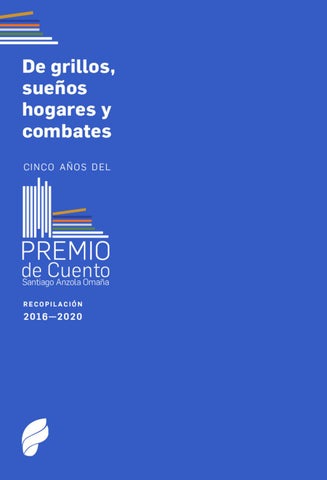EDICIONES PALÍNDROMUS
De grillos, sueños, hogares y combates cinco años del
recopilación
2016 — 2020
Primera Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2016 Ganador: Marcel Añez-Valentinez Segunda Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2017 Ganador: Manuel Franco Villamizar Menciones honoríficas: Ana Patricia Luzardo Francisco Camps Sinza Tercera Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2018 Ganador: Jacobo Villalobos Mijares Menciones honoríficas: Jorge Morales Corona Danny J. Pinto-Guerra Carlos Urribarrí Armas Cuarta Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2019 Ganador: Jorge Morales Corona Menciones honoríficas: Miguel Cova Rodríguez Beatriz Franco Flores Ander De Tejada Quinta Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2020 Ganador: Alejandro Coita Sánchez Menciones honoríficas: Bartolomé Cavallo Alesthea Vargas Ibáñez Jonathan Bolívar García Niyireé Baptista Sánchez Andrea Santana
Una variada y exhaustiva gama de historias, juegos narratológicos, exploraciones lingüísticas y temáticas universales y locales nos acompañan a lo largo de este libro que reúne los cuentos ganadores y las menciones honoríficas de estos primeros cinco años del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña (2016-2020). Se trata de un concurso literario dedicado a promover la escritura creativa entre los estudiantes universitarios en Venezuela. La alta calidad literaria y el valor humano que he descubierto en estos jóvenes escritores, mantienen mi inspiración en esta propuesta, que espero perdure en el tiempo. Desde el insistente ruido de los grillos, retratado en un lenguaje de cadencia pausada y —al mismo tiempo— contundente de una historia que convive entre la «necesidad y la eternidad», en el cuento «Gryllidae» encontramos un cuerpo verbal que logra una mirada profunda a través de la cotidianeidad, características que también se asoman en el relato «Cementerio de perros». Ambas historias logran trabajar el tema de lo “animal” como devenir de lo humano y espejo ante nosotros mismos. Julieta Omaña
[5]
La recurrente obsesión de los sueños es descrita por medio de una polifonía de historias fragmentarias en cuentos como «Incluso». En «Avenida La Deriva», soñar se convierte en un acto cotidiano donde lo mundano parece mezclarse con lo excepcional. El tema de la lucha se observa en relatos como «Combate», donde se recrea una atmósfera misteriosa y se establece un extrañamiento cultural e histórico y un interesante juego de sombras que se van posando sobre los personajes; como también ocurre en «Golpe bajo: El Inca vs. El Arañero», que describe las disputas y la coyuntura del acontecer nacional con un trasfondo histórico de personajes reales del deporte y la política.
Las temáticas del «hogar» y la familia, así como sus conflictos y secretos, son descritos en «El hogar es un nombre que pesa» y en «Home is before» en los que se arma una reflexión sobre aspectos como el tiempo, la realidad y el espacio. Las carencias de un país y el tema de supervivencia se discurren en historias como «Ologá» y «Rebelión de los rumores». Leemos reflexiones meta-literarias con ciertos guiños borgeanos en «El ónix» y «Errantes», relatos que nos sorprenden con finales inesperados y laberintos desconocidos donde se confunden la realidad y la ficción. El tema de la escritura, la poesía y el papel del escritor se desarrollan en «Las lacras románticas», cuento que prefigura el tema de lo femenino por medio de una historia de iniciación. Los conflictos genéricos y sexuales, así como el tema de la mujer, sus pasiones, miedos y obsesiones, nos hablan sin pudor en cuentos como «Solo busco amor», «Lluvia» «El huésped inhóspito» y «Cinco minutos»; sumando las temáticas de la homosexualidad y la enfermedad en «El cuartico está igualito».
De grillos, sueños, hogares y combates
[6]
El Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña comenzó en el año 2016, unos meses después de mi llegada a Ciudad de México, cuando me propuse llevar a cabo un proyecto que —de alguna manera— supliera mi labor y conexión con los estudiantes universitarios en Venezuela, dedicando este esfuerzo a la memoria de mi hijo Santiago, quien hoy comenzaría sus días en la universidad. Lo que en un principio fue un simple estímulo para fomentar la escritura creativa entre jóvenes, se ha convertido en un espacio de amistad, intercambio y creatividad, donde todos los años un grupo de dedicados profesores, escritores y críticos me acompañan a leer y analizar los textos participantes de manera exhaustiva. Este año, a pesar de la difícil circunstancia en la que nos encontramos a nivel mundial, es la edición en la que hemos recibido mayor cantidad de manuscritos, ¡un total de 240!, provenientes de todas las regiones del país. Estudiantes de Letras, Comunicación Social, Sociología, Medicina, Antropología, Ingeniería y Educación han sido galardonados con este Premio. Recuerdo cariñosamente a Marcel Añez, nuestro primer ganador, leyendo con pudor su cuento «Gryllidae» frente al concurrido público de la Sala Cabrujas de la Fundación Chacao, en el cierre del Congreso de LASA1 2016, organizado por Vicente Lecuna, otro fiel colaborador del concurso. 1 LASA son las siglas de Latin American Studies Association, un Congreso anual de estudios latinoamericanos realizado a nivel mundial.
Fue una bonita coincidencia que un miembro del jurado, Alberto Barrera Tyszka, leyese uno de sus cuentos en el cierre del mismo congreso y, acto seguido, me acompañase en el podio para leer el primer dictamen del Premio junto a Lourdes Sifontes Greco. Luego, las librerías Kalathos y El Buscón han servido como espacios de encuentro de este proyecto, sedes anuales de la entrega del Premio y donde el jurado y los ganadores nos hemos conocido personalmente. Quiero agradecer a los miembros del jurado que, año tras año, me han acompañado de manera entusiasta a leer y deliberar: Alberto Barrera Tyszka, Lourdes Sifontes, Roberto Martínez, Raquel Rivas, Pedro Varguillas, Iraida Cacique, Vicente Lecuna, Gisela Kozak, Fedosy Santaella, Milagros Socorro y Arturo Gutiérrez Plaza. También a todos los participantes y, sobre todo, a los ganadores, quienes han demostrado que —con esfuerzo y dedicación— pueden lograr textos de calidad publicable y mucho más. A mi esposo Rodrigo Anzola y a toda mi familia, quienes son parte fundamental de este proyecto; y amigos como Gina Saraceni, Katyna Henríquez, David Malavé, María Alejandra Márquez, Mariana Bunimov, Henrique Faría, Eugenia Sucre, Dulce Gómez, Jorge Morales, Ediciones Palíndromus y José Antonio Blasco, quienes con creatividad y generosidad también han contribuido. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco su apoyo y los admiro desde la distancia. Julieta Omaña Andueza Ciudad de México, Octubre 2020
Julieta Omaña
[7]
Premio de Cuento
Santiago Anzola OmaĂąa 2016
Veredicto Nosotros, Lourdes Sifontes Greco, Alberto Barrera Tyszka, Roberto Martínez Bachrich y Julieta Omaña Andueza, luego de conocer los ciento sesenta y un cuentos enviados para optar al Primer Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2016, decidimos otorgar dicho galardón al relato «Gryllidae», firmado bajo el seudónimo Álvarez de Ortuz. En «Gryllidae», a través de la insistente y perturbadora persecución de un grillo, elemento que funciona como hilo conductor de la historia, un personaje reflexiona sobre las compulsiones, la fe, la duda, la religión, la vida, la eternidad. Del cuento destacamos el hecho de que se dé cuerpo verbal a una mirada y el logro de una mirada que es una escritura: un saber narrar pensando que va forjando, de la minucia cotidiana y del tedio, todo un relato. Un entramado y un lenguaje con una cadencia pausada y al mismo tiempo contundente. El desarrollo de lo «animal» como metáfora de las obsesiones, del «devenir» como simbiosis entre lo humano y lo que no lo es, y la capacidad de construir un espacio de introspección, sensorialidad y memoria que dialoga con el espacio físico en el que se mueve la voz narrativa. Una vez seleccionado el cuento premiado, se procedió a identificar al autor del relato, que resultó ser Marcel Eduardo AñezValentinez, estudiante del octavo semestre de Sociología de la Universidad Central de Venezuela.
De grillos, sueños, hogares y combates
[10]
Gryllidae
Ganador
Marcel Añez-Valentinez «Me only cruel immortality Consumes: I wither slowly in thine arms Here at the quiet limit of the world» Lord Alfred Tennyson: Thitonus
I Cuando la lluvia dejó de atacar los ventanales ya hacía rato que la noche había comenzado. Me quedé esperando que el grillo empezara a cantar. Que no era un canto real. Es una mentira, los grillos no cantan, solo frotan las alas contra el abdomen, tan rápido que la vibración del aire suena como una cornetita que va y viene sin descanso. Es normal que la lluvia traiga animales, pero lo del grillo es un tormento. Ahí está otra vez. El eco. Es una vez uno y otra vez muchos. Dos semanas enteras estuvo jugando al escondite y todavía me seguía ganando. Llegué a sospechar que había una conexión entre el cuartico, la sacristía y la nave central. Una especie de pasadizo minúsculo y secreto que usaba para perseguirme a donde fuera.
Marcel AñezValentinez
[11]
Si no fuera por las supersticiones de la gente hace rato que me hubiera decidido a traer un gato. Sobre todo los chiquitos: esos bichos se comen lo que se mueva. Quise leer, prender la televisión del cuartico, sentarme a fumar en una de las ventanas, pero el grillo continuaba molestándome con sus deseos amorosos. Cada vez que salía de las estancias el animal se ponía otra vez a cantar. Regresaba, prendía la luz y se detenía. Después, lo mismo. Como jugando. No era «como si supiera», porque sé que sabía. Sabía que entraba y sabía que salía. Yo sabía que él estaba ahí y él sabía que yo estaba también. La insistencia no me molestaba. Era solo el sorprendente hecho de que luego de dos semanas siguiera cantando. Pensé que moriría de hambre, que las luces fatuas del interior lo habían engañado y que se cansaría de frotar las alas contra el abdomen, pero me equivoqué. Aún seguía allí. Con todo ello me fue creciendo mucho más la curiosidad
de encontrarlo. Me he puesto a buscarlo minuciosamente. Detrás de cada altar y de cada artesonado. Bajo las estanterías y en las inmensas gavetas donde se guardan los palios. He llegado a pensar que se oculta dentro de los objetos, pero con el tiempo he entrado en razón y me he disuadido de desarmar el televisor y de abrir con una palanca el entorchado de los altares. De todas formas me he dado a la tarea de buscarlo.
II De pequeño estudiaba en el colegio de al lado. Una vez por semana nos mandaban a escuchar una misa en la mañana. Entrábamos por un pasillo que terminaba en un puertita detrás de la sacristía. Y ahí esperándonos en la penumbra de una habitación rectangular, con techo a doble altura, estaban los santos y los Cristos mutilados. Deformados. Desnudos como el hombre los abandonó en el mundo. Los dioses rotos.
De grillos, sueños, hogares y combates
[12]
Las figuras de yeso de los santos de las sacristías siempre me dieron un asco (el asco es como las cucarachas) que se parece extrañamente a la compasión. En la oscuridad de ese gigantesco cuarto rectangular esperan los más variados dioses mochos, mancos, tuertos. Su yeso duele en el orgullo. Esa pertenencia personal y solidaria con los congéneres de la gran patria cristiana. El yeso que imita la carne herida es muestra de un dolor limpio. Una herida sana, objetiva, clara. Un dolor con sentido. Pero el yeso quebrado causa tanto asco como la herida con gusanos, como una cortada con pus. Que hasta los dioses padezcan, aunque sea en el yeso, es una idea desesperanzadora. En la antigüedad los dioses eran héroes; más que héroes, eran la expresión misma del poder: Palas Atenea, Minerva. En letras mayúsculas. Esos ídolos eran de bronce, no se rompían. Se oxidaban, pero no se rompían. Los de la sacristía son minusválidos. Guardados, esperando un cirujano de yeso, tengo una anónima virgen sin cara y un Cristo manco. No solo lleva su cruz, sino que la arrastra a falta de un brazo. Las señoras de la hermandad pasan semanas enteras antes de Semana Santa tejiéndoles la ropa a esos pobres dioses. Me entretengo mucho con ellas, me siento y escucho los cuentos de las familias de todas. Las he escuchado tanto que ya no me da curiosidad eso de tener una casa a donde llegar. Una casa de verdad. Nunca me molestó realmente
mi trabajo. Se come tres veces y no se tiene uno que humillar como en el ejército. Se estudia, que es importante, y después de todo hasta lees lo que quieras. Todo el mundo pregunta por el sexo. Como si hubiera más hombres solteros por célibes que por mala leche. Pero nadie se pregunta por las otras cosas. Todas las otras cosas que importan tanto como eso. Te respetan, no porque importe demasiado lo que digas, sino más bien porque tienes un lugar entre ellos. Tu trabajo es escuchar, esperar y escuchar. Te llaman en la noche, las primeras veces tú también vas con miedo, pero después te acostumbras. Saber estar ahí es algo. Te tienes que sentar en la sala, rodeado de señoras con rosarios en las manos. Hay confianza; casi siempre son las mismas señoras, no importa quién sea el difunto. Te quedas y esperas un ratico, te dicen ¿quiere café? Y ya sabes que los calmaste a todos. Uno sabe tanto de la muerte como cualquiera, pero te llaman corriendo en la noche, apurados por el miedo y sabes que descansan cuando te ven. Y los santos óleos y el santo sepulcro. Uno no sabe de verdad qué pasa, pero sabe que el vértigo de no saber se calma cuando te dicen ¿quiere café? Un cristiano no debería de entender ciertas cosas. Como la cercanía entre la compasión y el asco.
Marcel AñezValentinez
[13]
91:1 «El que habita en algún lugar secreto del altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso». Bajo el manto me caían los chorros de sudor por la panza. Esto tiene que ser lo más parecido a ir a una oficina. Veo todos los días a las mismas personas. Al principio uno viene todo ganoso de tanto Santo Tomás y de tanto San Agustín. Te atragantas de filosofía hasta decir basta y los quieres salvar, al menos de la ignorancia. Las primeras dos semanas le tiras una catarata de millones de siglos de escolástica medieval; y la transustanciación y la consustanciación; después te das cuenta que existen las nalgas de Matilde, la hija de la señora que en el confesionario cuenta los pecados de los demás, y uno ya va perdiéndole la afición a Vitoria; y Matilde esperando a su mamá afuera de confesionario y yo ahí, esperando a que pasaran dos siglos entre Matilde y yo. Matilde lleva siempre una trenza en el pelo. No es pelo trenzado, es solo una trenza que le cae de un lado. Supongo que ella cree que la hace ver más joven. Quizá sea cierto, pero no demasiado. De todas formas me pongo a pensar y si, sí. Y si me voy y pruebo otra cosa. Pero después veo que la gente se aburre, que Matilde se va a poner vieja y yo con ella
también. A los viejos se les pierde el respeto. Aquí por lo menos no. Es más seguro. El viejo Blas me decía, «puro sentido común y lo que vayas a hacer hazlo bien lejos. No les digas nada que tú no quieras escuchar». Mejor no digas nada que ellos ya tienen bastante con lo que escuchan en sus cabezas. Por eso querían tanto al viejo Blas. No molestaba con las cosas superfluas, por aquí hay gente que no come tres veces al día. Pequeñas tragedias cotidianas que se convierten en eternidad de pura costumbre. No se puede decidir entre la necesidad y la eternidad, sobre todo cuando no se está muy seguro de lo segundo. Ahí están otra vez el grillo y su insistencia. Encontré una colonia de hormigas viviendo en el artesonado de Santa Cecilia. Caminaban en línea una tras otra. Apenas alguna se desviaba del camino, otra salía en su búsqueda. Sin violencia volvían las dos al grupo. Una fila salía y otra entraba. Me imaginé una reina, gigante y durmiente, dentro de la madera. Unas órdenes impartidas, una burocracia, un grupo organizado para vivir. Después de un tiempo ya empiezas a ver con claridad. Uno lo nota, como los profesores viejos que saben, el primer día de clase, si ese es otro año perdido o no. Les ves las caras de fastidio. Los ves durmiendo, bostezando, jurungándose los orificios del cuerpo que tienen al alcance. Se te van quitando las ganas de enseñar cosas obvias. Vas empezando a hablar con más calma. Sigues hablando, pero entiendes que lo que cambia es la escritura. La eternidad nos pertenece a nosotros, no a las palabras.
III De grillos, sueños, hogares y combates
[14]
Un día vino la señora sin Matilde. Ya sabía qué era lo que me iba a contar. Es la niña, me dijo la señora. Me preparé tragando saliva en silencio, sabía que algún día la señora que contaba los pecados de todos me contaría los pecados de la hija. No me dolía el orgullo, no era nada personal. Solo era la envidia de esa mano sobre la carne suavecita. Me dijo algo de un primo y una noche calurosa. Que los encontró desnudos en una cama cualquiera de la casa colonial. Justo en esa tensión escuché el grillo como metido en el confesionario. Nunca cantaba de día. —¿Escuchó eso? —le dije. Se me resbalaron las palabras de la lengua. Inmediatamente me sentí estúpido.
—¿Qué? —preguntó con su docta ignorancia. Pero supuse por su cara que algo sabía. Escondió en las arrugas de la boca una sonrisa que apenas se percibía. El problema de cierta gente es que sabe demasiado. —Nada, siga —me sentí lastimado. Creía en el grillo tanto que no me quería dar por enterado. Después de todo, el asunto era entre el insecto y yo. Tuve un momento de iluminación: entendí el odio católico por la duda. La duda es como las hormigas de Santa Cecilia. Esas puntillosas miserables que pueden estar en todos lados. No importa si se trata de la selva o de la casa más limpia. Van haciendo sus casitas en las paredes, lentamente, socavando las fundaciones más profundas y al cabo de siglos todo se viene abajo. Tenía ganas de decirle a la señora que lo único que estaba pasando por su casa era la pubertad. Pero tenía que escuchar lo que ella quería decir. Después de todo, ella no estaba allí por lo de la hija, estaba allí solo por hablar con alguien. Me preguntó si yo podía hablar con Matilde. Eso me estremeció un poco. En este trabajo se habla con muchas mujeres, pero ninguna casadera.
IV
Marcel AñezValentinez
[15]
Cuando la señora se hubo ido fui al cuartito a buscar unas cosas. Luego salí a la nave central. Abrí el cancel que da acceso al presbiterio. Bajé con la linterna en la mano los tres escalones y me puse otra vez a buscar al grillo. La infructuosa búsqueda del grillo había supuesto el fascinante encuentro de los otros seres. Detrás de la Divina Pastora estaba una gigantesca tela de araña. La he de haber heredado de la administración anterior. El viejo padre Blas tenía una señora que le hacía el oficio. Pero las partidas de mantenimiento se acabaron cuando yo llegué. No es que me oponga a la limpieza, pero es que vivo en una casa muy grande. La araña de la Divina Pastora tejía su tela dispar y desordenada. Los hilos rodeaban al niño en sus piernas. Sin embargo, la araña tenía la extraña obsesión de colgar las presas una sobre la otra, en bultos de tela muy compactos. El orden de la naturaleza, simpática premeditación (la premeditación es como las arañas): planificas con tiempo cómo será el futuro, ya luego lo que es te rompe las redes y tienes que improvisar sobre la marcha. Lo que originaba la curiosidad no era tanto la piel lisa y la carne suave. Lo que me daba curiosidad era la intimidad. Ese prometer
estupideces tan propio de los hombres con las mujeres. Esos futuros inventados que acaban en un presente infinitamente prosaico. Vamos a ver qué hacemos. Ya haremos algo con eso. Decir: ya pasará o todo va a estar bien, sobre una oreja ansiosa. Me la pasaba imaginando cómo sería despertarse con otro cuerpo. Los olores del otro cuerpo, los humores malignos. La sensación de acompañar las soledades. Después de todo no podemos habitar la cabeza de los otros. Solo habitar la nuestra y escuchar el eco. Pasé toda la tarde buscando al bicho ese. Ahora sospechaba que cantaba y luego se movía solo por molestarme más. Cantaba y se movía, cantaba y se movía. Estaba cansado, la cacería me había extenuado. Me recosté temprano en la tarde y me quedé dormido con el televisor encendido. Como estaba abierto el cancel, Matilde pasó frente al altar mayor, sin hacer el menor ruido y dio con la entrada a la sacristía. Pisó el aire con tanto cuidado que no advertí su presencia hasta que ya había abierto la puerta del cuartito por completo. Supongo que la vergüenza le ganó a su cuerpo y lo abalanzó sobre mí antes de que tuviera tiempo para apreciar el cuidado que había puesto ese mañana en la trenza del pelo. La gente no lo piensa pero las sotanas guardan muy bien las erecciones. No hay que esforzarse en ocultar nada, la sotana lo hace por uno. Conocimiento milenario. La lengua de Matilde no era inexperta del to-do, aunque tampoco era tan inútil como la mía. Reconocí el sabor de un caramelo y la práctica de su primo y algunos compañeros de colegio. Las lenguas pasaron siglos conociéndose, hasta que los movimientos paralelos estuvieron acompasados. El grillo había dejado de cantar. Ahí con Matilde en el cuarto el grillo se había silenciado.
De grillos, sueños, hogares y combates
[16]
Me sorprendí a mí mismo pensando en el grillo mientras Matilde estaba en mi catre. Me pareció sumamente gracioso. Se supone que en esos momentos uno se concentra en lo que está pasando. Después de todo, no era la primera mujer que se recostaba en esa milenaria cama de metal, desvencijada y con óxido. El grillo comenzó a hacer ruido otra vez. Me pareció más fuerte. Quizá no estaba en el cuarto, pero debía estar muy cerca. No pude dejar de pensar en las asquerosas comisuras de su abdomen, donde frotaba sus alas. Arriba y abajo. Trayendo y llevándose el sonido. De repente Matilde me supo a vieja. Olía al alcanfor de los vestidos de las señoras de la hermandad. Me imaginé su aliento en la mañana. Me la imaginé gorda en unos años tendiendo la ropa en
el patio de su casa. En una casa con patio se deben escuchar muchos grillos cantando. Pasaron por mi cuerpo años, siglos, eternidades de cansancio infinito. Matilde envejeció y murió en mis brazos muchas veces. Tantas que me hastié. Pude hacer tantas cosas con Matilde que preferí quitármela de encima y no hacer ninguna. No era la mujer, era ella. Cualquier otra hubiera pasado por la sacristía sin pena ni gloria. Pero ella no y preferí que así se quedara.
V A principios de abril había encontrado un caracol (el tedio es como el caracol) paseando por la escalera de piedra de la entrada. Lo seguí por un par de horas, hasta que me ganó el hambre. Cuando regresé de comer pensé que ya se habría ido, pero no, allí seguía fiel a su ritmo de vida. Como todos nosotros. A veces prendo el cirio para entretenerme viendo las sombras que juegan entre las columnas. Cuando deje de llover, los animales se irán secando como las plantas en verano. Quizá el año que viene regresen otra vez. Mientras tanto, seguiré buscando al grillo, que sigue cantando.
Marcel AñezValentinez
[17]
Premio de Cuento
Santiago Anzola OmaĂąa 2017
Veredicto Nosotros, Raquel Rivas Rojas, Pedro Varguillas Vielma y Julieta Omaña Andueza, luego de conocer los cien manuscritos enviados para optar al Segundo Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2017, decidimos otorgar dicho galardón al relato «Incluso», firmado bajo el seudónimo W.R.
De grillos, sueños, hogares y combates
[20]
En el cuento premiado se narra la vida de un joven estudiante universitario merideño, a partir de un ritmo acelerado que logra mostrar, tanto las rutinas cotidianas como la deriva mental y emocional del personaje. Un sueño recurrente con un gato y una obsesiva relación con Mariana, su ex novia, se van desarrollando a través de distintas voces y planos. El relato oscila entre el narrador omnisciente y la primera persona, incursionando en el monólogo interior y haciendo un uso efectivo de los diálogos, para entretejer una historia dentro de otra de manera reiterativa, al mismo tiempo que se confunden la realidad con el sueño, la consciencia con los momentos inconscientes. Estos distintos planos y voces construyen una historia fragmentaria en la que destacan las carencias materiales y emocionales de los jóvenes universitarios. El cuento logra construir una atmósfera de tensión mezclando el habla coloquial merideña con un registro más formal, a través del cual se reflexiona acerca del acto mismo de escribir, dándole al relato un efecto meta-literario. Asimismo, se incluyen aspectos extra-textuales como la música y el cine, otorgando una apertura del campo que contagia el cuento con otras formas estéticas.Desde el punto de vista del diseño externo, se arriesgan ciertas formas al incluir elementos poco usuales, como anotaciones en cuadernos y cartas de presentación con tachaduras y borramientos, donde el error es resaltado y tomado en cuenta como parte del texto. Una vez seleccionado el cuento premiado, se procedió a identificar al autor del relato, que resultó ser Manuel Francisco Franco Villamizar, estudiante de octavo semestre de Letras Hispanoamericanas de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Los Andes.
Menciones honoríficas Asimismo, el jurado decidió otorgar dos menciones honoríficas, a los cuentos «Solo busco amor» con el seudónimo Anapa y «Avenida La Deriva» bajo el seudónimo Thais Mann-who. En «Solo busco amor», el jurado destacó el buen manejo del suspenso, así como el logro de la sorpresa doble al final del cuento. El despliegue de una perspectiva femenina que logra evocar emociones de manera efectiva: la rabia, el dolor, la pérdida y la venganza, impresiones que guían al lector a través de un intenso recorrido emocional. En el relato «Avenida La Deriva», el joven narrador protagonista describe y reflexiona sobre ciertos eventos de su vida cotidiana que se mezclan con acontecimientos excepcionales y casi surreales. A través de la narración en primera persona y el libre flujo de la conciencia se trabajan una serie de emociones que describen eventos fundamentales de su vida. Desde la pérdida de su madre a temprana edad, pasando por la relación con su padre, hechos que se alternan con actividades mundanas y cotidianas, logran describir sentimientos diversos y de distinta intensidad. El final abierto, nos ofrece una ventana para ver los acontecimientos de manera no conclusiva y con múltiples lecturas.
Veredicto
[21]
Una vez seleccionadas las menciones honoríficas, se procedió a identificar a los autores. En el caso de «Solo busco amor», la autora resultó ser Ana Patricia Luzardo Piñero, estudiante de séptimo semestre de Comunicación Social, mención Impreso, en la Universidad del Zulia. Y el autor del cuento «Avenida La Deriva» resultó ser Francisco Camps Sinza, estudiante de décimo semestre de la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela.
Incluso
Ganador
Manuel Franco Villamizar «Pasaba sin transición… En las redes misteriosas del sueño.» Manuel Díaz Rodríguez. Sangre Patricia.
Manuel vio, a los pies de su cama, un gato. Fue apareciendo paulatinamente, sus ojos como dos lámparas se encendieron en la oscuridad: dos pupilas grandes y amarillas que parpadearon. Una de las patas se agarró en el colchón y las orejas se movieron al acecho, el torso se deslizó por el piso y subió por las cobijas ayudándose con las extremidades traseras mientras la cola se meneaba ligera encima de todo. ¿Cómo alguien puede querer a un gato? Viéndolo arriba de su cama pudo contemplar el inquietante aspecto del animal. Sus movimientos juguetones no lo engañaban. Este era gris o amarillo. Un pedazo de Mariana surgió del gato. Creyó ver detrás de esos ojos amarillos los ojos de Mariana, vio el cabello negro desprendiéndose de las sombras, la espalda desnuda, su piel morena, quiso tenerla cerca, sentir su aliento y adentrarse. ¿Por qué los gatos grises o amarillos siempre le recordaban a Mariana? La sonrisa de ella parecía perpetua en cada gesto tenue de cada gato. ¿A quién le pueden gustar los gatos? De grillos, sueños, hogares y combates
[22]
«Cuando me despierte voy a anotar este sueño en algún sitio» se dijo. Un cuaderno estaba tirado en el piso a su lado izquierdo. Lo tomó del suelo y abrió sus páginas. En ellas había anotaciones de las clases, dibujos garabateados, títulos de las materias: Matemática 1, Estadística 2, Sociedad y cultura. Buscó la última página y empezó a escribir el sueño. Ayer en la noche soñé que había un gato en mi cama, me recordó a Mariana. Tenía los ojos amarillos. Paró de escribir y observó el gato que estaba lejos, en un rincón, apartado de todas las cosas de este mundo, en la otra orilla de la realidad, en una esquina del deseo, mirándolo con ojos perdidos. Él apartó la vista del gato y continuó escribiendo: Comencé
a escribir este sueño para que no se me olvidara y también para contárselo a Mariana, si es que volvemos a hablar… …Paulatinamente no vio más al gato. Pasó sin transición, atrapado en las redes ambiguas. Ya no estaba en ninguna parte. No estaba despierto ni dormido... *** Todo comenzó con este sueño, lleno de múltiples sugerencias inconscientes. Pero antes diré que tal vez nunca hubo un comienzo como podría no haber final. Y puede que tampoco hubo inconsciencia como tampoco conciencia. Todo lo que me queda es este medio nudo enredado en la mitad. Como les decía, todo comenzó con el sueño. Éste permaneció en la memoria de Manuel, tal y como lo conté en las primeras líneas de este relato.
Manuel Franco Villamizar
[23]
Fue a la facultad, hizo las cosas que tenía que hacer: entró a la primera clase, se comió una empanada, miró la factura de la empanada, entró a la segunda clase, escuchó una conversación sobre narrativa venezolana y narcotraficantes al poder, trató de no toparse con nadie para no saludar, hizo la cola del comedor con el sol pegándole en el cuello, comió una sopa insípida y arroz viejo lleno de ajoporro, salió del comedor, llamó a su mamá y habló con ella mientras esperaba en la parada la buseta hacia su casa. Las gotas de lluvia caían una tras otra, pequeñas, anunciando otras más grandes. El cielo estaba encapotado. Cuando se montó en la buseta sonaba una canción a todo volumen: Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia./ Lluvia./ Que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi sed... Sentado en el asiento de la ventana miraba el cielo gris lleno de nubes cambiantes y sucias, recibiendo el aire en la cara, presintiendo la caída vertical del agua, entonces detalló una placa de un carro en movimiento (S99ÑE88) y recordó de golpe el sueño: «Alaputa…Soñé con Mariana y con gatos. Qué mierda». Todavía no la había olvidado. Aunque en la vigilia hubiera construido un muro infranqueable contra su recuerdo, Mariana aún tenía un lugar dentro de sus pensamientos: se colaba en ellos mientras él dormía. Por la tarde volvió a la facultad. El cielo se había despejado, parecía una página blanca, un lienzo sin manchas, una pantalla vacía. Los edificios levitaban en un biombo de suave desdicha. Entró con retraso
a la clase de las 2, no entró a la clase de las 3 y 30 , vio desde lejos a una amiga de Mariana, fue a la biblioteca y estaba cerrada, caminó por los edificios, se sentó en una de las mesas del cafetín, le llegó un mensaje de Karla al celular: Manu chamo! marico ya hiciste alguno de los trabajos? Él le respondió: No y tú? Trató de revisar los apuntes de una de sus clases para comenzar alguno de sus trabajos pendientes, pero al final no hizo nada. Se fue del cafetín y mientras caminaba lentamente hacia el comedor vio a un amigo. Todos en la facultad lo tildaban de raro, siempre estaba hablando de horóscopos y cábalas. Su nombre era Gustavo. Lo saludó y se detuvo a hablar con él. De manera inesperada, Gustavo le contó un sueño que había tenido donde todo se volvía leve y él volaba con las cosas de su cuarto: ––mi maestro me dijo que el volar era señal de independencia, de búsqueda de libertad, ––comentó Gustavo, frunciendo el ceño. Él se animó y también le contó su sueño sin ahondar en los detalles y le preguntó qué opinaba. Gustavo le prometió pasarle por correo el pdf de un libro para interpretar los sueños, también lo invitó a una excursión en la montaña junto a unos amigos de humanidades. Antes de despedirse le dijo que sobre el gato debía revisar el horóscopo chino o el maya, tal vez se relacionara con el jaguar o con el tigre. Cuando se despidió de Gustavo, le llegó otro mensaje de Karla al celular: Yo tampoco marico. No he hecho un coño de los trabajos hahaha estamos pasados xD.
De grillos, sueños, hogares y combates
[24]
Cuando en la noche revisó su computadora encontró en el inbox de su correo el pdf que Gustavo le había prometido. Se titulaba: interpretación y simbolismo de los sueños para la vida de Samuel Stoczkowski. Lo descargó y lo estuvo hojeando por un rato. En su cabeza no quedó nada de la lectura fragmentaria, dispersa y rápida que hizo del pdf. Sólo permaneció en su memoria, estampado como una calcomanía, el epígrafe de uno de los capítulos. Era de Meyrink y decía: «No estoy dormido ni despierto.» No le escribió a Gustavo para ir a la excursión y al siguiente día olvidó todo el asunto, aunque los ojos del gato brillaban a veces. 04:25 pm. Qué mierda, tengo que hacer cuatro trabajos para cuatro materias pendientes. Qué ladilla. Llamo a Karla: —Qué fue Karla. ¿Todo fino? —Todo bien chamo pero naguará si está difícil conseguir empleo, tengo un mes en esa vaina. Si escuchas algo por ahí, me avisas.
—Dale, yo te aviso. ¿Hiciste alguno de los trabajos? —Naaa, no he hecho nada. —Chama esos profesores nos cogieron con tantos trabajos. —Sí, marico. Los odio, que arrechera. Y el puto profesor de Sociedad y Cultura, es más pajúo que’l coño. —Jajajaja, es que es muy ladilla. El aburrimiento es una estría hundida como una piedra. Que ladilla esta carrera universitaria. Los libros se amontonan. Buscas el nombre de Mariana en Facebook. Sabes que te bloqueó pero aun así lo buscas. Ayer hubo un temblor de 4.3 en la escala de Richter ¿Cuándo te acabarás de leer el libro de cuentos que sacaste prestado del Edificio Administrativo? No vale la pena salir a la calle, hay que cuidarse. Das vueltas. Intentas escribir en la computadora. Después, borras todo lo que escribiste. ControlAltSupr. ¿Cómo ser original? No repetir nada. Cómo no repetir las mismas estructuras palabras conjunciones metáforas historias formas relatos. Estar atento a los acentos. Debí haber estudiado humanidades. No te pares de la silla ¿Sigues pensando en Mariana? ¿En los gatos? No estoy dormido ni despierto. Soñar con mujeres desnudas, soñar con habitaciones infinitas. Releer. Descargar. Corregir. www.redtube.com ControlAltSupr. 05: 15 pm. Un miércoles, cuando salía hastiado del comedor mientras caminaba por la rampa, Gustavo le palmeó el hombro y le dijo: —Hablé con mi maestro sobre tu sueño, porque me quedé pensando cuando me lo contaste. Me dijo que le faltaba algo. Que estaba incompleto. Me recomendó unos ejercicios de meditación donde puedes recordar tus sueños. Eso se llama anamnesis. Si estás interesado, me avisas. Aquí te doy la información. Manuel Franco Villamizar
[25]
Le entregó una tarjetica y después le chocó el puño para irse. Desde lejos se despidió: — Felicidad. Él la observó con detenimiento:
MEDITACIÓN PARA CONOCERSE A SÍ MISMO. REGRESIONES. VUELVE A TUS SUEÑOS Y A TU MEMORIA OLVIDADA 04268889990 despertar89@gmail.com
Cuando llegó a su cuarto se tiró en la cama y estiró las piernas. Bajaba por su cuerpo la melancolía, una deriva lenta. 6:45 pm. Pensó en cosas dispersas. Imaginó una ciudad espectral destruyéndose, en donde las personas se comían las unas a las otras, entre colas interminables e infinitas y por encima de esa miserable ciudad imaginó un castillo elevado. Imaginó que Gustavo le hablaba desde el castillo y le decía: —tengo la razón, tengo la razón —y después de un breve silencio volvía a hablarle—: recuerda con los ojos cerrados. Hay algo más allá. El sueño es la cola. Los ojos son el enigma. Sólo tienes que descifrarlo. «Anoche ha venido el gran gato gris de mi infancia». «Tengo que descifrar ese sueño» se dijo, después de abandonar sus voces, su masa de pensamiento».
De grillos, sueños, hogares y combates
[26]
Prendió la computadora y buscó en youtube la palabra Jazzuela. Escogió la primera lista de reproducción. Inició la primera canción. Él leyó: Subido el 15 jun. 2011. 84,743 vistas. (b)291 (y)5. Los comentarios: Me lo recomendó Cortázar buen tipo el viejo. Irónicamente, la puse para leer Borges. 01:00 am. Jazz Me Blues Del lado de allá Apenas entraban en calor zás, se acabó Hace 6 meses John Coltrane Blue Train el jazz cura todo un poco como vivir en la novela grandísimos lagartos, trombones a la orilla del río, Save it pretty mama, andábamos para buscarnos pero nunca nos encontramos, a Mariana le encantaba Rayuela. Era una experiencia inolvidable decía. Leíamos pedazos, capítulos completos y escuchábamos las canciones en internet Body and Soul ¿no eran ilusiones, y no eran algo todavía peor: la ilusión de otras ilusiones: la ilusión de una macro ilusión de una ilusión total y totalizante que termina en un campo de concentración, en una cadena, en un rueda donde todos tenemos miedo, terror horrr osa hcia rs, inmnomiáose en el agaelprmerdadel und? 50,3888 visitas. Suscribirse.
Siguiente Canción. 01:40 am. Él puso la canción número ocho, Don’t you play me cheap. De las cornetas de la computadora el so-nido salía líquido, dulce y triste, saltando a momentos como un lagarto mafioso ahorcando a un mono bailarín. Él se acostó en la cama y se sintió desgraciado, perdido, diluyéndose. «Debo descifrar ese sueño» se dijo de nuevo. Pasaron los días… aburridos, universitarios, fugaces y lentos. Todo parecía fragmentario. El calendario se movía deprisa y de pronto volvía a su ritmo pausado. Los profesores daban y no daban clases. A veces había comedor, a veces no. Había marchas, huelgas. Puede que muriera alguien, lo veía en las noticias. Lluvia, brisa, algunos días, un sol detestable. Todo parecía un collage incompleto lleno de citas y recuerdos desmembrados. A veces no había nada en los anaqueles de los supermercados, a veces sí. Las horas transcurrían como un hilo lento movido por manos invisibles. Él vivía una ausencia premeditada, llena de compasión, hecha de nostalgias futuras y de carencias pasadas. Eso era su vida: un alimento de la inanición. Eso era él: un amasijo de fantasías construidas con esmero. El cuerpo se atascaba, se iba en olas sucesivas, puede que regresara.
Manuel Franco Villamizar
[27]
03:00 pm. No estoy dormido ni despierto. Te metes en Facebook. Después en Twitter. Después en Youtube. Pones una película en el televisor, la paras a la mitad. www.redtube.com. Tratas de masturbarte, sólo tratas. Muy lento el internet, el video se queda pegado cuando el pene está entrando en la boca de una morena. Veo las casas, el marco de una ventana. Miras tu celular y nadie te ha escrito. Nunca pudiste terminar de leer Rayuela ¿Cómo puede existir gente tan asquerosamente cursi para iniciarse en la literatura con una novela como Rayuela? Siempre te gustó la mala literatura, Mariana. El abate Séguin tenía un gato amarillo. Te quedas pegado en la ventana viendo entre las rejas: el farol, la acera, la montaña, un vecino que sale. Te tiras en el mueble. El amarillo es el amarillo. ControlAltSupr. Te comes un pedazo de pan frío, un café que no sabe a café sino a orine, a trigo quemado. El reloj pasa lento. Luna: gato líquido. www.youporn.com. Esta página carga mejor, pero no mucho. Casi nada. Las horas pasan lento. El día pesa en el hombro. ¿Me cambio a letras o a idiomas? Los ojos del gato brillaron. Busco el libro de cuentos que saqué del administrativo. Leo el cuento número 6. En la página 113: «Desde que la abandoné no hago más que soñar con ella». Cierro el libro en la página 125. Qué
cagada la literatura venezolana. Ayer entré en una clase de literatura venezolana, que aburrimiento. Internet. Noticias: Un venezolano ganó el premio Tusquets de novela. ¿No es vieja esa notica? Voy a estudiar idiomas, decidido. Quiero morir. Los ojos de gato ven en la oscuridad. Qué porquería. Aburrido Estúpido Solo. Sin sentido Sin ánimo. Nada nada… De nada. A veces te sientes mejor, a veces parece que la vida te promete algo. Youporn. De nuevo a ver si carga. No, no carga. Siempre se queda en el mismo lugar: la jeva mamando huevo. El porvenir es nuestro. El optimismo es infinito. No puedes escribir una puta frase buena. ControlAltSupr. 125 pág. Señalada con el marca-libro: El hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, y para morir, primero debe despertar. Fragmentos de una enseñanza desconocida. www.editorialg@nesha.com. A.C.Editorial Ganesha. Tel.Fax. 388.48.55. Morir es vivir. 03: 05 pm. Manuel se despertó súbitamente del sueño, estaba acurrucado en el pupitre, botando baba sobre el brazo cruzado. Levantó la cara y miró al profesor, estaba delante del pizarrón, le hablaba a los estudiantes: «El valor de una moneda no se determina por su sustancia sino por su forma. Tiene un valor mediante la oposición. Este es un valor negativo y relativo. Es decir que una moneda cuesta lo que cuesta en comparación con las otras monedas. Una moneda tiene un valor con respecto a lo que esta no vale y siempre está en relación directa con el puesto que ocupa dentro del sistema económico, que en nuestro caso es mundial ¿Me siguen?» La tarde asfixiada de luz entraba por las ventanas con su pesadumbre llena de neblina. Estaba a punto de llover. Las gotas empezaron a repiquetear suaves y pacíficas a la vez que las personas sentadas en los pupitres escuchaban con padecimiento y soñolencia la clase del profesor que hablaba de valores, economías y relaciones de sistemas. De grillos, sueños, hogares y combates
[28]
Un día entró en el abasto de Santa Ana. Había mantequilla. Muchas personas entraban y salían, con caras extrañas, preocupadas y somnolientas. La cara de un hombre parecía la de un caballo enfermo. La de una mujer parecía la de una yegua solitaria. Ojeras, arrugas, una oreja mutilada. Un olor a detergente estaba adherido a las cosas. Su tarjeta de débito no pasó por el punto, lo intentó tres veces. Atrás de él se escuchaban gruñidos, bramidos, pequeñas interjecciones. —¡A su madre! Se le cayó la caja.
—¡A su mecha! Güino marico. —¡Cónchale! Apúrese no joda. Salió a la calle y la luz del sol que caía en diagonal le abofeteó el cachete. Pasó un Volkswagen amarillo donde él pudo leer, escrito en la ventana trasera, en letras blancas: el poder de dios es infinito. Sí, incluso en estos tiempos. Siguieron pasando las tardes… lentas, aburridas, fugaces y universitarias en las que el cielo parecía un lienzo sin manchas, una página sin nada, una pantalla en blanco. Los edificios flotaban sobre un biombo de suave claridad. Con una mano se podía sentir la textura ingrávida del aire. La temperatura bajaba tanto que el frío calaba en los huesos, en el pellejo. Él sentía que todo estaba metido en un lente: la placa de un vehículo (8S8UÑ99E), la factura de una compra, los marcos de las ventanas, las casas. Todo se veía borroso, en aumento, como si un dios miope hubiera encerrado la ciudad en el cristal de una lupa. Una de esas tardes Manuel llegó a su casa y encontró la tarjeta que le había dado Gustavo. La observó de nuevo y luego la tachó con una X: MEDITACIÓN PARA CONOCERSE A SÍ MISMO. REGRESIONES. VUELVE A TUS SUEÑOS Y A TU MEMORIA OLVIDADA 04268889990 despertar89@gmail.com
Manuel Franco Villamizar
[29]
Fue a su cuarto, encendió la computadora y abrió Word. Escribió estas primeras palabras: Francisco vio a los pies de su cama un gato. La noche se escondía detrás de la persiana, unos gritos confusos de personas llegaban tenues como el rumor de agua hirviendo. Pasó una hora escribiendo. Llevaba tres páginas, en Courier New, 11. Había comenzado a narrar el sueño, después escribió sobre la universidad y los pasillos, luego el encuentro con Gustavo y ahora relataba como su personaje se aburría en
una de sus clases. 7:40 pm. Escribía con emoción, escribía como pocas veces, dejándose llevar por las teclas del computador: Eran los aburridos días en la universidad, con sus instantes fugaces de felicidad y la pesadumbre y la lenta cotidianidad. Por casualidad, en la clase de literatura venezolana I, abrió su cuaderno en la última página. Ahí estaba escrito el sueño. Ayer en la noche soñé que había un gato en mi cama, me recordó a Helena. Tenía los ojos amarillos. Comencé a escribir este sueño para que no se me olvidara y también para contárselo a Helena, si es que volvemos a hablar. El sueño seguía, estaba lo restante, que faltaba, que él no lograba recordar. Decía así: De pronto fue como una transición. El cuarto transitó de la ligereza a la fatiga. Fue como pasar de la levedad a la pesadez, del aire libre a una cámara de gas, de un pasadizo del alma a un conducto del intestino… De la Helena que veía en sueños a la Helena que está viva. Una profunda eternidad se abrió inestable entre el gato y yo. Estaba de nuevo sobre mi cama. Pero esta vez tenía cara socarrona de una cabra. Su cola que se movía de un lado a otro fue creciendo, se dobló y se apoyó en el colchón, parecía enredarse en mis pies. Siguió enredándose en mi cuerpo, en mi barriga, en mis brazos hasta llegar a mi cuello. Me asfixiaba mientras yo trataba de gritar, trataba de despertarme. De grillos, sueños, hogares y combates
[30]
Javier cerró el cuaderno. Estaba emocionado, su corazón le palpitaba con fuerza. De pronto el recuerdo de Helena le golpeó con fuerza, la sintió cerca, como si estuviera a su lado. Miró al profesor, que estaba sentado en una silla, mirando el aire y rascándose las axilas con una voz dulce y meliflua, moviendo los brazos en círculos, decía algo así como: «Tenemos que buscar las raíces de nuestro ser latinoamericano. Las raíces de nuestra identidad en lo más profundo de nuestras raíces. Por eso es de suma importancia estudiar nuestro siglo diecinueve, para poder entender, asi-
milar y comprender nuestra historia convulsionada. Lo que permanece perdido, pero que está presente… por eso vamos a leer Los Mártires porque la literatura ha desvelado nuestra identidad latinoamericana y venezolana… Algunos dicen que ya no se consiguen libros pero yo aquí tengo un libro recién impreso de una nueva edición de Los Mártires, editada por El perro y la rana. Este importante legado que nos dejó ese desconocido y enigmático siglo diecinueve…» La tarde se moría con la noche recurrente La tarde se ahogaba en la luz incierta, entraba por los ventanales llena de lentitud. Estaba próxima el agua de la lluvia… Las gotas repiqueteaban suavemente… Las personas sentadas en los pupitres escuchaban con ladilla la clase del profesor de literatura. Javier llegó a su casa empapado de lluvia. Comió las arepas que su mamá le dejó en el microondas. Se metió en su cuarto y cerró la puerta como si estuviera a punto de cometer un acto ilegal y se quitó el bolso y lo puso en el suelo y abrió el cierre más grande y por último sacó el cuaderno. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro muy preciado una reliquia de otro mundo. Abrió el cuaderno en la última página y pasó la vista por cada una de las palabras, en caligrafía dudosa, de lo que le faltaba por leer:
Manuel Franco Villamizar
[31]
«Me hundí en el fango, en el pantano de tu olor Helena, de tu aroma, de tu saliva, de tus fluidos. Helena, vuelve por favor. Vamos a volver a vernos. Recuerdas esa noche en el Cesar Rengifo cuando veíamos una película de Kurosawa, en la cual llovía mucho como si la lluvia fuera el personaje principal y entonces tú me dijiste que me querías y cuando terminó la película todas las personas salieron apuradas como un enjambre de peces lanzados al mar, y afuera, mientras titilaban las luces del centro, empezó a llover como si fuera un diluvio, y todos sacaron los paraguas y tu y yo caminamos por la plaza Bolívar, mojándonos, sintiendo la lluvia que bajaba, que corría y pensamos entonces en el pasado, cuando estábamos en el primer semestre y todo era mejor y podíamos caminar sin miedo por las
calles del centro y jugar a ser los bohemios nocturnos y borrachos más irreverentes de Mérida, de Ejido, del universo, y todo era mentira, sí, pero podíamos vivir en la mentira, ¡Qué viva la pajudez!, y caminar de las Cibeles a Biroska, mientras nos sentíamos personajes de Caicedo, empantanados pero felices, de la Viuda al Hoyo, ir al cementerio y ver a los malandros como fieras agazapadas, fumar marihuana, ser amigos de los indigentes y las putas y los travestis, un poquito de cocaína en el baño de la tasca esa donde ponían a Pastor López, vomitar en la calle, ir a un recital, comprar varias pizzas entre todos, agarrarnos a coñazos por ahí con algún sapo, el esperado Congreso de Literatura, comer una hamburguesa, escribir un poema largo y sufrido, policial y salvaje, declamatorio y oratorio, tirarnos en el suelo del bosquecito, hacer el amor 30 veces en una sola noche, hacerlo 90 veces en un día, tener 100 orgasmos seguidos, no entrar a clases, gritarle “Gorda” a la profesora que da un seminario sobre La Navidad, escribir un poema sobre aquellos orgasmos y las veces que hicimos el amor: 300/200, y así seguíamos recordando e inventábamos, y decíamos esas cosas mientras la lluvia se metía en nuestros zapatos y sabíamos que todo se estaba acabando, que todo estaba acabado. Que todo se acabó. Sí, todo. Todo. Toda mierda»
De grillos, sueños, hogares y combates
[32]
Cerró el cuaderno. Todavía faltaban más líneas del sueño escrito. Javier no sabía que pensar. «¿Era posible que en sueños hubiera escrito su sueño?», se preguntó. Se llenó de extrañeza. No quería seguir leyendo, no quería conocer el final, aunque un enigma se podía descifrar, un secreto se podía descubrir, una cadena del destino se podría romper. Javier prefirió posponer las últimas líneas de la última página del cuaderno de clases. Después se metió en Facebook y reviso fotos, videos, comentarios. Música en Youtube. Twitter. Una página sobre suicidios. Porno. Empezó a masturbarse pensando en mariana. Películas para descargar. Hasta que buscó el nombre de Helena en Facebook para saber otra vez
que lo había bloqueado, que lo había borrado de su vida. «Que se joda», se dijo. Manuel dejó de teclear, guardó el archivo con el nombre de «sueño incompleto». Se levantó de la computadora, fue a la cocina y se tomó un vaso de agua. Buscó en la despensa alguna galleta o un pedazo de pan: no había nada. Reviso también en la nevera y encontró un arroz y dos harina pan pero nada para picar. Caminó despacio con los brazos caídos hasta llegar a la sala. Se echó en el sofá y miró el techo. Pensó de nuevo en Mariana y un ligero desánimo empezó a crecer en todo su cuerpo. Recordó el final de su cuento y no le gustó para nada. Verga… siempre es la misma paja. Empiezo a escribir, me emociono, termino el cuento y me jodo pa`la mierda. Me digo que mi cuento no sirve, que es una mierda. Me siento como una mierda y como siempre… y Mariana y… ¿Cómo puedo mejorar este puto cuento? Que ladilla. Ese final es una cagada. Un vecino puso una canción vieja de reguetón: Con tu chulinculincunflai / abro la boca y mi lengua se cai, / ojalai, / ojalai,/ ojalai y que tu sea mi mai. / ojalai, / ojalai,/ ojalai y que tu sea mi mai.… Se sentó en la mesa del comedor. Vio en la esquina el libro que estaba leyendo hacía unos días. Lo tomó y lo abrió en la página señalada. Detuvo su mirada en la frase del marca-libros: «El hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir; y para morir, primero debe despertar». Luego siguió leyendo el cuento en donde lo había dejado: «Un relato encierra siempre, tras la fachada atractiva de su argumento, otras historias, de las cuales algunas veces ni siquiera el mismo aut La luz se fue de coñazo.
Manuel Franco Villamizar
[33]
Él se quedó a oscuras con el libro abierto. Afuera se escucharon gritos, perros ladrando y la alarma de un carro. Siguió pensando en su sueño, en el sueño de su personaje. En cómo podía terminar. ¿Cómo escribir un final? Cómo conseguir un cierre perfecto. Cómo hacer una pieza perfecta. Que la última palabra lo diga todo: descubrir el secreto, voltear la trama. Cómo. Sacar el conejo. Cómo. «No tengo un final. Tal vez no tenga nada. Y así me alejo», pensó como si una voz le hubiera dictado estas palabras al oído. Afuera continuaban los gritos, la alarma del carro. Era un alboroto inmenso. Siguió dándole vueltas en su mente a frases para su relato: …Desidia de un corazón débil y estúpido…
…Compasión amoldada en su corazón… …Sacar el conejo del sombrero…….Romper el parche del tambor…En la fiesta del circo…Matar el conejo…No tener sombrero… …Fracasos inventados y deseos incumplidos… …Negar el misterio, el reflejo, la verdad, el mapa… …El cuerpo se atascaba, se iba en olas sucesivas, puede que nunca volviera. La luz llegó. Se prendieron los bombillos y las lucecitas rojas del equipo de sonido. Se reinició el balbuceo perenne de la nevera. En ese instante el teléfono de la casa repicó estrepitosamente y él contestó: —Aló. —Maaanu. Háblamee ¿Qué tal? —Epa Karla. Normal y tú ¿Cómo está todo? —Bien, ahí voy chamo. Es que madre ladilla buscando trabajo y la paja. —¿Qué haces? — Horita voy hacer cena. Pero mira marico ¿Ya empezaste alguno de los trabajos? —No. Nada no he hecho nada de nada… ¿y tú? —¡No, chamo! ¡Un coño huevón! —Que ladilla esa mierda. —Viste pajúo. A comienzos de semestre estabas y que no ibas a dejar nada para último y bla bla bla. —Siempre es lo mismo, nadie cambia. —Sieé, si eres pajúo…Tú no cambias que no es lo mismo. —Y tú tampoco. De grillos, sueños, hogares y combates
[34]
—¿Cómo? —Que tú tampoco. —Aló…Aló. —¿No me escuchas? —Epa marico habla más duro. —¿Qué? —Muévete a donde haya señal… —…
—Verga marico las líneas están piches. —¿Qué? ¿Qué quieres miche? —… —Chrrrrsstssstchrrr… —¿Haa? —piiiii… Colgó el teléfono de la casa y se echó de nuevo en el mueble. Volteó la cara y miró por la ventana el farol con el bombillo quemado y la oscuridad interrumpida por las luces de los otros apartamentos. El equipo de sonido del vecino volvió a escucharse: ahora tengo que olvidar… y tratar de ser feliz con otra… que me ame… como… tú… nunca… Un mensaje a su celular irrumpió en la realidad del momento. Era de un número desconocido. Manuel lo abrió y lo leyó: Buenas noches se a preguntado si existe solución o esperanza ante la muerte? La biblia habla de una maravillosa promesa
Manuel Franco Villamizar
[35]
Solo busco amor Ana Patricia Luzardo
Mención Honorífica
Hace una hora aproximadamente abrí los ojos. Sigo en cama, viendo el techo y maldiciendo a cualquier cosa que exista y me permita continuar con la vida. Soy demasiado cobarde como para cometer suicidio. La luz del sol se cuela por la ventana frontal a mi cama individual y, cada vez que avanza, me recuerda que debo levantarme. Miro el desastre que me rodea: la ropa de la noche anterior en el piso, los papeles de las toallas higiénicas hechos bolitas sobre la mesa de noche y fotografías, libros; cartas y hojas sin importancia desparramadas en cada esquina. No, ningún papel en esa habitación carece de importancia. Todos son una recopilación de datos de gente a quien no le intereso. Suspiro, me pongo de pie y arrastro el cuerpo a la cocina de mi pequeño departamento: una herencia que me mantiene al margen de las cosas, a la expectativa y con ganas de acabar al mundo. Preparo mi cereal y, como siempre, me siento en la sala en silencio a esperar. Diez minutos después, ahí está: la rutina de la gente del piso de arriba. Cerraron la puerta de la habitación y la ducha se abrió. Alguien, seguramente ella, baila mientras prepara el desayuno en la cocina. Puedo oír sus pasos y casi sentir como tararea ‘dont worry be happy’. Ella está feliz, siempre que hace eso está feliz.
De grillos, sueños, hogares y combates
[36]
Puedo imaginarla con su mandil verde preparando panes tostados y huevos para su hombre. Él, seguramente, rasurará su barba. Lo hace cada dos semanas y hoy le toca. Se mira en el espejo del baño y, con sumo cuidado, pasa su navaja por el rostro. De repente, me imagino su sangre sobre el lavamanos color marfil. Las manos de alguien resbalando, “accidentalmente” a esa hora de la mañana. Pienso en cómo sería el sonido de su cuerpo cayendo sobre el piso del baño. Un «Toc» que resonaría en todos los rincones, para luego acabar desangrándose. Entonces, ocurre algo inusual: los pies de ella comienzan a moverse hacia el baño. ¿Sufrió alguna quemadura que necesite el botiquín de primeros auxilios, quiere sexo mañanero u olvidó decirle algo al despertar;
recordarle algo especial hoy? Sigo sus pies casi ligeros, imperceptibles para otra que no fuese yo, avanzan hacia él El departamento de ellos está distribuido igual que el mío, así que camino con ella; siguiéndola desde abajo mientras como de mi tazón. Llega al baño, abre la puerta, se para junto al lavamanos y ocurre algo que me rompe el alma, me quema desde adentro y pone mi mundo de cabezas: la maldita le dice que está embarazada. Lo sé porque él sonríe, lo sé porque ella grita mientras él, seguramente, la alza en un abrazo; lo sé porque él quería volver a ser padre. Me escurro por la pared del baño hacia el suelo, sintiendo retorcerse todo en mi interior; queriendo devolver la comida. Él tendrá una hija, otra que sí criará y amará, otra que verá todos los días y recordará. A ella no la abandonará con la madre enferma llevándose casi todo su dinero, no le dejará ese sentimiento de angustia. No, la hija de su prostituta sí tendrá toda su atención. Aquí estoy, después de los años de espera, de impulsos homicidas; desvelos y paciencia. Luego de todo este tiempo queriendo que algo pasara, algo como esto: un motivo para que todo explote. Cuando te abandonan, pasas el resto de tu vida preguntándote qué hay de malo en ti y sé, desde hace mucho, qué es lo único capaz de resolver esa interrogante. Me levanto, debo ponerme de pie ahora más que nunca. Respiro hondo mirándome en el espejo del baño, recordando que el cereal está en el suelo. Pero, antes de voltearme a recogerlo, me cepillo los dientes y sonrío a mi reflejo. Quizá sea la única sonrisa verdadera que reciba hoy. «Continuaremos», me digo.
Ana Patricia Luzardo
[37]
Salgo sin bañarme, con mis cajetillas de cigarrillos y mi mesa plegable a cuestas. Bajo por las escaleras. Ellos siempre utilizan el ascensor. Empujo con el costado de mi cuerpo la puerta del edificio y el aire frío de la mañana me golpea. La ciudad está despertando y yo ya llevo demasiado tiempo vigilante, adormecida cual volcán. Puse mi mesa en la esquina de en frente, como todas las mañanas. Saludé al vendedor de periódicos de la calle y mastiqué mi chicle. Me puse atenta, como siempre; alerta de que no me viese. Tres años y nunca sospechó. Él siempre sale primero en su automóvil del estacionamiento subterráneo del edificio; lo veo por la ventana frontal de su Toyota con
su camisa planchada y sus lentes de sol, luego ella coge un taxi al lado opuesto de la ciudad. A su perfecto trabajo como contadora pública. Entre ella y yo existe un secreto: mi mejor clienta. No hay secretos sucios de Alicia Paz que no sepa; eso me gané por años de oír sus peleas. Entonces, establecí que su afición por los cigarrillos me ayudaría. Algo que su esposo, el médico desgraciado, no soporta. La mujer de piel tostada y cabello rizado se mueve con una sonrisa blanca hacia mí. Viste un lindo conjunto de falda tubo y blusa blanca manga larga para la oficina que casi mata a los hombres a su alrededor. Detesto lo agradable que es, lo hermosa que se ve cruzando la carretera y cómo sus rizos se agitan con cada paso. —Buenos días, ¿llevará algo hoy? —le hablé y, cada vez que le hablo, siento necesidad de cortar mi lengua. —¡Hola, linda! —miró la mesa azul, las cajetillas de cigarrillos a su merced y luego me vio a la cara, con su sonrisa radiante para decir: — Hoy no puedo, no soy solo yo ahora. Fingí demencia, sonreí y la miré como si no entendiese. Aclaró entonces tocando su vientre: —Anoche descubrí que estoy embarazada. —Felicidades —grité con una sonrisa ancha y los brazos abiertos para fundirme en un abrazo con ella; sintiendo ganas de partirla a la mitad—. ¿Cuánto tiempo tienes? —No mucho, un par de meses quizá. —Me alegro mucho, cariño —necesito un premio por la actuación. Alicia miró el reloj de muñeca y exclamó: —Es tarde, nos vemos luego. Sonreí, otra vez, y la vi alejarse para esperar algún taxi. De grillos, sueños, hogares y combates
[38]
Como todas las mañanas, permanecí una hora ahí y luego marché al apartamento. Me duché y decidí poner en práctica todo lo que planeé en estos últimos tiempos. Necesito explorar el campo, por eso, al estar solo el hogar, usé la copia de la llave del casero que me cogí, un montón de veces, antes de lograr robarla para duplicarla. Me encaminé al lugar con la adrenalina corriendo por mis venas. No hay mascotas, solo debo vigilar a los vecinos: una señora de edad avanzada y una familia de cuatro, quienes trabajan a estas horas. La puerta blanca con el número 32 en dorado me erizó el vello de la nuca. Todo ese tiempo sintiéndolos detrás de ese pedazo de madera y ahora,
de nuevo ante él, siento todo resumirse a este momento, aunque solo comienza mi plan. Mis guantes de piel se sienten fríos, pero los necesito para girar la perilla. Cuando la sala de estar me da la bienvenida, los guantes no son lo único frío. El sitio está impecable. La zorra mantiene todo limpio. Los pisos casi brillan, los papeles están ordenados, dentro de una carpeta, sobre la mesa de la cocina y los pendientes de la casa pegados con imanes al refrigerador: «Trae más pan hoy», «Compra las baterías para el control del televisor». El mandil de ella cuelga de la manilla del horno empotrado en la madera. Estuve aquí solo una vez, para establecer una rutina necesitaba conocer cómo se distribuía la casa. En aquella oportunidad, me dolió tanto como en esta otra. Avancé sin quedarme de otra opción, cerré la puerta con cuidado de no producir ruido. Me dirigí a la nevera y vi su interior: jugos cítricos, queso, jamón, salsa de tomate, mayonesa, pan; verduras, frutas, agua, un cereal a medio comer y medicamentos. «¡Par de viejos burgueses!» Voy a la habitación principal: los portarretratos sobre las mesas de noche relatan una vida feliz. Él duerme del lado izquierdo, ella del derecho. La cama está pegada a la pared marrón. De su lado está su armario, del lado de ella está el suyo. Cuando abro la puerta Alicia veo su orden, la ropa ordenada por color y sus zapatos organizados por prioridad. Su estilo recatado y prendas planchadas, ¿puede ser más perfecta? Toda ella se refleja en esta habitación pulcra, con la sábana perfectamente acomodada y el olor a limpio. Ni siquiera los pelos de la alfombra bajo la cama parecen desordenados.
Ana Patricia Luzardo
[39]
¿Él? ¿Dónde está? No se ven ni cabellos en su almohada, entonces, abro el armario y lo siento perfectamente: un desastre. Sus zapatos desparramados por el suelo, las camisas de vestir que caen de los ganchos de ropa aún sobre el piso y, en la cara interior de la puerta del clóset una foto me deja sin aliento, yo. Soy yo en primer plano, de niña, mi edad rondaría los tres años y sonreía a la cámara mientras mi mano trataba de agarrarla. No recuerdo esto, pero el fondo sí: una pared de ladrillo con la ventana de barrotes negros; la fachada de enfrente de la casa que compartimos en mi infancia. Me rompo en pequeños fragmentos, no puedo con esto. Él no me ha olvidado. Mi padre aún me recuerda, aunque no sepa quién soy.
Sé exactamente que él no debe morir aún, sino ella; Alicia es quien se atraviesa entre nosotros, ella y su pequeña cosa. Dejé la foto en su lugar y salí de ahí en llanto: viendo mi vida como es. Nos abandonó cuando mamá enfermó y al cumplir cinco años mi madre biológica murió. A él lo localizaron y no quiso saber de mí. Me adoptaron a los siete y, aunque no me quejo porque me dieron todos los beneficios económicos de los que gozo, siempre quise entender mi lugar en el mundo. Por eso, a los dieciocho, les saqué la verdad a mis padres. Lo busqué, llegué a su puerta, abrió y, ni siquiera me dejó saludar, me dijo: —Soy católico, no estoy interesado.
Cierro la puerta de mi casa y veo todo como lo dejé: la ropa, los muebles, la comida fuera de su sitio. Tengo ganas de mandar todo por el desagüe, de arrancarme los cabellos de frustración. Golpeo la pared y grito. ¿Querer envenenarlos con anticongelante? ¿Pasar mis años planeando eso? Me lanzo a llorar al mueble de la sala, sintiéndome impotente por alguna razón. ¿Qué hice? Me mudé a la casa debajo del hogar que mi padre biológico construyó solo porque me cerró la puerta en la cara. Trato de tomar aliento, pero los mocos me impiden respirar bien. Alguien toca la puerta y, en medio de mi drama, sé que debo lucir decente. Decido no abrir y preguntar quién es desde adentro. Cuando reconozco la voz de Alicia Paz preguntando qué sucede, lo entiendo: «no importa nada. Es el momento». Cuando la puerta se abre, no sé si su sorpresa es por ver a la chica de los cigarros o mi cara de loca. Supongo que ambas. De grillos, sueños, hogares y combates
[40]
No le dejé tiempo para reaccionar, como mi padre no me dio tiempo de mediar palabra, me lancé a apretar su tráquea con ambos pulgares. A la hora del almuerzo, todos comenzarán a llegar de la oficina, así que debe morir rápido. La veo contra la pared marfil del pasillo del edificio luchar, trata de defenderse. Toma mi cabeza entre sus manos como puede, intenta clavarme sus uñas en la cara, pero su manía de comerlas le juega una mala pasada. Veo en sus ojos que no entiende; no tiene idea, no sabe quién soy. Aprieto más; quiere respirar. Intenta hablar, decirme algo, ser. Pero, mis dedos sienten el relieve de sus cartílagos y les agrada. La
veo a los ojos, estos se enrojecen y brotan; sus piernas me patean, pero no me muevo. Su pequeño cuerpo se siente tenso. Golpeo su cabeza contra la pared, todo en cuestión de segundos. La veo. Pequeña, indefensa, voluble; frágil como una hoja. Su cabello esponjoso negro contrasta con mis blancas manos en su cuello. Comienzo a llorar, aunque intento parecer fuerte: ––Solo busco amor ––le grito––, el que merezco porque es mi padre ––susurro. La suelto, repentinamente, «solo busco amor» retumba en mi cabeza porque no sé qué es el amor. «Solo busco amor» me digo mientras la veo luchando por respirar en el suelo del pasillo.
Ana Patricia Luzardo
[41]
Avenida La Deriva Francisco Camps Sinza
De grillos, sueños, hogares y combates
[42]
Mención Honorífica
Era la séptima carta que enviaba papá al programa Somos Todos, un concurso nocturno que insistía en probar, como le gustaba decir al presentador, la paciencia del venezolano. El Sr. Oplinio preguntaba, con su voz parsimoniosa, edulcorada, un cuestionario por participante, entre verdades y mentiras, paradojas, intercalando por colores —del magenta hasta el blancoleche, los cuales identificaban a los nueve concursantes—, mientras sus técnicos jugaban con la atmósfera del show. Las primeras cartas de papá con intención de concursar fueron en enero pasado, luego en marzo, mayo, un par en junio y dos en el mes de julio, cuando una mañana cualquiera de un lunes a las ocho de la noche, colocaron una telenovela repetida hasta el hartazgo. Al principio papá se sintió desconcertado, mecía sus cejas apenas blanquecinas, diciendo en voz alta lo que era para sus adentros: «Seguro está enfermo», pero papá no es ningún ingenuo, sabe tan bien como yo que los programas los graban, tienen otro tiempo, así rece a un costado, titilando, el en vivo. Al día siguiente fue lo mismo y de esa forma, continuó el resto de la semana. Para el lunes siguiente, papá preparó otra carta, la leyó en voz alta, como si quisiera convencerse de lo escrito, sin participarme en lo escrito, tratando de corregir algún error que tuviese la misiva. Siempre la comenzaba con un «Estimado Sr. Oplinio», y finalizaba con «Un fiel seguidor y creyente de Somos Todos», para estampar su firma oblicua con una cola inclinada hacia la izquierda al término de la misma, firma practicada una y otra vez, inundadas en un viejo cuadernillo. Bajamos al correo, depositamos la carta en la misma agencia, con la señora catira de gruesas cejas y labios muy rojos, fuimos a la panadería, comimos un golfeado y café con leche, y con dos campesinos bajo el brazo volvimos al apartamento. Papá poco salía solo; no sé si era una excusa para cuidarme, o su condición de pensionado, o si en realidad era tan asocial y taciturno como se mostraba. Contadas veces lo vi saludar afectuosamente a alguien en la calle, detenerse a conversar con un amigo, como esa vez que vimos a un hombre de bigotes gruesos, muy alto y con paltó oscuro, —¡Mario!—, dijo el hombre con sorpresa,
papá se abochornó, su rostro cambió por completo, y al abrazo sincero que mostró aquel hombre, él lo respondió con la misma expresión al quedarse sin cigarrillos. Si ocultaba algo, no lo supe. Él siguió en su empeño por descubrir lo sucedido con el programa. El canal siguió colocando la misma telenovela en el horario del show, y papá duraba días prendiendo la tele a cada hora o consultando la guía televisiva de la semana en el diario El Despertar. No lo cambiaron de horario. Desapareció. La próxima carta de papá fue dirigida al canal exigiendo «una explicación a los usuarios del show por su sorpresiva desaparición», acentuando la palabra “sorpresiva”, repitiéndola varias veces hasta que, silenciosamente, aparecía en sus labios. Cada semana nos visitaba la Sra. Juliana, flaca, pelo aindiado negrísimo, limpiaba la casa cada jueves y lavaba la ropa cada sábado. Le gustaba escuchar la radio mientras enjuagaba los pantalones, las sábanas, y uno que otro interior de papá, el cual examinaba como si buscase indicios de alguna noche de escape fortuito. Eso lo entendí después, cuando se ocultaban en el cuarto de la batea, mientras la lavadora resonaba con su soundtrack de chillido impar. Pues bien, una tarde de sábado, mientras ella subía el volumen de la radio al escuchar algún merengue dominicano, tarareando y meneándose con su pantaloncillo corto, papá regresó con un fajo de paquetes, y sacudiendo un sobre blanco en específico. Se sentó en la mecedora, frente a los ventanales. Luego de abrirla, leerla, examinarla con detenimiento, mirar afuera con el entrecejo sembrado de arrugas, complementando lo encontrado en la carta con sus pensamientos, dijo de sopetón: pura basura. La Sra. Juliana preguntó algo con su desparpajo a las exclamaciones imprecisas de papá: Francisco Camps Sinza
[43]
—El canal se abstiene de responder por el programa —dijo papá con voz apagada— ¡Se abstienen! ¿Puedes creer eso? Él no se explicó. Ella volvió a la cocina por un vaso de agua: —¿Sabes de qué habla tu papá? —preguntó pegada a mi oído mientras yo buscaba algo en la nevera. —No, en realidad no lo sé —dije con calma. Ella volvió a lo suyo, a menearse con la música e inundar la sala con aroma a jabón. Papá irritado veía el trajinar de la calle.
Esa tarde-noche llovió como nunca. La Sra. Juliana se quedó con nosotros, primero hasta escampar, luego del aguacero, hasta la mañana. Al ver una tabla de chocolate negro en la nevera, interrumpió el crucigrama de papá y mi mala copia de un grabado de Goya, para preguntar si había pan. —Encontré éste duro, casi mohoso —dijo. Papá dijo que nosotros calentaríamos el pasticho de la tarde y ella le replicó que la tradición del chocolate caliente era el pan, no pasta con carne apelmazada. Papá salió con la gabardina vieja, curtida, y un paraguas amarillo chillón (parte de la herencia de mamá). Lo usaba en casos estrictos. Se sentía ridículo al usarlo, como una vez en un parque que prefirió no abrirlo aunque lloviera a cántaros. Él no es de complacer a los requerimientos de otro de buenas a primera, salió sin disgusto y volvió al cabo de un ratico (la panadería del portu Miguel está a una cuadra) con una bolsa gruesa de papel abarrotada de canillas, además de una bolsita de Señoritas, un aperitivo alargado, adornado con piedritas de sal a los costados, crujiente. Tomó dos Señoritas, me dio uno y el resto se lo dio a la Sra. Juliana. Se alegró. Por su reacción —con un «Gracias mi amor»—, develaba que él conocía sus gustos. Luego de comer, papá fue al cuarto, cambió las sábanas y puso, del lado izquierdo, donde él duerme, una colcha violácea, limpia, para la Sra. Juliana. También guardó el cofrecito que vomitaba joyas de mamá. Desde esa vez, no vi sus perlas enrolladas en cadenas doradas, ni las sortijas plateadas que gustaba ponerse y que, meciéndose en las tardes, dejaban una estela luminosa en su vaivén.
De grillos, sueños, hogares y combates
[44]
Antes de dormir, a golpe de las once, vimos una película de vaqueros con John Wayne. Papá veía al hombre hablando desde su caballo sin ganas, perdiéndose en sus pensamientos, mientras que la Sra. Juliana trataba de hablar, interviniendo de cuando en cuando en alguna acción, pero de a poco iba acostumbrándose a nuestras respuestas parcas, automáticas. El volumen estaba alto. Luego del cierre del programa, papá y yo casi no veíamos tele, y cuando él dormía en la sala, iluminado por el resplandor de la pantalla, debía hacerse un esfuerzo para entender lo que decían; se interpretaban las palabras como si mamá estuviese aún en el cuarto, descansando, consumida por estados neurasténicos, por crispaciones violentas. Necesitaba calma. No usábamos el teléfono ni yo podía llevar a Luisito al apartamento. Era muy ruidoso, según pa-pá. Para ese entonces, cada vez pasaba más tiempo en casa, luego
del colegio. Luisito dejó de invitarme a jugar con sus muñecos; tenía un Hulk inmenso y un Spiderman con la telaraña saliendo de sus brazos. Se emocionaba jugando; gritaba la transformación de la mole verde, para luego darle una paliza al arácnido. Siempre ganaba. Eso me aburría. Papá tomó medidas serias, como repetía, y se encargó de comunicarse con cada uno de los familiares allegados y amigos íntimos para, tajantemente, decirles que solamente llamaran por medidas extremas. Una que otra vez nos visitó la tía Maite y Cristina, hermana y amiga de mamá y Tomás, hermano morocho de papá. Él se dejaba el bigotico pardo que a mamá le parecía ridículo; me saludaba con un «Hola, carricito», que a mamá le disgustaba. El resto del tiempo, solamente fuimos nosotros tres. La Sra. Juliana cabeceaba antes del término de la película, y papá esperó hasta ese momento para decirme que ella dormiría conmigo. La desperté con cuidado, le indiqué el baño, tenía un cepillo de dientes adicional y un paño limpio. Papá tiró un par de almohadas, apagó la luz de la sala, la tele, y se acostó. La luz solacea del cuarto, siempre a oscuras, bañaba la sala. Ya en la cama, elogiada por ella por lo grande y cómoda, se despabiló, iniciando una charla con una extraña voz baja: —¿La de la foto es tú mamá, no? —dijo observando el cuadro de la pared. Asentí. Nos quedamos en silencio un rato. —¿Dormías con ella? —preguntó mirando el techo. —Sí —dije— hasta hace unos cinco años.
Francisco Camps Sinza
[45]
—Te pareces mucho a ella —dijo volviendo sobre el cuadro. El crucifijo de su cuello hacía ruido al moverse—. Aunque eres tan callado como tú papá. Son muy… cómo se podría decir… son herméticos. Sí, herméticos. Volvió a mirar el techo, luego se volteó hasta dar con mi lado. —Tengo un hijo como tú —dijo bajando un poco más la voz, quebrándose entre palabras—. Tiene ocho años, no tan blanquito ni tan flaco, pero de tu tamaño. ¿Cuántos años tienes? —Doce —dije bostezando. —Oh, pensé que tenías ocho, nueve —dijo elevando un poco la voz— Es que te ves tan… menudito.
Ella bostezó, volvió a su posición, acomodó la colcha y entrelazó sus manos a la altura de su pecho. —Yo no duermo con él —dijo con la misma entonación— tiene su cuarto. Creo que no le gusta mucho estar conmigo. A veces se queda con su papá en Maracay y me pregunto: qué hará, con quién dormirá… Son cosas de madre. A lo mejor tú mamá se pregunta lo mismo, donde esté. ¿Rezas? —No lo hago —dije irritado. Mamá sí rezaba, cada noche, en voz baja con las manos cruzadas y tomando un rosario de la mesa de noche. Hacia el final de sus días, dejó de hacerlo. O no lo hizo con la misma ceremonia, acariciando con sus manos pálidas las cuentas del rosario. Si lo siguió haciendo, fue en absoluto silencio. Parecía que ella también lo hacía o dormía. Cerró sus ojos, inclinó los dedos apuntando al techo y permaneció en silencio. Di media vuelta hacia la pared y no supe más nada de esa noche.
Pasaron dos semanas para que papá recibiera la carta esperada.
De grillos, sueños, hogares y combates
[46]
Él llegó esa mañana de la agencia. Se disponía a entregar otra carta y por el descuido de la catira, no le hicieron llegar esa misiva almacenada desde hace días; el gerente se disculpó. Sin duda, era una carta misteriosa. Papá regresó azorado, extasiado y a la vez temeroso, por alguna extraña razón. Al término de leerla, tantas veces como para yo leerla de sus propios labios, balbuciendo, dejando muestras de lo constatado, descubrí que era la respuesta del show, seguramente del Sr. Oplinio, poniendo a prueba hasta a sus lectores, con reflexiones, preguntas, verdades a descubrir —«Si no es verdad es un hallazgo», decía al final de show— y meditaciones sobre nuestra condición. Había una dirección: Avenida ‘La Deriva’. Papá, que había sido policía, se preguntaba dónde quedaba ese lugar; conocía de cabo a rabo Caracas y las ciudades aledañas, y la frustración dio por volver a mecer sus cejas. Era martes. Él llamó a su antiguo jefe y no supo darle respuesta. Después de unos escasos minutos hablando, recordar infinidad de anécdotas de aquellos tiempos —papá asentía y repetía: «Sí, cómo olvidarlo»—, el viejito preguntó algo, un lugar llamado ‘La Mansión’;
papá tuvo un atisbo de pista. Pensó en la Sra. Juliana y la historia de su prima caraqueña, bailarina, con dos hijos que perdió, luego prostituta de antros y bares clandestinos, con breve estancia en las ‘avenidas de noche’: recordaría la Baralt, Bolívar, Libertador, a lo mejor las redadas en aquellos lugares, las prostitutas y transexuales presos, matraqueados y hasta los asesinatos de muchos de ellos, como el de ‘Lucky’ Santos, famoso caso reportado hace un par de años en El Despertar. Al cabo de minutos, de cavilaciones y preguntas enturbiadas, de imágenes oscuras, retorcidas, sonó el teléfono; era la primera vez que, en mucho tiempo, llamaban. Papá, aguzando los oídos dejó el timbre resonar, como para acostumbrarse nuevamente al sonido, el cual bañó instantáneamente el apartamento. Sería el comandante Aguilar, el viejito de ‘La Mansión’, o la Sra. Juliana en consonancia con las ideas de papá. ¿Tan a tono estaban los dos? «Mario», se escuchó como un eco breve, pálido, de voz femenina. Él respondió, era una prima de mamá informando el accidente de la tía Maite. Estaba con su hijo Rubén, en el auto de éste, chocaron. —Están bien, sólo queríamos que supieran —añadió—. Carajo —dijo papá. Antes de partir a Valencia, lugar de origen de mamá y su familia, papá me dijo que tenía una reunión urgente. Revolvió su cajón de la peinadora, buscando algo con afán. Llamó un par de veces, seguramente a la Sra. Juliana. No tuvo respuesta. Bajamos a la panadería de Miguel, él tomó tinto, yo café con leche, me preguntó si quería un golfeado, sólo pensé en que no era lunes, pero que ayer, por distracciones vespertinas, perdimos el hilo de la tradición.
Francisco Camps Sinza
[47]
Al tomar el taxi que nos llevaría a la Avenida ‘La Deriva’, luego de papá preguntarle con parsimonia si conocía el lugar, el chofer asintió con la sonrisa colgada, recorriendo una y otra calle, serpenteando avenidas, el bullicio, el trajín de la calle, los imitadores de Cecotto cruzando a ciegas los autos y el aire seco que se colaba por la ventanilla, interrumpiendo a ratos la voz del vallenatero retumbando la radio. La ciudad era un constante y autentico jaleo. —Usté es la tercera persona que me pide llevarlo pá’ esa avenida —dijo el hombre mirando por el retrovisor. Buscaba conversación. Papá se limitó a gruñir mientras el hombre volvía, a ratos, sobre nosotros, mientras canturreaba el tema de la radio. En realidad era un lugar de paso. Al norte, estaba inundada por la avenida Fajardo y la avenida Río de Janeiro, para bifurcar en decenas
de opciones, y en una de esas, perdidas en el mapa cotidiano, entre la avenida Manaure y la avenida Mara, se encontraba, sin señalización ni topónimo registrado. No era tan feo. Unos pocos vendedores, como la señora con una especie de sábana añil tendida en el piso, rematando interiores, blusas y pantaletas, se aglomeraban a los costados; apenas algunos edificios grises, pequeños y un árbol de raíces al cielo, peladas, que a lo lejos, parecían las neuronas del libro de biología. —¿Esta es la ‘Avenida’ señora? —preguntó papá a la misma vendedora y respondiendo desde el suelo:— Sí mijo, ¿‘La Deriva’? Sí, la conocemos simplemente como ‘La Avenida’. ¿Qué busca? Papá no contestó. Y yo, que no sabía por qué estábamos allí, tampoco tenía nada que decir. —Ah, es allí, gracias —dijo, echando a andar. Lo seguí. En efecto, a unos pasos de la señora, que debió seguirnos extrañada con la mirada, estaba ‘La Mansión’. El portón estaba cerrado y papá llamó desde allí, hasta que corrió su voz por ese pasillo lúgubre y angosto. ¿Alguien vivía acá? Seguramente era el lugar más tranquilo de Caracas. Recorrí la calle, avisos de recauchadora, herrería, santamarías cerradas. Papá fumaba frente al edificio con las A borrosas. Tenía balcones bonitos, el del lado derecho con flores (no supe cuáles, estoy raspado en floricultura), el que seguía desnudo, con sus rejas oxidadas. Papá sacó de su chaqueta desteñida la carta; leyó con atención y vio la hora en su reloj. —¿Ni una floristería? —preguntó calando el cigarrillo—. ¡Ni una panadería! —Después de recordarme comprar azucenas al regreso, antes de ir a Valencia, contarme un chiste de la tía Maite, su risa escandalosa, la cual, extrañamente, inquietaba y regocijaba a mamá, un hombre de barba gruesa abrió el portalón, tenía un sinfín de llaves en su manojo, y casi susurrando: ––¿Mario Contreras?, ––Sí, el mismo.
De grillos, sueños, hogares y combates
[48]
No se me permitió entrar al cuarto. La excusa, además de ser un niño, era el carácter secreto de la reunión. En ella estaban el señor de barbas con llaves, un hombre con voz edulcorada como la del Sr. Oplinio y tres sombras de tipos altos junto a papá. El señor de barba me dio un vaso de agua y me preguntó si quería quedarme en el pasillo, más caluroso que afuera, y le dije que salía. Papá se asomó: —No te pierdas. —Volvió a entrar. Cerraron la puerta. El señor de barba abrió el portalón. Me observó detalladamente; pude ver el candado de canas asomadas en su barba, salí, y cerró nuevamente. Prefería dar una vuelta, tenía un par de billetes en el bolsillo, buscar una cafetería o simplemente quedarme viendo el trajín de la calle.
En esas dos horas de espera imaginé un sinfín de cosas de allá dentro, «¿Qué diablos tendría que ver papá con el Sr. Oplinio?», pero el bululú que armaba en mi cabeza, fue interrumpido por las señas y siseos de la vendedora de la sábana añil. Ella, tal vez para matar el aburrimiento, jugaba a las cartas. Al acercarme, pude observarla con mayor detenimiento: tendría unos cuarenta y pico, se dibujaban algunas canas en su melena castaña, y el color de sus ojos como el de su piel, eran avellana. —¿Qué haces ahí solo carricito? —dijo tendida en la sábana, mirándome a ratos, mientras lanzaba unas cartas sobre un short pardo. «Carricito»; a lo mejor se dibujó en mi rostro el desdén de mamá al escuchar esa palabra; se replegaban algunas arrugas en su entrecejo y en sus mejillas. No supe qué responderle, por la plena ignorancia en la que estaba, el azar de estar allí, parado frente a ella, o el simple hecho de no querer hablarle a una desconocida. Nunca me he sentido cómodo con las chácharas que nacen de la absoluta nada. —¿Eres mudo? —dijo—, aunque no tienes pinta —añadió. Ella siguió sumando carta sobre otra, un sol, una luna, una calavera—. Ven, siéntate y te leo las cartas.
Francisco Camps Sinza
[49]
Hay dos muertos, dijo en tono melodramático. Describió los rasgos de alguien que podría ser mamá, y luego nombró otros rasgos de un hombre cincuentón. No hablé. El resto de lo que dijo no lo oí y, por mis ademanes impacientes, supo de mi poca atención para con ella. Nadie se asomaba por los balcones, ni el florido ni el desnudo. Se bamboleaba una cortina violácea. La vendedora dejó de manipular las cartas, y una, de figura extraña, salió a relucir; la sostenía en sus manos tostadas, huesudas: —¿Sabes quién vive allí? —No —respondí. Me miraba intensamente, barajeó las cartas y volvió a echarlas. Me contempló por instantes, sin parpadear, tratando de buscar, extraer algo bullendo de mi cabeza. —Como no puedo saber nada de ti, mejor me las leo a mí misma —dijo. Quise preguntarle por el desenvolvimiento de la reunión arriba, pero era un asunto ridículo; nadie más que ellos, los involucrados, entre esos papá, podían responder. Y sé que no tendría el valor para preguntarle a él. Había tantas preguntas. Hasta pensé en escribirle cartas, anónimas, inquiriendo las dudas agolpadas, sospechas que requerían ser dilucidadas, o al menos, asomadas. Pensé nuevamente en las palabras de la Sra. Juliana: «Te pareces mucho a ella». Pensé: ella no era tan cobarde. Por cada carta echada por la vendedora, relataba una historia de su vida. Nada pasaba. Me parecía ridículo
estar allí, aunque estaba de paso. El cielo seguía azul y una nubecita, a lo lejos, se deshilachaba. Hacía calor: —ésta es por mi hijo muerto, Miguel —dijo—. Sé que me cuida, me resguarda. Estaba embromado, lo sé, pero lo culparon de algo que no hizo. —Pensé: insospechado. Esa palabra se quedó un rato conmigo. Me imaginé a ese Miguel con los ojos avellanas, profundos, la piel parda, flaco como ella y de pelo prieto. Siguió: —lo llamaron una noche. Estaba con su mujer, el hijo, y yo cocinaba. Algo sentí mal. Ésa mañana me salió una carta feísima y el café de tempranito me había dejado una mancha rara en la taza. Lo llamaron. Se vistió, besó al niño que dormía y me miró como si se despidiera; atendió el llamado del señor. Lo encontraron al día siguiente en un monte, tirado como si durmiera. —Los ojos de la vendedora parecían contener todo el llanto del mundo. No lloró. Volví sobre el balcón. Es de mala educación mirar a las personas afligidas. Su dolor es suyo. Nada podemos hacer.
De grillos, sueños, hogares y combates
[50]
Papá bajó al cabo de un ratico, mientras la vendedora recogía sus cosas y las guardaba en un gran bolso verde. Ella guardó las cartas en el bolsillo del jean roído, y me preguntó dónde vivía. Me dijo su lugar de residencia y no le pregunté nada. Se despidió y caminó hasta doblar la avenida. Papá estaba igual, despreocupado, como si nada hubiese ocurrido y en vez de verse con esos hombres extraños, exultado, atemorizado o lleno de tantas interrogantes que podría leer de sus labios, estuvo como si hubiera visitado el mercado y no consiguió los duraznos para el jugo de la tarde. Caminó, miró el lugar, su rostro se afligió por tanta soledad o por algo desconocido. Mientras nos adentramos al cruce de la avenida, como la vendedora acaba de hacer, llamar a un taxi e indicarle la dirección de destino, entrar al auto y perdernos de aquel lugar, dije: —¿Ese era el Sr. Oplinio? —Papá no disimuló su cólera. Odiaba las interrogantes. O, lo que realmente odiaba, era justificarse. Se concentró en mirar la calle. De a golpe, oscurecía, y el cielo azul pasó a violáceo. Una sola vez le pregunté algo a papá, algo de carácter serio. Tenía unos siete años y repetí algo que escuché en algún programa, donde un hijo le preguntaba a su papá, también policía, si había matado a un hombre. Cambié hombre por malandro, o choro, ya no recuerdo bien. Todavía me queda la impresión del enojo de papá; había recién llegado a la casa: tumbado en el mueble, en franelilla y con el pantalón oscuro con dos franjas amarillas, verticales, a los lados; esperaba la comida de mamá. Desde la cocina, olía a carne, salsa y papas, además
se sentía la humedad del arroz. Se inmutó. Su enojo le da por quedarse completamente absorto, mientras se pliegan arrugas en su entrecejo. Fue al baño, y al regreso, vio el plato que mamá sirvió para él y lo estrelló contra el piso, agarró su franela y volvió a la calle. Seguía mirando la calle, árboles oscuros, postes chorreando luz amarilla, otros sin luz, como centinelas oscuros. Un río de gente cruzando mientras los semáforos titilan, el Ávila al fondo, moles de metal en lo alto apenas iluminándose y los cerros prendidos desde hace rato. Papá ya no tenía canas en su nuca; había vuelto a ser aquel hombre de pelo azabache. Antes de bajarnos, papá dijo algo; la radio y el ruido de afuera lo interrumpieron. El locutor de voz carrasposa comparte alguna medida del gobierno y los motorizados pasan a nuestro lado anunciando su trayectoria. —Era la televisión —logré escuchar—. Vi un programa inédito de Somos Todos, —dijo. Al cabo de un rato de llegar al apartamento, salí sin avisar. Papá estaba en la cocina, subió el volumen de la radio, y se replegó un fuerte olor a cebolla quemada. Sonaba una ranchera, que volví a escuchar en la panadería del portu Miguel. —¿Lo mismo? —preguntó al verme con su acento particular. —Lo mismo —me limité a decir. Frente a mí, estaba un hombre con las descripciones del hijo de la vendedora. Me observó. Su mirada era profunda, triste; como la de ella. Volví al llamado del portu Miguel, y a su pregunta, respondí que papá estaba arriba, descansando. El hombre volvió a mirarme; llegó su mujer con un niño en brazo y un ticket que dio a la hija de Miguel, y ésta le entregó una bolsa gruesa con pan y un litro de leche. Salieron y se perdieron en la oscuridad. Afuera, un chorrito de luz solacea bañaba la acera. Pasaban señores con sus perros y chicos charlando. La noche se adentraba en una cotidianidad insulsa. Francisco Camps Sinza
[51]
Premio de Cuento
Santiago Anzola OmaĂąa 2018
Veredicto Nosotros, Gisela Kozak Rovero, Fedosy Santaella Kruk y Julieta Omaña Andueza, luego de conocer los noventa y cuatro manuscritos enviados para optar a la Tercera Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2018, decidimos otorgar dicho galardón al relato «Combate», firmado bajo el seudónimo Gacqueline Joldberg. En el cuento premiado se narra una especie de “combate” poético, sexual y cultural, donde una madre y una hija compiten por el “amor” del padre. Por medio de una atmósfera misteriosa con ciertos dejos orientales, donde se crea un extrañamiento cultural e histórico, se analizan problemáticas relacionadas con el incesto, la familia, lo femenino y el progreso. A través del relato de este triángulo amoroso se desarrolla una mirada cruel y suspicaz acerca de la mujer y un interesante juego de sombras que se van posando sobre los personajes. Gracias al trabajo de un fino sentido de la ironía, se logra el cuestionamiento de elementos modernos relacionados con la idea del progreso, contrastándolos con otros aspectos más clásicos y conservadores, donde el tema del género se analiza y confronta. Se destaca también un lenguaje con cierta delicadeza poética, el cual ayuda a construir una atmósfera sutil con aires de leyenda.
De grillos, sueños, hogares y combates
[54]
Una vez seleccionado el cuento premiado, se procedió a identificar al autor del relato, que resultó ser Jacobo Villalobos Mijares, estudiante del décimo semestre de Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. Menciones honoríficas Asimismo, el jurado decidió otorgar tres menciones honoríficas, a los cuentos «Rebelión de los rumores» con el seudónimo Vinicio López, «Golpe bajo: El Inca vs. El Arañero» bajo el seudónimo El Gallo de Petare, y «El ónix» bajo el seudónimo Miroslav Woisin. En «Rebelión de los rumores», el jurado destacó el logro de un interesante juego estilístico gracias al uso efectivo de la segunda persona
mezclado con una redacción continua donde la narración se mezcla con el fluir psíquico del protagonista y de otros personajes. Temas de la actualidad venezolana como la corrupción, la violencia, las carencias y la falta de convivencia se desarrollan por medio de un complejo trabajo narratológico donde las voces, los géneros y los pensamientos se combinan, logrando una atmósfera casi irreal aunque con un contenido verosímil. En el relato «Golpe Bajo: El Inca vs. El Arañero», se destaca el logro de una historia llena de simbología que describe y mezcla aspectos de la política contemporánea venezolana con elementos biográficos y ficcionales del afamado boxeador El Inca Valero. Se logra una profunda ref lexión en torno a confrontaciones y dinámicas entre la oposición política del país y el difunto Presidente de la República, desarrollando un análisis metafórico sobre la coyuntura del acontecer nacional contemporáneo y de años recientes, sin caer en lo obvio y panfletario. En el relato «El ónix», el jurado destacó una interesante reflexión de tipo meta-literaria donde se cuestiona lo “ficcional” en contraposición a lo “real” como elementos para llegar a una “verdad”, y el papel del autor como agente derivado de la propia ficción. Por medio de un estilo elegante donde se desarrolla un guiño borgiano, se trabajan temáticas como: la inmortalidad a través del arte, el autor como creador de la realidad, y el manuscrito encontrado como una especie de eterna condena literaria.
Veredicto
[55]
Una vez seleccionadas las menciones honoríficas, se procedió a identificar a los autores. En el caso de «Rebelión de los rumores» el autor resultó ser Jorge Morales Corona, estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad del Zulia. En el caso de «Golpe Bajo: El Inca vs. El Arañero», el autor resultó ser Danny J. Pinto-Guerra, estudiante de cuarto año de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad Central de Venezuela. El autor del cuento «El ónix» resultó ser Carlos Urribarrí Armas, estudiante de octavo semestre de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades en la Universidad del Zulia.
Combate
Ganador
Jacobo Villalobos Mijares «Yo preconizaba el abandono del corsé y la adopción del sostén en nombre de la Libertad» Paul Poiret. En habillant l’époque «Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por su ausencia, o también por la mala percepción que de ella tienen los demás» Charles Taylor. Política de reconocimiento
De grillos, sueños, hogares y combates
[56]
La choza de Bon-Hwa, al estar en la ladera de una montaña, bien arriba, daba una imagen de inestabilidad. Pero era todo lo contrario, porque hasta el clima estaba firmemente arraigado: llovía un día sí, otro no, durante poco tiempo, y solo lo suficiente para que el paisaje se lubricara. Por eso, cuando él llegó de la ciudad con un paquete de ropas nuevas, su esposa, Iseul, entornó los ojos y lo miró extrañada. «Se llaman pantalones», dijo Bon-Hwa, «y es lo que se está usando ahora». El agricultor miró a su esposa y a su hija con una sonrisa infantil. «Vamos, quítense las togas y pruébenselos». Iseul y Eung-Kyun entraron a sus habitaciones, dejaron caer sus ropas, unas togas grises idénticas, y se metieron en los pantalones. Al salir, Bon-Hwa abrió los ojos y separó los labios. «Lucen muy bien», les dijo. Iseul respondió que se sentía muy expuesta porque la tela se ajustaba demasiado a su piel y porque no tenía con qué cubrirse los senos. «¿Estás seguro de que esto se usa así?», preguntó. «Míranos, no tenemos nada que nos cubra el pecho y nuestras piernas se adivinan perfectamente». «Sí, sí, estoy seguro de que así se utilizan», respondió Bon-Hwa. «Yo también traje pantalones para mí. Es cuestión de acostumbrarse». En ese momento, Iseul se fijó en que su hija y ella, a pesar de que casi siempre las confundían por su parecido —las confundía BonHwa, casi la única persona con la que compartían—, eran en realidad notoriamente diferentes: Eung-Kyun tenía los senos más pequeños
pero firmes y sus muslos eran más grandes, con una curvatura que agraciaba la forma de su cuerpo y que había permanecido oculta bajo la toga gris. Además, su hija, lo notaba ahora, era menos pálida que ella, con lo que el azul de los pantalones destacaba aún más el color de su piel. En contraste, Iseul se sintió maltratada por su nueva prenda: veía sus piernas flacas, sus pechos más abajo que los de su hija y su abdomen tenía una blandura poco atractiva. Se sintió aún peor cuando vio que su esposo se veía grande, fornido y bien enmarcado con sus pantalones. Por la noche, al momento de dormir, Iseul intentó volver a colocarse su toga («Porque es más cómoda», dijo), pero Bon-Hwa insistió en que la dejara, que la olvidara, porque era momento de que ellos avanzaran y dejaran sus hábitos: «Hasta la lluvia cae por costumbre: siempre a la misma hora y de la misma manera», reprochó él. Así que ambos pasaron la noche en pantalones.
Jacobo Villalobos Mijares
[57]
Por la mañana, antes de levantarse, Bon-Hwa le anunció a su esposa que había encontrado la solución para su incomodidad: «Si te sientes mal con tus pantalones, quizá sea porque no son tu tipo y haya que buscarte uno distinto», dijo, y luego hizo una pausa, esperando alguna respuesta. «Bae, el sastre, me ha dicho que hay un montón de opciones, por lo que solo tenemos que probar hasta dar con los indicados para ti». Al mediodía, el agricultor, contento por todas las miradas que había captado con su prenda, había vuelto con dos nuevos pares de pantalones. Estos eran anaranjados en la parte de arriba y se iban decolorando por las botas hasta volverse blancos en el ruedo. Tampoco tenían costuras en la parte trasera: no tenían bolsillos ni un empate en medio. Con ellos, Iseul se sintió cómoda al inicio y pensó que, con un poco de esfuerzo, lograría acostumbrarse a esa forma de llevar la ropa, pero al ver cómo los lucía su hija: prensados, prietos, bien rellenos, se dijo que, quizás, aquello no era para ella. En esa oportunidad, Bon-Hwa dijo: «Luces muy bien», en singular y solo dirigido a su hija. «Te lucen, como si estuviesen hechos para ti», continuó. Y luego: «Date una vuelta, para verte mejor». Eso hizo que Iseul se descolocara, como si una tacita de té se hubiese roto dentro de sus oídos y hubiese llamado su atención: un sonido de algo que a su parecer no debió haber pasado, aunque no lograba identificar qué había sido. «Es verdad», dijo ella después de unos segundos y como para fingir que todo estaba en orden, «te lucen muy bien, Eung-Kyun». «Y tú también deberías estar feliz, Iseul», le respondió Bon-Hwa, «porque
ahora, sin las mismas togas grises que las cubrían por completo, no las confundiré. Ahora es obvio quién es quién, porque lucen muy distintas». Con eso, otra tacita de té se quebró dentro de la cabeza de Iseul. Al cabo de unas semanas, Bon-Hwa regresó con un nuevo paquete de pantalones. La diferencia de aquella vez fue que la prenda para EungKyun era notablemente distinta que la de Iseul: mientras que los de la madre eran similares a los que había estado trayendo antes, los de la hija eran varias veces más cortos; las botas de estos nuevos pantalones se ajustaban por encima de las rodillas, dejando al descubierto la mayor parte de las piernas. En esta oportunidad, Bon-Hwa no comentó nada acerca de cómo lucían, pero le tendió la mano a su hija y la invitó a dar un paseo por la montaña «para ver cómo funciona este nuevo modelo de pantalones y cómo se ve cuando se utiliza por largo rato», aseguró él; después de eso, Iseul se quedó sola hasta la noche.
De grillos, sueños, hogares y combates
[58]
Al momento de acostarse, le preguntó a su marido por qué se habían tardado tanto. «Estuvimos caminando», respondió él. «Los nuevos pantalones aguantan muy bien, incluso estando sudados no abandonan la posición». «Eso no es gracias a la tela», contestó ella, «es porque están muy ajustados». Luego de eso se hizo una pausa durante la cual Iseul fue tomando impulso, pensando en la mejor forma de decirlo sin que fuese demasiado incómodo: «¿Por qué no me has traído unos iguales a mí?», preguntó. «No lo sé», respondió Bon-Hwa, rascándose la cabeza. «Creí que no te gustarían, porque pensé que no te iban a lucir, y como desde un inicio no te gustó la idea de usarlos...». «Quizá ahora sí los quiera, y quiera ver cómo me quedan todos. Además, ¿por qué crees que no me lucirían?». En ese momento, Bon-Hwa se quedó en silencio, encogido en sus pantalones, sentado a orillas de la cama, dándole la espalda a su esposa. «En verdad tenemos una hija muy linda», dijo, cambiando el tema, al cabo de unos segundos, pero a Iseul le pareció que en realidad había querido decir: «tengo una hija muy linda», porque en su voz había algo de reciprocidad, entre él y Eung-Kyun, como un niño hablando de su juguete, suyo y de nadie más. A pesar de esa conversación, Bon-Hwa siguió trayendo pantalones distintos: unos cada vez más cortos para su hija, y otros largos para su esposa. La diferencia llegó a ser de varios centímetros de tela: mientras que los de Iseul llegaban hasta un poco más arriba de sus tobillos, los de Eung-Kyun dejaban que se asomara la parte inferior de sus nalgas, como dos medias lunas o dos sonrisas.
En una ocasión, cuando Iseul abrió la puerta de su casa, sorprendió a Bon-Hwa y a Eung-Kyun muy juntos, uno pegado al otro por las caderas, frotándose entre sí —o, más bien, frotando la tela de sus pantalones—. Los dos se detuvieron de inmediato y se alejaron. En la casa, entre los tres, se asentó un aire pesado, acuoso, como si de repente se encontraran bajo agua. Aquel silencio, largo y filoso, se rompió con la risa aguda de Eung-Kyun, quien se cubrió la cara con ambas manos, se dio la vuelta y corrió a la parte trasera de la casa. Un gesto de vergüenza inocente que a Iseul se le antojó falso. Por unos segundos, la mujer vio a su esposo con expresión de reproche y de sincero malestar, después de lo cual ambos acordaron con la mirada fingir que nada había pasado.
Jacobo Villalobos Mijares
[59]
Pero los encuentros entre padre e hija se continuaron, cada vez con más frecuencia y con menos pudor. Bon-Hwa y Eung-Kyun podían frotarse junto a Iseul mientras comían, mientras hablaban o estando en la cama recién despertados. Él podía estar a la mesa, cuando su hija irrumpía, se sentaba en sus piernas y empezaba a moverse adelante y atrás, sin parar aunque su madre estuviese enfrente. Incluso, hubo momentos en que Eung-Kyun abría la puerta del cuarto de sus padres cuando estos dormían, se acostaba sobre Bon-Hwa y empezaba a mover sus caderas en círculos, tela contra tela. Sobre todo aquello, el padre solo destacaba las bondades de su hija y sus pantalones: «De verdad es una niña enérgica, lo cual es raro para su edad, así que puedo considerarme afortunado. También creo que los pantalones le están haciendo maravillas, porque ahora se ve incluso más bella, con un cuerpo más maduro. Quizá ya se esté haciendo mujer. Sí, sí, sé que aún es muy pronto, pero quizá. Y esa tela... los pantalones que nos hizo Bae de verdad son muy buenos: resisten mucho más que una toga y no pierden su forma nunca». Así que aquello se fue haciendo habitual e Iseul, incómoda al inicio, dejó de prestarle atención. Lo que la madre no pudo pasar por alto fue una vez en la que EungKyun intentó preparar el desayuno. En ese momento, una fuerza, como una mano invisible que la tomara por el estómago, llevó a Iseul a pararse muy cerca de su hija y espetarle que dejara lo que estaba haciendo. Movió las manos con brusquedad y la apartó, para luego ella tomar los utensilios de cocina y aferrarse a ellos con gesto inquieto. Labios apretados, los ojos bien abiertos. El silencio empezó a crecer en la cocina, un silencio tenso como una cuerda templada. Iseul respiraba agitada, y cuando escuchó que Bon-Hwa le habló a sus espaldas giró la
cabeza con velocidad. «Oye, Iseul, no seas así, déjala cocinar», le dijo él, en tono conciliador, desde la silla. Iseul no respondió, frunció las cejas y sus ojos se enrojecieron. «Además, Eung-Kyun no cocina mal. Deja que te prepare algo para que veas que no miento». Iseul aflojó la cara, dejó caer la mandíbula y sus manos empezaron a temblar. «¿Ya ha cocinado antes?». Bon-Hwa miró a su hija y a su esposa alternativamente sin poder articular ninguna frase, tartamudeando y entendiendo que había cometido un error. Eung-Kyun se llevó el pulgar a los labios y empezó a morder su uña en un gesto de inocencia infantil. Iseul miró a su hija de arriba a abajo: sus piernas definidas, su abdomen plano, casi desnuda por su ropa en miniatura, y se detuvo en sus manos. Se les quedó viendo por lo que se sintió una eternidad antes de subir a sus ojos y darse cuenta de que no podía aguantarle la mirada. Dejó los utensilios sobre el mesón, salió de la casa con la cabeza baja y no volvió sino hasta varias horas después, y cuando lo hizo fue solo para encerrarse en su cuarto. Por la noche, Bon-Hwa no le dijo nada, pero ella supo que él la veía con la intención de hacerlo. Aquello hizo que una incomodidad se instalara en la cama, una atmósfera enrarecida que se asentó entre ellos y que no los dejó dormir (días después, Bon-Hwa le diría que no entendía por qué se ponía así y que no era tan grave. En ese momento, Iseul sintió que golpearía a su esposo, que lo lastimaría y lo bañaría con sus lágrimas). Esa noche tampoco entró Eung-Kyun, como ya era costumbre. Iseul imaginó que, mientras ella estuvo afuera, Bon-Hwa le dijo a su hija algo así como: «Mejor esta noche no, mejor vamos a hacer como si no estuviésemos porque tu madre se ha molestado».
De grillos, sueños, hogares y combates
[60]
Durante los días siguientes, Iseul estuvo saliendo muy temprano de casa y regresando a altas horas, porque cada mañana veía a su hija preparando la comida del desayuno. Se iba a caminar, consternada y sin saber qué hacer, a estar sola consigo misma y con sus emociones. Al cabo de unos días, se decidió por preparar ella también el desayuno, así que le sirvieron dos platos a Bon-Hwa; pero este, tras pensárselo, y asegurando que lo hacía por la honestidad que ellas se merecían, comió el de Eung-Kyun, quien dio un saltito de emoción. Aquellos fueron días de resentimiento, en los que Iseul sentía que se iba desvaneciendo, como si se transparentara a medida que su hija empezaba a hacerse cargo de la casa; era como si ella no tuviese un lugar definido en ese hogar ni nada más que aportar al mundo. Incluso el clima parecía no
quererla, porque cada vez que estaba sola y miraba por la ventana, la encandilaba el cielo despejado, casi seco, tras varios días sin llover, con lo que Iseul no podía sentirse miserable en paz, románticamente indigente, con una lluvia tan triste como ella. Al cabo de varias semanas, cansada y adolorida de tanto compadecerse, Iseul se reprendió ante el espejo por haber dejado que la relegasen a ocupar una minúscula parte de su hogar, en donde era ignorada casi todo el tiempo. También se reclamó haber vuelto a usar su toga gris como señal de renuncia. Viendo su reflejo, se limpió la cara y anudó el cabello en una larga cola de caballo que cayó por su espalda. Se quitó la ropa y empezó a examinar su cuerpo, deslizando la yema de los dedos por su piel, palpando su figura y las formas de sus huesos. Se estuvo mirando por largo rato, dándose vuelta y adoptando poses incómodas que destacaban secciones de sí misma a las que casi no prestaba atención. Después de eso, apretó los puños y exhaló largamente, como dándose ánimos antes de iniciar una carrera. Con los pantalones colgando de su mano, Iseul avanzó hacia la que había sido su habitación matrimonial, ahora ocupada solo por Bon-Hwa y Eung-Kyun, que en ese momento estaban frotándose el uno contra el otro. Su hija estaba de espaldas, las manos contra la pared, mientras que su esposo movía su pelvis contra ella, para así poner en contacto las costuras de sus pantalones. Iseul entró en el cuarto y se quedó viendo la escena por un momento, luego empezó a estirarse, a dar pequeños saltos y a mover su cuerpo para relajar sus músculos. Delgadas gotas de sudor aparecieron en su frente, en su espalda, y cuando sintió que ya había calentado lo suficiente, se metió en sus pantalones, ajustándolos un poco más arriba de su cintura, y avanzó hacia la pareja. Jacobo Villalobos Mijares
[61]
Iseul se detuvo a un lado de Eung-Kyun, apoyó la espalda contra la pared y empezó a deslizarse hasta quedar en cuclillas. Viendo a BonHwa desde abajo, separó las piernas lo más que pudo, templando su cuerpo y su figura dentro de sus pantalones, que entonces se apretaban contra su silueta. Mantuvo esa posición por un momento, pero al ver que nada ocurría, volvió a levantarse. Sin despegarse de la pared, alzó los brazos hacia el techo, poniéndose de puntillas y extendiendo los dedos, estirando todo su cuerpo como si quisiera dilatarlo. En esa posición, empezó a mover su abdomen y caderas de atrás hacia adelante en
un movimiento sinuoso, como de ondas, contrayendo e inflando su estómago. En el espejo había visto que así sus músculos y huesos se veían con claridad y se marcaban bajo su piel, así que no paró hasta que escuchó que su esposo tragó grueso. Entonces se dio la vuelta y puso las manos contra la pared, muy juntas a las de su hija, separó un poco las piernas y arqueó la espalda. Con la cabeza baja, se relamió los labios y cerró los ojos, como si se preparara a dar un salto largo; tensó sus músculos, exhaló con lentitud y empezó a curvar su cuerpo hasta que su pecho casi rozó la pared. Iseul sintió que su ropa la constreñía y que la tela se rasgaría en cualquier momento. Frunció las cejas, asintió para sí misma y trató de darse ánimos. Moviendo su cabeza, apartó el cabello de su espalda y miró hacia atrás por encima de su hombro. A pesar de que su posición le dolía y de que sentía que su cuerpo se rompería, no se movió, porque Bon-Hwa la estaba viendo y en su gesto había sorpresa y desconcierto. Aunque seguía frotándose contra su hija, él la observaba a ella, recorriéndola con los ojos escarchados y la boca a medio abrir. Sin decirse nada, como concentrados, ambos se sostuvieron la mirada por unos segundos que se sintieron como un largo tiempo, e incluso cuando Iseul abandonó su pose, Bon-Hwa siguió apuntándola con sus pupilas un momento más.
De grillos, sueños, hogares y combates
[62]
Al terminar el encuentro, Iseul movió sus brazos y piernas para relajarse e hizo respiraciones lentas para calmar su pulso. Se pasó la mano por la frente y se felicitó por su aguante. Aunque aquello solo había durado unos instantes, tras los cuales todo siguió como si nada hubiese pasado y de los que Eung-Kyun no debió percatarse, Iseul sintió que había logrado algo, o que estaba empezando a lograrlo, y que esa era su oportunidad para delimitarlo todo. Eso la encendió por dentro, muy íntimamente, con un ardor que recorrió su cuerpo milímetro a milímetro, que hizo que viese su habitación con confianza y que la llevó a ocupar con seguridad su lugar en la cama matrimonial. Aunque sabía que no pararían sino hasta dentro de varios minutos, no le dedicó más atención a lo que su esposo e hija hacían, porque esa noche ella se sentía satisfecha, con la certeza de que en la mañana ellos la mirarían.
Rebelión de los Rumores Jorge Morales Corona
Jorge Morales Corona
[63]
Mención Honorífica
Subirás despacio contando cada peldaño como te lo enseñó tu padre cuando eras pequeño. El ascenso te parecerá tedioso pero entenderás que te separan cinco pisos hasta tu destino. Conforme subas podrás darte cuenta que los vecinos son seres de otras dimensiones: puertas cerradas, silencio absoluto, claridad paupérrima. Te guiarás por la memoria que guardas sobre un par de ascensos que hiciste tiempo atrás. Una señora coincidirá contigo en el cuarto piso, su cara te asqueará, tu olor le producirá repelencia. Es lo que tiene el edificio: todo es alérgico a lo humano, a la esencia de los seres vivos. Pensarás que nadie supondrá nada, que lo que vayan a escuchar les importará poco (como lo has sospechado desde que vives ahí). Apartamento 6-B, pensarás conforme terminas de sentir los escalones de cemento revestido con un granito empobrecido bajo tus pies, bordeado por un pasamanos oxidado que siempre te producirá alergia. Según lo que escuchaste, no te sorprenderá lo que verás a continuación. La penumbra producirá una impresión desolada frente a ti, pero tendrás la puerta del apartamento tan cerca que podrás sentir el latir de las paredes, del abismo rugiendo a tus pies. Te saborearás los labios mientras giras la llave que dejaste la noche de ayer guindando ahí mismo. El giro será suave, silencioso, irónicamente prolijo en comparación con aquella arquitectura desvencijada y pobre. El clic del último seguro cediendo te provocará una enorme sonrisa. Acabo de venir de allá y lo único que encontré fue el silencio que suele acompañarnos aquí. Apenas entrecierro la puerta noto la sombra fugaz de alguno de los espectros que habitan este edificio. Me asomo con sigilo y encuentro los pasos temblorosos del viejo banquero del 5-A. Maldito viejo que no duda en joder cuando llega la fecha de cobrar el condominio. A veces provoca revisarle el apartamento y ver qué ha hecho con el dinero que recoge puntualmente cada mes para un mantenimiento que dudo exista. Tengo hambre, no como nada desde ayer y lo único que me queda en la nevera es algo de agua y sal. Sabrina se comió las tres rebanadas de queso que quedaban y, sospecho, una se la dio al perro, como si ese ser vivo valiera lo suficiente como para
De grillos, sueños, hogares y combates
[64]
darse el lujo de masticar la poca comida que puedo comprar con la ayuda que me da el ministerio. Tengo hambre, le digo parado desde el dintel. Se hace la dormida y, en medio de la penumbra, le observo el surco que forma su pecho vertido sobre el colchón. Le sigue la cintura que termina en un culote con una pantis de encaje que seguro le regaló el marido. Lo único que le he podido regalar en nuestros cuatro años de amor ha sido una camisa que heredé de mi padre y que seguía hediendo a armario clausurado y un cunnilingus diario. No tengo otra cosa en esta pocilga. Vivo debajo de los poderosos, de los que se forraron en plata y me dejaron a mí sin nada. El primer piso es habitado por dos muertos de hambre: dos escritores que nos convertimos en la vergüenza de la literatura, autores de la épica del partido de gobierno. Cuando me asomo por la ventana solo veo podredumbre, ciudad gris, perros de cartón, putas desahuciadas… cuando vuelvo la mirada dentro consigo un espacio reducido, de humanidad espuria y sentimiento opresor. Hazme algo de comer, la vuelvo a aupar. Ni soy tu sirvienta ni soy tu puta, acostúmbrate a vivir solo, contesta sin moverse. Ya quiero que se largue, que le vaya a comer los cachos al marido y me deje con la única certeza de que este mal no dura más de cien años. Pero lo único que pudo hacer en ese momento fue acomodar su cuello sobre el brazo flaco y con marcas de guerra al que se había acostumbrado desde hacía tanto. El olor que desprendían era tan fluido que poco le importaba escuchar las quejas que siempre le llegaban sobre el hedor. Da igual, vivimos en la mierda, decía siempre. El sexo la había acostumbrado a buscar la suficiente certeza como para no dejar ir al único miembro viril que le llenaba al completo, que la hacía gemir con ganas. Paseó su mano por el abdomen pobre que, tras los pequeños haz de luz que se colaban por la ventana, dejaban ver restos de una musculatura definida y un pasado dejado a la memoria. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de esta manera, comentó. Siempre lo disfrutas más cuando discutes con tu novio, contestó él mientras le sobaba un pezón. Es que tú eres especial…, se acomodó sobre él. Pues claro, tengo la pinga más grande que te has comido. No seas puerco. No seas tan mentirosa. Los dos rieron con ganas, se amenazaron con una estocada más, algún que otro abrazo o con el temido final del día. Las visitas de ella eran esporádicas, aunque él se había dado cuenta que casi todos los días entraba y salía del edificio. La conoció una tarde en la que ingresaba con una señora, de cara agria, por cierto. Las acompañó hasta el piso al que se dirigían
Jorge Morales Corona
[65]
aunque él viviera varios más abajo, exactamente en el tercero. 3-A. Esperó tras su puerta hasta verla bajar tiempo después y le invitó una cena, un revolcón y una despedida. Entonces la rutina se convirtió en ritual. Entonces, con ella descansando encima de él, preguntó de nuevo qué sucedería al día siguiente, cuando la mañana fuera describiendo cada uno de los pasos que ella le había comentado. Todo en este edificio tiene sus pasos, las huellas de quienes lo habitan, le comentó ella, tú solo tienes que escuchar. Aquí hay el suficiente silencio como para no confundirse. Él respiró hondo mientras el silencio le hizo conseguir esa erección que ella tanto había ansiado. Me muerdo la lengua para no maldecirla y vuelvo a la cocina con la convicción que no encontraré nada; que el perro, en todo caso, será la próxima víctima de mi hambre. Ya me cansé de esto. ¿Cómo dijo que haríamos para dar el golpe? Empujarás la puerta cuidando no hacer ruido, te introducirás y te tomarás un tiempo para detallar aquel espacio escaso de luz pero al que le sobra brillo. Te encandilará todo lo que tus ojos encontrarán; pero no te preocupes, la fiebre pasará pronto y caminarás con sigilo hasta el pasillo de habitaciones. Recordarás de memoria la historia de Aura que leímos cuando tengas que contar siete pasos hasta la segunda puerta. ¿Hay alguien allí?, te preguntarás cuando escuches el respiro hondo y dificultoso que irrumpe en tus oídos. Voltearás a todos lados y las exhalaciones te parecerán de otras vidas, pero no: ahí estarás tú, con el pulso acelerado y la carne temblorosa pensando que te atraparán en seguida. Creerás que es mala idea, que debes volver a tu espacio seguro, pero la codicia te nublará la razón y devolverás los pasos y darás diez más hasta donde, según recuerdas, estará la cocina, con sus cuchillos sedientos de sangre. El maullar del gato encerrado en una jaula te sorprenderá apenas enciendas la chispa del yesquero para poder buscar algo que aniquile esas exhalaciones que, a veces pareciera, fueran a derrumbar el edificio. Estará lloviendo y los truenos irrumpirán de forma violenta como lo harás tú minutos luego. No temerás porque recuerdas la melodía que te cantaba tu amante cuando te escondías de las tormentas. Él era todo lo que podía desear en un hombre. Durante tanto tiempo el silencio fue la única forma de entablar una relación con el muchacho que a cada tanto tocaba su puerta para poder ver un partido de fútbol. Él aceptaba encantado, entendiendo que las duras condiciones de un militar, residente del tercer piso, no podrían ser tan buenas como las suyas que, aunque también había
De grillos, sueños, hogares y combates
[66]
pertenecido al estamento castrense, al convertirse en banquero y ministro de finanzas, podía darse el lujo de vivir en el quinto piso. 5-A, precisamente. ¿Vives solo?, le preguntó una vez. Sí, mi exesposa me dejó por el ministro de infraestructura; según ella, su edificio duraba más en pie que el mío. Luego de esas conversaciones triviales se guardaban las palabras, cada uno a lo suyo. Él iba a leer en el estudio mientras el extraño descansaba viendo el partido en la habitación. Aunque no lo quisiera le recordaba al primer amor que había tenido en el cuartel, a la desaprobación que había recibido durante toda su vida. Ahora, viejo y casi muerto, sólo le quedaba la convicción de que estaba frente a una memoria que quería concluir. Por ello, en medio del silencio, se fueron acercando hasta convertirse en amantes, confidentes de las pocas cosas que le quedaban en la vida. Él lo veía como un chico que no le amaba, mientras que el militar veía al viejo como una forma de subsistir en medio del hambre. Si no lo salvaba él, por lo menos esperaría que Sabrina lo sacara de aquel suplicio. Sabes que dudarás antes de hacerlo, caminarás en el rellano antes de atreverte a romper tus ideales. Entenderás que es necesario, que por ello dejarás de ser el cobarde que te hicieron creer que eras desde pequeño. Pero lo que conseguirás detrás de aquella puerta es lo que mereces por todo el sacrificio que el mundo se olvidó que hiciste. Recordarás tu juventud como un outsider que quería ser alguien más que la mueca de una sombra. Te dirás que no eres tú, que el hombre que tiene la llave entre sus manos es el mismo al que le dijeron que no saldría adelante. Lamentarás la equivocación que tuvieron tus conocidos y te reirás por dentro. No serás ningún cobarde cuando sientas la vibración de la llave pasar por cada resquicio de la cerradura. La dejarás allí hasta el siguiente día, esa es la prueba definitiva que el cielo será tuyo y el suplicio terminará. Descenderás cada uno de los peldaños hasta encontrarte de frente con tu peor sombra, con el inquilino que odiaste desde que ingresaste a vivir aquí. Sé que ama a otro hombre y que la tardanza en el baño es porque está pensando en él, en lo que disfruta al tenerlo entre sus brazos. Yo no le puedo dar esa alegría pues hace mucho dejé de ser puta, de rendirme a los gustos de los hombres. Mi madre me crio como una mujer decidida e independiente. Lo que me duele es que su cama no rechina como lo hace cuando está con él. Lo sé porque vivo diagonal a su feudo: apartamento 4-B. Las vibraciones del orgasmo llegan nítidas, tanto que me recuerdan las veces que encontré a mi marido siéndome infiel. Sí, sólo
Jorge Morales Corona
[67]
fui una embajadora en un país que ni Dios llegó a conocer. También fui el hazmerreír de media nación por mis declaraciones sacadas de contexto y con pobre fondo. Pero el amor que siento por él y que no me es profesado de vuelta es lo que me duele. El apartamento 5-A es el reino de la sodomía y el desenfreno cuando comparte su cuerpo con el del tercero. Entro al baño y le reclamo su desplante y me insulta por romperle su fantasía. Nos gritamos y por ello entiendo que siempre se hable de mí en todo el edificio. Usualmente soy la única que alza la voz. Me grita que mañana se irá y que no lo volveré a ver, que todo lo que hubo entre nosotros es solo polvo y aire. Eso me destroza y termino llorando postrada a sus pies de la misma forma como cuando mi marido me dejó por otra. No estoy lista para otro rechazo. No es que no lo quiera, es que ya no lo necesito, dijo mirándose al espejo. Se recogió el cabello y dijo con displicencia que se iba, que se verían otro día. Él acudió solícito y le dio un beso lleno de baba. Ella trató de disimular el asco. Sí, sí, nos vemos pronto, dijo. Al salir al rellano, y tras cerrar la puerta, se acomodó la ropa, perfumó el cuello y se dispuso a subir hasta el tercero. El hombre que desde meses atrás la hacía feliz la esperaba. Estaba ansiosa de disfrutar otro nivel de adrenalina, otra envergadura. Recordó dejar la copia de la llave sobre la placa que rezaba 1-A y siguió su camino. Nada volverá a ser como antes luego del tercer relámpago. Verás el espacio brillar aún más y sentirás de nuevo al edificio temblar con el trueno. Te volverás uno con el estruendo cuando des los siete pasos hasta la segunda puerta y la abras lentamente. Ahí la encontrarás tirada en el suelo, con la sonrisa que olvidaste que tenía. Un cuarto relámpago te sorprenderá sonriendo ante el reflejo de la sangre y nada volverá a ser igual. Lo sé porque la versatilidad con la que ella me robó a mi marido me confinó al apartamento que sufre los quebrantos de este vecindario disfuncional. Cada vez la miro correr como una niña por las escaleras, revolcándose con todo lo que se mueva, siendo la misma mujer que sonreía en el concurso de belleza que la ayudó a enredarse con mi marido. Sé que él la envía a cuidar a su mamá, mi suegra, que sigue viviendo en el sexto piso, apartamento 6-B. No me canso de maldecirla ni de esperar el momento en el que el tacón se le rompa y se quiebre el cuello. Lo siento, es el instinto de la mujer herida y burlada quien habla por mí a momentos. Sé que esa mujer es una pécora, que sus intenciones desde el principio fueron peores que las del diablo. A lo único que le tengo miedo es que un día decida tocar mi puerta. Tras el orgasmo se suele decir todo lo que
De grillos, sueños, hogares y combates
[68]
uno necesita soltar. En esos momentos, cuando su amante se retorcía de placer, él aprovechaba para preguntarle por su mundo secreto, por la vida que compartía con la miss, con cada uno de los detalles de sus encuentros. Él, cansado por la expiración de las fuerzas, le contaba todo y cuanto tenía sin temor al reproche. Era lo mínimo que podía hacer ante aquel hombre que se había convertido en todo un caballero con él: lo había dejado disfrutar de sus lujos y hasta lo había hecho sentir querido. Por momentos pensaba que lo había comenzado a amar, pero luego desechaba la idea por el debate que se instauraba entre si querer a la miss o querer al ministro, quién le ofrecía gloria y quién infierno. Lo único que tenía seguro era que no había historia ni persona que le doblegaran la codicia y la sed de lujos que tanto había tenido desde el cuartel. Al parecer, esa era la única certeza de todo militar. Por eso el viejo cuidaba muy bien sus cosas y era tan fraudulento como él. Seguro por ello compartían más que simple sexo. Todo es estrategia, te dirás cuando vuelvas a escuchar las exhalaciones. Calcularás el tiempo que transcurra desde que ceda la puerta hasta el inicio de los gritos conforme alguien note tu presencia. Lo viviste una y otra vez cuando fuiste enviado a un sitio que ya no recuerdas, o finges no recordar. La sangre que te correrá por el cuerpo será fría y rápida, deberás hacer movimientos precisos y cumplir todo lo que te habrás propuesto desde un principio. Recordarás la prohibición de no tocar nada hasta que llegue el momento y puedas obtener toda la riqueza traída desde la casa presidencial. ¿Qué mejor sitio para esconder una fortuna sino es en una pocilga como esta?, le preguntó mientras se acomodaba en la cama. Él la miró desde el otro borde y la descubrió resumida entre la penumbra, con su sonrisa demente y los ojos brillantes. Ese destello le recordó tantas veces al viejo cobrador del condominio, cómo el condenado lo veía cuando, cada quinto día del mes, tocaba a la puerta, lo veía de arriba abajo con asco y procedía a cobrar. Lo conocía de antes, de cuando hacían los congresos del partido y él se encargaba de darles trato especial a algunos miembros en los baños. Su fama lo precedía así como su naturaleza codiciosa. A veces, cuando pasaba junto a su puerta escuchaba el rugir de un hombre seguido del suyo y no podía entender cómo un ser tan antinatural podía haber llegado tan alto en las filas del partido. Aunque tenía una pista, nunca hubiera querido ahondar en ella. Esa fortuna será mía, dijo de repente volviendo la mirada hacia ella. Le acarició el muslo y hundió los dedos en su sexo húmedo como si aquel atrevimiento supusiera un
Jorge Morales Corona
[69]
instinto orgásmico en ella, pero lo único que hizo fue subrayar por qué las mujeres le tenían asco. Todo a su tiempo, pequeño, contestó ella sacándole los dedos de su cuerpo y vistiéndose rápidamente. Ustedes los escritores lo único que hacen es soñar, soñar y soñar. Recuerda que el mundo no gira según los sueños, sentenció. Y tomarás todo y cuanto se te contó. La habitación quedará vacía en pocos minutos, porque la fortuna de una nación reside en apenas cinco objetos que guarda la vieja con mucho recelo y que los conseguirás en el cuarto y último cajón de la cómoda que descansa junto a la ventana. Aprovecharás para llevarte otras cosas mientras piensas que el lugar en el que vives sólo se sostiene con papel moneda de mentira y escalones infinitos a una libertad que nadie tiene, ni siquiera tú. Pero no te preocuparás porque aquello que llevas en el enorme bolso, que te pesa cada tanto que bajas de vuelta a tu guarida, te da la seguridad que ya eres libre. Que no valen amantes ni ensoñaciones, que ya puedes ser el reflejo que nadie podrá negar en la calle: el ser poderoso y cruel que siempre fuiste. Esconderás el bolso bajo la cama y te acostarás a dormir abrazando a esa mujer quebrada y silenciosa del 4-B mientras escuchas el rumor de todas las realidades posibles. Aunque lo que consigo me deja helado. Sabrina me ha mentido. En esta habitación no hay nada y ella me espera impaciente con el auto en marcha. Sé que de todos sus amantes yo soy a quien prefiere y que yo entiendo que mi futuro está en sus manos y no en los de un viejo ministro a punto de morir de hastío y represión. Me ha vendido una ilusión, maldita mujer. Reviso cada cajón una y otra vez, pero no hay nada. Ella llama repetidas veces. ¡Aquí no hay nada!, le digo por el teléfono. ¡Apúrate que casi no nos queda tiempo!, me grita ella de vuelta. ¡Eres un inútil! Antes que todo termine y la vieja siga mirándome con los mismos ojos que tenía cuando me vio rajarle el cuello, prefiero escapar y ver cómo salgo de esta. Tal vez mi destino siempre estuvo en los brazos del viejo, en el amor secreto que me profesó. No lo sé, lo único que conseguí fue este despropósito; pero vale lo mismo un muerto u otro. Total, todo muerto deja de joder. La vida se trata de supervivencia, de saber a qué atenerse cuando las serpientes pican fuerte y te matan lentamente. Pero cuando los hombres irrumpieron en el apartamento lo que encontraron fue al hombre huesudo y diligente que alguna vez había sido afamado por su historia sobre el partido. Lloraba sobre el cadáver de la madre del presidente, no tanto por la difunta como por su mala suerte: los cajones abiertos de par en par, la brisa entrando por
los ventanales con su lluvia inclemente y un hombre que había cometido traición a la patria. Atrás quedaba el rumor de una fortuna custodiada por la anciana del 6-B, la miss con ansias de dinero y el silencio que precedía a la cárcel. Da lo mismo este edificio que el castigo, los dos son la misma clase de muerte, pensó mientras descendía y contaba por última vez los peldaños que lo separaban del mundo y su sonido atronador.
De grillos, sueños, hogares y combates
[70]
Golpe bajo: El Inca Vs. El Arañero
Mención Honorífica
Danny J. Pinto Guerra «Como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro más.» Héctor Lavoe
Danny J. Pinto Guerra
[71]
Algunos afirman que el descenso en su carrera empezó tan pronto pisó el Círculo Militar por tantos mitos y sombras que aun habitan el lugar aunque, naturalmente, hay quienes piensan que la «pava1» les empieza tan pronto se ponen los guantes; otros piensan que el santo se le puso de espalda el 25 de febrero de 2006, el día en que ganó el cinturón Fedelatín del peso súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo — su primer título internacional— contra el panameño Whyber García. Curiosamente ese día imponía un record mundial de 18 victorias consecutivas ganadas por nocaut en el primer round. Hasta ahí llegaría su record, aunque no sería la última vez que despachara a un peleador antes de los tres minutos. En esa ocasión, un exclusivo grupo del Alto Mando Militar se daba cita en el Centro Recreacional Yesterday, en Turmero, Estado Aragua, y hasta se decía que el propio Presidente iba a asistir. Ahora, no sabemos si su ausencia fue lo que propició que el combate se diera con regularidad y se extendiera su racha de victorias, pues el mandatario tenía fama, por quienes lo oponían, de ser una antítesis al rey Midas. Quién sabe cómo habría terminado esa pelea si su majestad hubiese formado parte del espectáculo. De igual manera, la pelea fue trasmitida en vivo por televisión, y aunque el Presidente no 1 Normalmente se le puede decir «mala suerte», pero la realidad sociolingüística no siempre nos lleva a llamar las cosas por su nombre. En gran parte del Cono Sur y algunos países del continente también se puede hablar de «mala leche»; los dominicanos le otorgan un trasfondo más esotérico y muy vinculado a una maldición ancestral a la cual denominan como «fukú» y su contraparte «zafa», que no es más que nuestro «sapegato» cuando algo misterioso acarrea una desgracia.
pudo ver esos 2 minutos 57 segundos de combate, le llegó el relato de la pelea directamente de boca de sus más confiables seguidores y camaradas de verde oliva. Ese año el Presidente extendería su mandato por un tercer período, lo cual le daría amplia ventaja por encima de sus opositores para plantar más profundo en la tierra la bandera del Socialismo del Siglo XXI. Su interés por los deportes no era para nada un secreto, siendo el béisbol su mayor afición, pero ahora viendo en el boxeo —y particularmente en un pugilista— la oportunidad para una propaganda más violenta y ofensiva, y arrancar un nuevo período con un nocaut fulminante a quienes ya lo adversaban. Al recién laureado en la categoría súper gallo lo mandaron a Japón a continuar su carrera, y aun así no pudo desprenderse del hilo que ya lo había enlazado al partido de gobierno. Sus nuevos triunfos lo perfilaban a ser un peleador capaz de triunfar en ese peso y otros más, pero la insistencia del Ministerio del Deporte en convertirlo en poster boy hacía que el apoyo no trascendiera como gloria deportiva por encima de las pasiones que ya despertaba en los más peleones de cualquier escuela.
De grillos, sueños, hogares y combates
[72]
Tras una estadía de éxito con los puños en el extranjero, asegurándose la confirmación y retención de su título, regresó al país y fue nada más y nada menos que recibido por una comisión especial del ministerio, acompañados por una comitiva de los más distinguidos representantes del recién unificado partido de gobierno. Lo que duró el recorrido del aeropuerto de Maiquetía hasta el hotel en Caracas fue más que suficiente para plantearle y convencerlo —por encima de lo que su manager pudiera pensar— de lo que el partido había estado planeando tras la victoria en el último referéndum: una pelea entre él y el máximo representante del país. Ese mismo día, el campeón mundial —ya conocido internacionalmente como «El Dinamita», aunque de preferencia criolla como «El Inca»— junto a su manager, entrenadores, su esposa e hijas, se reunieron en la habitación del hotel para discutir lo que previamente ya habían acordado en palabras. Fue uno de sus entrenadores el único que objetó semejante disparate y se oponía a lo que el mismo manager propuso:
—Papá, no inventes vainas. ¿Tú de verdad crees que esto te va a salir barato? Tienes un contrato que cumplir con la gente de Teiken. Vamos a pedir más información de lo que quieren hacer. Si es una pelea showcera para poner al tipo en forma y sacar propaganda, dale. Pero si la vaina va en serio, no deberíamos meternos en ese peo. —Sí, pero ya tú viste quién está pagando por todo esto. Ya en Turmero lo asomaban. Además, los términos de la pelea siempre van a ser nuestros. Yo me encargo de lidiar con la gente de Teiken y de que nadie del gobierno vaya a filtrar nada. Lo tratamos como publicidad para el ministerio y todo resuelto. —¿Hasta dónde sabemos que el Presidente va a estar en forma? Empecemos por ahí. Está pesado y es más probable que salga roto. Ya sabemos cómo se le salen las manos a éste de acá. —Voy a pelear. Es lo único que sé hacer por mi país. Vamos, mami. Vamos a ver qué hay de comer allá abajo. El campeón salió de la habitación junto a su esposa y sus dos niñas. Luego de un fugaz silencio, fue seguido por su entrenador, quedándose en la habitación solo quien procuraba de esta situación atípica una oportunidad para sacarles todo el jugo capital a dos hombres que estarían por caerse a piñas en el ring. ***
Danny J. Pinto Guerra
[73]
Sí, Presidente. Ya hablé con la ministra Mata. La semana que viene vamos a ver las instalaciones… Claro que sí, Presidente. No se preocupe por eso, todos se están portando bien. Le vamos a mandar unos muchachos buenos del gimnasio para que haga sparring… Así es. Lléveselos a correr con usted, Presidente. En la gira, en todos lados. Son gente buena… Sí, vale, Presidente. Ya estamos en conversaciones con ellos también… Sí, ya va a ver que en las olimpíadas que vienen se traen una de oro. A lo mejor… No, Presidente. Es un orgullo. Y un privilegio. Eso va a ayudar, claro que sí… Bueno, si quiere le podemos mandar un entrenador, Pepín conoce… claro, entrenadoras también hay, Presidente… Sí, usted tómese su tiempo… ¿Antonio Gómez? Sí, Presidente. Me han hablado de él, pero todavía no lo he conocido… Con gusto, Presidente… No se preocupe, Presidente. Vamos a dar la pelea… Sí, yo también le voy a dar pelea… claro, vamos a ver cuál izquierda pega más duro… Seguro que sí, Presidente. También un saludo por allá a todos… Sí, aquí los tengo. Son de lechosa, ¿no?… Listo,
Presidente. Con gusto… Sí, el lunes paso por allá. Seguro que sí… Bueno, saludos a todos… Así es, venceremos… Hasta luego, Presidente. *** —Adivinen a quién me encontré hablando con la ministra Mata. Nada más y nada menos que «Morochito» Rodríguez. —¿Y esa vaina? —Creo que estaban hablando unas vainas sobre la pelea. Por lo que pregunté por ahí, el tipo se está entrenando en Fuerte Tiuna y se trajo unos cubanos para hacer sparring. Por eso es que mandaron pa’ atrás a nuestros muchachos. —Bueno, eso no es asunto nuestro. Lo que hay que hacer es ver cómo nos sacudimos la juntica que tenemos ahora. —¿Pasó algo? —Todavía no, pero si le agarra gusto al polvito ese, nos jodimos. —Yo hablo con él, tú tranquilo. Por cierto, esto te lo mandan del ministerio. Por las molestias. —¿Esto? —¿Te parece poco? —Me parece que son demasiado arrechos estos carajos. Cuando se les mete una vaina en la cabeza y tienen el poder, no escatiman en recursos. —Ponte las pilas, viejo. Mira que estamos en el mismo equipo, y aunque peleemos contra el tipo, es él quien nos está ayudando. Nuestro muchacho en cualquier momento consigue un contrato en Las Vegas y chao. De grillos, sueños, hogares y combates
[74]
—Eso es verdad. Vámonos. Voy a ver si paso por el banco a depositar una parte. —Yo me quedo. Viene gente y los voy a esperar un rato. Mira, ahí están. Los hombres que entraban al gimnasio tenían actitud de haber venido de uno de los calabozos del infierno, aun cuando sus costosas chaquetas estaban afinadas con un colgante porta-documento, o lo que comúnmente se conoce como «chapa», lo cual indicaba a precisión que eran funcionarios del gobierno.
—¿Cómo les va, camaradas? Les presento a Pepín. Él es el entrenador principal. —Gusto, hermano. Un saludo y despedida. Ya me iba, igual. Los dejo porque tengo unas vainas que hacer. Siéntanse como en casa. —Dale, Pepín. Yo los atiendo. Ya sabes… Pasen muchachos. Siéntense. *** El Presidente empezó su entrenamiento en las instalaciones de la Academia Militar, en donde contaba con un gimnasio ampliamente equipado para todo tipo de deportes de combate. Recibía de tanto en tanto recomendaciones del único oro olímpico del país, el cumanés Ramón «Morochito» Rodríguez. ¿No es curioso? Sólo una medalla de oro tenía el país para ese momento y había sido a punta de coñazos. Por encima de muchos otros deportistas, por encima de esa exportación de grandeligas, sólo el boxeo había puesto la bandera del país por lo más alto en el deporte. El cumanés, vendedor de pescado en su momento, ya tenía años viviendo en Caracas, pues necesitaba toda la preparación, primero para unos Juegos Panamericanos, de donde también se trajo la de oro. Después de su hazaña olímpica, estuvo por firmar un contrato profesional pero lo canceló de manera imprevista.
Danny J. Pinto Guerra
[75]
Se dice que un día llevó a su madre a un programa de boxeo en donde se disputarían un par de peleas profesionales, luego de varios rounds de golpes que iban y venían por todo el ring, en un punto de la pelea, un derechazo seco a la mandíbula le sacó volando el protector bucal a uno de los peleadores, y adivinen dónde cae el asqueroso y sangriento pedazo de resina acrílica: sí, en el vestido de doña Olga Margarita Rodríguez de Brito, madre de nuestro pugilista dorado. Después de semejante experiencia, su madre le imploró que abandonara el boxeo, cosa que casi inmediatamente ocurrió cuando a los pocos días canceló su salto al profesional. Lo cierto es que era precisamente ese hombre quien ayudaba a su excelentísimo en su preparación boxística. Aunque tras ser el único oro olímpico del país ya tenía espacios dentro del Instituto Nacional del Deporte, era su sacrificio, su procedencia y su humildad lo que consiguió que el Presidente lo eligiera a él como su entrenador, claro, sumado a una media docena que desde la isla antillana ya habían mandado tan pronto se enteraron del combate.
Su entrenamiento consistía básicamente en correr mañana y noche, incluso si estaba de gira por algún país o si tenía que ir a algún evento en otro estado. Desarrollar la necesaria resistencia para una pelea de boxeo tenía que venir desde lo más simple, es decir, activar y acelerar el paso de oxígeno a los tejidos musculares, o en otras palabras, desarrollar stamina, una resistencia física tal que le sirva al menos aguantarle al menos tres rounds al actual campeón súper pluma. Oxigenoterapia hiperbárica semanal y natación complementaban el régimen de preparación para prolongar su entereza en una actividad de alto rendimiento. Por otro lado —y en esto precisamente «Morochito» ya se había vuelto un experto— el Presidente necesitaba no sólo endurecer su puños, sino convertirlos en mandarrias demoledoras de cuerpos. Teniendo aproximadamente veinte kilos por encima del campeón, evidentemente, en velocidad no le iba a hacer pelea, por lo cual era necesaria una estrategia de defensa, movimiento, boxeo corto, y pegada neta y destructiva. Estiramientos en arena, terapia extrema de frío-calor en las manos, mancuernas rusas y hand grippers de acero reforzado, junto a una serie de ejercicios y rutinas de pegada contra el saco ayudaron a formar ese par de puños en granadas del dolor. Lo malo era su lengua, capaz de ser a veces más rápida que cualquiera de sus músculos, y fue precisamente lo que necesitaron emparejar las semanas previas al combate. Sólo Alí era capaz de fajarse en el más pesado de los pesos y moverse como un canguro a la vez que le hablaba a sus rivales; el resto son puros imitadores. Bastantes veces que le dijeron que no hablara o se iba a cansar, y un hombre de su constitución y edad cansado es un nocaut sin golpe, pero parecía que no había entrenador, psicólogo o autoridad de cualquier ámbito que lograra convencerlo de permanecer callado durante la pelea. De grillos, sueños, hogares y combates
[76]
Cuando ya finiquitaron los detalles y se decidió por una pelea de cuatro rounds, tanto el equipo del Presidente como el del campeón solicitaron los respectivos reportes médicos antes de cualquier enfrentamiento para corroborar la plena salud física y la ausencia de anabólicos esteroides en cada uno de los pugilistas. Al campeón se lo examinó en un centro médico privado y pagado por el partido de gobierno, bastante apartado de la capital para no levantar sospechas de quienes le tenían seguimiento y esperaban una próxima pelea profesional, posiblemente en otra categoría y con la pretensión de posicionarse como un prometedor libra-por-libra. El doctor que lo revisó
le dio el alta física, más por presión de miembros del partido que por plenitud en sus condiciones. Resulta que el problema en el campeón sólo podía ser visto a través de una TRM (Tomografía por Resonancia Magnética), pues años atrás, justo antes de su salto al profesional, había sufrido un accidente de tránsito en su motocicleta, en el cual se fracturó el cráneo. De allí que entre 2004 y 2008 se le haya revocado la licencia para pelear en los Estados Unidos, tras no haber aprobado completamente el apto médico. De esto mucho se habló, al inferir que su veto era sólo una mera excusa para frenar su ascenso boxístico, que para el momento de la pelea lo mantenía con un récord de 24 victorias, 24 nocauts. Luego de ver y discutir la imagen por la resonancia magnética con otros colegas, y de comprender la situación en la que estaba con al menos tres funcionarios del partido respirándole en el consultorio, el doctor firmó los exámenes y colocó su sello de aprobación. —Yo me encargo de los papeles, doctor —le dijo uno de los funcionarios. —Bueno, aquí están. Sólo les pido un favor. Que no le den en la cabeza. Tiene una inflamación en la rodilla, Presidente. Yo sé que usted quiere mantenerse en forma pero debe mantener reposo… Sí entiendo su situación, pero como médico le debo advertir… Comprendo, Presidente. Yo se la voy a firmar, pero su salud es prioridad para la patria… Sólo le pido que se lo tome con calma. Las lecturas del electrocardiograma indican que ha estado corriendo bastante, eso explica la rodilla inflamada… Usted está duro como un toro, pero vamos a administrar esa dureza, ¿le parece, Presidente?... Todo eso está bien. Más proteína en la dieta, claro… Seguro que sí, Presidente. Con gusto… Hasta luego… Sí, hasta la victoria siempre. Danny J. Pinto Guerra
[77]
Tan pronto se notaron nuevas ausencias del primer mandatario, se empezaron a correr nuevos rumores. Unos decían que estaba recibiendo instrucciones en Cuba, otros que estaba negociando con las FARC a través de unos generales del Alto Mando; también había quienes afirmaban que estaba en comunicaciones con Bielorrusia e Irán para comprar armamento no sancionado por la Asamblea, y hasta se llegó a escuchar, muy por debajito, que padecía de una extraña enfermedad. Todos atinaban a que, de una manera u otra, no se encontraba
cumpliendo su mandato y ejercicio constitucional como máximo representante del Ejecutivo y líder de un país; no obstante, era en la forma en la que muchos de esos rumores estaban errados, mas no particularmente en el fondo del asunto, sólo que esta vez se encontraba en un cuartico iluminado como hospital recién inaugurado, siendo vendado en ambas manos de una manera rigurosa por un hombre de piel morena y chaqueta tricolor, pero cuyo acento agalopado con gusto a ron y son contrastaba con ese tricolor que representa a los atletas del país.
De grillos, sueños, hogares y combates
[78]
En el cuarto había ocho personas, incluyendo al Presidente. Al igual que el hombre que lo vendaba, había otros dos también de chaqueta tricolor que observaban con cierto tono de mirada acusatoria al resto de los presentes en el cuarto. También estaba quien haría de referee: un hombre calvo de mediana edad que parecía estar disfrutando cada doblez del vendaje y demostraba exagerado interés con cada cosa que el Presidente decía. Había otros dos hombres que conversaban en voz muy baja, prácticamente inaudible, y que de vez en cuando lanzaban al aire comentarios y anécdotas sobre una época y un pasado inverosímil en el que a los guerrilleros también se les enseñaba a boxear. En la puerta, más ausente que presente —aunque sin quitarle la vista al Presidente— se encontraba otro hombre, cuyo reciente nexo con el partido de gobierno en las últimas semanas era una gallina de huevos de oro que en sus 28 años como un reconocido y respetado instructor de boxeo jamás había conocido. Su pupilo, el actual campeón del peso súperpluma de la WBC, se encontraba en otro cuarto —también iluminado hasta la ceguedad—, inmerso en una profunda concentración, como ya se había acostumbrado antes de cada pelea, ayudado por unos enormes auriculares del que se derramaban intermitentes recortes de música llanera. Al igual que su rival, estaba siendo vendado por su otro entrenador, Pepín, quien hasta ese momento había sido de lo más escéptico respecto de esa pelea, pero leal al proyecto de una praxis ideológica que en ese preciso momento ponía comida en su mesa. El enviado por el equipo del Presidente para supervisar al rival no esperaba en la puerta del cuarto del campeón sino que, de hecho, intervenía reiteradamente de una u otra manera en el modo en cómo se hacía el vendaje e insistía —con ese acento azucarado e incompatible a su chaqueta tricolor— en que cambiara los colores de sus trusas a uno que no se confundiera con los colores del partido. En el momento en que desistió de ello y empezó a cargar en contra de las trenzas de los
guantes, entraba otro hombre vestido con chaqueta tricolor. Alguien a quien ya Pepín había visto ingresar a su gimnasio semanas atrás, junto a otros presuntos funcionarios. —¿Listos por aquí? Ustedes entran de primero. —El campeón debe entrar de segundo cuando ambos peleadores son del mismo país. Aquel hombre que recién había ingresado en el vestuario del campeón, parpadeó casi en cámara lenta, masticó un par de veces algo oscuro que se le vislumbraba en la boca, se le acercó a Pepín y, justo después de escupir en el suelo, agregó en voz baja: —¿Ah, sí? ¿Ahora tú mandas aquí? Se miraron por un drástico y tenso par de segundos. —Vamos, pues. No tenemos todo el día. A los pocos minutos, un corrío llanero anunciaba la entrada del campeón al cuadrilátero en pleno Círculo Militar; lo conocía bien, pues ya una vez había peleado en ese lugar, aunque con más público asistente a su favor y no apenas las aproximadamente cincuenta personas que se agolpaban alrededor del cuadrilátero, expectantes a un hecho inaudito del que su máximo líder sería partícipe. Su concentración estaba al máximo, aun cuando la pelea no sumaría en su récord, pero sí en publicitarlo, pues parte del acuerdo con los miembros del partido y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte incluía darle mayor cobertura a sus peleas e involucrarlo en propagandas que llegaran a todos los estrados de la sociedad y, en buena medida, dentro de la opinión internacional, o al menos eso esperaban conseguir.
Danny J. Pinto Guerra
[79]
La gente aplaudía, muchos ya lo conocían bien. Su nombre y su apodo en el boxeo nacional se los tenía bien ganados. Evidentemente, los selectos asistentes estaban conscientes de estar frente a un hombre que acumulaba 24 peleas ganadas de forma consecutiva, todas por la vía rápida. La música fue bajando de volumen y dio paso casi inesperadamente a un Florentino y El Diablo a todo gañote y a un juego muy bizarro de luces para dar a entender que el Presidente estaba haciendo su entrada al ring. Cada tonada llanera arrancaba las pasiones de lo que se venía y pretendía entenderse como una pelea en igualdad de condiciones. Ambos pugilistas vestían trusas en las que el rojo predominaba, pero con la diferencia de «EL INCA» en letras doradas en
uno y «EL ARAÑERO2» en letras tricolor en el otro, sobre un fondo de bordes oliva, cuyo frente tenía el apellido del Presidente, al que ya todos relacionaban con una tradición boxística. Todos quisieron saludar al mandatario y desearle suerte y, casi en igual medida, lo mismo hicieron con el campeón, aunque dándole a entender su parcialidad. El referee hacía su entrada casi inmediatamente detrás del Presidente, tan pronto la música se detuvo y sólo murmullos y voces quedaron haciendo eco. Se fueron saliendo los entrenadores y demás personas del cuadrilátero para que los peleadores recibieran las últimas indicaciones. De manera extraña, el Presidente no había hablado hasta ese momento. Chocaron sus respectivos guantes con el rival y cada uno se fue a su esquina. ROUND 1
De grillos, sueños, hogares y combates
[80]
Suena la campana. El Presidente toma la iniciativa con un par de jabs al torso, poca precisión. El campeón se mueve, va y viene con la guardia en alto, amaga, se sigue moviendo a los lados y el Presidente hace un juego de piernas. La gente grita, aplauden, vitorean su nombre; suelta un one-two que sorprende a muchos por el sonido que se desprende del contacto entre los guantes y la defensa del campeón. Son golpes de semipesado, aunque más de uno empezó a gritar: «¡Coño, como Alí!». El campeón se cubre y luego se mueve de un lado a otro. Suelta un jab. Gritan. Buen golpe al rostro. Se sueltan las manos e intercambian cada uno golpes al torso. Buena pegada de uno y otro, zurda contra zurda. Nuevo jab del campeón neto al mentón del Presidente. Trastabilla. Tiene que retroceder, la gente vocifera, abuchean, aplauden, todo al mismo tiempo. El campeón sale explosivo y conecta un one-two a la humanidad de su rival. Luego este se abraza a él para evitar otra arremetida. En ese momento se ve que abre la boca, pero no sólo para tomar aire, sino para decirle unas palabras al campeón, aprovechando la cercanía, a la vez que le suelta izquierdazos al costado, a la vista gorda del referee y el público. Los gritos de los entrenadores de una esquina y otra se cruzan por el cuadrilátero pero no hacen diferencia en lo que acontece. Ahora se juntan con unos derechazos poco ortodoxos, aprieta y golpea a zarpazos ¿o arañazos? El campeón siente los golpes, pues ha bajado 2 Mucho antes de involucrarse de lleno en la política, incluso antes de hacerse soldado quien ostenta la máxima magistratura se dedicaba a vender pequeños dulces de lechosa, cuya pulpa concentrada y hebras acarameladas asemejaban a una peculiarmente suculenta araña.
Danny J. Pinto Guerra
[81]
la guardia e intenta salirse de ese doloroso y desordenado castigo. Le cuesta mucho zafarse del abrazo atropellado de golpes a cualquiera de sus lados. El público está en éxtasis. Justo cuando se venía otra arremetida, se escurre por un lado y sale de la zona de castigo. Toma distancia del Presidente. Se vuelve a mover por el ring, como todo un profesional, un nuevo one-two, pero con poca efectividad. Su pegada es más rápida y reiterada pero necesita mayor contundencia. Pega y sale de la zona de peligro, más jabs al torso y rostro del mandatario, amaga, se mueve y lo confunde con otro amague que termina en una izquierda que casi lo alcanza a la altura del mentón, lugar al que muchos conocen como «el suiche». El Presidente le vuelve a hablar —ahora desde la distancia—, pero es poco lo que se puede entender de lo que dice a través del protector bucal; naturalmente, no hay un hilo conductor en sus palabras y el cansancio ya se le empieza a notar. Se vuelven a acercar, más jabs de ambos, aunque ahora la iniciativa la lleva el campeón; pega más rápidamente y poco a poco va haciendo que el Presidente retroceda, como si el castigo anterior era lo que necesitaba para entrar completamente en calor. Busca avasallar a su rival con nuevas combinaciones entre jabs, derechas y algunas izquierdas bien administradas, pero el Presidente logra esquivar muchos de los golpes, aunque ya es notorio que el dominio pasa a puños del Inca. «¡Boxéalo, boxéalo!», le gritan al campeón desde su esquina para un inmediato abrazo del Presidente. Pero esta vez no deja ni que le hable al oído ni que lo golpee en los costados. Se mueve rápidamente por el ring y espera a que el mandatario agarre aire mientras camina por el cuadrilátero y lo sigue con mucho menor ímpetu del que tenía al empezar la pelea. Sólo tiene que mantenerse lejos de la izquierda de su rival, la cual ya ha mandado a la lona a más de una veintena de peleadores. Hay algunos gritos, mezclados con abucheos y vítores a favor del Presidente, lo cual propicia que vuelva a tomar una iniciativa que acaba con un ligero intercambio y una combinación de amagues hasta la conocida izquierda del campeón, la cual llega casi de lleno a la oreja derecha del mandatario. Nuevos gritos y silbidos, a la vez que el campeón intenta terminar la pelea por la vía rápida, considerando la desorientación en la que el Presidente se encuentra, pero la campana suena aguda y decididamente para dar fin al primer asalto. —¡Pero tú eres loco! Toma agua. Bájale dos, es el Presidente con quien estás peleando. Bótala.
—Coño… pero tampoco me puedo… dejar joder. —¿En qué habíamos quedado? Boxéalo nada más, muévete más en el ring. Que sea vistoso es lo que quiere esta gente, porque eres bueno y el tipo te va a buscar. Toma. No porque los dos se dieron hasta en la madre ahí. Bótala. —El referee… está permisivo. —Sí, ya vimos. Toma agua. Pero cuídate de su izquierda. Se ve que el carajo la entrenó bien. Bótala. Sobre todo los golpes al costado, cuídate que van por ahí. —¿Qué te dijo cuando te abrazó? —Quiere que… sea real. —Me estás jodiendo. —Te está obligando, entonces. Por eso el referee se hace el loco. Toma agua. —No caigas en la provocación. ¡Pégate a la estrategia que armamos, coño! Bota el agua. Son cuatro rounds nada más que… —Más agua. Ambos entrenadores se miraron. Era la primera vez que por su cuenta les pedía agua al inicio de una pelea. Normalmente, a los boxeadores se les hidrata de a escasos sorbos, los cuales se escupen en mayor parte. Pero el campeón había sentido los golpes del Arañero y hasta tuvo que moverse más de lo acostumbrado en el ring.
ROUND 2 De grillos, sueños, hogares y combates
[82]
Suena la campana. El mandatario sale decidido a buscar al campeón, pues para efectos prácticos de la pelea, debería ser siempre el retador quien lleve la iniciativa; va caminando lenta pero firmemente y el campeón se percata de ello, tiene que seguir moviéndose, lo cual a la larga pudiera ser una ventaja si su rival se cansa primero. Pero el Presidente insiste en llevar las riendas del combate y empieza a lanzar los primeros jabs y amagues que no causan ningún daño, algunos son recibidos por los guantes del campeón, otros por los brazos; no es precisamente su defensa por lo que se conoce, sino esa pegada relampagueante que ha logrado que muchos de sus rivales se descoloquen en la guardia para
terminar siendo apresados por una ráfaga de coñazos y sus cuerpos en la lona. No es el caso ahora. Es el Presidente quien invita a la contienda, y como el campeón no le sigue el juego la gente empieza a abuchear y gritarle cosas. De momentos pareciera que son solamente los dos entrenadores del Inca los que gritan a su favor, aunque no tanto para animarlo, sino para indicarle qué hacer, todo por encima del deporte, pues aunque en el boxeo muchas veces es el rival quien te da de comer aun si él pierde, preocupa cuando fuera del ring las reglas son otras. Qué arrecho cuando de una manera u otra, terminas siéndole oposición, por más que te caiga bien el tipo. Error en sus movimientos. El Presidente lo lleva contra las cuerdas y logra atestarle par de golpes combinados, aun cuando su defensa ha estado muy cerrada. Luego intenta con un one-two, varios jabs de derecha y arremete con la izquierda al brazo derecho del campeón. Poco a poco va subiendo y cada vez se escucha más el trancazo del cuero al cuerpo que al propio guante que lo protege. El campeón sigue defendiéndose y trata de soltar las manos, pero la contundencia con la que su rival lo ataca no le permite causar ninguna diferencia y sigue recibiendo castigo de a poco. Luego se agacha un poco e intenta la salida con un par de ganchos que sí logran alcanzar el torso y mentón del mandatario, pero justo cuando intenta salirse de la zona de castigo, es abrazado por el Presidente, al parecer es su técnica pasivo-agresiva para recuperarse y volver a la riña. —¿Le está volviendo a hablar? ¡Qué coño! —¡Vamos, salte, muévete en las cuerdas!
Danny J. Pinto Guerra
[83]
Nuevamente el Arañero ha tomado por sorpresa a muchos, pues ha decidido castigar todo el costado derecho —protegido hasta donde puede por el campeón— e ir poco a poco subiendo los golpes hasta que el Inca baja la guardia y es sacudido por un mazazo de izquierda directo al oído, justo por el que unos segundos atrás el propio Presidente le hablaba. El golpe ha hecho que a sus piernas se les olvidara cómo caminar, lo cual aprovecha el Arañero para seguir su lluvia de golpes; de momentos parece que hasta abusa de su izquierda pero continúa buscando la complexión del campeón, y éste, que ahora se mueve más rápidamente pero con mucha tensión en su andar, piensa sobre las palabras que precedieron ese golpe y que lo ha dejado sordo de un lado momentáneamente. —¡Salte de ahí, muévete, muévete!
—Baja el volumen, que no queremos escuchar tus gritos cuando edi-temos el vídeo. Pepín no se había dado cuenta del hombre que estaba a sus espaldas y lo veía con pereza a la vez que subía la mirada para chequear cómo iba la pelea. El mismo hombre que minutos antes los había informado, por no decir ordenado, a que entraran de primeros al ring.
De grillos, sueños, hogares y combates
[84]
El Inca intenta moverse más aprisa dentro del cuadrilátero, y ya se le nota un esfuerzo mayor y hasta doloroso; el golpe no se lo había podido sacar y su rival embiste cada vez que puede y llega con fuerza al menor descuido. Lo interesante del boxeo —más allá de esa aparente nobleza, la preparación y el éxtasis administrado con cada golpe bien conectado— está en lo milimétrico hasta lo garrafal que puede representar un descuido, precisamente cuando sólo hay dos personas que se intentan arrancar la cabeza a golpes. De hecho, antes de cada pelea, una de las cosas que en las que los referees ponen énfasis es en «cuidarse en todo momento». Naturalmente, hay golpes penalizados y acciones prohibidas dentro de una pelea de boxeo, al término de que pueden quitarle puntos al que cometa la infracción e incluso detener la pelea y otorgársela al otro púgil, dependiendo de la gravedad y reiteración del hecho. No es para nada diferente en el caso del campeón, ya que no sólo tiene que cuidarse al más mínimo indicio de una carga, sino también de las palabras del Presidente. No ha sido mucho ni tan modulado el mensaje a través de su cansancio y el protector bucal, pero sí claro y contundente, al punto que cuando volvía a pensar en las recientes palabras, era por segunda vez sometido a un exceso de golpes de izquierdas que lo obligaban a mantener su guardia en alto, pero que después de poco más de una docena de golpes que dejaban sus brazos reventados por el escarmiento y el cansancio al querer mantenerlos en alto, encontraban desgraciadamente la necesidad de bajar un poco para que la cabeza, término deseado para acabar la pelea, quedara al descubierto y el mandarriazo de hierro le llegara de lleno y se conmutara en una partidura espantosa a la altura de la ceja derecha. El sonido de la campana que ha dado fin al asalto se mezcla con el pandemónium que ya se había formado desde que al campeón le empezaron a bailar las piernas.
ROUND 3
Danny J. Pinto Guerra
[85]
Suena la campana. Es el Presidente quien ha salido primero. Sorprendentemente, se le ve más ágil que en los rounds anteriores. Parece haber entrado en calor. El campeón se mueve por el ring, suelta algunos jabs, más de cálculo que con verdadera intención. One-two, de un lado al otro; de alguna manera pareciera que el campeón busca sacudirse el golpe recibido hace poco. El Presidente va a su ritmo, también moviéndose por el ring, buscándolo como gato al ratón. Se acerca, amaga, vuelve a moverse y suelta un par de one-twos que agarra desprevenidos tanto al campeón como al público; no obstante, no hace mayor daño. Ahora es el Presidente quien vuelve a la ofensiva, lanza soberbios golpes a la humanidad del campeón, quien aguanta y trata de zafarse de semejante escarmiento, cuando un nuevo descuido de uno e intento por amarrarse del otro es esquivado, lo cual resulta en desconcierto. Los decibeles y la algarabía son bajados —literalmente— a golpes y lo que eran vítores y gritos en pro del mandatario se han convertido en silencios y sonidos que se ahogan, pues un nuevo one-two se ha colado en la parte inferior del torso del retador: primero con un jab de derecha en la costilla izquierda para inmediatamente cerrar con un gancho zurdo directo al borde de la elástica de la trusa, la cual debía proteger la pelvis del Presidente. Lo ha derribado. Rodilla en tierra, o al menos en la lona; el mandatario sólo puede cubrirse la zona herida con ambos guantes, ya tirado en el cuadrilátero y casi apoyando la frente en el suelo, al tiempo que es rápidamente asistido por más de una docena de hombres que lo tratan de acostar y hacen una barrera para que nadie más se le acerque. Los abucheos rompen ese corto silencio atizado con murmullos tras el golpe evidenciado, y el equipo del campeón, entre el desconcierto y la preocupación, es abordado por casi otra docena de hombres, quienes no dejan de insultar y acusar al reconocido pugilista por haber hecho lo que en otras circunstancias habría sido aplaudido, pero que esta vez la ceguedad ha omitido. No más nobleza en el boxeo. El hombre de chaqueta tricolor que antes los acompañaba se acerca al momento que las esquinas se llenaban y desbordaban de quienes antes eran sólo espectadores. —Vengan. Yo los saco de aquí. Muévanse. Entre empujones y roces se le cuelan a la multitud, pasan por un pasillo de improperios y amenazas, acompañados de algunos silbidos y
uno que otro manotazo, pero finalmente salen del lugar y son llevados hasta un cuarto bastante pequeño y poco iluminado en donde a los pocos minutos llegan otros dos hombres vestidos con chaquetas negras y lentes oscuros, quienes sin pronunciar palabra alguna los escoltan a través de otros pasillos hasta llegar al estacionamiento. Allí, una pickup blanca y una negra —ambas sin ningún tipo de identificación— los esperan. —Móntense en esa. Tú vienes con nosotros. —A él no se lo llevan. El campeón se va con nosotros. —Te lo voy a decir bien clarito: aquí las cosas se hacen como yo diga. Se montan, o los montamos nosotros, ¿ok? Los dos entrenadores y el campeón se miran. Al Inca ya le sangraba un poco la cabeza, la cual le iba abriendo paso a unas delgadas líneas carmesí que se mezclaban con el sudor y terminaban en las cejas. —¿Y entonces? Otro hombre acababa de bajar de la pick-up negra. El campeón lo mira con el ceño algo fruncido y en seguida se empieza a sacar el vendaje con los dientes y a desamarrarse los guantes. —Vayan… voy a estar bien… conozco esta gente. —Qué carajos, pa… —Tranquilo… ¿Verdad que todo está bien? Igual… ellos me tienen chequear, eso quedó acordado… ¿no? Toma. Dale los guantes… a Carolina. Díganle que la voy a ver… más tarde. Háganme ese favor… Vayan. —Dennos un número pa… —Móntense. Nosotros los llamamos.
De grillos, sueños, hogares y combates
[86]
Los dos entrenadores se vuelven a mirar y casi de inmediato son forzados por los tipos de negro a subirse en el vehículo blanco. Tan pronto cerraron la puerta, pudieron ver a través del vidrio ahumado cómo el campeón se iba alejando, escoltado por el tipo de la chaqueta y otro más hacia el vehículo negro. El Inca no era forzado a subirse; voluntaria y muy tranquilamente se monta en la camioneta y ambas parten en direcciones opuestas. *** —¿Cómo que me mandó los guantes? ¿Qué significa…? ¿A dónde se lo llevaron?
—Dijeron que nos llamarían. Vamos a esperar un poco… —Coño, Pepín, pero si hasta ahorita es que ustedes se aparecen, ¿ah? Toda la noche esperándolos y me dices esa vaina. —No sabíamos qué hacer y nos quedamos en el lobby dando vueltas a ver si nos seguían o lo veíamos regresar. —Esta vaina la sabíamos. Los carajos esos que supuestamente son del ministerio, son ellos los que andan con sus vainas raras y los que le empezaron a meter ideas y todo ese veneno que ahora él mismo se anda metiendo. —¿De qué coño estás hablando? —¿Qué, ahora tú no sabías? No te hagas el pendejo, Ramón. —O sea, que él no sabe. —Yo… La puerta de la habitación 419 se abrió casi de golpe. El Inca entraba sin poder mirar a los presentes, vistiendo las mismas trusas que ahora se combinaban con una chaqueta color rojo que dejaba al descubierto una parte de su torso. Con él entraban los mismos sujetos que se lo habían llevado, vistiendo las mismas chaquetas oscuras: —Aquí tienen su campeón.
Danny J. Pinto Guerra
[87]
Al verlo se dieron cuenta de lo perdida que estaba su mirada, del rojo en los capilares de sus ojos que hacían juego con su ropa, del polvillo blanquecino que bordeaba su nariz y contrastaba al maquillaje de los golpes recibidos; pero nada de eso los impactaba, nada de esa mirada desorbitada, o las hinchazones en su rostro, ni mucho menos ese residuo que aún no se había podido limpiar de la nariz los asombraba, sino lo que en su nueva chaqueta apenas y se podía ocultar, de donde era visible en tintas permanentes y alguno que otro pigmento el rostro de un hombre, uno a quien hasta hacía algunas horas habían visto en la lona, pero que ahora esbozaba una peculiar expresión en el pecho del campeón, como marca de una bestia.
El ónix Carlos Urribarrí Armas
Mención Honorífica
A Nílibe y Mario que me enseñaron «La literatura genera más literatura.»
Harold Van Bronckhorst fue mi abuelo. Además fue poeta y dramaturgo, lo que quizá conlleve más prestigio. Nunca lo conocí. Lo único que me contaron de él fue cómo enamoró a mi abuela. Ella, ennegrecida ante una cánula respiratoria, desbrozó el silencio con lo último que dijo antes de su aliento final: —Busca lo que quede de él. Sus papeles, su historia. Búscalo y conócelo, y encuentra la única fotografía que tenemos juntos. Está en su casa. Quiero que la eches sobre mi tumba. Que conmigo muera el recuerdo.
De grillos, sueños, hogares y combates
[88]
Yo miré mi reloj y descubrí que en él se encausaban las horas restantes de la pobre madre de mi madre. Lo supuse un capricho e hice caso omiso a su noble deseo. Pues, como todos saben, de mi abuelo sólo se conocía su no muy extensa obra visible, y como apéndice un manuscrito nunca publicado a propia testamentaria petición suya. Pero los aires vernales que provinieron de la voz de mi abuela sí me despertaron cierto interés, y aunque no estuviera dispuesto a aventurarme hacia el destino de una desvencijada fotografía, sí se me ocurrió la posibilidad de rendirle memoria. Aclaro que mi renuencia ante la idea de la búsqueda se debía a un hecho concreto: nadie sabía dónde quedaba la que había sido casa de Harold Van Bronckhorst. Mi abuelo, por lo tanto, y para la breve comunidad intelectual y literaria, no era más que un añorado fantasma. Al parecer su obra había sido de indecible relevancia, pero de difusa identidad, de biografía incierta. Y cuando a las malas lo descubrí, me di cuenta de que mi abuela me había encomendado una tarea no más real que fantástica. Bronckhorst es un castillo que le da nombre a un municipio. A su vez, el castillo perteneció a los primeros caballeros Van Bronckhorst.
Carlos Urribarrí Armas
[89]
Del castillo, sólo sé de un grabado remontado a 1731, cuyo autor fue un tal Abraham de Haen. Del municipio, sólo sé que pertenece a la provincia de Güeldres, al Este de los Países Bajos. De la familia de caballeros Van Bronckhorst no sé nada. De mi abuelo, sé que no es natural de Ámsterdam, ni siquiera europeo; menos aun caballero. Pero no cuesta nada imaginarse el paso evolutivo de las huestes desde un continente a otro, regando la estirpe hacia otras vertientes, en donde quizá se hubiesen levantado más asentamientos y cuyos aposentos fueran resultado de culturas cruzadas. No me cabía duda de que mi abuelo, por muy Harold Van Bronckhorst, era criollo y de espíritu indio. Todo esto yo lo sabía, por lo menos vagamente, pero fue corroborado por uno de mis tíos, hijo suyo también; sin embargo me dijo lo que hasta entonces nadie me había querido decir, y que por supuesto yo no sabía: el misterio que embargaba a mi ilustre abuelo era haber desaparecido en circunstancias desconocidas. Su muerte fue secreta, y había sido anunciada tras el descubrimiento (por parte de editores incisivos) de trece hojas mecanografiadas por él mismo que describían una despedida poética, como si estuviera seguro de su inminente abandono terrenal y lo hubiera antecedido con una sublevada prosa; susodichas páginas habían sido encontradas reposando en el escritorio de su hogar: en efecto esa casa mitológica, perteneciente a ningún lugar más que a las ensoñaciones y utopías de sus lectores más acérrimos. En esa época yo me volví uno de esos lectores. Mi tío no confió en que la encontraría. Pero lo que argüí, ferozmente, fue que no dudaba de la verdad que yacía pura en el manuscrito inédito. Nadie lo había leído hasta ese momento, y cuando yo tuve la osadía, contra toda objeción familiar, de palpar el tejuelo y leer su primera línea, comenzó a trazarse un camino místico que me sedujo de forma tan voraz que ni modo me vi apresado ante la ficción dudosa de la realidad y no pude detenerme una vez comencé a excavar sobre las entrañas de este literato; pues leí su prólogo: ‘Creerán que estoy muerto al leer mi grácil testamento: creerán que trece son suficientes páginas para resumir esta vida que sigo y seguiré viviendo…’ ¿Qué había sucedido con mi abuelo entonces? Fue ahí cuando me dispuse a desentrañarlo. No había muerto cuando lo creyeron. Yacería muerto entonces, años después, pero no cuando había sido anunciado glorificándolo como una leyenda por fin.
El prólogo consistía en una muestra de bien labrada ironía. En no más de una página, el autor se mofaba sobre el lector, casi sumergiéndolo y apocándolo ante el majestuoso efecto de la palabra. Todo el prólogo era una burla, y lo leí sin removimiento. Sin embargo, luego de la última línea —no menos jactanciosa que las demás—, me descolocó una anotación ínfima, la cual aún no defino como una posdata o una nota al pie de página. Me extrañó, por lo tanto, que no estuviera mecano-grafiada, sino escrita con tinta y pluma, aparentemente de su mismo puño: ‘Quien haya de aventurarse a leer esta novela —descubrir al manuscrito como novela fue sorpresivo: su obra era constituida por nueve poemarios y trece obras de teatro; nunca narrativa—, no encontrará en ella mayor gozo que en el de la cotidianidad circundante. No disfrutará leyendo más que con quehaceres rutinarios. No disfrutará las líneas tanto como puede disfrutar recostarse en un mueble y guarecerse bajo la oscuridad en horas de sueño. Pues, la novela no supone más que ello: la historia de una vida; sin matices ni bifurcaciones. Es la historia de un hombre narrada de forma fidedigna, sin conjurar metonimias ni metáforas, ni moralejas o entramados ficcionales…’ Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero, en esencia, mi abuelo fue, según había oído de las largas peroratas de mi abuela, un hombre de simplezas en cuyo núcleo escondía complejidades extravagantes. Todo lo que él ostentara como sencillo y plano, era en realidad la traducción de un fenómeno mucho más incomprensible para la enjutamente humana, que él entendía como primitiva. Dos o tres líneas eran una mancha ininteligible. La nota al pie, o la posdata al prólogo (que abarcaba casi la mitad de la página), concluía así: De grillos, sueños, hogares y combates
[90]
‘…sin embargo, hay quien sí la deguste.’ 1 Más abajo, como extensión de la nota, había una dirección. Una calle, una residencia, un número de habitación. Un país lejano. Supuse que se trataba de su más reciente domicilio. Supuse un sitio donde estuviera la presunta fotografía. *** 1 El verbo yacía subrayado (acaso lo había estado tanteando: deguste, disfrute, goce; cada uno igual de vacuo; mi abuelo no habría sabido elegirlo).
Me vi de pronto en Montevideo. Un hombre de flanco parduzco me abría las puertas de una residencia vetusta, de rejas negras y suelo marmolado. En su cabeza atisbaba una calva, y sobre la piel fina de su rostro ascendía una espesa barba blanca, a pesar de no vislumbrársele más de cuarenta años. Se presentó como Mario Casanueva, y se proclamó custodiando esa sociedad de libros: cuando entré no divisé ningún mueble ni alfombra, en cambio el espacio era atestado de una avalancha de páginas y lomos endurecidos que servían a la vez de mueble y de alfombra, de cama y, como me dijo este hombre, de lámpara incluso —qué mejor luz, me decía—. Entendiendo que yo era nieto oficial del señor Van Bronckhorst (oficial, de hecho, porque pertenezco a la camada de su mujer legal aunque abandonada luego: mi abuela), luego de mostrarle una identificación me dio una bienvenida cordial, y me confesó, entonces, que él había sido, y seguía siendo, su fiel mayordomo. Me presentó la que ahora era su biblioteca (no niego que me sintiera aludido, pues de mi abuelo, por muy misterioso y fantasmagórico que fuese, esperaba que retribuyese su ausencia con el más humilde legado, si no paupérrimo, y ni siquiera eso fue; todo se lo había dejado —en un segundo y desconocido testamento— a este hombre quien en su tiempo fue servicial y ahora era una mera estela). Envidié al hombre por cada tomo. Una vez convidado el whiskey, debatimos: —Claro que escribió narrativa —me dijo—: aquí mismo hay un manuscrito compuesto por cuatro centenas de microcuentos. —¿Por qué nunca la publicó, entonces? —Inquirí. —Por miedo. Según pude ver, Mario Casanueva era austero. No dilapidó nunca la herencia. Quizá mi abuelo sabría de ese destino y por eso se lo confió. Carlos Urribarrí Armas
[91]
Me quitó la chaqueta y la colgó en la entrada. Sus manos parecían de almizcle; su voz de lija. Encendió lo que quedaba de una leña y se puso lentes. Yo quería preguntarle acerca de la fotografía, pero me contuve; en cambio, me sorprendió preguntándome si había traído conmigo el manuscrito del que hablaba. —¿No lo ha leído usted? —le pregunté. No me contestó. Procedió a contarme oxidadas anécdotas de Harold Van Bronckhorst, convencido de que serían de mi interés, pero en ellas podía saborearse el orín de su senectud y aunque mi curiosidad las exigía, también esa misma curiosidad diáfana me retenía; era menes-
ter elegir de qué hablar. Tres días en Uruguay podía parecer tiempo suficiente para exhumar al ilustre escritor, pero su obra, cuya extensión era inversamente proporcional a cuanto ofrecía para debatir, no cabía en tan reducido espacio. Mario Casanueva me acogió, alegando que ése también era mi hogar. Le pregunté: —¿Nunca ha venido ningún otro familiar a reclamar aunque sea información? —Usted es el primero. —Me resulta casi inverosímil. ¿De verdad nadie ha venido? —Le juro que nadie. ¿Pero qué le resulta tan increíble? Creo que es lo normal: su abuelo se escondió, siempre quiso apartarse. Nadie sabía ni sabe dónde queda su casa, ni hay algún rastro de ello. —¿Y cómo cree usted que estoy aquí? En el quicio de su mirada había un secreto áureo; procuraba soterrar su ansiedad, aunque sin mucho fruto. Me contestó luego de un sorbo de whiskey: —Justo le iba a preguntar. Abrí el manuscrito. Palpé las hojas amarillas. Me fui al prólogo, y no había vestigio alguno de tinta. Ni posdata ni nota al pie. Quise explicarle que no era posible que yo hubiera encontrado el inusitado escondrijo de mi abuelo sin haber tenido señal alguna de su locación, sobre todo acertando encarecidamente Montevideo. —Sí es posible —me dijo. —No me tome por loco —dije, mirando el espacio en blanco de la hoja en donde debiera estar la dirección.
De grillos, sueños, hogares y combates
[92]
Procedió a contarme la historia que yo ya me sabía de nuestro personaje común. No supe con qué intención. Retornamos entonces el trazo histórico a través del castillo, del municipio de Güeldres, de los caballeros cuyo apellido glorificaba el nuestro; a través de la emancipación continental y los primeros cruces entre nativos y asentados; a través del primer contacto literario y su posterior fecundidad, de sus abundantes influencias y la reconstrucción ancestral de sus raíces, de la búsqueda poética y los franceses malditos, de su arquitectura de diálogos (de cada una de sus tragedias) y sus posibles razones; a través de sus años de obrero, de su teatral alcoholismo, de su fracasado interés matemático, de su deseo arqueológico, de sus creencias divinas;
a través de la merma de inspiración, de su historia familiar, de su decepcionante legado, de su frugal y pasional vida de marinero y de cada mujer de cada puerto, de mi abuela y de otras abuelas: y de mí y de otros nietos lectores. Me contó entonces cuándo decidió ser escritor (sin pensar, de hecho, en que tendría que escribir, sino sólo en el hecho de serlo), y mientras hablaba se fue acercando a un anaquel broncíneo, comentándome que se debía al descubrimiento de un camafeo por el que quedó obnubilado, justo a la edad de dieciocho años, al cual le escribió su primer poema, del cual consecuentemente destiló todo un poemario dedicado a solemne baratija. —Es éste —me dijo, dejándolo caer en la palma de mi mano. El camafeo amurallaba con sus orlas a un ónix negro, de ocres auroras, todavía reluciente y de no más de cinco centímetros de diámetro, cuya forma proclamaba un fénix tallado. Mario Casanueva me explicó que la pieza podía estar atribuida a un orfebre del período helénico, quien solía complacer las extravagancias de sus emperadores, y que no había figura que no pudiera emular en una escultura. De hecho, me dijo con tenebrosa certeza: —El hombre es alto y de tez morena, luciendo siempre un bigote maloliente y, aunque sus obras, como este camafeo, brillan de limpieza, sus manos están siempre sucias. Sin embargo es un tipo adorado. Fíjate que no cualquiera te talla un ave en un espacio tan pequeño. Lo que sentí al tenerlo en mi mano es inefable. Lo contemplé durante varios minutos, sintiendo como si allí residiera la esencia pura y compacta de mis ancestros. Pero hasta ahora no respondía ninguna de mis preguntas. —¿Por qué me cuenta usted todo eso? Carlos Urribarrí Armas
[93]
—¿Qué cuenta el manuscrito de la novela? —Me preguntó. —No lo he leído. Sólo las primeras páginas. Es la vida de un hombre, sin mucho más que eso. Puros hechos cotidianos. Creo que no es nada interesante, más bien es monótono y quizá por eso mi abuelo nunca lo publicó. —¿Cómo se llama el protagonista? —Juan Camilo Ceballos, creo. —Ceballos fue un escritor español —me dijo con parsimonia—. Fue un muy buen novelista, aunque injustamente olvidado.
—¿Mi abuelo noveló la vida de un escritor? —Novelar la vida, entiende bien. —Algo me dice que usted no fue su mayordomo, o no sólo eso. Sabe demasiado. —Ya estás entendiendo, Urribarrí —me dijo. —¿Acaso usted es su biógrafo, Casanueva? —Novelé su vida —algo en su mirada clamaba desesperanza. Sus ojos lucían dilatados y pude descubrir que él no concebía nuestra charla como oportuna casualidad. En cambio prosiguió—: el tiempo es un eterno presente. —¿Qué quiere decir con eso, Casanueva? —Ceballos, a su vez, escribió sobre un escritor, ¿sabías eso, Urribarrí? Sobre un tal Laurent Cassel, se me escapa su primer nombre. Fue francés. —¿Qué tiene que ver eso con el camafeo y con Van Bronckhorst? —Y Cassel, a su vez, escribió sobre un Feliciano Vestrini, un poeta veneciano también condenado al exilio de la memoria. Y Vestrini, a su vez… Enumeró una caterva de nombres infumables. Entre cada uno recorrió medio continente. Lo inusual fue lo siguiente, diciéndome: —Yo escribí sobre su abuelo, quien escribió a Ceballos quien escribió a Cassel quien… y, seguramente, alguien en el futuro me está escribiendo a mí.
De grillos, sueños, hogares y combates
[94]
Lo entendí al principio como un sencillo juego de posibilidades; no comprendí de inmediato su certidumbre. Mario Casanueva no lo planteaba: lo aseguraba. Su índice removía el casi inexistente polvo del ónix, y, luego de quitármelo, en su mano lo atesoró y aborreció por igual. —No imaginé que fuera escritor usted. Y casi siempre imagino bien —dije. —Uno de tantos —su aliento se esparcía sobre la mesa—, sinceramente no recuerdo bien quién de ellos, pero alguno de quienes nombré, escribió, a su vez, sobre un orfebre que talló una piedra semipreciosa y la ajustó a un borde orlado, y tal camafeo resultaría místico, Urribarrí; según el autor que la imaginó, sería, tal como el fénix, una pieza sem-
piterna, la cual pertenecería entonces a cada escritor que escribió sobre cada escritor que escribió sobre el escritor que escribió sobre el camafeo de ónix… —¡Ah! ¿Éste es una reproducción de una joya de algún mito? —Lo dije tocando la pequeña talladura. —Cuesta entender, claro. Mire. La literatura es más real que la vida, Urribarrí. ¿Sabe por qué vino usted aquí? —Sí, yo le dije. Di con la dirección en el manuscrito de la novela. —¿Y por qué cree usted que no vino nadie más? ¿Tan soberbio es como para creer que es el primero en ojear esas hojas? —Le dije, Casanueva. Quizá no me crea, pero la tinta sólo apareció una vez.
Carlos Urribarrí Armas
[95]
—¿Por qué cree que sucedió eso? —Atenazó con su mirada, que no era menos vertiginosa que su tono, mi débil perfil. Hasta entonces hube podido contestarle, mantenerle conversación. Pero lo que ahora me preguntaba se escapaba de mi propio aliento. Permití que entendiera mi silencio, y terminó admitiendo—: Harold Van Bronckhorst existe porque yo lo escribo, y yo existo porque alguien me escribe, Urribarrí, alguien que todavía no ha nacido quizá. Yo escribí que un nieto, de tantos, leería la dirección en un mortecino manuscrito, y así vendría hasta aquí. Luego, cuando usted hubo llegado, inmediatamente borré ese párrafo. Eliminé, en mi propio manuscrito, el que hubiera alguna dirección en la página del prólogo de la novela, y por eso usted se vio tan estupefacto y se cuestionó su propia cordura cuando me quiso explicar cómo llegó. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque quería comprobarlo, Urribarrí, comprobar si esto era cierto, si yo estaba tan condenado por el ónix como su abuelo, el ilustre Harold Van Bronckhorst, tanto como Ceballos y Cassel y Vestrini. Y sí lo estoy. —¿Cómo es posible? ¿Acaso entonces todos quienes somos familiares de Harold Van Bronckhorst, seríamos creación suya, Casanueva? —No, yo sólo imaginé a su abuelo. Lo demás es producto del azar, qué sé yo, al menos que en mi imaginación un personaje resultara importante. Como su abuela, quien le pidió la foto. Le creí. Hasta esas instancias todo cuanto había querido explicarme me parecía absurdo, si no pueril. Pero en el instante en que mi abuela fue mencionada —además del episodio de sus últimas palabras, de la
búsqueda de la fotografía—, supe que Mario Casanueva suponía una pieza en los engranajes de la causalidad. El tiempo es un eterno presente. Su expresión era melancólica. De hecho hipnotizaba y encendía mi fragua interna. La impronta entera de la escena me envelaba, y ante la oscuridad y los libros, y ante sus palabras fehacientes aunque sin sentido, no me quedó de otra que preguntarle: —¿Es una especie de camafeo mágico, Casanueva? —¡Ah, mágico! —Ironizó—, conque así lo ves tú, como un amuleto mágico. El camafeo no es más que un pretexto, Urribarrí, para que el primer escritor que creó esta kilométrica e incesable cadena de escritores pudiera atenazarnos. Si hay algún amuleto milenario, ése es él. —¿Quiere decir que somos parte de una ficción? —La realidad es parcialmente una ficción. —¿Y a qué se debe que usted me revele todo esto, en caso de que diga la verdad, si presuntamente no lo ha hecho con más nadie? Rompió a llorar. Gesté pensamientos que no había dilucidado nunca. Hice un recorrido por cuanto hube leído, que no era mucho, y me pregunté si en esa línea (no sé si decir literaria o metafísicamente genealógica) habría algún autor que yo reconociera. ¿Estaría, quizá, Rafael Cadenas entre ellos? Si era posible que un país se repitiera. ¿Tal vez Javier Marías, oriundez misma de Ceballos? Quizá, entre tantos, pudiera estar un tal Stendhal, o un tal Gógol. ¿Me los nombraría Casanueva? ¿Sería renuente a mencionar un autor importante (más importante que Ceballos y Cassel y Vestrini), cuyas obras fueran ya clásicas? Se limpió las lágrimas con un pañuelo, y, dejando caer el camafeo sobre un cenicero, con vehemencia y asco, me dijo:
De grillos, sueños, hogares y combates
[96]
—No sólo he escrito a su abuelo. También lo he vivido. Yo he sido Harold Van Bronckhorst, quien por su parte fue Juan Camilo Ceballos, quien… —lo detuve antes de que los enumerara exhaustivamente otra vez—. Por lo tanto llevo siglos viviendo. —Eso es fascinante. Hasta envidiable —tenía mucho más para decir, pero mis palabras se atoraron. —¡Nada envidiable! Usted no sabe la tortura que supone vivir tanto. Amar a miles de mujeres que ya murieron. Repetir sacrilegios y revivir traumas cíclicamente. ¿A usted le gustaría que sus miedos lo acompañaran durante medio mileno? Y todo por haberme encontrado una baratija maldecida. Todo gracias a un ónix con forma de fénix. ¿Sí
entiende ahora por qué la forma del tallado? —Asentí, y prosiguió—: quiero despojarme de este luengo destino. —¿Cómo así? —Mire, Urribarrí. ¿Qué tanta comprensión tenemos de la dimensión temporal? Fíjese que el futuro y el pasado podrían revertirse. Imagínese un pasado que dependa del futuro, cuando lo lógico es que sea al revés. Imagínese que su vida esté condicionada por lo que no esté sucediendo todavía, sino por lo que sucederá. ¿Querría estar sometido a las cadenas del tiempo? Le cuento que cuando fui Laurent Cassel, esa vida entonces mía concluyó con un suicidio. No le daré detalles. Ahora imagínese que la muerte, que en ese momento yo concebía como una escapatoria, no sería más que un reinicio. ¿Le gustaría tener una fatídica vida milenaria, Urribarrí? —Es imposible contemplarlo con frialdad —fue lo más noble que pude decir. —Hay algo que no intenté nunca. Me gustaría probar si cediéndole el ónix a alguien más, me veré desertado de la vida ex aequo con todos los demás autores, y de golpe no sólo dejaré de ser otros, sino que los olvidaré. —¿Cree que pueda ceder un destino?
Carlos Urribarrí Armas
[97]
—No pierdo nada con intentarlo. En mi adolescencia, cuando empezaba a tener contacto con la literatura más regularmente, ideé una historia. Durante años no pude escribirla porque no tenía ni las capacidades ni la madurez. La comencé, sin hoy haberla terminada aún, diez años después, un 3 de julio; cinco días después me convidaron a una excursión por un sitio de tu país. Era un pico nevado. Allí, entre la nieve, lo vi. No puedo explicarle el fulgor, nada que ver con el brillo que está sepultado en este polvo. ¿Se imagina un objeto tan reluciente, que pueda ser protagonista entre tanta nieve? Desde donde yo lo vi, parecía un granito opalescente. Lo tomé y lo guardé, lo conservé. Una vez frente a la máquina, pude soltarme, mi historia salió disparada por las hojas; con el camafeo al lado. Hasta ese momento mi vida era inocente. Cuando escribí, descubrí que yo no era más que un conducto para que la vida en efecto vivida de un personaje no más ficticio que real pudiera estar plasmada en el papel. Yo estaba entusiasmado. Imaginé el castillo Bronckhorst y me inventé que fuera luego un municipio de Güeldres. Imaginé un grabado de un tal Abraham de Haen, a quien
también inventé. Y luego supe que era real. Que antes de encontrarme el ónix, nada de eso había pasado. Pero luego de tenerlo al lado de mi máquina de escribir, eso por supuesto había ocurrido cuatro siglos atrás. ¿Ya entiende? Y así mismo, Urribarrí, está haciendo alguien en el futuro conmigo. Entonces, en esas vísperas, lo tomé como una preciosa casualidad. Y seguí escribiendo: que fuera un escritor, que fuera un eco de los borrachos escritores de antaño. Y todo se me vino encima. De repente llovieron los recuerdos. No sé decirle cómo emergieron, pero de pronto tuve reminiscencias de otras vidas. Tuve memorias ajenas. Recordé incontables noches de faldas, de borracheras, de brindis y éxito, de pobreza y miseria en callejuelas de Europa, vendiendo versos por migajas de pan. Vi un aluvión de aventuras, cuando en mi vida personal sólo fui a un pico nevado. Vi al orfebre labrando la milenaria pieza. Entonces, así como todo sobrevino con tal rigor, imagino que puede irse, que si el camafeo termina en manos de alguien más, yo quedaré exentado y esa otra persona sufrirá o gozará, todo depende de su carácter, lo que yo le acabo de contar. Por eso lo convoqué aquí, Urribarrí. Yo a usted lo conozco, porque no me quedó de otra que conocer al personaje que creé, con todo y sus alrededores y sus vínculos. Sé que usted sí tendría temple para eso. Yo soy débil, usted no. —¿Quiere que yo tenga el camafeo? —Se lo suplico. Dicho esto, Mario Casanueva, del mismo anaquel, sacó un tomo de empaste verde, y lo colgó sobre la mesa, a un lado del cenicero. No lo abrió, pero me indicó que lo hiciera. Leí en su página inicial: «Primera parte», y leí, entonces, cómo comenzaba su historia: ‘Harold Van Bronckhorst fue mi abuelo. Además fue poeta y dramaturgo, lo que quizá conlleve más prestigio. Nunca lo conocí…’ De grillos, sueños, hogares y combates
[98]
Y me dijo: —Continúelo, y quédese con el camafeo. No niego que el deseo me llamara. No niego que haya contemplado la posibilidad. No niego que el ónix me despertara los impulsos. No niego que lo apretujara en mi mano, en mi pecho. *** Lo escribo cinco años después de ese peculiar episodio. Cuento que volví y eché la fotografía en la tumba de mi abuela, antes de que cayera la
tierra. Me parezco a mi abuelo. O él se parecía a mí. Mario Casanueva me la dio: la tenía lista en un estante para cuando yo llegara. Fue amable. Mi abuela, entonces, moriría contenta. Luego de un tiempo me dispuse a pensar qué tan cierto podría ser todo lo que este dizque mayordomo uruguayo me contó. Sería cínico de mi parte negar que no le haya dado vueltas al asunto: todos estos años lo he hecho, sin una noche dejar de pensar qué deparaba la joya. Pensé en el futuro, que en este caso sería un pasado respecto al enigmático y abstracto linaje que deslindaba de la realidad. Mi abuela había tenido razón: mi abuelo había sido un hombre de simplezas en cuyo núcleo escondía complejidades extravagantes, y con mucha razón entendía la mente humana como primitiva: Ahora yo, mientras escribo este relato, la entiendo igual; no volví a ver a Mario Casanueva desde aquella visita, y ahora me figuro la probabilidad de que susodicho encuentro no se haya dado ni haya existido sino que yo, en este breve texto, lo haya creado tal como ahora supongo que inventé a Ceballos, a Cassel, a Vestrini, y a este camafeo de ónix que tengo al lado de la máquina de escribir.
Carlos Urribarrí Armas
[99]
Premio de Cuento
Santiago Anzola OmaĂąa 2019
Veredicto Nosotros, Iraida Cacique, Vicente Lecuna y Julieta Omaña, luego de conocer los ciento noventa y ocho manuscritos enviados para optar a la Cuarta Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2019, decidimos otorgar dicho galardón al relato «El hogar es un nombre que pesa», firmado bajo el seudónimo Nicazio Silvestre. En el cuento premiado se desarrolla una interesante superposición de tiempos, escenas y espacios que continuamente reta al lector, creando a través de tres partes la historia de una familia rota y sin esperanzas, que trata de sobrevivir en distintos aspectos y momentos. Del texto destacamos el refinado modo de dialogar con la realidad nacional donde se trabajan ciertas problemáticas como la pérdida del sentido de pertenencia, las injusticias y la supervivencia. El desarrollo de temáticas universales como el dolor, el sentido de vida y la desesperanza por medio de un lenguaje con delicadeza poética y fuerza narrativa. La profunda introspección psicológica lograda en la construcción de los personajes, donde se manejan distintas etapas de los miembros de la familia. El trabajo del suspenso y desconcierto al final del cuento que deja el texto de cierta manera abierto, pero sin miras de un mejor porvenir. Una vez seleccionado el cuento premiado, se procedió a identificar al autor del relato, que resultó ser Jorge Morales Corona, estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad del Zulia. Menciones honoríficas De grillos, sueños, hogares y combates
[102]
Asimismo, el jurado decidió otorgar tres menciones honoríficas, a los cuentos «Home is before» como primer finalista con el seudónimo Dr. Roberto Robles, «Lluvia» como segundo finalista bajo el seudónimo Benedic Nao, y «Las Lacras Románticas» como tercer finalista bajo el seudónimo Cara de Lapa. En «Home is before», el jurado destacó el original trabajo narratológico, el efectivo desarrollo de los personajes y del entramado, así como el interesante cuestionamiento sobre la realidad, el tiempo y el espacio. Temas como la nostalgia, la infancia y la familia, como también la muerte y la
locura como expresión del caos-país, son abordados de manera delicada y contundente al mismo tiempo. Dos hermanos, Roberto y Manuel, son el reflejo de dos polos opuestos, donde la cordura y lo racional se contraponen a la enajenación y a lo emotivo, creando una especie de fusión que da paso a una nueva vida. Ciertas referencias directas a autores como Borges y Kafka por medio de cuestionamientos sobre la inmortalidad, lo atemporal, el sentido de vida y la soledad, trabajan interesantes reflexiones meta-literarias. En el relato «Lluvia», se destaca el logro de un lenguaje que desarrolla un tono poético, sin descuidar los elementos narratológicos. Dos historias paralelas, dos voces que van narrando sobre abusos y sufrimientos desde la infancia y la juventud, describen, entre lo sutil y lo grotesco, dos entramados de vida, la de Matilde y Naoko, que se van fusionando hasta parecer uno solo. El cuestionamiento sobre patrones de conducta repetitivos y enfermos que perduran en el tiempo como consecuencia de ciertos traumas, así como la reflexión de fachadas “moralistas” que esconden abusos y violaciones, logran una profundidad de orden filosófica y psicológica en este texto. En «Las Lacras Románticas», el jurado destacó el carácter entrañable de la protagonista de esta historia de iniciación, donde una niña entrando en la adolescencia narra en primera persona sus andanzas en el mundo literario junto a su padre, poeta y narrador. La vida versus la poesía, el amor, la paternidad y la soledad del escritor, son algunas de las temáticas trabajadas por medio de un lenguaje descriptivo y con toques poéticos, que logran una efectiva tensión dramática y narrativa.
Veredicto
[103]
Una vez seleccionadas las menciones honoríficas, se procedió a identificar a los autores. En el caso de «Home is before» el autor resultó ser Miguel Cova Rodríguez, estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Metropolitana. En el caso de «Lluvia» la autora resultó ser Beatriz Franco Flores, estudiante de décimo semestre de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad Central de Venezuela. Por último, el cuento «Las Lacras Románticas» es obra de Ander de Tejada, tesista en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.
El hogar es un nombre que pesa
Ganador
Jorge Morales Corona «Nadie nos prestó ser. Cada nombre, desde su mismidad, le daba al signo la temporalidad que requería.» Reyna Rivas
Captó el ligero movimiento de la mirada cuando todo fue quedando en silencio. A ella poco le gustaba quedarse sumida en él. Con frecuencia decía que su inagotable conversación era lo que la había enamorado. Él podía hablar de cualquier cosa, a todas horas y cuando ella lo necesitara estaba disponible para acabar con su tormento. Pero esa tarde el proceso de descomposición del sonido le hizo darse cuenta del ligero movimiento de ojos hacia arriba, como buscando alguna señal. —Todo está bien, tranquila —le dijo desde el escritorio. Ella estaba sentada en el sofá junto al mobiliario que hacía las veces de oficina, biblioteca y, a veces, comedor. Le sonrió condescendientemente y siguió mirando al techo. Respiró aliviado al notar que solo era la mirada, que la reacción había sido leve (aunque no descartaba la posibilidad de un pequeño alud antes del terremoto).
De grillos, sueños, hogares y combates
[104]
Se asomó al balcón y quiso llevarla allí, que escuchara el paso de los carros por la avenida, pero dadas las experiencias anteriores era mejor dejarla sentada. El sol incidía sobre la fachada de forma oblicua, cambiando su ángulo con cada minuto que pasaba mientras la brisa tranquila predijo el cese total de la electricidad. La ciudad se había apagado a sus pies. —¿Todo está bien? —le escuchó preguntar desde el sofá. —Sí, perfecto: los carros pasan, hay poca brisa pero creo que llega hasta allá. ¿Lo escuchas? —Sí, escucho perfectamente. Tenía días sin conseguir el ansiolítico que le habían recetado en la última consulta; temía, con inevitable pesimismo, un colapso total y
otra crisis de nervios. Ya era suficiente con la que él sufría a esas horas de la tarde. Ahora se debatía entre seguir escribiendo o iniciar el proceso de adaptación del medio que con el pasar de los años había instalado en su casa, donde lo importante era no permanecer en silencio. Había engranado un conjunto de campanas y móviles de tal forma que al jalar de una cuerda se iniciara un sonido algo sincronizado por toda la casa. Necesitaba que el sonido se convirtiera en movimiento antes que ella descubriera el cese de la electricidad. «Aquí sobrevivimos con un poco de locura», pensó volviendo la mirada y detallando la sonrisa inocente que se le había dibujado a su mujer al escuchar una bandada de pericos que migraban y que dejaron su canto regado cerca del balcón. —Ya no los alimentas –comentó al desvanecerse el canto en la lejanía. —La que los alimentabas eras tú, pero se te quitó la costumbre. —Es que desde que me quitaron las manos estoy que no me aguanto en pie. —Pero mujer, si tú estás completa. —Díselo a los pájaros, que ya ni se detienen a saludar. A cada cual le llega la hora de migrar y es muy doloroso despedirse —se lamentó la mujer—. ¿Has hablado con Jair? —Sí, lo hice ayer —mintió—. Te envió saludos. —¿Cuándo pasa por aquí? La próxima vez que hables con él le dices que traiga a Escarlet, que tengo tiempo que no la veo. Sé que no soy su madre, pero por favor, yo le quiero mucho; y más a la chiquilla. —Claro, yo se lo digo. Prometió una visita en estos días. Jorge Morales Corona
[105]
Pero la realidad escocía pecho adentro porque Jair tenía cerca de cuatro años que no aparecía. Algunos le dijeron que estaba en Ramo Verde, otros que en El Helicoide. Nunca hubo certeza sobre su paradero. Su nuera y nieta ahora vivían en el exilio en Estados Unidos, en el estado de Missouri. —Ya vengo, voy a agarrar agua. —Tranquila, yo te la traigo. —Joaquín —contestó con seriedad–, no es para beber, es para salvarnos. ***
Había sido durante la Semana Santa pasada. El viaje se había prolongado más de la cuenta y terminaron retozando en Tucacas con unos amigos llegados desde el exilio autoimpuesto. Chile, Ecuador y Suiza. Vinieron en unas vacaciones tan fugaces como el recuerdo que habían dejado grabado en los que se quedaron. Tres días bastaron para hacer coincidir definitivamente las miradas y las bocas. Sedientos, después de correr por la costa, se sentaron a esperar el amanecer. Él decía que cuando se metía una buena borrachera le gustaba correr, quitarse el malestar y el mareo impuesto. Ella, en cambio, había dejado de beber hacía tiempo. «El alcohol me trae malos recuerdos», le dijo. «Todos tenemos borracheras inolvidables, de esas que uno dice ‘no vuelvo a beber nunca más’. Pero uno lo vuelve a hacer y se olvida de la promesa. Es que si lo analizas bien para eso están ellas: para quebrarlas. Tranquila, tómate un trago de vez en cuando», le comentó él todavía con la respiración entrecortada del esfuerzo. La voz quiso salir pero no pudo. Se quedó un rato con la respuesta a ese comentario mientras veía el romper de las olas. El recuerdo se rebatía con el mar y le quitaba nuevamente el aliento. Era la primera vez que volvía a la playa desde la catástrofe. Le dieron ganas de contarle, quebrar esa promesa que se había hecho y por fin hablar sin miedo de lo que había sucedido. «No es la borrachera, es la playa. La última vez que estuve cerca de una, mi familia fue arrastrada por el alud», dijo al fin. Él se quedó callado.
De grillos, sueños, hogares y combates
[106]
En ese momento poco le importó el pasado, a pesar de siempre haber pensado que todos estamos construidos a partir de esos derrumbes pretéritos, de los dolores que nos marcaron y esa necesidad imperiosa de cambiarnos el rostro, el nombre, a lo que pertenecemos. Él, tal vez, era igual que ella. Mantenía un dolor bien guardado, debajo de la lengua que no estaba dispuesta a despegarse del paladar para contarlo. Si eso era así, ¿a quién pertenecían ellos? «Todo suceso pasado es un derrumbe», dijo después. Ella lo miró y lo detalló en medio de la madrugada incipiente. Lo había conocido tiempo atrás y su amistad había sido un frágil intento de relacionarse el uno con el otro. Le tomó de la mano y repitió esa última frase como un mantra. Pensó en el derrumbe de su vida, en lo cerca que estaba nuevamente del abismo.
Él había sido el inicio de su regreso a la vida. La amargura que la fue invadiendo se había convertido en deseo y este último en un intento inusitado de supervivencia. «¿Alguna vez has estado con una persona destruida?», le preguntó él. Ella asintió. «Yo estoy destruida». Y la mañana los consiguió desnudos, llevados por la marea. Se hicieron uno y para siempre entre las olas frías que traspasaron sus cuerpos. Ahora sentían de nuevo el calor que dejó el orgasmo mientras se vestían. Había pasado casi un año desde aquel amanecer y Jair estaba cada vez más seguro de amarla. Verónica, por su parte, seguía sintiendo ese deseo irrefrenable por él. Tal vez ser el mejor amigo de su novio lo dotaba de un aura de desquite y eso le encantaba. Arreglaron un poco la cama y se sentaron a fumar un cigarro. La habitación, en medio de la penumbra, adquirió una dimensión más grande que lo que ella recordaba. Los tonos caoba plásticos de las paredes se habían ensombrecido y el olor a moho pululaba por ese aire viciado que los envolvía. «Parecemos fantasmas», pensó atravesando con la mano la nube condensada frente ellos. Por un momento estuvo segura de alcanzar algo de otra dimensión, un reflejo vago de lo que había sido su vida. Jair decidió abrir la ventana y la avenida El Milagro trajo consigo el estruendo del tráfico. Se quedaron callados lo que duró en consumirse el cigarro. Entre ellos más que palabras lo que había era una promesa de lealtad quebrada, solo conseguida entre las sábanas, se repartían los espíritus que guardaban en sus cuerpos y volvían a la vida normal que los laceraba al salir del hotel. —¿Qué hay de Hugo? —preguntó luego de lanzar la colilla por la ventana. Jorge Morales Corona
[107]
—Los doctores no nos dicen nada con certeza. Estoy cansada de estar preocupada —contestó ella mientras le acomodaba la camisa dentro del pantalón. —Manuel me llamó ayer, está preocupado. Me pidió plata pero le tuve que decir que la había gastado en el carro. Era prestarle (y que posiblemente no me pague en un buen tiempo) o pagar lo de nosotros. —Él se puede ir a la mierda. —Pero es el padre de tu hijo. —Y tú su mejor amigo, de todos modos estamos aquí. Me preferiste a mí.
Ella le dio un beso largo, uno donde sus labios se hundieron, buscaron sitio y se fueron disolviendo como el sol que se derramaba por la ventana. Habían hecho el amor a oscuras, los gemidos se habían escuchado en el pasillo, la electricidad no daba señales de volver a esas horas. Pero no les importó nada, la desesperación por unirse estaba a merced de sus cuerpos como una forma de seguir teniendo esa pertenencia que no conseguían. —Quiero ir a verlo. —No, Jair, déjate de vainas. Siempre lo puedes llamar y sabes que te va a decir lo mismo. —Es mi amigo, no puedes obligarme a alejarme de él. Lo tengo que ver antes que nos vayamos. —Haz lo que te dé la gana —contestó Verónica con hastío—. ¿Nos vamos? —Sí, primero debo pasar a buscar un material en la redacción. Luego seguimos al hospital, ya Manuel te debe estar esperando. Durante el camino se fumaron otro cigarro con el silencio preciso para entender que todo lo que se había planeado, más que un escape de enamorados, era un negocio. Se habían vuelto más socios que amantes. No se tomaron otra vez de las manos —como habían salido del hotel— ni desearon besarse. Las ganas murieron apenas salieron de la habitación. Aún con la inocencia, surcando esas calles sumidas en un tráfico irresoluble, él no se imaginó que en la redacción lo esperaba una comisión del SEBIN. Apenas estacionaron sintió una ráfaga de frío recorrerle la espalda. Por su mente solo se pasó el escape.
De grillos, sueños, hogares y combates
[108]
—Quédate en el carro —dijo viendo a los efectivos apostados a las afueras del edificio del periódico—. Apenas pase la entrada sales corriendo. *** El siguiente quejido la terminó de quebrar. Se tuvo que encerrar en el baño a llorar para que nadie viera su vida destrozada por la impotencia. Mantuvo las lágrimas en sus manos por varios minutos, mojándose de toda esa incertidumbre que la iba quebrando día a día. Se había cansado de luchar contra lo inevitable, con el próximo dolor de barriga sin poderlo resolver; y así con todo, el agua anunció con no volver
nunca más y la luz daba ciertas pistas de haberla acompañado solo hasta ese día. Pensó en Joaquín, en cuántas veces le maldijo la vida por dejar vacía esa casa que él había comprado mientras ostentaba un cargo en la Asamblea Legislativa del estado e irse con una puta esquizofrénica de una concejala. Ahora para ella solo quedaba la infraestructura fría, despojada de la esencia de un hogar. Era una mujer consumida en lágrimas. Cuando salió una brisa fría la envolvió y por primera vez en mucho tiempo sintió que la casa la dejaba desnuda, a merced de lo que amenazaba después de la acera. Había luchado mucho, quizás demasiado. Y todo se resumía en esa brisa que auguraba lo malo y le envolvía el cuerpo en una certeza. Sabía que al escuchar el próximo quejido no podría aguantar el llanto y, en cambio, daría por terminada la fantasía que el hombre que alguna vez se había ido temprano por la mañana volvería por ella y su hija. «La familia es el primer dolor», se dijo aún parada en la puerta del baño parafraseando el verso de un poeta falconiano que alguna vez había leído en la universidad. Durante esos años pensaba que lo tenía todo: familia, casa, estudios, futuro. Ahora se resumía en atajar pequeños filamentos de aire para cenar. Esa era la comida en la casa: viento frío traído desde lejos, porque electricidad tampoco había, aunque el que no entrara más viento le aseguraba no volver a tiritar, sin ese movimiento espasmódico no habría quejido y sin quejido todo sanaría. «Mi familia es mi último dolor, aquí no se siente más nada», pensó mientras caminaba hacia la puerta de la entrada.
Jorge Morales Corona
[109]
Llamó a Jair que jugaba con el hijo del vecino y le informó que cerraría la puerta. La comanda significaba, en otras palabras, el cese total de las actividades, el sueño impuesto para no sentir el hambre. Pero la acidez no deja dormir, ese brebaje de agua de plátano que más que llenar les había hecho doler el estómago. Tal vez por eso el quejido proveniente de la habitación, quizás ahí residía toda la desesperación. En la nevera solo quedaba agua fresca. El niño entró en silencio, con ese swing peligroso de aquel que copia la actitud de un antisocial, con una pistola hecha de madera que servía para jugar a los ladrones a diario. Ella siempre le decía que el juego se llamaba «Policías y ladrones», porque donde hay mal existe el bien.
«Sí, pero aquí todos son ladrones, tanto policías como los malandros», apuntaba el niño. A pesar de su actitud, ella a menudo solía preguntarse si tal vez él recordaba a su padre, si la actitud que había desarrollado en contra ella se debía a la ausencia de figura paterna; pero si aún lo recordaba, ¿por qué no preguntaba por él? ¿Se había acostumbrado, a diferencia de ella, a la pérdida y la soledad de la casa? «Joaquín, tenemos que hablar», le había dicho días después que los había abandonado. «No tengo que hablar nada contigo, Flora, déjate de vainas. Tú sabes por qué me fui. La casa es ahora tu peo», dijo el hombre y arrancó en la moto. Esa nube de polvo que le dio un aura tenebrosa seguía junto a ella. Era el principio y el fin de las cosas. Venía del polvo y a él iba, como le había dicho su padre cuando ella escapó de casa. Ahora lo entendía, le pesaba en la espalda cada decisión que había tomado, todos los amores que había sentido y las verdades a las cuales se había negado a aceptar. Entre sus dientes masticaba la tierra, salada, indiferente, exquisitamente vomitiva. Era una mujer rota, resultado de otros quiebres, de otras reencarnaciones incompletas. «Guarda la pistola y desvístete para bañarte», le ordenó, «Voy a ver a Lucila y cuando vuelva te quiero en el baño. Y no te lo digo dos veces», completó al ver la burla que le hacía el niño. Cada vez que pronunciaba el nombre de su hija, Lucila, recordaba a Joaquín. «Esa muchacha no es hija mía. Nadie te manda a andar de puta en camas ajenas», le había dicho él una y otra vez en su recuerdo. La recriminación tomaba la forma de puñal que se le hundía lentamente cada vez que era repasada. Una a una las palabras se afilaban más. Lucila era un peso que llevaría toda la vida, que boqueaba en busca de una relación con la normalidad a como diera lugar.
De grillos, sueños, hogares y combates
[110]
Había nacido con parálisis cerebral doce años atrás. Los doctores le habían indicado que sería una niña por siempre y que no sobreviviría a los siete años de edad. No caminaba, tampoco tenía autonomía para comer o hacer sus necesidades. Cada día era como renacer con la misma niña. Jair creció con la convicción de ayudar a su hermana, aún sin entender aquel rostro que lo miraba desde otra dimensión. A través de sus ojos conseguía algo que carecía de nombre pero que día a día fue dando forma a su carácter, un sentido de pertenencia que no había conseguido en su casa. Lucila era su hogar, la persona que lo había querido no importaba el día o la hora. Ella era su padre y su madre, que lo enseñaba desde el silencio y la sonrisa que desenvainaba.
Flora se guio por la penumbra, descifrando contornos y movimientos a través de lo que su visión alcanzaba a proveerle. Corrió la cortina que servía como puerta para la habitación y tras el velo consiguió la cama solitaria. «Luci…», dejó escapar hacia la hondura pero ni un eco se le devolvió. La oscuridad en aquellos momentos parecía estar formada por antimateria, una fuerza física paralela que ahogaba el sonido. Se aventuró guiándose por el borde del colchón hasta alcanzar el lado donde siempre acostaba a su hija. Ahí fue donde adivinó otro contorno, uno en el suelo que poco a poco se movía. «¡Luci!», volvió a regalarle un grito al vacío. Se abalanzó sobre el cuerpo dándole sentido y profundidad a través del tacto. La parió nuevamente con sus manos, formando los brazos, el abdomen, las piernas y la cabeza, esa porción del nuevo cuerpo que estaba mojada y caliente. El pelo se le hizo viscoso entre los dedos, como si le hubieran bañado la cabeza con aceite. Volvió a restregar los dedos contra el cráneo y los llevó a la boca. El sabor de la sangre era inconfundible: amargo como el peso de la casa sobre su espalda.
Jorge Morales Corona
[111]
Home is before Miguel Cova Rodríguez
Mención Honorífica
«Me voy de aquí, quizás no vuelva nunca Me voy de aquí, tal vez no vuelva mañana Y me llevo mi chinchorro y atarraya Pero te dejo el anzuelo de mis sueños En el mar de mi esperanza» Luis Cruz
«Tienes que venir, Roberto, está terrible, ¡Tienes que venir ya!» escuché por el teléfono justo cuando le pegué el último mordisco a mi croissant, estaba en cualquier panadería de cualquier transversal de Los Palos Grandes. Empecé a pronunciar palabras de consuelo a mi madre mientras me terminaba el intento de espresso (sin azúcar por favor) por el cual me cobraron una cantidad irrisoria de dinero; inmediatamente después llamé a mi secretaria, le dije que cancelara todas las citas, pagué y emprendí mi camino a casa.
De grillos, sueños, hogares y combates
[112]
Manuel siempre había sido una persona calma y con los pies sobre la tierra, no se dejaba llevar por mucho más que sus aficiones y delirios literarios. Siempre había sido mi hermano mayor, no solo porque había nacido dos años antes que yo, sino que siempre había tenido un temple de acero para tomar decisiones y dar consejos. Recuerdo que después de la muerte de papá él se encargó de sacar a mamá de casa y distraerla; tanto así que, para que no estuviese sola, Manu se mudó de nuevo a nuestro hogar y empezó a vivir en nuestro antiguo cuarto. Él siempre ha sido mejor persona que yo (tampoco así), mientras se encargaba de alegrarle la vida a nuestra vieja, yo me encontraba en la clínica, salvando vidas. Nunca lloré la muerte de papá, yo veía tantas muertes todos los días que no tenía razón por la cual llorar a una persona más (qué exageración), la vida de mi padre no significaba más que la vida de la Señora Ester (madre de Julia) que acaba de morir en mi mesa de operación, siempre me ha gustado saberme por encima de los sentimientos mundanos que mueven el mundo en el que yo me manejo, como si yo fuese dueño y señor de todas mis emociones, de lo que elijo sentir o no.
Un día, antes de todo esto, fue a visitarme a la clínica. Me dijo que estaba «Extremadamente preocupado por mi salud mental», resulta que el que había visto cuatro psiquiatrías era yo (en casa de herrero, cuchillo de palo), pero Manu decidió hacerme una intervención en mi propio consultorio: —Algún día todo se te va a acumular, Roberto, y no vas a saber como afrontar tus propios sentimientos, que vendrán en bandadas periódicas, perpetuas, paralizantes (la poesía). —Tú sabes que yo soy una persona fuerte, Manuel, yo no tengo mucho tiempo para andar en esas cosas de los sentimientos (no te soporto). —«Esas cosas de los sentimientos» como tú dices son la muerte de tu padre y el desconsuelo de tu madre; tienes tres meses que no visitas a mamá, Roberto, yo sé que es difícil para ti afrontar todo esto pero tienes que hacerlo por tu bien y el de tu familia. —Siempre tú jugando al suprematismo moral (de verdad no te soporto) ¿Qué sabes tú de mis sentimientos o de lo que yo quiero? —Viví 21 años contigo, Roberto Andrés, algo te tengo que conocer, ¿no? —La gente cambia, Manuel; conoces a la persona que vivió contigo, no a la que te está hablando en este momento. Por favor salte de mi consultorio que hay gente afuera que necesita de mi tiempo más que tú. *** Cerré la puerta detrás de mí. Cuando por fin me di cuenta que estaba en la habitación en donde habíamos crecido juntos (o lo que quedaba de ella), lo encontré tiritando y mirando sin pestañear el grandioso poster de Pamela Anderson que habíamos decido comprar cuando él tenía 15 y yo 13. Miguel Cova Rodríguez
[113]
—Si la vieras ahora hermanito… —susurró sin mirarme— está destruida, des-tru-i-da, lo que hacen las drogas y los malos amores ¿no? Another fallen idol. —Ni me lo digas —dije sin querer decir nada. —Quisiera… quisiera volver, ¿sabes? —¿A dónde? —No no, lo tienes mal ¡Muy mal! No es a donde querido Bobby, la respuesta a tu pregunta vendrá si preguntas: ¿A cuándo? —Bueno, ok, ¿A cuándo?
Entonces, como si de repente lo hubiese invadido una energía que electrizó todo su cuerpo, saltó por encima de las dos camas y de sopetón se posó frente a mí (pausa) mirándome a los ojos dió dos pasos más hasta que su cara quedó a 5 centímetros de la mía. Entonces susurró: «¿A cuando no?». —¿Cómo? —Hoy estás lento, Bobby —pronunció mientras me daba la espalda y empezaba a caminar en círculos con ambas manos en la cabeza por toda la habitación—. ¡Dios mío! A cuando no me gustaría volver, a la segunda guerra mundial (hambre), a la conquista (sífilis), al renacimiento (nada más que eso), a los 80 (sida), a una época donde me comprendan (imposible). Sin embargo, ir a casi todos los lugares que acabo de nomb… —suspiró y dejó caer los brazos con cansancio—. «Lugares», me disculpo. Ir a todas esas épocas que acabo de nombrar resulta fútil, ya que carezco de herramientas técnicas y mentales para de verdad realizar un cambio, lo máximo que podría lograr (con unos cuantos trucos de magia y ciencia) sería ser un semidiós y eso no me interesa. —¿Entonces? —dije interrumpiendolo—. ¿A cuándo quieres volver? Detuvo en seco su caminata y me vió con el ceño fruncido. —¿Tienes que ir a algún lado? —No ¿Por qué? —Entonces, como yo, tienes tiempo de entenderme. ¿Me puedes dejar proseguir? —Sí, adelante.
De grillos, sueños, hogares y combates
[114]
—El punto es… —empezó su marcha infinita de nuevo— que a cualquier lugar… temporal al que vaya (¿Entendiste eso no?) no voy a tener la habilidad para conseguir lo que quiero. Y aquí entra mi añoranza, quiero volver al tiempo que eramos felices Boooobby... —un hilo de baba se le desprendió de la boca y cayó en el suelo, después de una pequeña pausa, mirando la gota de saliva en la alfombra, prosiguió— a cuando Pamela Anderson corría por las playas de Malibú sin preocupaciones, cuando escuchábamos canciones que teníamos que escuchar: Blink 182 (ni se te ocurra verlos en vivo), Red Hot Chili Peppers, Nirvana; antes de todo. Quiero a Windows 95, quiero no bañarme por 3 días seguidos, quiero tener 14 y ser irresponsable, quiero… quiero no saber todo lo que sé.
—¿Y qué sabes que te perturba tanto? —Pues lo del viaje en el tiempo no es. Eso es una simple añoranza imposible ¿Nunca lo has pensado? Si alguna vez existe, existió o existirá el viaje en el tiempo, entonces siempre ha existido y yo no veo a nadie por ahí haciendo saltos temporales ni modificando la historia, además si creemos en los multiversos (que es lo más sensato) en el momento en que cualquier persona viajó al pasado y modificó la historia, nuestro universo se separó de ese hilo temporal… vaya sorpresa la de ese hombre al regresar a casa y descubrir que él nunca existió y que necesita otra máquina completamente diferente a la que tiene bajo su poder para poder ver a sus hijos crecer y a su madre morir, ¿Vaya sorpresa no? —Tienes razón, Manuel... pero no te desvíes, estábamos llegando a qué te perturba tanto que no puedes dormir. —Ah… eso —exclamó monótonamente mientras se sentaba en la cama en la que perdí mi virginidad—. Pues nada, no es que no pueda dormir, es que me rehuso a dormir. —¿Cuál es la diferencia? —Pues que mi insomnio es voluntario. —Nadie padece de insomnio voluntario, Manuel. De repente entró una bolsa de plástico por la ventana, Manuel se levantó y la empezó a doblar como nuestra madre lo había hecho toda la vida. —No padezco de nada, Bob, es una decisión que he tomado, desde lo más profundo de mi corazón. —Ok, ok, ¿Me puedes explicar por qué?
Miguel Cova Rodríguez
[115]
—¡Ay, gracias a dios! —dijo aliviado, saltando de la cama y mostrándome la bolsa que ahora se había convertido en un triángulo apretado de plástico—. Pensé que nunca preguntarías, y (obviamente) no te podía decir sin que preguntaras, ¿Qué tipo de monstruo crees que soy? Deberías sentarte, llevas muchísimo tiempo parado allí todo rígido, si te relajas este proceso será menos tortuoso tanto para ti como para mí. Me senté en la silla de mi escritorio, me pareció extrañamente pequeño e incómodo, no sé cómo pude pasar tanto tiempo sentado allí, inventando cosas. —¿Contento? —le dije explayado en la silla.
—Yo solo me preocupo por tu comodidad —dijo sin verme—. Bueno, todo comenzó el viernes pasado, estaba en el diplomado y acababa de terminar la última clase antes de los finales, esperé que todo el mundo saliera del salón porque quería hablar con el profesor de un poema que andaba escribiendo, me percato que otra persona se queda conmigo esperando. El putito (Calderón se llama, o lo llaman) le pregunta al profesor: «¿Cuál es su opinión sobre la teletransportación?»; porque vio un videito de YouTube en donde le explicaban que, básicamente, teletransportarse sin morir es imposible, yo le pregunto por qué, nos responde que si es una máquina que recrea cada uno de los átomos de tu cuerpo (tipo Star Trek) básicamente te destruye y te vuelve a armar en otro lugar del mundo, tú no eres lo que está viajando, lo único que está viajando de un lugar a otro es información sobre tí. Yo le digo que no concuerdo, y nos plantea una puta situación de mierda en la que la máquina se confunde y no te destruye en tu lugar de entrada pero si te recrea en el de salida, entonces hay dos tú y un consejo de gente decide que no pueden haber dos tú porque existe una sola realidad, y deciden… escúchame bien, ¡Deciden! que te tienen que matar a ti, a la persona que se quedó, entonces tú vas a dejar de existir para siempre, pero vas a seguir viviendo. Entonces, ¿Quién eres tú? Obviamente la persona que se quedó ¿Pero por qué? Pues por continuidad, es la única respuesta lógica ¿Qué es lo que te ata a tu conciencia? Continuidad. Y si mi lógica no falla, la única vez en nuestra vida cotidiana en que perdemos continuidad, es cuando nos quedamos dormidos, así que tomé la solemne decisión de no dormir nunca más. —¿Cuántos días llevas sin dormir?
De grillos, sueños, hogares y combates
[116]
—Según mis cálculos 5 días, peeeeero (baba de nuevo) cuando no duermes el tiempo deja de existir, todo deja de existir, vives en un espacio etéreo que no tiene límites Bobby, nada, ningún límite, nunca en la vida porque la nunca no existe y la vida tampoco, ¡Soy eteerno! Como dios, con la única diferencia que yo sí existo y si empiezo a vivir de esta manera siempre existiré. —Tu sistema va a empezar a fallar, Manuel, no es muy inteligente lo que estás haciendo te vas morir, no vas a ser eterno un carajo. —¡Ha hablado el señor Doctor, caballero de la vida, verdugo de muerte, capataz del paracetamol! —exclamó con voz burlona. —No te estoy hablando como doctor, Manuel, te vas a morir como un pendejo si sigues con esta idea loca.
—Au contraire, mon frère. Nunca me moriré porque eliminaré el concepto de mortalidad de mi cabeza. —¿Cómo planeas hacer eso? —Pues despojándome de mi conciencia, viviendo en el momento para siempre. En la eternidad del instante, como decía Borges. Mira, el procedimiento es muy fácil, es como quitarle las amígdalas a un niño gordo (para ponerlo en tus términos); solo tengo que no dormir hasta que la realidad deje de existir por completo, de esa manera seré inmortal porque no sabré que hay un futuro ni un pasado, solo existirá el presente para siempre, siempre, siempre y nunca moriré porque el concepto de muerte se hará inaccesible e incomprensible. —Déjame ver si te sigo; básicamente te quieres convertir en un animal. —Tú siempre me has entendido, Roberto, agradezco a nuestra madre por concedernos el placer de conocernos, te quiero mucho… Lastimosamente, cuando logre mi cometido no podré quererte más porque eso significa querer una imagen de ti que posee un espacio temporal dentro de mi corazón y ya sabrás que las imágenes temporales no están permitidas en el mundo etéreo; Bobby, trataré de extrañarte…
Miguel Cova Rodríguez
[117]
Se quedó un rato mirando por la ventana como si me hubiese expulsado de su memoria, traté de decir algo, pero la verdad es que se veía tan convencido, tan ilusionado, tan fuera de sí y de todo lo demás que me pareció una estupidez quitarle la emoción de esa manera. Además, no iba a poder lograr sacarlo de su trance dialogando con él, conociéndolo habría pasado días pensando en su plan y en sus razones, hasta el punto en que no tuviese ningún defecto lógico ni ético, (escritor fracasado al fín). Cuando me levanté para irme definitivamente de su concepción de vida y vi que las agujas del reloj de pared del cuarto no se movían, entendí que no había nada más que hacer; estaba decidido a lograr su cometido. Entonces le di la espalda pero escuché su voz por última vez. Cuando volteé, la locura se había ido de sus ojos; eran esos mismos ojos de niño inocente que siempre había tenido, incluso a mitad de sus treinta, unos ojos que me recordaban a casa más que la habitación en donde estábamos, unos ojos que me hacían sentir seguro y calmo, unos ojos de protección, unos ojos atemporales y con sentimiento. Entonces, con una voz calada, monótona y autoritaria (hermano mayor al fín) me dijo: «Explícale esto a mamá, que está muy preocupada».
Esa fue la última vez que vi a Manuel y que él me vio a mí…. cerré la puerta detrás de mí. *** —¿Qué? ¿Se supone que tengo que ver cómo mi hijo se destruye frente a mis ojos Roberto Andrés? —Mamá, no sé cómo sacarlo de ahí, está muy convencido de todo. —¡Se está volviendo loco, mijo! No lo puedo aceptar… ¿Será que es hora de que vea a un psicólogo? —No lo creo, yo diría más bien un psiquiatra (mamá se desmoronó sobre sí misma). —¿Tanto así, Roberto? ¿Está tan mal? —Te sorprendería la cantidad de gente (normal) que va al psiquiatra para poder vivir. —¡Gente loca, Roberto! Yo no crié un loco. —Mamá, no tiene nada que ver con nuestra crianza, mucha gente está predispuesta a esto. —Predispuestas mis bolas, necesito a mi hijo sano, Roberto. Yo no te pagué un posgrado en Boston (completamente innecesario) para que me vengas a decir que tu propio hermano está predispuesto a morirse de loco. Me tienes que resolver esto, Roberto. No puedo más… no puedo. —Tal vez solo quiere escapar de esta realidad tan cruel mamá, de to-do lo que nos ha pasado; tu sabes que Manuel es muy sensible y le cuesta hacerse la vista gorda a las injusticias que ve, aunque no lo afecten de forma directa. De grillos, sueños, hogares y combates
[118]
—Ha sido duro para todos, Roberto Andrés, a mí no me vengas con esa estupidez, todos hemos resistido y llorado juntos (excepto tú). Necesito por favor que hagas todo lo posible para que se recupere, hijito, me tiene muy mal todo esto. —Ok mamá (siempre tan efusivo y sentimental). *** Aunque estaba convencido que iba a ser infructífero, y más por la salud mental de mamá que otra cosa, hablé en la clínica con Rodríguez de Ballesteros a ver si le podía hacer algún tipo de intervención psiquiá-
trica (qué tierno); le expliqué la situación con el mayor detalle posible y me dijo que, como un favor a nuestra familia, iba ir a verlo a casa de mamá. —No he podido hacer mucho, Beto. —¿Qué lograste que te dijera? —Ya no anda diciendo mucho, «si, no, ajá y señas con los dedos». —¡Puta madre, Rodríguez! (respeta) ¿Qué le dijiste a mamá? —¿Po’ que le voy a decir hombre? (sí, tiene acento español) Le dije que no pude hacer mucha cosa pa’ comunicarme con él, está todo muy chungo, solo conseguí dos cintas que había grabado hace mucho tiempo, dos VHS. —¿VHS? —Sí, una dice «Bobby» en Sharpie azul y la otra «Madre» en Sharpie morado. —Esa mierda ya no se usa, Rodríguez. ¿Hace cuánto tiempo dices que las grabó? —No sé tío, según lo poco que le pude preguntar entre seis y nueve meses (tres meses). (Silencio) En ese momento mi cabeza se llenó de preguntas sobre las cuales fui teorizando y descartando millones de respuestas, como una araña que crea y destruye una telaraña que no existe, una telaraña que es a su vez una singularidad, una telaraña triste y oximorónica; ¿Por qué no me dio las cintas a mí? ¿Qué tienen esas cintas? ¿Cómo se supone que las voy a ver? ¿Cómo coño las grabó? ¿Dónde consiguió Sharpie morado?
Miguel Cova Rodríguez
[119]
—Le dejé a tu mamá unas cuantas pastillas de Zolpidem (de liberación prolongada) pa’ que se las triture y se las ponga en el jugo de papaya que le da todas las mañanas, fue el único consuelo que pude darle a tu madre. —Bueno, por lo menos. (Silencio) —Hay que tener cojones para tomar y mantener semejante decisión, Roberto (tenía que ser heredado el acento). Si no logramos lo de las pastillas no creo que le quede mucho tiempo. ***
«Yo tampoco creo que le quede mucho tiempo», fue lo que salió de la boca de Franco (oncólogo) cuando descubrimos en qué etapa estaba el cáncer de nuestro padre. Papá nunca estuvo mucho tiempo en casa (era piloto comercial). En teoría a nosotros nunca nos faltó nada, de hecho tuvimos demasiado, compensaciones tristes y sin alma para un cariño que nunca llegó; que se encontraba volando de Ámsterdam a Ankara, que algún día llegaría con algo más que regalos y cansancio, que tristemente se encargó de que comiéramos bien y tuviésemos una educación de calidad, pero no mucho más que eso, un cariño que nunca se convirtió en amor, solo en agradecimiento y deudas morales. Papá voló hasta que le faltaron dos meses para fallecer, en esos dos meses intentó recuperar el amor que se le había extraviado en uno de tantos trasbordos y viajes (lo estás llevando muy lejos), nos sacó a comer helado, nos llevó al Parque del Este, al teleférico, a Bimbolandia… el único problema era que los niños que él había dejado en casa a los meses de nacidos ahora tenían 33 y 35 años y dos meses no iban a ser suficientes para recuperar ese amor perdido en un taxi en Nueva York o en Mumbai, era muy tarde, el río era muy turbio, el mar muy ancho y la montaña muy empinada para tender semejante puente (sí, muy lejos); pero él no quería verlo. ***
De grillos, sueños, hogares y combates
[120]
La verdad no quería verlo, no quería ver a mamá llorando de nuevo, no quería la condescendencia de la gente que sabía que había estado allí y sobre todo; no quería ver toda la situación lastimosa de una mente brillante en ruinas, y no tanto por él; sino porque tenía miedo de la forma en que me pudiese afectar verlo de esa manera, tan pobre, tan triste, tan indistintamente feliz. Así que inventé excusas; la clínica, los pacientes, las consultas, las guardias, los desayunos, el cigarrillo, la higiene bucal, la ropa, el agua caliente, la vida. Estuve varios días tratando de buscar un reproductor de VHS, terminé comprando uno por MercadoLibre que tuve que ir a buscar a la UCV (ay, mi Central) una mañana de junio. Decidí dejarlo en la mesa del comedor de mi apartamento para esperar el momento indicado. Cada vez que llegaba a casa sentía la presencia del VHS viejo y rayado, con calcomanías de Pasqualina pegadas en toda su superficie; observando, juzgando, proponiendo un futuro que no estaba seguro si quería descubrir, un futuro que esperaba por mi por mi acción (o inacción), con una carga
que crecía a medida que pasaban los días y las horas y los minutos, un futuro que se hacía tan grande con el paso de los días que en cualquier momento iba a romper las cuerdas del tiempo que lo mantenían dentro de sí mismo e iba explotar, llenándome de esa sustancia babosa que es la certidumbre incierta del descubrimiento de una tragedia. Llegué a experimentar tal nivel de despecho moral que me gasté el sueldo de un mes comiendo afuera para no ver el VHS sentado y esperándome ahí tan tranquilo e inmutable, hubiese parecido que el mundo se iba a acabar, todo se iba a derrumbar y encima de las ruinas estaría el VHS viéndome con condescendencia y placer. Un domingo tan domingo que parecía que nada iba a volver a ser igual nunca más, no aguanté, me puse el VHS (que sonrió de emoción) debajo del brazo y salí de mi apartamento a casa de mamá. Llegué como a las 11 am (11:42 am). Me tomé un café con la vieja que parecía más estable (o acostumbrada) con respecto a toda la situación, incluso pudimos reír un poco e ignorar al monstruo que yacía en la habitación contigua. Cuando se percató de que había traído el reproductor, me comentó que ya había visto su cinta en el VHS que estaba en el garaje (debiste haber llamado a mamá), «La mía es una cinta muy linda, Roberto Andrés, me transmitió mucha calma, la tuya está en mi mesa de noche, no la he visto». También me comentó que Manuel se había negado una y otra vez a tomar el jugo de lechosa los días en que se le había triturado la pastilla y que siguiente a eso «Yo creo que como un castigo hacia mí por traicionar su confianza» había dejado de comer. Actualmente comía un sándwich de Diablitos y Cheez-wiz diario y nada más, solo agua.
Miguel Cova Rodríguez
[121]
Cuando el silencio nostálgico de una situación inexorable invadió nuestra conversación, le dije que quería verlo. Mamá me condujo al cuarto mientras me decía que tenía días que no lo veía solo le suministraba su sánduche por una pequeña abertura en la puerta del cuarto que había mandado a Eliezer (el carpintero) a hacer. Mamá con lágrimas en los ojos y temblando me dejó en la puerta y se fue nuevamente a la sala. Cuando entré al cuarto no había mucha diferencia con respecto a la vez pasada, solo noté una caja de arena gigantesca y pestilente que supuse era donde «esto» hacía sus necesidades. Una vez más estaba mirando con fascinación el póster de Pamela Anderson, solo que con una manía particular: Escupía un poco de saliva hasta que quedara una especie de hilo, y con un movimiento brusco trataba de pegárselo en
algún lugar de la cara; cuando lo lograba agarraba un pequeño pañuelo, se limpiaba y volvía a recrear el movimiento que parecía tener una periodicidad acuñada y perpetua. Con el paso de los segundos entendí (subconscientemente) que su objetivo era pegarse la gota de saliva en la frente, sin nunca lograrlo; cada vez que esa gota viscosa le pegaba en otro lugar fruncía un poco el ceño y lo volvía a intentar. Estuve un poco más de treinta segundos observándolo, en vista de que no me había notado aplaudí dos veces para llamar su atención. Vol-teó su cabeza estrepitosamente; entonces, en sus ojos, vi la razón por la cual no quería venir. Vi unos ojos curiosos pero sin alma, que quisieran tener vida para responder una pregunta que pueda salvarlos de tanto vacío, de tanta falta de alma y conciencia, una mirada que quería pedir perdón, un perdón victorioso que se paseaba por toda la habitación y ponía el ambiente pesado. Un perdón que no quería ser perdonado. Me quebré y empecé a llorar desesperadamente, la vieja me vino a buscar y me dijo que todo iba a estar bien, que me fuera a mi casa, que viera la cinta, que ya no había nada que hacer. ***
De grillos, sueños, hogares y combates
[122]
A Manu y a mí lo que más nos preocupaba era mamá, papá había sido el amor de su vida (ilógico) y a pesar de su ausencia ella lo había querido mucho, lo había amado mucho; nosotros entendíamos que la razón de ese amor yacía en el futuro, en una vida juntos después que todo pasara, cuando todo se arreglara «Nos vamos a mudar a Margarita, ustedes ya estarán grandes, no creo que quieran venir»; una fantasía que yacía en las profundidades de un corazón que había muerto cuando otro corazón se detuvo. Manu y yo hicimos un plan de emergencia (que solo uno de los dos cumplió) para que mamá no se sintiese tan mal, para que no ex-trañara a una persona que nunca estuvo pero que ya nunca más podía estar, una promesa rota, una bala perdida: —¿Qué días puedes ir tú a casa? —No sé tendré que ver en la clínica, no creo que tenga mucho tiempo. Aunque los días que tenga libres puedo incluso quedarme a dormir, digo, será incómodo pero creo que le haría muy bien a mamá. —Sí, yo estaba pensando precisamente eso, yo creo que hasta a mi me vendría bien que mamá me cocine el desayuno un día. —A mí también, unas arepitas y un café con leche.
—Yo creo que puedo pedir algún tipo de permiso en la universidad, aunque no quiero parar el diplomado. —Yo creo que puedo agarrar dos o tres días de vacaciones. *** Me tomé dos semanas de vacaciones, no quería hacer mucho más que dormir y ver mi teléfono, no quería sentir algo que no fuese adormecimiento, algo que no fuese esa cama de plumas que nuestro entorno digital nos hace para que no caigamos en el terror de sobre analizar nuestros sentimientos (ni nada en realidad); twitter, instagram instagram instagram, whatsapp, arepa, twitter, cigarrillo, instagram, tristeza, sánduche, youtube, twitter, más tristeza, siesta, cerveza cerveza cerveza, instagram, tequila, felicicidad, twitter, sueño, repetir. Me tomó dos días armar el set up del VHS, preferí no ver la cinta en el garaje por si acaso me ganaba la congoja y la tristeza… pero menos mal que al final sí que lo instalé, menos mal que vi el contenido de esa cinta con Sharpie azul, menos mal que Manuel nos tomó en cuenta, menos mal que Manuel decidió salvarme. Me senté en la alfombra, metí la cinta y le di al botón. (Play) La pantalla se puso negra, pensé que había algo malo con la instalación, me iba a parar a arreglarlo, cuando escuché su voz:
Miguel Cova Rodríguez
[123]
«Hola Bobby, sé que no es fácil para ti asimilar todo lo que está pasando, pero para eso estoy yo acá. Debes de andar muy confundido y consternado respecto a mi decisión, sé que la respetaras pero también sé que no es justo para la parte de mí que vive en ti, no es justo para el amor que me tienes que yo me vaya de tu vida de esta manera. Sé que todo alrededor de estos años ha cambiado mucho y que eso te ha afectado, sé que sabes la razón por la cual estoy haciendo todo esto, también sé que cuando vas a casa no te sientes en casa, sé que has tratado de volver, Bobby, sin éxito. Por eso esta cinta es para hacerte volver… a cuando éramos felices, Bobby, te regalo las imágenes y sonidos que vienen, hermanito, son momentos y sentimientos que me hacen volver a casa y que espero que surjan el mismo efecto en tu corazón. Home is before, and you live in after, Bobby. Te amo hermano, espero aprecies todo lo que verás a continuación, perdón por todo.
Post-Data: Deja de tratar mal a las mujeres, consíguete una y quiérela con todo tu corazón; no dejes que esa clínica te consuma, deja el cigarrillo y toma mucha agua. Post-Data: Tu cinta y la de mamá son completamente diferentes y no están diseñadas para que uno u otro las escuche, por favor respeta. Ahora sí, bye.» Dejé de ver mi cara en la negrura de la pantalla para observar las nubes pasando por detrás de las paredes del Ávila mientras en el fondo se escuchaba el ruido agudo y punzante de unas guacharacas; el columpio oxidado donde solíamos columpiarnos con nuestros amigos del edificio, se escuchaba el chirrido del metal contra la barra superior; el televisor de la sala con el intro de Marco, En un puerto italiano…; un atardecer en Macanao, el ruido de las olas rompiendo esa atmósfera infinita que el viento marino impone sobre los oídos; las manos de mamá dándole nalgadas a las arepas (sí, ya están listas); el amolador pasando por la calle en frente de la casa tocando su melodía particular que no parece llegar a ningún lado; la misma escena del Ávila, atardeciendo, con un montón de loros haciendo remolinos; las duchas prendidas del lobby del apartamento de Margarita (deberías ir un día de estos)... La pantalla se volvió a poner en negro, supuse que había terminado, me levanté y entonces apareció en silencio el póster de Pamela Anderson en un primerísimo plano.
De grillos, sueños, hogares y combates
[124]
Par de lágrimas surcaron mis mejillas. A toda velocidad y de manera intempestiva todo vino a mi: mis rabias y resentimientos, el amor que le tenía a mi padre, la imposibilidad de la vida después de la muerte, de la falta de comunicación, los sentimientos de culpa, la vida que había vivido sin conciencia de mis acciones, dios mío oh dios mío, te amo papá, te amo mamá, gracias por todo, no lo merezco, no me merecen, no comprendí, mi arrogancia, mis ganas de ser mejor, mi vida ciega y tortuosa, sin nada, sin animales, sin movimientos vivos, en un trance de vida, en una espera de cambio, en una insensibilidad, discúlpame mundo por herirte tanto, por no darte la vida que mereces, por no serte justo y pensar por encima de ti, no es fácil para mi, no es fácil para nadie, no soy una víctima, nadie lo es, pero nadie se puede quejar, yo no me puedo quejar de todo lo que me pasa, ay mi vida ay mi cielo, sentimientos, sentimientos reales y crudos tocándome la puerta, deján-
dome ver que también soy lo que soy, que soy humano. Te voy a extrañar mucho hermano, quizá demasiado y quizá menos de lo que debería. *** Me estaba tomando una copa de vino con Clara (nueva novia) cuando escuché vibrar el teléfono, vi que era mamá, miré el reloj (Martes, 5 de febrero de 2019; 11:45 pm), imaginé muchas cosas (muchas cosas que tenían el mismo mensaje final devastador), contesté (sí, el único mensaje que podía ser dado ese día a esa hora). «Por fin pudo pegarse la gota de saliva en la frente», dijo mamá orgullosa de su difunto ex-hijo. «Tenía una sonrisa en la cara, Bobby». Inmediatamente después de terminar la llamada todo lo que quería hacer (en un acto de rebeldía) era dormir. Acompañé a Clara hasta su carro (nuevo carro), le dije que iba a estar bien (mejor que nunca) y subí de nuevo a mi apartamento. Sin siquiera cepillarme los dientes, me acosté y me obligué a dormir (cosa que no estaba logrando, solo podía ver esa sonrisa estúpida y desinhibida en su rostro vacío). Empecé a contar ovejas diferentes: 1 (normal), 2 (sin oreja derecha),6 (es roja), 34 (sin pata delantera izquierda), 56 (tiene cuernos), 127 (tiene un mohawk arcoiris), 562 (vuela), 1298 (escupe yogurt congelado sabor mantequilla de maní), 5453 (es una jirafa)… Me era físicamente imposible dormir, derrotado por la victoria de mi hermano y por los vicios ansiosos de las redes sociales me dispuse a prender mi teléfono, después de twitter youtube twitter me percaté de la fecha y hora pintadas en mi pantalla de bloqueo: (Martes, 5 de febrero de 2019; 11:45 pm). «Lo lograste Manu», susurré con una sonrisa al espacio, que estaba dejando de existir.
Miguel Cova Rodríguez
[125]
Lluvia Beatriz Franco Flores
Mención Honorífica
«Esa bata blanca se veía escotada para un día nublado». A tu padre lo conocí en una de esas estaciones frías que hay en la vida. Igual que ahorita mismo en Chile, caían terrores de los cielos congelando la más mínima mueca de sentimientos. Éramos, si acaso, unos niños. Su madre sufría de fantasía y la mía de extremo equilibrio racional. Su padre tenía de profesión la pastoría, no solo en su hogar, sino también en una catedral tan vieja que la oscuridad le pesaba hasta encorvarla. ¿Tu abuelo? ¿Mi padre, dices? ¡Ja! Un viajero sin transporte en la existencia. Un turista cuya parada era, de vez en cuando, mi cama. Tu padre y yo crecimos juntos por algunos años. Hasta que un día, ya no lo hicimos. Jugábamos a escondernos. Me escondía en pequeñas urnas donde no se escuchaba ni mi voz. Él se empeñaba en atraparme como si yo fuese un bello azulejo. Me llamaba con paciencia, con silencios largos. Yo no soportaba el ruido. Desde pequeña escribía para no gritar. Luego, donde me llevó mi madre, tuve que acostumbrarme a tener los tímpanos rotos. Con los años, solo quedaron los ecos de una tormenta sigilosa. Ya no quería escuchar los exigentes recuerdos. Era como si mi mente cambiara los canales en mute, sin un televidente. El otoño, los otoños. El año, los años. De grillos, sueños, hogares y combates
[126]
Todo pasó con las piernas del tiempo. Menos el invierno. Tu padre intentó acercarse. Yo ya no estaba en el almacén de periódicos viejos de su madre. Ese en el que jugábamos a los recortes de noticias que nos hacían felices. Yo estaba en un lugar donde no hay donde, donde no hay lugar. Recolecté amigos, novios, padres. Sí, recolectaba… Eran muñecos desechables. Yo era uno, era otra. Era varias. Una tierra sin bordes. Eso era yo. Una
nada de esas que caminan apuradas por las calles de Caracas, porque no van a llegar a tiempo ningún lugar. Irónico pensar que el hombre siempre envidió las nubes por su lejanía. Y yo con una adicción insatisfecha hacia la tierra. El peso de las memorias me aplastaba al frío piso de mis escondites. La historia me tiró pedazos del relato que pudo ser nuestro, de la misma manera que en la mañana le lanzabas migajas al perro. «Ahora estudia, a veces canta». Veía su vida como a una luna lejana que se derrite al amanecer. Luego de la muerte de su madre, vestía una novia distinta cada cierto tiempo con telas de amor maternal y, a pesar de uno que otro malestar, siempre reía. Ya no era niño. Era un hombre con la montaña acumulada en la mirada. Mi vida siguió de la misma manera en la que camina un inválido. Un día en el que las heridas del corazón se levantaron secas y llenas de podredumbre, me percaté de aquellos dos pájaros que volaban antes de la tormenta. Los tontos seguían la misma corriente de aire y no se tocaban. Pero al caer la lluvia se juntaron en una profunda línea recta. Volvimos a jugar. Hablamos. Sí. Éramos esos dos pájaros. Por eso tal vez tu mirada sea la de una tormenta entera. Sé que te duermes solo con los finales felices, pero este es un cuento distinto. Estuve en muchos felices para siempre. Eran rutinarios. Se jugaba a ser la misma persona una y otra vez. Yo necesitaba un latido volátil en el corazón cada mañana. Yo era la selva entera, lo venenoso, lo puro, lo claro, lo perverso. Yo era la selva negra de Alemania. Tu padre era un buen siervo del señor, supongo que merecía más. La selva siempre corrompe, asesina. Beatriz Franco Flores
[127]
Sin embargo, hoy vuelvo a jugar un escondite a destiempo. Nadie sabe quién encontrará a quién en el próximo ayer, porque las mañanas se agotaron en un suspiro instantáneo que nos dijo que era ilegal tocarnos. Duerme, bebé. Los otros sueños también están cansados. De pronto, Naoko regresó de mirar el vacío en aquella bata blanca.
—¿Cuánto, doctor? —Menos de un mes. —Parece mucho tiempo para escribir el adiós. Al llegar a casa, sus golpes en las teclas eran tan fuertes que se confundían con el gatillo de la pistola que guardaba debajo de su cama, a la espera de visitas indeseadas. Con cada tecleada sangraban un poco las palabras resultantes. Al final, cuando la carta terminó se leía muy poco, confuso por las escenas ensangrentadas. Sobre Matilda. Ahora que el tiempo me estafa, veo mi reloj y la aguja toca la hora que tanto deseabas, la de la verdad. Ya yo era una mujer de esas que vienen en cajas de niñas rotas cuando te conocí. Mi padre fue un cadáver agrietado y mi madre un plástico irrompible. Supongo que ahora soy un poco de los dos. Recuerdo que de niña no jugaba con muñecas. Las metía en su cajita transparente, las perfumaba, las peinaba y las vestía como princesas. No podía soportar que alguien más las tocara. Si alguien las acariciaba, seguro se dañaban. Una vez a mi hermana se le ocurrió jugar con una de ellas a mis espaldas. Cuando vi que la pobre figura de plástico estaba en sus manos, manipulada, débil, sin convicción, decidí que ya no podía verla más. Me avergonzaba, aquella barbie estaba sucia. Las muñecas jamás se ensucian. Ellas son perfectas. Comenzaste con frases sencillas:
De grillos, sueños, hogares y combates
[128]
«Esto es amor: compartir nuestros cuerpos, comer juntos, repartirnos las almas a pedazos». «Me llueves paz». Frases que iban subiendo de volumen en las noches placenteras, como cuando uno escucha una buena canción en la radio y quiere escuchar más. «Si sientes que mueres es amor». «Quiero verte, te necesito, ven». Tu voz sigue retumbando dentro de mí, haciendo derrumbes de es-tructuras que no soportan débiles ondas sonoras.
Me llevó muchos años entender aquellos libros que decían que los juguetes solo son las extensiones de los deseos reprimidos de los niños. Y unos cuantos más para entender por qué yo no servía. Y era tu culpa. Para entender por qué jugaba tan desesperada con aquel niño, por qué él era mi escape, por qué no pude amarlo de hombre. Y era tu culpa. —Hace mucho estuve casado con alguien como tú. Sí, sí, sí... como tú —te reíste como si se tratase de un chiste evidentemente malo—. Con una mujer que, si te enfermas, te prepara la sopita. Te soba, te arropa para después escuchar de tus temores. Tú eres así. Una terapeuta. Pero eran consultas gratis. Yo era quien pagaba hasta por el placer. Tenía que dejar entrar ideas en mi cabeza, propuestas de vivir juntos, me exigías que lo pensara, me exigías que te amara. Solicitabas hijos que te recordaran los orgasmos como si fueran fotografías de recuerdos sexuales. Como si el mundo solo estuviera allí, como una oficina que cumple tus solicitudes. Mi cabeza siempre fue un pasillo lleno de cuadros. El museo del abandono, hasta que decidí visitar esos lugares para entender por qué me rompían tanto. En esa primera visita, mientras miraba los cuadros de recuerdos congelados, recordé a un señor en un café, deformado por los años. Él trataba desesperadamente de usar el intelecto para llegar a un ritual de apareamiento conmigo. —¡Mira!, ¡qué arrecho lo que dice aquí!, las pinturas son el psico-análisis de la mente humana.
Beatriz Franco Flores
[129]
Me convertí en la amante joven del martes. A veces, también los viernes de llanto. Me rehusaba a sentir por ti, quizá aún sentía odio por aquella noche en la que nos conocimos y me abriste las piernas como las dos puertas del gabinete nuevo de tu cocina, solo para empujarte a mi totalmente f lácido, sin oídos, para proclamarte mi dueño. Aún recuerdo el sabor a desprecio, a saliva, a sudor, a borracho, a derrota. Supiste mover bien tus piezas, adivinaste que «papá se había ido a una difícil edad». Ahora yo debía pagar el precio de su ausencia. Ahora no recolectaba muñecas, sino migajas de cariños rotos y violentos para sobrevivir. Agarrar las imágenes de mi memoria de otro cuerpo sobre el mío. ¿A los cuatro años? Tal vez exagero, eran cinco. Él sobre mí. «La familia se cuida». Recuerdo aquellas pantaleticas que caían al piso con princesas de Disney que ahora sangraban, eran mis favoritas. Dolió un poco, creo. Miraba el club de los
tigritos en la televisión. Era la hora del alegre despertar. «La familia se cuida». Pero, ¿sabes qué? Tú también eres un fugitivo. Y esa niña a la que todas las noches le dices princesa por teléfono mientras una mujer distinta se aburre esperando en tu cama, esa niña soy yo. Yo soy Matilda, la niña que sabe más de ausencias y rarezas que tú. La que solo sabe aceptar a hombres con la esperanza de que vuelva el primero que se fue. La segunda vez. No hubo dolor. Recuerdo estar jugando al escondite cuando unas manos volvían a bajarme con desespero aquella braga que mi hermana me había prestado. El piso olía húmedo. «Mamá llegará pronto, me traerá mi dulce favorito». No hay por qué llorar. A las nenas que se portan mal, nadie las quiere. Un día, ella va a crecer y va intentar aprender en una larga relación de muchos años cómo es el amor cuando la otra persona decide quedarse. No lo soportará. Llorará, buscará un amante un poco mayor, enfermo como tú, que la proteja, que la quiera, que de vez en cuando abuse de ella, pero, eso sí, que nunca se pueda quedar una noche. Porque eso, ahora, duele más que la muerte. Eso la mataría. La tercera, la cuarta. El primer año, el segundo, el tercero. Mi cuerpo me traicionaba, pero yo no lo sabía. Sentía placer a los siete, a los ocho, a los doce. Nadie me ayudaba. Maldito cuerpo que sentía. «La familia se cuida». Más tarde tu hija, la pequeña Matilda, explotará como una bomba de tiempo programada por ti. Dejará a su novio porque él nunca la dejó, agarrará los pedazos que quedan de ella, tirados en el piso, filosos y astillados, y comenzará a correr, sangrando. Siempre herida. Y en la soledad estará sentado en la sala el bendito fantasma del pasado, armado hasta los dientes para rasgarle una vieja herida supuestamente enterrada. De grillos, sueños, hogares y combates
[130]
Luego, en una noche con estrellas mal pintadas, cargadas de miles de deseos envejecidos que jamás se cumplieron, aparecerá el padre que la abandonó interpretado por su nuevo amante mayor. Justo a tiempo para que escapara de aquella sala con cuadros que nadie entiende porque están llenos de polvo. Crecí y lo dejé atrás. Hasta que un día la piedra más profunda de ese pozo de recuerdos saltó para gritarme: «Sigues siendo aquella niña con la que juegan a enseñarle amor con el cuerpo y por eso tu alma jamás siente». «La familia se cuida»...
Matilda encontrará un hombre niño. Como tú. Un egoísta de 42 años que llora en las noches, en las faldas de una veinteañera. Y él le preguntará mil veces si es mala persona por la chorrera de hijos y amantes regadas en jardines que nunca visita. Ella reirá y dirá «no» porque solo desea un compañero instantáneo. Porque Matilda solo sabe de ausencias y despedidas. Ella no sabe de amores que se quedan. Las muñecas no tienen alma. Eso las haría horribles, desastrosas, sentimentales. En vez de accesorios bellos, tendrían que incluir un feo y desgastado paño de lágrimas. Nadie las compraría. ¿Quién paga por el dolor? Cuando tu hija, Matilda, crezca y tenga uno de esos días en el que el corazón gordo de tantas decepciones no la deja caminar, y la muerte le tome de la mano para agilizar su paso, escribirá esta misma carta a ese señor que la acompaña en noches que sudan de tristeza, solo para decir que no hay malas personas, sino gente que le metieron el amor a los trancazos como a ti, como a mí. Y ahora, que camino por este museo, lo sé. Nadie compraría una muñeca triste. No eres un monstruo, la vida no es tan maravillosa como para hacernos sobrenaturales. Eres un mal padre, un humano incompleto, un desecho social que anda con un martillo para volver trizas a los demás, como alguna vez alguien lo hizo contigo. Esta es la verdad que tanto deseabas. Mi verdad, papá. Y por esto nunca pude amar. Esta es la verdad que usted tanto deseaba, profesor. Mi verdad.
Beatriz Franco Flores
[131]
En aquel adiós vencido, Naoko solo pudo pensar en una última línea. «Murakami tenía razón, algunas cosas son como la lluvia, nadie puede impedirlas. Cae agua, te empapas. De pronto, la ropa pesa más».
Las lacras románticas Ander De Tejada
Mención Honorífica
1 Sólo una vez mi padre me pegó. No fue una situación tan complicada: simplemente me agarró de una pierna y me hizo caer sobre la cama en posición desventajosa: el culo al aire, los objetos dispuestos absurdamente, un manchón de pintura en pasada veloz que se volvió a convertir en la imagen del mal: el techo, su cara, sus ojos iguales que siempre y su mano a punto de castigarme. Por otro lado, sí fueron varias las veces en que me llamó por mi nombre completo para regañarme. Pero cuando necesitaba un grito que extendiera aquello y que nos internara en una pelea verdadera, en un choque entre dos fuerzas equivalentes, él encendía un cigarrillo, me miraba por dos segundos y simplemente se daba la vuelta. Yo lo perseguía para contrariarlo en todo. Lo único que necesitaba en momentos así era el enfrentamiento. Comenzaba como una crítica de las peores, de aquellas que tiran a matar porque, en el fondo, su ojo no es sino sádico. Criticaba su forma de caminar, me quejaba del ruido que hacían sus zapatos, le señalaba lo absurdo de cada uno de sus actos y, para finalizar, lo sentenciaba a muerte con las últimas bocanadas que le daba al cigarrillo. Él, tras varios minutos de pasividad, aplastaba el cigarro contra la mesa y se volvía hacia mí para pedirme que me callara, que lo dejara en paz, y se largaba al patio de la casa a echarse en una silla de playa. De grillos, sueños, hogares y combates
[132]
Yo fui una niña rebelde desde el día en que me di cuenta que mi papá no iba a sostenerse por sí solo. Así que casi no importaban sus lamentos y su eterno desespero ante el poco control que tenía sobre mí. Yo sentía que en el fondo todo era por él, por su seguridad, para construirme yo con todo el revestimiento necesario para enfrentar las cosas malas del mundo. Mi mamá lo dejó por un viejo cincuentón y mi papá se castigó a sí mis-mo haciéndose una raja al lado de la oreja con una hojilla afilada. Yo me asomé en el baño cuando apenas la sacaba de la funda. Lo miré por unos segundos desde la ventanita opaca que daba al patio. Asumí
que se iba a suicidar cuando me di cuenta de que en su cara no había pelo alguno. Me asusté mucho, mas no traté de irrumpir. Retrocedí, estuve estática por unos segundos y preferí entrar a la casa y sentarme en la sala a ver tele-visión. Estuve una hora entera observando imágenes sin sonido hasta que apareció como si nada y se sentó a mi lado. Yo no brinqué de alegría ni le besé el mentón liso por el alivio de verlo vivo. El olor a sangre fue tan claro como el olor de la lluvia cuando toca el pasto. Hice lo posible por no llorar. Me aferré a la sábana desvencijada que cubría el sofá, como si de algún modo estuviéramos en un vehículo en movimiento y ese agarre fuera mi única certeza de estabilidad. Me mantuve callada. Yo era un avión de papel volando en un viento cruzado: ¿qué necesitaba hacer más que llorar? Nos quedamos viendo un programa estúpido de concursos mientras el tiempo se transformaba en una especie de cápsula hermética. Adentro estábamos nosotros, enredados en una nube de polvo iluminada por la luz de la tarde, dando vueltas lentamente como si flotáramos en el líquido amniótico del tiempo y de la confusión, eternizados como un suvenir barato. Comenzamos a sentir calor a medida que la competencia que teníamos enfrente se intensificaba. Lo único que hicimos fue movernos por sobre el sofá para buscar las superficies que todavía no estaban hirviendo de cuerpo humano. Pasadas las horas, cuando el equipo azul se coronó campeón y sus miembros agitaron los brazos con alegría para celebrar la victoria, mi padre respiró y habló con un valor que, para mí, se equiparaba al de un guerrero espartano: —Hija —me dijo. —Dime, papá. —¿Hay algo que quieras saber? Ander De Tejada
[133]
Yo pensé en el paradero de mi mamá. Pensé en el otro hombre fantasmagórico que había visto en ocasiones dejándola en la puerta de la casa. Pensé en la forma en que mi padre se ponía cuando algo le molestaba, cuando se rompía los nudillos por darle puñetazos a la pared del patio o cuando, simplemente, no decía una palabra por horas y horas. Y pensé, por supuesto, en la reciente cortada que no se preocupaba en disimular, sino que exhibía en su lado derecho, iluminada por los reflejos del sol. Se mostraba como un cuadro, como una pieza de arte, como una simple transición de su obra a otro plano estético. —No, papi —le dije.
2 Las premiaciones literarias de mi papá me hicieron ser reconocida entre las cofradías escriturales como la hija del señor Diego Frost. Así, sus colegas solían saludarme con el respeto que merecía mi apellido. Con tan pocos años, tenía que soportar continuamente el peso que conllevaba ser yo misma, hija de aquel hombre, mientras caminábamos por las calles de Chacao y hacíamos las compras del día o mientras íbamos a tomar café en Los Palos Grandes. En el colegio, los profesores me miraban como si dentro mí hubiera algo muy especial y constantemente me hacían la pregunta más tortuosa en este caso, tan específico: —¿Cómo está tu papá? Y antes de que apenas respondiera que bien, que todo normal, que igual de pendejo que siempre, soltaban: —¿Está escribiendo algo? A lo que yo, tan pequeña, no sabía cómo responder.
De grillos, sueños, hogares y combates
[134]
Todas las semanas salíamos del este de Caracas y de las dinámicas tradicionales del escritor de clase media y terminábamos al otro lado de la ciudad para asistir a las reuniones que mi papá sostenía con los marginados del mundo. No le era suficiente reivindicarlos sobre los podios de las universidades: además de los elementos técnicos y de las habladurías de todo escritor en torno a los legados, a las generaciones que vienen y a la necesidad de construir un país desde el oficio de las letras, mi papá tenía una obsesión con lo terrible del mundo material y con la poesía encontrada en los parias de la tierra. Esto, por supuesto, no lo hacía merecedor de un enfoque originalísimo, ya que esa afinidad incluso podría considerarse un lugar común de la literatura. Su triunfo momentáneo estuvo, quizás, en abandonar la cuna de oro que se le abría como una ostra en las librerías de la clase media para terminar llevándome de la mano a conocer un lugar con pocas librerías y con poca oferta de autores pero donde las emociones, según mi padre, tenían nombres, oraciones y metáforas distintas. Daba el ejemplo de Alfredito y de su poema El valle. —Como Alfredito: no escuché la bala/ sólo vi la sangre. Cosa que según él han dicho, palabras más, palabras menos, diver-
sos artistas para referirse a determinadas situaciones de las relaciones humanas como el desamor o la muerte de un cercano. —El punto interesante es que a Alfredito sí le metieron una bala en el abdomen cuando tenía quince años, hija. Mi núcleo, una especie de centro en mí, se veía aplastado por el consenso que tenían que hacer dos partes mayores y si se quiere limítrofes de mi alma: estaba la grandeza surgida en mi pecho de pichona tras escuchar la épica de un hombre como Alfredito enfrentada con la necesidad de vigilar mis alrededores, de oír como un gato y oler como un perro y reaccionar como una sicaria de la Gestapo si se diera el caso de tomar la violencia como única opción. En el medio de aquello, aplastada y sin respiro, yo. Entonces preguntaba: —¿Qué coño me estás diciendo? —Que años después nos estábamos tomando un café y me estaba contando sobre algo que le causaba dolor. Entonces yo, pensando que aquel poema hablaba de amor, le pregunté por la naturaleza de su dolencia (¿dónde era, pues? ¿Con qué se comparaba? ¿Qué masas del cuerpo hacía temblar?). En el fondo quería que su dolor se pareciera al poema. Pero no: el carajo me vino a decir que se sentía como una cosquilla rara en las piernas que, por pasiva y dosificada, te hace querer morir. No como un tiro. Mucho menos como uno en la barriga. Un tiro es intenso y lo intenso te hace querer vivir. Yo no entendía nada. —Una vaina es una vaina y otra vaina es otra vaina. Yo lo miraba con seriedad. Él se reía. —Un tiro es un tiro y un corazón roto es un corazón roto. Ander De Tejada
[135]
Mi papá dictaba sus talleres informales en una de esas calles de la Hoyada que descienden desde la Plaza Bolívar hacia el este. Su centro de congregación se ubicaba en un local antiguo que pertenecía a uno de sus amigos poetas. Era un sitio oscuro y húmedo. Los pies de los asistentes siempre descansaban en un centímetro de agua que cambiaba de color dependiendo de la intensidad de un único bombillo que se balanceaba sobre una mesa en la que se amontonaban los poemas de la semana. Yo solía sentarme con la espalda recta y con la cabeza alineada hacia el frente. De alguna forma, eso me hacía sentir más fuerte, como si
encapsulara mi cuerpo en la posición más correcta que conocía, donde la vulnerabilidad me era ajena. Así, la exterioridad no me afectaba: todas las lacras, los románticos a los que me tenía que enfrentar se explayaban sobre sus sillas desconchadas como si dentro de ellos habitara el silencio más placentero, y yo me preguntaba cómo era posible semejante tranquilidad: ¿y las amenazas de muerte de algunos?, ¿y los flashbacks de la infancia?, ¿y los síndromes post-traumáticos de los lustros en la cárcel? Las lacras románticas eran Alfredito, Cara de Lapa y un señor de sesenta años al que le decían San José, quien además era dueño del local, aunque había otros que iban inestablemente.
De grillos, sueños, hogares y combates
[136]
Alfredito siempre me miraba desde su silla y me decía mi amor, acércate, con su acento y sus entonaciones de la marginalidad. Yo le decía que prefería no hacerlo, que me gustaba estar cerca de la puerta, y él se desquebrajaba de la risa y le decía a mi padre que yo era una niña especial. Sifrina, bella y especial. Mi cara era la de una muerta, pero era innegable que sentía el corazón latirme más fuerte. Tras las dos horas de taller, nos dirigíamos a un bar ubicado en una de esas esquinas bulliciosas. Allí, ellos se sentaban a beber y a conversar de cualquier cosa menos de literatura. Yo tomaba esos momentos para irme a caminar porque sabía que en el fondo mi papá quería hablar de sus dolores. Yo me los conocía todos ya. No necesitaba reproducirlos con esa continuidad. Así que religiosamente salía del bar y cogía la esquina de Principal y caminaba unos pasos hasta la plaza Bolívar. Ahí me dejaba golpear por el frío de la noche, por las luces blancas y por el bullicio de los niños. Le daba unas cuantas vueltas a la estatua del carajo ese y después bordeaba cinco o seis veces la plaza. Me conseguía a los vendedores de café, me fumaba un cigarrillo barato y veía los ojos de los más grandes. No me preocupaba nada. Era mi momento de libertad: yo conocía a los malandros más malandros de Caracas. Malandros que, de paso, se habían convertido a poetas. Era hija del mejor escritor de Venezuela. Pero, por cosas que no entiendo, era más fuerte que todos ellos y por ende era más fuerte que cualquier malandro y era más poeta que cualquier poeta. No importaba entonces mi vestimenta, mi pelo amarillísimo ni mis zapatos caros. Mi rostro no era el rostro de una niña confundida a pesar de que por dentro fuera un armario vacío lanzado desde un noveno piso. Mi rostro era el rostro de la seguridad, del fuego azul, del hielo seco.
Más tarde regresaba con el paso lento. Si me hablaban, les deseaba la muerte sin remordimiento alguno. Mi léxico camaleón. Mi cuerpo de fuego. Mis noches de libertina, alejada de Chacao y de los restaurantes caros y de mi familia de mierda. Mis noches en que me acercaba de nuevo al bar y me encontraba a los tres tipos más malos del mundo llorando junto a mi padre, que estaba más bien en el extremo contrario, ubicado junto a los príncipes y los reposteros. En ese momento, por pocos segundos, era cuando entendía que todo el mundo podía llorar y entonces pujaba como una constipada o una parturienta, pero el llanto completo no afloraba. Si acaso, lo único que se venía era una lágrima pequeñísima que se secaba con el viento aguerrido de ese pasillo entre la civilidad de la plaza Bolívar y el manicomio en desacato que es la Avenida Baralt. Ahí me quedaba, como una estatua en medio de un invierno, hasta que ellos me veían y se secaban las lágrimas y dejaban de hablar de amor, de sexo y de drogas. Cara de Lapa, el ex presidiario, me lo decía: no camines por ahí sola, mi niña. Alfredito, enamoradísimo de mí, también: por favor, chamita, cuídate. San José, el sabio, apoyaba: por ahí hay mucho bicho malo. Mi papá, ingenuo desencanto de la aristocracia, cagándose en su reinado, arruinando sus grandes tortas, contrariaba: ¿pero qué le va a pasar?
Ander De Tejada
[137]
La noche finalizaba con un abrazo entre los cuatro borrachos. Mi papá, un irresponsable de primera, se ponía al mando del Mercedes y manejaba a treinta por hora hasta que llegábamos a la casa. En el camino me contaba lo que había concluido en las sesiones. Hablaba de la capacidad de sus amigos y de lo mucho que odiaba haber nacido en Londres. Yo cerraba los ojos y miraba hacia la noche y trataba de reproducir una brújula en mi mente para ubicar a Alfredito entre todas las luces de los barrios caraqueños. — ¿Dónde queda Sal Si Puedes? —lo interrumpía. —Desde aquí no lo vas a ver. El relieve te lo tapa —respondía. Después retomaba su diálogo sin la más mínima idea de mis intereses en el remoto oeste. Comentaba algo sobre la ciudad, la grandeza de su pe-queñez, el infinito dentro de sus propios límites, y por alguna razón yo de todo eso entendía que extrañaba a su esposa,
es decir a mi madre, quien también debía de esconderse bajo una de esas luces. Quizás todo se trataba de una metáfora. Cada bombillo prendido nos hacía recordar que la vida nos superaba, que iba más allá de nosotros y de nuestros cuerpos. Es decir que le daba la certeza de que todavía estaba viva en algún lugar de esa in-mensa ciudad; tal como yo me imaginaba a Alfredito leyendo o pensando en mí o quizás rodando en su moto, fundido en la borrachera, mientras declamaba mi nombre dentro del esófago del cielo negro.
3 El ojo salió publicado en 1993, cuando yo todavía no había nacido. Es el libro experimental de mi padre: el único donde se introduce parcialmente en la fantasía para hablarle al público de lo necesario que es olvidar en la vida de un humano. Lo cual es hablar, análogamente, sobre cierta nocividad de la memoria. Es la historia de un hombre con la capacidad de emprender algo similar a la reencarnación; simultáneamente, el personaje cuenta con la facultad de recordar las cosas de su vida pasada. El fenómeno de su regreso a la tierra no comprende de las leyes del tiempo. Por ende, el renacimiento puede darse en cualquier sitio, en cualquier año de la historia de la humanidad. El hombre se termina suicidando con una escopeta tras asesinar a quien, en su anterior vida, era su padre. Un padre que, en la vida que estaba viviendo, no era tal, sino un amigo que deviene en enemigo. Esto termina de imposibilitar su nacimiento y borra el rastro de quien había sido antiguamente, o en el futuro, dependiendo del punto de vista. Esto presenta la tesis paradójica de la novela: el pasado duele, pero es el suelo en donde reposa la vida. De grillos, sueños, hogares y combates
[138]
El suicidio, el capítulo final, es quizás la mejor escena escrita en el libro. Para motorizarlo, mi padre creó a un ojo imaginario que persiguió al protagonista por todos lados y que a su vez funcionó de narrador. Se trataba de un ojo invisible que registraba todas las actividades del hombre en cuestión. La escena comienza con la cami-nata del sujeto por algo similar a un desierto, alejándose del sitio en donde solía vivir. El camino se hace largo. El trayecto es pesado. Se le desatan el sudor y las respiraciones arduas. El hombre, entonces, comienza a voltear hacia atrás. En un momento de la narración, el lector puede darse cuenta de que lo que en realidad hace es huir. Esto, en cierta forma, ilustra el mecanismo real de toda huida: primero es una caminata sua-
ve y disimulada que se convierte, con el paso de los segundos, en una carrera desesperada. La intensificación en el giro constante de la cabeza nos hace entender, en otro momento, quizás posterior, que el hombre está viendo algo que lo aterra; que su amenaza camina detrás, pero el enfoque del ojo no hace referencia sino a lo que el sujeto tiene enfrente. Nada de lo de hay atrás importa porque en verdad, detrás del marco de la narración, cuyo límite es, pues, el ojo, no hay más nada. Por ende, el miedo terrible, el perseguidor final, es el ojo mismo, el narrador de la vida, es decir la memoria. Una posterior revelación sucede cuando el hombre, justo antes tomar su decisión, mira al ojo por última vez y le dice, en un susurro, que por favor se calle. Mi interpretación de esto es que toda la narración del ojo estaba siendo pronunciada en voz alta. Aquí quizás se haya referido al sadismo intrínseco al recuerdo, a la cualidad torturante que conlleva la reproducción del pasado. Después el hombre agarra la escopeta que tiene guindada de la espalda y recuerda que no es nadie y se la apoya justo entre los ojos. Después todo se acaba. Mi padre menciona algo sobre un pitido que al principio parece gratuito pero que, en la mayoría de los casos, funcionó: los fanáticos más irracionales juraban haber escuchado un sonido de baja frecuencia, como el que se escucha tras el rompimiento de un tímpano, al momento en que finalizaba la novela. Yo no escuché un carajo, por supuesto.
4
Ander De Tejada
[139]
Cuando cumplí los ocho años mi papá me dejó leer la novela por primera vez. A los diez, cuando se fue mi mamá, la releí. A los once le pedí que me la explicara y suspiré cuando se sentó conmigo para com-pletar la tarea. Fue algo frustrante, en realidad, porque yo esperaba que me dijera hija, la novela en realidad habla de tal cosa, pero no: a cada pasaje que le leía, él simplemente me miraba con serenidad y sostenía esos ojos terribles sobre mí. —¿Qué entiendes tú de eso? —me preguntaba. Y yo hervía en rabia hasta que, después de mucho rato repitiendo ese ciclo, sentí que la había entendido por completo. Pocas semanas después le pregunté a Alfredito: —¿Cómo fue aquello del tiro?
Él se rio de mí y yo le pedí explicaciones detalladas. Incluso le exigí que me mostrara dónde había sido, sabiendo bien que aquel gran agujero estaba enmarcado en su abdomen de altiplanos. Después se puso serio y me agarró de la mano y me explicó el problema: —Yo nací malo. Entonces yo pensé en su maldad. Le di vueltas, como si de alguna forma la pudiera sostener en las manos para que el sol le pegara. Ya ahí, con la luz bien puesta sobre ella, pude examinarla más. —Pues yo también, Alfredito —le dije.
De grillos, sueños, hogares y combates
[140]
Él me miró con los ojos más tiernos que tenía antes de reírse de mí. Yo no lo tomé como un gesto de rechazo ni me molesté con él por evadir mi pregunta. Sin embargo, más tarde me arrepentí por haberme mostrado tan condescendiente. Tanto así que incluso, por primera vez, escuché el poema de las lacras románticas con total atención. El de Alfredito lo sentí en la panza, como si me la atravesaran con una piedra recién desenterrada de la nieve. Lo vi iluminado bajo la luz del bombillo mientras su boca repetía aquellas palabras normales y corrientes. Palabras que hasta mis amigos usaban en el colegio, pero que combinadas a su forma y recitadas por su boca terminaban siendo lo más doloroso del mundo: terminaban siendo un poema. Dos horas después, se paró y se dirigió hacia mí para hablarme. Yo tardé en sonreír. Tardé en mirarlo. En un momento incluso me acerqué a mi papá y le dije que quería irme, que no soportaba estar en ese chiquero. Entonces mi papá me pidió respeto y abrió las cuencas de los ojos como si estuviera muriéndose. Era su estúpida forma de reclamar. Después me dirigí hacia el asiento de Alfredito y lo miré fijamente y salí por la puerta de metal de la santamaría. Sólo bastó eso para que me siguiera como un perrito hacia la salida. Afuera, caminé algunos metros y me apoyé de un árbol solitario pero pintado de colillas y gargajos. Él se acercó disimuladamente y encendió un cigarrillo y se puso a hablar de su moto y de un camino que había tomado unos días antes. —¿Con quién fuiste? —le pregunté. Él no contesto sino que siguió hablando del sitio. Pocos segundos después entendió que no me interesaba nada su historia a menos que me hablara de su compañía. Se quedó en silencio. Lo vi hacer monerías con el cigarro hasta que se quemó la boca. En ese momento lo tiró al suelo, lo pisó y me tocó el pelo. Su mano se quedó ahí, inmóvil sobre mi cabeza. Yo me quedé inmóvil también para que entendiera todo lo que
en el fondo, enterrado bajo mil cosas, quería decirle, pero la tensión que se creó fue terrible. Nuestra inmovilidad buscaba alargar el momento y terminó por traducirse en temblores que, al cabo de unos minutos, lo hicieron dejar de tocarme. Me sentí triste, pero conseguí de algún sitio el valor para preguntarle: —¿Tú has querido olvidarte de algo? Él sonrió. —De muchas cosas —me dijo.
5 Mi padre dejó de asistir a ponencias y a conversatorios tradicionales desde el día en que mi mamá se fue de la casa. Después de un año y medio, la primera a la que asistió fue aquella que celebró la reedición de El ojo. Ese día tardó como seis horas en vestirse, desempolvó trajes viejos y ensayó nudos de corbatas con nombres de animales hasta que, pasadas las horas, cuando yo estaba entre dormida y despierta, apareció con una camisa de cuadros y unos bluyines claros. Se calzó un sombrero de vaquero que había comprado en uno de sus viajes pero yo le prohibí ponérselo. Él protestó, como es normal, pero le expliqué que no podía hacer eso después de tanto tiempo de ausencia en los círculos literarios.
Ander De Tejada
[141]
Nos fuimos rodando muy lentamente, con las ventanas abajo, sintiendo el vapor de la tarde. En eso, tras una curva cerrada, los dos escuchamos que desde la distancia sonaba su nombre. El ¡Dieguito! viajó desde una dirección incierta y se metió en nuestro carro como un intruso. Por un momento pensé que el origen de ese grito era mi cabeza, el centro de mis sentimientos, pero ver que mi padre también buscaba el sonido y se desviaba de su canal correspondiente, me hizo saber que no. Un hombre nos alcanzó en un carro del año y se quedó viendo fijamente a mi padre a medida en que nos adelantaba. No sé si le gritó que era un hijo de puta o si solo se lo moduló con los labios. El punto es que yo lo vi bien y entendí cada una de sus palabras y quise matarlo con mis propias manos para después poderlo lanzar completico por el río Guaire, tan cercano, tan sucio, tan fiel. Diego Frost solo exhaló y corrigió el rumbo y me dijo perdón, hija, es que estoy nervioso. En ese momento entendí su fragilidad: pocos, muy pocos, le habían visto la raja en la cara.
De grillos, sueños, hogares y combates
[142]
Así, con esa pesadumbre, entramos al centro comercial. Él estacionó el carro ocupando dos puestos y yo me quejé de su incapacidad para maniobrar el volante. Después subimos lentamente. La luz del ascensor le daba directamente en la frente. Pude ver entonces el nacimiento de las gotas de sudor y asumí que sus nervios eran un fenómeno ineludible. Por eso y nada más le agarré la mano y le deseé suerte. Después hicimos nuestra entrada triunfal: a pesar de haber tomado la precaución de llegar temprano, nos recibió una sala llena, con algunos de los asistentes rebosando los límites del sitio. Mi padre Moisés abrió un camino de tierra entre la gente agrupada y se hizo paso hacia el podio. Todos lo vieron con sorpresa. Con una sorpresa que, en principio, pareció respetuosa, pero apenas pasados unos minutos, vi que algo, una especie de baba tóxica, de residuo verdinegro, se les desbordó a todos por las bocas, por las fosas nasales y por los huecos de las orejas. Entonces sus cuerpos avanzaron como los de unos muertos vivientes cruzando un pantano y abriéndose paso entre la maleza para agarrar a mi padre: la única presa en cientos de kilómetros. Teniéndolo atrapado, comenzaron a formular preguntas. Viejos obesos en chaquetas, cubiertos de una barba blanca o mujeres altísimas por las inmensas plataformas. Todos llegaron, empapados en su radioactividad, utilizando unos verbos altisonantes y otras grandes palabras que yo no comprendía. Hablaban del pasado, de la ausencia de un escritor, de cómo un hombre de las letras puede volverse un fantasma que habita no sé qué, hasta que reclamaron el botín con su tono de mierda. Un tono que, de algún modo, parecía el de un sujeto con dolores en el hígado (la cara arrugada, la boca inclinada, una mano en la pelvis y un leve ladeo del tronco): señor Frost, noto que tiene una herida muy grande. Todo para preguntar si había sido la inseguridad, las hordas del presidente Chávez o alguna historia pasional y suculenta que además tuviera que ver con mi mamá. Mi papá me sostuvo la mirada. Yo, alejada de él por la barrera de gente, me abrí camino para rescatarlo. Fui empujándolos a todos hasta que llegué a su lado. Él me presentó, no le contestó a nadie, y yo no dije nada cuando me dijeron que era preciosa. Me sentó a su lado antes de comenzar su intervención, como si yo tuviera también algo que decir. Comenzó hablando con mucho miedo, aunque se puede decir que mantuvo la compostura. En un momento de su diálogo, me puse a detallarle los labios rojos y sentí unas ganas inmensas de llorar. Me volteé durante un segundo y vi por encima de
los oyentes. Regresé el rostro hacia él y escuché sus palabras como un gemido de tristeza. La cercanía con su cuerpo me hizo sentir importante, como la guardaespaldas del rey: una sanguinaria, en realidad, cuya maldad y sociopatía se canaliza hacia el mantenimiento del orden establecido. Al cabo de algunos minutos su forma de hablar cambió un poco: se adentró un poco más en los temas con los que estaba familiarizado y el discurso aumentó la fluidez. Su cuerpo, por otro lado, se mantenía tieso: la espalda la tenía recta y las dos manos estaban apoyadas sobre la mesa. Su cabeza, como un giroscopio, paneaba sobre público a medida en que las palabras discurrían. Si me preguntan, la media hora del inicio fue tan terrible que sentí que los pies se me volvieron parte del piso. Si mi nombre no hubiera estado atado a su nombre y por supuesto si me hubiera podido apropiar de las llaves del Mercedes, me hubiera ido sin dudarlo, no sin antes mirarlo con vergüenza. Pero el público estaba ahí, atento, con los ojos como cámaras de seguridad, procesando todo lo que, lentamente, salía de la boca de mi padre. Al cabo de un rato les dio su recompensa y de entre su monotonía surgió una genialidad. Todos rieron, algunos contestaron con chistes terribles y todo estuvo bien… hasta que alguien mencionó lo de la luz. —Queremos verlo bien —dijo una, como si fuera él la obra de arte y no sus libros.
Ander De Tejada
[143]
Los otros secundaron la petición porque supuestamente la librería no contaba con una luz adecuada para ese tipo de eventos. Por supuesto, cuando Sevelindo Parado o Zacarías Bello Delano presentaban una colección de ensayos o de crónicas, los cinco asistentes no reclamaban semejante locura: a nadie se le ocurría añadirle más calor a un sitio atiborrado de gente. Entonces entendí que Diego Frost ahora tenía un añadido a la devoción que sentían los otros por él. Y ese añadido, devenido en misterio, estaba estampado en el costado de su rostro. El reflector amarillo se encendió. Mi padre sonrió tranquilamente porque la luz, en términos generales, no le molestaba. La gente levantó los cuellos como si fueran palomas y no humanos y vi de nuevo aquel líquido oscuro desbordarse de los cuerpos. Yo giré la cabeza a pesar de que sabía lo próxima que estaba mi tristeza. De algún modo la olía por ahí, como algún día vino en esencias de sangre y otros días vino en esen-cias de lluvia; como unas veces estuvo encuadrada en la imagen de un cachorro azotado por el Huracán Amanda, o Camila o Lucía o
por otra, menos dolorosa pero igual de certera, como la de un hombre tristísimo, sentado en un asiento de una plaza solitaria de Chacao. Cuando volteé a verlo sentí una hendidura en el ombligo, cual si ese agujero se me volviera a abrir: la cicatriz en el lado derecho le brillaba con el impacto del reflector. Tenía un aspecto cinematográfico, sin distorsiones algu-nas. No sólo se podía ver el relieve general como los cráteres en la luna, sino que se podían detallar las características de aquellos, como si un telescopio te dejara observar la profundidad y la forma y te dejara entender que la totalidad está formada por elementos fraccionados. Así le vi la raja: pelos, poros llenos de grasa, el queloide alargado pero a su vez discontinuo, producto de un curso interrumpido del cuchillo por sobre la piel, de una mano que no está segura de lo que está haciendo. En ese instante comencé a respirar por la boca porque sentía un pedazo de plomo en el pecho. Me acordé entonces del poema de Alfredito: no escuché la bala/ solo vi la sangre/ y sentí una mano negra que jugaba conmigo, pero entendí que mi plomo no era aquel que te atraviesa por su inmensa velocidad. El plomo que tenía yo por dentro no era pequeño ni viajaba gracias al impacto de un martillo. Mi plomo nació conmigo. Yo era mi mano negra. Todo esto se tradujo en un calor terrible que me hizo interrumpir las palabras de mi padre. Resultó que después de todo sí tenía algo qué decir. Vi el objeto tentador y sólo me hizo falta tocarle el brazo para que lo soltara, como si mis dedos tuvieran dentro alguna magia oscura. Ahora era sanguinaria y hechicera de las malas. Poeta e hipnotista, malandra de verdad. El metal negro se posó en mis manos. Antes de ser totalmente mío, mi padre indicó la razón de la interrupción y la gente dijo oh, la niña, una intelectual como el padre. De grillos, sueños, hogares y combates
[144]
Según el magnífico Diego Frost, yo, la hija, iba a decir unas palabras sobre el libro. Agarré el micrófono ahora sí, aclaré la voz y vi cómo las cabezas de los asistentes giraban hacia mí y me graznaban encima. Entonces fue insostenible, como cuando se tiene un ser muy pequeño delante y no se puede evitar hacerle daño, o cuando se busca una venganza bien guardada en el corazón: —El ojo se trata sobre mi madre, y sobre ustedes, y sobre todo aquel que le rompió el corazón. Hijos de puta. Hijos de la gran puta que los parió.
Lo dije como si comunicara un halago, sin que se me quebrara la voz, sin alzarla incluso, con el tono más natural que conocía. Mi papá volteó hacia mí con los ojos hechos ceniza y me trató de quitar el micrófono de las manos. El público se rio pensando que la inocencia, incluso en brotes de obscenidad, era hermosa. Yo lo supe y pensé en lo equivocados que estaban, en que en mi cuerpo había de todo: dolor, náuseas y rabia, pero jamás inocencia. Sostuve el micrófono con toda la fuerza que me quedaba y forcejeamos por un rato. Mi padre continuó clavándome esa mirada terrible hasta que de pronto, cuando entendió que yo no cedería, jaló tan duro del micrófono que me lo arrebató sin consideraciones. Todo pasó muy rápido. Sentí el coro de risas incómodas cincelándome la oreja derecha mientras lo veía fijamente. La ambivalencia del sitio me hizo entender de alguna forma que estaba viva. Fue entonces, pocos segundos después, cuando me paré y arrimé la silla hacia atrás con una patada. —¿Nos vamos? —le pregunté a mi padre desde arriba. Él se quedó un rato sentado, viendo hacia la mesa. Le pasó el micrófono al ponente contiguo con un movimiento lento. Yo de verdad pensé que me acompañaría, que me agarraría la mano y me demostraría que confiaba en mí más que en nadie, pero hubo aquí algo que me confundió mucho. Sus ojos no parecieron entender a mis labios, sus oídos no parecieron conectarse con mi voz. —No, mi amor —me dijo, como queriendo evitar herirme —. Mejor me esperas afuera.
Ander De Tejada
[145]
Yo quise llorar después de mucho tiempo. Tanto así que la garganta se me movió sola y me dolió de forma penetrante. Sin embargo, me fui con la frente en alto, mientras los idiotas que escuchaban a mi padre como si fuera un dios me miraban con ternura, como si supieran todo lo que me sucedía en la vida. Atrás, por entre las cabezas, pude distinguir el aspecto discordante de las lacras y los románticos, que se miraban los unos a los otros y se comían las uñas y se preparaban para recibirme. Alfredito me miró sin lástima. Lo hizo con los ojos más bellos que tenía, que eran los de la noche, y yo sentí una electrificación en todo el cuerpo que no quise demostrar. Volteé y volví a ver a mi padre. Simplemente retomó su discurso y no hizo caso a lo que había sucedido. Hablaba más rápido y expandía un poco el rango de los movimientos de su cara. Me abrí camino entre las ropas de los nuevos ricos y sacudí mi hermoso
pelo amarillo. Lo hice con un dolor en el pecho, como si me hubieran despojado una arteria central, como si el oxígeno no me calzara en las cavidades, pero lo hice.
De grillos, sueños, hogares y combates
[146]
Afuera me conseguí con las lacras románticas. Me escoltaron hacia la salida porque querían fumar, pero, justo antes de cruzar la puerta, Alfredito me preguntó si quería ver no sé qué cosa que acababa de ver en la vitrina de una tienda. San José y Cara de Lapa continuaron caminando hacia la única puerta que quedaba abierta y nosotros dos nos diseminamos por la noche del centro comercial como unos amantes cegados. Subimos las escaleras cual chiripas recién caídas desde la altura. Fuimos rápidos, negros y sigilosos. Al caminar sus pasillos nocturnos y deshabitados, el volumen de nuestras risas se intensificó. Yo lo enseñé a ulular como un búho y él me enseñó a silbar con los dos dedos metidos en la lengua. No supe cómo hacer para que el sonido me saliera debidamente. Alfredito, desde la distancia, me trató de explicar. Yo me reí a todo gañote, como una hiena, aunque sabía que emprendía la risa como una niña. Nada importó. Por un breve momento estuve feliz de no ser más que una niña. Los guardias comenzaron a subir las escaleras buscando los alaridos y nosotros corrimos por los pasillos. Yo le di la mano a Alfredito para ceder por primera vez el control aunque yo sabía que era la jefa, que a mí todo el mundo me obedecía. Desde el londinense más retraído de Caracas hasta el ex pistolero más vándalo del remoto oeste. Entonces corrimos hacia la derecha, por entre las tiendas de tela y de antigüedades, hasta quedar casi escondidos de nuestros persecutores. Por ahí, en un espacio acogedor, nos sentamos en el piso. Él me miró a los ojos y sé que se puso muy triste porque sabía que apenas tenía once años. Se quedó callado un buen rato, ahora mirando hacia el techo, mientras una brisa fría proveniente de las escaleras nos acariciaba la espalda. Yo quise que me mirara otra vez, pero que me viera bien, que encontrara en mí un componente erótico que lo obligara a besarme en la boca. Me quedé hipnotizada con su rostro distraído y solo me desperté al escucharlo hablar. Me gustó su voz melodiosa y su acento de malandro. Me gustaron sus manos negras y sus anillos plateados y la llave de la moto que le guindaba de una pulsera horrorosa. También su pecho mal afeitado, visible por el gran cuello de su camisa, y sus tatuajes chinos oscurísimos. Cada exhalación que dábamos suponía un acercamiento progresivo. En un momento
tuvimos los rostros muy cerca y me respiré todo su aliento hipnótico de aguardiente. Traté de hacerlo otra vez, pero me aseguré de que mis dedos no respondieran: —No sé qué estoy haciendo mal —le dije, en medio de una risa de inocencia. —Es que tienes que dejar espacio para que pase el aire —me dijo. —¿Por qué no me enseñas con los tuyos? Se quedó petrificado, como si nunca hubiera sentido las yemas de los dedos de una hembra es sus manos ásperas. Después sujeté sus dedos índice y pulgar con mis manos y los conduje hasta mis labios. Los hice tocar su suavidad y me los introduje poco a poco en la boca. Procuré que mi lengua hiciera contacto con sus huellas digitales y sentí aquel sabor a hierro y a sal. Succioné un poco. —Perdón —le dije —. Verdad que es para afuera. Traté de soplar. No sonó nada.
Ander De Tejada
[147]
La otra mano tímida de Alfredito me recorrió la espalda como respuesta. En un momento la dejé de sentir y pensé que se había desvanecido en el miedo, junto con sus intenciones de que pasara algo. Pero más tarde, como si fuera un héroe que te rescata cuando la muerte es inminente, sentí su presión fuerte envolviéndome la nuca. Lo primero que se me ocurrió, entonces, fue tocarle las orejas y frotárselas con fuerza. El corazón lo tuve como nunca. En mi cuerpo había chispas, una intermitencia absurda. Él estaba frío aunque la frente le sudaba. Yo me acerqué a sus labios cerrados. No sabía dar un beso de la forma debida, así que simplemente los lamí con delicadeza. Dos pasadas suaves, un rastro de saliva. Alfredito respiró como si no lo hubiera hecho en un siglo. Me agarró las manos, me las puso contra la pared y me acarició el cuello con la nariz. Ahí se sostuvo durante varios segundos en los que me besó lentamente la piel. Yo respondí enredándole las piernas alrededor del cuerpo. Estuvo a punto, muy cerca, hasta que de pronto se levantó y echó un paso hacia atrás como si tuviera un susto tremendo; como si hubiera levantado la mirada y se encontrara a punto de besar a un monstruo y no a la niña más bella de la capital. Retrocedió, se sentó en una de las escaleras a respirar con tranquilidad y encendió otro cigarrillo.
Desde ahí no escuchábamos nada. Solo nos acompañaba el sonido continuo de una máquina que estaba en la base del edificio. Con mucha inteligencia, se incorporó con un monólogo sobre la poesía y sobre la transformación de todo el mundo terrible que había visto desde niño a un mundo bueno, a un mundo de algún modo tierno. Todo esto, toda esa traducción, era posible gracias a su mentor, es decir a mi padre, el gran Diego Frost. ¿Diego Frost?, pensé yo, y entendí que saber enfriar un rincón es igual de importante que saber calentarlo. Me lamenté por dentro. Incluso me sentí molesta y mantuve mi silencio. Sus preguntas de pronto no hicieron efecto en mí. Mi cabeza se distrajo, mis manos sudaron y todo porque sabía que el beso con Alfredito, con ese malandro imberbe, era imposible, y era así no por una cuestión de castigos o de imposiciones verticales de la moral cristiana, sino porque valoraba más la poesía que su enamoramiento por mí. Fue entonces cuando me entró la necesidad de tenerlo en mis brazos y de decirle no te preocupes, Alfredito, que yo te protejo de todo lo que en el mundo te haga daño; de pedirle que confiara en mí porque yo era la única salvación posible para su vida; que yo era, pues, la única poesía que habitaba las calles de Caracas y de esa guarida desconocida, aunque seductora, que él llamaba Sal Si Puedes. Entonces creo haber querido llorar otra vez. Sentí celos de mi padre, el único capaz de dominar a semejante caballo. Sentí celos de la poesía, la única ante quien se le arrodillaba para jurarle algo. Aunque la verdad es que no estoy muy segura. No me quedó más que levantarme del piso y volver a erguir la espalda por encima de su cuerpo encogido en el rincón. —¿Nos vamos? —le pregunté a mi Alfredito. De grillos, sueños, hogares y combates
[148]
Él se levantó poco a poco. Me agarró por los hombros y me sobó los brazos. —Mi amor —me dijo. Era Alfredito. Escupido por las montañas y atajado por la literatura. Yo entendí la imposibilidad de lo nuestro, pero lo abracé y apoyé mis mejillas contra su pecho caliente y mordí su camiseta húmeda. Desde ahí sentí el vapor que se filtraba por la tela y olí el rastro, diluido en sudores, de un perfume dulce y barato. Bajamos las escaleras y yo corrí hacia las voces que escuchaba desde el lado contrario de ese
mismo piso. Alfredito me siguió con un trote suave y con una sonrisa de satisfacción. Cara de Lapa, a lo lejos, trataba de explicarle algo a los vigilantes del centro comercial. A mí me ignoraron. No me vieron a los ojos ni una sola vez. A ellos le preguntaron qué hacían ahí. San José respondió con frialdad: —Vinimos al evento que celebra la reedición de El Ojo, de Diego Frost. El guardia se quedó como si no entendiera. Se marchó a hacer su guardia sin decirnos nada. Nosotros bajamos hacia la librería mientras Cara de Lapa hablaba sobre unos carburadores o unos pistones o vaya dios a saber qué. Alfredito, por su parte, se ubicaba lejos de mí. Yo entendí que había sido la causante de todo aquello, y no me quedó más que entenderlo y hacer las paces con la tiranía de la distancia que, sabía, ahora nos separaría. Tras unos minutos nos asomamos por la vitrina de la librería. Mi papá estaba parado en su podio, con un cigarrillo encendido y con una pierna sobre la mesa, leyendo un pasaje de la novela mientras todos los asistentes lo miraban asombrados y se desquebrajaban de la risa debido a la hilaridad que podía provocar, a través de las letras, un hombre tan triste, pero tan triste como él.
Ander De Tejada
[149]
Premio de Cuento
Santiago Anzola OmaĂąa 2020
Veredicto
Nosotros, Milagros Socorro, Arturo Gutiérrez Plaza y Julieta Omaña, luego de conocer los doscientos cuarenta manuscritos enviados para optar a la Quinta Edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2020, decidimos otorgar dicho galardón al relato «Cementerio de perros», firmado bajo el seudónimo Minami Mori. En «Cementerio de perros» un personaje, que se va convirtiendo en entrañable, reflexiona sobre los apegos, la enfermedad y la muerte. Del cuento destacamos una narración que fluye a través de un pensamiento con el que se logra verbalizar una mirada. A través de una escritura, que narra al mismo tiempo que percibe, se alcanza un relato que se mueve entre la ternura, los detalles y el repentino humor que parece tapar un dolor. El trabajo y la descripción de lo “animal” como el reflejo de nosotros mismos, y la capacidad de construir un lugar de sensorialidad que dialoga con el espacio en el que se traslada la voz narrativa. Por medio de una cadencia sutil y un lenguaje sencillo se alcanza un potente contenido emocional que nos invita a acompañar al narrador a lo largo de toda la historia. Una vez seleccionado el cuento premiado, se procedió a identificar al autor del relato, que resultó ser Alejandro Coita Sánchez, estudiante de octavo semestre de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad Central de Venezuela. Menciones honoríficas De grillos, sueños, hogares y combates
[152]
Asimismo, y como resultado de la gran cantidad de manuscritos recibidos y la alta calidad literaria de los finalistas, el jurado decidió otorgar cinco menciones honoríficas, a los cuentos: «El cuartico está igualito» como primera mención honorífica con el seudónimo Baca, «Errantes» como segunda mención honorífica bajo el seudónimo Agripina, «Ologá» como tercera mención honorífica que tiene como seudónimo Magnus Carlsen, «El huésped inhóspito» como cuarta mención honorífica con el seudónimo de María Mencia Santos, y «Cinco minutos» como quinta mención honorífica bajo el seudónimo Atlas.
En «El cuartico está igualito», el jurado destaca el fluir narrativo donde la cadencia de la musicalidad contrasta y acompaña el tono de dolor por el abandono y la enfermedad. La efectiva voz del narrador protagonista que se dirige en segunda persona a su amante, por medio de una estructura epistolar, donde se inscribe un recordatorio de tiempos mejores con una expresión nostálgica y de reclamo. La descripción del espacio decadente, donde lo sucio y la ruina acompañan al protagonista, que confluye con su empobrecido estado emocional, y donde el hilo conductor del bolero de Panchito Riset logra describir una atmósfera de olvido y pérdida. En el relato «Errantes», se destaca el logro de una historia que conjuga aspectos reales y fantásticos donde la supuesta enfermedad de «ambulosomnia» se clasifica y se padece. Un efectivo diseño circular estructurado en tres episodios históricos en los que se describe este “grave” padecimiento, cuyo carácter enciclopédico y científico le otorga un viso “real” a ciertas condiciones ficticias, para finalizar en un desenlace inesperado donde el narrador se convierte en protagonista. En el relato «Ologá», el jurado destacó un lenguaje que discurre entre lo poético y lo cotidiano logrando una atmósfera que juega entre lo real y lo mágico. El uso de la “lluvia” o la falta de ella como leimotiv e hilo conductor que describe los espacios externos que confluyen y se confunden con los internos, a través del sonido y la repetición. El uso de la anáfora con frases que guían la lectura señalando estados de ánimo y condiciones reales que describen la pobreza y decandencia, la cotidianeidad y el hastío.
Veredicto
[153]
El cuento «El huésped inhóspito» describe la metamorfosis emocional y física que sufre una mujer al tener un embarazo indeseado. Se destaca la efectiva descripción de la situación externa y palpable que se conjuga y juega con el estado de ánimo de la protagonista. La narración que transforma la nueva vida en algo grotesco, la maternidad como un compendio monstruoso en lugar del esperado “deber ser” de la madre que acoge amorosamente a la criatura por nacer. «Cinco minutos» narra la historia de una niña que se hace mujer y madre, sus dolores y sus muertes. Se describe de manera efectiva el amor filial y los miedos que lo acompañan, así como el abuso doméstico y el terror que se deriva de éste. Se destaca el uso de un lenguaje que discurre entre lo metafórico y lo coloquial con el que se logra un relato que se mueve entre lo poético y lo real, desarrollando una mirada que analiza su entorno y sus espacios internos de manera simultánea.
Una vez seleccionadas las menciones honoríficas, se procedió a identificar a los autores. En el caso de «El cuartico está igualito» el autor resultó ser Bartolomé Cavallo, estudiante del Posgrado en Investigación Educativa de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos (UNERG). En el caso de «Errantes» la autora resultó ser Alesthea Vargas Ibáñez, estudiante de octavo semestre de Letras de la Universidad Central de Venezuela. El autor de «Ologá» es Jonathan Leonardo Bolívar García, estudiante del séptimo trimestre de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) de Falcón. «El huésped inhóspito» es autoría de Niyireé Seleny Baptista Sánchez, estudiante del segundo trimestre de la Maestría de Literatura Latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar, y «Cinco minutos» resultó ser de Andrea Santana estudiante del cuarto semestre de Letras en la Universidad Católica Andrés Bello.
De grillos, sueños, hogares y combates
[154]
Cementerio de perros
Ganador
Alejandro Coita Sánchez
No había luz cuando murió Nani, nuestra perra. Ocurrió cerca de las diez de la noche y a esa hora solo estábamos en casa mi papá y yo. Mi hermano y su novia, que solían venir en el día para atenderla y darle de comer, pasaban la noche en su apartamento a las afueras de Santibio. Y mi mamá, que tres años antes se había mostrado reacia a la idea de acoger a Nani pero luego terminó por agarrarle cariño, estaba en Caracas cuidando de mi abuela, a quien le habían diagnosticado un cáncer terminal y solo unos meses más de vida. Aunque nadie se atrevía a decirlo, era obvio que a Nani le quedaba poco. Había empezado a vomitar sangre semanas atrás y luego a defecar unas heces blandas y sanguinolentas que no auguraban nada bueno. Un año antes tuvimos que llevarla al veterinario por no sé qué asunto y casi estira la pata después de que le inyectaran una dosis de penicilina que superaba el sentido común (según mi mamá, farmaceuta de profesión), de modo que nadie sugirió llevarla de nuevo. Además, las heces sanguinolentas, que en vez de secarse conservaban su frescor y su apariencia maligna con el paso de los días, daban la impresión de algo verdaderamente definitivo. Alejandro Coita Sánchez
[155]
Yo estaba en el piso de arriba cuando escuché sus últimos aullidos. Eran tan cortos y débiles que no los habría oído de no ser por el apagón y el silencio lúgubre que se había instalado en toda la casa. Bajé las escaleras apuntando a mis pies con la linterna del celular. Un poco más allá, la vi. Estaba tendida sobre su costado izquierdo, sacudiendo la cabeza y soltando un hilito de sangre por las comisuras de su boca ligeramente abierta. Tenía los ojos cerrados y sus patas traseras descansaban sobre un charco oscuro. —Nani, Nani —la llamé con voz queda, pero no parecía ser capaz de escuchar. Solo tenía esos movimientos espasmódicos de la cabeza,
cada vez más lentos, y supuse que nada tenían que ver con mi llamado. Quien sí me escuchó fue mi papá, aunque yo no me di cuenta del momento preciso en el que había acudido a mi lado. —Nani —dije por última vez. —No —dijo él—. Ya se fue. Lo alumbré con el celular y luego volví la vista a Nani. Había dejado de mover la cabeza. Mi papá fue a la cocina. Me agaché y puse una mano sobre el estómago de Nani. Su pelaje seguía siendo tan suave como siempre, pero su carne se había endurecido y el calor ya había comenzado a abandonar su cuerpo. Hundí el dedo índice en mi propio estómago y me dije a mí mismo que, bien mirado, no pasaba nada fuera de lo normal y que yo estaría igual de duro y de frío algún día. Mi papá volvió con un mantel entre las manos. No me apuró; de hecho, su mirada pareció indicarme que podía estar allí, agachado sobre nuestra perra muerta, todo el tiempo que hiciera falta. Pero yo no pensaba en Nani, sino en lo difícil que se me haría dormir aquella noche si le sumaba al calor y a los zancudos la imagen de mí mismo tendido en el suelo, botando sangre por la boca y con el estómago tan duro y frío como una piedra.
De grillos, sueños, hogares y combates
[156]
Me hice a un lado y mi papá cubrió a Nani con el mantel. Como era una perra grande, su cuerpo no quedó cubierto del todo y su hocico en-sangrentado sobresalía por debajo de la tela. Cuando mi papá se marchó a su cuarto, corrí el mantel algunos centímetros para ocultar el rostro de Nani, pero eran su cola y sus patas traseras las que ahora quedaban totalmente a la vista. Ya no se veía la sangre que había salido de su boca, pero sí el charco turbio y pestilente que se había formado con su última orina. Me resigné a dejarla así y subí a mi habitación. La idea de buscar otro mantel o una sábana más grande jamás me vino a la cabeza. Tampoco pensé en llamar a mi hermano. En cambio, sí le mandé un mensaje a mi mamá: «Se murió Nani», pero no obtuve respuesta. Había un amigo que pronto se marcharía a España y del que estaba bastante distanciado. A él también le escribí: «Se murió Nani». Me respondió de inmediato: «¿Quién es?», y no supe si se refería a Nani o a mí. No seguí escribiendo y me quedé con el celular sobre el pecho, tendido en mi cama, en medio de la oscuridad.
Al final sí pude dormir, aunque no demasiado. Me desperté envuelto en sudor. Probé encender mi lámpara de mesa, pero la penumbra que me rodeaba se mantuvo intacta. Ni rastro del sol por ninguna parte. Miré el celular: eran las 3:12 am. Jugué a permanecer inmóvil y a aletargar mi respiración lo más posible. Eso me entretuvo hasta incluso después de que saliera el sol. Me levanté al escuchar el carro de mi hermano. Sentí que debía decirle lo que había ocurrido antes de que lo descubriera por sí mismo. Me di prisa en bajar las escaleras y alcancé el porche justo cuando él estaba abriendo la puerta. —Se murió Nani —le dije. —Ya —dijo él—. Me lo temía. Ayer me miró raro. No dio un portazo, como solía hacer, sino que juntó la puerta con el marco, suavemente, hasta que sonó un leve chasquido. —¿Dónde está? —preguntó. Le dije que atrás. Dejé que me pasara por al frente y luego fui tras él. Cuando vio a Nani se agachó junto a ella, tal como había hecho yo la noche anterior. Le quitó el mantel. Yo estaba de pie, a su lado, y vi cómo acarició la oreja de Nani y cómo tomó entre sus manos una de las patas delanteras, cosa que ella detestó siempre. —Es curioso que haya venido hasta acá atrás —dijo mi hermano—. Tal vez no quería que nadie extraño la viera en sus últimos momentos. Te da por pensar que los animales tienen una dignidad mayor que la de muchas personas. Estuvo un buen rato sin decir nada más. Luego volvió a cubrir a Nani con el mantel. Finalmente se levantó y dijo: —Laura se pondrá muy triste. Alejandro Coita Sánchez
[157]
Fue a la cocina y regresó con dos bolsas negras de basura que dejó sobre una silla. Salió de casa, se montó en su carro y se marchó. El sudor se había adherido a mi piel. Una pátina grasienta me cubría todo el cuerpo. Olía mal. Tuve ganas de una ducha, pero no había agua. Resolví quedarme allí, sentado sobre las bolsas negras, hasta que volviera mi hermano. De todas formas no iba a tardar. Escuché el motor del carro y el abrir y cerrar de la puerta antes de que mi hermano y su novia aparecieran ante mí. Ella no me miró, pero
yo sí a ella, y noté que lloraba contenidamente. Se agachó sobre Nani, le quitó el mantel y soltó un breve grito. Mi hermano se fue al interior de la casa. Ella lloraba y sorbía y sentí el impulso de hacer algo. Me levanté, fui a su lado y le dije: —Lo siento mucho. Me arrepentí de decir aquello porque, en cierto sentido, Nani me pertenecía más a mí que a ella y yo no había derramado ni una sola lágrima. Pero luego pensé que nada de eso tenía importancia y que en momentos así la gente decía lo primero que le venía a la cabeza. Ella levantó el rostro hacia mí. Sus ojos se habían enrojecido bajo los cristales de sus gafas. Su nariz también estaba roja y un par de gruesos lagrimones le surcaban las mejillas. —¿Tú estabas cuando…? —me preguntó. Le dije que sí y luego quiso saber si había sufrido mucho. Le contesté que no lo sabía a ciencia cierta pero que así parecía haber sido. Ella volvió la vista al frente y una vez más Nani quedó cubierta bajo el mantel. Mi hermano regresó y agarró las bolsas negras de basura. —¿Qué haces? —dijo su novia—. Ni se te ocurra botarla por ahí como a cualquier cacharro. —Cállate –dijo mi hermano—. Por supuesto que no. Déjame pensar, maldita sea. Entonces se acercó y me dijo al oído: —Ve a casa del señor Guillermo y pregúntale que dónde podemos enterrar a Nani. Hace no mucho se le murió su perro y estoy seguro de que debió haberlo enterrado en algún lugar por aquí cerca. De grillos, sueños, hogares y combates
[158]
Asentí. No tenía ganas de hacer lo que me decía, pero pensé que no estaría bien negarme. La casa del señor Guillermo estaba en nuestra misma calle, solo que en el acera opuesta y un poco más hacia el final de la manzana. Era una casa muy bonita, o eso me parecía a mí. Más pequeña que la nuestra y con un huerto en el patio trasero en el que yo había estado no recuerdo a razón de qué. Tenía una reja color lila y un mosaico de cerámicas en el frente y un montón de matas por todos lados. Me gustaba ver su casa y estuve un rato ahí de pie, sin hacer nada, hasta que recordé por qué había ido.
Lo llamé varias veces hasta que salió la señora Consuelo, su mujer. Era una señora muy amable que siempre me decía «gordo» porque así había sido yo diez años antes. —Mi gordo bello, ¿cómo estás? —me saludó— ¿Buscas a Guillermo? Le dije que sí, pero ella no lo llamó de inmediato sino que se empe-ñó en saber para qué lo buscaba. —Queríamos saber si el señor Guillermo conoce algún sitio donde podamos enterrar a Nani. Entonces ella se llevó una mano a la boca y dijo: —¡Santo Dios! ¿Se murió Nani? ¿Cuándo? Le dije que anoche y me sentí mal porque sin duda debí haber comenzado por ahí. —Debe ser terrible para ustedes. A nosotros se nos murió Fifi hace un mes y todavía tengo pesadillas de vez en cuando. Lo enterramos junto a la quebrada. No se preocupen, Guillermo los ayudará. Ya te lo llamo. Asentí. La señora Consuelo desapareció y al poco vino el señor Guillermo. —Ya Consuelo me contó —dijo él— Qué broma. No era una perra tan vieja, ¿verdad? Le dije que no y le expliqué que de seguro algo grave tenía porque no paraba de vomitar sangre y defecar heces sanguinolentas desde hacía un tiempo. —¿Y no la llevaron al veterinario? Negué con la cabeza. Él me miró raro y pensé que tal vez esperaba una explicación. Pero yo no sabía qué explicar y tampoco quería hacerlo, de modo que me quedé callado. Alejandro Coita Sánchez
[159]
—Acá atrás hay un lugar donde pueden enterrar a Nani —dijo—. Ahí enterramos a Fifi y otros vecinos han hecho lo propio con sus perros. Sin embargo, no se accede por aquí exactamente, sino por la cuesta de allá — entonces levantó una mano para señalar la empinada calle transversal que nacía a mitad de nuestra manzana—. ¿Sabes el terreno baldío que usan como taller mecánico? Es ahí mismo, solo que más al fondo, al lado de la quebrada. Hay que atravesar un portón, pero eso no es problema porque yo tengo la llave. Solo tienen que avisarme cuando estén listos, ¿está bien? Le dije que sí y le di las gracias. Pensé que ya podría marcharme, pero de pronto dijo:
—¿Tienen pico y pala? —No sé —respondí—. Creo que no. Volvió a mirarme raro. No me gustaba que me viera de esa forma, así que me fui. Cuando volví a casa la novia de mi hermano estaba sentada en una silla de mimbre, en el porche. Tenía un vaso de agua sobre las rodillas y lucía más calmada. Mi hermano apareció junto a ella. En una mano tenía un pico y en la otra una pala. Sentí que debía regresar a casa del señor Guillermo para ponerlo al tanto de la novedad, pero hacía mucho calor y yo olía mal y quería bañarme. Concluí que hiciera lo que hiciera las cosas no cambiarían demasiado. —Y bien —dijo mi hermano—, ¿cómo te fue? Le dije que bien o al menos eso creía. Entonces le expliqué lo que me había dicho el señor Guillermo con cuidado de no saltarme ningún detalle. —Bueno —dijo él—, podemos irle dando. En eso sonó mi celular. Era mi mamá. Me aparté un poco antes de contestar. —Hijo, ya vi tu mensaje. ¿Cómo estás? —Bien, ¿y tú? —¿Desayunaste? —No. Se me olvidó. —Tienes que comer. Si no, me voy a poner brava. —Más tarde. Ahorita vamos a enterrar a Nani. —¿En serio? ¿Ya saben dónde? ¿Está tu hermano ahí? —Sí. De grillos, sueños, hogares y combates
[160]
—¿Me lo pasas? Obedecí. Mientras hablaban permanecí de pie, apoyado en la pared del porche. La novia de mi hermano se había llevado las manos al rostro. Otra vez lloraba. A su lado, en el piso, estaba el vaso casi lleno. Mi hermano me devolvió el teléfono. Cuando me lo llevé a la oreja ya mi mamá había colgado. —Hoy se van a traer a la abuela —dijo él—. Aquí será más fácil cuidarla. De inmediato pensé en que no había luz ni agua, pero luego supuse que daba igual y que sería lo mismo en todos lados.
Mi hermano salió de casa y abrió la maleta del carro. Entró de nuevo, sin cerrar la puerta, y me pidió que lo siguiera. Otra vez estábamos frente a Nani y otra vez le quitamos el mantel. Pensé que la vida se me iba en ver y no ver a una perra muerta. —Querida Nani, te extrañaré un montón —dijo él. Mi hermano se agachó y levantó las patas traseras de Nani. Me pidió que sostuviera una de las bolsas de modo que pudiera meter allí las patas y la cola y después, en la otra bolsa, el resto de su cuerpo. Eso hice, y al ver la cara de mi hermano supe que Nani pesaba más ahora que cuando estaba viva. Al terminar de envolverla, me fijé que un trozo de piel pálida, a la altura del lomo, seguía siendo visible, pero no había caso. —Sostenla tú por allá y yo por aquí —dijo mi hermano—. A la cuenta de tres la levantamos. Nani se había convertido en una gran mole rocosa. Cargarla no se sentía distinto a levantar las pesas de un gimnasio o un saco de cemento, y es que en verdad no era distinto. Ya Nani no olía a perro ni a nada en absoluto. En cambio, yo hedía a mil demonios y pensé que aquel contraste tenía su gracia. ¿Cuánto tiempo tardaría en descomponerse? Quise preguntarle a mi hermano, pero me contuve. Es posible que no lo supiera o que me dijera cualquier cosa para salir del apuro. De todos modos no tenía importancia. Dejé de rumiar en cuanto llegamos al carro y soltamos a Nani dentro de la maleta, sobre el pico y la pala. Me enjugué el sudor de la frente y saboreé el fugaz alivio de una tarea cumplida, aunque sabía que aún faltaba para hacer de aquello un episodio terminado.
Alejandro Coita Sánchez
[161]
Mi hermano me pidió que subiera al carro mientras él buscaba a su novia. A través de la ventanilla pude observar cómo la abrazaba para darle ánimos y convencerla de venir con nosotros. Aproveché que estaba solo para verme en el retrovisor. Tenía unas ojeras enormes, el pelo revuelto y varias capas de sudor superpuestas en el rostro. ¿Qué podía hacer? Me dije que todo aquello —el calor y la perra muerta en la maleta, el estar sin luz ni agua, el cáncer de la abuela y aun los trinos de los pájaros y el sol enardecido que hacía vibrar el aire fuera del carro—, todo aquello, en parte o en conjunto, no era más que una ilusión pasajera, y que ya llegaría el turno de ser feliz bajo una ducha fría. Reparé en los hermosos tulipanes blancos que crecían junto a la acera de enfrente y pensé que no verlos habría sido ya no un desperdicio, sino una auténtica tragedia. Me bajé para arrancar un par de tulipanes y a la
vuelta ya estábamos los tres dentro del carro: mi hermano conduciendo, su novia de copiloto y yo detrás, con una tenue sonrisa oculta bajo los suaves pétalos color leche. Pasamos por la casa del señor Guillermo y mi hermano le gritó desde el asiento que ya íbamos a enterrar a Nani. Dimos un giro, subimos la cuesta y al cabo de un minuto ya estábamos en el lugar indicado. Había tres o cuatro vehículos aparcados en el terreno baldío. Más allá se veía, en efecto, el portón de rejas. Y todavía más lejos, la oscura silueta de un pájaro cuyo canto se entretejía con el rumor de la quebrada. Nos bajamos del carro. Un obrero empujaba una carretilla vacía al otro lado de la calle. Mi hermano le pidió el favor de prestárnosla y el hombre, sin decir palabra, la soltó en el suelo y siguió andando tras secarse el sudor de la frente y silbar un estribillo muy cómico. Pusimos a Nani en la carretilla. Mi hermano la condujo monte adentro. Su novia caminaba junto a él. Ya no lloraba ni sorbía aunque tenía el rastro de lágrimas secas bajo los ojos y, en un todo, las facciones caídas, como una máscara de barro. Yo iba detrás, pico y pala en mano, sobrecogido por la vegetación y los pájaros y los insectos y el rumor de la quebrada de aquel sitio tan cerca de casa en el que yo jamás había estado. Pensé que los tulipanes que guardaba en el bolsillo pertenecían a ese mundo. Me sentí mal de internarme en él sabiendo que yo solo sería un visitante casual, y no uno precisamente bienvenido.
De grillos, sueños, hogares y combates
[162]
Atravesamos una gruesa capa de arbustos y caminamos por un sendero de grava desde el que podían verse, al pie de una pequeña ladera que desembocaba en una hilera de casas, surcos recién hechos en la tierra fértil, sembradíos desordenados de papa, yuca y otros tubérculos cuyas hojas no fui capaz de descifrar, y altas palmares que mecían sus copas al son del viento. Cerca de los sembradíos había una mancha informe de cenizas y de inmediato pensé en los reclamos de mi mamá, asmática desde siempre, sobre no sé qué de una quema de basura. Incluso recordé que a veces se filtraba en mi cuarto cierto olor desagradable, aunque tolerable y débil, que no llegaba a despertar mi curiosidad ni me empujaba a levantarme del colchón, sobre el que solía pasar muchas horas, para asomarme y rastrear su origen a través de mi ventana. Y era su origen lo que ahora tenía ante mis ojos: aquella mancha de gris y negro, cuya forma semejaba una costra grumosa rodeada de tejido sano, en la que, aun más que en los sembradíos, era palpable la mano del hombre. Esta conclusión, absurda y evidente a un
tiempo, me causó un asco tan vivo que comencé a sentir arcadas, y tuve que soltar el pico y la pala para llevarme una mano a la boca y otra al estómago a fin de contener mis vómitos. La novia de mi hermano debió advertir que me había quedado atrás, pues al poco, mientras yo miraba mis zapatos e intentaba no pensar en la mancha de cenizas, sentí una mano húmeda sobre mi hombro y escuché su voz que me decía: —Superaremos esto juntos. Ahora Nani descansa en paz. Por suerte estaba en una postura muy conveniente para camuflar la gracia que me causó aquel comentario: el torso inclinado, la cabeza caída sobre el pecho y una mano trémula ocultando mis labios arqueados. Me recompuse enseguida. Cuando estuve seguro de que no estallaría en risas, me destapé la boca y le agradecí en voz baja. Era un agradecimiento sincero, pues en verdad ya no sentía ganas de vomitar ni pensaba en el rastro de cenizas. Entonces ella sonrió y se adelantó dando alegres saltos hasta alcanzar de nuevo la posición de mi hermano, quien se había quedado de pie, enjugándose el sudor de la frente, mientras la esperaba.
Alejandro Coita Sánchez
[163]
Cuando llegamos al sitio indicado ya el portón estaba abierto. Vimos al señor Guillermo del otro lado de la reja, agitando un machete sobre un arbusto, y noté que en el suelo, junto a él, descansaban un pico y una pala. Me invadió la vergüenza al pensar que le había hecho cargar innecesariamente aquellas herramientas, y hasta temí que me dedicara otra de sus filosas miradas. Oculté nuestro pico y nuestra pala detrás de mí, como un niño que esconde las manos sucias antes de comer, y me puse a la sombra de mi hermano y su novia, pensando que así podría salvarme. Pero entonces recordé sus palabras acerca del portón y la quebrada y sobre cómo eran exclusivamente accesibles tras subir la cuesta y atravesar el terreno baldío, y concluí que él también había mentido. Desde el sendero de grava podía verse la casa del señor Guillermo, de modo que a él le bastaba subir la ladera para evitar el rodeo al que nosotros nos habíamos visto obligados. Respiré aliviado al descubrir su mentira, pues sentí que ahora estábamos en igualdad de condiciones, y hasta me dije que era yo el que tenía derecho de mirarlo, de arriba abajo, con desconfianza plena. Así, contagiado por este nuevo impulso vital, tomé la delantera de nuestro grupo y exhibí, en actitud desafiante, nuestro pico y nuestra pala, como un trofeo. El señor Guillermo me vio, y no solo era evidente en sus ojos la ausencia de todo
rencor y toda suspicacia, sino que, bajo la gloriosa luz de aquel sol de marzo, creí descubrir cierta compasión y dulzura; entonces celebró mi iniciativa y afirmó que con dos palas se podría cavar un hoyo en la mitad del tiempo. —Pero hay que andar todavía un poco más —agregó—. Sigan el camino recto hasta que vean unos montículos junto a la quebrada. Ese es el lugar —y siguió dándole machetazos al arbusto. Esta nueva indicación me sirvió para disimular la derrota moral que, por suerte, no llegó a traslucírseme en el rostro bajo la forma de un rubor ardiente. Retomamos la marcha, mi hermano y su novia a la cabeza. Bajo nuestros pies, a poco más de dos metros, corría el agua turbia de la quebrada. El caudal era escaso, porque llevábamos varios meses de sequía, y me sorprendí de haber podido escuchar su rumor apenas nos bajamos del carro. A diferencia de nuestra vera, que era árida y con unos pocos arbustos bajos, del otro lado de la quebrada se alzaban imponentes árboles que iban desde matapalos y mangos hasta una jacaranda florida. De repente, una bandada de zamuros emergió del tupido follaje y cruzó volando sobre nuestras cabezas. —Parece que han descubierto el cadáver de Nani —murmuré sin pensar, observando cómo los zamuros trazaban círculos en lo alto. —¡No digas eso! —protestó la novia de mi hermano—. Enterraremos bien a Nani para que nada malo le ocurra, ¿verdad? —y entonces se aferró al brazo de su novio mientras lo miraba inquisitivamente. Pero mi hermano se mantuvo en silencio. Pensé en decirle que ya nada malo podría ocurrirle a Nani, pero concluí que no había caso y que mis palabras tal vez no le servirían de consuelo. —Aquí es —anunció mi hermano, dejando caer la carretilla. De grillos, sueños, hogares y combates
[164]
Era verdad: a un lado del camino el terreno se volvía ondulado a causa de los montículos. Pude contar una docena de ellos y noté que eran de tamaños muy variados. Algunos estaban cubiertos por una delgada capa de musgo, en otros sobresalía un pañuelo o un trozo de tela de color vistoso y sobre uno en particular se erguía una cruz hecha con pequeñas ramas. Lo que más llamó mi atención, sin embargo, fue la marca de una mano junto a la cruz, señal del poco tiempo transcurrido desde que aquella «tumba» había sido visitada. Me agaché y puse mi mano sobre la marca. Sonreí al ver que cabía casi a la perfección y hasta creí sentir algo de calor humano.
Bajamos a Nani de la carretilla y la pusimos sobre la grava. El resquicio de piel al que no llegaban a cubrir las bolsas negras había adquirido una blancura fantasmal. Cuando un rayo de sol incidió fugazmente en ese punto exacto, aquel pedazo de carne muerta brilló de tal forma que, por un instante, pareció cobrar vida. —Creo que está bien aquí —dijo mi hermano mientras hacía una X imaginaria sobre la tierra con la punta de su zapato. —¿No está muy cerca del agua? ¿Qué pasa si hay una crecida? —preguntó su novia. —Eso no va a ocurrir pronto… Vamos, aquí está bien. Hace demasiado calor. Su novia no puso ninguna queja y yo agradecí en secreto. Sirviéndose de la aprobación tácita que era el silencio de su novia, mi hermano asió el pico y, ubicándose con las piernas abiertas sobre el terreno señalado, lo alzó en el aire antes de dejarlo caer con todas sus fuerzas. Una vez enterrado, lo movió para que la tierra sacudida se levantara y desmoronara, dejando en su lugar un pequeño vacío. Repitió este proceso algunas veces más, mientras yo veía cómo su rostro se teñía de rojo y su franela absorbía todo el sudor de su cuerpo. —Ven, échame una mano —me dijo de pronto. Mi instintiva tendencia a evitar cualquier situación vergonzosa me hizo dar un paso atrás, pero de inmediato pensé que no estaría bien visto que me negara a contribuir al entierro de Nani. Así pues, me paré en la tierra revuelta, exactamente sobre las huellas de los zapatos de mi hermano. —Tienes que agarrar bien el pico y levantarlo lo más que puedas. Solo imagina que estás bateando, pero en vertical. Alejandro Coita Sánchez
[165]
Al decir esto, su novia soltó una carcajada, y entendí que yo era un elemento clave en su divertimento. Agarré el pico y lo levanté con torpeza. Sentí cómo mis músculos, habitualmente flácidos, se tensaban por un instante. Tras absorber en lo alto los rayos del sol, la punta de hierro del pico despidió vibrantes destellos en su fugaz caída. Una y otra vez vi caer el sol sobre la tierra. Me aficioné de inmediato a aquel juego lumínico que solo yo comprendía, y me imaginé asiendo ya no una vulgar herramienta, sino la mismísima guadaña de la Muerte. Absorto en la contemplación de la intensa luz
cortante del pico, hice caso omiso de los gritos de mi hermano y de las risotadas de su novia, quien ahora lloraba de alegría. —¿Te volviste loco? —me reclamó mi hermano— Ya es suficiente, ahora hay que cavar. Con ayuda de la pala, mi hermano comenzó a recoger la tierra suelta y a depositarla a un lado del camino. Entonces vimos llegar al señor Guillermo, quien traía sus pesadas herramientas, acompañado de la señora Consuelo. —Veo que ya han adelantado el trabajo —dijo el señor Guillermo. La señora Consuelo se acuclilló ante la «tumba» coronada con la cruz de ramas. Dejó sobre el montículo un tulipán blanco y puso su mano en la marca que había junto a la cruz. Sus dedos encajaron a la perfección. Un súbito escalofrío me recorrió la espina dorsal y cedí al impulso de restregar mi mano contra una roca cercana. —Poco antes de que muriera Fifi —dijo la señora Consuelo—, el señor Carlos, de la manzana de atrás, también perdió a su perrito. Era el chihuahua más consentido que he visto nunca. En los primeros días, el señor Carlos venía y pasaba horas frente a la tumba de Hugo — entonces señaló con el dedo un pequeño montículo en cuya cima podía verse un trozo de tela roja y sucia—. Jamás vi a una persona llorar tanto por un animal. ¡Ni siquiera yo lloré tanto por mi Fifi! Y justo al decir esto, comenzó a sollozar.
De grillos, sueños, hogares y combates
[166]
El viento se levantó y una brisa cálida me acarició las mejillas. Tuve que cubrirme los ojos para que no me entrara tierra. El sol ardía, pero ya no sentía calor. El trino de los pájaros y el vuelo de los insectos eran distracción suficiente para olvidarme de todo. Además, estaban los árboles, la luz y el rumor tenue de la quebrada… Todo aquello me sostenía, impidiendo que formara parte de la tristeza general que flotaba en el ambiente. Vi que la novia de mi hermano se había puesto a cavar con él. Me sorprendí al darme cuenta de que el movimiento de las palas no emitía ningún ruido, o al menos no uno que alcanzara mis orejas. De hecho, el subir y bajar de las palas me recordó al de los balancines infantiles, y me pregunté si era posible la existencia de algún rastro de amor en un acto tan frío y mecánico. La novia de mi hermano tenía la cara roja como una úlcera, pero ya no por haber llorado, sino por el impresionante esfuerzo físico al que se había sometido por voluntad propia.
—¿Quieres ayudar? —me preguntó sonriente el señor Guillermo, quien observaba todo con un pie apoyado en el talud de tierra. —Mejor déjelo en paz —le respondió mi hermano mientras se tomaba un respiro—. No vaya a ser que le dé otro ataque de locura. Entonces su novia volvió a estallar en risas. Cuando se hubo calmado, clavó la pala en la tierra con la poca energía que le quedaba. —¡Estoy muerta! —exclamó—. ¿Cuánto más hay que cavar? —Vamos a ver —dijo el señor Guillermo asomando su cabeza por encima del hoyo—. Para cualquier otro perro podría ser suficiente, pero no para Nani. Falta un poco más. —¡Me rindo! —replicó la novia de mi hermano. Al escuchar aquello me estremecí: pensé que me tocaría relevarla. Por suerte, el señor Guillermo agarró la pala y, sin decir nada, se puso a cavar junto a mi hermano. Sus movimientos eran gráciles y desprovistos de todo artificio. Los músculos de sus brazos no tardaron en marcarse, y al poco se habían cubierto de sudor. Saltaba a la vista que el señor Guillermo estaba habituado a esa clase de trabajos, y me mordí los labios al observar que su figura deslumbrante bajo el sol armoni-zaba de mil maravillas con el mundo que nos rodeaba. —Bien, creo que ahora sí está listo —anunció. El hoyo era lo bastante grande para albergar a una persona. Cuando asomé la cabeza tuve el presentimiento de que sería uno de nosotros el que acabaría enterrado en él. —Vamos a mover a Nani —dijo mi hermano.
Alejandro Coita Sánchez
[167]
Antes de cargarla le quitamos las bolsas negras y las echamos a la quebrada. A la vista de aquel animal muerto, la novia de mi hermano renovó su tristeza y dejó escapar un alarido ahogado. Finalmente levantamos a Nani, que parecía haber ganado peso durante el recorrido, y la soltamos dentro del hoyo. —¿Trajeron cal? —preguntó el señor Guillermo. Mi hermano negó con la cabeza. —Sería buena idea cubrirla de cenizas para que el olor no atraiga animales raros. Hace poco hicimos una hoguera por aquí cerca, todavía deben quedar los restos. —Sí, nos dimos cuenta mientras veníamos hacia acá. ¿Por qué no van y buscan un puñado de cenizas? —nos preguntó a su novia y a mí—
Yo aprovecharé para devolver la carretilla. La sola mención de la palabra «cenizas» me puso los pelos de punta, aunque no sabía por qué. Con todo, me dejé llevar mansamente por la novia de hermano, quien me tomó del brazo mientras desandábamos el camino. Como había que bajar una ladera pedregosa para alcanzar la mancha de cenizas, ella prefirió aguardar en el sendero de grava mientras yo me hacía cargo del «trabajo sucio». —Toma —me dijo, extendiéndome una bolsita de papel—. Te espero aquí. Bajé la ladera pisando sobre las rocas más grandes o, cuando podía, sobre las zonas despejadas donde crecía un pasto fresco y nuevo. En cierto punto estuve cerca de perder el equilibrio, pero conseguí permanecer en pie agarrándome de las rocas que iban quedando atrás, a la altura de mis caderas. Me acerqué a las cenizas como si se tratara de los restos de una persona. El vínculo entre la muerte y las cenizas se había formado en mi fuero interno con solo echarle un vistazo desde lejos, pero ahora que las veía de cerca comprendí que no era una idea gratuita o descabellada. Cuando un hombre es cremado, me dije, su cuerpo es reducido a la mínima expresión, y las células descompuestas de lo que alguna vez fue son el único y vago recuerdo de su existencia. Sin embargo, nada garantiza que las cenizas que salen del horno crematorio constituyan la totalidad de este hombre, o que durante el proceso sus restos no hayan sido mezclados con los restos de otra persona… —¡Apúrate! —me gritó la novia de mi hermano, sacándome de mis cavilaciones—. ¡Hace mucho calor!
De grillos, sueños, hogares y combates
[168]
El viento sopló de repente y una ráfaga de cenizas me golpeó el rostro. Como respuesta al asco repentino que sentí, disparé al aire un denso escupitajo verdeamarillento con la punta de la lengua. Al sumergir mis manos en la apestosa mancha de cenizas para coger un puñado y echarlo en la bolsa, imaginé que me introducía lentamente en un cuerpo humano, como una bacteria. Lo hice todo sin ver, guiándome por los sentidos del tacto y del olfato. Cuando hube terminado me di prisa en regresar y reunirme con la novia de mi hermano en el sendero de grava. El señor Guillermo y la señora Consuelo conversaban en voz baja frente a la «tumba» de Nani. Al vernos llegar hicieron silencio y
nos dejaron pasar. Nani yacía en la misma posición en que la había encontrado la noche anterior. Pese a los cuajos de sangre que se veían alrededor del hocico, su expresión era de una placidez sobrecogedora; casi parecía que estuviera durmiendo. Tenía las patas dobladas contra la pared del hoyo y las orejas puntiagudas y levantadas, como si aún pudiera escucharnos. Sin pensarlo demasiado, tomé el puñado de cenizas y las esparcí sobre su cuerpo. El apestoso olor a basura quemada ahora era parte de mí, y me dije que aquel hedor a muerte me acompañaría por el resto de mis días. Mi hermano no tardó en regresar. En sus ojos se mezclaban la tristeza contenida y el deseo de volver a casa cuanto antes. Cogió la pala y comenzó a devolver a su lugar, sobre el cuerpo de Nani, la tierra que habíamos sacado. Poco a poco la imagen de nuestra perra muerta iba desapareciendo bajo la tierra que la sepultaba. Al cabo de unos minutos su rostro y sus patas quedaron cubiertos, y su blanco y suave pelaje pronto también dejó de verse. Al terminar, una superficie ovalada, como una pequeña cúpula deforme, coronaba el lugar donde Nani reposaría por siempre. —Ya puedes dejar los tulipanes —dijo la novia de mi hermano, secándose las lágrimas.
Alejandro Coita Sánchez
[169]
Me sorprendió que recordara los tulipanes que yo guardaba en mi bolsillo, pero la rabia no tardó en suceder a este asombro inicial, pues no tenía pensado deshacerme de mis hermosas flores. Sin embargo, como las miradas de todo el grupo se clavaron en mí, no pude hacer otra cosa que introducir mi mano en el bolsillo, estrujar los tulipanes hasta ajarlos por completo y tirarlos con desprecio sobre el nuevo montículo que decoraba el sendero de grava. Algunos pétalos flotaron en el aire antes de posarse suavemente en mis zapatos. Cabizbajo por la humillación que solo yo comprendía, dejé escapar unas cuantas lágrimas. Mi hermano me consoló dándome un par de palmadas en el hombro y anunció que era momento de volver a casa. Agradecimos al señor Guillermo y a la señora Consuelo, quienes se despidieron amistosamente antes de bajar por la ladera pedregosa. Nosotros, en cambio, emprendimos el camino de vuelta por el sendero. El sol se había ocultado tras una inmensa nube. Los pájaros ya no cantaban y los zamuros ya no surcaban el cielo. Cuando llegamos al carro solo se escuchaba el lejano rumor de la quebrada. El olor a ceniza
que flotaba alrededor de mi cuerpo era la única reminiscencia de la experiencia vivida. De pronto, me embargó una profunda sensación de pérdida. Afuera de la casa estaba aparcado el carro de un tío nuestro, hermano de mi mamá, señal inequívoca de que ya se habían traído a la abuela. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? En realidad, era como si el tiempo no hubiera pasado, como si se mantuviera al margen de la azarosa sucesión de banalidades que constituían el flujo de nuestras vidas. Mi tío estaba sentado en el porche, la cabeza sumida entre las piernas, y ni siquiera nos saludó. Cuando entré en el interior de la casa no logré advertir si ya había vuelto la luz. Encandilado como estaba, solo veía fugaces destellos que dibujaban brevemente el contorno de las cosas. La oscuridad lo engullía todo. —Hijo, veo que no has comido —dijo mi mamá desde la cocina—. ¿Por qué no saludas a tu abuela mientras te preparo algo? La instalamos en el cuarto del fondo. Yo solo pensaba en ducharme y deshacerme del hedor a muerte que me envolvía, pero ni siquiera sabía si ya había agua. Además, como desde niño cultivé el arte de retrasar, mediante juegos absurdos o tareas impuestas por otros, la realización de mis deseos más elementales, no vi nada malo en aceptar la propuesta de mi mamá. Me dije que solo así podría saborear a mis anchas el goce de lo que por largo tiempo se anhela y al fin se consigue. Caminé con torpeza hacia la habitación de la abuela, tropezando con muebles y sillas, pero no me importó. El dolor no me molestaba en absoluto.
De grillos, sueños, hogares y combates
[170]
Escuché los ronquidos de la abuela desde antes de entrar al cuarto. A medida que mis pupilas se agrandaban fui detallando el decorado de aquella pieza en la que tantas veces había estado. El verde grasiento de las paredes, las baldosas agrietadas del suelo, las cortinas de encaje que me parecían de un gusto terrible. Me acerqué sin hacer ruido para no despertarla. Mi abuela dormía con la boca abierta, los párpados apretados y los brazos extendidos sobre la cama. Estuve largo rato a su lado, de pie, observando cómo su estómago subía y bajaba, escuchando el fatigoso ritmo de su respiración entrecortada. De pronto, me fijé en el inmenso bulto que sobresalía de su abdomen bajo, y entendí que allí residía el mal que engendraba la desgracia de nuestra familia. Un mal que era a la vez transitorio y definitivo, absurdo por naturaleza y de
un azar diabólico. Deslicé mi mano bajo su blusa, suave y despacio, sin pensarlo mucho. Y no me sorprendí al comprobar que aquel bulto era duro y frío, como una piedra.
Alejandro Coita Sánchez
[171]
El Cuartico está igualito Bartolomé Cavallo
Mención Honorífica
Déjame que te coloque la canción de Mundito Medina, inmortalizada por Panchito Riset, El Cuartico, para que te des cuenta de que estoy cumpliendo tus deseos; que también son míos, en estos terribles momentos, cuando ya sabes el diagnóstico. «¿Por qué ríes así? Tú no tienes razón / para amargar mi corazón... » y te la pongo tantas veces como la creas necesaria; ahora que los médicos me confinaron en este espacio. El cuartico está igualito, las lamparitas de noche en la mesita; los cubiertos en la despensa; las flores sin el agua, porque el tiempo se encargó de lo demás. Ya sé que Panchito Riset no es Mozart, pero es lo único que me ata a algo sólido, a algo que me alarga este penoso tránsito entre dos amores que se bifurcaron como el río cuando se enfrenta al mar; y no es porque uno es más grande que el otro, no, es porque uno es salado y el otro dulce; la pregunta es quién es el dulce y quién el salado. Yo me siento algo dulce; no sé cómo te sientes tú; con la distancia, con el frío y con los recuerdos en el armario de la conciencia.
De grillos, sueños, hogares y combates
[172]
Aquí en el hospital, la vida, bueno, si esto se le llama vida, es totalmente diferente a la de allá afuera. Los compañeros, eso sí, aquí todos somos compañeros, cada uno con sus historias y cada quien debe contar la suya en la noche; es algo así como una terapia, pero lo hacemos en forma de juego. Las carnes y las pústulas se confunden, los cuerpos están cubiertos de putrefacciones, que aunque ya nos acostumbramos, todavía se siente el hedor a mortecina. Los excrementos se limpian con agua y un balde, aunque esta tarea la realizan los encargados; los servidores públicos. Como te decía, aquí nos contamos nuestros encuentros, algunos furtivos y otros tormentosos, y no te voy a decir cómo te describo porque te vas a afectar demasiado. Lo que debes saber es que te recuerdo en medio de los olores nauseabundos, en las costras escrofulosas que se
caen sin uno darse cuenta, en los efluvios que van y vienen dependiendo del poco aire que entra por ese espacio que parece una ventana; no como nuestro cuarto que dejamos sin tocar, como el juego de los infantes: el «paralizao», ¿Te recuerdas? Un...dos...tres...y a quien se tocara se paralizaba hasta que un amigo lo «desparalizaba». Pero eso eran juegos, ahora no. Te voy a describir el parecer de algunos de mis nuevos amigos, bueno los que van quedando, porque ya varios están en mejor vida; así es, después de este infierno cualquier lugar es una regalía. Si tú estuvieras aquí, me estarías leyendo la Divina Comedia, por aquello de tu afición a leer los clásicos y no a Panchito Riset. Y también por lo del infierno de Dante. ¡Pero cómo me hace vivir Panchito!, su cadencia, sus frases cortas y bien pronunciadas: «El cuartico está igualito». Oye a Emmanuel, ya casi no emite sonidos; perdió las cuerdas sonoras, bueno las vocales. Su mamá después que se metió a testigo de Jehová no quiso saber más de él. Emmanuel no se llama así, su verdadero nombres es Luis Ernesto, pero su mamá cuando abrazó al Señor, lo comenzó a llamar así. Siempre fue un estudioso, se graduó en el tecnológico en informática y trabajaba en una empresa. Se daba con todo el personal y no había un sarao en que no estuviera Luisito metido; el pobre se enamoró de un bicho que estaba contaminado y también lo contaminó. Ahí está, solo, sin la madre porque ella no lo acepta así. Dice que es culpa del demonio y él verá cómo hace.
Bartolomé Cavallo
[173]
También está Pablo, un tipo de La Cooperativa; la familia al principio tenía algo de dinero y él se crió en ese ambiente y como el padre lo complacía en todo se fue metiendo en líos de falda. Después se pasó para el otro bando, regresó y volvió, hasta que un día se comenzó a enfermar. La familia perdió lo que tenía, el padre se fue a buscar dinero y más nunca se supo de él. Pablito se enredó en las drogas, se hizo chulo, fumón y ¡mira cómo está! Aunque la familia lo viene a ver, lo hace sólo para verlo morir; y ya le falta poco. O Cleo; bueno, no vamos a familiarizarnos con ellos ni a hacer sus árboles genealógicos, sólo te los relaciono para que veas a mis amigos y a mis amigas sufriendo conmigo. Cleo se enfermó como dice ella: «No sé quién fue». ¡Claro! ridícula, si cada noche te rondaban todos los del barrio; y ya ves que algunos se marcharon; allí, en esos que se fueron debe de estar tu sica. Ahora sólo queda que la muerte te visite, que tú
hagas los célebres manchones en las paredes cuando intentes agarrarte y que aparezcan los servidores públicos con sus camillas ya deformes de los tantos y tantas que han sacado y al final la tumba sin nombre. Aunque no te voy a importunar con las vidas de mis amigos y mis amigas; total, desde que estoy acá ya se han llevado a once. Simplemente se mueren. Este lugar es el verdadero fuego eterno. Somos los recogidos. Los desahuciados de la Tierra, como lo dijo alguien. Estamos en el piso ocho; que cuando esto se dice, a las gentes se les pone la carne de gallina. Hablar del piso ocho es sinónimo de muerte. Pero de una muerte sin apuros; nadie pregunta si se salvará, porque nadie se ha salvado. Aquí sólo es esperar, ver el techo, oír los lamentos y ya. El resto lo hacen los trabajadores. Dejan el espacio y enseguida viene otro u otra. No hay visitas o sólo las más necesarias; ni regalos, ni adornos, sólo los jergones con cartones, ¡de los que vienen los medicamentos genéricos!, esos que manda el Ministerio de la Salud. ¡Entérate!, ya sé decir hepatotoxicidad, sin que se me enrede la lengua o hiperlipidemia o lipodistrofia; total, son todas enfermedades que yo sé perfectamente que tú no querrás escuchar, por eso marcaste la milla, como dicen en el barrio. Espero que como el gran Panchito: «Tú sabes que te quiero / y que en el cuartico espero / llorando por ti». Todo lo que pienso lo estoy escribiendo en este diario, que es más bien, un recetario o más específicamente, un cancionero. Como lo hizo Francisco Hilario Riser Rincón, que para más señas, será recordado como Panchito Riset, y esa canción que te mortificaba tus gustos, porque decías que era muy ordinaria, y mira cómo estoy ahora, en este cuartico; sin aire, sin aliento, sin cuadros, sólo la compañía de los camaradas, los que ya están cubiertos por la piel y son prácticamente una radiografía. De grillos, sueños, hogares y combates
[174]
«¿Por qué no vienes a mí? / El cuartico está igualito / como cuando te fuiste». Y tú te reías, mientras yo lo tarareaba, y pensando ahora que todo está igual allá afuera; tú, paseando en cualquier Centro Comercial de España, donde tu familia te mandó hace ya bastante tiempo; bueno, un año para ti, no es nada, pero aquí es el tártaro, como ya te lo había dicho; yo, solo, melancólico, aterido, con los ojos extraviados, sin poder dormir; pero tu cuartico está intacto, como lo dijo Riset: «El Cuartico está Igualito». No me vayas a enviar alguna postal, de esas que venden en los aeropuertos, esas donde se ven los paisajes casi naturales, porque no lo voy
a soportar. Desde aquí no se divisa ningún paisaje, sólo las paredes blancuzcas, con rayones y las marcas de las manos de los compañeros, que se apoyan en ellas para no caerse. La limpieza la realizan los señores encargados de ese oficio, cada vez que se acuerdan; y no es una limpieza como yo lo hacía en tu cuarto, donde se removía cada objeto minuciosamente; se le quitaba el polvo y se rociaba con Pride, de manzana, sí, no se me puede olvidar. Aquí la limpieza se hace con un tobo, jabón y ¡apártense! Déjame anotar aquí, en el cancionero, por si alguna vez lees esto, cómo es este espacio: «...es un cuarto grande, dentro de un hospital, donde caben por lo menos unos treinta compañeros, con jergones sin camas, sin lencería, todos los residentes están solos en el mundo, sin nadie que te tienda una mano. Las paredes fueron blancas cuando inauguraron el hospital; el piso ocho es el más despreciable y despreciado». Simplemente se le conoce como el sidanostro. Suena bien, ¿verdad? Cada dos o tres días, los encargados lanzan baldes de agua al piso y esa es la limpieza. No te puedo describir el olor, porque nunca antes había estado en un sitio así. Somos los descuidados del universo. Hoy estoy creativo: ¡Los descuidados del universo!, la otra fue: ¡los desahuciados de la Tierra! Déjame ver si invento otra: ¡los desperdigados del cosmos! Bueno esa no es muy creativa que digamos.
Bartolomé Cavallo
[175]
¿Que cómo llegué a aquí?, bueno, es una historia muy larga, pero lo resumo así: después de que me comenzaron a salir las verruguitas, esas, que tanto te alarmaron, esas, que hicieron que tu familia te mandara para España; bueno, cuando me fui enfermando y los ahorros se acabaron, los amigos desaparecieron, entre ellos tú; las medicinas ya no se encontraban, y un buen día, amanecí aquí. Hay veces en que estoy lúcido, como hoy; otros, que no me encuentro; pero en lo que llevo aquí, que es exactamente cuatro meses y nueve días, sí, que lo llevo apuntado. Por eso te digo, que el cuartico está igualito. Nadie ha entrado ni salido. De aquí ya salieron once como te apunté más arriba. Aquí en el sidanostro, los días no se diferencian de las noches; todo es igual, los lamentos, los aullidos, los retorcijones, los «ays» lastimeros, los nuevos residentes y los que terminan sus horas boqueando, algunos arrepentidos y otros hieráticos, con la vista en el techo como buscando palpitaciones de alguien a quien contar su situación; no hay culpables,
sólo recuerdos y hechos cotidianos; muchas carnes, cuerpos apolíneos, otros mal formados, sin distinción; en las camas no hay reparos, ni conjeturas, ni calambres que me impidan el gozo, el disfrute terrenal, la tempestad y después, el silencio, la sordina, las naves quemadas delante de la bahía, el último de nuestra generación. Te voy a colocar otra parte de la canción, aquí en el diario, para ver si a la distancia, te puedes acordar de mí: «¿Por qué no vienes a mí? / El cuartico está igualito / como cuando te fuiste / La luz a medio tono / la cortina bajita / como tú la pusiste». Y no importa que no está actualizada, que hiera y corte las venas; total, cuando uno cumple los 29 añitos, ya nada es actual. Así estás tú, con tus 34 cumplidos en el frío, abrigado, caminando solo, porque sé que estás solo; tu familia te separó de mí para que te murieras a lo grande, en la Mae Patria, sin que el resto de los tuyos se enteraran. Estamos contaminados los dos, pero tú allá y yo aquí. Sin poder entrar al cuartico que dejamos como una fotografía, de esas que se sacaban en los años 50, donde todos se paraban a esperar el resplandor del flash. Anda y trata de opinar; de decir algo por ti mismo, reclámales a tus hermanas... ¡Te das cuenta!, ya ni eso puedes; porque tus recuerdos no te dejan, fue mucho sudar, salivas, clamores, jamaqueos y comparsas para que lo olvides. Porque este cuerpito no será fácil de olvidar; y tú lo sabes y lo saben otros tanto; las correrías en el malecón, las fiestas en casa de los Aparicio, los disfraces de carnaval, las tómbolas y payasadas en el Bar de Manuel, y tú, risa a todo desternillar y ¡Cállate que nos van a descubrir!, y el resto que es pasado, tumulto y cuartico sin desenfundar.
De grillos, sueños, hogares y combates
[176]
O sólo recuerdas la algarabía de tu mamá cuando se enteró que yo estaba infectado; que posiblemente tú también lo estabas, como se descubrió en España; que nuestras sangres entablaron un pacto, como ese de las películas de los apaches que vimos en el cine. Porque toda tu familia se movilizó, tus hermanas, el novio de Lucrecia, hasta tu padre, que ya no vivía con ustedes. Fue fácil reunir el pasaje, los gastos médicos de los primeros meses, la habitación en el piso, como lo llaman allá y después; dime: ¿No ha sido la misma soledad de este cuartico? «Tu retrato con flores / Porque aquí tú eras Dios / En este altar sagrado / donde te espero yo». Y no me vengas ahora como el cuento de los Capuleto y Montesco o como te gustaba decirlo: Capuleti e i Montecchi; claro, eso era para lucirte delante de los ignorantes, de los boca floja del tecnológico, de
los pendencieros que merodeaban el Ateneo, de los agrestes cachapeadores, pero tú no; tú le llevabas ventaja porque tu pasantía por el modelaje los dejaba atrás; tus lecturas de los clásicos, esos que me inculcaste y que peleaban con mis gustos de barrio porque Panchito Riset era muy vulgar. Claro, delante de Édith Piaf, cualquier cantante popular es un babieco. Te voy a escribir un pedacito para ver si te atreves a cantarlo: ¡Claro! en francés: «Quand il me prend il me prend dans ses bras. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose». ¡Ay!, en este instante se acaba de morir uno de los últimos que trajeron. El pobre debe ser que no resistió la osamenta, las venas a flor de piel, las costras descascaradas por todo el cuerpo, el aliento mortecino que arreó desde la calle y en estos casos es preferible el más allá, si es que no hay un más acá. No voy a decir su nombre porque no lo conociste y yo tampoco; pero no fue nadie en especial. Algún mariquito de barrio, como yo, de los que se la pasan caminando por la avenida Bolívar, de los que reciben todos los insultos de los que pasan a sus lados: «¡Ese marico sí está feo, no es mujer ni hombre!»... de esos que no reparan; de esos que nadie ve por ellos; de los que nacieron solos y solos se van. No como tú, que siempre fuiste selectivo; tus amantes tenían que pasar por el tamiz social, por los libros del realismo mágico primero; de Cortázar, Borges y el Gabo después y ¡Lo que me extraña es por qué me escogiste a mí!, si yo vengo de allí.
Bartolomé Cavallo
[177]
También me pregunto, por qué te separaste de mí. Por qué no pudiste decirle a tu familia que yo era tu vida, que el pacto de sangre fue más real que las películas, que tu cuerpo era mi cuerpo y que mi enfermedad era la tuya; ¡por qué no me llevaste contigo! Hoy estaríamos paseando por España, como lo hacíamos en Maracay, sin pena de lo que dijeran, sin importarnos nada de las risas, de los comentarios, del cuartico. «La radio está en el sitio / donde tú la pusiste. / ¿Te acuerdas?/ junto al nido donde mi amor te di». Pero no me importa; me quedan los recuerdos y aspiro que tú también los conserves, las caminatas en la mañana, las tertulias en las tardes, los conciertos los sábados antes de tomarnos unos tragos, tus eternas paleas con tu familia por lo nuestro. Y ya ves con qué me pagaste; huyendo a mares allende, como decía el poeta; posando ante el miedo, como si el amor no tuviera miedo; porque para amar hay que tener mucho miedo. Miedo de dejar, miedo de tener, miedo de ti y de mí; miedo de que la pasión te consuma y ya tu cuerpo no es tu
cuerpo; miedo de convertirte en un ser transfigurado, arropado por los convencionalismos, incapaz de ser una trilogía de alma, cuerpo y querencia. Por todo esto, escribo para ver si algún día te dignas a leerlo... ah, y no se lo des a tu familia. Deja que tus hermanas se solacen con los cuentos. Te aconsejo que tú también escribas porque estás tan solo como yo. No te das cuenta que aunque estés en Vigo, estás íngrimo, con las alforjas vacías de sentimiento y llenas de hipocresía, sin la caricia en el pelo por las noches, el hielo temprano los domingos, el periódico en su sitio, el pan tostado en las tardes. Te dejaron a la deriva como las aves cuando van en contra del viento, como los circos pobres que no tienen público, como los equipos de futbol cuando van perdiendo. Ya vez, la vida es una ruleta rusa; que podría ser húngara, vietnamita o de cualquier nacionalidad; el punto es que debes permanecer la mayor parte del tiempo en lo alto; como cuando vivías conmigo, y no quiero ser cínico; no ahora que el tren viene con la cabeza hacia abajo. Para mí es lo último, no hay problema; pero para ti, cuando sepas que ya los encargados de la limpieza aquí en el hospital, me arrastren como las reses en el matadero; ¿Verdad que vas a sentir un friíto?, algo anegadizo que te envuelve todo, gotas de sudor en medio de las sienes, la sangre como que es más espesa, las piernas en un continuo zigzag, la visión escurridiza, los recuerdos también escurridizos y yo esperándote. Y el cuartico esperándote. Y Riset esperándote.
De grillos, sueños, hogares y combates
[178]
No voy a revelar tu nombre para no mancharte. En Vigo nadie sabe de ti y por eso crees que te ocultas como los animalitos en los mogotes orilleros; pero el cuerpo pide y sabes a lo que me refiero. ¿Le vas a decir la verdad como me la dijiste a mí? Cuando dabas vueltas como los gavilanes antes de atacar, y la pobre palomita temerosa protegiendo su nido y tú como pajarraco en picada; y yo sabía lo que te proponías; y me decía: por ahí anda ese, calladito, sin brújula, pero yo soy el Norte y tarde o temprano esa agujita tendrá que apuntar al faro, que soy yo y después la consumación; el pocito de agua, la vela derretida, y el cuartico. Bueno, «el cuartico está igualito / como cuando te fuiste / y siempre estará así / como te gusta a ti». Hoy creo que ya mis fuerzas me abandonan; he sufrido mucho para mantenerme sobrio y que las manos no me tiemblen y poder escribir estas reflexiones; bueno, no sé si lo son o para ti sí lo serán. Ya veo las
manchas en las paredes y trato de descifrar los jeroglíficos que hacen los internos al arrastrarse y dejan los misterios chorreando saliva, sangre y gargajos verdosos; las moscas también participan y los olores, que ni te digo. Tú, que siempre usabas ambientadores al menor rastro de humo y olor. Si estuvieras aquí, seguro que te desmayarías. Pero como en Europa no hay estos vapores, espero que estés en este momento respirando los aromas de La Ría de Vigo, como me lo dijiste en tu última carta que hace bastante tiempo que no escribes. Cuando nos ponemos a describir nuestros juegos, yo digo que tú estás trabajando en Panamá, como caletero, buscando dinero para sacarme de aquí; y todos se quedan extasiados, acurrucados, oyendo mis historias de ti, y todos se imaginan que tú eres un ser extraño, casi sobrenatural, que yo sí he tenido suerte en el amor, no como ellos que son unos cusurros en el arte de las lenguas y la saliva; se imaginan que tú vienes nadando con el dinero entre la boca para que no se moje; que en cualquier momento tú te aparecerás en la puerta como los héroes intergalácticos y me llevarás en un caballo blanco en medio de la soledad. Lo que no saben es que Panchito está cada vez más presente en el cuartico que dejamos. Tu amigo, Pedro Luis.
Bartolomé Cavallo
[179]
Errantes Alesthea Vargas Ibáñez
Mención Honorífica
I En su Nuevo tratado de psicopatología idiopática de 1933, el doctor Josip Kovac da a conocer diversos padecimientos de naturaleza insondable, cuyo estudio suscitó reacciones adversas en la hermética comunidad científica del momento. Entre dichas enfermedades se pueden encontrar, por ejemplo: AILUROMORFIA. De las raíces griegas ailuros, que significa gato, y morfia (de morphe), que se refiere a la forma. Dícese del convencimiento psicótico de tipo somático de que alguien (quien lo sufre u otra persona) presenta una gradual trasmutación hacia la estructura anatómica de un gato. Aunque ha habido casos reales de transformación, son muy escasos y las estadísticas demuestran que es una percepción paranoica poco probable de cumplirse. Peligrosidad: baja. LUXCAPTUS. Compuesto por la raíz latina lux (luz), y captus, del verbo capere (acción de capturar, agarrar, tomar, aprehender). Necesidad compulsiva de atrapar la luz. Casos famosos: Nikola Tesla y Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Peligrosidad: media. De grillos, sueños, hogares y combates
[180]
URANOFILIA. Del griego ouranos (cielo) y philos o filia (amor, atracción). Obsesión por la contemplación del cielo, que puede derivar en la imposibilidad de apartar la mirada de él. Casos famosos: Nikolaus Kopernikus. Peligrosidad: media. Estas alteraciones de la psiquis pueden encontrarse en el capítulo iii, referente a las anormalidades de la percepción y la conducta. El capítulo que le sigue se refiere a los padecimientos del sueño y es considerablemente más extenso que el anterior, pues el doctor Kovac dedicó gran parte de su vida y estudios a dicho campo. Entre todos, habla de tres trastornos específicos:
AMBULOSOMNIA. Trastorno que se caracteriza por llevar a la persona que lo sufre a vagar sin control en sueños ajenos. Si el ambulosomne, también conocido como andante o errante, se encuentra en el sueño de una persona que fallece repentinamente, no podrá volver a su propio sueño y despertar. Peligrosidad: alta. Un caso particular, y que el doctor Kovac registra con enfático carácter de «único sabido hasta el momento», es el ocurrido en el año 1897 en la actual República Checa y, por entonces, parte del Imperio Astrohúngaro: Ezven Voloch, ambulosomne de veintitrés años, se encontraba vagando en el sueño de un hipnomegálico de identidad desconocida, hecho que derivó en una expulsión al plano real de su yo onírico. Como es de suponerse, luego de un encuentro incómodo y explicaciones penosas por parte de ambos, el joven errante hubo de volver a su propio hogar, encontrando a su cuerpo sumido en un profundo sueño del cual no despertaría más. Kovac explica que, según testimonios encontrados en el diario del joven Voloch —o, específicamente, de su yo onírico ahora materializado—, este optó por esconder su cuerpo, alimentándolo y cuidándolo mientras seguía viviendo como reemplazo de sí mismo, por lo menos hasta finales de 1899, dado que no contaba con la medicina necesaria para un cuidado apropiado, por lo cual su cuerpo terminó pereciendo y él —su yo onírico— desapareció. HIPNOMEGALIA. De la voz griega hypnon (dormir, soñar) y el sufijo megalia (crecimiento exagerado). Dícese de la incapacidad compulsiva —término también acuñado por el doctor Kovac— de mantener a los sueños propios en el plano onírico, expulsándolos a la realidad. Peligrosidad: alta. Alesthea Vargas Ibáñez
[181]
Un caso famoso (que ha sido reconocido posteriormente a la publicación del Nuevo tratado de psicopatología idiopática) puede encontrarse en el relato «La continuidad de los parques» de Julio Cortázar. SOMNIVORIA. Su nombre proviene de las voces griegas somnus (sueño) y vorare (acción de comer). Necesidad compulsiva de alimentarse de sueños ajenos. La persona que lo sufre, conocido como somnívoro, puede tornarse obsesivo, hasta el extremo de cesar su alimentación normal y morir de inanición, pues es bien conocido que la materia onírica no aporta una carga nutricional
suficiente para alimentar apropiadamente a un humano adulto. Peligrosidad: de moderada a alta. Acotaciones, síntomas y casos diversos pueden hallarse en el tratado, mas solo nos importa —por el momento— aquellos referentes a la ambulosomnia, pues esto es lo que leyó con carácter apasionado y ansia incurable, en 1935, el entonces muchacho Pietro Téllez.
II Téllez nació, creemos, a principios del siglo pasado, siendo el segundo hijo varón de una respetada familia de Madrid. Desde la infancia demostró un genio quisquilloso e imaginativo. Fue creador de teorías precoces, como aquella que dictaba que la luz podía atraparse en cuencos de porcelana negra y al derramarse representaría un peligro para cualquier animal de cuatro patas cercano.
De grillos, sueños, hogares y combates
[182]
Debido a su gran talento de inventiva, a nadie sorprendía la capacidad de fabulación onírica que tenía. Por las mañanas, relataba detalladamente todo cuanto había soñado. Muchos, al escucharlo, pensaban que aquellas eran apenas las fantasías del ocio de un niño. Sin embargo, cuando las historias de Pietro empezaron a coincidir con lo que a su vez contaban amigos y familiares, las casualidades no pasaron desapercibidas. Su madre, católica y asustadiza, veía signos del demonio y augurios adversos en aquella situación; pero la palabra de un niño pocas veces es tomada como fuente fidedigna, así que luego de repetidas acusaciones —en las que su nombre y el término «mentiroso» se veían envueltos—, Pietro dejó de narrar. Pronto, llegó a la resolución del silencio, y, más tarde —tendría, quizás, unos diez años—, era capaz de ignorar todo lo que soñaba. Pero los años de la adolescencia llegaron y su condición se vio agravada generosamente. Por un periodo de tiempo impreciso, Pietro Téllez deambuló por los sueños de un holgazán sin vivienda fija que dormitaba a unas calles cercanas de su propia casa. Aquellos eran episodios que prefería no describir o rememorar. El hombre murió —por suerte, despierto— y Pietro prefirió omitir el alivio que ese hecho generó en él. Aunque el descanso fue breve. Más tarde comprendería, gracias
al libro del doctor Kovac, que la ambulosomnia —al igual que otros trastornos— tiende casi siempre a empeorar, y muy contadas veces lo contrario. Como la mayoría de los ambulosomnes e hipnomegálicos, Pietro encontró alivio al inducirse el insomnio y se valía de sustancias diversas que mantenían su mente y cuerpo en un estado de alerta constante. Pero la falta de descanso le generó mayores problemas: se convirtió en un muchacho nervioso, irritable, siempre fatigado. Era común ver temblores en sus manos y encontrarlo divagando entre una idea y otra, sin poder enlazarlas o explicarlas con naturalidad. Luego de esos periodos de vigilia permanente, venía lo inevitable. Y, entonces, podía perderse por días enteros en sí mismo; se sumía en los más profundos sueños y deambulaba de uno a otro lado sin hallar la salida a un espacio onírico que le perteneciera, que le fuese familiar. Todos eran ajenos. Al finalizar sus estudios secundarios y obtener el título de bachiller, tomó la decisión de viajar en soledad antes de continuar hacia la vida universitaria. Era la década de los treinta y su familia costeó todos los gastos para proporcionarle las mayores comodidades, ansiosos por mantenerle lejos mientras se recuperaba de sus extravagancias. Así, Pietro Téllez inició su travesía, con el propósito —jamás confesable— de encontrar a quien fue desde la adolescencia temprana su única esperanza: el doctor Josip Kovac.
Alesthea Vargas Ibáñez
[183]
Kovac residía en Ginebra para entonces. Hacía algunos años había conocido el último caso de hipnomegalia que trató antes de su retiro: un joven escritor con un cuadro avanzado, cuyo suicidio, a principio de la década, le afectó particularmente e, incluso, lo llevó a la jubilación. El hipnomegálico, un erudito de tierras tropicales, había llegado a Suiza con cargos diplomáticos que no le interesaban en realidad. De espíritu introvertido y amplia experiencia en el arte del insomnio, recorría la noche y leía numerosas páginas para ocupar la mente de las imágenes que le acechaban —y que, por supuesto, podrían alcanzarlo en la realidad. Una vez que Pietro Téllez logró diluir las reticencias de un retirado doctor Kovac a tratarlo —bajo la premisa de que no haría de enfermo, sino de pupilo—, tuvo contacto con los textos más extraños, muchos de ellos cortesía de ese último paciente de su mentor. Aquellos eran poemas escritos desde la extrañeza de lo onírico y el hermetismo de un alma inescrutable.
La lectura de esa literatura generó en él la idea de que podían encontrarse signos de diversos trastornos idiopáticos en personalidades conocidas, incluso olvidadas, de la historia y el arte. Kovac lo encontraba cada madrugada sumergido en los libros —en apariencia— más dispares: tratados de pintura, bitácoras de viaje, bestiarios. Le acogió en su hogar y, pese a asignarle una habitación en el ala este de la vivienda, Pietro no llegaba a dormir allí más de tres o cuatro veces por mes, prefiriendo, en cambio, descansar entre velas, pergaminos y estanterías. La biblioteca del doctor Kovac, nos contó Téllez alguna vez, se constituía de cuatro galerías alargadas, que ocupaban casi todo el primer nivel de la casa. La distribución interna de cada una de ellas variaba según el contenido de sus anaqueles: los tratados de medicina ocupaban dos galerías enteras, pero se dividían entre los estudios convencionales y las ramas del saber que exploraban más allá de estos. El primero de esos espacios era una sala iluminada y en la que imperaba la simetría. La historia entera de la medicina podía hallarse en sus estantes, y el conocimiento infinito del cuerpo humano tenerse al alcance en un catálogo ordenado, límpido, bien enumerado y preparado para la escogencia rápida. Sin embargo, en la segunda de las galerías, la luz era opaca y muchas veces intermitente, los libros se alternaban con papiros, compendios de hojas corroídas que no podían aspirar a llamarse «tomos», mapas indescifrables, escritos en lo que no se sabía si eran idiomas muertos o códigos de algún demente. En una sección entera, que iba desde el ras del suelo hasta lo más alto del techo, se exponían manuscritos, borradores y ejemplares ya encuadernados de libros que Josip Kovac nunca publicó. A su lado, una escalera en espiral llevaba a una única puerta que, se suponía, era su oficina personal, aunque Pietro Téllez afirmó, más de una vez, que nunca lo veía entrar, pero sí salir. De grillos, sueños, hogares y combates
[184]
La tercera galería se valía de todo tipo de ejemplares sobre Historia, Literatura, Geografía, Arte, Teología y Filosofía. Junto a esta, la cuarta y última, una cámara destinada a los conocimientos de la Herbología. Consistía en una sala heptagonal, el recinto más luminoso de la biblioteca y, al parecer, de la totalidad de la vivienda. Al final de esa sección, podía encontrarse el único acceso al invernáculo del doctor Kovac, lugar en el que pasaba largas horas investigando y formulando nuevos y mejores remedios para los trastornos de los que solo él se ocupaba. Por supuesto, no todo era lectura y estudio. En su tiempo como pupilo, Pietro estrechó lazos de profunda amistad con su mentor. Él,
anciano y con tendencia al aislamiento, percibió en el joven Téllez aquello que tanto había echado en falta en las rigurosas academias de Medicina: una mente vivaz y abierta a lo inexplorado. Le enseñó todo cuanto pudo y, aunque no estuviese en los términos iniciales de su relación, preparaba brebajes y recetaba los tratamientos necesarios para el alivio de su ambulosomnia. Además de realizarle los exámenes pertinentes, dedicaba tardes enteras a escuchar los relatos oníricos que una vez, hacía años, Pietro había empezado a callar. Josip Kovac murió una tarde de octubre, dejándole en herencia su biblioteca. Eso es todo cuanto supimos sobre esa etapa, ya que Téllez prefería omitir en sus anécdotas — como hizo durante toda la vida— los episodios amargos. Sabemos, eso sí, que volvió a España unos meses después, y hubo de encontrarla muy diferente a como la había despedido. La guerra había ajado al país en su ausencia, dando paso también a una dictadura feroz. Inició estudios en la Universidad Complutense de Madrid durante el periodo de reconstrucción que se llevó a cabo en dicha casa luego de que fuese frente de batalla en la Guerra Civil. Así que, paralelo al franquismo, su época universitaria se situó entre las décadas de los cuarenta y cincuenta. Claramente influenciado por las enseñanzas del doctor Josip Kovac, Pietro Téllez se graduó con honores en Neurología y Psiquiatría, pese a la fama controversial que generaron algunas de sus teorías sobre el inconsciente, los trastornos del sueño y la relación entre fenómenos sobrenaturales y la enfermedad.
Alesthea Vargas Ibáñez
[185]
Ávido lector y furioso investigador, siguió enfocándose especialmente en personalidades del pasado que hubieran de sufrir algún padecimiento idiopático. Gracias a la numerosa correspondencia de Vincent Van Gogh, ubicó confesiones que apuntaban a un claro caso de amarellusfagia, la necesidad compulsiva de consumir el color amarillo. Redescubrió también antiguos escritos de Hieronymus Bosch, en los cuales daba cuenta de terribles pesadillas relacionadas con lo demoníaco, que luego reflejaría en su pintura. En aquellos pergaminos carcomidos —y, en algunas áreas, apenas legibles—, Téllez reconoció el apresuramiento de una tinta desesperada, asediada por el miedo a lo inenarrable. Bosch registraba cada noche cómo soñaba imágenes fantásticas que luego encontraría personificadas a su alrededor al despertar. Pintaba en la inmediatez de su habitación, para atrapar en el
lienzo las imágenes que lo acosaban. No fechó ni plasmó su nombre en ningún cuadro, por una pulsión paranoica de que aquellos sueños podían volver a la vida y encontrarlo. Todo esto explica a su vez la falta de taller artístico y firma en las obras; hechos que generaron, desde entonces y hasta hoy, un halo de misterio en torno a su vida. Pese a no poseer una vida política activa, el descontento con la España de su tiempo era genuino, así que luego de asistir al Congreso Panamericano de la Historia de la Medicina, celebrado en Caracas en 1961, optó por quedarse en Venezuela. Ya residenciado en la ciudad de Valencia, se casó con la doctora Tharasia Bolívar y formó una familia. A su vez, fundó junto a tres colegas uno de los primeros hospitales psiquiátricos de la zona y promovió activamente diversas revistas culturales. Dictó conferencias en el Ateneo de Valencia, como «La enfermedad de Vincent Van Gogh» y «La imagen de lo sobrenatural en la Historia del Arte». También formó parte de la Colonia Psiquiátrica desde el primer año de su llegada a Venezuela, hasta el último día de su jubilación, en 1996. Por esa época, luego de lograrse reconocimiento a nivel académico y social, publicar trabajos científicos y ser considerado una de las personalidades más importantes del país, el doctor Téllez empezó a dar muestras de lo que una vez le advirtió Josip Kovac: al adentrarse en la vejez, ninguna infusión, menjunje o dieta puede detener el avance inevitable de la ambulosomnia en su última fase, la demencial.
III De grillos, sueños, hogares y combates
[186]
Los hechos ocurridos en el 2004 significaron una sentida pérdida para la ciudad de Valencia y la Sociedad de Psicopatología. El diario El Carabobeño escribió luego largas notas de prensa dando el pésame y reseñando cómo, pese a la desaparición física del doctor Pietro Téllez, todavía podía disfrutarse de su vasta biblioteca en la casa familiar, y estoy citando: «un espacio onírico, culturalmente inconmensurable». Así fue como él lo prefirió, antes de recluirse en su modesta casa en los Altos Mirandinos, para morir en la soledad y el anonimato que el fingimiento de su muerte le proporcionó. Todo lo que te cuento hoy fue relatado por el mismo Téllez años después, dado que sus continuas
visitas a la librería de mis padres me dieron la oportunidad de conocerlo. Creo que me consideraba su amiga. Dedicaba tardes enteras a charlar de filosofía, literatura y otros asuntos. Solo a él le comenté por primera vez mis inquietudes sobre los sueños que tenía desde niña. A raíz de eso, me convertí en su última paciente, por lo que solía frecuentar su hogar entre las montañas. Allí me confió todo cuanto había hecho para resguardar a su familia —y a su propia imagen— de la demencia que le esperaba. Arrogancia o dignidad, no lo sé, pero prefirió simular un asesinato antes que deslizarse públicamente hacia la locura. Pietro sabía que, con el avance de su enfermedad, estaría cada vez más tiempo en el plano onírico. La ambulosomnia en su quinta fase lleva al errante a entrar en episodios de sueños mientras está despierto, una especie de parálisis en la cual se introduce en el espacio onírico, pero no del todo, porque una parte de sí sigue en el plano real. Entonces, experimenta dos realidades: puede escuchar y ver todo lo que se encuentra a su alrededor, pero también aquello que sueña. Los síntomas de esta etapa terminal pueden variar entre pacientes, pero la mayoría presenta periodos cada vez más largos de enajenación, hasta que un día dejan de volver a la realidad.
Alesthea Vargas Ibáñez
[187]
Téllez no dejó carta ni señal de explicación. El último día que llegué para cuidarlo encontré tan solo una biblioteca muerta, quemada —¡quién sabe si por mano ajena o suya propia!—, una biblioteca que, además, no sirve ni para vender. Logré recoger algunas hojas sueltas de libros descuartizados, con la esperanza de juntarlos en esta gran analecta, más por la nostalgia y la falta de respuestas que para publicarlo. Incluyen borradores, fragmentos de investigaciones, relatos de viajes e incluso partes de algunos libros del doctor Kovac. Sobre Pietro no puedo decirte más. De su recuerdo y amistad solo me quedan estas páginas que hoy te presento, y la firme certeza de que, para entender qué le sucedió, debo enfocarme primero en aprender más sobre mi propia condición.
Olagá
Mención Honorífica
Jonathan Bolívar García
«¡Estoy de venta!… ¿quién me compra?» Teresa de la Parra. Ifigenia «Estoy atado al mástil porque necesito, para salvar al mundo, que canten las sirenas.» Waldo Leyva. Memoria del porvenir
Margarita cantaba lo latente en pliegues de memoria. Todos, menos Betza, incitaban un baile irreconocible con tanto vigor que el polvo se desprendía del segundo piso. Hasta la plaza y sus lámparas rotas recordaron que aún vivía gente en el viejo Arizona. Tuve un amor en Paraguay, una flor que se quemó mal. No alcancé a decir que sí, que ya se sacó del toque y me lo dejó a mí.
De grillos, sueños, hogares y combates
[188]
Hallaron sus manos atestadas de sangre y coágulos formados bajo las uñas, entre los dedos de los pies. Tres meses desde que el gancho de ropa le atravesó la vagina a Margarita, tres palos de ron con café y bailaba. Fue suficiente colocar una colchoneta sobre la mancha. —En el Arizona nunca llueve, Betza. Nunca... Chichí tenía cinco años, la voz chillona y piojos. Cuidaba la bolsa mientras Betza los mataba. El pelo de Margarita era rojo escarlata. Betza quiso teñírselo una vez, aunque ya no, y sus mechones negros le dificultaban ahogar aquellos parásitos con líquido de café sin azúcar y muy poco café, con colillas de Ibiza. Antonio se apodaba Antón, su sudadera azul marino fue regalo
para Betza así que recitaba La dama del perrito semidesnudo. Solo había una taza sin piojos, era alargada ocasionalmente hacia el resto. —No quiero fumar —dijo Betza—, no me gusta. —No te estoy ofreciendo cigarros, sino café. —Igual. —Te vas a morir de hambre. —Cada uno de nosotros. Margarita contuvo su canto, se sentó en una esquina y echó dos palos extras de ron al café. Nadie usaba el colchón. La radio del heladero en la plaza fue clara: «Son las diez, tararararán, y cincuenta minutos». Betza le jaló un moño a Chichí. —La verga está jodía, mis amores. ¿Vieron lo que le pasó a Caridad? La pobre dándole que dándole a la rusa con sus dolores en las tetas y chupando y chupando como si esa mierda fuera tan sabrosa —movimientos precisos. Chichí reía—. Está bueno que le pase: por pendeja, por quererse robar la rodaja de jabón azul. Dizque le pica a cada rato, sabrá Dios por qué... ¿Betza? ¿Vas con Erick? Mano al bolsillo y otra a la bolsa, único el movimiento que la levantó. —Mamá necesita un baño. —Si sabes de algún enchufao que necesite uno, me avisas. La verga está jodía, ¡jodía!
Jonathan Bolívar García
[189]
Betza descendió del segundo piso equilibrándose en las vigas restantes tras el incendio. La estructura tenía hollín y comején, ventanas tapiadas, techo impecable. Desde el primer piso brotaba una luz, allí dormían sobre bolsas llenas de periódico. Apenas contaba con dos camas el Arizona y se escuchó una rechinando. Casi pecado el deseo, solo casi, que humedeció sus labios antes de tragar saliva. Pies descalzos, navaja lista. No soltó la bolsa porque «La verga está jodía» era frase en boga. —Mi amor, ¿cómo te fue en Suiza? Su voz zarpaba sin rumbo, ojos vacíos iban hacia el cielo nublado y la boca, semiabierta, esbozaba una sonrisa insípida. El meneo de la cabeza era constante. —Bendición, mamá. Hora del baño. Mal clima impidió que el balde encima del alféizar tuviera agua tibia. Vetusta cómoda guardaba un pañuelo, un trozo de jabón azul para bebé
y cajas vacías. Betza siempre revisaba las cajas, cual infante buscando juguetes, y después cerraba la cómoda. Restos de huevecillos marrones quedaron en su sudadera azul marino. La cama tenía un agujero, una bacinica debajo y el patio, por suerte, se alcanzaba caminando. Cavar el hoyo era opción, también mandarlo todo al montículo. Camisilla blanca y piel perlada, muslos definidos y busto generoso, pezones tentando tela. Madre e hija eran lampiñas. Los brazos que levantaron a la anciana obraban menor esfuerzo cada vez, aunque en masa no crecían, solo en cicatrices. Entre uñas habitaban corpúsculos, de modo que el pañuelo se tornó colérico y ciertas gotas perecieron a sus pies. Frotaba porque el charco se expandía, plantas resbalaban, borroso gusto a hierro le mimó las papilas. —Estas pastillas están vencidas. ¿Las compraron así o...? Betza abrazaba sus rodillas al costado de su madre, le temblaban los dedos y caían del codo gotas rojas. Navaja con mano izquierda. Vómito carente de sólidos con bacinica. Aquella anciana veía hacia la ventana y su boca, semiabierta, esbozaba una sonrisa insípida. —Mi amor, ¿cómo te fue en Suiza? —Excelente, señora Rocío —contestó Erick—. Le traje varios regalos. —Ah, qué hermosos —la anciana aplaudió dos veces—. Me recuerdan a los que trajiste del Salto Ángel, Ignacio. Son igualitos... Erick tomó asiento al lado de Betza y sus ojos verdes comenzaron a estudiarle el brazo derecho, luego la muñeca; sin embargo, un ademán le obstó. Betza respiraba por la boca y se mordía los labios. Ambos otearon sus pies impolutos, incluso irritados de tanto fregar.
De grillos, sueños, hogares y combates
[190]
—¿Sabes que podrías hablar con ella durante horas si le dices las cosas correctas? —¿Sabes que de nada sirve y que no me reconoce? —preguntó Betza—. ¿Tuviste trabajo? —Nos servirá para un par de días. —¿Y después? —Veremos. —¿Y después? —Seguiremos viendo.
Betza, Erick y una anciana meneando su cabeza. —Estos nubarrones llevan meses —dijo Betza. —En el Arizona nunca llueve. De la bolsa obtuvo botas Converse, jeans negros, chaqueta y lencería. Se desvistió de espaldas a su madre, le era difícil ponerse la ropa porque estaba ajustada. Tres gotas de Channel N°5 Made in Colombia y un estornudo. Había tiempo para aceptar ese café sin azúcar ni mucho café. —En el Arizona nunca llueve, Betza. —Pero si llueve, recogemos agua. —¿Es por las pastillas de tu madre? ¿Cuánto cuestan? Te puedo ayudar a... —Valen más de lo que hace el culo tuyo, mucho más... Peculiar era el aroma de Channel N°5 Made in Colombia y jabón azul. Dos oían al cielo, a la anciana decir: —¿Te acuerdas de cuando vimos los Relámpagos del Catatumbo, Ignacio? Me aprisionabas contra tu pecho y yo no te solté nunca, nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás de Suiza? Voy a tener una niña, aquí en el Arizona, y es tuya. Tuya y mía. La voy a tener, sí. La tendré. La tendré si vuelves, Ignacio, como Maracaibo tiene a los Relámpago del Catatumbo. —Vieja loca —murmuró Erick. Ambos rieron y los dientes dejaron de morder. —Sé que eres muchas cosas —aclaró Betza—, pero no un marico. —¿También sabes que tu madre está loca? Ambos rieron y las manos dejaron de temblar. Jonathan Bolívar García
[191]
—¿Has cargado a Chichí últimamente? Casi no pesa. Y mi vieja loca pronto quedará muda y paralítica. Están acabándose las dos. «Son la una, tararararán, y veinticinco minutos». A Erick le fallaba el pulso, varios pinchazos se ocultaban en medio de sus dedos. Sobre la cama, muy cerca del borde, una jeringa había escapado del confinamiento. Sopesándola, Betza suspiró. —No eres muy distinto al resto —dijo con desaire—. Bendición, mamá. Erick te cuida.
El aroma a Channel N°5 Made in Colombia salió del cuarto, no el de jabón azul. Los truenos cesaron. Una niña se asomó mientras Erick cerraba la ventana, luego fue engullida por el Arizona y las cucarachas reinaron. —Mi amor, ¿cómo te fue en Suiza? Vagó con gracia, montando olas hasta fundirse con la ciudad, hasta ser concreto y asfalto. Tan homogénea como estatua que nadie nota, invisible como rayado peatonal que nadie usa, diáfana como hambriento que nadie alimenta. Hombre o perro. Billetes extraviados en un bolsillo de la chaqueta, pero no comió con él; debía mantener estándares. Las personas señalaban, ignoraban y se dispersaban bajo la lluvia. Liceístas tumbaban mango a fuerza de piedras enfrente del ateneo, algunas le caían al Libertador. Mejor no indagar edades o estaría allí, tirándole piedras a Bolívar, viendo al zapatero correr con sus zapatos mojados. Quiso reír. Mano y navaja. Los truenos carcajeaban para ella, con ella, de ella: la chica cabizbaja bien joven, bien virgen, bien dotada, bien dark. Similar a Antón y Margarita, el negocio donde nunca llueve: —Estaba yo, pajúa, una quinceañera montada en la moto del Papi, gritando: «¡Estoy de venta!…¿quién me compra?...¿quién me compra?», lo único que me quedó de Lengua. Éramos tres: yo, Caridad y Viviana. Así empezamos, nosotras against the world. Palabras gringas, baby, porque una podrá ser muy puta pero no muy bruta. A Vivi la consentíamos, le dejábamos los mejores clientes, los trabajitos más rápidos, a los que no aguantaban ni cinco minutos. Dinero fácil, chama. Dinero fácil. Tiempos aquellos, baby, puro cash... —¿Dónde está Viviana? De grillos, sueños, hogares y combates
[192]
—No cualquiera maneja el gancho, Betza. Yo se lo dije. «¿Eran un brazo esos coágulos? ¿Una pierna? ¿La cabeza, quizá?», pensaba. Le pareció ver relámpagos morados zanjando el horizonte, viento desgraciado, gotas cual granizo. Espalda recta y firme; todo tambalea en altamar. Se aferró al semáforo. Luz roja, tarde de orquesta y preguntas: «¿Cuánto valdrá una dark como yo?». La ropa húmeda definía más su figura, incluso mareada lucía dark, dark con botas Converse, jeans, chaqueta y lencería. Recordó entonces el comentario que nadie hizo porque los datos de los clientes son sagrados, de gente
honesta, estudiosa, cívica. Gente sí o sí... —Alguien igual a ti, en tales condiciones, vale mucho y no cualquiera paga. Hay un hombre que sólo busca tu perfil, exactamente tu perfil: el de la Hummer negra. Brinda instrucciones, paga bien. Debes hablar con Papi para contactarlo y él te va cobrar. Aunque se dice, y no lo creas, y no te lo digo yo, que tiene a la hija estudiando música y que en el teatro da conciertos. El de la Hummer negra, acuérdate. Y acuérdate de que no te lo dije yo. Ford, Renault, Hyundai, Chevrolet, Benz... Lluvia inmisericorde inundó las calles de la ciudad. El techado protegía a hijos y padres. Instrumentos pulidos, risas ansiosas, adultos elocuentes, gala vespertina. Entraron y Betza se afincó al semáforo con luz roja. Resonó después el inconfundible motor 5.3 V8. Aquella HT3 negra necesitaba dos espacios para estacionarse. Dark, vidrios arriba, ni la lluvia era suficiente. La niña apenas levantaba el chelo. Su vestido era verde oliva, parecido al de la madre, quien llevaba lentes de sol para combinar con el hombre alto, hirsuto y sereno. Camisa y pantalón, brillo dorado en la muñeca izquierda, otro en el anular derecho. Ninguno volteó, sin embargo, e ingresaron despectivamente al teatro como si les fuera cotidianidad. No podía Betza soltarse porque obraba aquella pose característica de las chicas dark: mirada torva, labios anhelantes, rodillas adentro y brazos atrás, torso enaltecido. Hacía la pose porque atraer a los hombre es ley cuando «La verga está jodía» y sólo quien salió a fumar era capaz de pagar lo que ella costaba. Betza supo que tras los lentes de sol había ojos ponzoñosos, similares a los que tanto la acechaban en el Arizona. Supo que esos ojos le apuntaban a ella, únicamente a ella. Jonathan Bolívar García
[193]
Amarillentas aguas y sogas de carne humana le impedían acercarse. «Tierra a la vista, capitán», pensó. Grandes dedos enhestaron su rostro, el pulgar palpó sus pálidos labios. Si liberaba al semáforo, moría. Y la pulsera de cuencas cerca del reloj dorado, las cuencas con letras, las letras hechas palabra, la palabra: «Papi». Ya el semáforo no la sujetaba, sino él. —Dime quién te lo dijo, muchachita. Luz verde, tarde de orquesta cancelada por intensas lluvias. ***
Una lámpara titilaba en la plaza. Ni siquiera el ulular del viento la recibió y lo cierto es que nadie esperaba por ella. Marcadas manos, bolsas varias. Contra piel, empujada por comestibles, la navaja perdió sentido ante cajas cual chelo en espalda infantil. Demasiado pronto despertaron sombras, hollín y comején. Betza se tomó la molestia de cruzar ese cuarto, abrir una bolsa y, pupilas dilatadas al ras de su nuca, sacar el campesino más largo, untarle mayonesa con un chuchillo plástico y meterle esas tajadas de queso que se piden por gramos y se sellan al vacío. Chichí tampoco miró a Betza, sino al inmenso campesino encima de sus piernas. Su figura encorvada pudo abandonar el cuarto al ceder las bolsas a la jauría. Le hubiera gustado ver a Antón. Margarita seguro iba a volver cuando las cosas se asentaran y no fuera literal que «La verga está jodía». —Mi amor, ¿cómo te fue en Suiza? Dos cajas terminaron adentro de la cómoda. No recordaba su otra compra: el plástico que envuelve al empaque del Pall Mall provoca demasiado ruido, también el de Belmont, Lucky Strike y Marlboro. El nombre acarició la punta de su lengua cuando el yesquero hizo lo suyo, formándose mientras minúsculos soles consumían el cuerpo entre labios, el cuerpo bajo el alféizar. Entonces, las reminiscencias concluyeron. Creyó observar grumos, una jeringa penetrando un brazo, semiabiertos ojos verdes, cucarachas huyendo hacia la oscuridad. Era azul el empaque, estaba segura de eso. —Fumabas en nuestra choza de Ologá, ¿te acuerdas? El humo fue rechazado, mas hastió los alvéolos tras la tercera o cuarta jalada. Era menos problemático cada vez, sería así hasta acostumbrarse al amargo gusto de la felicidad. —Está lloviendo en el Arizona, mamá... De grillos, sueños, hogares y combates
[194]
Sin una nube en el cielo, la titilante lámpara apagó.
El huésped inhóspito Niyireé Baptista Sánchez
Mención Honorífica
Un soplo de oxígeno entra apresurado por las aberturas de sus fosas nasales, sus pulmones se hinchan y hacen engrandecer su pecho, el pedazo de tela de la camisa de cuadros se levanta y su barriga parece inflarse como un globo de piñatas que luego se espichará. La observo, imagino el recorrido del aire abriéndose camino en la oscurana de su cavidad torácica. Su nariz expele un vapor apenas visible que calienta el espacio a su alrededor. La vital respiración le toma unos instantes. Es un acto inconsciente de su organismo que la mantiene con vida. No se da cuenta, está entretenida girando un pequeño cubo de colores. Me pregunto por qué no deja de respirar, por qué tuvo que respirar algún día. Es increíble cómo un acto tan indefectiblemente humano puede despertar los más bajos deseos. De pronto, estoy allí, quieta, viéndola sesudamente, esperando que por un instante cesen los malditos zumbidos que dan continuidad a su existencia. ¿Puede acaso detenerse, dejar de invadirme? La cólera se apelmaza en mi estómago, ¡no puedo gritarla!, me seca la boca y ha dejado un sabor a culpa que se agria en mi paladar. Solo una cosa me hace reaccionar hasta tambalearme de la silla: el minúsculo sonido de su exhalación que acompaña el llamado «Mamá, ¿qué miras?».
Niyirée Baptista Sánchez
[195]
En esos días me despertaba agitada, podía escuchar los latidos de mi corazón y el recorrido del sudor frío sobre mi piel. Como una autómata, extendía mi mano para levantar apresurada el grueso edredón y la sábana que cubrían mis piernas. Rápidamente, posaba los ojos sobre la entrada sinuosa de mis carnosidades de mujer, deseosa de que aquello que había visto en sueños fuera real: la sangre caliente bajando a borbotones de mis entrañas, extendiéndose en un pozo vinotinto sobre el colchón hasta cubrirme toda, como anuncio de la llegada de mi menstruación. Pero solo era una nueva ensoñación, un episodio psicótico creado por mi necesidad abrumadora de que aquel embarazo no fuera cierto. La decepción me invadió durante todas las
madrugadas de ese primer mes y los meses que le siguieron. En cambio, los desvelos acompañaron fervientemente la dureza de mis despertares. Por más que trataba de negarlo, mi cuerpo se sabía poseso de una existencia ajena a la mía. Yo estaba cambiando, mis senos se erigían como dos enormes lechones tendidos fuera del sostén, episodios de espasmos dolorosos tomaban por completo mi vientre, lo retorcían en contracciones esporádicas y, luego, los mareos matutinos que me impedían levantarme de la cama. —¡No aguanto más! —le grité a Ricardo. —Cálmate, seguramente es un retraso, como otras veces. —Un retraso que me provoca nauseas. ¡Sí, claro! —Mañanas vas a hacerte la prueba y ya sales de dudas. —¿Qué voy a hacer si es positivo? —No será así, ya verás.
De grillos, sueños, hogares y combates
[196]
Esa mañana fui sola al laboratorio, Ricardo no pudo acompañarme y, en cierta forma, lo preferí; desde el primer momento sabía que estaba sola y así seguiría. No tardaron mucho en darme los resultados de mi análisis, cuando me llamaron por el altavoz: «Señora Angular», una sensación de sobrecogimiento me estremeció el cuerpo, no pude levantarme de la silla al primer llamado. «Señora Angular», repitió la mujer. Ya en el mostrador me entregó el sobre. Esperé a estar afuera de ese lugar, bajé por las escaleras estrechas hasta llegar a la calle principal y allí me detuve; impulsivamente, saqué el papel de la cartera y lo abrí. Esperaba que mis estimaciones no fueran ciertas. «positivo», en grande y con letras rojas. La avenida se vino abajo, el tumulto, la gente, los olores, los ruidos, todo se detuvo; un río de sales cristalinas comenzó a desbordarse por mis ojos, angustia y miedo me hacían crujir por dentro. Estuve detenida en ese lugar por un tiempo que ahora parece incalculable. —No lo quiero Ricardo, no quiero esto. —No podemos hacer nada, ¿te lo vas a comer? Ya está allí. —No lo quiero, escúchame, por favor, hagamos algo. —¡Basta! Eli, estás así por las hormonas. Un hijo en una bendición. —¿Bendición para quién? ¿no ves cómo vivimos? Mira a tu alrededor, ¡por dios! Tengo planes de vida. No quiero esto. —No hablaré así contigo, estás muy alterada.
—Ricardo, ¡no te vayas! —le grité fuertemente, pero su espalda ya iba lejos. Lo más difícil no fue asimilar la noticia, sino lo que vino después. Mi cuerpo dejó de pertenecerme, se convirtió en un albergue para un morador inhóspito. Nadie había invitado a ese visitante, ninguna persona le dijo que era bienvenido, pero él estaba allí, todos los días, a toda hora. Cada minuto hacía sentir su presencia: marcaba el territorio que había conquistado para sí, se ufanaba de tenerme a su completa merced y yo me convertía en un caparazón; carne y huesos que dejaba la bilis pegada al fondo del inodoro cada treinta minutos. Así transcurrieron los primeros tres meses, acompañados de citas cursis al ginecólogo, quien me preguntaba emocionado: «¿Quieres escuchar sus latidos?», «¿Hoy sí te animas a saber el sexo del bebé?», «¿Has visto cuánto pesa ya?». Ricardo me acompañó algunas veces, en esos momentos me sentía avergonzada. Él fingía interés mientras el tipo con la bata blanca le iba explicando lo que sucedía en el monitor de la pantalla. «Está brincando», «patalea», «no se deja ver aún»… Nada me interesaba, quería que todo aquello terminara pronto. Escapar de ese lugar, que mi vida volviera a pertenecerme; mi tiempo, mis horas de sueño, mis ganas de vomitar, mi apetencia o inapetencia por la comida. Cada vez sentía ceñirse sobre mí un espejismo de realidad que me paralizaba.
Niyirée Baptista Sánchez
[197]
Tenía la certeza de que esto solo era el principio y que lo peor se avecinaba. Cada vez que me veía al espejo mi barriga estaba más inflada, la medía todos los días con una cinta métrica que guardaba recelosa en la funda de la almohada, contaba cada centímetro que aquel huésped expugnaba en mí, cada pedazo robado y habitado a la fuerza. La ropa me estaba dejando de quedar, los pantalones no me cerraban, me los colocaba dándole vueltas a una liga entre el botón y el ojal. Ningún sostén me servía, mis senos crecían sin parar, no dejaban de doler, expelían una leche blanquecina con extraño olor a talco y a farmacia de hospital que humedecía constantemente mis camisas dejándoles círculos de manchas transparentadas a las aureolas de mis tetas. No podía controlarlo. El doctor decía que era normal: «Serás muy buena amamantandora». Para mí, era la prueba de que me estaba convirtiendo en una gran Holstein. Un día me vi en el espejo y no pude reconocer mi rostro. Allí estaba la cara de una mujer que jamás había visto. No sabía quién era ni por
qué aparecía ella en la imagen que me devolvía el reflejo de mí misma. La observé silenciosa, sus facciones alargadas, sus pómulos pronunciados, su cara llena de granos y sus ojos; lo único que se apreciaba era el contorno morado que marcaba los pliegues abultados de unas ojeras. Era evidente que aquella mujer estaba cansada, se le notaba la fatiga, el cansancio, además, un profundo desconcierto por la expectación de mis ojos hurgando en su fisonomía. Ambas imágenes, la de ella y la mía, contrapuestas una a una, a la realidad del espejo, se acechaban con los ojos en un afán de saber quiénes eran. El martirio que me causó el desconocimiento de esa mujer me hizo reaccionar inesperadamente. Alcé el puño de mi mano derecha y con una ira desmedida, lo estampé en medio del reflejo de esa falsa imagen. Ahora lo confieso, ese golpe debía ir directo a la barriga. La mano me comenzó a sangrar, me había tajoneado la carne con las astillas quebradas del espejo. Lloré, pero no de dolor. Me fui en súplicas y le grité al huésped: «Maldita cosa, vete de aquí. No te quiero. Por favor, te lo suplico, ya lárgate». Nada pasó, no hubo respuesta, ni siquiera se movió de su letargo. No pude más, me fui dejando caer al suelo, estoica, y mi mano siguió chorreando la sangre roja del desconsuelo. Cerré los ojos, suspiré, deseé despertar, lo pedí con todas las fuerzas de las que era capaz en ese momento. Ricardo llegó después. Se asustó al ver el piso encendido en un rojo carmesí intenso y la figura de aquella mujer tendida de palmo a palmo, con la cara aún brillante por el salitre de las lágrimas. Lo siguiente que recuerdo es estar en una cama de hospital. «Una crisis nerviosa. Es normal por su condición, las embarazadas suelen entrar en estados de ansiedad constante ante la emoción de su maternidad».
De grillos, sueños, hogares y combates
[198]
Los siguientes meses transcurrieron lentos, el huésped ya tenía total dominio de mis entrañas, hacía y deshacía según su capricho con el rastrojo de lo que alguna vez fui yo. Me volví estreñida, mis pulmones no respiraban bien al estar acostada, debía dormir de lado o casi sentada con una almohada en la espalda para evitar el dolor. Estaba hinchada, los dedos, las piernas, la cara, los brazos, toda. El médico recomendó comer bajo en sal «para evitar posibles complicaciones durante el parto», dijo, a la vez que recetó más pastillas para cada colapso de mi cuerpo. No había ni un solo espacio de mi piel que no hubiese adquirido una coloración café. «Las manchas son normales, es parte del proceso», me decían. Mi ombligo había perdido su forma habitual, ahora parecía un grano gigante a punto de explotar al cual seguía un camino lleno de
pelos largos y negros que habían crecido hasta conectar con el pubis. Me sentía demasiado pesada, no podía caminar, procuraba no salir más que del cuarto al baño, al cual llegaba arrastrando los pies. Estaba poseída, el huésped me había consumido por completo, me devoraba día tras día. Abría su boca, la expandía y se chupaba todo cuanto yo era, se extendía dentro de mí, podía sentirlo. Cuando estaba malhumorado me golpeaba fuertemente haciendo que sus formas se marcaran como plantillas en mi barriga. Así se anunciaba por las noches, cuando por fin cerraba los ojos hacía que unos calambres me atacaran el cuerpo. Algunas veces pensaba que no sobreviviría. No me quedaba nada, quizá solo la compañía de mis pensamientos, aunque creo que también podía invadir ese espacio y hacerlo suyo, escucharme socarronamente para luego burlarse y establecer nuevas formas de tortura. Ese cuerpo no era mío, hacía mucho me había dejado de pertenecer. No hay dolor más grande que perder un cuerpo, decirle adiós y ser testigo silente de su fragmentación, ver cómo se resquebraja, sentirlo adormecerse en la pesadumbre de su desdicha, sin poder hacer nada, sin decir auxilio. Durante 9 meses, 40 semanas, 280 días, 6720 horas, mi cuerpo desapareció. Dejé de habitarlo. La bola de celulitis, estrías y varices que se intentaba mover, había tomado mi lugar. Yo era solo la voz que elucubraba pensamientos, albergando la esperanza de ser escuchada por él. Fue lo único a lo que pude asirme, hacerle saber que no era bienvenido.
Niyirée Baptista Sánchez
[199]
Piel amorfa, llena de llagas, adolorida, quejumbrosa, eso era la mujer que sobrellevaba ese cuerpo, cuando un intenso dolor la hizo doblar las piernas y partirse en medio del suelo entonando un grito ajado de dolor. Esa fue la señal, el huésped por fin se animaba a dejar el albergue. Ricardo llamó al doctor: —Eliza está pariendo, doctor. —Vayan ya mismo para la clínica, Ricardo. Los espero allá. —Doctor, Eliza está mal, dice que le duele mucho. —Es normal, Ricardo. Así son los partos. Pensaba que el nacimiento sería lo mejor. Me equivoque, él no se iría de mí tan fácilmente. Las contracciones eran intensas, venían una y otra vez, cada 10, 8, 7, 6, 5 minutos, hasta que luego se acompasaron en breves acordes de tiempo, en el que un dolor endiablado me destronaba
las caderas, desbaratándome por dentro. Me pasaron a emergencias y, luego, directo a sala de parto. No recuerdo las caras, solamente las voces que me hablaban sin dejar de dar indicaciones. No quise cesárea. Yo, a pesar de mi encarnizada agonía, quería sentir cómo el huésped era expulsado de mi cuerpo. Dejarlo salir por la misma raja que había entrado. Me acostaron en la camilla, apenas tapada con una bata de papel. Allí, montada sobre ese montón de metal reclinable, los doctores y enfermeras me decían que pujara. Yo lo hacía, incansablemente, pero el huésped estaba clavado a mis entrañas. Seguía pujando con todas mis fuerzas a tal punto de escuchar rompérseme los huesos, pero mientras pujaba, él se aferraba más y más a mis tripas, a mis vísceras, a cada órgano vivo en el muladar de mis adentros. A pesar del frío de la sala, yo estaba empapada en las sales del sudor, en un arrebato de agonía me arranqué la bata de papel, como cuando tiraba del edredón y la sábana esperando que nada fuera cierto. A lo lejos me llamaban, no podía responder, mi visión se tornaba borrosa. Un aluvión de intenso dolor me cosió de pronto, todo en mí se desprendía y la figura de un hombre montado sobre la camilla, con las piernas abiertas sobre mi barriga, empujaba con sus dos manos ferozmente la piel henchida para que el huésped saliera. Fui perdiendo la consciencia por el dolor intenso, no pude más. De pronto, todo pareció quedarse atrás, el espacio se ahumó de calma, un tintineo suave golpeteaba mis oídos, casi como arrullándome, quise quedarme allí, en ese lugar. Pero el otrora hermoso sonido se tornó en un llanto perturbador, que irrumpió y me haló consigo a la sala de parto. Abrí los ojos y, entonces, lo vi, allí estaba, el huésped. El médico lo alzaba ungido en gloria, era un amasijo de sangre y pelos, lloraba fuertemente en medio de un marasmo intenso de hierofanías. «Será otra Eliza», dijo el médico. «Y respira, respira muy bien». De grillos, sueños, hogares y combates
[200]
Cinco minutos Andrea Santana
Mención Honorífica
La primera vez que intenté suicidarme, tenía catorce años. Tomé una botella blanca de plástico con letras rojas y brillantes, la abrí con mano decidida y dejé que el penetrante olor a químico me pinchara la nariz. La sostuve con ambas manos y pegué el pico de la botella a mis labios. Inmediatamente fruncí el ceño al sentir el amargo sabor, que parecía estar frío y caliente al mismo tiempo. Pensé que así se sentiría darle un beso a alguien. Incliné la botella y tragué con los ojos cerrados. Pensé que estaba besando a la muerte; se sentía frío, pero me ardía la garganta y me dio miedo. Se me cayó la botella y el líquido azul se esparció por el suelo, impregnando todo el cuarto de su olor a limpio. Pensé que mi cuerpo olería a ese limpiador mientras estuviera exponiéndose para la familia, y que yo estaría allí con los ojos cerrados y con la lengua aun azul de producto metida dentro de la cabeza azul de asfixia.
Andrea Santana
[201]
Sentí un nudo en la garganta y volví a cerrar los ojos con fuerza. Imaginé a mi abuela llorando en mi funeral. Imaginé a mis padres junto a mí en una graduación que nunca llegaría. Entonces, por un momento que pareció eterno y sin abrir los ojos, deseé, de todo corazón, que las cosas fuesen distintas. Lo deseé con toda mi fuerza, con los pulmones, las entrañas y con el estómago que empezaba a quemarse. Que impotencia. La presión del gas subió desde mi barriga y, cuando abrí la boca, emergieron burbujas tan azules como el espeso limpiador. Al ser consciente de mí misma nuevamente, me encontré sentada sobre mi cama, escuchando el silencioso dormir de mis padres mientras sostenía entre mis manos un papel tachado y arrugado con palabras de tinta borrosa. La botella de plástico blanca, cerrada herméticamente, permaneció
dentro del estante de madera, sin que mis manos, quisquillosas de muerte, la perturbaran. Fue entonces cuando entendí que la vida podía acabarse en cinco minutos. Y que sólo cinco minutos eran suficientes para acabar con algo o cometer un grave error. Mi padre murió dos veces antes de que pudiera salvarlo definitivamente. Pasó tres años después de mi suicidio, un treinta y uno de diciembre o, mejor dicho, un primero de enero, tan temprano en la madrugada que parecía ser, todavía, el año anterior. Fue una lástima tan grande que aprendí que los nudos en la garganta que te permiten saltar en el tiempo, no solo aparecen por miedo, sino que también pueden ser causados por el dolor. Y solo cinco minutos pueden acabar con la vida. La primera vez que mi padre murió, lo esperaba en casa viendo televisión. Mi madre y yo cenamos juntas esa noche, tensas y comiendo pernil, revolviendo los restos en el plato medio vacío con el tenedor. Ella estaba algo molesta porque papá había ido a trabajar en día de fiesta. Se acostó a dormir temprano, sin ver el teléfono y sin llamar a nadie para dar el feliz año. Ni siquiera llegó a escuchar el repicar del teléfono fijo cuando, entre las felicitaciones familiares, me susurraron en el oído con voz monótona que habían ponchado a mi papá y que habían visto el carro unos malandros y que seguro que habían intentado robarle y se resistió porque le habían echado encima tremenda balacera al carro y que esas cosas pasan. Que si había alguien que pudiese encargarse del cuerpo y del carro y que esas cosas pasan…
De grillos, sueños, hogares y combates
[202]
El dolor que sentí en ese momento fue el que me permitió saltar ciento treinta y dos veces y pedirle a mi padre que, de verdad, no fuera a trabajar, que queríamos estar con él, que mamá iba a estar triste y cenar sería chimbo sin su compañía, que era Año Nuevo, que teníamos que pasarlo juntos porque había leído nosedónde que si no, íbamos a pasar un mal año e inventé cada cuento más loco que el anterior y le dije cuanta cosa se me ocurrió para convencerlo, pero nada sirvió y tuve que volver a cenar a solas con mi madre y tuve que volver a revolver la poca comida con el tenedor y volver a ver los especiales de Navidad por la televisión mientras mi mamá dormía y volver a escuchar repicar y repicar el teléfono mientras mi cabeza maquinaba, creando el plan que debería llevar a cabo después de saltar otras ciento treinta y dos veces más.
El día en el que mi padre debió morir por tercera vez coincidió con la primera vez que me rompí un hueso, la parte delantera de mi cráneo, por encima de la ceja, me abrí un surco contra la llave del agua dentro de la ducha. Grité y dije que me había caído. No tuve que fingir que lloraba, porque dolió como darle un beso al Diablo; e intenté mantener los ojos abiertos para no saltar por accidente, tenía miedo de no tener la fuerza de volver a azotar la cabeza contra la llave. Vi la sangre bajar por la alcantarilla y supe que mi padre sobreviviría. No fue a trabajar. Pasar los primeros días del año juntos y en una habitación de clínica que no aceptó seguro médico, resulta mucho mejor que pasarlos en una funeraria viendo, a través de un vidrio la cara acartonada de un cadáver demasiado maquillado para esconder el colador en el que se había convertido el cuerpo de mi padre. Una cicatriz en la frente fue el trofeo que me concedió el destino por haber sacrificado mi propio dolor para salvar la vida de mi padre. Después de eso, mi poder para saltar fue reducido a momentos muy específicos y así, enfoqué mi vida y mis oportunidades en evitarme problemas. Cuando mis padres peleaban, sus discusiones solían explotar por causas ridículas, que ascendían hasta convertirse en auténticas peleas marcadas por insultos a los gritos, una perenne sensación tensa y, conforme pasaban los días, se resumía en ignorar al otro o un trato de desdén curiosamente limitado; por estas razones, evitar sus peleas resultaba incómodo y extrañamente perturbador. A veces, incluso, me avergonzaba del miedo sobrenatural que se me metía en los huesos cuando sentía que iban a pelear. Se notaba a leguas en los gestos de la cara, en el silencio previo y sepulcral, en los pasos rígidos y derechos que se tragaban su propio eco y que ni siquiera dejaban que la goma de la chola se arrastrara levemente al levantar el pie. Andrea Santana
[203]
Evité sus peleas con relativa facilidad, cerrando fuertemente los ojos y apretando la mandíbula casi por costumbre. Cuando lo hacía solía preguntarme cómo serían nuestras vidas si papá hubiese muerto aquel primer día del año. Pero pensar en eso era como volver a meterme en la boca el pico de la botella blanca de plástico y beber agua de muerte azul. El día en el que me casé no lo supe, pero no tardé en entender que existen errores que no se pueden evitar y que existen tragedias inmensas que no se arreglan ni saltando ciento treinta y dos veces en el tiempo. Antes creí que había besado al Diablo, pero el día en el que me casé fue cuando verdaderamente lo hice.
De este modo, la herida que voluntariamente me abrí en la frente unos doce años antes, volvió a sangrar sin parar la primera vez que un plato de comida se resbaló entre mis dedos y mentiría si dijera que mi primera vez como víctima de violación (por el que juró cuidarme hasta la muerte) me tomó por sorpresa. Aprendí a asumir que saltar al pasado me había abierto una ventana-ojo hacia el dolor que vaticinaba mi futuro. Como si la vida se empeñara en recordarme que, realmente, del dolor no se puede escapar. Igualmente, mentiría si te dijera que no intenté huir. Mi vientre hinchado fue como firmar, involuntariamente, mi propia sentencia de muerte, fue como ser traicionada por Dios, como castigo por haber besado al Diablo. Y cuando te sostuve entre mis brazos sentí que lloraba de rabia y de felicidad, pero más de rabia y de miedo, porque te había arrancado de mi cuerpo cual tumor, para abandonarte en una playa desierta fuera del abrazo protector de mi vientre ¿Cuántas veces tendría que apretar los párpados para deshacer este nudo en mi garganta? Odié que nacieras, porque arrancarte de mí fue traerte al mundo, fue como permitirte que existieras y existir es asumir que también existe el dolor. Yo también fui arrancada del cuerpo de mi madre, mi refugio y voluntariamente me arranqué de sus brazos protectores catorce años después; ese fue mi segundo nacimiento, aunque tal vez cuenta más como el primero, porque a partir de ese momento fue cuando empecé a ser consciente del dolor.
De grillos, sueños, hogares y combates
[204]
Ser consciente del dolor implica saber que está siempre presente, aunque seas capaz de darle la espalda apretando los ojos con un nudo en la garganta. Para mí, ser consciente del dolor fue ahogarme con químico azul y ver a mi madre llorando cuando mi padre murió, porque en ese momento comprendí que golpearía mi cabeza contra la llave de la ducha las veces necesarias, incluso hasta perder la vista, si eso me garantizaba que jamás vería a mi madre llorar de rabia o de dolor. Aunque todavía no estoy segura si de eso se trata el dolor, solo sé que evitarlo es condenarlo a vivir a tu lado. Por eso, cuando estés dormidita en mis brazos y sienta tu respiración contra mi pecho justo antes de que tu padre llegue, te sostendré firmemente, para que no te escurras entre mis dedos como aquel plato de comida y recordaré la humillación y los besos con forma de golpes
y los golpes con forma de besos, cerraré los ojos con fuerza, una y otra vez, contando mentalmente quiénsabehastacuánto y volveré a ser una niña en el cuerpo de una niña y tu cuerpo se convertirá en una botella blanca de plástico con brillantes letras rojas. Y cuando beba el líquido azul, dejaré que mi estómago se incendie, esperaré a mis padres y te prometo que no saltaré. No cerraré los ojos.
Andrea Santana
[205]
҉
Si quieres conocer más sobre el Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña ingresa a: www.premiosantiagoanzola.com
Indice Prólogo [julieta omaña andueza]
05
Primera edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2016
09
ganador
Gryllidae [marcel añez-valentinez]
Segunda edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2017 ganador menciones honoríficas
menciones honoríficas
22
Solo busco amor [ana patricia luzardo piñero]
36
Avenida La deriva [francisco camps sinza]
42
menciones honoríficas
56
Rebelión de los rumores [jorge morales corona]
63
Golpe bajo: El Inca vs. El Arañero [danny j. pinto-guerra]
71
El ónix [carlos urribarrí armas]
88
menciones honoríficas
101
El hogar es un nombre que pesa [jorge morales corona]
104
Home is before [miguel cova rodríguez]
112
Lluvia [beatriz franco flores]
126
Las Lacras Románticas [ander de tejada]
132
Quinta edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2020 ganador
53
Combate [jacobo villalobos mijares]
Cuarta edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2019 ganador
19
Incluso [manuel francisco franco villamizar]
Tercera edición del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña 2018 ganador
11
151
Cementerio de perros [alejandro coita sánchez]
155
El cuartico está igualito [bartolomé cavallo]
172
Errantes [alesthea vargas ibáñez]
180
Ologá [jonathan leonardo bolívar garcía]
188
El huésped inhóspito [niyireé seleny baptista sánchez]
195
Cinco minutos [andrea santana]
201
DE GRILLOS, SUEÑOS, HOGARES Y COMBATES Cinco años del Premio de Cuento Santiago Anzola Omaña © De los textos: los autores. © Del prólogo: Julieta Omaña Andueza. © De esta edición: Ediciones Palíndromus Santa Ana Coro, Venezuela 2020, Todos los Derechos Reservados primera edición, noviembre 2020 isbn: 9798562464378 concepto literario
Julieta Omaña Andueza concepto gráfico
Jorge Morales Corona | Adolfo Fierro Zandón diseño de cubierta e interior
Jorge Morales Corona coordinación editorial
Verónica Vidal tipografía
Alegreya [Serif | Sans Serif | Caps] de Juan Pablo del Peral (huerta tipográfica) Latin Modern Mono [Prop Oblicue] de Donald E. Knuth (gust e-foundry) Flama light de Mrio Feliciano (feliciano type foundry)
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Este libro se terminĂł de editar en el mes de noviembre de 2020 en las instalaciones de Ediciones PalĂndromus ubicadas en Santa Ana de Coro, Venezuela, mientras el grillar llenaban los sueĂąos, combates y hogares que nos han escrito.