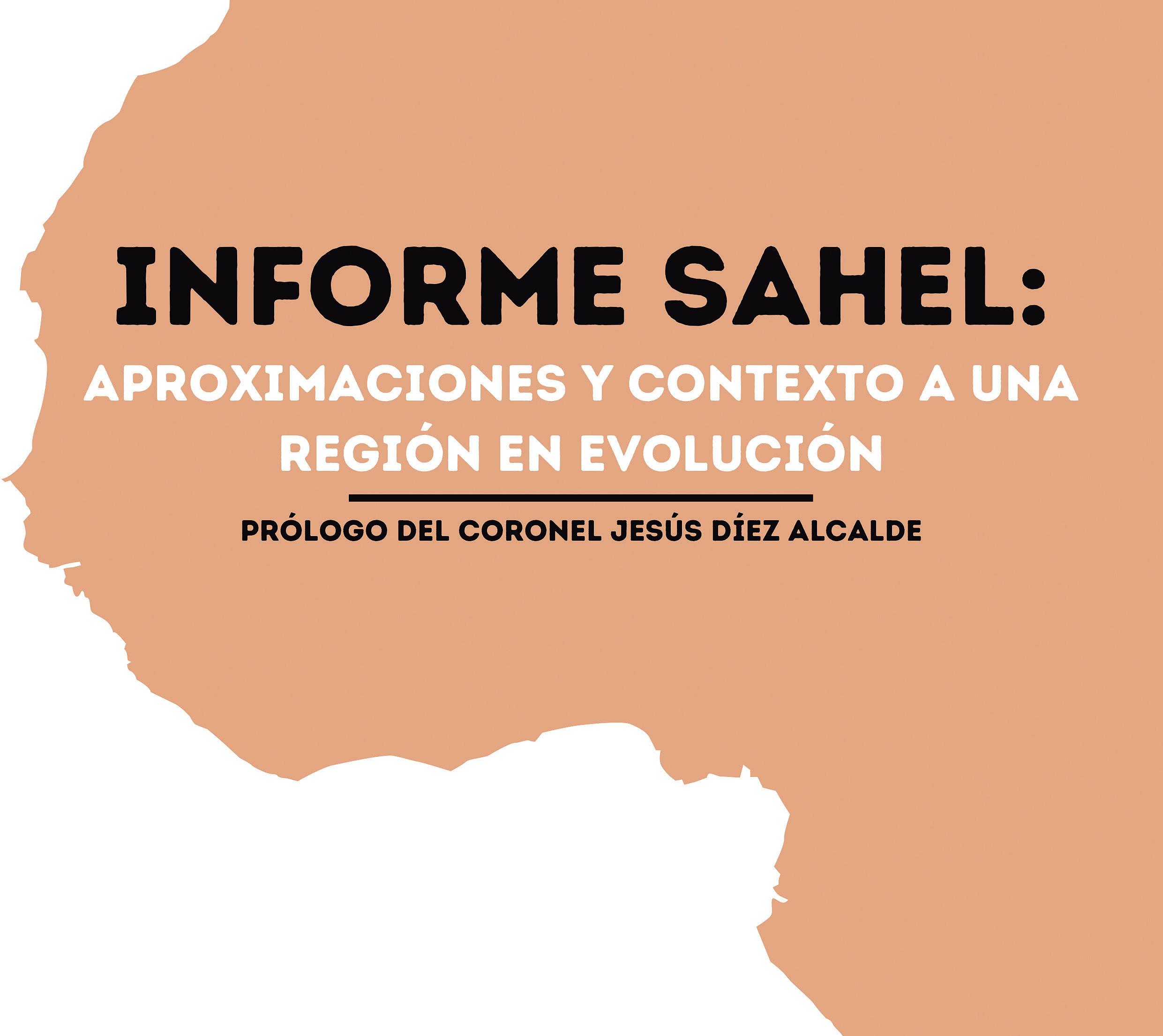
10 minute read
Informe Sahel
from Informe Sahel
by GS Magazine
Prólogo
Coronel Jesús Díez Alcalde
Hace ahora 20 años, desplegué, por primera vez, en África. Fue en la Misión de Naciones Unidas para Eritrea y Etiopía, que concluyó poco después por petición expresa del gobierno eritreo. Esta experiencia profesional se convirtió en mi primera inmersión —seis intensos e inolvidables meses— en la realidad africana. En el año 2000, ambos países acababan de sellar la paz tras dos años de lucha fratricida, motivada por discrepancias fronterizas no resueltas tras la independencia de Eritrea en 1993; y, durante mi estadía en esas tierras, la población vivía con la esperanza de un futuro en paz y próspero que, desgraciadamente, nunca ha llegado. A pocos cientos de kilómetros de allí, se libraba la larga y cruenta guerra de Sudán —por entonces, totalmente desconocida para mí—, que ya se había cobrado millones de víctimas y desplazamientos forzosos, muchos de ellos también hacia el país africano que me había acogido. Imagino que mi ignorancia e incredulidad por lo que estaba viviendo, unido al desgarro que produce ser testigo directo del sufrimiento humano, fue lo que provocó mi interés por el continente africano. Un interés que ha crecido y se ha fortalecido a través de mis estudios y análisis africanos, y también por mis viajes por el continente, especialmente por todo el Sahel. Siempre he defendido la máxima de que para entender África, primero hay que conocerla.
Sin embargo, acercarse a África —o al menos intentarlo— nunca ha sido un trabajo fácil desde Europa, y menos aún desde España. Afortunadamente, la situación ha cambiado mucho en estas dos últimas décadas, pero en nuestro país todavía no se desarrollan suficientes estudios académicos sobre nuestro inmediato vecino al sur del Mediterráneo; y tampoco los medios de comunicación prestan la atención que muchos, cada vez más, creemos que África merece. Como sociedad, en nuestro imaginario colectivo, todo lo que ocurre en el continente africano aún nos parece demasiado lejano, extraño e, incluso, inexplicable. Quizás por eso, nuestra aproximación estratégica y de cooperación hacia África —liderada por el Gobierno y la clase política—no esté suficientemente dimensionada, pues España puede y debe hacer mucho más como aliado y amigo de los países africanos. Como consecuencia, las actuales políticas de colaboración con África no forman parte de la acción prioritaria y, por ende, pasan muy desapercibidas, a pesar de la trascendencia que tienen en la construcción de nuestro futuro compartido. Ante esta realidad, todo estudio académico sobre la situación que atraviesa África debe ser muy bienvenido y celebrado. Más aún si sus protagonistas son jóvenes analistas que comparten una gran pasión por el continente africano y, al tiempo, una enorme preocupación por la situación que atraviesa, conscientes de que todo lo que allí ocurre tiene una importancia vital para el futuro de Europa y de España, para su propio futuro.
Este es el caso del Informe Sahel, que hoy me complace presentar: un análisis profundo y fundamentado sobre la situación actual en la región, el porqué se ha llegado hasta aquí, qué nos puede deparar el futuro y cómo debemos actuar para revertir la inestabilidad, el desgobierno y la conflictividad en la que sobreviven millones de seres humanos a pocos kilómetros de nuestra Europa. Para afrontar este reto, se han unido dos excelentes centros de estudios estratégicos: África Mundi y Geopol 21, que han comprometido en este objetivo común tanto a sus analistas como a otros externos para crear, como pretenden y consiguen, un “documento marco de referencia que aporte conocimiento sobre el Sahel”, con el loable objetivo de incrementar la atención de la sociedad española sobre esta región africana. Conozco bien a todos los autores de este trabajo, les he visto crecer como analistas y, cuando me lo han permitido, les he acompañado en sus investigaciones, estudios y publicaciones, en las que se han sustentado muchas de nuestras conversaciones y reflexiones compartidas en seminarios, en universidades y en otras muchas latitudes. Permítanme darles las gracias a todos ellos por su confianza durante tantos años; y más aún por dejarme firmar este prólogo, que espero sea capaz de trasladar la valía y la solidez de este trabajo académico a todos sus lectores.
Y antes de presentar, de forma somera, los distintos capítulos que conforman este trabajo académico, me gustaría subrayar la reflexión que lo sustenta: como premisa imprescindible para consensuar y desplegar la respuesta más idónea que permita revertir la situación que atraviesa el Sahel, es necesario analizar profundamente el contexto en el que la amenaza se origina y expande. Contexto, amenaza y respuesta se erigen como eje vertebrador de este documento; y también como fundamento para presentar “propuestas innovadoras” —recogidas en el último capítulo— con las que afrontar el futuro de la región saheliana, siembre por el bien común de África y de Europa y, sobre todo, de los africanos y los europeos.
En el primer capítulo, los analistas Ricardo Gómez Laorga y Luis Valer, editor principal de Geopol XXI, profundizan en un aspecto fundamental para comenzar a conocer y entender la región del Sahel: su pasado, y los efectos que este ha provocado en su presente y están determinando su futuro. En demasiadas ocasiones, este contexto histórico se deja a un lado en muchos análisis, pero este no es el caso. Ricardo se centra en examinar el devenir del Sahel, marcado por la concatenación de poderosos imperios antes de la llegada abrupta de los europeos, que iniciaron un periodo de colonización que rompió la dinámica africana de desarrollo político, social y humano. Tras la conquista de las emancipaciones nacionales —en el marco del periodo de la Guerra Fría—, llegó la errática conformación de estados independientes: hasta 54 en la actualidad, y pendiente la resolución final del Sáhara Occidental. Aún con marcadas diferencias, la mayoría de estos nuevos estados africanos mantuvo una dependencia férrea de las distintas potencias coloniales que llega hasta nuestros días. Todos estos procesos nacionales —en muchos casos, sin una hoja de ruta para asentar una buena gobernanza— podrían haber germinado en la consolidación de estados estables, seguros y prósperos; pero la realidad es bien distinta. Muchos gobiernos africanos, sustentados por unas instituciones indefectiblemente débiles, apenas han atendido a la construcción de democracias sólidas, ni tampoco han asentado a los parámetros básicos de la estatalidad: gobernanza, seguridad y desarrollo, que son los pilares sobre los que se sustenta un futuro estable, inclusivo y próspero para toda sociedad en cualquier lugar del mundo.
Para continuar con el análisis de la realidad saheliana, Soraya Aybar nos acerca—en su capítulo Contexto Social y Económico— a la trascendencia de la etnicidad y la cultura, las corrientes religiosas y las formas de subsistencia en la conformación de las sociedades actuales en el Sahel. Unas sociedades caracterizadas hoy, entre otros muchos aspectos, por el progresivo abandono del campo —agricultura y ganadería— para emigrar a unas urbes inmensas e incapaces de absorber tanta población; y por un crecimiento demográfico extraordinario, que no cuenta con el respaldo de una acción de gobierno que dé respuesta a las expectativas de vida de millones de jóvenes. Al final, como señala Soraya, esta situación ha desembocado en un repunte de la conflictividad, en unos enormes niveles de desempleo, en la marginación social de millones de personas que malviven en los suburbios de las grandes ciudades, y en el incremento de los movimientos migratorios; y todo ello frente a la “falta de compromiso de los líderes y políticas públicas, a pesar de que el crecimiento demográfico —cuando está bien gestionado, añado— puede atraer buenos resultados para el país”.
En su capítulo conjunto, los analistas Alba Vega y Jacobo Morillo presentan las relaciones e influencias de las grandes potencias mundiales en los países de la región saheliana. Allí, la situación actual ha demostrado que “las políticas económicas de Francia —como antigua potencia colonial, y el país que más presencia e influencia ha tenido en el devenir del Sahel— y los programas de cooperación de la Unión Europea —el mayor donante internacional en África— no han alcanzado sus objetivos”. Por ello, como subrayan, tanto Europa como Estados Unidos se enfrentan a un serio declive como actores internacionales en el Sahel. Frente a esta evidencia, surgen otras muchas potencias con claros intereses y disímiles aproximaciones, a esta región africana de gran valor estratégico y con ingentes recursos económicos. En este ámbito, Rusia emerge hoy como el gran y oscuro aliado de los países del Sahel Occidental: “Moscú ha desplegado intensos esfuerzos diplomáticos en los últimos tiempos, aprovechando el progresivo vacío de poder e influencia dejado por algunos socios tradicionales de la región. Y lo hace fundamentalmente en el ámbito de la seguridad, con el pretexto de acabar con la amenaza yihadista, pero desde una aproximación en el que la defensa de los derechos humanos, la instauración de regímenes democráticos o la lucha contra la corrupción no condicionan sus acuerdos con las juntas militares que gobiernan ahora Mali, Níger y Burkina Faso”, como nos recuerdan en este capítulo.
A continuación, y como cierre al estudio del contexto regional, David Soler, fundador de África Mundi, se centra en la trascendencia del medio ambiente para la “vida social, política y económica de la región a lo largo de los años y a futuro”. A través de un estudio general del cambio climático en la región, David analiza las dañinas consecuencias que los fenómenos naturales provocan en la vida cotidiana de las poblaciones sahelianas; y que se traducen—entre otros muchos aspectos— en el incremento de la seguridad alimentaria, de los movimientos migratorios o de la conflictividad. Frente a este escenario, este capítulo concluye con la presentación de los grandes proyectos con los que se pretende combatir el cambio climático y revertir la situación, a través de la buena gestión de sus propios recursos medioambientales. Porque —como subraya David— «poner los esfuerzos en la adaptación (…) es crucial para evitar catástrofes humanitarias que llevan a la inestabilidad policía, económica y social de la región del Sahel».
Tras concluir el estudio del contexto saheliano, el capítulo 6 presenta un análisis profundo sobre la conflictividad que ha dinamitado la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de esta región africana. Como arranque de su trabajo, el analista Manuel Paz expone, sin ambages y con mucha certeza, las claves esenciales de la difícil situación en la que sobreviven millones de africanos en el Sahel: “la incapacidad de los estados para controlar el territorio, vigilar las fronteras y mantener el monopolio de la fuerza”; y, todo ello, desde la constatación de que existen otros muchos factores—políticos, económicos y sociales— que han conducido a la inseguridad e inestabilidad que marcan hoy el devenir del Sahel. Sin duda, esta es la plasmación de una evidencia que, gestada desde la propia conformación de los Estados africanos, se ha convertido en el sustrato del triángulo pernicioso de la confl ictividad actual: “el terrorismo yihadista, las insurgencias y el crimen organizado transnacional”, en los que Manuel profundiza a lo largo de su capítulo. Entre otros, grupos yihadistas y armados, tráfi co de drogas y armas o trata de personas, localizados explícitamente en los tres países más importantes de la región: Mali, Níger y Burkina Faso.
Por su parte, el capítulo 7 analiza las disímiles respuestas que, desde el exterior y en clave de cooperación, se han implementado en el terreno para enfrentar la preocupante situación regional. Así, Anastasia Herranz presenta, con detalle y oportunidad, las dilatadas relaciones de la Unión Europea con el continente europeo —con especial concreción en Francia y España—, que se han materializado en acuerdos, estrategias o en el despliegue de numerosas misiones civiles y militares, entre otras acciones. Con estos parámetros, hace una valoración crítica y fundamentada del momento actual, cuando “debe aceptar la competición internacional —liderada por China y Rusia— para colaborar con la seguridad de los países del Sahel y, de esta forma, posicionarse como socio preferente en la resolución de confl ictos”. Y se hace eco de las declaraciones del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en las que manifi esta que “la política de la UE hacia el Sahel no ha tenido tanto éxito como esperábamos en los últimos años”. Anastasia Herranz sentencia que, ante el dilema estratégico que atraviesa la UE, es imprescindible “analizar la situación y refl exionar acerca del futuro de su intervención y cooperación con la región, siempre con el objetivo de que tenga el mejor impacto posible en la población (…) desde el convencimiento de que la realidad africana afecta, en mayor o menor medida, a la seguridad y desarrollo de toda Europa”.
Finalmente, y como ya les anunciaba anteriormente, David Soler y Jacobo Morillo cierran este trabajo con un capítulo titulado Prospectiva y propuestas innovadoras, que es la apuesta más personal y original de este Informe Sahel. De forma conjunta, David y Jacobo se preguntan qué se puede esperar de los países sahelianos y organizaciones africanas, y también de los distintos actores internacionales. Desde esta aproximación, se plantean entonces cuál debe ser la mentalidad estratégica a adoptar para revertir la situación en el Sahel desde las principales regiones del mundo: la propia África, Europa y Asia. Y se concluye —desde un enfoque crítico pero constructivo— con la presentación de una serie de medidas que, aplicadas en su conjunto y especialmente desde España, consideran que pueden ser claves para reconfi gurar la realidad de esta región africana.
Sin más, les invito a adentrarse en esta magnífica obra sobre el Sahel realizada desde España. Solo me resta reiterar mi agradecimiento a este excelente grupo de analistas por su enorme interés y compromiso con la realidad africana. Y, para los lectores, espero que este trabajo académico les ayude a acercarse y reconocer, cada vez más y con más conocimiento, a África: el continente imprescindible para la conformación de un mundo mejor.


