
27 minute read
Una pena privativa de liber tad no puede convertirse en una pena de muerte
Lejos del ruido y la furia de las cacerolas, el ex juez de la Corte intenta poner el foco en la superpoblación y el hacinamiento que hacen de las cárceles una bomba de tiempo en plena pandemia, poniendo en riesgo a la población carcelaria y a todo el sistema de salud. También dispara contra Berni, Majul y el “populacherismo punitivista”.
Advertisement
Texto: Matías Ferrari Foto: Abril Pérez Torres
Las cacerolas suenan en la noche porteña del jueves y el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, contesta mails desde una computadora prestada. Mientras la polémica que mantuvo con el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, ocupa las pantallas, el ex Supremo lidia con cortes de luz intermitentes desde su caserón del barrio de Flores, donde pasa la cuarentena. Algunos de esos correos los recibe El Grito del Sur, como parte de un intercambio sobre la primera crisis política que afronta el Gobierno en plena pandemia, luego que dos tribunales de Casación, uno provincial y otro federal, concedieran el beneficio temporal de la domiciliaria a un puñado de presos por delitos no violentos. “No se trata de perdonar a nadie, ni creo que sean necesarias amnistías ni indultos. Pero una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte”, responde.
El primero de los mails, con fecha del miércoles previo al cacerolazo, desarrolla por qué mantener la situación actual de hacinamiento en las cárceles es una sentencia de muerte por coronavirus sobre muchos de los presos. Habla de una bomba a punto de explotar, que los fallos de Casación -en principio- intentaron evitar, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de las cárceles. Dice así: “No se trata sólo de los presos, se trata de cualquier institución en la que convive gente concentrada, o sea, cárceles, manicomios, hogares, todo a lo que se llama instituciones totales. En las cárceles es más grave, debido a la superpoblación. El riesgo de expansión de la pandemia en esas condiciones es mucho mayor, porque la velocidad de contagio es entre ocho y diez veces más rápida que en la sociedad libre. Una explosión de esa naturaleza generaría un colapso del sistema de salud, que es lo que estamos tratando de evitar”.
Para Zaffaroni, el debate no se centra únicamente en el puñado de delincuentes violentos (homicidios, femicidios y violaciones) que también recibieron el beneficio, sino de la situación sanitaria que se vive en los superpoblados penales del país, a la que debe dársele respuesta desde el Estado. Las estadísticas de Ejecución de la pena de la Justicia bonaerense lo avalan: el 44,5 por ciento está preso por robo o tentativa de robo, la principal razón de detención, frente al 13,8 por ciento que ocupan los homicidios dolosos. Además, el 48 por ciento del total de la población bonaerense presa no está condenada todavía, y cursa una prisión preventiva.
“Todas las estadísticas muestran que la gran mayoría de nuestros presos, además de no estar condenados, están por delitos contra la propiedad, y muchísimos de ellos sin violencia física contra las personas. Pasada la emergencia, los que no hayan agotado la pena en estos meses volverán a la cárcel. No tiene sentido decir que un carterista o un descuidista en prisión domiciliaria y con el control que hay en las calles en este momento va a realizar una masacre o cualquier otra cosa por el estilo”, reflexiona.
«Por otro lado, queda claro que una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte. Siempre hay opiniones divergentes que, todos sabemos por experiencia, adonde nos han llevado en otros momentos de nuestra historia. Creo que la opinión de la mayoría de nuestro pueblo responde al sano uso de la razón, por mucho que quiera confundírsela. Es mucho mejor proceder con racionalidad, que no luego con represión innecesaria y al final con salidas tumultuarias e irracionales», concluye
pública con el ministro de Seguridad bonaerense, quien aseguró por TV que si dependiera de él, “no saldría libre ninguno”, al tiempo que culpaba a Patricia Bullrich por la superpoblación en los penales. “Berni tiene toda la razón en dos cosas”, introduce, ya en un tono que intercala algo de ironía y aspereza. “Primero en que la superpoblación carcelaria se debe a la política de Bullrich y su compañía, es decir, al populacherismo punitivista. Y, en segundo lugar, en que la cuestión la deben resolver los jueces, porque así lo dice claramente, por si alguien lo duda, el artículo 18 de la Constitución”.
“La contradicción de Berni es cuando dice que la «masacre» la hacen los presos”, agrega Zaffaroni, respondiendo también al discurso que el ministro bonaerense encarna y que hizo mella en un sector importante de la sociedad. “Berni sabe muy bien que en las cárceles tiene muy pocos homicidas y violadores, que nadie está diciendo que salgan de donde están. Por ende, de lo que se trata es de liberar temporalmente, porque no se acorta la pena, sino que pasarían unos meses en sus casas, todo el chiquitaje de presos condenados o imputados por delitos sin violencia física. Puede que alguno muy descerebrado quiera cometer otro hurto, pero con la policía que hay hoy, rápidamente volvería a la cárcel. El resto volverá cuando pase la pandemia. ¿De qué masacre habla Berni? El chiquitaje de Bullrich no incurrió en ninguna masacre ni lo hará. Su contradicción está
en que reconoce la responsabilidad del discurso de Bullrich y después le da la razón”.
El tercer mail llega sin título y es un archivo de Word, con una columna de opinión que lleva su firma a publicarse en breve y a la que accede ante la consulta de tomar algún fragmento, antes de despedirse con “cariños”. “Desde hace muchas décadas nuestro país sufre una pandemia peligrosa que es el gorilismo, del que hoy parten voces de alucinados: la base electoral del kirchnerismo son los presos dice Majul. Los presos en la Provincia de Buenos Aires son unos 74.000 más o menos y en el sistema federal unos 14.000, o sea, menos de 100.000. ¿Supone Majul que eso significa el 36 o 39% de los votos? El error de cálculo es demasiado grande. Los presos nunca fueron “negocio político”; si lo hubiesen sido, las cárceles no estarían como están”, reflexiona. Y el que quiera pensar, que piense.
Solidaridad y militancia en la UTEP

La olla popular, sostén imprescindible
Al calor de la crisis de la pandemia, la sede principal de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se convirtió en el refugio de miles de personas para recibir un plato de comida todos los días. En pleno barrio de Constitución, cartoneros y militantes brindan contención a los sectores más desprotegidos.
Texto: Yair Cybel Fotos: Oswald Ramos
Gente en situación de calle, personas con consumos problemáticos, migrantes, vendedores ambulantes, cartoneros y laburantes de la economía popular. Todos los días, incluso antes del aislamiento social y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus, miles de personas se acercan a la sede nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), ubicada en el barrio de Constitución, para recibir un plato de comida. Ahora, al calor de la crisis, la olla popular de la calle Pedro Echague se convirtió, más que nunca, en un sostén imprescindible para la vida de muchas familias que se quedaron sin trabajo e inclusive sin acceso al alimento.
Constitución. Viernes al mediodía. Viniendo desde la Avenida San Juan con dirección a la estación de trenes es necesario atravesar el bajo autopista que divide el barrio en dos mitades. Herencia de la dictadura cívico-militar, fue el interventor de facto, Osvaldo Cacciatore, quien decidió proyectar siete autopistas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales solamente una llegó a concretarse. Lo que fuera el sueño urbanístico del interventor militar es hoy el techo de cientos de personas sin hogar que encuentran refugio por las noches debajo del hormigón de la 25 de Mayo. Sobre la calle Santiago del Estero, cuatro muchachos se agolpan en tres colchones. En las manos tienen bandejas plásticas con un guiso humeante. Estamos a siete cuadras de la UTEP, pero el impacto de la olla trasciende fronteras.
...............................
tradicional bulla urbana, el mercado popular a cielo abierto, las trabajadoras sexuales de las esquinas, el ruido y el ajetreo, se replegaron para dar lugar a un barrio más tranquilo pero igual de popular. Las calles cercanas a la estación están casi vacías. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la sede de la UTEP, la tranquilidad se transforma en movimiento. Sobre Pedro Echague, en los trasfondos de la estación de Constitución, unas 80 personas se reúnen esperando su plato de comida. En su mayoría son varones de todas las edades, pero también hay mujeres con hijes en brazos, esperando por la ración de guiso del día.
Fila ordenada desde la puerta. Grupos de a tres o cuatro personas. Todas con su barbijo reglamentario, la gran mayoría con el mismo tapaboca corrido al cuello. Se escuchan risas. Un pastor vocifera en voz alta sobre las bondades del camino de la fe. Claudio, de unos 60 años, espera sentado su turno. No es del barrio ni viene siempre, pero esta vez tuvo que llegar hasta la Ciudad para terminar una diligencia
Violencia institucional
La Policía de la Ciudad detuvo a tres mujeres trans en la puerta del hotel donde viven en Constitución. Gracias a la presión política pudieron salir, pero cuestionan la selectividad de las fuerzas de seguridad durante la cuarentena.
Texto: El Grito del Sur
El pasado 15 de abril, la Policía de la Ciudad volvió a hacer triste gala de su selectividad en el ejercicio del poder durante la cuarentena. A mitad de la tarde, y en un procedimiento viciado de violencia institucional, efectivos detuvieron a tres mujeres trans en la puerta del hotel de Constitución donde viven argumentando que violaban la cuarentena.
Al lugar se acercaron la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, y el presidente de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), Matías Busso. «Estábamos yendo a asistir a un grupo de compañeras en Flores cuando nos llaman por teléfono avisándonos de las detenciones en la puerta del hotel de Santiago del Estero 1660», comenta Busso. Por esos días, AMMAR realizó una campaña de distribución de bolsones de comida y productos de limpieza, haciendo llegar estos víveres hasta los domicilios de las trabajadoras para evitar aglomeraciones.
«Cuando llegamos estaban las tres tiradas en el piso y esposadas en la puerta del hotel», explica el abogado. y decidió pedir un plato de comida en UTEP. Como Claudio, son entre 4 y 5 mil las personas que se acercan a diario para comer de las ollas que pone la militancia popular en el barrio de Constitución. Afuera, la espera se mata entre paciencia y risas, saludos a los gritos, chicanas y algún intercambio de puchos.
Puertas adentro manda Sergio. Sergio Sánchez es presidente de la Federación de Cartoneros, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y el encargado de sostener la olla popular. Mientras habla, fuma un cigarrillo con las dificultades que supone la máscara de plástico transparente que le cubre el rostro. «Los que trabajamos en este lugar somos un promedio de 30 cartoneros y unos 7 u 8 militantes que vienen a ayudar a sostener este sistema», comenta. El comedor que organiza el MTE en la sede de la UTEP funciona los lunes, miércoles y viernes desde el mediodía hasta las seis de la tarde. Los jueves se trasladan a Congreso y el resto de los días acercan viandas a gente en situación de calle, a homLa policía argumentaba que las mujeres estaban dando vueltas, violando la cuarentena. Sin embargo, las mujeres explicaron que estaban volviendo de una pollería que encontraron cerrada y denunciaron que la policía ingresó al hotel para detenerlas.
«Llegamos y el oficial Araujo estaba actuando de manera muy prepotente: se refería a ellas en masculino, las llamaba «los trasvestidos» y amenazaba, no solamente con detenerlas, sino con llevarnos a nosotros también, cuando ambos tenemos permiso para circular y además yo soy su abogado», agregó Busso.
Las reacciones al atropello no se hicieron esperar. Inmediatamente se comunicaron legisladoras, diputadas bres y mujeres que viven debajo de la autopista.
...............................
Sánchez comenta que no solamente se entrega comida sino que «también tratamos de ayudar en la vida social de las personas que se acercan». Esto implica facilitar una computadora o un celular para el trámite del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), asesoría a la gente en situación de calle o simplemente poner a disposición algunas de las herramientas sanitarias que tiene la Mutual de la UTEP. «Hay muchos vendedores que vienen ahora y que antes tenían una changa y se la rebuscaban. Cada vez es más difícil para la gente que viene acá conseguir un plato de comida. Muchos perdieron el poco nacionales y se estableció contacto con la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad. Las detenidas fueron trasladadas a la comisaría de la Comuna 1, donde el personal policial quería tenerlas demoradas entre 6 y 12 horas. Sin embargo, gracias a la presión política realizada desde diferentes sectores, las mujeres fueron liberadas a las pocas horas.
«Ya veníamos advirtiendo que la cuarentena obligatoria y la presencia policial en las calles empodera de forma negativa a las fuerzas y refuerza la selectividad del poder penal. La policía es discriminatoria y selectiva de por sí y es obvio que, mientras a una persona trans la detienen adentro del hotel donde vive, a un vecino de Palermo lo trabajo que tenían y esto es un problema y, por más que se levante hoy la cuarentena, va a seguir estando. Vamos a tener mucha gente comiendo en las ollas populares», anticipa Sergio.
Mucho se ha escuchado en la narrativa oficial sobre la importancia del Estado. La paliza argumentativa a los liberales es total: los principales empresarios que antes despotricaban contra el Estado ahora mendigan subsidios para poder pagar salarios. Pero poco se ha oído en la comunicación gubernamental sobre el rol de la militancia: miles de personas que salen a diario a poner el cuerpo para sostener ollas populares, resolver las necesidades esenciales de los barrios y sostener el tejido comunitario en los lugares donde el Estado aún no llega como debiera. «Este país sin militancia sería imposible. No funcionaría. Por eso yo soy tan autocrítico porque los militantes tenemos que saber que lo que estamos pisando es tierra», conclu
Detenidas por ser trans y pobres

ye Sergio. invitan gentilmente a entrar a su casa», explicó Busso, quien también se desempeña como investigador del Conicet en temas de Seguridad Ciudadana. «Estas mujeres viven hacinadas, en condiciones muy precarias y sobre ellas recae la mayor presión. Queremos que el GCBA aplique el criterio de «la cuarentena en tu barrio» como sucede en las villas: que haya un perímetro donde se puedan mover. Y también marcar una alerta sobre la situación que viven las mujeres más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires», concluyó Busso.
Las mujeres resisten el avance del coronavirus en la 31 Ellas bancan la parada

La Villa 31 resiste con el protagonismo de cientos de mujeres que paran la olla y cuidan hijos propios y ajenos. Voces de las que ponen el cuerpo en tiempos de pandemia, mientras el COVID-19 avanza a toda velocidad.
Texto: El Grito del Sur Foto: Asamblea Feminista Villa 31 y Villa 31 bis
Las casas crecen a lo alto como esquejes encajados entre sí. Los diferentes materiales forman un collage de texturas entre superficies planas y rugosas. Las ventanas son cuadrados recortados que dejan asomar las cabezas. El paisaje de la Villa 31 antes de la pandemia era un rompecabezas ruidoso de calles estrechas sin asfaltar, verdulerías abiertas, sopa paraguaya en cualquier esquina y ferias coloridas. Ahora, según cuentan las vecinas, la cuarentena se volvió cada vez más acuciante y, a pesar del aislamiento, cuando abren los comedores la gente se acumula por un plato de comida. “Los comedores están desbordados, si salís al mediodía las calles están estalladas de gente que hace fila”, explica Janet, integrante de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis. Tanto ella como sus compañeras exigen que se aplique un protocolo específico para el barrio, ya que en las condiciones actuales se vuelve imposible respetar las medidas impuestas por el Gobierno. “Acá hay pisos donde pueden vivir hasta 5 o 6 familias compartiendo baños y con menores de edad”, agrega.
Según el informe “Desigualdad social y desigualdad de género. Radiografía de los barrios populares en la Argentina Actual”, realizado por el Observatorio de Género y Políticas Públicas, en la Argentina hay 4 millones de personas viviendo en 4.416 barrios populares. De éstos, el 88,7% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 97,85% no tiene una red cloacal formal, el 63,8% carece de acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no tiene una red formal de gas natural.
Si bien en promedio el 51% de las personas que residen en barrios populares tiene un trabajo con ingreso económico regular, sólo el 31% son mujeres, mientras que la cifra de varones llega al 73%. En comparación con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la brecha de ocupación entre varones y mujeres se duplica en los barrios populares.
Nilda vive hace varias décadas en la 31. Ella coordina el Centro de la Mujer, un espacio de contención y acompañamiento para mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género. “A veces la gente no tiene para comprarse lavandina. Muchas mujeres trabajan en quehaceres domésticos que están suspendidos, por eso viven del día a día con los ahorritos que tienen. El Gobierno de la Ciudad desinfecta algunas partes y otras no, especialmente en la 31 bis, donde hay más alquileres y la gente está más amontonada. Los vecinos y las vecinas toman como preferencia comer que conseguir elementos de higiene”, explica a El Grito del Sur. De las mujeres que concurren al centro, ya hay infectadas.
El virus de la COVID-19 se expandió en los barrios aún más por el hacinamiento, la falta de agua y la dificultad para conseguir elementos de sanidad. Sin embargo, esta trinidad siempre conduce a lo mismo: los sectores más vulnerables de la sociedad continúan abandonados por el Estado. Al cierre de esta edición, La Garganta Poderosa había confirmado 280 casos positivos de COVID en la Villa 31 y 410 entre todos los barrios populares de CABA. El pasado 20 de abril se conoció la primera muerte acaecida en la Villa 31. Se trató de Torobia Balbuena, de 84 años. Su hija había dado positivo pocos días antes, y ambas vivían en una casa donde el baño se compartía entre 11 personas.
Recién después de haber estado 11 días sin agua, Malena Galmarini (presidenta de AySA) se reunió con el equipo de obras públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con vistas a generar un plan que solucione esta situación.
Lesly vive en Bajo Autopista. Ella explica que a la rápida expansión del virus se le sumó el dengue, que ya lleva 25 mil casos confirmados en todo el país. Pero ni siquiera en estas condiciones la Secretaría de Integración Social y Urbana frenó las relocalizaciones para la urbanización de la villa. “Las demoliciones siguen sin ningún tipo de resguardo para quienes aún viven en Bajo Autopista. No se están tomando los recaudos adecuados, hay acumulación de gente, arquitectos, ingenieros. Al demoler las casas se están produciendo filtraciones y rajaduras, pero tampoco se hacen cargo de eso», cuenta a este medio.
En ese sentido, agrega: “Nosotros desde el Bajo Autopista presentamos un amparo porque la Secretaría no hacía ninguna limpieza de escombros ni una fumigación hace 10 meses. Hace 15 días salió el amparo y finalmente se hicieron fumigaciones y desinfecciones, aunque no se está haciendo descacharreo que es lo importante. La fumigación mata al mosquito pero no a la larva, que se sigue propagando”.
La tasa de desocupación de las mujeres residentes en barrios populares es del 22%. Sólo el 10% de ellas declara tener trabajo registrado, mientras que la cifra asciende al 24% en el caso de los varones. Para el 34% de las mujeres que viven en barrios populares, la ocupación más relevante corresponde a las tareas fijas en el hogar y sin sueldo.
No es necesario repetir el rol fundamental que tienen las mujeres e identidades feminizadas en los territorios. Si fueron ellas las que durante cuatro años de macrismo tomaron el rol de tejedoras de la red de contención que evitó el estallido social, ahora su trabajo (no pago) se vuelve imprescindible para sostener la cuarentena. Son las que están en los comedores, las que cuidan a los pibes y las que hacen comida para intercambiar por otras cosas porque el trueque volvió- o nunca se fue- de las villas. “Las mujeres son las que salen a los comedores, pero hay algunas que tienen barbijos para protegerse bien y otras que los improvisan”, concluye Nilda.
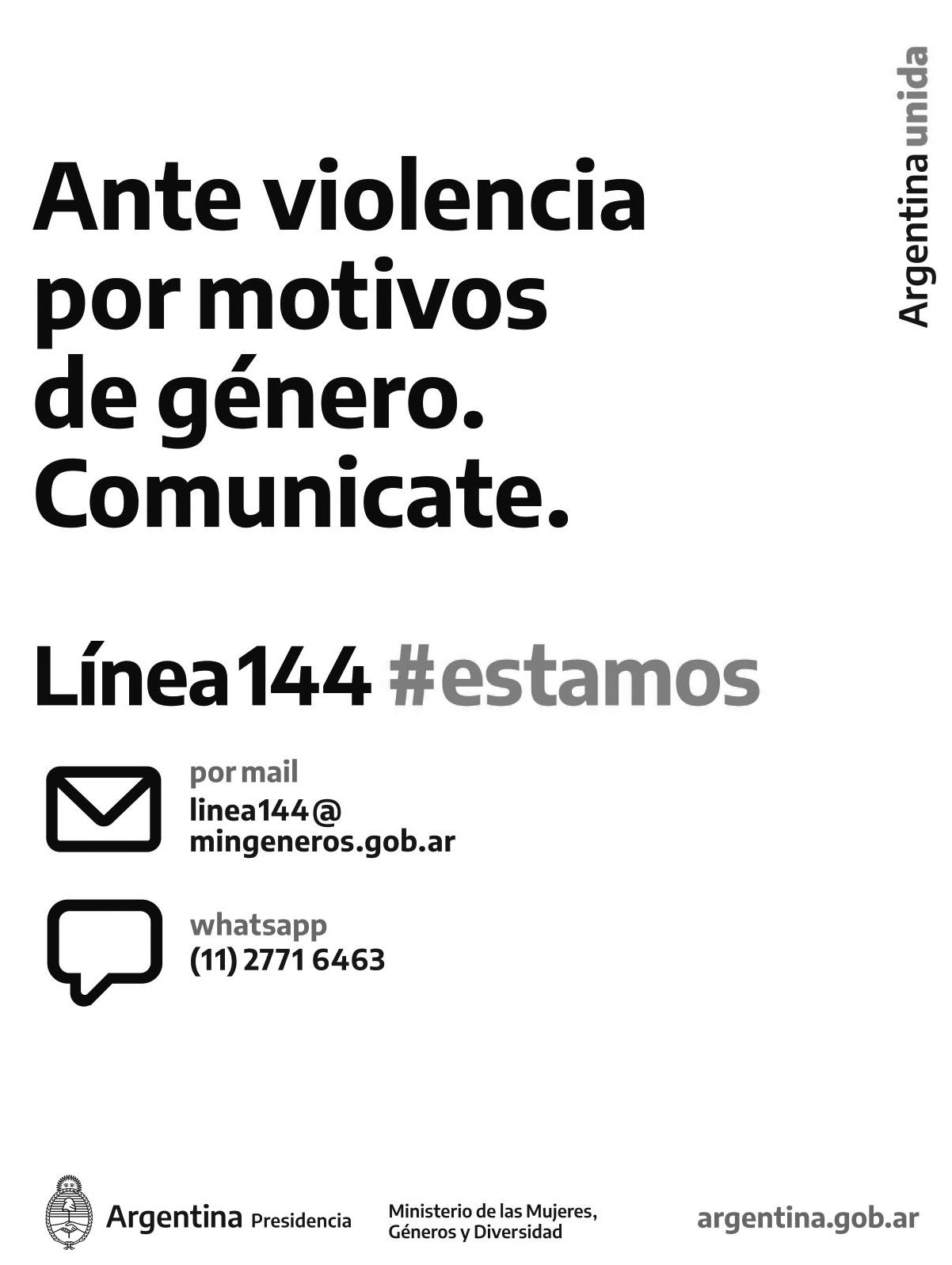
Comunidad senegalesa

La justicia del almuerzo
En el barrio de San Cristóbal, un grupo de migrantes senegaleses se organiza para paliar la pandemia de conjunto: sin acceso al IFE, realizan compras comunitarias y afrontan la cuarentena en pleno mes de Ramadán. Crónica de la solidaridad silenciosa de los que no aparecen en portada.
Texto: Julieta Bugacoff y Federico Muiña Foto: Federico Muiña
San Cristóbal, un grupo de senegaleses se reúne con el objetivo de llevar adelante una repartición de comida para los miembros de su comunidad. Al entrar al museo es difícil caminar, el piso está repleto de cientos de bolsones de verduras. Galay, que llegó de Senegal hace casi 4 años, explica que algunos de sus compatriotas pudieron acceder a una pequeña ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero que, aún así “la plata no alcanza y los chicos tienen hambre”. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por otra parte, le fue negado al 95 por ciento de los senegaleses que lo solicitaron. Mientras ordenan los alimentos y esperan la llegada de un camión con arroz, fideos y aceite, los senegaleses bromean entre ellos en una mezcla de español y wolof, una de las lenguas más habladas del país africano.
«Estás más flaco», dice Badu.
«Es por Ramadán y la cuarentena», le responde Alfa mientras se ríe.
Para la cultura islámica, Ramadán es el noveno mes del calendario lunar y transcurre entre el 23 de abril y el 23 de mayo. Según el Corán, es el momento del año en el que los pecados son perdonados “como si estuvieran quemados“. Durante este período de tiempo, los musulmanes realizan un ritual de purificación que implica rezar varias veces al día, ayunar desde el amanecer hasta la puesta del sol, y la abstinencia de relaciones sexuales. Una vez que atardece, la gente se reúne en grupos para cenar de forma comunitaria, romper el ayuno -el Iftar– y luego ir a la mezquita. No es casualidad que, esta semana, la nota más leída en “Le Soleil”, uno de los principales diarios de Senegal, se titule: “Cinco formas de pasar Ramadán en cuarentena”. El Covid-19 supone la imposibilidad de juntarse y, por lo tanto, de celebrar el Iftar o de asistir a la mezquita.
No hay cifras exactas de la cantidad
de inmigrantes senegaleses que viven en Argentina. Sin embargo, se calcula que sólo en los últimos veinte años ingresaron más de 10000, de los cuales el 90 por ciento lo hizo en categoría de refugiados. A diferencia de otros países africanos, en Senegal no hay una guerra civil ni un conflicto armado. El Conflicto de Casamanza, una guerra civil de baja intensidad librada al sur del país, se encuentra en un alto el fuego desde 2014. A pesar de eso, las tasas de desempleo superan el 50% y muchos hombres deciden emigrar para ayudar a sus familias, por lo general numerosas. Otros, deciden viajar porque es parte de su cultura.
...............................
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) le fue nega- do al 95 por ciento de los se- negaleses que lo solicitaron. ...............................
Florencia Mazzadi es abogada, dirige la Asocación Civil ‘Cine Migrante’ y hasta 2009 trabajó en España brindando ayuda a los senegaleses que ingresaban a Europa: “Allá la problemática es distinta, porque tienen más incorporada la figura del inmigrante africano. Pero, a la vez, hay muchas más trabas para conseguir los documentos
Una encuesta realizada por el colectivo “Agenda Migrante 2020” reveló la precaria se encuentran la mayoría de les trabajadores migrantes producto de la cuarentena.
Texto: El Grito del Sur
Sólo dos de cada diez personas migrantes pudieron acceder voluntariamente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos que la Anses empezó a pagar. El dato surge de una encuesta realizada por el “Espacio Agenda Migrante 2020”, colectivo que nuclea a las organizaciones y ONGs más representativas del sector, que vienen alertando al Gobierno sobre las consecuencias que el parate económico está produciendo en los extranjeros radicados en el país, en su mayoría trabajadores informales y con problemas de documentación. A través de una carta que ya le hicieron llegar a las autoridades de Migraciones y al propio presidente Alberto Fernández, las organizaciones propusieron flexibilizar los requisitos y los mecanismos burocráticos para que las personas con menos de dos años de residencia puedan cobrar el beneficio, basándose en otro de los resultados alarmantes de la investigación: más de la mitad de los encuestados dijo haber perdido su trabajo o sus ingresos relativamente estables desde el inicio de la cuarentena obligatoria.
La encuesta se realizó online durante 5 días, y participaron –vía redes y por correspondientes que les permitan vivir en el país de forma legal”, explica, mientras sostiene un bolsón de verduras. Cuando volvió a Buenos Aires en 2010, se encontró con que la situación de los migrantes africanos era muy vulnerable: “Acá, obtener los papeles necesarios no es tan difícil. El verdadero problema es el trabajo precario y la violencia institucional producto de ello”, agrega.
A mediados de 2004, se sancionó en Argentina la Ley Migratoria 25871, la cual hace responsable al Estado de regularizar la situación de los migrantes y garantizar el acceso a la salud y educación. Según una encuesta realizada en 2019 por el Ministerio de Trabajo, uno de cada 12 trabajadorxs en Argentina es de origen migrante. Además, un 83% trabaja en condiciones de informalidad.
Mientras avanza el día y los senegaleses acomodan los bolsones, reciben una noticia desalentadora: el proveedor del arroz, los fideos y el aceite no podrá entregar el pedido. “No hay stock”, es la excusa. Después de deliberar un buen rato, toman una decisión: ir al Mercado Central en el camión que habían alquilado y conseguir por sus propios medios la mercadería que no les entregaron. Mustafá, un joven de 28 años que terminó de formarse como Whatsapp– unas 850 personas migrantes, algunas de ellas bajo protección internacional. Quienes contestaron habitan en su mayoría en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano y viven al día, de la venta ambulante y de distintas changas. El 49 por ciento afirmó que directamente no pudo registrarse en el sistema de la Anses para completar el trámite, y otro 31 por ciento dijo haber recibido una notificación de rechazo. Ambos casos suman un 80 por ciento de las personas migrantes que intentaron cobrar la IFE y quedaron afuera.
Los datos de la encuesta de las organizaciones refuerzan a los de la propia Anses, que presentó un informe los días posteriores al cierre de la inscripción, el 3 de abril, en el que detalló que de los más de 4 millones de personas a las que se les negó el beneficio, casi 200 mil son migrantes que no cumplían con el requisito de dos años de residencia.
Por eso, las organizaciones le exigieron al Gobierno “dejar de lado el requisito de dos años de residencia en Argentina y la exigencia de una residencia regular” y “establecer un mecanismo urgente de regularización accesible, gratuito y con plazos abreviados, como medida indispensable para reducir las condiciones de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes”, entre otras recomendaciones para paliar los errores del sistema y así poder incluir en el beneficio a uno de los sectores más golpeados por la crisis.
“El principal error fue haber exigido dos años de residencia regular, por dos motivos fundamentales: venimos de 4 electricista el año pasado, es quien se ofrece a acompañar al conductor del flete.
...............................
Según una encuesta realiza- da en 2019 por el Ministerio de Trabajo, uno de cada 12 trabajadorxs en Argentina es de origen migrante. Además, un 83% trabaja en condicio- nes de informalidad. ...............................
En el tiempo que se tarda en ir y volver del Mercado Central, el resto de los senegaleses comienza a organizar los bolsones según los barrios: Flores, Once, Constitución, Liniers, Lanús, Morón. El ayuno parece no afectarlos cuando tienen que mover bolsas de tres, cuatro o hasta cinco kilos de verduras. Mientras esperan al camión, que lleva un rato de demora, algunos van al baño y se lavan para rezar. Es 4 de mayo, y van 12 días de Ramadán. En este mes, los musulmanes deben realizar entre tres y cinco rezos por día.
Después de unas horas, el camión regresa cargado. Son las 16.30, y quince minutos después los senegaleses ya han descargado más de 900 kilos de arroz, 900 kilos de fideos y varias cajas con botellas de aceite. Pero antes de años de gestión macrista donde se pusieron muchísimas trabas para realizar los trámites de radicación, por lo que muchos migrantes no pueden cumplir con el requisito de DNI; por otro lado, el índice de pobreza entre los recién llegados al país es mucho mayor que entre quienes pudieron asentarse a lo largo del tiempo y conseguir mejores trabajos, por lo que el criterio de antigüedad excluye a uno de los sectores de la población migrante que más necesita una ayuda”, explicó a este medio Ana Penchazadeh, especialista en migración y derechos humanos del Conicet y del Instituto Gino Germani de la UBA e integrante de Agenda Migrante.
De la encuesta, respondida en un 57 por ciento por migrantes venezoseguir, es necesario romper el ayuno. Birán fue el encargado de ir a comprar pan, manteca y café. “Es importante volver a comer algo liviano, que no caiga mal. Por eso pan y manteca. El café es para calentarnos”, cuenta mientras unta los panes y los reparte entre sus compañeros. Aunque sea de forma improvisada, se nota la felicidad y el orgullo en los ojos de cada uno, porque pudieron organizarse, sortear un obstáculo difícil como lo es la cancelación de un proveedor y celebrar el Iftar de forma colectiva.
Con las últimas luces del día, Galay, Birán, Badu, Cheikh, Alfa y Mustafá, ayudados por otros compañeros de la comunidad, lograron cargar los camiones y llevar comida a quienes más lo necesitan. En su poema “El gran mantel”, Pablo Neruda realiza una reflexión muy interesante y por demás atinada sobre lo que es tener hambre:
“Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos, quema, quema y no tiene fuego: el hambre es un incendio frío”.
Y a pesar de que los migrantes senegales saben que tendrán que volver a repetir esta movida mientras dure la pandemia y la cuarentena, también están seguros de que, al menos por un tiempo, habrán podido cumplir con la
Sólo 2 de cada 10 migrantes accedieron al IFE Con más miedo al hambre que al contagio
situación económica en la que
justicia del almuerzo.

lanos, surge que la mayoría tiene más miedo a perder el trabajo y no poder comer que a contagiarse el coronavirus. Sólo el 28 por ciento dijo que tenía un trabajo formal antes de iniciarse el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo. El resto trabajaba de manera informal (un 26,5 por ciento), lo hacía de forma esporádica (28.3) o directamente no tenía trabajo (17,2). Más de la mitad, un 58 por ciento de los encuestados, indicó que a partir de la cuarentena dejó de percibir un salario o ingreso para sostenerse. Consultados sobre qué les generaba mayor preocupación, un 74,5 por ciento contestó «tener problemas económicos» por sobre «enfermarse de coronavirus»(51 por ciento).



