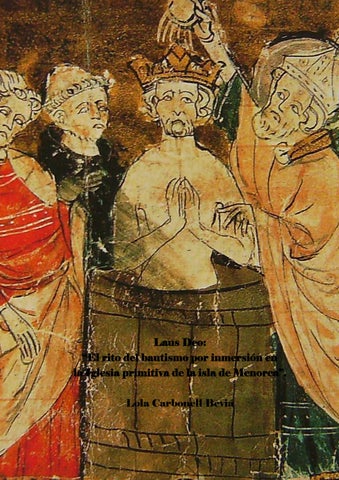Laus Deo: “El rito del bautismo por inmersión en la Iglesia primitiva de la isla de Menorca”. Lola Carbonell Beviá
1
Laus Deo: “El rito del bautismo por inmersión en la Iglesia primitiva de la isla de Menorca”.
Lola Carbonell Beviá
2
Índice
1. El bautismo por inmersión en las religiones de la Antigüedad. 1.1. Los misterios de Isis, Eleusis, Dionisos y Mitra. 1.2. Mohenjo Daro en el valle del Indo. 1.3. Las sectas del judaísmo: 1.3.1. Qumran. 1.3.2. Jerusalén. 1.3.2. Masada. 2. El rito del bautismo por inmersión en el cristianismo. 2.1. 2.1. La religión de los Hijos de la Luz: El bautismo de Juan el Bautista. 2.2. La Iglesia del Camino: La Didaké (siglo I d. C.). 2.3. El bautismo por inmersión como herencia de primer cristianismo (siglos II y III d. C.). 2.4. Bautismo por inmersión en el catolicismo y arrianismo (siglos IV y V d. C.). 2.5. El rito del bautismo por inmersión en la Alta Edad Media (siglo X d. C.). 2.6. Bautismo por inmersión en la religión cristiana no católica: Baptistas y ortodoxos rusos (siglos XX y XXI d. C.). 3. El rito del bautismo por inmersión en las piscinas bautismales de Menorca. 3.1. Son Bou. 3.2. Es Fornàs de Torrelló. 3.3. L´Illa del Rei. 3.4. Es Cap des Port. 3
4. Conclusiones. 5. Citas bibliogrรกficas.
4
Laus Deo: “El rito del bautismo por inmersión en la Iglesia primitiva de la isla de Menorca”. Lola Carbonell Beviá
1. El bautismo por inmersión en las religiones de la Antigüedad. El rito del bautismo por inmersión es más antiguo de lo que se cree. Su utilización se realizaba ya en los misterios de Isis, Eleusis, Dionisos y Mitra, de la Antigüedad. 1.1. Los misterios de Isis, Eleusis, Dionisos y Mitra. La finalidad del rito del bautismo por inmersión en los misterios de Isis, consistía en la admisión del neófito en la comunidad de culto y, en la purificación de sus pescados (1). En los misterios de Dionisos, -en los que solo se admitían mujeres-, el rito del bautismo pertenecía a la iniciación y, a la purificación (2). El mitraísmo incluía el bautismo por inmersión en sus ritos de iniciación (3), prometiendo la expiación de los pecados del neófito mediante el baño (4). 1.2. Mohenjo Daro en el valle del Indo. Desde el año 2.500 a. C., al 1.500 a. C., la cultura de Mohenjo Daro, ubicada en el valle del Indo utilizaba una gran piscina para sus rituales religiosos, como ha encontrado la arqueología y, que se ha venido denominando “Gran Baño” (5), puesto que en el piso superior de la misma, se hallaba la residencia de los sacerdotes, y se cree que los ciudadanos y los sacerdotes, pudieron hacer en el Gran Baño sus abluciones rituales (6). 1.3. Las sectas del judaísmo. Dentro del judaísmo existió una secta que utilizó en sus ritos el bautismo por inmersión, como fueron los esenios, cuyos hábitats 5
fueron encontrados por la arqueología en Qumran, Jerusalén y Masada. 1.3.1. Qumran. Los esenios de Qumran disfrutaban de los baños rituales en una piscina probática, hallada por la arqueología, cuya morfología era rectangular y, se accedía a ella, por medio de una escalinata descendente. Los baños rituales eran utilizados por los perfectos u hombres santos y, no por los iniciados, como señalaban las reglas de la comunidad de Qumran (7). 1.3.2. Jerusalén. En Jerusalén los esenios disfrutaban de las piscinas probáticas denominada de “Salomón”, una cisterna construida en el año 200 a. C., (8) que seguía en funcionamiento en tiempos de Jesús el Cristo; al igual como la piscina probática de Siloé, ubicada cercana a la puerta “Preciosa”, situada junto al Monte de los Olivos (9). Y cuya estructura todavía se conservaba en la Edad Media, en tiempos de las Cruzadas (10). También hubo una tercera piscina, ubicada en las afueras de Jerusalén, en el término de Betsaida, que fue utilizada para actos curativos de sanación en tiempos de Jesús el Cristo (11). 1.3.2. Masada. Los esenios habitaron en la fortaleza de Masada hasta el año 73 d. C., en que fue sitiada por los soldados romanos y, sus habitantes se suicidaron en masa. Se ha descubierto que en la fortaleza existía una piscina probática, a la que se descendía por una escalinata compuesta de nueve escalones (12). 2. El rito del bautismo por inmersión en el cristianismo. La religión de los Hijos de la Luz, practicada por el movimiento religioso esenio heredó la práctica del rito del bautismo por inmersión, que posteriormente fue incorporado a la religión de la Iglesia del Camino de Jesús el Cristo, así como, al cristianismo católico y, al arrianismo, manteniéndose durante la Edad Media, hasta la actualidad. 6
2.1. La religión de los Hijos de la Luz: El bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el máximo representante de la religión esenia de los Hijos de la Luz, perteneciendo a la misma comunidad. Y bautizaba con agua, sumergiendo a los neófitos en el río Jordán (13). 2.2. La Iglesia del Camino: La Didaké (siglo I d. C.). Jesús el Cristo formo la Iglesia del Camino y, bautizaba por el rito del bautismo por inmersión. Sus apóstoles continuaron su obra bautizando igualmente en agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (14), conformándose dicho rito en el siglo I d. C. (15). 2.3. El bautismo por inmersión como herencia de primer cristianismo (siglos II y III d. C.). El cristianismo del siglo II d. C., utilizó el ritual del bautismo por inmersión, al que se denominó “baño” (16), tanto en la versión católica, como ortodoxa de la iglesia griega (17). El primer paso antes del bautismo por inmersión consistía en la imposición de manos para exorcizar al neófito y luego, se le ordenaba bañarse y lavarse el quinto día de la semana. El día del bautismo –que podía ser en la fiesta de Pascua o de Pentecostés-, se bautizaba en primer lugar a los niños, en segundo lugar a los hombres y, por último a las mujeres. Los neófitos se introducían en el agua desnudos y, junto a ellos el diácono, quién les imponía la mano sobre la cabeza, al mismo tiempo que les hacía ciertas preguntas y, les imponía el bautismo por tres veces (18). También fueron rebautizados los que habían sido bautizados por los herejes (19). Desde el siglo III d. C., la fuente bautismal se denominó piscina (20). Y la piscina bautismal más antigua conocida pertenece al siglo III d. C., y se encuentra en Siria, en la sinagoga de Dura Europos (21). 2.4. Bautismo por inmersión en el catolicismo y arrianismo (siglos IV y V d. C.). Las piscinas bautismales construidas en el siglo IV tenían morfología de cruz para el bautismo de los neófitos (22). 7
Tanto los cristianos católicos como los cristianos arrianos o los cristianos donatistas eran bautizados por el rito del bautismo por inmersión. Y cualquiera de los tres grupos religiosos tuvo interés en rebautizar a los conversos que procedían de los otros grupos religiosos (23). Como ejemplo de ello, fue el bautismo del emperador Constantino, quién después de haberse convertido al cristianismo católico, antes de morir, se convirtió al cristianismo arriano, siendo bautizado por el obispo arriano Eusebio de Nicomedia (24). O el caso del monarca Clodoveo, cuyo bautismo por inmersión aparece representado en los vitrales de la catedral de Reims (25). Durante los siglos V y VI todavía existían en activo piscinas bautismales donde tenía lugar el rito del bautismo por inmersión, como sucedió en Pérgamo (26), estando algunas de ellas decoradas con inscripciones, o insculturas representativas del símbolo solar, el pez y, la serpiente, como fue el caso de la iglesia de Garway (27). 2.5. El rito del bautismo por inmersión en la Alta Edad Media (siglos X y XI d. C.). Durante la alta Edad Media se conservó el rito del bautismo por inmersión en el cristianismo ortodoxo de la Iglesia rusa, como fue el caso del rey Vladimir, que vivió entre los siglos X y XI d. C. (28). En el caso de la catedral de Tortosa, se hizo referencia a la existencia de una pila bautismal cavada y con forma de concha, que todavía existía en la Edad Media (29). Igualmente, durante el periodo medieval, en la catedral de Tortosa quedaban vestigios del rito de la trina inmersión (30). 2.6. Bautismo por inmersión en la religión cristiana no católica: Baptistas y ortodoxos rusos (siglos XX y XXI d. C.). Los últimos vestigios del bautismo por inmersión persisten en la actualidad en la religión cristiana no católica, dentro de la Iglesia protestante baptista (31) y católica Ortodoxa rusa (32), 3. El rito del bautismo por inmersión en las piscinas bautismales de Menorca. Las piscinas bautismales halladas arqueológicamente en los edificios basilicales paleocristianos de la isla de Menorca corresponden a tres tipologías diferenciadas. 8
3.1. Son Bou. La piscina bautismal de Son Bou está construida sobre una base pétrea y, se caracteriza por ser exteriormente cilíndrica, e interiormente cuatrilobulada. Se cree que la pila bautismal fue construida en el siglo VI d. C., dos siglos después de la construcción de la basílica paleocristiana de Son Bou (33). 3.2. Es Fornàs de Torrelló. La piscina bautismal de Es Fornàs de Torrelló se halla en el interior de la basílica paleocristiana de es Fornàs de Torrelló (34). Morfológicamente es de pequeño tamaño y de similares características a la piscina bautismal de la basílica de l´Illa del Rei. Se trata de un espacio circular hemiesférico de pocos centímetros de altura (35). 3.3. L´Illa del Rei. Siguiendo el plano en alzado de la reconstrucción virtual realizada por Carlo Cestra, la piscina bautismal de la basílica de L´Illa del Rei presenta una morfología cilíndrica, realizada en piedra y hueca en su interior, de una altura aproximada de un metro. Coincide su forma circular con las formas circulares de las piscinas bautismales más antiguas de Italia y Francia (36). 3.4. Es Cap des Port. La piscina bautismal de Cap des Port presenta forma de cruz o de estrella de cuatro puntas con “los costados cóncavos y los extremos romos”. Tres de los brazos tienen cuatro escalones para su acceso, mientras que el cuarto restante dispone de tres escalones. Su ubicación se encuentra en el interior de la basílica de Cap des Port (37). 4. Conclusiones. El rito del bautismo por inmersión se tiene constancia de su existencia en la Antigüedad. Se mantuvo a lo largo del Bajo Imperio romano, para la religión cristiana católica, cristiana arriana, cristiana adopcionista y, cristiana ortodoxa. En la Alta Edad Media, pervivió en la 9
religión cristiana ortodoxa rusa y, en la actualidad, se mantiene en la Iglesia cristiana protestante baptista y cristiana ortodoxa rusa. La Iglesia cristiana de Menorca utilizó el rito del bautismo por inmersión durante un periodo de doscientos años, en que fueron construidas y utilizadas las iglesias paleocristianas de la isla de Menorca, existiendo piscinas bautismales con diversa morfología en las cuatro basílicas descubiertas hasta la actualidad y, que son las de: Son Bou, Es Fornàs de Torrelló, L´Illa del Rei y, Es Cap des Port. De las cuatro piscinas bautismales, solo dos de ellas presentan la misma forma pétrea cilíndrica en su exterior e interior. Una de ellas es cuatrilobulada. Y la restante con forma estrellada y escalones de acceso a su interior. Las cuatro piscinas bautismales pertenecieron a la religión cristiana, pero falta por dilucidar, si formaron parte del culto cristiano católico, cristiano arriano, cristiano adopcionista, cristiano pelagiano, o cristiano católico ortodoxo; puesto que todos los grupos religiosos practicaban el rito del bautismo por inmersión, como ya se ha visto.
En Villajoyosa (Alicante). A 22 de octubre, 2015.
10
Citas bibliográficas (1). OMERMEIER, Siegfried. “¿Murió Jesús en Cachemira? El secreto de la vida de Jesús en la India”. Colección Fontana Fantástica. Barcelona. Ediciones Martínez Roca, S. A. 1984. Página 55. Jesús entre los esenios. Bautismo por inmersión. “(…) Y aquí se nota de nuevo la influencia griega. El bautizo no era entonces nada nuevo, sino una costumbre muy antigua, procedente de las religiones de los Misterios. Conocían el bautismo tanto los Misterios eleusinos como el culto a Dionisos, a Mitra y a Isis. El bautismo de Isis se efectuaba, como el cristiano, por inmersión en el agua. Incluso la finalidad del bautismo era la misma en las religiones griegas, o sea, la purificación de los pecados y la admisión en la comunidad de culto (…)”. (2). OMERMEIER, Siegfried. “¿Murió Jesús en Cachemira? El secreto de la vida de Jesús en la India”. Colección Fontana Fantástica. Barcelona. Ediciones Martínez Roca, S. A. 1984. Página 7. Capítulo 1. Origen histórico de las sectas y su importancia en el mundo religioso. Misterios de Dionisios. “(…) También destacan en el mundo griego los llamados misterios de Dionisios. En los festivales dedicados a este dios de la vendimia se realizaban representaciones teatrales, se ingerían bebidas alcohólicas o drogas y se llegaba al desenfreno sexual. Los misterios de Dionisios eran fiestas dedicadas a celebrar al dios de la vegetación. Este culto incluía ritos purificadores y de iniciación. Estaba prohibida la presencia de los hombres en estos rituales. Sólo podían participar las mujeres (…)”. (3). OMERMEIER, Siegfried. “¿Murió Jesús en Cachemira? El secreto de la vida de Jesús en la India”. Colección Fontana Fantástica. Barcelona. Ediciones Martínez Roca, S. A. 1984. Página 5. Capítulo 1. Origen histórico de las sectas y su importancia en el mundo religioso. Las sectas y el Imperio Romano. Misterios de Mitra. “(…) Con la entronización del imperio romano, el panteón griego es asumido y reelaborado. Sus dioses reciben nuevos nombres. Más adelante, la reforma de Augusto instituye el culto y la divinización de los emperadores. El emperador se convierte en dios, que ha de recibir ofrendas y adoración. 3o obstante, entre las clases media y urbana se propaga la afición a los cultos asiáticos. El atractivo de estos cultos residía en la hermosura de sus ceremonias, en sus orgías y en sus ritos de purificación. Prometían además a sus seguidores la inmortalidad o el favor de los dioses. Una de las devociones de este tipio que más éxito cosechó fue la adoración a Mitra. Este dios de origen iraní, pasa a ser identificado con el Sol en Occidente.
11
Durante la época del Imperio Romano llegaron a existir entre 75 y 80 centros de adoración a Mitra. Este culto gozaba de gran popularidad, sobre todo entre los soldados de la legión romana. El culto a Mitra estaba rodeado de misterios. Tenía lugar en criptas y recintos subterráneos. Pese a su proliferación, estas prácticas religiosas jamás llegaron a convertirse en religión oficial, siempre fueron consideradas parte de los misterios privados. Los seguidores de Mitra solían celebrar complejos rituales, que a veces incluían sacrificios de animales y, que tenían como fin último guiar a las almas para que pudieran llegar a comunicarse con los bienaventurados (el mundo de los muertos) (…)”. (4). ALVAR, Jaime., & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. “Cultos mistéricos y cristianismo”. Publicado en: ALVAR, J. & BLÁQUEZ, J.M. & FERNÁNDEZ ARDANAZ, Santiago. & LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. & LOZANO, Arminda. & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. & PIÑERO, Antonio. Colección: Historia Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2010 (3ª edición). Página 521. La confirmación. Bautismo por inmersión = Mitraísmo. “(…) En su obra De praescritione haereticorum, 40, Tertuliano recuerda los ritos iniciáticos del culto mitraico: El diablo bautiza a sus creyentes y fieles, promete la expiación de los pecados mediante el baño y, si aun recuerda a Mitra, el diablo marca justo en la frente a sus soldados (…). Sin embargo, la imposición de un signo en la frente con un hierro al rojo vivo constituye una práctica propiamente mitraica con la que se distingue el grado iniciático de miles (soldado) (…)”. (5). HAMBLING, Dora Jane. “Orígenes del hombre: Las primeras ciudades”. Time-Life International (Nederland) B.V. Barcelona. Salvat Editores.1976. Página 123. Capítulo sexto. Refinamiento en MohenjoDaro. Sistema de alcantarillado en 2500 a.C. La piscina del Gran Baño. “(…) Sin embargo, de todas las comodidades existentes en Mohenjo-Daro y otras ciudades del valle del Indo construidas de modo similar, ninguna superaba en perfección las relacionadas con la higiene pública. 3unca antes, ni después hasta la época grecorromana, se prestó tal atención al sistema urbano de desagüe. A lo largo de las calles corría unas red de alcantarillas a cielo abierto, cuidadosamente ribeteada de ladrillos, igual a las que aún se encuentran en las antiguas ciudades de Asisa; ya intervalos había una suerte de pozos lo bastante profundos para impedir el paso de los diversos residuos capaces de embozar los conductos. Los arqueólogos que excavaron dichos pozos encontraron en ellos todo género de objetos, desde útiles de arcilla para rascarse el cuerpo en los baños hasta juguetes de tierra cocida extraviados por sus jóvenes propietarios hace unos cuatro mil años. 12
Las alcantarillas se conectaban con cada edificio por medio de una canalización abierta, construida asimismo de ladrillos, en la cual vertían los albañales de la casa, que generalmente consistían en un sistema interior de tubos de arcilla. Dos de las casas que se han excavado poseían incluso retretes de asiento, que eran unas imponentes construcciones de ladrillo. 3o eran menos vertederos, sino que iban a parar a los desagües. Parece que las alcantarillas se construyeron principalmente para evacuar las aguas usadas de los baños. Muchos inmuebles poseían cuartos / (Página124) de baño, cuyo suelo estaba hecho de ladrillos estancos y provistos de canalizaciones que iban directamente a los desagües. Sin embargo, el más notable monumento de limpieza descubierto en Mohenjo-Daro es el Gran Baño. Se trata de un complejo edificio de ladrillo de dos pisos, uno de los más impresionantes de la ciudad y un auténtico triunfo de la técnica. La piscina se halla incrustada en el pavimento de un patio interior y, por el lado norte y el lado sur se descendía al piso de la piscina mediante unas escaleras de ladrillo cubiertas de peldaños de madera empotrados en asfalto. La piscina de unos doce metros de longitud, siete de ancho y dos y medio de profundidad, era estanca gracias a una serie interior de hileras de ladrillos colocados sobre mortero de yeso, los cuales se asentaban sobre una capa de asfalto de tres centímetros de espesor que revocaba un doble muro de ladrillos. El suelo se inclinaba en suave declive hasta un desagüe que a su vez desembocaba en un canal de drenaje abovedado que tiene la altura de un hombre puesto en pie. A la derecha de la piscina se encontraban ocho cuartos de baño más reducidos, de unos tres por dos metros cada uno y, cuyo suelo se hallaba provisto de canalillos para la evacuación del agua. Estos cuartos de baño se habían construido a lo largo de un corredor y estaban provistos de puertas dispuestas de modo que garantizaban su intimidad; cada cuarto tenía una escalera particular que lo comunicaba con el piso superior, donde seguramente se encontraban los alojamientos de la gente que frecuentaba el Gran Baño. Estas complejas instalaciones para el aseo personal no respondían, probablemente, a una preocupación por la higiene. El baño ceremonial es un importante rito en muchas religiones y, es muy posible que el Gran Baño tuviera tal finalidad. El pueblo llano debió de utilizar la piscina para llevar a cabo inmersiones rituales, quedando reservados para algunos miembros de las clases privilegiadas del sacerdocio los baños privados. Que el Gran Baño tenía algún propósito ritual lo señala ya su propio emplazamiento: se hallaba situado entre otras monumentales edificaciones, aparentemente destinadas a fines religiosos o administrativos, que coronaban una ciudadela amurallada (…)”.Página 13
138. Capítulo sexto. Refinamiento en Mohenjo-Daro. La desaparición de Mohenjo-Daro: 1500 a.C. “(…) Así pues, todo parecía indicar que Mohenjo-Daro había perdido la batalla contra el río, que la energía de sus habitantes se había agotado: la ciudad declinó y, finalmente, desapareció. Según sir Mortimer Wheeler, Mohenjo-Daro había recibido el golpe de gracias de manos de invasores ários, que asolaron el valle del Indo hacia el 1500 a.C. y cuyas hazañas relata el Rig Veda, el libro sagrado de los hindúes. El Rig-Veda, que forma parte de los grandes textos religiosos y épicos del mundo, cuenta como los conquistadores arios se abatieron sobre “el país de los siete ríos”, en el actual Pakistán, demolieron las murallas y aniquilaron a sus habitantes. Corrobora este relato el descubrimiento en los niveles superiores de Mohenjo-Daro de unos cuarenta esqueletos, restos de individuos evidentemente abandonados in situ sin sepultura. 3o obstante, el propio sir Mortimer Wheeler estima que un número tan reducido de víctimas entre los últimos defensores no corresponde a la importancia de la ciudad en aquella época (…)”. (6). HAMBLING, Dora Jane. “Orígenes del hombre: Las primeras ciudades”. Time-Life International (Nederland) B.V. Barcelona. Salvat Editores.1976. Página 146. Capítulo sexto. Refinamiento en MohenjoDaro. Un palacio para bañarse. “(…) El Gran Baño, que se levantaba entre los principales edificios públicos de Mohenjo-Daro, era la construcción más importante de la ciudad. La utilizaban probablemente ciudadanos y sacerdotes para hacer en ella las abluciones rituales; en el piso superior tenían su residencia los sacerdotes. Lo más notable del Baño no era tanto su decoración como su técnica de construcción. Calculado para sostener el peso de varias toneladas de agua, el aparejo de ladrillos se hallaba cuidadosamente ajustado; un arqueólogo inglés hacía notar que no podía deslizar entre los intersticios ni siquiera una tarjeta de visita (…)”.Página 147. Capítulo sexto. Refinamiento en Mohenjo-Daro. Vaso de arcilla cocida. “(…) Este esbelto vaso de arcilla cocida –uno de los varios descubiertos cerca del Gran Baño de Mohenjo-Daro-, pudo haber sido usado para las libaciones rituales. En las tumbas mesopotámicas se han localizado recipientes de figura parecida (…)”.Página 147. Capítulo sexto. Refinamiento en Mohenjo-Daro. Pastillas triangulares de arcilla cocida. “(…) Estas “pastillas” triangulares de arcilla cocida, que se cree eran usadas como rascadores por los usuarios del Gran Baño en sus abluciones, conservan todavía su superficie abrasiva. La de arriba ha sido entallada, antes de la cocción de la arcilla, para acrecentar su rugosidad (…)”. (7). ANÓNIMO. “Reglas y leyes de la comunidad de Qumram” (Adaptación hecha de los textos primitivos encontrados en las cuevas de 14
Cumram). Traducción y adaptación de los textos primitivos al estilo de una regla moderna. Se respeta y mantiene solo el contenido. Solo se lo ha reordenado en capítulos, al estilo de un código de leyes típico de la vida religiosa de la Iglesia. www.Anonimo-ReglasEseniasdeQumram.pdf Página 4. Capítulo 2º. Modo de recibir a los nuevos miembros de la Comunidad. “(…) 3o se participa de la pureza de los hombres santos por el simple hecho de entrar en el agua, porque no serán limpios quien no se convierta de su perversidad, porque impuro es todo aquel que quebranta su palabra (…)”. Página 6. Capítulo 4º. Lo que se debe enseñar al iniciado. “(…) 3o será admitido a la fuente de agua de los perfectos. 3o será purificado con expiaciones ni lavado con aguas lustrales ni santificado con aguas marinas o fluviales, ni purificado por ninguna otra agua lustral (…)”. Página 7. Capítulo 4º. Lo que se debe enseñar al iniciado. “(…) Su carne será pura cuando su alma se someta a todos los preceptos de Dios. Sólo después será rociada por las aguas lustrales y será santificada por las aguas de la contricción (…)”. (8). BEECHER KEYES, Nelson. “El fascinante mundo de la Biblia”. Edición castellana revisada por el Rvdo. P. Emilio del Río S. J. Colección: Biblioteca de Selecciones. Madrid. Selecciones del Reader´s Digest. 1963 (2ª edición). Página 79. Primera parte. La luz de la Tierra prometida. 5. El reino de David y Salomón. Piscina de Salomón. “(…) Conocida tradicionalmente como la “Piscina de Salomón”, estas cisternas llevan todavía hoy agua a Jerusalén. Según algunos técnicos en la materia data de doscientos años a. C. (…)”. (9). AMBELAIN, Robert. “Jesús o el secreto mortal de los templarios”. Barcelona. Ediciones Martínez Roca. 202. (1ª edición: mayo). Página 142. Capítulo 14. La magia en la vida de Jesús. Piscina bautismal en tiempo de Jesús. “(…) Pasando, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento […]. Y después de haber dicho esto, escupió en el suelo e hizo un poco de lodo con la saliva. Luego aplicó este lodo sobre los ojos del ciego y le dijo: “Ve y lávate en la piscina de Siloé”. Fue, pues, allí y se lavó y, regresó viendo claro. (Juan 9, 1 y 6-7). La piscina de Siloé estaba situada cerca de una de las puertas de Jerusalén. Era allí donde los sacerdotes, revestidos con sus atavíos festivos, sacaban el agua que iban a utilizar para las purificaciones rituales del Templo. Desde que el profeta Isaías la había alabado (Isaías 8, 6) se la tenía por santa y, todavía en la Edad Media tenía fama, entre los musulmanes, de dispensar un agua milagrosa (…)”. (10). FERNÁNDEZ NAVARRETE, Martín. “Las Cruzadas. Españoles en las cruzadas”. Fuente: “ARBIL, Anotaciones de Pensamiento y Crítica”. www.4.pdf http://www.ctv.es/USERS/mmori/(38)cruz.htm Página 46-47. Cita (36). Piscinas bautismales en Jerusalén. “(...) Los sucesos del Infante don Ramiro casado con Doña Elvira hija del Cid, están llenos de 15
oscuridad y han sido muy controvertidos por nuestros principales historiadores; pero todos respetan al menos la antigua y constante tradición de haber fundado la iglesia y divisa de la Piscina, al regreso del viaje que hizo a Jerusalen, donde asistió a la primera Cruzada, con muchos militares y caballeros. El edificio de la iglesia de la Piscina se conserva todavía aunque abandonado y ruinoso -en la Sonsierra de 3avarra, entre el lugar de Peciña y la villa de Abalos mi patria, ofreciendo / (Página 47) algunas memorias que atestiguan su antigüedad y esclarecido origen, y que podrán ilustrar las cuestiones suscitadas, apoyando al mismo tiempo el objeto de esta disertación. La memoria de esta fundación consta de dos letreros, que se esculpieron encima de las dos puertas de la iglesia. En la principal, situada hacia el mediodía, se renovó la inscripción y se puso el escudo de armas por los años de 1537 como se deja conocer, y dice lo siguiente: DOMI3VS PETRVS ABBAS BERILLA EX COMMISIO3E REMIRE REGIS 3AVARRAE ERA MILLESSIMA CE3TESIMA SEPTVAGESIMA QVARTA. El letrero colocado en el arco de la puerta del atrio que mira al norte, está en caracteres antiguos del siglo XII, en estos términos: DOMI3VS PETRVS ABBAS BERILLA FABRICAVIT HA3C ECCI.ESIAM ERA MCLXXIIII. Alguna otra dicción contiene que no puede leerse por estar muy demolida la piedra con la intemperie. 3o hace muchos años que en un nicho que estaba debajo de la piedra que servía de mesa para el altar, se encontró una cajita de madera, y dentro de ella un cartulario en pergamino, y envueltas en unas correas de lo mismo diferentes partículas de huesecillos y polvos de los santos que se expresan. La inscripción del cartulario dice así: «Consecrata est haec Ecclesiae a Santio Calagurrensi sive 3agerensi Episcopo, in honore Sanctae Mariae Virginis, et Sanctae Crucis, et Sancti Joannis, et Sancti Thomae Apostoli, et Sancti Juliani, et Sancti Georgii, et Sanctorum Cirici et Jalitae, et Sancti Cristofori, et Sancti AEmiliani, et Sanctae Eufemiae, et Sancti Salvatoris, et omniun Sanctorum: In era MCLXXV. Kalendis Augusti.» En las correas de pergamino que ciñen y ligan las reliquias se lee: Sanctae Mariae; Sanct Joannis; Sancti Cristofori; Sancti Georgii; Sancti Thomae; Sancti Quirici; Sancti Sebastiani; Sanctae Eufemiae; Sancti Salvatoris; Sanctae Crucis; Sancti Juliani, Sancti Jacobi. De todo lo cual se infiere, que el abad Virila fabricó la iglesia por encargo del infante Don Ramiro en el año 1136, y que la consagró el día primero de Agosto del siguiente de 1137 el obispo de Calahorra y 3ájera Don Sancho de Funes: resultando por consiguiente equivocada y errónea la noticia y traducción que del primer letrero publicó Berganza. (Ant. de Esp. lib. V, cap. 42, núm. 453,) expresando haberse hecho la fábrica el mismo año de 1110 en que murió don Ramiro, y alguna otra adición que no se halla en el original. La existencia coetánea 16
del abad Don Pedro Virila nos consta por Sandoval (Fundaciones de San Benito, en Cardeña S XVII. p. 50) y por varias escrituras que cita Berganza, de cuyas fechas se infiere que gobernó la abadía del monasterio de Cardeña, a lo menos desde el año de 1103 hasta el de 1139, siguiendo por mucho tiempo la corte de Alonso VI y de Alonso VII el emperador, y habiendo pasado a Roma como procurador general para la reforma de los monasterios benedictinos de España. El coincidir la existencia del abad Virila con los sucesos que se refieren y la circunstancia de haber dejado el infante al monasterio de Cardeña las reliquias que trajo de Jerusalen según expresa en su testamento, la fundación de la iglesia y divisa de la Piscina en memoria de la Probática Piscina que estaba en Jerusalén y menciona el evangelista San Juan (cap. 5) la constante tradición de los diversos descendientes de este linaje, el haber sido consagrada la iglesia por el diocesano, las memorias que se conservan de los viajes a Ultramar de Saturnino Lasterra y de Don Aznar Garcés y otros, todas son inducciones que contribuyen a demostrar que el infante don Ramiro concurrió a la primera Cruzada acompañado de muchos militares y caballeros navarros, dejando después piadosas memorias que lo atestiguan y comprueban (...)”. Página 75. Cita (137). “(...) Esta sorpresa, esta admiración con que vieron los cruzados los magníficos edificios y los ilustres monumentos de las artes en la Grecia, en Constantinopla, en la Siria, la Palestina, la Persia, el Egipto y demás países de oriente que visitaron con motivo de las guerras sagradas, debió excitar su curiosidad y conducirlos naturalmente a la imitación, introduciendo de esta manera en Europa el modo de edificar llamado gótico o tudesco, que con mayor propiedad pudiera llamarse oriental, cuya duración entre nosotros puede fijarse desde principios del siglo XIII hasta fines del XV. Así procuró demostrarlo con juiciosas reflexiones y exquisita erudición nuestro difunto académico el Señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos, en sus notas al elogio de Don Juan Ventura Rodríguez. A vista de las muchas tropas que pasaron de estos reinos a la Tierra Santa, especialmente con el ejército del conde de Tolosa y con el infante de 3avarra don Ramiro, de los muchos personajes españoles que visitaron entonces el Oriente, y de la comunicación que establecieron con las repúblicas de Italia y demás naciones que reunía en Asia un mismo espíritu e interés, no puede quedar duda de que por su medio, vino a España aquel gusto arquitectónico que desde fines del siglo XII había llegado a hacerse rico, atrevido y elegante, de sencillo, tímido y pesado que antes era: aquel gusto que caracteriza nuestras catedrales de León, de Burgos y de Toledo las más bellas y antiguas de todas, edificadas también en el siglo XIII y la de Barcelona principiada en 1298 sólida, magnífica y elegante (Jovell. nota X, pág. 105 y sig. Capm, mem. de Barc. tom. 3, P. 3, c. 3); y como aparecieron ya en su mayor pompa y perfección, y tal vez levantadas por arquitectos españoles 17
como nos consta de la de Toledo, podemos inferir o que estos vinieron ya del oriente bien instruidos en su profesión, o que precedieron en todo el siglo XII otros edificios de menor consideración que sobre el orden y gusto antiguo de edificar, empezaron a participar del moderno que traían los cruzados del Asia, especialmente en la parte de los adornos y accesorios que más le distinguían. Los franceses indican este gran carácter en los edificios que salieron de mano de Montreuil, arquitecto que siguió a San Luis a la Tierra Santa. Sabemos que San Juan de Ortega antes de ir a Jerusalén había ayudado a construir algunos puentes y otros edificios a Santo Domingo de la Calzada, y que a su regreso no solo hizo sólidos caminos sobre pantanos que antes impedían el paso de los caminantes y levantó puentes sobre el Ebro y el 3ajerilla, sino que fabricó en montes de Oca una ermita con su habitación y hospedería para recoger los peregrinos que se dirigían a Santiago de Galicia (Siguenza, Hist. de San Gerón. lib. 3, cap. 10. Texada, Abraham de la Rioja, lib. II, cap. 1, S. 4). La pequeña iglesia de la Piscina, de que hemos hablado anteriormente, edificada el año de 1136 por encargo del infante Don Ramiro después de su viaje a Palestina, conserva a nuestro parecer vestigios de este gusto que comenzaba a introducirse, y se advierte más en los adornos de puertas y ventanas y en las metopas de piedra llenas alternativamente de niños, animales y otros caprichos de puro ornato, que ciertamente distan mucho del gusto arabesco que había precedido (Jovellanos, nota XI, pág. 151). En este y otros puntos concernientes a la historia de nuestra arquitectura debemos esperar cumplida ilustración de los conocimientos y laboriosidad con que nuestro académico Don Juan Ceán Bermudez se ha esmerado en corregir y aumentar considerablemente las noticias de los arquitectos y arquitectura de España, que había trabajado el señor Don Eugenio Llaguno y le dejó al tiempo de su fallecimiento (...)”. (11). BEECHER KEYES, Nelson. “El fascinante mundo de la Biblia”. Edición castellana revisada por el Rvdo. P. Emilio del Río S. J. Colección: Biblioteca de Selecciones. Madrid. Selecciones del Reader´s Digest. 1963 (2ª edición). Página 195. Tercera parte. El tiempo de Jesús. 15. La misión de Jesús. Piscina. “(…) la curación del inválido en la piscina de Betzatá (Betsaida) en las afueras de Jerusalén (…)”. (12). SARTI, Susana. “Masada. La fortaleza del desierto”. Barcelona. Círculo de lectores. 2012. Página 186. Una mikve para el baño ritual Masada. “(…) En el año 73 d. C., se cumplió el destino de los sitiados: los soldados romanos, a través de la rampa artificial, penetraron entre las murallas de Masada y descubrieron que el enemigo había preferido quitarse la vida antes que acabar como esclavo de Roma. La fortaleza fue destruida y abandonada. Solo hacia el siglo V un grupo de monjes, cuya presencia está atestiguada por la iglesia bizantina, hizo revivir de nuevo 18
Masada, que al poco tiempo tras la conquista musulmana, volvería a caer en el olvido (…)”. (13). VIDAL MANZANARES, César. “El primer evangelio: El documento Q”. Barcelona. Círculo de Lectores. 1993. Página 183. Traducción. Bautismo por inmersión. “(…) Q 3, 16B-17. Yo, ciertamente, os bautizo con agua, pero Aquel que viene después que yo – que es más fuerte que yo y cuyas sandalias no soy digno de desatar -os bautizará (1) en Espíritu Santo y fuego. Lleva en la mano el aventador para limpiar su era y reunir el trigo en su granero y, quemará la paja en un fuego inextinguible (…)”. Página183. Cita (1). “(…) O “sumergirá” (…)”. (14). HENNER & LAURENT. “La enseñanza de los doce apóstoles (antiguo evangelio cristiano no canónico)”. París. 1907. www.AutoresAnonimnosLaEnseñanzadelosDoceApostoles(LaDidakhe).pdf Página 5. Enseñanza del Señor a las naciones por medio de los doce apóstoles. “(…) VII) En torno al bautismo, así bautizad, después de haber enseñado todas estas cosas: bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, en agua viva. [2] Si no tuvieses agua viva, bautiza en otra agua; si no puedas en fría, en agua caliente. [3] Si no tuvieres ni y unas ni otra, deja correr por la cabeza agua por tres veces “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. [4] Antes del bautismo que ayune el que bautiza, el bautizado y si es posible algunas otras personas; ordena al bautizado ayunar antes uno o dos días (…)”. (15). Varios autores. “Historia Universal”. 7. “El origen de las grandes religiones”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 366. El cristianismo. “(…) Las comunidades cristianas primitivas bautizaron desde sus inicios, sin excepción y de forma obligatoria. El rito bautismal de los primeros tiempos es muy simple y, se perfiló a lo largo del siglo. La Doctrina de los Apóstoles o Didaché indica que a finales del siglo I se celebraba en el nombre de las tres divinas personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y se imponía el ayuno para el bautizado y para el bautizante. La presencia del agua es fundamental en la celebración de este sacramento, ya que durante el ritual se derrama agua sobre el futuro cristiano o éste la recibe por inmersión. En los Hechos de los Apóstoles se menciona el derramamiento de agua. En la Didaché se aconseja un bautismo por inmersión, en agua viva u otra (…)”. (16). Varios autores. “Historia Universal”. 7. “El origen de las grandes religiones”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 368. El cristianismo. “(…) En el siglo II Justino utilizó la palabra “baño” para designar la inmersión. Durante la ceremonia se pronunciaba el nombre del Padre, del 19
Hijo y del Espíritu Santo, lo que permitía que el bautismo entrara en contacto con Dios. Tertuliano consideró en su libro Sobre el bautismo que la gracia no viene exclusivamente del agua, sino del agua, del gesto y de la invocación de la Trinidad. Ambrosio expone la presencia y la actuación de Dios en el agua del bautismo y por medio de figuras bíblicas muestra como el baño bautismal es un baño de salvación gracias a la cruz de Cristo (…)”. (17). Varios autores. “Historia Universal”. 7. “El origen de las grandes religiones”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 368. El cristianismo. “(…) En el siglo III en Palestina y el área cultural griega se difundió este tipo de bautismo (…)”. (18). BLAQUEZ, J. M. “Sacramentos y liturgia”. Publicado en: ALVAR, J. & BLÁQUEZ, J.M. & FERNÁNDEZ ARDANAZ, Santiago. & LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. & LOZANO, Arminda. & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. & PIÑERO, Antonio. Colección: Historia Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2010 (3ª edición). Página 324. El bautismo. Bautismo por inmersión. Siglo III. Herencia de la Iglesia del Camino = Imposición de manos. “(…) La Iglesia antigua conoció solo dos sacramentos, instituidos por Jesús: el bautismo y la eucaristía, al que hay que añadir quizá un tercero, la extremaunción, por el cual se personaba los pecados. Se conoce bien el ritual del bautismo tal como lo celebraban los cristianos de la iglesia de Roma a comienzos del siglo III. Se hacía por inmersión en el agua. Tal ritual no era una invención cristiana, pues lo practicaban numerosas sectas de tiempos de Jesús y, también los judíos en la admisión de prosélitos. (…) El primer ritual conocido de este sacramento se conserva en la Tradición apostólica (20-21). Se evaluaba a los candidatos si habían sido piadosos y caritativos durante el periodo de catecumenado. Los testigos proclamaban que, efectivamente se habían comportado con dignidad. Admitidos al bautismo, se les imponía la mano todos los días para exorcizarlos. Antes del bautismo, el obispo procedía al exorcismo individualizado. Se ordenaba bañarse y lavarse el quinto día de la semana. Si una mujer tenía su ciclo menstrual, debía ser bautizada otro día. (…) El obispo les imponía la mano y ordenaba al diablo alejarse de ellos y no volver más. El mismo día del bautismo se rezaba sobre el agua al canto del gallo Entonces los catecúmenos se desnudaban. Primero se bautizaba a los niños y, respondían por ellos los padres u otros miembros de la familia. A continuación se bautizaba a los hombres y a las mujeres. Éstas se soltaban el cabello y se desprendían de las joyas. / (Página 326) (…) Lo entregaba desnudo al obispo y al sacerdote más próximo al agua para que lo bautizaran. El diácono descendía al agua junto a aquel que iba a ser bautizado y, le imponía la mano, diciendo: “¿Crees en Dios 20
Padre omnipotente?” A lo que contestaba: “Creo”. En ese momento recibía el bautismo tras la imposición de la mano sobre la cabeza. A continuación le preguntaba (…) A esta pregunta respondía: “Creo” y, se le bautizaba una segunda vez y, a continuación se volvía a preguntar (…) A lo que el bautizado respondía: “Creo” y, se le bautizaba por tercera vez. El sacerdote lo ungía con aceite consagrado diciendo: “te unjo uno de los neófitos, que se vestían de nuevo en el interior de la iglesia. El obispo les imponía la mano pidiendo: “Señor Dios, que les has dado dignos de merecer el perdón de los pecados mediante el lavado de la regeneración del Espíritu Santo, infúndeles tu gracia para que te sirva según tu voluntad. A ti es la gloria, al Padre, al Hijo con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén”. Después derramaba aceite santificado sobre su cabeza e, imponiéndoles de nuevo la mano, decía: “Te unjo con el aceite santo en el Señor Padre, omnipotente, en Jesús Cristo y el Espíritu Santo”. Le ungía la rente, lo besaba mientras le decía: “El Señor sea contigo”, a lo que el neófito respondía: “Y con tu espíritu”. El obispo repetía la misma ceremonia con cada uno de los restantes bautizados. Terminado el ritual, rezaban todos juntos en compañía del pueblo. Después se daban el beso de la paz. (…) Justino (Apología primera 62) escribe que el demonio imitó el ritual del bautismo cristiano en el paganismo, al sugerir que fueran rociados con agua los que entraban en los templos y que se levaran completamente antes de entrar en los santuarios. Lo mismo afirma Tertuliano en su Tratado sobre el bautismo. Estas opiniones de los autores cristianos tienen su confirmación en los Pastos de Ovidio, donde se citan las abluciones de agua en os dies natalis de los templos. / (Página 327) El bautismo, tal como los describe Hipólito, iba acompañado de la comunión. 3o se conserva ningún ritual de este tipo, tan detallado, en otras religiones mistéricas. Al bautismo precedía una catequesis de tres años. El bautismo se celebraba preferentemente, en la fiesta de Pascua y de Pentecostés, aunque podía administrarse en cualquier fecha. [Tertuliano] El apologista admite que los seglares puedan bautizar y, rechazar el bautismo de los herejes (…)”. (19). BLAQUEZ, J. M. “Las persecuciones”. Publicado en: ALVAR, J. & BLÁQUEZ, J.M. & FERNÁNDEZ ARDANAZ, Santiago. & LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. & LOZANO, Arminda. & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. & PIÑERO, Antonio. Colección: Historia Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2010 (3ª edición). Página 297. La persecución de Decio. Condena de apostasía para los cristianos. Defensa del paganismo. Egipto. Rebautismo de herejes por cristianos. “(…) Como indica Orosio (7, 21.2), Decio se presentó como restitutor sacrorum, según reza una inscripción de Cosa. Decio contaba con la clase dirigente más 21
conservadora / (Página 298) del Imperio. (…) Su gobierno coincide con la resistencia de los godos, estafados en un asunto de cobro de tributos, después de participar como federados en la campaña de Gordiano III contra los persas, lo que motivó la hostilidad de este pueblo contra Roma a partir de este momento. (…) En el año 251, Decio y su hijo murieron en Ad Abritto. (…) Las fuentes de la persecución son cristianas. Cipriano y Dionisio, obispo de Alejandría, dan a entender que la persecución se dirige exclusivamente contra los cristianos. De los libelos de Egipto se deduce que el edicto de Decio afectaba a todo el mundo. El sacrificio de los dioses / (Página 299) paganos significaba apostasía para los cristianos. El edicto de Decio pedía a todos los ciudadanos aquello que Trajano había dispuesto sólo para los cristianos. Decio restauraba el edicto de Trajano falseando su espíritu. Su finalidad era atraer al sector más conservador del Imperio, contrario a la tolerancia que los cristianos disfrutaban desde la época de Cómmodo. El edicto se aplicó de una forma gradual según la acogida favorable de las diferentes regiones del Imperio. Primero, en el año 249, fueron arrestados algunos miembros del clero de Roma; después el obispo Fabián murió martirizado. En marzo o abril del año 250 se ordenó que todos los ciudadanos sacrificarán a los dioses. En Roma hubo algún mártir por desobedecer esta norma; pero otros muchos apostaron. En el otoño del año 250 se refugiaron en Roma los que huían de las persecuciones en las provincias, lo que prueba que la capital del Imperio reinaba cierta calma, como para indicar el hecho que, en la primavera del año 251, se eligiera al sucesor de Fabián con numerosa presencia de obispos y de gente del pueblo. La persecución de África fue gradual. Estalló a comienzos del año 250 y se debió a la iniciativa popular y, no a los magistrados. El populacho exigió de las autoridades la condena de los cristianos y del obispo de Cartago, Cipriano. En el primer momento se desterró a los cristianos, no se ordenó su ejecución. Cipriano se ocultó. Antes del verano la persecución tomó tonos más duros; hubo numerosas torturas y condenas a muerte. En Egipto la aplicación del edicto fue precedida por una persecución popular de la que habla Dionisio de Alejandría. Algunos cristianos, principalmente aquellos que desempeñaban cargos públicos, conocido el edicto, se presentaron voluntariamente, o fueron citados, para declarar que no eran cristianos. Otros fueron arrestados. La persecución de Decio tuvo dos fases. La primera se circunscribió a Roma, contra el clero cristiano. Estallaron grandes manifestaciones populares y, no pocos tumultos, para exigir a las autoridades mano dura contra los cristianos. Después de estos disturbios, Decio hizo público su edicto, que, como hemos indicado, tuvo diversa incidencia en cada una de las provincias. En Roma, la aplicación del edicto fue débil y, todo lo 22
contrario, por ejemplo, en ciudades como Cartago, Alejandría o Esmirna. El edicto pretendía recuperar la tradición religiosa romana, que se caracterizaba por ser un culto público, en contra, por tanto, de aquellas religiones que anteponían los individuos. (…) El obispo de Roma, Cornelio, era de tendencia más liberal en este punto que Cipriano y que 3ovaciano. A esto se unió en Roma, el problema de rebautizar a los que ya había sido bautizados por los herejes. Roma era contraria a esta práctica y, el obispo Esteban (254-257) negaba la comunión a los embajadores de Cipriano. Una carta de Cipriano fechada en el año 254, dirigida a Félix y a los fieles de León, Astorga y Mérida, informa que durante la persecución de Decio apostataron los obispos hispanos Basílides y Marcial. Fueron depuestos de sus sedes episcopales por el clero y por el pueblo, sustituyéndolos por otros. Los apóstatas, acusados del crimen de libeláticos y de otros enormes delitos, acudieron al obispo de Roma, que les permitió volver a sus sedes, aunque no era competente en este asunto. Cipriano reunió un concilio para tratar este asunto en Cartago en el otoño del año 254, que aprobó la decisión de la jerarquía y el pueblo de Hispania (…)”. (20). STARBIRD, Margaret. “María Magdalena y el Santo Grial. La verdad sobre el linaje de Cristo”. Colección: Divulgación. Enigmas y misterios. Barcelona. Planeta. 2005. Página 254. Piscina bautismal. “(…) ¿Quién fue el primero que se sirvió de las iniciales ICHTHYS para abreviar el enjundioso epíteto griego “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador? ¿Quién empezó a utilizar la imagen visual del pez para representar a Jesús y el movimiento cristiano, un símbolo que apareció muy pronto en los muros de las catacumbas de la periferia de Roma? Tertuliano (fallecido hacia 230) y Clemente de Alejandría (fallecido en 215) utilizaron el pez como un símbolo apropiado de Jesús, práctica que continuó san Agustín. Algunos padres de la Iglesia se refieren a sus parroquianos como pisciculi, “pececillos”. La fuente bautismal se llamó piscina y, el mentado teólogo Tertuliano dice de los iniciados cristianos: “Gosotros hemos nacido en el agua como el pez” (…)”. (21). LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. “El nacimiento del arte cristiano”. Publicado en: ALVAR, J. & BLÁQUEZ, J.M. & FERNÁNDEZ ARDANAZ, Santiago. & LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. & LOZANO, Arminda. & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. & PIÑERO, Antonio. Colección: Historia Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2010 (3ª edición). Página 410. La sinagoga de Dura Europos no era judía. Baptisterio. Siria. Siglo III d. C. “(…) el concepto de Dios y el carácter anicónico del cristianismo en los primeros siglos, basado tradicionalmente en el judaísmo, ya que el descubrimiento de las pinturas de la sinagoga de Dura Europos contradicen este aserto, constituyó un 23
obstáculo para el nacimiento de una arquitectura cristiana sagrada de tipo monumental. La idea de ecclesia, como asamblea de fieles, adquiere en torno al año 200 el nuevo significado de edificio donde se reunían los cristianos para celebrar el culto. El documento más antiguo de arquitectura cristiana lo constituye la domus ecclesiae de Dura Europos, en Siria, que se fecha a comienzos del siglo III. Su planta se asemeja más a las casas contemporáneas de la ciudad que a la posterior basílica cristiana del siglo IV. Se trata de un lugar doméstico destinado al culto, sin ninguna arquitectura determinada a excepción del ambiente situado a la derecha de la entrada de la casa, destinado a baptisterio. Sus muros interiores estaban decorados con pinturas pertenecientes a un complejo programa iconográfico sacado del repertorio bíblico: pastor crióforo acompañado del rebaño, Adán y Eva, Jesús sanando al paralítico, Jesús caminando sobre las aguas, el paraíso de los Beatos, la Samaritana en el pozo, David y Goliat, las santas mujeres junto al Sepulcro y, otros episodios bíblicos que no se han conservado (…)”.LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. “El nacimiento del arte cristiano”. Publicado en: ALVAR, J. & BLÁQUEZ, J.M. & FERNÁNDEZ ARDANAZ, Santiago. & LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. & LOZANO, Arminda. & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. & PIÑERO, Antonio. Colección: Historia Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2010 (3ª edición). Página 411. Dura Europos. “(…) sin olvidar la decoración pictórica de la citada domus de Dura Europos, ca. 230, donde no hay ni un solo tema pagano (...)”.LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. “El nacimiento del arte cristiano”. Publicado en: ALVAR, J. & BLÁQUEZ, J.M. & FERNÁNDEZ ARDANAZ, Santiago. & LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe. & LOZANO, Arminda. & MARTÍNEZ MAZA, Clelia. & PIÑERO, Antonio. Colección: Historia Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2010 (3ª edición). Página 410. Baptisterio. “(…) En concreto, la selección iconográfica de los ciclos figurativos del baptisterio de Dura Europos está en consonancia con el destino del edificio y por este motivo vuelven a aparecer en testimonios históricos de las narraciones bíblicas, como símbolos de la redención a través del bautismo. En este contexto cristológico, la figura del crióforo constituye una alegoría de Jesucristo que conduce a su rebaño hacia el agua fresca, que en sentido paleocristiano equivale al agua bautismal (…) en el arte local precedente de Dura Europos, aunque el estilo de las pinturas del baptisterio, a diferencia de las hebreas, es más primitivo y popular. Estas representaciones cristianas de Dura Europos, como las pinturas de las sinagogas hebreas contemporáneas, son fruto de la tolerancia religiosa de la época de los Severos y de sus sucesores (…)”. (22). Varios autores. “Historia Universal”. 7. “El origen de las grandes religiones”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 368. El cristianismo. 24
“(…) Entre los siglos IV y VII en Oriente y Occidente se construyeron pilas bautismales y baptisterios en forma de cruz para el paso y la inmersión del neófito. / (Página 369) Debido a la evolución de la teología y al aumento de las herejías, antes de recibir el bautismo era necesario un periodo de preparación para entrar en la iglesia que recibía el nombre de catecumenado. Se consideraba que esta preparación era fundamental porque el neófito debía conocer la doctrina de Jesús y sus obligaciones. El catecumenado se desarrolló a partir del siglo II y, tenía una duración y materias que eran diferentes según los lugares y la época. Disponemos de las catequesis de autores tan importantes como san Cirilo de Jerusalén, san Gregorio de 3isa, Teodoro de Mopsuestia, san Ambrosio o san Agustín. Los catecúmenos se iniciaban en las oraciones y / (Página 370) en los misterios, pero no podían celebrar la eucaristía porque no estaban bautizados, por lo que asistían solamente a la primera parte de la misa. Se conservan 16 homilías de un ciclo de predicación bautismal de Teodoro de Mopsuestia (siglos IV-V) que demuestran que la liturgia ya estaba codificada en sus ritos y fórmulas. La obra está destinada a los catecúmenos que recibirán el bautismo la próxima pascua. En un lenguaje sencillo y directo, las diez primeras homilías se dedican a explicar la fe y, las restantes se dedican a los misterios (el padrenuestro, el bautismo y la eucaristía). El método pedagógico que seguían era la repetición y, la intención de la catequesis era proporcionar a los candidatos al bautismo una visión global de la doctrina cristiana. En las tres homilías del ritual del bautismo nos relata que los catecúmenos deben inscribirse, someterse a exorcismos, recitar el símbolo de la fe (el Credo) y el padrenuestro y prometer fidelidad. En los días anteriores al bautismo el candidato debe renunciar a Satanás / (Página 371) y adherirse a Dios, a continuación recibirá la unción en la frente por el obispo y el padrino le impondrá una estola sobre la cabeza. Teodoro es el único autor cristiano que relata esta imposición. El núcleo central del bautismo es la unción del cuerpo, seguido de la bendición del agua, la triple inmersión del candidato y la invocación a la Trinidad. Se le impone el vestido blanco y recibe la consignación en la frente. Hipólito de Roma describió el bautismo por inmersión, en el que el catecúmeno se sumergía desnudo en el agua en tres ocasiones, hacia una / (Página 372) profesión de fe y le hacían las tres preguntas que debía responder afirmativamente. Estas preguntas constituyen la base del Credo común. Los cristianos conmemoraban con esta celebración la Pasión de Cristo y más tarde la Resurrección. Solía celebrarse la noche del sábado al domingo de Pascua para participar de la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo estaba dirigido a los adultos, que estaban capacitados para entender el mensaje cristiano y, hasta el siglo V el bautismo de niños está muy poco documentado. Es más, muchos adultos retrasaban el 25
bautismo hasta el final de sus días porque no creían en un segundo perdón de los pecados (…)”. (23). BLAZQUEZ, José María. “El Mediterráneo. Historia, Arqueología, Religión, Arte”. Colección: Historia. Serie Mayor. Madrid. Cátedra. 2006 (1ª edición). Página 390. Problemas de la Iglesia hispana a finales del siglo IV, según la decretal del obispo de Roma, Siricio. Bautismo. “(…) El primer problema que planteó Himero a Dámaso es el de volver a bautizar a los fieles que lo habían sido antes por los arrianos. Algunos obispos hispanos pretendían bautizarlos de nuevo. El problema era ya viejo en la Iglesia. Fue uno de los problemas graves, que enfrentó a la Iglesia africana y, más concretamente a Cipriano, con la Iglesia de Roma y con su obispo, Esteban (254-256). El problema había sido muy controvertido. Llama la atención que en una fecha con tardía como finales del siglo IV, todavía se plantease en la Iglesia hispana. Ya Formiliano, obispo de Cesarea de Capadocia, había escrito una carta a Cipriano, que se conserva entre la correspondencia de éste (Epíst. 75), fechada a finales del año 256, en la que el obispo de Capadocia asegura a Cipriano que está de acuerdo con su opinión, de que el bautismo conferido por los herejes es inválido y, critica vivamente la postura de Esteban, que había escrito dos cartas sobre este asunto. La primera, dirigida a los obispos de Cilicia, Capadocia, Galacia y provincias limítrofes, amenazaba con la excomunión si continuaban rebautizando a los herejes (Eus. HE. 7.5.7; Cip. Epíst. 75.25). La segunda, del 256, enviada a Cipriano, aborda el mismo problema. El obispo de Roma, Sixto II (257-258), opinaba lo mismo que Esteban. La postura de Cipriano había sido defendida también por su maestro, Tertuliano (De bap. 15). / (Página 391) Esta tesis fue sancionada por un gran concilio celebrado en África, reunido por Agripino, hacia el 220 y, conformada por otros sínodos celebrados en el 255 y el 256. Esta opinión no era unánime en África, como lo indica el tratado De rebaptisatione que contradice la opinión de Cipriano y debe ser obra de un obispo africano, escrito hacia el 256. La Iglesia hispana, al condenar el bautismo de los arrianos, estaba en la línea defendida por Atanasio, en su primera carta a Serapión (30), basado en que la fe con la que se confiere el bautismo era defectuosa, como queda claro en su segundo Discurso contra los arrianos. La objeción principal de Atanasio es la misma que hicieron Cirilo de Jerusalén Basilio, Los cánones apostólicos (4647), las Constituciones apostólicas (19). Entre los herejes, cuyo bautismo cae dentro de esta condena, menciona Atanasio concretamente al bautismo de los maniqueos, de los frigios y de los seguidores de Pablo de Samosata, bautismo este último considerado inválido por el Concilio de 3icea (19). En el siglo IV, igualmente Dídimo el Ciego (De Trin. 2.15) afirma que la Iglesia católicas no reconoce el 26
bautismo conferido por los montanistas o los ennomnianos, pues los primeros defendían una doctrina trinitaria de carácter modalistamonarquiano y, no bautizaban en el nombre de las tres divinas personas y, los segundos bautizaban “en la muerte del Señor”. Optato de Milevi, obispo de 3umidia, en su libro V de la obra que lleva por título Adversus Donatianae partis calumniam, escrito durante los gobiernos de Valentiniano y Valente (Hier. de vir. ill. 110), indica que los donatistas consideraban inválido el bautismo administrado por un sacerdote católico, por ser pecador y, por lo tanto, había que rebautizar a los fieles católicos, que se pasaban a los donatistas. Defendían esta postura apoyados en lo seguido por Cipriano. El obispo africano sostiene que el bautismo administrado por los herejes no es válido, porque alteran la profesión de fe, pero sí es válido el administrado por los donatistas y por los católicos. Jerónimo en su Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, obra del 382, admite la validez del bautismo administrado por los arrianos, tesis que es la defendida por Siricio; ésta la admitía Lucífero, que era el extremista miceno. Jerónimo da unas razones de la validez del bautismo de los arrianos, la disciplina general de la Iglesia y, los precedentes de la controversia entre Cipriano y Esteban. Siricio, para aceptar la validez del bautismo de los arrianos, se apoya en un texto de Pablo (Ephes. 4.5), en los cánones de los concilios, sin precisar y, en los decretos enviados a las provincias por su predecesor el obispo de Roma, Liberio, después de la prohibición del concilio de Rímini. Siricio insta a Himero a aceptar esta validez si no quiere ser separado del colegio por sentencia sinodal. El segundo punto que trata Siricio es el de los apostatas que han vuelto el culto a los ídolos y se han contaminado con los sacrificios paganos. Siricio ordena prohibirles comulgar; si se coinvierten y hacen penitencia toda la vida, pueden ser reconciliados al final de ella. El tema de los apóstatas se lo planteó ya El pastor de Hermas, asentando el autor del criterio que el apóstata no es excluido de la penitencia, doctrina seguid por Siricio (…)”. Página 393. Problemas de la Iglesia hispana a finales del siglo IV, según la decretal del obispo de Roma, Siricio. Bautismo. “(…) 1. 3o se bautice fuerza del tiempo de Pascua y de Pentecostés, salvo en caso de urgencia, que eran las fechas seguidas para el bautismo de los catecúmenos, según indica Gregorio de 3isa en su Adversus eos qui differunt baptismum, obra pronunciada el 7 de enero del 381, en Caesarea, Palladio (HL. 33.34) y, Sócrates (HE. 6.18.14) con ocasión de describir los sucesos acaecidos en Constantinopla en la Pascua del año 404, cuando los reunidos en la vigilia de la Pascua, para conferir a los catecúmenos el bautismo, vieron ininterrumpida la ceremonia por la intervención de los soldados. Pascua y pentecostés eran las fiestas litúrgicas, en las que se celebraba el bautismo (...)”. 27
(24). BLAZQUEZ, José María. “Oriente y occidente en el Mediterráneo. Estudios de arqueología, historia y arte”. Colección: Historia. Serie Menor. Madrid. Cátedra. 2013 (1ª Edición). Página 495. El soborno de la Iglesia Antigua. “(…) El obispo arriano Eusebio de 3icomedia bautizó a Constantino, estando próximo a morir (Hieron. Chron. A. D. 337) en 337 (…)”. (25). VELASCO, Manuel. “Breve historia de los vikingos”. Madrid. Nowtilus. 2012 (mayo). Página 199. Bautismo por inmersión de Clodoveo. Piscina bautismal. “(…) Seguramente, el protocolo del bautismo ha seguido un proceso muy similar al que tuviese Clodoveo, primer rey de la dinastía merovingia, unos cinco siglos antes. Aquel evento fue de tal importancia que la escena fue reproducida en cuadros, grabados, / (Página 200) iluminaciones, vitrales; en un muro de la catedral de Reims, donde tuvo lugar la ceremonia hay un relieve que nos lo muestra así: a la derecha, el obispo con mitra y báculo, acompañado de su séquito eclesiástico; a la izquierda, los representantes de la nobleza. En el centro, el rey, desnudo y metido en una pila bautismal de considerable tamaño, tal como se hacía en las antiguas ceremonias bautismales por inmersión (ese es el significado de la palabra griega baptizo). A su lado, su esposa Clotilde le sostiene la corona. Cuentan las crónicas que tres mil guerreros fueron bautizados después de su rey. Las pilas bautismales de entonces eran grandes, pero, ¿hasta donde pudo entrar Rollon, a tenor de su considerable tamaño? (…)”. (26). VERA ARANDA, Ángel Luis. “Breve historia de las ciudades del mundo clásico”. Madrid. Nowtilus. 2010. Página 295. Transformación de una basílica en baptisterio, en Pérgamo. “(…) Pero en el año 253 la ciudad sufrió un gran terremoto que asoló el santuario de Esculapio y después del seísmo, Pérgamo ya no volvió a recuperarse más. De esa forma, en los siglos V y VI, los bizantinos transforman lo que quedaba del santuario en una basílica con un baptisterio y unos pórticos de ciento veintiocho metros y, con cuarenta y cinco columnas. (...) Durante esta época, Pérgamo es una sede episcopal (…)”. (27). BAIGENT, M. & LEIGH, R. & LINCOLN, H. “El enigma sagrado. El santo grial, la orden de Sión, los Templarios, los Francmasones, los Cátaros, Jesucristo”. Colección: Enigmas y misterios. Barcelona. Ediciones Martínez Roca. 2012. (7ª edición: octubre). Sin paginar. Tercera parte. La estirpe. 8. La sociedad secreta hoy día. Texto pie de foto. “(…) 31. Inscripciones en la pared de la piscina perteneciente a la capilla sur de la iglesia de Garway, mostrando una pirámide alada y un emblema solar, un pez y una serpiente (…)”. (28). VELASCO, Manuel. “Breve historia de los vikingos”. Madrid. Nowtilus. 2012 (mayo). Página 230. Bautismo por inmersión de Vladimir. “(…) Sucedió a su hermanastro Yaropolk, siendo un hijo 28
ilegítimo de Siatoslav, nacido en 956. Gobernó el Kievan Rus desde 980 hasta 1015 (…)”. Página 230. Bautismo por inmersión de Vladimir. “(…) Pero antes del enlace, Vladimir tenía que acceder a algo que de todas maneras estaba dispuesto a hacer: bautizarse. El acontecimiento tuvo lugar en la iglesia de Kherson. La copia de la Crónica de 3éstor del siglo XV, a la que añadieron ilustraciones, lo muestra desvestido e inmerso en una fuente bautismal, seguido por tres de sus hombres. Así regresó a Kiev, emparentado con el emperador más poderoso del mundo conocido y convertido al cristianismo ortodoxo. (…) Fue entonces cuando ordenó el bautismo masivo de los habitantes de Kiev, “ricos y pobres” como cuenta la Crónica, hermanados todos por unos instantes en las aguas del río Dniéper. Ese año el Kievan Rus se llenó de sacerdotes y de iconos bizantinos y todos los ríos se convirtieron en fuentes bautismales naturales. Era el 988, año al que se le ha dado el nombre de “Bautismo de Rusia” (…)”. (29). VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo. “Viaje literario a las iglesias de España”. Tomo V. Madrid. En la Imprenta Real. Año de 1806. www.Viage_literarioalasiglesiasdeEspañaTomoV.pdf Página 137. Pila bautismal. Carta XLI. Reliquias de la catedral de Tortosa; memoria de la santa Cinta: su fiesta y oficio: costumbre de llevarse a la corte, quando comenzó: carta dela reyna Doña Margarita, dando varias reliquias: custodias nueva y vieja: pila del papa Luna. “(…) Mi querido hermano: Entre las reliquias insignes que posee esta catedral, debo hablar primeramente de la santa Cinta o Cíngulo de María Santísima, alhaja muy conocida en todo el orbe y, autorizada con la piedad de nuestros católicos monarcas. Lo que acerca de esto se cree es que en el siglo XII, poco después de edificada esta iglesia, por la noche antes de la hora de maytines apareció María Santísima a un sacerdote y le dexó sobre el altar mayor esta reliquia. Más no se sabe el año fixo de esta aparición, ni tampoco el nombre del sacerdote, cosa bien extraña. Conservase de aquel tiempo una pila de agua bendita circular como de dos, tercias de diámetro, cavada a manera de concha de piedra muy firme; de la qual dicen / (Página138) que tomó agua bendita María Santísima al entrar en la iglesia la noche de la aparición y, aún por esta razón los que entran en la iglesia por el claustro donde está rodeada de verjas de hierro, no se sirven mutuamente el agua bendita, sino que cada uno por devoción la toma por su mano. Sobre la pila están escritos estos dísticos. Cingula virgo parens praetanti munere donat Dertusat templo: pignus amoris adest. Angelicis comitata choris, sociataque Petro, Pauloque eximiis, culmina bina poli: Sacra manus tingit latices, lustralibus undis Lustrat,et illustrat quae tetigere manus. 29
Faelices limphae signantes flumine frontem, Virginis attactu purior unda fluet (…)”. (30). VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo. “Viaje literario a las iglesias de España”. Tomo V. Madrid. En la Imprenta Real. Año de 1806. www.Viage_literarioalasiglesiasdeEspañaTomoV.pdf Página 135136.Trina inmersión. Antigüedad de este rito en el bautismo. Motas que puso el obispo de Segorve D. Juan Bautista Pérez a las actas de S. Rufo (a) ex lib. fol. actorum SS. Hisp. “(…) Vereor ne confundant cum S. Rupho episcopo Avenionensi Galliarum, nam certum est ex vita MS. ecclesiae Avenionensis ibifuisse primum episcopum Ruphum, apostolorum discupulum, in Gallias missum vel a Paulo apostolo, vel ut alii volunt, a Sergio Paulo episcopo 3arbonensi, discípulo Pauli ap. Constat ex vitâ hujus RuphiAvenionensis fuisse Avenione monasterium canonicorum regularium S. Augustini, ubi corpus Ruphi colitur. Constat Dertosam urbemereptam desarracenorummanibus anno 1148 a R. Berengarii, comité Barchinone, et primum episcopum ibi positum Gaufridum, confirmatum ab archiepiscopo Tarrac. anno 1151, qui episcopus inter ceteras constitutiones ecclesiae Dertosens. quas ibídem edidit, illam fuisse, ut viverent sub regulâ canonicorum regularium S. Augustini, juxta / (Pásgina 136) consuetudinem ecclesiae S. Ruphi: ex quo hic sanctus specialiter cultus est Dertusae. Etinde natam puto opinionem, fuisse Ruphum episcopus Dertusens. Vel forte ibi fuit cum Sergio Paulo: nam Antoninus et Petrus 3atalibus (lib. I. cap. 60) ait Sergium Paulum in Hispania predicasse, et illius diaconum fuisse Ruphum, qui postea fuit episcopus Avenionensis. Hunc Ruphum Avenionensem multi ex recentioribus scribunt, immò et lectiones Avenionensis ecclesiae tradunt fuisse eundem cum illo qui fuit frater Alexandri, filius autem Simonis Cyrenei, qui crucem Christi gestavit: et esse eundem cum Rupho, uno ex discipulis de quo Paulus ad Rom. 16 et S. Polycarpus ad Philipenses. Sed istum Ruphum Thebanum in Graecià fuisse episcopum aiunt Dorotheus Tyrius in Sinopsi, et Metaphrastes in vita Petri: qui colitur in Martyrologio romano die 21 3ovemb. alter autem Avenion. 12 3ovemb. in Martyrol. romano; vel 14 3ovembris, u test in ejus vitâet in breviario Dertusensi (…)”. (31). “Las grandes religiones: Cristianismo, judaísmo, hinduismo, Islam, filosofía china”. Colección Life. Editorial Luís Miracle. 1968. (4ª edición: septiembre). Página 292. Bautistas. “(…) Para los fieles de esta confesión protestante, el bautismo solo puede ser administrado cuando el nuevo prosélito tiene suficiente uso de razón (de 12 a 14 años) y debe conferirse por inmersión (…)”. (32). “Las grandes religiones: Cristianismo, judaísmo, hinduismo, Islam, filosofía china”. Colección Life. Editorial Luís Miracle. 1968. (4ª edición: 30
septiembre). Página 292. Ortodoxos rusos. “(…) Administran el bautismo por triple inmersión y una vez que el ministro ha ungido al niño con el óleo. Los ortodoxos discuten el valor del bautismo por ablución o por aspersión (…)”. (33). CARBONELL BEVIÁ, Lola. “El temple, antes del Temple: La creación de las dos primeras órdenes militares defensoras de la cristiandad, precursoras al temple”. Abacus, revista digital de la asociación BAUCAN, filosofía de las armas templarias. Edición especial febrero 2013. El Temple antes del Temple 1/3. ISSN 1989-8800 www.baucan.org www.Abacusespecial.ElTempleantesdelTemple.1de3(2).pdf Página 37. “(...) 4.7.1. El rito del bautismo por inmersión. (...) Y por último, el códice denominado “salterio glosado anglo-catalán, que se halla en la Biblioteca 3acional de París, datado en el siglo XIV, y cuyo autor fue Ferrer Bassa, reproduce una piscina cuatrilobulada interiormente, construida sobre una base pétrea. Este es el modelo que más se asemeja a la piscina bautismal existente en Menorca, como es la de Son Bou (231). Resulta curioso que este tipo de piscina bautismal aparezca iluminado en un salterio anglo-catalán, porque puede inducir a pensar que el concepto de bautismo por inmersión procediese de algún texto basado en la Iglesia juanista, que era la misma que la que profesó José de Arimatea, y más tarde san Brandan, y que comenzase a extenderse por el Mediterráneo cuando los miembros de esta Iglesia se desplazasen hasta Persia para participar en la defensa de la cristiandad en el siglo V d. C. (...)”. Página 238. Citas bibliográficas. “(...) (231). GARRIDO TORRES, Carlos. “Menorca mágica”. Colección El Barquero. Palma de Mallorca. José J. Olañeta, Editor. 2009. Página 74. Son Bou. “(…) La iglesia de Son Bou se levantó probablemente en el siglo IV, y debió de ser reformada en el VI, en el curso de cuyas obras se añadiría una pila bautismal, coincidiendo con la denominación bizantina. Se trata de una de esas basílicas que los arqueólogos denominaban “de manual”, es decir, que corresponde exactamente al modelo que se han dado en llamar “africano” porque tuvo su origen en el norte de Siria sobre el siglo V d. C (…)”.Basílica de Son Bou. www.10.pdf Página 10. “(…) Situada en el extremo este de la playa del mismo nombre, es un edificio rectangular orientado de este a oeste. Al oeste tiene el pórtico con tres entradas que dan acceso al nártex (lugar donde se situaban los fieles que todavía no habían sido bautizados), y desde este punto se abren tres naves separadas por pilares que mueren en la cabecera, que también es tripartita pero con el centro absidal donde se situaba el altar. Estos pilares soportaban unos arcos que no se han conservado. La pila bautismal, formada por un monolito cilíndrico en el exterior y con forma de cruz en el interior (hecho poco usual en las basílicas menorquinas), se conserva 31
actualmente en el compartimento izquierdo de la cabecera, en la parte norte, aunque originariamente debía estar en los pies. En el exterior de la basílica hay enterramientos muy simples y otras construcciones probablemente monacales. Se le da una cronología del siglo V d. C. Dirección: Playa de Son Bou. Alaior Titularidad y gestión: Consell Insular de Menorca (…)”.LAFUE3TE VA3RELL, Lorenzo. “Historia de Menorca”. Colección Pauta 3º 8. Ediciones 3ura - Editorial Sicoa. 1992. Página 27. La colonización bizantina de Menorca. “(…) En el siglo VI los bizantinos derrotaron a los vándalos y extendieron su dominio a las Baleares. Algunas fuentes de origen griego atestiguaron la existencia del obispado de Menorca durante ese tiempo. Por más que sean escasos los datos suministrados por las fuentes escritas, la arqueología nos proporciona informaciones de interés. Se trata de los restos de varias basílicas y de otros monumentos. En 1951 se descubrió la basílica de Son Bou, situada al borde del mar y en ella una pila bautismal monolítica, con cavidad cruciforme, muy semejante a la que se halla en el Monte Gebo de Transjordania (20). La datación de esta basílica no resulta clara, habiéndose propuesto diversas hipótesis, que le atribuyen una antigüedad que va del IV hasta el VII siglo. Por su tipología hay que relacionarla con monumentos similares del 3orte de África. En 1957 aparecieron en Torrelló los restos de otra basílica con un mosaico pavimental y las bases de un altar de mármol, que parece procedente de Grecia. Entonces se cayó en la cuenta de que eran muy parecidos los mosaicos que se habían descubierto a finales del siglo XIX en la isla del Rey, del puerto de Mahón, y quedó demostrado que se trataba de otra basílica y no de una villa o sinagoga, como en un principio se había pensado. Estas dos basílicas gemelas también presentan analogías con las norteafricanas y las bizantinas (21). En 1959 fue localizada otra basílica cerca del puerto de Fornells, con / (Página 239) diversos ambientes circundantes, con una cripta en forma de cruz, con una pila bautismal construida en forma de estrella de cuatro puntas. Es posible, que esta basílica, en que aparecen indicios de un culto martirial, sea debida a la presencia de comerciantes griegos, entre los siglos V y VII (22). Posibles restos de otras basílicas paleocristianas aparecieron en tiempos pasados cerca del puerto de Ciutadella y parece que también los hay en el islote denominado d´en Colom (…)”. Página 27. Cita (20). “(…) B. Pascual, obispo de Menorca, Alocución pastoral en ocasión del hallazgo de una antigua basílica en Son Bou, Ciudadela, 1952 (…)”. Página 28. Cita (21). “(…) P. de Palol, Arqueología cristiana en la época romana, Madrid- Valladolid, 1967, págs. 18-25(…)”. Página 28. Cita (22). “(…) P. de Palol, Arqueología cristiana en la época romana, Madrid-Valladolid, 1967, págs. 25-26 (…)”. MARTÍ CAMPS, Fernando. “Estudio de la antigua religiosidad menorquina”. Revista de Menorca. Fundada en 1888. Publicación del 32
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Año LXIII. Séptima Época. Primer Semestre. Mahón. 1972. www.RevistadeMenorca1972.pdf Página 9 y 10. Las basílicas paleocristianas: Son Bou y Torrelló. “(…) Las basílicas paleocristianas.- para ilustrar el estado floreciente de la antigua iglesia de Menorca, a más del documento importantísimo de la carta del obispo Severo arriba mentada, existe la prueba monumental, no menos notable, de las diversas basílicas paleocristianas que, en espacio de pocos años, han ido apareciendo en nuestro subsuelo. Ocupa entre ellas lugar principal la basílica de Son Bou, descubierta el 24 septiembre 1951 en el extenso arenal situado a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Alayor, en un paraje solitario en el que abundan vestigios de población antiquísimos. El edificio presenta planta rectangular, de 25’20 por 12’40 m., y está orientado hacia el sureste, El presbiterio ofrece ábside semicircular, con la sacristía a un lado, y al otro el baptisterio, con su pila monolítica de abertura en forma de cruz cuadrilobulada, El «quadratum pópuli» consta de tres naves, delimitadas por doble hilera de seis robustas pilastras. El vestíbulo, de 2’75 m., de fondo, presenta tres aberturas que dan al exterior y corresponden a otras tantas que / (Página 10) comunican con las naves; sus dinteles monolíticos —algunos de 2’70 m. de largo, por 0’90 de ancho y 0’80 de grueso—, recuerdan, por su gran robustez ciclópea, os monumentos megalíticos tan abundantes en la isla. En toda la excavación no se hallaron inscripciones, ni ornamentación, ni mosaicos, como tampoco ajuar funerario en las tumbas contiguas. El pavimento de la basílica es de sencilla argamasa. El conjunto da la sensación de un edificio pobre, pero en el que se utilizaron materiales pétreos de gran magnitud, especialmente en su parte anterior. La datación exacta resulta muy difícil; hay indicios claros que inclinan a fijar en el siglo IV la construcción de esta basílica, que fue probablemente restaurada o modificada en el siglo VI, durante la dominación bizantina, en que se añadió la pila bautismal. El abundante carbón hallado en las obras excavatorias hace pensar que el templo fue definitivamente destruido por un incendio, quizás provocado por el fanatismo musulmán. Que los árabes conocieron la antigua basílica lo prueba el topónimo «Sa Canessía» —de “al-kenise”, iglesia cristiana—, que en tiempos pasados designaba toda aquella región y que ahora conserva un barranco y un predio situados un poco más al oeste. Sigue en importancia a la de Son Bou la basílica paleocristiana de Fornás de Torrelló, cerca de 1a aldea de San Clemente; tiene notable mosaico y restos de altar marmóreo, alzado sobre columnas de carácter bien bizantino. El con junto sugiere la idea de una «villa» señorial romana que posteriormente fuese destinada a iglesia cristiana. Presenta adjunto un baptisterio, con cubeta cruciforme de / (Página 240) nivel inferior al del suelo, y una pequeña necrópolis en que se han encontrado restos de niños de poca edad. De las otras presuntas basílicas, como las localizadas en la 33
cala San Esteban, en la parte sur del puerto de Fornells y en la «illa del Rei», en medio del puerto de Mahón, se necesitarían datos aportados por las excavaciones para poder emitir un juicio definitivo (…)”.ORFILA PO3S, M. “3otas de Tiempos Oscuros”. Publicado como nota en: RIUDAVETS I TUDURY, Pedro. “Historia de la Isla de Menorca” (Capitán de navío honorario. Tomo III. Mahón. Imprenta de B. Fábregues.1888. Reeditado: Mahón. Editorial Al Thor. 1988. Colección: Clàssics de la 3ostra Història. Página 1376. “(…) La documentación arqueológica de este periodo bizantino de Menorca se encuentra en los temas que aparecen en los mosaicos de las basílicas de Torrelló, y de la Isla del Rey, y de los anales existen paralelos en la Balear Mayor. La cronología de estos temas, y su tratamiento según Palol, corresponde a las realizaciones norteafricanas de época bizantina de mediados del siglo VI después de C. (…)”.LAGARDA MATA, Ferrán. “Basílicas y mezquitas de Menorca”. Zaragoza. Ferrán Lagarda Mata Editor. 2007. Página 55. Son Bou. “(…) Localización: En la playa de “Son Bou”, en el lugar conocido como “Ses Casotes”, cerca del antiguo predio de “Sa Canessia” (del árabe al-kenise = iglesia cristiana, lo que nos indica que aún existía bajo la dominación árabe). (…) Término municipal: Alaior: descripción: Descubierta en Septiembre de 1951 por el obispo de Menorca, B. Pascual Marroig, es una variante (por la profundidad de su ábside, algo normal) de la basílica de tipo sirio o hispano-africano, presentando una planta rectangular con pórtico (bastante mal conservado por haber tenido medio adosada una casamata de la Guerra Civil del 36), nártex, tres naves y cabecera tripartita con ábside central interno. Orientada al Sudoeste, el acceso a su interior se efectuaba por el pequeño pórtico central o prothyron (que sí sobresale del resto de la planta y también es rectangular, con la entrada flanqueada por dos columnas de las cuales las excavaciones de 1982-1984 hallaron una de las bases, y por dos puertas laterales (una a cada lado de aquel) que daban directamente al nartex (actualmente se discute si la del Sur realmente existió y sí quizás fue tapiada con posterioridad a su construcción por una escalera que subía al piso superior). De este se pasaba a las naves por otras tres puertas (una por cada una de ellas). / (Página 56) Una vez en el interior, se ponen de manifiesto las dos hileras de seis pilares rectangulares que separaban las tres naves, los dos primeros adosados a la pared del nartex y los dos últimos a la de la cabecera. Esta última tripartita como ya hemos indicado, tenía una planta ligeramente trapezoidal vista desde el exterior, mientras que, internamente, las dos habitaciones laterales (la del Sur probablemente un sacrarium, o sacristía, y quizás también un martyrium, capilla para reliquias) eran rectangulares y la central de planta absidal. Delante de esta última, seguramente el sanctuarium (a pesar de que no ha sido hallado resto alguno del altar), las excavaciones pusieron al descubierto 34
un pavimento más elevado que llega hasta el segundo grupo de pilares y que debió corresponder alchorus (algunos consideran que deberían invertirse los términos y que el chorus se hallaría en el ábside y el sanctuarium delante). En las naves laterales, se hallaron varios enterramientos, con cubierta de losas, al igual que en el exterior, donde, al Sur y al Este, se distinguen aún los diversos sepulcros de una pequeña necrópolis de tumbas forradas de losas, con una de mayor tamaño marcando la cabecera, originalmente cubiertas con un pequeño túmulo de piedras irregulares. En lo que se refiere al pavimento y a la cubierta, parece que el primero sería de mortero de cal en todo el edificio, mientras que de la segunda prácticamente sólo podemos suponer que era plana, de teja romana, a doble vertiente y apoyada en una serie de arcos que, / (Página 241) longitudinalmente, iban de pilar a pilar, de los cuales se hallaron restos en las primeras excavaciones (efectuadas los años 19511952 por F. Martí Camps). Algunos investigadores suponen además que la nave central disponía de una bóveda. Como colofón, destacaremos la piscina bautismal, hoy exenta en la pastoforia septentrional y primitivamente casi con toda probabilidad incrustada en el suelo de un edificio aparte situado al oeste, una gran piedra de molino cilíndrica (diámetro= 1´37 m., altura = 0`90), con un vaciado interior en forma de cruz griega de brazos lobulares (o de trébol de cuatro hojas). Durante la excavación, en Octubre de 1951, en el exterior de la pastoforia sur, fueron hallados dos fragmentos de un lampadario de bronce de factura supuestamente bizantina. De la misma área es también una placa de barro cocido con signos cristianos, interpretada de antiguo como un molde para hostias, pero que probablemente tuvo un uso funerario. (…) / (Página 57) Cronología: Probablemente es de finales del siglo V, pues corresponde a un tipo creado a mediados del mismo. La piscina, sin embargo, muy parecida a la del Monte Gebo (Jordania), fechada en el 597, sería del VI y es probable que el conjunto en general perdurara hasta finales del siglo VIII (las tumbas del exterior serían, como muy antiguas, del VII) (…)”.LAGARDA MATA, Ferrán. “Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca”. Zaragoza. Ferrán Lagarda Mata Editor. 2009. Página 11. “(…) Todo ello reduce el periodo paleocristiano de la isla (16), arquitectónicamente hablando, a un lapso de tiempo entre los siglos IV y X (17), y efectivamente, en él podemos situar sus basílicas (fueran sólo templos o quizás auténticos cenobios) más estudiadas (18): la de es Cap des Port (Fornells, es Mercadal), cuyos restos parecen indicar un uso continuado, pero con tres momentos constructivos, entre los siglos V y VII; la de es Fornàs de Torrelló (Maó), del siglo V también, pero con mosaicos del VI; la de la Illa d´en Colom (Maó), con lucernas y cerámicas que van del siglo IV al VII; la de la Illa del Rei (Maó), levantada probablemente a mediados del siglo VI; y la de Son Bou (Alaior), en uso 35
probablemente del siglo V al VIII (19). De la posible de Sanitja (es Mercadal) y de los escasos restos de la que se encontraba ceca de la boca del puerto de Ciutadella resulta más complicado establecer una cronología (…)”. Página 11. Cita (16). “(…) Aunque parece haber razones para considerar que ya había cristianos en Baleares en el siglo III (véase LÓPEZ, J., y RODRÍGUEZ, F. G. (2000-2001): El “final” de las villae en Hispania I. La transformación de las pars urbana de las villae durante la antigüedad tardía. “PORTV(i/1LIF/”, XXI-XII, pág. 148) (…)”. Página 11. Cita (17). “(…) Habitualmente suele delimitarse el periodo paleocristiano entre los siglos IV y VIII, pero las Islas Baleares quedaron al margen de los acontecimientos relacionados con la caída del reino visigodo de Toledo (algo lógico, pues no pertenecían al mismo) y el avance musulmán por el 3orte de África, la Península Ibérica y Francia y permanecieron en un mundo que ya prácticamente sólo existía allí. El considerar que dicha etapa, en este caso, alcanza hasta principios del siglo X coincide, por otra parte, con lo que parecen pensar, por su cuenta, los investigadores del ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) Miguel Ángel Cau Ontiveros, Margarita Sales Juaneda, Catalina Más Florit, Margarita Orfila Pons, Josep María Gurt Esparraguera y Francesc Tuset Bertran al proyectar un Estudio preeliminar sobre el poblamiento en Menorca durante la Antigüedad Tardía (siglos V-X d. C.). Presentación electrónica de dicho proyecto en http://www.icrea.es/ficheros/Proyectos/treb_6111.pdf (...)”. Página 11. Cita (18). “(…) LAGARDA, F. (2007): Basílicas y mezquitas de Menorca. Zaragoza (…)”. Página 11. Cita (19). “(…) PALOL, P. de (1994): L´arqueologia cristiana hispánica després del 1982. En III reunió d´Arqueologia Cristiana Hispánica. / (Página 242) Maó, 1217 de setembre de 1988. Páginas 3-40. Institut d´Estudis CatalansUniversitat de Barcelona-Consell Insular de Menorca. Barcelona. Página 10 (…)”. CARBONELL BEVIÁ, Lola. “Piscinas baptismalis. La herencia paleocristiana en la iluminación del salterio glosado anglo-catalán: Ferrer Bassa y Son Bou”. Zaragoza. Web del Grupo de Arqueología de Menorca. 2013. Página 9. Conclusiones. “(…) El pintor e iluminista Ferrer Bassa tuvo conocimiento de la Historia no oficial de la religión cristiana por medio de dos vías: la familiar relacionada -doscientos años antes de su nacimiento-, con el Cister y la orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén. Y por la profesional, a través de su trayectoria como artista de los monarcas originarios de la casa condal de Barcelona, casa real de Mallorca y Corona de Aragón, de origen y adscripción templaria. Por sus viajes a las islas Baleares, pertenecientes al reino de Mallorca con los monarcas Jaime II y Jaime III; y a la Corona de Aragón, con Pedro IV “El Ceremonioso”, para los que trabajó; Ferrer Bassa pudo conocer los restos de las basílica paleocristiana de Son Bou y, por tanto su piscina bautismal, la que tomó como modelo para plasmarla en la 36
iluminación de las miniaturas del salterio glosado anglo-catalán. Debido a que la iluminación del salterio glosado se realizó entre los siglos XIII y XIV, la temática de dicha obra atendía a dos formas diferentes de conceptuar el sentido religioso de la misma. La primera parte de origen anglosajón, presenta influencia griálica en cuanto a la teosofía religiosa impresa en ella. Conceptualidad que continuó Ferrer Bassa en sus primeras láminas iluminadas. En la segunda parte de la teosofía del salterio, Ferrer Bassa se circunscribió a la ortodoxia cristiana católica oficializada de nuevo, por la Iglesia de Roma, tras la masacre y desaparición de la orden del Temple, periodo que vivió el pintor barcelonés puesto que falleció en la primera mitad del siglo XIV (…)”. (34). ALOMAR, Gabriel. “La basílica paleocristiana de Es Formàs den Torrelló. (Mahon)”. Sección de Historia. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Página 68. La basílica paleocristiana de Es Fornàs den Torrelló. (Mahón). “(…) En la parte 3O., de la nave, adosado a la misma, existe un recinto al cual se abría la nave por una especie de pórtico de tres vanos. En este recinto se halla una sencilla pila bautismal y algunos enterramientos (…)”. (35). LAGARDA MATA, Ferrán. “Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca”. Zaragoza. Ferrán Lagarda Mata Editor. 2009. Página 23. Piscinas bautismales paleocristianas menorquinas. “(…) 3o podemos decir que éstas, las cuatro por el momento conocidas, sean todas diferentes, principalmente por el estado en que se encuentran las de es Fornàs de Torrelló y la Illa del Rei, pero, si bien precisamente estas dos podrían ser del mismo estilo, las otras divergen radicalmente de las mismas y entre sí. En todos los casos, empero, hemos de destacar su pequeño tamaño, que haría prácticamente imposible una inmersión total, quizás con la excepción, y con un cierto esfuerzo, de la aparecida en es Cap des Port de Fornells, con unos escalones que podrían incluso hacer suponer que el bautismo lo recibían varias personas incluso hacer suponer que el bautismo lo recibían varias personas sentadas (y bastante apretadas). En es Fornàs, la Illa del Rei y Son Bou parece evidente que una única persona de pie recibía una ducha (una aspersión), más que un baño, al ser bautizada, dado que el diámetro interno de la “piscina” poco más habría permitido. El vaso bautismal, tanto de es Fornàs de Torrelló (48), como de la Illa del Rei (49), no es más que un pequeño hueco circular hemiesférico de pocos centímetros de altura, realizado en opus signinum y con un orificio de desagüe el primero (50) y de unos 65 cm., de diámetro interior, en cerámica, con un pequeño murete circular as modo de protección, a base de dos hiladas de bloques prismáticos que 37
parecen iniciar una cúpula enana por aproximación, precisamente de hiladas, el segundo (51). / (Página 24) Ambos se encuentran en una especie de vestíbulo (52), quizás una auténtica nave, situado al norte del aula, y más cerca del ábside que de los pies del edificio. Aunque bastante más pequeños, ambos recuerdan los hallados recientemente en Roanne (Francia), en diciembre de 204, y en Ajaccio (Córcega, también Francia), a mediados de 2005. En ambos casos las cubas bautismales iban por pares, en Roanne había una circular y otra octogonal, en Ajaccio una cruciforme y otra circular. Resulta interesante, a este propósito, y en relación con el tamaño, transcribir algunas de las palabras del comunicado de prensa (de Junio de 2005) en que se daba a conocer el descubrimiento de Ajaccio: (…) / (Página 25) Asociado a la iglesia catedral, cuya ubicación precisa resulta aún desconocida, el baptisterio está constituido por un ábside (4´60 x 3´50 m) enmarcado por diversas construcciones, en el centro del cual se halla una gran cuba bautismal cruciforme (2´68 x 1´39 m.,profundidad 1´34 m), cuyo modelo hay que buscar en el Gorte de África. En el transcurso de la Edad Media, y por dos veces, esta piscina sufrió transformaciones encaminadas a reducir su volumen y a adaptarla a la evolución del rito (54). Dicha cuba se halla asociada a una piscina cilíndrica más pequeña (80 cm., de diámetro), quizás destinada al lavado de los pies de los catecúmenos, antes del bautismo propiamente dicho (55) (...)”. Página 23. Cita (48). “(…) GODOY, C. (1995): Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Universitat de Barcelona. Barcelona. Página 182 (…)”. Página 23.Cita (49). “(…) GODOY, C. (1995): Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Universitat de Barcelona. Barcelona. Página 186 (…)”. Página 23. Cita (50). “(…) Según D. Iturgaiz (ITURGAIZ, D. (1968): Baptisterios paleocristianos de Hispania. “Analecta Sacra Tarraconensia”. XLI. Páginas 209-244. Fundación Balmesiana. Barcelona, 1969. Página 222), su espacio interior no llega al medio metro cuadrado, se halla rodeado de una amplia plataforma circular de algo más de medio metro y su altura sobre el pavimento es también de este tamaño, sin embargo, actualmente, ni dicha altura ni una plataforma de tal magnitud parecen ser reales, quizá a causa de las obras de protección de los mosaicos del yacimiento, las cuales dieron lugar a una estructura de paredes de malla metálica y cubierta que dejó fuera buena parte de la basílica y de las construcciones anexas (…)”. Página 23. Cita (51). “(…) 38
Según Ma. Lluïsa Serra, excavadora de ambas basílicas, la de la Illa del Rei fue construida más cuidadosamente, con sillarejo, en lugar de serlo con piedras informes como en es Fornàs (SERRA, Mª. Ll. (1969: La basílica cristiana de la Isla del Rey (Mahón). En Actas de la Iª Reunión nacional de Arqueología Paleocristiana. “Boletín de la Institución “Sancho el Sabio”, X. Páginas 27-42.Vitoria. Página 34). (…)”. Página 24. Cita (52). “(…) En el caso de Es Fornàs, incluso parece difícil asegurar allí la existencia de una habitación, pero la similitud de las plantas de los dos edificios es en muchos aspectos evidente, a lo cual hay que añadir el hecho de que se trata de las dos únicas basílicas en la que apareció decoración musivaria en el suelo, lo que quizás pueda hacernos concluir que ambas construcciones se deben a los mismos arquitectos, constructores, maestros de obra o lo que fueran (probablemente un todo en uno) (…)”. Página 25.Cita (54). “(…) Es decir, al paso de la inmersión a la aspersión (más difícil a la infusión) (…)”. Página 25. Cita (55). “(…) Algo que también se ha supuesto de una piscina rectangular próxima a la principal circular en San Lorenzo in Lucina (Roma). Parece que podría haber sido una costumbre que se fue abandonando (hasta desaparecer en el siglo IV), tal y como leemos en De Sacramentis, 3, 5 de San Ambrosio de Milán (…) Go ignoramos que la iglesia romana no tiene dicha costumbre, cuyo carácter y forma nosotros seguimos en todos los aspectos. 3o se tiene la costumbre de lavar los pies, quizás a causa de la muchedumbre esta práctica fue cayendo en desuso (…)”. (36). LAGARDA MATA, Ferrán. “Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca”. Zaragoza. Ferrán Lagarda Mata Editor. 2009. Página 26. Piscinas circulares. “(…) A pesar de que en Roanne (56) el caso parece distinto y que todo lleva a pensar que su piscina circular, de mayor tamaño y con dos escalones internos, es posterior a la octogonal y que, cuando fue empleada, esta última ya había dejado de “funcionar”,el hecho es que quizás deberíamos preguntarnos si en Menorca no habría que interpretar las dos pequeñas “piscinas” bautismales de las que nos estamos ocupando como lo fue la también muy pequeña (y más cilíndrica que hemisférica) de Ajaccio, como destinadas al lavado de los pies de los catecúmenos, los cuales, según la tradición, no habrían podido poner el pie en la nave antes de ser bautizados, de ahí que hubiera un pórtico reservado para ellos, claramente delimitado a los pies de la iglesia en Son Bou, que quizás contenía también la piscina bautismal y otros elementos con ella relacionados. Si esta fura la circunstancia, cabría preguntarse, pues, que fue de la auténtica piscina bautismal de cada una de estas dos 39
basílicas, es Fornàs e Illa del Rei. ¿Se hallaba en este posible pórtico que contenía el pequeño hueco hemiesférico en el suelo? ¿Era, pues, la estancia realmente un pórtico o vestíbulo como defienden algunos de sus investigadores (57) y no una nave? Más parecidas a las de Roanne que a las menorquinas, por tamaño y por su estructura interna escalonada, si bien cabe muy dentro de lo posible que el estado actual de estas últimas enmascare su auténtica estructura (quizás estemos tan sólo viendo el fondo de la piscina) y tamaño e incluso forma, a juzgar por la hallada en Mariano Comense (58) (Italia), donde una clara boca circular se halla rodeada de una superestructura probablemente octogonal en muy mal estado de conservación 8algo que quizás podría estarse repitiendo en la Illa del Rei); muy parecidas a aquellas francesas, decíamos, son las piscinas circulares de Tipasa (59) (cerca de Argel, Argelia),de 3´40 m., de diámetro, 1´30 de profundidad y dos / (Página 27) banquetas (60), Theveste (61) (hoy Téebéssa, Argelia), de 2 m., de diámetro, dos escalones o banquetas internas y una tercera superior intercalada entre salientes decorativos que reproducen un sol o una estrella y, en su fondo, una losa de mármol blanco decorada con doce alvéolos regulares alrededor de un círculo, Djilma (62) (Túnez), Mustis (63) (El Krib, Túnez), de nuevo con dos escalones internos (64), lomnium (65) (Tigzirt, Argelia) y Makuria (66) (Sudán), mientras que el / (Página 28) especialista israelí Ben-Pechat menciona otras dos en Tierra Santa, en Hyrcania (Khirbet el Mird) y Keniset er Ra´Wat (67), esta última dedicada exclusivamente al bautizo de los niños, algo que podría explicar el pequeño tamaño de las dos menorquinas (68) (pese a que, como señala Cristina Godoy, durante más de cuatrocientos años se bautizaron niños en profundas piscinas, por inmersión, sin ningún problema aparente) (69). Sin embargo, hay que señalar que, aunque igualmente pequeñas (30 cm., de profundidad), las dos orientales parecen estar constituidas (70) por un único bloque monolítico, la mitad del mismo incrustado en el suelo, lo que claramente las diferenciaría de las que son objeto en estos momentos de nuestra atención, si bien resulta evidente que la de la Illa del Rei dispone también de una estructura que sobresale del terreno. Pero aún hay más. De hecho, las piscinas bautismales más antiguas conocidas son todas redondas: la de la iglesia Gorte II de Aquilea (71) (Italia); la del baptisterio de San Giovanni in Fonte, o de Sóter (72), en Gápoles (Italia), cilíndrica, de 2 metros de diámetro y 61 cm., de profundidad, en opus sextile, con un reborde en la parte superior a modo de escalón externo y un orificio lateral para la salida del agua; / (Página 31) la de Limoges (73) (Francia), hallada en 2005;o la situada en el templo de Júpiter en Cumas (74) (Italia), también de gran tamaño, levantada con sillares de piedra, con una banqueta interior y, al menos actualmente, una cierta altura exterior. Son igualmente redondas, aunque más modernas, la de Civray40
de-Touraine (Francia) (75), de terracota rojiza (76), de 4 cm., de espesor y semiovoide con el fondoplano, con un diámetro de 2´12 m., y una profundidad de 1´35; quizás (77) la enigmática “Cuveau des Fées del bosque de Darney (Escles, Francia), monolítica, externamente octogonal y de 3 m., de diámetro; quizá, igualmente, la cavidad cilíndrica de 2´60 m., de diámetro y unos 0´80 m., de profundidad hallada durante su restauración en la iglesia de Exideuil (78) (Francia); la que sin duda lo es (una piscina bautismal) de Epidauro (79) (Grecia),con una banqueta o escalón interno y dispuesta en medio de un cuadrado; la de Binbir Kilisse (80) (Turquía), monolítica, con el contorno exterior, junto al borde, decorado con una greca esculpida conteniendo una línea en zigzag; la de Hosn Giha (81) (Líbenlo); o la de Abu Mina (82) (Egipto). / (Página 32) Finalmente, no podemos pasar por alto el gran parecido que guardan los ejemplares menorquines con el perceptiblemente algo mayor de LeopoliCencelle (hoy Centoelle, Italia), la ciudad de nuevo cuño levantada a mediados del siglo IX para sustituir a la antigua y romana Centumcellae ante la presión sarracena (83). Aún más fácilmente relacionable resulta, sin embargo, la forma de la piscina bautismal de la basílica de Son Bou (84), una pieza monolítica cilíndrica (diámetro: 1´37 m., de altura: 0´90 m) con la cavidad interior en forma de cruz griega lobulada (es decir, con el extremo de los brazos semicircular), prácticamente como un trébol de cuatro hojas, y con cuatro (una por cada lóbulo) falsas banquetas, puesto que no hay peldaño o superficie llana sino un plano inclinado que conduce a un fondo semiesférico de contorno superior circular, situada hoy en la pastoforia septentrional y primitivamente quizás incrustada en el suelo de un edificio aparte (aunque no deja de ser curiosa su actual localización ala izquierda de la nave central, cono en es Cap des Port, es Fornàs de Torrellò y la Illa del Rei (85). / (Página 34) Se corresponde con el tipo más frecuente (más de 15 ejemplares) hallado en Tierra Santa, donde, como en casi todas sus partes, predomina la segunda de sus dos variantes básicas, la más trebolada, frente a la más cruciforme, con piezas, igualmente monolíticas y cilíndricas, en Gopna (85) (hoy Jifna, Palestina), de cuatro banquetas (una por lóbulo), fondo plano de perfil superior (siempre marcado, claro está, por la forma de los escalones o escrito al-Tayyibah o Tayyibeh, Palestina), semejante a la anterior, con un diámetro de 1´06 m., sólo 60 cm., de profundidad; Khirbet Zakariya (88) (Palestina),claramente en trébol con hojas pedunculadas, sin banquetas o escalones y 60cm., de hondo; Malekat´ha (89) (Palestina), con cuatro banquetas, una por lóbulo, fondo cilíndrico, 50 cm., de profundidad e inscripción en el borde; / (Página 36) Philoteria/Sennabris (90) (hoy Khirbet el-Kerak, Israel), de 105 cm., de profundidad, con dos escalones internos en dos de sus lóbulos contiguos; Umm Tuba (91) (Palestina); Khirbet Beith Awwa (92) (Palestina), de 67 cm., de profundidad, con tres escalones y complicadas 41
estructura; y Kiluba el Kabir (93), con los lóbulos u hojas muy poco marcados y pequeñas cavidades en el borde entre ellos. La del Monte 3ebo (94), en Jordania, en sin duda la pieza más famosa, también trebolada y con una banqueta en cada lóbulo, así como 90 cm., de profundidad, pero su diámetro es mucho mayor que la de Son Bou y su fondo es plano con el perfil superior cuadrado. / (Página 37) Y también las hay parecidas en Madaba (95) (Jordania); Berosaba (96) (hoy Beer Sheva, Israel), de 75 cm., y marcada estructura trebolada de hojas pedunculadas con dos escaleras de tres escalones (hasta llegar a la superficie, o dos internos, si se prefiere) en dos lóbulos opuestos y de dos en los restantes; el Herodium (97) (Israel), de 1´00 m., de diámetro, 56 cm., de profundidad y cuatro banquetas (96); y Rehoboth (99) (Israel); a las que hay que añadir las algo más cruciformes de Megreh (100) (Palestina), de 30 cm., de hondo y sin escalones; el ejemplar de mampostería de Emaús (101) (hoy Ámwas, / (Página 38) Palestina), de unos 115 cm., de profundidad, con dos escalones en un lóbulo (102) y una pequeña piscina circular anexa; y el recientemente hallado y en muy mal estado de conservación, de el-Khirbe (103) (cerca de Lod, la antigua Diospolis, Israel). También monolíticos y de interior trebolado, pero de exterior cuadrangular, son los ejemplares de Khirbat Khudriya (104) (palestina), de 75 cm., de hondo, fondo rectangular, una banqueta muy baja por lóbulo y con éstos, muy cortos de tendencia igualmente muy rectangular a lo ancho; el Santo Sepulcro de Jerusalén (105), de 60 cm., cuatro pequeñísimas banquetas que dan lugar a un fondo cuadrado mucho más pequeño que el resto de la cavidad, con un orificio de desagüe; Khirbet Keratina (106),de muy poca altura, tan sólo 30cm., de profundidad y cuatro banquetas, sobresaliendo el trébol por encima de la estructura cuadrada; o el-Bira (107) (palestina), de 1´20 m., de lado de la estructura cuadrada; o el-Bira (107) (Palestina), de 1´20 m., de lado y cuatro banquetas que difícilmente podían hacer de escalón rodeando un fondo cuadrado con un orificio circular en el centro (108) / (Página 39) en Belén (109) (Palestina) hay un ejemplar octogonal, de 80 cm., de hondo y cuatro banquetas, una por lóbulo, y, finalmente, en el Herodium (110) (Israel) otro semicircular, de 60 cm., igualmente con cuatro banquetas y construido a base de mampostería, en el que los lóbulos se extienden a partir de un cuadrado (…). / (Página 40) La mayor parte (de uno u otro subtipo) de estas piezas del Próximo Oriente (14 de ellas, al menos) las encontramos en la antigua Palestina Prima (Judea, Samaría, la costa y Peraea), lo que nos induce a pensar en la posibilidad de que el ejemplar menorquín proceda de allí, junto al mar, si llegó a la isla ya elaborado: (la serie con cuatro hojas de las variantes del tipo 9 constituyen una marca local original que fue adoptada por los diseñadores palestinos). 42
De todas formas, encontramos otros del mismo estilo en muy variados lugares, en ocasiones muy alejados de los Lugares Santos; uno en Zvart´nots (Armenia) (112), monolítico, cúbico y trebolado, como los de Eghvard y Tsiranavor di Astarak, en el mismo país (113); el cruciforme de Boseuyuk (114) (Turquía), con la cruz lobulada inscrita en un cuadrado; un par en 3akoleon (115) (hoy Eskiseir, Seyitgazi, también Turquía), con la cruz (en caso trebolada y en el otro lado con dos brazos de extremos rectos) en un vaso externamente también cruciforme, parecido al de la basílica de Dabravine (116) (Bosnia Herzegovina), hoy prácticamente desaparecida; el de Trypiti (117), en la isla de Milos (Grecia), tetralobulado (en trébol) por dentro y por fuera; el, al parecer, muy parecido al que nos ocupa (trebolado, también por tanto) situado en el baptisterio de la iglesia de Santa Irene en Lachania (118) (Rodas, Grecia); otro cruciforme, en / (Página 41) mampostería, con un escalón interno en dos de sus brazos y dos en otro, de lalyssos (119) (Rodas, Grecia); otro más, redondo externamente y trebolado en el interior, en mampostería, con tres escalones en cada lóbulo (120) y cubierto de mosaico en la antigua Clypea (121) (hoy Kelibia, Cap Bon, Túnez, y ahora en el Museo del Bardo); el probablemente muy parecido pero más cruciforme y revestido en mármol de Bir Ftouha (122) (Cartago, Túnez),de tres escalones, globalmente hablando, y sin relación, creemos, con otro octogonal descubierto y destruido en 1880 (123); los trebolados de Sayda (124) (Cartago, Túnez), Ksar Belezma (125) (Argelia), Oumcetren (126) (Sidi Daoud, Cap Bon, Túnez),con cuatro escalones al estilo de los de Clypea (es decir, con el superior sobresaliendo), Cuicul (127) (hoy Djémila, Argelia) y Ksar Maïzhra (128) (Túnez),éste con el trébol dentro de un círculo inscrito en el cuadrado, del que sobresalen cuatro escalones (uno por lado) igualmente en lóbulo; el cruciforme de la / (Página 42)iglesia de Saint Servís de Sufetula (129) (hoy Sbeitla, Túnez), con una estructura superior hexagonal y una inferior circular con cuatro lóbulos a un nivel intermedio en su interior; el decorado con mosaico de la basílica de Vitalis de la misma ciudad (trebolado); el octogonal inscrito en un cuadrado con las bases de las cuatro columnas que sostenían un baldaquino y con cuatro escalones (dado que el superior sobresale una vez más por encima del piso) en dos de los superiores sobresale una vez más por encima del piso) en dos de los lóbulos opuestos de su cruz, de la Skhira (130) (Túnez); el también internamente cruciforme de Meninx (131) (hoy Henchir Bour Medes, Túnez), no monolítico, en mármol, con los lóbulos, de dos escalones internos cada uno, saliendo de un cuadrado y conservado en el Museo del Bardo; o en el Oued Ramel (132) (Túnez), con brazos cruciformes de dos escalones internos, fondo cuadrado y decorado con mosaicos. Incluso hay algunas piezas con hasta ocho lóbulos, como la de Bekalta (133) (Túnez, hoy en el Museo de El Jem).Es decir, hay ejemplares 43
abundantes y relativamente parecidos en el 3orte de África (donde incluso podríamos hallar procedentes en baños privados cartagineses de Kerkouane), lo que en cierto modo apoyaría la tesis de José María Blázquez de que el primitivo cristianismo hispano es de origen africano, teoría que basa, entre otros, en hechos como el de que los fieles acudían a Cartago en caso de surgir algún problema de cierta envergadura y no a Roma, en el vocabulario empleado en las Actas del martirio del obispo fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio en Tarragona, en la presencia africana en las ciudades donde se hallaban las primitivas comunidades cristianas hispanas,en la planta de las basílicas hispanas, incluidas la de es Cap des Port,es Fornàs de Torrelló, Illa / (Página 43) del Rei y Son Bou (134), que considera de tipo sirio llegado a través de Áfrico, en los mosaicos y en las propias pilas bautismales, entre las que cita precisamente la que estamos estudiando de Son Bou (136). Sin embargo, sin contradecir necesariamente esta hipótesis, los ejemplares próximos que guardan mayor parecido con el que nos ocupa no se hallan precisamente en África, aunque tampoco en la Península Ibérica o islas adyacentes, donde uno de los dos de Son Peretó (Manacor, Mallorca), si bien es también internamente tetralobulado, presenta unos brazos más marcados (más en forma de cruz que de trébol),con una banqueta en cada lóbulo y fondo hemisesférico pero con el borde superior de éste cuadrado en lugar de circular como el de Son Bou, y además se halla elaborado a base de una estructura de mampostería enlucida con cal y cerámica machacada cuyo contorno externo tiene forma cruciforme en lugar de cilíndrica, con dos de los brazos actualmente (136) terminados en extremos curvos y los otros dos, rectos (…)”. Página 26. Cita (56). “(…) LAURA3T, S. (2005): Deux baptistères inattendus. “Le Monde la Bible”, 166. Bayard. París, Julio-Agosto de 2005 (…)”. Página 26. Cita (57). “(…) Para Ma. Lluïsa Serra, encargada de la excavación de ambas, en la de es Fornàs sin duda se trataba de una nave (creía posible que estuviéramos ante un edificio de tres naves, aunque no veía muy clara la meridional) (…)”. Página 26. Cita (58). “(…) ZOPFI, L. S. y BLOCKLEY, P. (2005): Gil scavi nel battistero di S. Giovanni Battista a Mariano Comense (CO). FOLD&R FastiOnline documents & research (37).Página 1-5. Edición electrónica en http://150.146.3.132/222/01/FOLDER-it-2005-37.pdf (...)”. Página 26. Cita (59). “(…) ROGERS, C.F. (2006): baptism and Christian Archaeology.Gorgias press LLC. 3ew Jersey, página 107. JE3SE3, R. M. y TATOUT,J. (2007): Baptism in Roman Africa. Univrsity of Tennessee seminar. Edición eléctrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/UTSeminar/Baptism20707.htm (...)”. Página 27. Cita (60). “(…) En la historiografía y bibliografía al uso se usa indistintamente el término banqueta o escalón para referirse a las gradas que se hallan en muchas piscinas bautismales y cuya utilidad resulta controvertida, pues si 44
bien a menudo se habla de una escalera, gradus descensionis y gradus ascensiones, en ocasiones la altura de las mismas en e interior de fuente bautismal es tan pequeña que resulta imposible identificarlas como parte de una. En este escrito usaremos ambos términos indistintamente, en el bien entendido que una banqueta ha de ser siempre interior mientras que en un escalón puede intervenir, según se mire, y así lo consideran algunos estudiosos del tema, también el borde de la piscina, es decir, una con una banqueta da como resultado una con dos escalones o con un escalón interno (…)”. Página 27. Cita (61). “(…) LEGALAY,M. (1957): 3ote sur vuelques baptistères d´Algerie. En ACTES (1957): Actes du V Congrès internacional d´Archelogie ChétienneAix-en-Provence 13-19 Septembre 1954. Páginas 401-406. Pontificio di Archeologia Cristiana y Societé d´Edition “Les Belles Letras”. Ciudad del Vaticano. Página 403. ROGERS, F. (2006): Baptism and Christian Archaeology. Gorgias Press LLC. 3ew Jersey.Página 105. JE3SE3, R. M. (2007): Womb, Tomb, and Garden: The Symbolism of the 3orth African Bautismal Fonts. American Academy of Religion Annual Meeting. 3oviembre de 2007. Edición electrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/chroma/baptism/jensbapt.html. (…)”. Página 27. Cita (62). “(…)JE3SE3, R. M. (2007): Womb, Tomb, and Garden: The Symbolism of the 3orth African Bautismal Fonts. American Academy of Religion Annual Meeting. 3oviembre de 2007. Edición electrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/chroma/baptism/jensbapt.html (...)”. Página 27. Cita (63). “(…) JE3SE3, R. M. y PATOUT, J. (2007): Baptism in Roman Africa.University of Tennessee Seminar. Edición electrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/UTSeminar/Baptism20707.htm (...)”. Página 27. Cita (64). “(…) Jensen menciona tres (JE3SE3. R.M. (2007): Womb, Tomb, and garden: The Symbolism of the 3orth African bautismal Fonts. American Academy of Religion Annual Meeting.3oviembre de 2007. Edición electrónica en: http://people.valderbilt.edu/james.p.burns/chroma/baptism/jensbapt.html), y sin duda es asi si los contamos desde el borde ejemplar (...)”. Página 27. Cita (65). “(…) LEGAT, M. (1957): 3ote sur vuelques baptistères d´Algérie. En ACTES (1957). Actes du V Congrès Internacional d´Arqéologie Chrétienne. Aixen-Provence 1319 Septembre 1954. Páginas 401-406. Pontificio Instituto di Arqueología Cristiana y Socie´te d´Edition “Les Belles Letras”. Ciudad del Vaticano-París. Páginas 401-402. JE3SE3, R. M. y PATOUT, J. (2007): Baptism in Roman Africa. University of Tennessee Seminar. Edición electrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/UTSeminar/Baptism20707.htm (...)”. Página 27. Cita (66). “(…)GODLEWSKI, W. (1994): Christian 3ubia. Alter the 3ubia campaign. “3ubia thirty years later, Society for 3ubian Studies Eight 45
International Conference. Lille-July 1994”. “ARKAMA3I Sudan Journal of Archaeology and Anthropology”. Edición electrónica en: http://arkamani.org/arkamani-library/christian/godlewski.htm (...)”. Página 28. Cita (67). “(…) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleocrhistian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”. 39. Páginas 165-189. Franciscan printing Press. Jerusalén. Página 179 (...)”. Página 28. Cita (68). “(…) BAGATTI, B. (1957). I Battisteri Della Palestina. En Actes (1957): Actes du V Congrès Internacional d´Archeologie Chrétienne. Aix-en-Provence 13-19 Septembre 1954.Páginas 213-227. Pontificio Instituto di Archeología cristiana y Societé d´´Edition “Les Belles Letres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 223. En Emaús, al aldo de la tetralobulada que pronto mencionaremos, hay una pequeña piscina bautismal redonda, que probablemente tuvo el mismo uso. Pero, en este caso, ¿dónde están, en Menorca, las destinadas a los adultos? (…)”. Página 28. Cita (69). “(…) GODOY, C. (1986): Reflexiones sobre la funcionalidad litúrgica de pequeñas pilas junto a piscinas mayores en los baptisterios cristianos e hispánicos. “Actas del I Congreso de Arqueología Medieval española. 17,18, y 19 abril 1985.Huesca”. Tomo II. Páginas 125-137.Diputación Generadle Aragón. Zaragoza. Página 132(…)”. Página 28. Cita (70). “(…) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Fig.1 (…)”. Página 28. Cita (71). “(…) DAVIES,J.G. (1962): The architectural setting of baptism.Barrie and Rockliff. Londres. Página 21(...)”. Página 28. Cita (72). “(…) DAVIES,J.G. (1962): The architectural setting of baptism.Barrie and Rockliff. Londres. Página 21(...)”. Página 31. Cita (73). “(...) DE3IS, J. 82006). Antiquité tardive, Aut. Moyen Áge et premiers temps chrétiens en Gaule meridionale.-Le baptistère de Limoges (Haute-Vienne). “Gallia” 63. Página 125-129. C3RS Editions 3anterre. LO3DEIX, A. (2006): Un baptistère mis à jour à Limoges. “Le Figaro”.parís, 7/03/2006. Edición electrónica en: http://www.lefigaro.fr/culture/20060307.FIG000000072_un_baptistere_mi s_a_jour_a_limoges.htm (...)”. Página 31. Cita (74). “(...) DAVIES, J. G. (1962): The architectural setting of baptism. Barrie and Rockliff.Londres. Página 21 (...)”. Página 31. Cita (75). “(...) CHEVALIER, C. (1861): Piscina baptismale a immersion du VI siècle a Civray-sur-Cher. “Menories de la Societé Archéologique de Touraine”, tomo XIII. Páginas 217225.Tours (...)”. Página 31. Cita (76). “(...) Se ha dicho que quizás originalmente fue un dolium para guardar grano (…)”. Página 31. Cita (77). “(...) 3o hay ninguna seguridad que se trate realmente de una piscina bautismal ni, de serlo, en que fecha fue elaborada, aunque hay quién opina que sería de los siglos XVI o XVII (…)”. Página 31. Cita (78). “(...) RIOU, 46
Y. J (1991): Les Monuments Religieux d´Exideuil (Charente) et leer mobilier. “Bulletins et Mémoires”. 4. Páginas 216-235. Societé Archeologique et Historique de la Charente. Angoulême, octubrediciembre de 1991 (…)”. Página 31. Cita (79). “(...) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paleochrètiens. Plans, notices et bibliographie. École practique des Hautes Études. París. Páginas 24, 25 y 86 (…)”. Página 31. Cita (80). “(...) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paleochrètiens. Plans, notices et bibliographie. École practique des Hautes Études. París. Páginas 16 y 69 (…)”. Página 31. Cita (81). “(...) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paleochrètiens. Plans, notices et bibliographie. École practique des Hautes Études. París. Páginas 3 y 95 (…)”. Página 32. Cita (82). “(...) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Páginas 8 y 61. DAVIES, J.G. (1962): The architectural setting of baptism. Barrie and Rocliff. Londres. Página 21 (...)”. Página 32. Cita (83). “(...) ERMI3I PA3I, L. (2007): Leopoli-Cencelle: note di urbanistica altomedievale in una citta di fondazione. “Medieval Eutrope, 4e Congrés International d´Archeologie Medievale et Moderne”. París. Página 7 (...)”. Página 32. Cita (84). “(...) PALOL, P. de (1957): Los monumentos paleocristianos y visigodos estudiados en España desde el año 1939 a 1954. En ACTES (1957): Actes du V Congrés internacional d´Archeólogie Chrétienne. Aix-en-Provence 13-19. Septembre 1954. Páginas 87-95.Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana y Societé d´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 90. GODOY, C. (1995): Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Universitat de Barcelona. Barcelona. Página 179 (…)”. Página 32. Cita (85). “(...) Una de las razones que se dan para no considerar que ésta sea su ubicación original es que no pasa por la puerta de la habitación, mientras que hay quién considera que no pudo estar allí porque debería haber estado medio enterrada, según dicen, se ve en su acabado (ORFILA, M. y TUSET, F. (1988): La basílica cristiana de Son Bou. En PALOL, P. de (Dir) (1988): Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs. Col. “Recerca”, 1. Páginas 21-24. Institut Menorquí d´Estudis. Maó. Página 24, 3ota 11), y no hay trazas de un hoyo del tamaño correspondiente en el suelo de esta cámara. Personalmente no vemos tal diferencia de textura, pero aunque existiera, si se tratara de una pieza reutilizada, tal hecho tendría poca importancia; además, no se ha hallado el edificio hacia el Oeste de la basílica en la que supuestamente habría estado antes de la guerra del 36 y, finalmente, si entonces, o quizás durante las excavaciones de 1951-52, fue, dicen, movida, pudo haberlo sido anteriormente justo del lugar que ahora ocupa, por lo que seguimos sin nada concluyente (…)”. Página 34. Cita (86). “(...) BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès 47
International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Páginas 213-227. Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana y Societé d´Edition “Les Belles-Letres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 97. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Fig.1 y 2 (…)”. Página 34. Cita (87). “(...) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 13 y 88. OVADIAH, A. (1970): Corpus of the Byzantine churches in the holy land. Peter Hanstein Verlag GMBH. Bonn. Página 66. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Fig. 1 y 2 (…)”. Página 34. Cita (88). “(...) BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213227.Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 12 y 98. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Fig.1 y 2 (…)”. Página 34. Cita (89). “(...) BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les BellesLettres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 22-221. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 12 y 98. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Fig.1 y 2 (…)”. Página 36. Cita (90). “(...) BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 13 y 98. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional 48
study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Fig.1 y 2c (…)”. Página 36. Cita (91). “(...). KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 138. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Lámina 1 (…)”. Página 36. Cita (92). “(...)BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 13 y 68. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 36. Cita (93). “(...)BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 36. Cita (94). “(...)BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-enProvence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 220. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 37. Cita (95). “(...)BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 103. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 37. Cita (96). “(...)BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères 49
paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 13 y 68. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 37. Cita (97). “(...) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 37. Cita (98). “(...) Más trebolada (omenos cruciforme), a nuestroparecer, de lo que aparece en la lámina de Ben-Pechat (BE3-PECHAT, M.(1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Franciscan Printing Press. Jerusalén. Fig. 2) (…)”. Página 37. Cita (99). “(...)BE3-PECHAT, M.(1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Franciscan Printing Press. Jerusalén. Lámina 1 (…)”. Página 37. Cita (100). “(...) BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 12 y 106. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 37. Cita (101). “(...) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 6 y 64. OVADIAH, A. (1970): Corpus of the Byzantine churches in the holy land. Peter Hanstein Vrlag GMBH. Bonn. Página 64. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 38. Cita (102). “(…) Aquí resulta muy difícil decir “internos” o “en total”, puesto que el superior, que llega hasta el borde de la piscina, ciega el extremo del lóbulo y es de material claramente distinto al del borde de éste, demostrando que es posterior a la estructura original cruciforme muy trebolada (…)”. Página 38. Cita (103). “(…) ZELI3ER, Y. y DI SEG3I, L. (2006): A fouth-century church near Lod (Dispolis). “Liber Annuus”, 56.Páginas 459-468. Franciscan Printing Press. Jerusalén. Foto 2. (…)”. Página 38. Cita (104). “(…) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 38. 50
Cita (105). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 12 y 96-97. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 38. Cita (106). “(…) BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 12 y 97. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 38. Cita (107). “(…) MAGE3, Y. (2001): The crusader church of St. Mary in el-Bira. “Liber Annuus”, 51. Página 257-266. Franciscan Printing Press. Jerusalén. Fotos 8 y 13 (...)”. Página 38. Cita (108). “(…) La basílica donde se halla sería de la época de la Primera Cruzada (iniciada hacia el 1095), pero su forma nos hace sospechar que se reutilizó una pieza anterior para dicha iglesia (…)”. Página 39. Cita (109). “(…)BAGATTI, B. (1957): I battisteri della Palestina. En ACTES (1957): Actes du V Congrès International d´Archéologie Chreétienne. Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954. Página 213-227. Pontificio Istituto di Archelogia Cristiana y Societé s´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 220. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 13 y 68. BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 39. Cita (110). “(…) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Láminas.1 y 2c (…)”. Página 40. Cita (111). “(…)BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fonts in the holy land: formal and functional study. “Liber Annuus”, 39. Páginas 165-189. Francian Printing Press. Jerusalén. Página 188 (…)”. Página 40. Cita (112). “(…) FALLA, M. (1980): Intorno ai più noti battisteri del l´oriente. Libreria Editrice Viella. Roma. Figs. 105 y 106 (…)”. Página 40. Cita (113). “(…) FALLA, M. (1980): Intorno ai più noti battisteri del l´oriente. Libreria Editrice Viella. Roma. Figs. 97 y 98 (…)”. Página 40. Cita (114). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, 51
notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 17 y 70 (…)”. Página 40. Cita (115). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 17 y 87 (…)”. Página 40. Cita (116). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 21 y 80 (…)”. Página 40. Cita (117). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 26 y 109 (…)”. Página 40. Cita (118). “(…) ORLA3DOS, A.C. (1957): Les baptistères du Docécanese. En ACTES (1957): Actes du V Ciongrés Internacional d´ Archéologie Chrétienne. Aix-en-Provence 13-19 Septembre 1954. Páginas 199-211. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana y Société d´Edition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 209. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 26 y 109 (…)”. Página 41. Cita (119). “(…) ORLA3DOS, A.C. (1957): Les baptistères du Docécanese. En ACTES (1957): Actes du V Ciongrés Internacional d´ Archéologie Chrétienne. Aix-en-Provence 13-19 Septembre 1954. Páginas 199-211. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana y Société d´Edition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 201-202 (…)”. Página 41. Cita (120). “(…) Y no decimos “internos” porque en realidad internos sólo hay dos, pero el tercero o superior sobresale por encima del piso, dando lugar a otro escalón por los lados del borde de la piscina (…)”. Página 41. Cita (121). “(…) PICARD, G-Ch. (1957): L´Archéologie Chretiénne en Afrique 1938-1953. En ACTES (1957): Actes du V Congrés International d´Archéologie Chretienne. Aixen-Provence 13-19 Septembre 1954. Páginas 45-59. Pontificio Istituto di Archeologia cristiana y Societé d´Édition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 46. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página 28, 38 y 72. JE3SE3, R. M. (2007): Womb, Tomb, and Garden: The Symbolism of the 3orth African Baptismal Fonts.American Academy of religion Annual Meeting.3oviembre de 2007. Edición electrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/chroma/baptism/jensbapt.html (...)”. Página 41. Cita (122). “(…) STEVE3S, S. T. (2000): Excavations o fan Early Christian Pilgrimage Complexa t Bir Ftouha (Carthage). “Dumbarton Oaks Papers”, 54. Páginas 271-274. Washington. Página 272 (...)”. Página 41. Cita (123). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 32 y 73 (…)”. Página 41. Cita (124). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, 52
notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 27, 38 y 74 (…)”. Página 41. Cita (125). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 38 y 72 (…)”. Página 41. Cita (127). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 36 y 83 (…)”. Página 41. Cita (128). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 38 y 100 (…)”. Página 42. Cita (129). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 38 y 127 (…)”. Página 42. Cita (130). “(…) FE3DRI, M. (1961): Basiliques chretiennes de la Skhira. Presses Universitaires de France. París. Página 42 y láminas I, J, VIII y XIX. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 142 (…)”. Página 42. Cita (131). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des hautes Études. París. Página, 35 y 93 (…)”. Página 42. Cita (132). “(…) STER3, H. (1957): Le décor des pavements et des cuves dans les baptistères paleochétiens. En ACTES (1957): Actes du V Congrés International d´Archéologie Chretienne. Aix-en-provence 13-19 Septembre 1954. Páginas 381-390. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana y Societé d´Édition “Les Belles-Letres”. Ciudad del Vaticano-París. Páginas 382-383 (…)”. Página 42. Cita (133). “(…) JE3SE3, R. M. (2007): Womb, Tomb, and Garden: The Symbolism of the 3orth African Baptismal Fonts.American Academy of religion Annual Meeting.3oviembre de 2007. Edición electrónica en: http://people.vanderbilt.edu/james.p.burns/chroma/baptism/jensbapt.html (...)”. Página 43. Cita (134). “(…) BLAZQUEZ, J. Mª. (1967): Posible origen africano del cristianismo español. “Archivo Español de Arqueología”. 40. Páginas 30-50.CSIC. Madrid. Página 43 (…)”. Página 43. Cita (135). “(…) BLAZQUEZ, J. Mª. (1967): Posible origen africano del cristianismo español. “Archivo Español de Arqueología”. 40. Páginas 30-50.CSIC. Madrid. Página 44 (…)”. Página 43. Cita (136). “(…) Pere de Palol los dibujó todos curvos en su planta publicada en PALOL, P., de (1967): Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI. CSIC. Madrid-Valladolid. Página 163 (…)”. Página 43. Cita (137). “(…) Pere de Palol los dibujó todos curvos en su planta publicada en PALOL, P., de (1967): Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI. CSIC. Madrid-Valladolid. Página 164 y 165. El autor solo menciona dos escalones en el brazo largo y otro en cada uno de los demás, como si el paso del peldaño interno superior al borde de la piscina en sí no fuera realmente un escalón más (…)”. Página 44. Cita 53
(138). “(…) FER3Á3DEZ, F. y SIERRA,J. A. dela (1986): La basílica de época paleocristiana-visigoda de gerena (Sevilla). “Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. 17, 18 y 19 abril 1985. Huesca”. Tomo II. Página 41-50. Diputación General de Aragón. Zaragoza (…)”. Página 44. Cita (139). “(…) MARTÍ3EZ, M. R. (1898): basílica del siglo VII en Burguillos.”Boletín de la Real Academia de la Historia”. XXXII. Páginas 353-363. Real Academia de la Historia. Madrid. Página 358. ITURGAIZ, D. (1967): Baptisterios paleocristianos de Hispania. “Analecta Sacra Tarraconensia”. XL. Páginas 209-295. Fundación Balmesiana. Barcelona. Julio-Diciembre de 1967.Páginas 243-244 (…)”. Página 44. Cita (140). “(…) MARCOS, A. y VICE3T, A. Mª. (1983): 3ovedades de arqueología cordobesa. Ministerio de Cultura. Páginas 2933 (…)”. Página 44. Cita (141). “(…) ITURGAIZ, D. (1967): Baptisterios paleocristianos de Hispania. “Analecta Sacra Tarraconensia”. XL. Páginas 209-244. Fundación Balmesiana. Barcelona. Julio-Diciembre de 1967. Páginas 219-220 (…)”. Página 44. Cita (142). “(…) Actualmente se halla inscrita en un rectángulo de 1´23x 1´33 m (ROSAS, E. (2008): Yacimiento arqueológico de Majadaiglesia, El Guijo (Córdoba). Estudio histórico proyecto de puesta en valor. “Arte Arqueología e Historia”. 15. Páginas 191-197. Asociación “Arte Arqueología e Historia”. Córdoba. Página 194 (…)”. Página 44. Cita (143). “(…) ITURGAIZ, D. (1967): Baptisterios paleocristianos de Hispania. “Analecta Sacra Tarraconensia”. XL. Páginas 209-295. Fundación Balmesiana. Barcelona. Julio-Diciembre de 1967.Páginas 240 (…)”. (37). LAGARDA MATA, Ferrán. “Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca”. Zaragoza. Ferrán Lagarda Mata Editor. 2009. Página 57. Piscina bautismal menorquina de Es Cap des Port. “(…) La última piscina bautismal menorquina que nos queda por estudiar es la que corresponde a es Cap des Port (156). Se trata de una estructura de mampostería, de unos 2´70 m., de anchura máxima, con enlucido de cal y fragmentos de cerámica (opus signinum), hoy, cuanto menos, de color anaranjado amarillento o terroso, en forma de cruz o, mejor, de estrella de cuatro puntas con los costados cóncavos y los extremos romos. Dispone de cuatro escalones para tres de los brazos, mientras que el cuarto, encarado al Gordeste, sólo tiene tres, estando, en todos los casos, el superior formado por el contorno del mismo de la estrella, sobresaliendo, al menos actualmente también, por el lado externo del vaso, a modo de barandilla. El siguiente, en orden descendente, ocupa sólo tres de las puntas o brazos de dicha estrella, mientras que los dos siguientes son prácticamente circulares, aunque el tercero se ve algo interrumpido por las esquinas o ángulos entre brazos. Como en los casos 54
anteriores, se halla ubicada a la izquierda de la nave central, pero no en una pastoforia, vestíbulo o nave lateral, sino en una habitación anexa con una cámara, parte probablemente en otro tiempo de la nave lateral norte, haciéndole de vestíbulo, algo muy habitual, como señala Pere de Palol (156), en las basílicas de tipo adriático, es decir en aquellas en las que el ábside si sobresale del resto de la cabecera del edificio, como justo sucedía en es Cap des Port antes de serle añadida una cámara funeraria a cada lado del saliente rectangular en el que se hallaba inscrito dicho ábside, semicircular, a fines del siglo VI. El suelo de ambos, “baptisterio” y vestíbulo, es de opus signinum, con incrustación de piedras negras y cemento rojizo, mientras que, en las paredes del aula bautismal propiamente dicha, fueron hallados restos de decoración pictórica y graffiti en griego y en latín. En el “vestíbulo”, aparecieron diversas tumbas de pequeño tamaño y muy tardías, también se encontraron en él la cruz de bronce a la que antes hacíamos referencia y los fragmentos de una copa de vidrio. / (Página 60) Los paraísos más próximos territorial y formalmente hablando de esta cuba bautismal tampoco se encuentran, como sucedía en los otros tres casos, en África. El más cercano es una piscina situada en Santa María de Terrassa (157) (provincia de Barcelona), la antigua Egara, de opus testaceum rojizo y bien pulimentado, si bien, en la misma, los brazos destacan poco y más bien vemos un cuadrado (de unos 2´02 m., de lado) de costados ligeramente cóncavos, decorados exteriormente con una triple moldura y con un escalón en su cara interior y terminados en puntas lanceoladas o romboidales, en dos de los cuales se distinguen las improntas de las columnas, o mejor, de sus plintos cuadrangulares, que soportaban algún tipo de cubrimiento, probablemente un baldaquino o cimborio. También es notable el pequeño ejemplar en cruz griega de Banys de la Reina (Calp, provincia de Alacant), descubierto en la campaña de excavaciones de 2004 (158). Pero la pieza más parecida es, sin duda, la de la antigua ciudad de Mariana (159) (Córcega, Francia),con una estructura semejante a la que nos ocupa, si bien la estrella es de brazos más cortos y con los extremos más anchos, lo que ha hecho que haya quién la considere octogonal, quizás influenciado por el hecho de que, en el segundo estadio de la construcción, el fondo de dicha piscina pasó de ser estrellado, en paralelo a la forma del borde, a, precisamente, poligonal de ocho lados, bastante irregulares (en su tercera y cuarta etapa, tuvo encima una pila circular). A 55
destacar que, en este caso, toda la piscina se halla rodeada de un mosaico que, según Palol, presenta esquemas y soluciones muy parecidos a los de las Baleares (160) (algo que, personalmente no tenemos tan claro),pero que el conjunto del aula bautismal se halla, en cambio, al Sur del ábside. / (Página 61) En la misma isla, y situado muy cerca del anterior, guarda también algún parecido con el balear el ejemplar de Santa María de Rescamone, igualmente de brazos más anchos (161) (Palestina) y los dos de Sobota (163) (hoy Shivta, Israel), aquel con escalones en todos sus brazos y éstos, más altos y con mejor acabado, sólo en dos, opuestos, pero todas de puntas más anchas que el menorquín. Una vez más, pues, la relación con las islas mediterráneas y el Mediterráneo oriental parece procurarnos una mayor influencia que los más que probables contactos con el 3orte de África, al menos desde el punto de vista constructivo formal, lo cual incidiría en la idea subscrita por Manuel Sotomayor (164) de que “no hay un origen africano de una iglesia hispana. En las provincias romanas de Hispania las iglesias o comunidades fueron surgiendo por el impulso diverso y diversificado de cristianos venidos de Oriente, de Roma, de África y de sabe Dios cuantas otras regiones; y esta diversidad es la que se refleja en los indicios históricos y arqueológicos que conocemos”. La piscina bautismal de la basílica de Mastichari (165), en la isla de Cos (Grecia), muy parecida a la de Mariana por sus brazos cortos y anchos, aunque entre ellos es más poligonal que curvo, incidiría en el tema (…)”. Página 57. Cita (156). “(…) PALOL, P. de. (1967): Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI. CSIC. MadridValladolid. Página 11 (…)”. Página 60. Cita (157). “(…) SERRA-RAFOLS, J. de C. y FORTU3Y, E., de (1949): excavaciones en Santa María de Egara (Tarrasa). “Informes y Memorias”. 18. Ministerio de Educación 3acional. Madrid. Página 41 y siguientes. PALOL, P. de. (1957): Los monumentos paleocristianos y visigodos estudiados en España desde el año 1939 a 1954. En ACTES (1957): Actes du V Congrés Internacional d´Archeologie Chrètienne. Aix-en-provence 13-19 Septembre 1954.Páginas 87-95. Pontificio Instituto di Archeologia cristiana y Societé d´Edition “Les Belles-Letres”. Ciudad del Vaticano-París. Página 89. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paleochrètiens. Plans, notices er bibliographie. École Pratique des hautes Études. París. Páginas 48 y 133. ITURGAIZ, D. (1967): Baptisterio spaleocristianos de Hispania. “Analecta Sacra Tarraconensis”, XL. Páginas 209-295. Fundación 56
Balmesiana. Barcelona, Julio-Diciembre de 1967. Página 289 (…)”. Página 60. Cita (158). “(…) RO3DA, A. Ma. (2008): Les emprestes del cristianismo en els banys de la Reina de Calp. “Calp Història”. 2. Páginas 18-21. Institut d´Estudis calpins-Ajuntament de Calp. Calp. Junio de 2008 (…)”. Página 60. Cita (159). “(…) KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paleochrètiens. Plans, notices er bibliographie. École Pratique des hautes Études. París. Página 146 (…)”. Página 60. Cita (160). “(…) PALOL, P. de. (1982): La basílica des Cap des Port, de Fornells, Menorca. En PALOL, P. de (Dir) (1982): IX Symposium de Prehistòria i Arqueología penninsular. II reunió d´Arqueologia paleocristiana Hispànica. Montserrat, 2-5 novembre 1978. Páginas 353-404. Universitat de Barcelona. Abadía de Monteserrat. Barcelona. Página 381 (…)”. Página 61. Cita (161). “(…) MORACCHI3I-MAZEL, G. (1994): Les architectures paléochretiennes de Corse, typologie, décoration, datation. En III Reunió d´Arqueologia Cristiana Hispànica. Maó. 12-17 de setembre de 1988.Páginas 213-220. Institut d´Estudis Catalans-Universitat de Barcelona-Consell Insular de Menorca. Barcelona. Página 218 (…)”. Página 61. Cita (162). “(…) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fronts in the holy land: formal and functional studt. Liber Annuus”. 39. Páginas 165-189. Franciscan printing Press. Jerusalén. Láminas 1y 2c (…)”. Página 61. Cita (163). “(…) BE3-PECHAT, M. (1989): The paleochristian bautismal fronts in the holy land: formal and functional studt. Liber Annuus”. 39. Páginas 165-189. Franciscan printing Press. Jerusalén. Láminas 1y 2c (…)”. Página 61. Cita (164). “(…) SOTOMAYOR, M. (1982): Reflexión histórico-arqueológica sobre el supuesto origen africano del cristianismo hispano. En PALOL, P. de (Dir). (1982): IX Symposium de Prehistòria i Arqueología Peninsular. II Reunió d´ Arqueología paleocristiana Hispánica. Montserrat, 2-5 novembre 1978. Páginas 1129. Universitat de Barcelona. Abadía de Montserrat. Barcelona. Páginas 27-28 (…)”. Página 61. Cita (165). “(…) ORLA3DOS, A. C. (1957): Les baptistères du Dodécanese. En ACTES 81957): Actes du V Congrés Internacional d´Archéologie Chrétienne. Aix-en-Provence 1319 Septembre 1954. Páginas 199-211. Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana y Societé d´Edition “Les Belles-Lettres”. Ciudad del VaticanoParís. Página 206. KHATCHATRIA3, A. (1962): Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie. École Practique des Hautes Études. París. Página 20 y 79 (…)”. 57
Anexo documental
58
El rito del bautismo por inmersiรณn
59
Apocalipsis Flamenco. “Escenas de la vida de san Juan, f. 1r”. (4). www.moleiroeditor
60
Bautismo de Josafat, f, 53v (4). Barlaam y Josafat. Gentileza de editorial Siruela. 61
Nacor regresa al desierto y, arrepentido, pide el bautismo a los monjes, f. 67r. (1). Barlaam y Josafat. Gentileza de editorial Siruela.
62
Conversiรณn y bautismo del rey Abener, f, 118r (1). Barlaam y Josafat. Gentileza de editorial Siruela.
63
Apocalipsis Flamenco. “Escenas de la vida de san Juan, f. 1r”. (2) www.moleiro.com 64
Apocalipsis Flamenco. “Escenas de la vida de san Juan, f. 1r”. www.moleiro.com 65
Salterio Anglo-Catalรกn, iluminado por Ferrer Bassa. Siglos III-XIV. www.moleiroeditor.com 66
“(…) Miniatura de las Grandes Chroniques de France que representa el bautismo del rey franco Clodoveo por San Remigio, arzobispo de Reims, el día de navidad (…)”. Historia Universal”. Tomo 8. “El auge del cristianismo”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 379. 67
“(…) San Juan Bautista, llamado el precursor de Jesucristo, predica sus enseñanzas y bautiza a los creyentes, según una miniatura de un manuscrito francés del siglo XIII. Mateo, autor del primer Evangelio, además de narrar la infancia y los largos años de juventud de Jesucristo, habla sobre la predicación y los bautismos celebrados por Juan (…)”. “Historia Universal”. Tomo 8. “El auge del cristianismo”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Páginas 19 y 379.
68
Bautismo de Clodoveo, rey de los francos, por san Remigio. Tapiz procedente de la iglesia de Saint-Remy (Reims). (Fuente: “Historia Universal Ilustrada�. Tomo 4).
69
Bautismo. Miniatura del siglo VI-VII. Evangeliario de Noravank. (Fuente: “Historia Universal El País” nº 7. “El origen de las grandes religiones”). 70
Bautismo de Vladimiro. Siglos X-XI d. C. Crónica de Radziwill. (Fuente: ROBERTS, John. “Historia Universal ilustrada”. Tomo 4).
71
Bautismo de Clodoveo. (Fuente: “Historia de España”. Alta Edad Media 3. Biblioteca El Mundo).
72
Piscina probรกtica de Mohenjo Daro, en la India
73
Piscina probática existente en la antigua ciudad hindú de Mohenjo Daro. La cronología del “Gran Baño” data del año 2.500 al 1.500 a.C. HAMBLING, Dora Jane. “Orígenes del hombre: Las primeras ciudades”. Time-Life International (Nederland) B.V. Barcelona. Salvat Editores.1976. Página 146.
74
Piscina probรกtica esenia de Qumran
75
Reconstrucción virtual de la piscina probática esenia de Qumram junto al Mar Muerto. Fuente: “Riddles of the Bible dead sea scrolls”.
76
Restos arqueológicos de la piscina probática esenia de Qumram junto al Mar Muerto. Fuente: “Riddles of the Bible dead sea scrolls”.
77
Piscinas probáticas: Jerusalén
78
“(…) Jerusalén en la época del 3uevo Testamento 20 a. C. a 70 d. C. (Puerta de los Esenios. Piscina de Siloé. Piscina baja o vieja. Piscina de la Serpiente. Piscina de Amigdaleón. ¿Piscina de Betzatá? (…)”. BEECHER KEYES, Nelson. “El fascinante mundo de la Biblia”. Edición castellana revisada por el Rvdo. P. Emilio del Río S. J. Colección: Biblioteca de Selecciones. Madrid. Selecciones del Reader´s Digest. 1963 (2ª edición). Página 187. 79
“(…) La piscina de Siloé, en Jerusalén. Aquí el ciego de nacimiento recobró la vista por obra de Jesús (Juan 9) (…)”. BEECHER KEYES, Nelson. “El fascinante mundo de la Biblia”. Edición castellana revisada por el Rvdo. P. Emilio del Río S. J. Colección: Biblioteca de Selecciones. Madrid. Selecciones del Reader´s Digest. 1963 (2ª edición). Página 194.
80
Piscina de Siloé. (Fuente: SARTI, Susana. “Masada. La fortaleza del desierto”. Barcelona. Círculo de lectores. 2012). 81
Piscina probรกtica de Masada
82
Piscina de Masada. (Fuente; SARTI, Susana. “Masada. La fortaleza del desierto”. Barcelona. Círculo de lectores. 2012).
83
Piscinas bautismales de la primitiva Iglesia cristiana
84
“(…) Fuente bautismal en el interior de la basílica de San Juan, en Éfeso, donde según era costumbre en los primeros siglos del cristianismo, se celebraba el bautismo por inmersión (…)”.Historia Universal”. Tomo 8. “El auge del cristianismo”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 86. 85
Piscinas bautismales de la primitiva Iglesia cristiana de Menorca
86
ReconstrucciĂłn virtual de la piscina bautismal correspondiente a la basĂlica Illa del Rey. Foto Carlo Cestra. www.carlocestra.com
87
ReconstrucciĂłn virtual de la piscina bautismal perteneciente a la basĂlica Illa del Rey. Foto Carlo Cestra. www.carlocestra.com
88
BasĂlica paleocristiana de Son Bou.
89
Piscina bautismal de la basĂlica de Son Bou. www.menorca_paleocristiana.pdf
90
Reconstrucción de la piscina bautismal correspondiente a la basílica de L´Illa del Rei. www.ANTICRESTAURADOR.BLOGSPOT.COM.ES
91
Pilas bautismales cristianas
92
“(…) Pila bautismal románica del claustro de la colegiata de San Pedro, Soria. El bautismo fue instituido como rito de acceso en la Iglesia y se realizaba con la inmersión del neófito en el agua de la pila por tres veces para recordar la Trinidad (…)”.Historia Universal”. Tomo 8. “El auge del cristianismo”. Barcelona. Salvat-El País. 2004. Página 388. 93
Pilas bautismales de la primitiva Iglesia de la isla de Menorca
94
Plano de situación donde se observa la ubicación de la pila bautismal circular des Fornàs de Torrelló (Foto: Lola Carbonell. 2010).
95
Interior de la basĂlica Des Fornas de TorrellĂł. (Foto: Lola Carbonell 2010). 96
Lola Carbonell Beviá, alicantina de nacimiento, es historiadora, especializada en Humanidades Contemporáneas. Ha realizado numerosas monografías sobre la Historia de la Edad Media de Menorca y, sobre su Protohistoria. En este trabajo de investigación, se ha centrado en demostrar cómo se practicaba el rito del bautismo por inmersión en la Iglesia primitiva de la isla de Menorca. 97