DISQUISICIONES SOCIOL6GICAS
y
OTROS ENSAYOS
Introducci6n de
EUGENIO FERNANDEZM~NDEZ
Ca1edra1icoAuxiliar de A111ropologfa y Sociologfade la Universidadde Puerto Rico

EDICIONES DEL INSTITUTO DE LITERATURA
Unwersi"4d de Puerto Rico
I 9 5 6

Derechos re,;ervados conlorme u la ley.
Copyright by Eugenio F'ern{,ndez )l4ndez. 1~56.

INTRODUCCI0N

SALVADOR BRAU EN 1894.
Dib:1;0 f,or Mario Brau 1, la roltui611 R. 11".Ramfret..
F:>:o: Samuel Santiago.


lntrod11crio11:El Siglo XIX o la for;,, de ,ma nacionalidad.
No es nuestra intenci6n hacer una biografta de Salvador Brau, una resurrecci6n de su figu.ra lisa y Uana.mente hum3na. Nuestro objetivo es a un mismo tiempo mas urgente y mas poetico. Jntentamos situade en su cpoca, dibujarle de cuerpo entcro en el fondo hist6rico de su criollo y patriarcal siglo XIX, presentando ya al final, como rcmate o epilogo, las ideas y orientaciones de su pensamiento socio16gico. Ha dicho Guillermo de Torre con su caracteristico buen juicio, que quien quiera entendcr las obras de un autor -los "actos muertos de la vida de un creador", como les llama Valery- hara bien en cuida.rse de c:aptarlos en su fluencia originaria viva, en su proceso latente, adcntrandose en su intimidad problematica, rernontando la trayectoria de su curso interior y perforando su atm6sfera envolvente. 1 Es prccisamente por ajustarnos a este a:xioma de la critica moderna, que al aproximarnos a la figura fuerte y granitica de Salvador Brau, nos es forzoso intentar un esquema de la ~poca,lUl examen de la vivencia hist6rica de su generaci6n.
Todo escritor, no importa cuanexccptiva sea la magnitud de su talento, responde en las intimidades de su conciencia, en el fondo laberintico de su cspiritu, a los inescapables cnlaces de las fuerzas sociales que defineo una epoca. Para cooocerle -<Omo intentaremos hacerlo nosotros en el caso de Brau-secl pues meoester conjeturar las corrientcs y contro.corricntes de su circunstancia, de su determinada situaci6n hist6rica.
El siglo de Salvador Brau es el siglo de la forja en suclo puertorriqueao de una burguesia criolla. de hacendados -padres de agrego o
1 GUILLBJlMO DB ToRltl!, Probl,mdtica d~ la liurdJ1trd, Ed. Losada, Buenos Aires, 1951, pp. 9·10.

INrRODUCCJ()N
sefiores de inge-nio-nacida de un movimiento de transformaci6n cultural, que convirti6 la prepondcrante economia de subsistencia del siglo xvm, en un activo capitalismo agrario de haciendas azucareras y cafetaleras. Este sistema de haciendas de! mundo antillano cspafiol, fue en su epoca el equivalente revolucionario de! sistema fabril que en el siglo XJX, transform6 de mil maneras la vida de la sociedad europca. Bajo el impacto de! monocultivo latifundista y csdavista del azucar, o <leicomplementario y serrano cultivo cnfctalero -atcndido por el pilido y reccloso campesino "gregado- cobra por entonccs ouestra sociedad rural un caracteristico perfil patriarcal que tiene en la epoca paralelos sociol6gicos notables en otras zonas americanas. Asi, en Cuba, el monocultivo de la cafia, la esclavitud africana y cl latifundio, dieron al paisaje rasgos y colores de antillano y aristocratico capitalismo patriarcal, que se percibe de igual modo, aunquc con diversa significaci6n poHtica, en la inglesa Barbados y en el esclavista litoral brasileiio que tan magistralmentc retrata en sus obms Norde1te y Ca.ra Gl'dnde )' Senzala, el soci6logo pcrnambucano Gilberto Freyre. Tambieo en Colombia y Venezuela, o en la zona paulista de las "fazendas" cafctaler:is del Brasil encontramos un orden social de :1mos y r1greg(1do1-donde el poder econ6mico y la tradici6n constituyen los fundamentos de las relaciones de comunidad- quc tiene evidente finaci6n con ouestra cultura cafetalcra. Un cstudio comparativo de la historia y crecimiento sociol6gico de estas zonas -estudio que por cazones obvias no babremos de emprender ahora- revelaca tendencias y fuerzas que ban determinado paralelos notables en la composici6n humana y en la complexion paternal y semi-feudista de estos paises. Por ahora, limitemos prudeotemente nuestro campo ,·isual al drculo reducido de ouestra propia historia y pais:ije. ' El proccso de! cambio social iniciado en Puerto Rico con los albores del pasado siglo, al desplegarsc firme el drama regional de! monocultivo azucarero o cafet:ilero, cuJminara en su trayectocia hist6rica con el advcnimiento al poder en 1897 de la burguesia criolla puertorriqueiia. En ese aiio concedi6 Espana la Carta Auton6mica que reconocia el derecho a la autodetem1inaci6n de! territorio provincial. Cuba, l:t antilla mambi que en 1895 se lanz6 coo Marti al rescate de su p!ena soberania, logr6 establecer, ya en 1904, su carta particular de patria libre.

Puerto Rico ensayari nuevamente despues de la guerra de 1898 -ahora bajo la egida del expansionismo industrial estadounideose y fundando su gesti6n en capas sociales men05 activas y resistentes: una burguesi:i criolla debilitada y un campesinado jibaro eo rapida transjci6n hacia el prolctariade>- todo un viejo drama de validaci6n y recooocimiento de su perfil nacional.
Ya desde el siglo XIX fue la politico. un arte dificil en nuestro me• dio tan precario. Sc luch6 entonces con dramatica insistencia por re• solver grandes problemas politicos y ccon6micos, por caros idealcs de redenci6n social, por constituir a tono con fervorosas aspiraciones de la burguesia criolh un:1 patria libre; por crear una condcncia aut6ctona. El crecimiento de la ideologfa liberal que Bega con retraso a Espana y la difusi6n subsccucnte de las ideas del liberalismo econ6mico, repercutieron inmarcesibles entre los espanoles de America, conden· sando en un activo movimiento de naciooal reheldia contra la centra• lizadora y exdusivista dominaci6n de la met.r6poli. El siglo XIX, siglo de Bolivar, Sucre, San Martin y O'Higgins en la America grande del Sur; siglo de Ja guerra antiesclavista de los yankee. y sureiios en los Estados Unidos; siglo de la revoluci6n industrial, de! maquinismo y la tecnica. de la redenci6n democratica en el viejo mundo europeo; dejara. a Cuba ya Puerto Rico en las Antillas, con un drama de a~pirnci6n liberal y democratica incumplido.
Todo el siglo XIX de la historia antillnm. scd la representaci6n irrenunciable de ese drama. L6gicamente, la propcdeuti01. a que nos es forzoso atenernos, para juzgar y aquilatar a Salvador Brau, nos im• pone la tarea de evocar con precision aquellos tiempos y aquellos born· bees del micleo dirigente de los ultimos lustros del siglo XIX, que dejacon imborrable huella en la politica, la historia, Ja literatura; en sintesis, en la vida de! esplritu de todo el pais. Aquellos hombres -hijos casi todos de una burguesia criolla (y terrateoiente) de hacendados- rehicieron en los peri6dicos y en el palenque de la oratoria politica la conciencia publica, sembrando aspiraciones de libertad y reformismo en las hojas de El Asimili!ta, El Agen1e, Bl Clamor de/ P,ils, La Rllzon, El Progreso, La Revis/aP11erlorriq11e1ia,P11erfo Rico llrwrado, La Re11istade Puorto Rico, La Democracia, El Brucapir, etc. Aquellos adaJides de la balbuciente nacionalidad eran a un ticmpo bombres de acci6n

INTIWDUCC/C,N
y de Jetras: dramaturgos, poetas, pensadores, periodistas. Hombres como Baldorioty de Castro (1822-1889), Manuel Alonso ( 1823-1890), Jose Julian Acosta (1825-1891), Santiago Vidarte (1827-1848), Alejandro Tapia (1827-1882), Ram6n Emetecio Betances (1827-1898), Jose de Celis Aguilera ( 1827- 1893), Jose Pablo Morales ( 1828-1882), Segundo Ruiz Belvis (1829-1867), Francisco Mariano Quinones (18301908), Julian E. Blanco (1830-1905), Julio Vizcarrondo (1830-1889), Ram6n Marin (1832-1902), Francisco Oller (1833-r917), cy.genio Maria de Hostos ( 1839-1903), Manuel Corchado ( 1840-1884), Mario Braschi (1840-1891), Gabriel Ferrer (1848-1900), Cayetano Coll y Toste (1850-1930), Jose Gautier Benitez (185r-1880), Manuel Elzaburu (1851-1892), Federico Degetau (1852-1914), Francisco del Valle Atiles (1852-1928), Manuel Zeno Gandia (1855-1930), Rosendo Matienzo Cintr6n (1855-1913), Luis Munoz Rivera (1859-1916).
Apasionados interpretes de su nueva epoca de raz6n y de progreso, al imprimi.r con su esfuerzo trayectocia y sentido al proceso hist6rico, hicieronlo manteniendose fieles a la secular tradici6n islena. Entre ellos y a veces contra ellos -aunque siempre en cortes tomeo de paladinesrealiz6 su jomada de creaci6n y vocaci6n Salvador Brau. Por razones de ilustraci6n todos fueron europeistas -hijos de! siglo de la democracia de masas y de la revoluci6n de! yapor-, pero por vocaci6n sentimental y moral, todos fueron claros varones del solar antillano. Los problemas de la tierra fueron sus problemas, las aspiraciones de la tierra fueron sus aspiraciones y el ritmo cordial de la vida fue el que ellos le imprimieron con espontaneidad.
En toda epoca hist6rica el espiritu colectivo lleva siempre impreso el sello de las clases que dominan econ6mica, cultural y polaticamente. En Pu~rto Rico dorante el siglo XIX podemos distinguir tres momentos criticos del liberalismo ( quiza cuatro1 si incluimos el levantamieoto de los Artilleros de 1838) en que el proceso de integraci6n nacional se insimia con acusado perfil revelandose en formas ociginales de ser. Senera persooificaci6n de estos tres momentos son: Ram6n Power, Juan Alejo de Arizmendi, Fray Jose Antonio de Bonilla y Jose Andino de Amezquita, miembros de la primera generaci6n liberal criolla, precursores en la defensa dcl derecho isleno, y testigos del resquebrajamiento del ·imperio espariol con que se inicia el siglo; luego J. J. Acosta, Ale-

DJSQIJJSICJO/\"£SSOCIOLC>GICAS
jandro Tapia, Eugenio Maria de Hostos, Ram6n Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Manuel Alonso, Fsco. Mariano Quinones, Julio L. de Vizcarrondo, Roman Baldorioty de Castro, generaci6n de la f11111ade ReformaJ para '4s Anrilla.i (1866), de la Revoluci6n de Lares (1868), y de la Primera Republica Espanola (1873), y finalmente Salvador Brau, Julian E. Blanco, Rosendo Matienzo Cintr6n, Jose Go· mez Brioso, Luis Munoz Rivera, Federico Degetau, Jose de Diego, entre otros, generaci6n dcl triunfo autonomista (1897) y de la guerra hispanoamericana (1898).
Miembros todos de la minorfa intelectual de la tierra, fueron eUos caldeando en sucesivos jalones la conciencia regional de su pueblo. Formados intelectualmente en la mejor tradici6n de! Jiberalismo cufO• peo y americano, resintieron el papel colonial que Espana asignaba a los territorios ultramarioos; ultimas restos ya de su pasado esplendor imperial. Quisieron por eso, al intentar disolver las antiguas ligaduras, un programa; un programa de 13rgo alcance que lograra descolonizar a su tieria. Un programa, que habia de tener fonosamente numerosos puntos de contacto con el anhclo de reconstituci6n nacional quc movia entonces a los liberates espanoles.
El programa de! liberalismo constitucional de la Peninsula aplic.i.doal caso puertorriqueiio significaria entonces tres cosas; garantia de derechos civiles contra posiblcs desmanes y tropellas al uso de los gobemadores; asimilaci6n o igualaci6n juridico-politica del criollo y cl peninsular, y mayor democracia gubemativa.
Eo lo politico, consideraron por eso mandatoria la desceotraliza. ci6o administrativa. En lo econ6mico, el mas grave problema a que habfan de enfcentarse, lo configurabao las trabas al comercio libre, de una partc, y de otra, los aranceles discriminatorios quc impuso Espana despues de 1847, al principal producto de exportaci6n antillaoo: el azucar. Fueron asimismo de importancia local, la situaci6n dcl credito refaccionario que alcanz6 con fcecuencia proporciones de bastarda usura en manos de los mercaderes peninsulares, o jrmlperos,bajo cuyo dominio residia -<omo privilegio colonial-el monopolio de los negocios insul,ues.
En lo social fueron acuciantes -quedando algunos sin soluci6n hasta iniciarse el siglo xx- los problemas de! estado medico de la po·
I.\ TRODL c_C/C,S
blacioa campesina o jib.ira, libre y agregad,t,la abolicion de Ja esclavitud --conseguida en 1873- y la educaci6n c incorporaci6n a Lavida nacional de las dases jornaleras y campesinas.
Este era pues en 11.prctadasintcsis el programa de la minoria criolb y liberal, durantc el sislo XIX. Veamos c6mo hallo SU cumplimiento.

la epocn: pndres ,le ngrego y iefiores de i11ge11io.
CoN w1 critcrio c.indidamcnte burgues, el siglo XJX ha sido llamado cl Siglo de Oro de Puerto Rico. Este simple juicio p3Sa por alto dos cosas: el deplorable estado de abandono en que se hallaba sumido el pueblo labriego puertorriquei'io, y la existcncia hxa quc lle\·aba buena parte de la patriarcal burguesia terratenicnte de haccndados. No obslantc, el gcneroso apelativo entrai'ia algo de cierto, pues d siglo pasado fuc tcstigo de una radical transformaci6n, casi podrfamos dccir -en tanto cristaliz;:in entonces los valores humanos y cualidadcs distintivas de lo criollo- la instauraci6n de la soclcdad puertorriquei'in.
El sistema prohibitivo con que Espana imped!a el dcsarrollo comercial, econ6mico y cultural de la Isla, ccs6 en 1804. En 1813, tres aiios despues de comenzada la gucrra de indcpeodeocia de los paises hispanoamecicanos y por gesti6n del diputado pucrtorriqueiio en las Cortes de Qdiz, Ram6n Power Giral, iniciironse las juiciosas refo[lllJlS del intcndenle Alejandro Ramirez, combatiendosc con ello los abusos y privilcgios quc cetardaban el fomento de la riqueza islena.
En 1815, la Cedula de Gracias, destfoada al fomento de la p<>blaci6n, dcl comercio, la industria y la agricultura, permitio a los catolicos extranjeros -ingleses, franceses, ale.manes, holaodeses y nortcamericanos- establecerse en el. pais coo sus caudaJes y esdavos, trayendo estos coosigo numerosas destrezas que estimularoo el progrcso y el bienestar econ6mico. Con ello, pues, sc accleraba el tra.nsito, iniciado ya en cl ultimo cuarto de! siglo XVIII, de la anterior economia de sub•
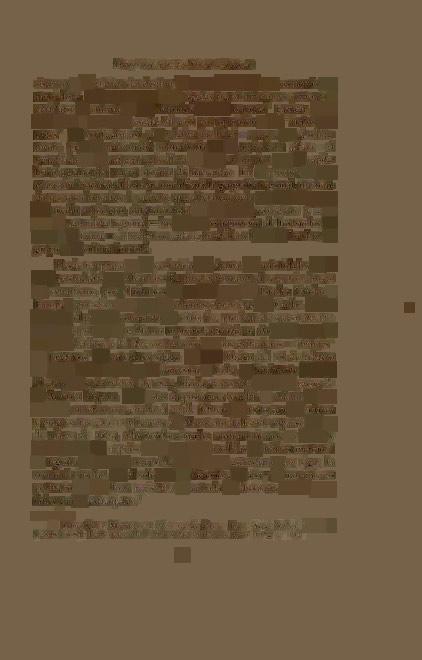
DlSQ(.'fSlCIONES SOC/Ol.OGICAS
sistencia y de trifico dandestino, al nuevo orden de una economia CO· mercio.lista. De consuno con estas rapidll.Straosformaciones comenz6 n perfilarse el cultivo de l.os llamados "frutos mayores" (azuc:ir, cafe; mis tarde y en menor escala, tabaco) por oposici6n a los '"frutos me• oorcs". Se vcrificaba asi, con relativa facilidad -aunque no absolut.t· mente, pues el minifundio sobreviviria cm la agriculturn jibara-el reemplazo de la antigua agricuJtura de tipo autarquico, por el capitalismo agra.rio del nuevo sistema de haciendas. En el proceso de esta mutaci6n hist6rica, el hombre modificarii la geografia regional, injertan. do nuevos elemcntos de cultum, que alterarian cada vez mas los rasgos de! medio aut6ctono, diferenciando asi las zonas eco16gicas; y a su vez, la naturaleza regional -los rios, la composici6n clc los suelos, la flora y Ja fauna- en redproco ealace, tenderia a hacer al hombre, al gmpo, a. la cul.tura humana.
Desde temprnno en la e-.•oluci6n del drama, las autoridadcs de in Isla, persuadidas por Alejandro Ramfrez autorizaron el comercio directo de extranjcros, por cl termino de un aiio para los Estados Unidos y Europa y por seis meses para las colonias extranjeras del Car:be. Todavia mas, cl permiso concedido en 1816, foe proclamado sucesivamente, hasta que por fin el gobierno supremo autoriz6 en America, como lo era en la Peninsub, J:1libre contrataci6n con los cxtr:injeros -"herejes" y "Juteranos" de anteriorcs siglos. La Real Ordeo del r8 de febrero de 1818, habia hecho }'a la concesi6n a Cuba, y finalmcntc el Real Decreto de! 9 de febrero de r824, hizol11extcnsiva a toclos los p:iises de la America hispana. Con cstas dispasiciones vendria a cnJazar el tratado de comercio concertado el 22 de febrero de 1819 con los activos y progresistas yn11keesy la nota del Ministerio de Estado espanol del 24 de marzo de 1829, admiticndo c6nsules norteamericanos en Cuba. y Puerto Rico. EJ impulso dado por esta.$ medidas al trafico mercantil sc registra de mnncra ostensible en el curso lSCendcnte que s'.gue la ccooomia insular. En el solo mes de diciembrc de 1817, el movimicnto portuario de S:in Juan resistraba la entradn de diecisiete barcos espnnoles y once extranjeros.:!
:! LIDIOGwz Mo.-.uo,A, HIJ/ufl,1 de PJJ,flu Ri,u (S1g/u XIX), Tomll l. ( 1808-1868). Editori:il Je l:t t;ni,·t<rsidmtlde Puerto Rico, 19H. p. l}I.

I,VTRODUCCION
Al compas del progreso comercial, florccia en el litoral y la serraola boricua el sistcma de haciendas azucareras y cafetaleras, creandosc de consuno con su implantaci6n uo nuevo ordcn social, caracterizado en la zona costanera del azucar ~ntre visiones de mar afiil, ca.iiavcrales e ingenios-- por una jerarquia de tees <lases: los hau11daJoso sefiores de ingenio, los esc/41101 y Los jomaleros, o proletarios asalariados; y co la humeda serrania, rodeada la casa solaricga dcl £undo por Jos cspesos cafetales, los padres de agrego y los agregados- gestando ent're decimas y rosarios cantaos, una especial cultura de plastico tropicalismo y compadrazgo.
En Jos primeros tiempos scria la eficacia de! uucar la que sustentaria las radicales transformaciones. Desde tempraoo en el siglo y en relaci6n directa con el desarrollo co los Estados Unidos de la industria de refinerfas azucareras, pudo observarse en el Caribe uoa demanda siempre crecieote por azucar "moscabado" o azucar crudo. Puesto qae los precios del producto erao altos, fue en consecuencia muy ventajoso su c.ultivo y elabocaci6n.
'Buena partc de los inmigrantes llegados entonces a este suelo, mucbos de ellos ricos refugiados de las guerras de Haiti, o de Sur America, dedicaroo "su principal anhelo al fomento de los ingenios sacarinos, cuyos productos haJlaron provechosa salida en los mercados de Europa y Norteamerica" . 3 El espiritu capitalista prendi6 localmente con vertiginosa rapidez y el vertigo de la revoluci6n industrial a.zucacera dej6 seotir dilatadamente sus efectos. Al introducir nueva maquinaria y esclavos en la producci6n, los nuevos inmigrantes dieron pibulo a uoa febril actividad y experimentalismo local. Hacia 1818 deda el ioten• dente Jose Ventura Morales: ''Todos se interesan en cncargas, segun sus facultades pecuniarias, molinos, maquinas y hombres al norte de America c islas vccmas, y sc vco muchos [molinos] quc no desmcrecen hallarse en los primeros establecimientos"."
En los afios de 1812 a 1827 tuvo un auge prodigioso la producci6o azucarera eleva.ndose la cifra de 16,765 quintales a 365,535 quintales. 5
s S. BRAU, Claus ;orn.i/,ras, 1882, p. I) (,i i11f,.,).
" Or. Owz MONCLOVA. op.ti1., p. 130.
o Bolt1iR his16nro d, Pt1trt() Rir", ed. Cayetano coll )' Toste, Tomo V. l~:HS. p. 293.

D/SQUISICIONES
SOCJOLOGJCAS
Por entooces se introdujo en el pais, desde las colonias francesas, el famoso y mal nombrado "tren jamaiquino" 8 que tan rcvoluciooario cfecto tuvo en la Caseindustrial de la pcoducci6n de azucar.
La rcvolud6n industrial, quc teofa su pucsto de avanuda co lnglatcrra y cuya base fuer-a el motor de vapor y mas tarde los fertilizantes quimicos, al dejar sentir gradualmentc sus cfectos en la economia de las Antillas, aceler6 lambien la marcha de la industria azucarcra. A mediados de! siglo, todavla no se usaba cl vapor en Puerto Rico como cxdusiva fuerza motriz dcl io8enio azucareco. En 1848 s61o sc registraron 48 molinos propulsados por vapor. No obstante, ya entooces cl cambio babia sido prodigioso y la actividad sorprendente. En 1833 decia en una corouniC1ci6n oficial cl Capitan General D. Miguel de la Torre, gobernador de la Isla: "Puedo asegurar a V. E. que el pais marcha, a su crecimiento en todos sentidos, pues su poblaci6n aumenta rapidamentc y se han establecido muchas y bucnas hacienda5 de caiia. Se han plantado molinos de agua y sc nota mucha dccisi6n en los labradorcs pudicntes para subrogar este clcmento a los bueyes con que generalmente se hace la molienda. Los puertos son fcecuentndos para la saca de frutos y todo esti animado de actividad". 1
Asl pues dcspuntaba en la prim.era mitad del siglo un dinamico oraen social de haciendas productoras de cana duke o de cafe, servid» primordialmente las primeras por la mano de obra de los esdavos o de los jornaleros libres, y las segundas por el agregado b.lanco o mestizo. A pesar de los aranccles y arbitrios que Espana impuso buscando en•
11 Cons.istla ti ,,.,,, ;amaiq11i110de cuatro a cinco calderu o pailas de hierco, quc variaban en tama.l\o de mayor a menor, y estab.i.n sometidas aJ tuego de un homo imico. El fuego de la homalla o fog6n, nlcntaba en ococn de wccsi6n iovcrs.a las pailas huta llcgac a la ultimo. Hamada "grande"' o "cachacera·· quc e$taba junto a la chimenu. Desde csta, los paileros trasvasaban el g11arapode una paila a otca por medio de cubos de m3dera o de cobrc llama.dos "bombos" o "'bombonef', y scgun sc ib.a dcfecando este, se recogla la OtChua que sobrenadaba con espumadcras y pagallos y SC vc:rtia en una canal que la llevaba al tanq~ destin11doa redbirla. Po_rfin e11 la ultima paila. la mb pequc!ia, sc concentraha el guarapo huta pau.rlo ya en la penultima opcraci6n, anterior al envasc en los bocoycs de exportaci6n, a Ju a.rtcsas de m:ulera, bierro o mampos1erla, donde se cris1aliuba el uucar por eofriamiento.
La ventaja de cstc sis1cma, sobrc los sistcmas primitives de homos scparados consistla en la cconomlt de combustible y de bruos (fogoncros), para 2tender el horno.
'i Gtado por uuz MONCLOVA, op. ci1., p. 262.

INfRODUCCION
torpecer la producci6n azucarcra antillana, la industria hubo de experimcntar, con ligeras variantes y Ouctuaciones, un notable pcriodo de prosperidad entre los anos de 1815 a 1872. A tono con cl esplritu de libre empresa, que con fiebrc adquisitiva contagi6 a todos, el fin de estas haciendas era procurar al propietario un beneficio econ6mico, lo que podia lograrse mas eficazmente con eJ cuJtivo de una cosecha comercial: cafia de azucar o cafe. Si los dueiios de plantaciones neccsitaban en su intento maquinas o brazos esclavos, podian comprarlos como se compra una trilladora o cualquicr otro objeto en el mercado 1ibrc. ·Los pcri6dicos llevaban cntonces en sus paginas anuncios de ven• tas de negcos y la calle de Tetu.in en San Juan o callc de Jos c11ar1eles, se animaba con cl trajinar de mercadcres y postorcs cuando Ucgaba un cargamcnto de ebano humano.
La asimiJaci6n de los negros al regimen de vida de las haciendas no se produjo sin fricciones. Durante toda la primera mitad de! siglo se rcgistracon disturbios y sublcvaciones.8 En r82 1 sc dcscubri6 la pri(nera conspiraci6n de esdavos. Las autoridadcs achacaron la gestaci6n de esa rebeli6n a la propaganda disc.minada por los revolucionarios venezolanos. Siete meses mas tarde, se informaba por cl alcalde de Guayama, en carta al gobcrnador fechada el 25 de scpticmbre de 1822, que estaba pr6xima a estalfar una rebeli6n negra en aquel partido. De acuecdo con la nota Ja conspiraci6n formaba parte de un plan para proclamar LaRep.,;b/icdde Boric,"'· Un aventurcro suizo, Luis H. Du Coudray Holstein, habia armado unn expcdici6n filibuste.ra en los Estados Unidos y sc encontraba en Curnzao, desde donde se disponia iovadir fa isla de Puerto Rico, •Una vez descubicrta la conspiraci6n, y apresados los filibusteros, se procedi6 n formar consejo de guerra a los cul pables.
Despues de estos sucesos no vuclve a mencionarsc otro proyecto de rebeli6n esclava hasta el 10 de julio de 1825. En esa fecha, el alcalde de Barrio Capltanejo, d.e la jurisdicci6n de Ponce, comunic6 al aJcaJde
11 Vease: LUISM. D!Az SoLER, Hwor1i1 de l.J esd.1111Jtd 11egr,1t11P11~110 RJCo (1493-1890), Ediciooes dt- l:t Uni\'(:rsidnd de Puerto Rico. MnJrid. 19S3. Son 1>articulnnnentc ,•aliosos c•I capltulo V 1H sobre "Vida Y. trabajo Je Ios es• da,·o~" y el caphuln IX sobrc ''Las cebelionts de escla,os •. 18

DJSQU!SJCJONJ:.SSOCJOLOGICAS
ordinario del partido haber descubierto una conspiroci6n de negros esclavos dentro de su demarcaci6n. ''Con cl pcetexto de bailar una bomba, se rew1ieron los conspiradores el 9 de julio en cl Salitral, pero la asistencia fuc tan rala que suspendieron la reunion para el dia siguieote. El plan, segtin fue revelado por los esdnvos capturados, era inceodiar un extremo del pueblo creando un estndo de confusion general. Aprovechando esta coyuntura, los negros abcirian los cuarteles de esdavos de Jas haciendas circundantes. Los esclavos Iihertados se encargarian de asesinac algunos hacendados, asaltarian Ja Casa del Rey,9 apoderandose de las arrru.s, y procederian a saquear las propiedades urbanas y a asesioar a los blancos. Se sospechaba que la conspiraci6o habia sido tramada por agentes de Santo Domingo o Haiti". 10
En cl segundo cuarto del siglo se descubrieron nuevas conspiraciones. En 1827 se cccogiccon noticias de una conspiraci6n promovida secrelamente por agentes de Haiti. En 1843 ocurri6 una sublevaci6n de esclavos en algunas haciendas de Toa Baja que fue facilmente sofocada "con Ja ayuda de esdavos". Todavia en 1848 se descubrieron conspiracioaes y nuevos brotes en Ponce y Vega Baja.11
Las masas laborantes de esclavos, jocnaleros y agregados, quc _rendian faeaa de sol a sol, amasando con su sudor el "pan auestro" de los amos, recibian en el sistem:i poco mas que eJ beneficio del sustento econ6mico. Los patronos y sefiotes de iagenio, por su parte, obtenian pingues beneficios que usoban en el consumo de productos importados. Sus herederos, beneficiarios de la riqueza del pais, podian educarsc y gcnecalmente se educaban co cl extcanjero. En tiempo de inactividad o "tiempo muerto", el propio hacendado podfa viajar por Europa, consumiendo asi, en pJano de igunldad con la burguesia continental, los productos materiaJes y artisticos de la sociedad mctropo1itana.
Caracteristica comun a las distiatas regiooes americanas de colonizaci6n cannl monocultora, foe, y en ciertas partes cs todavia -como observa Gilberto Freyre- el empleo del trabajador apcaas durante una
v Cwirtt:1locnl de las milicfa~ ,lltbanas.
10 DiAZ SoUR, op, cit., p. 21).
11 Ibid., p. 219.

JNTRODUCCJ()N
parte del ario coostituyendo la otra parte una cpocade ocio y para algunos de voluptuosidad.i:
La tfpica hacienda azucarera, de las cuales hubo numero coosiderable en las llanuras del Htoral poertorriquerio, como atestiguan hoy sus mudos escombros y apagada.s chirneneas, se caracterizaba poc cuatro rasgos distintivos: primero, la divisi6n usual de] trabajo entce la dase patronaJ y los trabajadores que se reflejaba eo la arquitedura (casa grande y 'senzala") y en cl orden social mismo de la hacienda. Segundo, el predomiaio de la t&:nica de monocultivo. Tercero, la naturaleu capitalista del sistema, manifiesta en el valor de compra y venta de los esclavos, la tierra y el equipo, que hac.ia imperati,,o el dispen• dio de gran riqueza; y por ultimo, el condicionamiento de toda la gesti6n productora por el estado del mercado de exportaci6n que convertia al hacendado en un sagaz ''hombre de negocios" acostumbrado a medir el exito o ponderar sus ideas en terminos dcJ beneficio econ6mico que derivaba, circunstanciaJmente, de la estabilidad o el cambio. EJ contacto limitado de Ja dotaci6n esdava de la hacienda con los centros urbanos, hacia imperativo que el regimen econ6mico de la misma fuese, en lo posible, autosuficiente. Los artesanos de la ciudad, toncleros, albaniles, carpinteros, herreros, zapateros y sa..stres, suplian al ingenio los servicios espectalizados, mientms los buhoneros o q11i,m1/Jeros, mercaderes itincrantes quc visitaban l:i hacienda, supHan las teJas y otros articulos de uso _personal.
Lado a Jado en cada hacienda vivian dos mundos: el de los amos )' eJ de los esclavos. Las pr.icticas y costumbres de las clases patronales y trabajadoras se mantenian disaetamente scparadas. Micntras los ne• gros bailaban en sus fiestas de los s:ibados al cornpas de los tambores, los amos teoiaa festejos y bailcs en sus ··casasgrandes" que evocaban los elegantes saJones de una casa europea. Los "cuarteles" de esclavos estaban usualmeote localiza.dos a poca distaocia de la (a.Jagrande de la hacienda, ordenados en lineas rectas y paraJdas. "Durante los bailes de negros los esclavos pasaban foentes de hariaa de mafa con Jeche y miel, frascos de aguacdiente y tabacos. Estos obscquios eran costeados a veces por el amo, quien disfrutaba de la alegria general pero se abs-
12 G1U1£JITO FJIEYltE, Nordnrt, Esp"a Calpe. Argentina, Bu<.-nosA.ires, 19•43,p. 22.

DISQUISICION£S SOCIOLOGJCAS
tenia de coosumir lo que los oegros teniao para ellos" 13 Describiendo cste dualismo en Jos bailes de la sociedad puertorriqueiia, dice Manuel .Alonso: "En Puerto Rico hay dos dases de ba.iles: unos de "sociedad" ( de las dases patronales] que no son otra cosa que el eco repetido alli de los de Europa; y otros llamados de gttrabato,quc son propios del [campesinado y clases jornaleras del] pais, aunque dimanan a mi entender de los nacionales espai'ioles mezclados coo los de los primitivos habitantes; con6ccnse ademas algunos de los de Africa, introducidos por los negros de aquellas regiones, pero que nuoca se h.an generalizado, Uam:iodoseles bailes de bomba, por el iostrumeoto quc sirvc en ellos de musica. Todos los de.mas bailes, que recouen la Europa con aJguna accptaci6o, llegan tambien a la Isla. . . asi ... la Galop, la Mazurka, cl Britano, el Cotillon, la Polka, etc. Los bailes de sociedado de la cla.se mis acomodada. . nada tienen que envidiar a los mejorcs que sc dan (no siendo en una corte) en cuaJquier otro lugar, pues reunen las condiciones de cortesanfa y elegancia en los coocurrentes, y riqueza y buen gusto en los adornos de t:rajes y edificios.
Los bailes de garabatoson, como he dicho, vuios, y traen su origen de Jos nacionales cspanoles y de los indigenas, de cuya mezda ha resultado un conj unto que revela daramente el gusto de unos y otros: asi en las cadenas y en elf anda11g11illocualquiera reconoce una degeneraci.6n de las seguidillas y del fandango: al paso que en el 1011d11rotambien se ve algo deJ zapateado, junto con mucho de aquel furioso vertigo, que parecia transformar en otros a los que pasabao dias eoteros sentados sobrc sus tobillos.
Ademas del fa11da11guillo,ct1.denas, y so11d111'0 o matamoros hay d seis y el caballo,que completan el repertorio de los bailes de garabato. Estos bailes -siguc diciendo Alonso- tienen sus reglas, que se observan con todo rigor, y que nadie que toma parte en ellos esta dispeosado de guardar cstrictamente, ... como he dicho, son propios de la gcnte de la dase inferior y del campo" ,H
De igual modo, aunque la endogamia era el principio moral que g~rnaba las reJaciones amorosas entre las castas de esta sociedad, la
lll DiAz Sou&, op. ti1., p. 175, H MANUEL ALONSO, El gibaro, Edici6n Colegio Hostos, Rlo Piedras. 1949, pp. ~4. ;6-;7, ;9. :2I

/Sl'RODUCC/(>1'"
practica se caracteriz6 con frccuencia por su violaci6n. Las esclavns domesticas, que desempefiaban las faenas de la ct1HIgrt111dedel ingenio o hacienda, tenian casi constante trata directo con Jos amos, por Jo cual se presentaban frecuentes ocasiones para el trato sexual furtivo. El sistema esdavista jamas impuso en cl pais compartimientos sociales estancos. la negra, la mulata, la cuarteroua volviendose caseras, concubinas y ho.sta esposas legitimas de los amos blancos o caballeros de la tierra'" nctunron pPderosnmente para adelantnr In democracia racutl en nuestro pais. Los hombres de talento excepcional, no empece la inferioridad social de su origen podfa.n elevarse a las mas altas posiciones en el sistema de la sociedad cciolla. El prop:o Ram6n Emeterio Betances, f ue, como el mismo lo dedar,a en sus cartas, producto de un enlace irregular y otro tanto parece haber sido el caso de! pr6cer Roman Baldorioty de Castro.
La vida en la hacienda de cafe, era poc otra parte, algo distinta. Aunque estas que florecen y alcanzan mayor riqueza y esplendor en el ultimo cuarto del siglo XIX, obededan tambien todas en su composici6n a un mismo plan. La tipica hacienda cafetalera tenia, generalmente, aparte de la casa solariega dd amo, dos o mas almacenes; pesebre, rancho de ordefio, cnsa de maquinas, glaciscs o secatorios, casa dcl mayordomo, bohios de los agregados y la fioca o heredad. Rodcada la "casa solaricga.. del fundo poc espesos cafetales, su :imbito era el asilo vital desdc donde se gobernaba todo lo relacionado con la cosc• cha y la venta de1 producto. La m:iquina despulpadora o ..malacate .. movida al comenzar el siglo pot bueyes o mulas y mastarde en el siglo por motor de combusti6n intemn, estaba generaJmente situada cerca de los almaccnes donde se guardaba la cosecha. Una vez li.sto el grano y envasado en sacos, era tra.nsportado desde la hacienda, en mulas que hadan penosamente la jornada, hasta b c:isa mercantil en el puerto masCCfl'a.00.
El monocultivo -de modo especial cl cafiero- no facilit6 en nioguna parte de America los pequeii.os cultivos. Solo los de gozo, casi de cvasi6n, favorables a aquel ocio y a aquclla voluptuosidad: el tabaco para los amos, el aguardiente para los esclavos y jornaleros. Lado a lado de la hacienda cafetalera y respondiendo al especial dinamismo ecoo6mico-ecol6gico del cafetal, subsiste por contraste, en Puerto Rico,

una masa campesina de pequeiios agricultores libres -jibaros- quicnes viviran marginalmente, aunque no totalmente ajenos a la empresa sernimonocultora de la hacienda de cafe. Esta sociedad campesina o jlbara, tfpicamente pre-industrial, presentaba en su composici6n un gran oumero de rasgos de tipico sabor folkl6rico. El grupo residencial y de trabajo ten[a, como cs usual en estas sociedades agrestes, la forma de una familia extcnsa de varias generacioncs y de amplios lazos colaterales (v. g. rompndrazgo). La solidaridad dcl grupo se vela fortalecida no s6Io por los lazos de parentesco, rcales o supuestos, sino tambieo por las funciones productivas que solian cumplir cooperativamente (v. g. la junta). lncluso la hacienda cafctalera pacticip6 por cxrensi6n y contagio, de estas practicas y valores, y muchos de las campesinos se integraron parcialmente al regimen econ6mico de la hacienda al convertirse en aparceros y agregado1. Como complemento de la cooperaci6n econ6mica dabase en esta sociedad jibaca un tipo especial de vida social y ceremonial que otorgaba al matrimonio (ro1f111nbrede la u1aca), a los ritos funerarios (velorio1 ra11taq1 y baq11i11h)a las fiestas y los bailes (gf1rnb11I0,rabayo,JCiJeJ) a las practicas magicas y religiosas(me11Jalidttd milagrera, ml'iosos, espiritisl~, yerbauros) a Jo. musica ( mmro, tiple, g,iirharQ), a la escultura (1anferia) ya muchas otras ocupaciones y actividades, su puro sabor campestre y popular.
Hacia mediados de! siglo, como venia siendo desdc mucho tiempo antes y seria despues, el ejercicio del comercio en la Isla estaba practicamente monopolizado por los espanoles y en particular por los catalanes, los que, segun testimonio contemporaneo def gobemador Salvador Melendez Bruna (goberoador desde el 30 de junio de 18o9 a 24 de marzo de 1820) formaban hacia comienzos del siglo XIX, una dase o jerarquia cerrada. Como observa Melendez: ".Estos mercaderes catalanes no suelen invertir en la agcicultura, asi que su dinero no tiene otra ciccu1aci6n que en el comercio, ni se refunde sino entre eUos mismos, que no labran ni fundan haciendas, ni hacen mo.trimonios".15 Estos prestamistas, beneficiarios de la situac.i6n colonial, al extraer el beneficio usurario de la libre circulaci6n dcl capital, impediran durante todo el siglo, Ja acumulaci6n local de Cllpitales, entorpeciendo asi el desenvol-
1/i Cfr. CRuz MONCLOVA, op. cir., p. 43.

TNTRODUCCl6N
vimiento normal de una economia saJudable. Careciendo la Isla de instituciones de credito, la usura de esta oligarquia mercantil exdusivista hallara campo propicio para cebarse, entronizandose cada vez mas el abuso de comprar frutos en flor con un cincuenta y hasta un ciento por ciento menos de su valor en cosecha.
EI hacendado criollo -dira. la Diputaci6n Provincia.l en 1834, al hacer un diagn6stico de la situaci6n-que recibe capital de un prestamista urbano "Jo dedica a la agricultura, pero el crecido premio que satisface acaso absorbe casi toda la producci6n; el hacendado ( en tales circunstancias] no recibe premio de sus tareas, desmaya en ellas y la f inca lejos de progcesar se atrasa, sus frutos no pucden ya satisfacer los premios del capital invertido, una ejecuci6n amenaza a su aparcnte dueiio; procura entonces extraerle toda la utilidad posible, la arruina muchas veces y se enajena al fin cxhausta y deteriorada; pasa a otro dueiio en quien se renueva la misma histocia y en tan funesta alternativa se hallan la mayor parte de las haciendas de Puerto Rico" 16
Conviene aqui destacar de modo especial la mecanica de estc sistema de credito, pues el mismo fue a lo largo del siglo uno de los motivos constantes de f ricci6n politica entre los peninsula res y los criollos, constituyendo incluso una de las causas de agravio a que buscaba remedio la Revoluci6n de Lares (1868). Fue tambien en consecuencia de este sisterna que los espaiioles peninsulares dominadores -junlperos- y los "espaiioles" criollos dominados vioieron a representar, dentro de un mismo cuerpo politico, distintos y opuestos intereses. La lucha que de aqui germinaba hubo de tener activo desenvolvimiento en la gesti6n poUtica de los reformistas libecales de la seguoda mitad del siglo.
Hasta los aiios que transcurren de 1800 a 1848, la evoluci6n industrial azucarera se produjo por medio de una expansi6n extensiva o crecimiento lateral, es decir, por la adici6n de fabricas o ingenios, de tal modo que habia una correlaci6n estrecba entre el aumento de la producci6n, del comercio, y de la creaci6n de ingenios; pero a partir de la crisis de 1848, la expansi6n se produciria en un sentido contrario; es decir, mediante la intensificaci6n tecnica y la reducci6n coosecuente de
1e De la "lnstrucci6n de la Diputaci6n Provincial a los Procuradores a Cortes ( 18H )"', citado por Clrnz MoNc1.ovA,of,.ri1., p. 693.

DJSQUISICIO,,.ES SOCIOL6GICAS
fabricas. la tendencia dominante desde entonces foe hacia la concentraci6n o centralizaci6n de Ja fase fabril que requeria graodes inversioncs de capital y estimulJba la concentraci6n de las tierras.
En 1823 se registraron 1202 trapiches de madera y 2:28 de hierro. 11 En 1833, s6lo diez aiios dcspues, ya se habian reducido a 1089 trapiches de madera y aumentado a 377 los de hierro. La concentraci6n tecnol6gica empezaba asi por entonces, a dar muestras de su impulso )' movimieoto. Por contraste con esto, los molinos de cafe se multiplican en esos mismos aiios. De 79 registrados en 1824 ascendi6 la cifra a 334 di.ez afios mastarde. incrementandose al mismo ticmpo la producci6o en esos aiios de 70,n3 quintales a II5,965 quintales. Ya <:Icoronel Flinter en 1830 nos informa la cxistencia de 148 haciendas de cafe mecanizadas. 18
Unido a est:>.tendcncia secular bacia la centralizaci6n de la fase industrial azucarera, acompanada como era de espernrse por cl latifundio, se observaria tambien a lo largo del siglo otra tendencia mediantc la cual Estados Uojdos desplazaria progresivamente del meccado local de importaci6n a Ja naci6n mctropolitana: Espana. En 1832, de! tonelajc total del comercio de importaci6n, 23,462 toneJndas correspondfan a Espana y 30,080 a los Estados Uoidos, y hacia 1833 Estados Unidos constituia, segun testimonio de don Isidoro Sabat y don Antonio Garriga, el principal mercado de los Frutos de Puerto Rico.18 La gr11vitaci611inexorabledeeJIOJherhoseco116111icos,,p,mtabaplfeJ,desde mtonce1,alde1ren!dceq11erttrifa1ttfmentetm•o1111es1rnhi1toriae111898.
El crccimiento rapido de la economia de haciendas en las primeras <lecadas,hizo posible y necesario el aumento de poblaci6n basta el llmite que la Isb pudiera mantcner, y esto se trat6 de conseguir, primero, mediaote la importaci6n legal o clandestina de esdavos y mas tarde mediante b introducci6n de labriegos de las Islas Can:uias.20
Gracias a la libertad de comercio y rcspondicndo al mismo esp1citu de progreso que se observaba en las actividades utilitarias, comcnz6 pronto a difundirse la ilustraci6a en cl pais. No es de e.xtranar, que
11 Cfr. CP.uzMONCLOVA,op. cil., p. 210.
18 Cit-.idopor V11NM,•uoLEDYK, R. A., Hi,,,,,, of Pr1er10 Riro, D. Appleton & Co., New York, 1903, p. 225.
l$ Cfr. CP.uzMONCLOVA,op.ci,., p. 262.
:lO Ibid., p. 282.
I.~TRODUCCl6/\
para servir ;i las oecesidades tecnicas de la industria y cl cultivo, surgieran varios proyectos, que no tuvieron entooces ulteriorcs consecuencias, para organizar Escuclas e Institutos de Agricultura. la libertad de imprenta, quc tendrta en el siglo vigencia intermitente, habia hecbo posible que Alejandro Ramirez fundara en 1814, P./Diario Ero116mieo; y la Sociedad Ecoo6mica de Amigos del Pa1s, promovia el desarrollo industrial al mismo tiempo que estimuJaba la vida intelectual y la educaci6n.
En este movimiento cultural de las primcras decadas del siglo, como es obvio, influyeron las inmigradones de franceses, espaiioles, dominicanos y venezolanos que por moti\•OScliversos habian llegado ya en• tonces a Puerto Rico. Fue esta una epoca de sacudidas revolucionarias gestadas por el liberalismo y por la explosiva situaci6n de realidad en las colooias inglesas, francesas y espanolas de America. Bo Espaiiamisma el comienzo del siglo irrumpia violento, trayendo consigo Jos sucesos que culminaron en las Cortes de Cadiz. Y, ya en r823, en el retorno del absolutismo. En las provincias ultramarinas de! imperio espaiiol se habia iniciado, desde 1810 1 la guerra de la independencia, que culmin6 eo la victoria de Ayacucho.

Salvador Brau: anor de vida prtrvinriana
ENTR£ los inmigrantcs llegados de Venezuela y Espana a mediados y a finC$ del primer tercio de! siglo xoc, van a cncontrarse y a conocersc los futuros padres de Salvador Brao.zi Huyendo de la reacci6n suscitada por la sucesi6n dinastica, el 16 de mayo de 1830, don Bartolome Brau, maestro eo artes decorativas y hombre de conviccioncs liberales, abandona la rada de Barcelona a bordo de un veleco en ruta hacia la lcjana y promisorio. Espana Ultramarina. Un buen dia, la buca quc conduce al improvisado argonauta rccala por las islas de mclaza del
!!1 ARTURO C6RDOVA 1.ANOR6'K, Sa/n11Jor8ra11, SIi 11ida,JI/ obra, s,: t!r,o,a, Editorial de ht Unh·trsidad de Puerto Rico, S3n Juan, 1949.' p. 16.

DISQUISlCIOl\"ES SOCIOLOGlCAS
:irchiplelago :iotillano, echando :inclas en la bahla de la coJonia danesa de Saint-Thomas.22
Por esta epoca la pequeiia isla de Sa.int-Thomas es un magnifico emporio de riquezas, sede entonces del mas fabuloso comercio entre Europa, las Antillas y la Tierra Firme. Vinculado por lazos de parentesco afinal al acaudalado catalJn don Fernando Riera, quien posee vastos dominios en Saint TI1omas, el nuevo colono don Bartolome Brau vi6se precjsado a trOCl!rlos colores y los pioceles por la dura lucha del tri.fico mercantil cuando su pariente le nombra administrador de sus intercses en Cabo Rojo, adonde llega bacia fines de julio de 1830.!!~
Cabo Rojo, antiguo y pintoresco nido de piratas y contrab:indistas, es un rico pueblecito del litoraJ suroeste de Puerto Rico. AIH, en un mundo agreste de grandes cortijos azucaceros, de casonas de maderas del pats o de cal y mnto y tejas, uanscurre la vida laborios:i y padfica de un pueblo celoso de su honor y de so historia. Al centro dcl poblado, en una Hpica plaza colonial, se yergue la iglesia parroquial erigida en 1783 bajo la advocaci6n de Sao Miguel. Tambien emplazada en un Cerrillo que domina cl valle y la sierra de Cafo, se eleva la antigua ermita de San Jose.
Por entonces comprende el termfoo de Cabo Rojo en su jurisdicci6n, los barrios de Miradero, Bajura, Llanos Costa, Llanos Tuna, Monte Grande, Boquer6n, Pedernales y Guanajibo. Desde 1804, aiio en que se abri6 su puerto al comercio, hasta 1841 en que se cierra, lleva el pueblo una modesta pero activa vida mercatil; hallandose sus tierras Jlanas y feraces, plantadas de cufia duke que se molia en los numerosos ingenios y trapiches de la zona, y las restantcs tierras dedicadas a pasto en- las que engordaba mansamente el abundante ganado vacuno. La incumbencia deJ gobiemo local estaba bajo la jurisdicci6n de un Tcniente a gucrra, quien tenia obligaciones econ6mico-politicas y judiciales y quien cuidaba de practic-ar todos los aiios, el dia de Santiago, la revista de las milicias urbanas del distrito y de formar el censo ,adniiero de los habitantes y del estado de riqueza.
La emigraci6n ya rcfcrida de peninsulares, dominicanos, venezolanos, franceses e ingleses. habia traido a la poblaci6n y a sus campos
!?:! Ibid.. p. 16. 2:1 lhJd.. p. 18.

l1''TRODUCC/ON
bcazos utilcs y capitales, cceando asi nueva.s necesidades y :i.portando elemeotos de prosperidad y de cultura. Muchos de los nuevos pobladores est:iblecieron haciendas en las feraces tierras virgenes y en ellas se man• tcnia activa la poblaci6n blanca o negra de zambo1, m11/eq11e1, y jornaleros librcs durante la epocade z.afra, animando asi de vida el paisaje rural y constituyendo la base fisica de la economia ce&ional. Alli los "caballeros de la _tieua", hombres de buenos modales y gcstos suavc:s, crecieron amamantados por negras gordas, mieotras las cuadrillas de esclavos bajo la atenta vigilancia del mayoral plantaban y atendfan los canaverales. Los hombres de ncgocios, grandes almacenistas mayagiiezanos algunos, vcndedores de paiios finos, importadores de cerveza, de jam6n, de sombreros, de calzado, hacian su agosto con los intereses usumrios de los capitales dados a cr~dito.
A esta sociedad, donde la civilizaci6n tenia por base e[ azucar, el mooocultivo latifundiario y la csclavitud, llega el nuevo colooo Don Bartolome Brau para fundar aUi su hogar. De su padre, hombre honesto y trabajador did aiios a:uis tarde Salvador Brau: ··cuanto de digno y dccoroso pueda revelar mi conducta, en las lecciones de mi honrado padre hube de apreoderlo. Este padre -insiste Brau- no fue un colono extranjero. Hijo de la viril Cntaluiia, empuj61e en 1-830 a cste padfico rinc6n del suelo americano, el terror a aquella ceacd6n desatentada y feroz, a cuya sombra cl sanguinario Carlos de Espana, auxiliado de los seides Cantill6n y Ofiate, sembr6 el luto y la desolaci6n por todo el prolifico suelo def antiguo principado" . 24 Pocos anos antes, entre los fugitivos que huian del oclio y el fo. natismo de los hombres desatado por lo. gucrra de independencin de Venezuela -dejando atrtis la apacible existencia y los puros goces que brinda la fortuna-habla arribado a las mismas playas la familia Asencio. En compaiifa de sus pndres llegaba al pais la joven Luisa Asencio, con la que aiios despues, ella viuda, contraeria segundas oupcias don Bartolome Brau, ya padre de dos niiias. Evocando a su madre, en cl marco de! ,•iejo caser6n colonial diri, ya viejo Brau: "Bendita mujer, hija ... de p:idrcs peninsula res, que como emi.nte procelaria, huyendo de las tempestades revolucionarias del continente, habfa veoido a dcmandar asilo a csta hospitalarin tierra, y fue al rescoldo de ese modesto ::1 E,0.1 tie /11 B,11111/11 1 Imp. J. Gonzale:t Font, San Juan, 1886. p. 4.

DISQUISICTONliS SOClOLOGlCAS
hogar ... donde se caldearon las primeras seosaciones"de mi coraz6o" . 30 Salvador Brau naci6 el It de enero de 1842, siendo bautiz-adoen la parroqaia caborrojciia con e11nombre de Salvador Bartolome Higinio. Era entonces gobernador y Capitan General de la Isla don Santiago Mendez Vigo, comie de Santa Cruz, famoso general del decreto antibigotil -que dej6 a todo criollo sin bigote por juzgar su uso indicio de radicalismo politic<>-- y ti pico reprcsentante de la dase de los capita• nes generales que gobe.r.naron desp6ticamente en Puerto Rico hasta casi el fin de la dominaci6n espaiiola. Un afio despues de nacer Salvador Brau, en 1843, iokiase en Espana el reinado de Isabel II quc representa uno de los periodos masinfaustos en la historia de la oaci6n, debido a las tremendas rivalidades de Espartero y Narvaez, caudillos de los partidos '"progresista" y ''moderado" respectivamcntc. Con eUos, obstinados hombres de espada y botas de charol, se inicia en Ja metr6poli el go· bicrno de los militares politicos que ha sido hasta cstos tiempos la maldici6n de Espana.
Por los dfas que nace Brau, eJ coroeccio de libros se haJlaba mez. quinamente limitado en Puerto Rico por una severa y torpe censura. Solameotc eran poseedores de valiosas colecciones de obras selectas alguoas opulentas familias de bien rcconocidas tendencias dcmocraticas, y los j6venes estudiantes que regresaban de las universidades europeas, entusiastas propagandistas muchos de ellos del Jiberalismo y la cultura. Los amantes de LaJjteratura acudian a estos promotores de las artes y las letras, de los cuales en cada poblaci6n de la Isla habia a.lguno. En Cabo Rojo ball6 Salvador Brau al Dr. Felix Garcia de la Torre -y a su hermano don Jose-- abogado y procurador de esclavos este ultimo, quien, junto a Betances y Ruiz Belvis, libert6 muchas veces ncgritos mulcqucs en el acto del bautismo.2 0 Educados en Francia los Garda, enseiiaron frances a Bmu y pusieron a su disposici6n con largueza los nu.merosos volumeoes de su bien nutrida biblioteca. A esta desinteresada generosidad supo Brau, lcctor iofatig:ible, s:icar buen partido. Su primern educaci6n formal la hizo Brau en una tipica escuela de parvulos regida por urui venezolana. Alli aprendi6 a leery all[ coroplet6 tambiea su iostrucci6n primaria. En julio de r854, contando doce anos
:u, !hid p. ).
~'G C6ROO\fA UNOR6N, 0/1, dt., pp. 33-3.f.

INTRODUCC/(JN
recibi6 de la Real Academia de Buenas letras -<:reada por el gobemador Pezucla )' extioguida al nusentarse su fundador-licencia cscolar con calificaci6n de sobresaliente en todas las asignaturas. De esos aiios Brau recordaci sicmpre al joven maestro y mas tarde periodista liberal Ram6n Marin, a quien el debi6 la s6lida formaci6n que le sirvi6 de base a sus ulteriorcs esfuerzos aulodidactas.
Sus padres inOuyeron de manera decisiva en la formaci6n de su sensibilidad infantil y de su camcter. Don Bartolome, hombre tacitumo que suspiraba por Espana, hablaba poco y con gracia. Brau, casi llega a Qecir que su padre vivi6 familiacmente del silencio. No recuerda consejos suyos, ni relatos, ni explicaciones, pero si dej6, coo todo, una huella de liberal militante en el espiritu de su vastago. Su madre en cambio, de 01ractec duke y nmoroso nutci6 la imaginaci6n de Brem con sus relntos, imprimiendo en su rcceptiva sensibilidad lo que hay en ella de romintico.
g1 rnismo nos narra un trozo de aquellos rclatos donde se mezclan imaginativos el miedo y la aventura: 'Mi madre --dice- recordaba la noche lugubre, bocrocosa en que llevada en brazos por veredas escondidas y huyendo, ella y sus padres, como liebres acosadas mientras los fogonazos de los fusiles relampagucaban a lo lejos, y las balas homicidas silbaban sobre sus cabezas, dejaban hogar, fortuna, paz y fclicidad alla en la fertil Cumana, para salvarse de las iras de la tempestad sanguinosa que cxcitata en mal hora el tor"o despotismo".
Luego, pensando Brau en la suerte de su padre aiiade lac6nicamente: 'Tambicn este despotismo se ejerci6 a nombre de Espana" . 27
Sin dud.a que el ambicate y la dinamica moral de la casa paterna dej6 en Brau una hueUa profunda. Con nostalgica alusi6n a la topografia animica de aquelJa casa did Brau: "He aqui en que condiciones hubo de dcterminarse mi caracter, he aqul la base de mis doctrinas politicas. Ame a Espana porque mis padres espaiiolcs me enseiiacon :i amacla; aborreda cl despotismo y la tirania porque en los que me dieroo vid:i tuve que reconocer a dos de sus victimas". :?S
Luego, con un dejo de duke tristeza, aiiade al rccordar su hogar

DISQUISTCIOXES SOCIOL()GICAS
en otro de sus escritos: ''El idioma en que hablaba era espaiiol, las preces que balcucia en espafiol las pronunciaba; el dios que me eoseiiaron a adorar era el de Espana, y costumbres y tradicioncs y gloria y hazafias espaiiolas impregoaban mi imaginaci6n, dcspertaodo el deseo de conocer la tierra portentosa en que tales hechos habian ocurrido". ~"
Y en un final angustiado de humana dignidad y herido amor pro• plo, consigoara: "Pero asl, amaodo a Espana y acatando sus pi:eceptos y enorguUeciendome de pronunciar su idiorna, encontrhne un dfa coo que yo, hijo de espafioles, no era ciudadano espafiol, porque no habia nacido en el termino de la metropoli. Alla en las provincias peninsulares tenia familia espanola, los hennanos de mi padre y sus hijos todos, eran espaiioles: yo por baber nacido en America, era colono. Esto me pareci6 absurdo; que mi padre espaii.ol, pudicse darme sangre, lengua, aeencias, nombre y no pudiese darme sus derechos de ciudadania" 80
Brau, hijo de familia de modestos recursos, no fue a Europa a seguir carrera universitaria como era la costumbre entre los hijos de hacendados acomodados de su tiempo. Su educacion fue, a parte de la realidad y de la vida, obra de su propio esfueno y vocaci6n. Lo extraordinario de su caso es que lograra una s6lida cultura en uo medio poco propicio a una disposici6n intelectual despicrta como la suya. Describiendo cl Puerto Rico de mediados de siglo, diri Brau en su ensayo hist6rico Lo q11edice la hi11oria,subtitulado "Cartas aJ ministro de Ultramar", lo 9ue sigue; "Sin escuelas, sin libros cuya inti:oducci6o se entorpeda en las Adua.nas, sin peri6dicos de la metr6poli cuya circulaci6n se interceptaba; sin rcpresentaci6n 1 sin municipios, sin pensamiento, ni concien• cia, s6lo un objeto debia absorber las funciones fisicas y psicol6gico.s de nuestro pueblo: fabricar azucar; jmucho azucar! para venderlo a los Estados Unidos y a Inglaterra. la factorfa en plcna explotaci6n. Mucho oro para los grandes plantadores, que tras del azucar enviaban a sus hijos aJ extranjero en solicitud de titulos academicos que no podlan obtener en el pals, y que despues de largos aiios de residencia en naciones libres y cultas regresaban a la tic-rra natal a participar de aquellas riiias galleriles reglamentadas por la.:•':apitanes Generales, cuando no
De 5U art!culo "En plena luz", 1381; citado por CRrsT6BAL REAL, en Salvdor Brau, EJJudio boigrdjito c,itico, Imp. M. BW'illo y Co., San Juan, 1910. p. 7.
30 Fros dt1 la Ba1alla, p. 7. ,;r

l.'ITRODUCC/().\'
a avecgonzarse de aquellos rultos ( fiestas del Santo Patrono] en que la ruleta, cl moote y los des6rdeoes corcograficos se ofredan como ho• locausto religioso de uo pueblo cuya riqucza se fuodaba en el envilecimiento del trabajo por la esclavitud, cuya voluotad se esteriliz:iba por la atrofia de! espiritu y cuyas costumbrcs se corrompian con festivales monstruosos en que el ritmo de la zambra y cl chasquido del inhumano fuete se confundian en un solo cco, bajo la placidez de uoa atm6sfera serena y cntre los pe1fumes de una vegetaci6o exube_rante".31
La estructu.ra de dases de la colonia tenia entonces su fundamento tanto en la sangre como en la tradici6n, pero la laxitud con respecto a los matrimonios inter-raciales de vieja cstirpe, asi como el concubinato, produjecon tal miscegenad6n, tal entrecruzamiento de linajes que el sistcma de castas no hal16 s6lido apoyo ni absoluto imperio. Asi se pudo obviar en nuestca historia, el rasgo anti-democratico de una sociedad dividida internamente por motivos de oscura biologfa.
Aisladas las clases cntre si, empero, carecia la vida criolla de unidad. El particularismo formaba el fondo moml de la sociedad, de modo que la conciencia criolla apenas se cncontralba nunca asociada en ningtin pcnsamiento comun, como observaria amargamente Baldorioty de Castro anos m~ tarde.
Fue esta peculiaridad de Ja existencia insular la que hizo posible que el Capitan General don Miguel de la Torre, apoyindose en cl maquiavelico principio de quc "un pueblo que se divierte no conspira'', cstablccicra en 1824, su famoso Reglamento de Gallera.,, hasta constituir el gobierno de las tres B, baile,bole/In y barnjff, que Brau llamara luego en su pcqucna Hi11oriff, "cl periodo mas licencioso de Puerto Rico". En 1.848, d Conde de Rcus,32 compendiaba su opinion sobre cl pals dicicndo que los puertorriqueiios no sirven mas que para bailar y jugar y que para gobernar la isla ba.Jtaba con ,m latigo y ,m vio/111.8~
UJ Lo quc d,u /11hisrori11 1 1893, p. 23 ( el it1fr-').
s:: Don Ju:in Prim, Conde de Reus, fue gobemador y Cnpit:l.n Gcneml de Puerto Rico del I) de diciembre de 1847 111 12 de septiembre de 184S. Public6 bmbien durante su gobernaci6n cl faml)SO "C6digo Negro", contentivo de cruc• les disposiciones contra_ los csdavos. A su amparo los amos podian castjg.u e incluso m.itar a los esclavos, sin inrervcnci6n de rodcr judicial n.lguno. Las disposiciones dict.adas cn1onccs por Prim resultan lrancrunente vergon.-.osas, y sin atcnuance posiblc en el cali(icati,·o. para un Iibernl dcl siglo XIX.
!13 CRUZ MONCLOVA, op. cit., p. 667.

OISQUISlC/Ol\ES SOClOLOGlCAS
Al llegar a Puerto Rico en 1847, don Juan Prim hizo un recorrido de la Isla para conoceda. En diversas poblaciones recibi6 los agasajos de los que querian captarse sus simpatfas, nioguno de los cuales fue realmente sincero. En Cabo Rojo, le agasaja en taJ ocasi6n la colonia cataJana y no es improbable que f uera cntre este elemcnto que se formara Prim sus deoigrantes opioiones de Puerto Rico. Imperaba por aquellos dias la polltica de "'pan y palo"' que tan implacablcmente fustigaria luego Brau en sus artlculos periodisticos, eoccndido de apost6Jica ira.
La cultura intelectual del pafs lamentablemente dejaba mucho que desc.u. En lo material, sin embargo, cl progreso alcanzado ya a mediados de siglo habia sido notable. Asi lo revelao estas pa.labras cuasi-auto. biograficas que nucstro primer costumbrista c:riollo -Manuel Alonsopone en labios de un personaje de la epoca: "Hacc trcinta o cuarcnta ai'ios que las neccsidades eran infinitamente mcnores que en el dia: bastab:i a un propietario una chaqueta y unos zapatos para ir completamentc equipado; un vcstido de sarasaeta un vestido de baile, unos pendientes se hcrcdaban, y una mantilla duraba toda la vida. Aument6sc Ja pobla.ci6n, sc reparti6 rn:is la propiedad, abrieroose caminos, y todo cambi6 de aspecto; cl bacendado que ganaba treiota y gastaba dicz, se vio obligado a gastar cuarenta )' necesariamente se arruin6, o tuvo que recurrir a nucvos medios de cultivar y elaborar los frutos de su hacienda; y aqui tienen ustedes por que era antes uoa gran cosa teoer un lrapichede tambo,· movido por bueyes, y ahora vemos en la isla emplearsc hasta el ,·apor en los ingenios de azucar" .a.1
Todavia a mediados de siglo Ja sociedad puertouiquerin no ha logtado akanzar el grado de adelanto y madurez socio16gica de la cubana. En 1849, escribc Alonso en su divertida obra costumbrista, El Gibaro: "La literatura. es la expresi6n, cl term6metro verdadero de! estado de la civilizaci6n de un pueblo. Los escritorcs de Puerto Rico, Ja mayor parte poetas, son casi desconocidos fuera de aquella isla; sus producciones respiran iogenio y revdan imaginaci6o ardiente; cl genjo brilla en ellas, pero timido y saliendo a_penasde la senda tra-
a1 MANVEL Ator-so, El G;b,uo, Cuadros de costumbrcs de la Isla de Pu.crto Rico, Primera edki6n, Barcelona, 1849. Scgunda cdici6n 11umentada, con pr61ogo de Salvador Brau. Barcelona, 188~; Tccccra edid6n. Colegio Hostos, Rio P1edtas, Puerto Rico, 1949. p. 96.

INTRODUCCI()N
zada por otros. A que se de.be esto, cuando el tender la vista alrcdcdor y copiar, basta en las Antillas paradeslumbrar a los que mireo despues el cuadro? Sin ofendcr a talentos que reconozco muy superiores al mio, creo es debido a quc ni cl terreno esta preparndo, ni el grano bastante maduro. Cuba ha dado un Heredia, un Valdes, un CabaUero, un Saco y otros; pero no los dio hasta llcg:tr a un grado de adelanto que tod:ivla no hemos alcanzado nosotros", 8 ~
Sin embargo ya entonces empezaban a producirse manifestaciones de la gestante concir.:nciacriolla de la cual cl propio Alonso es \'ivo ejemplo. La isla necesitaba y seotfa la necesidad de educar a las nuevas geoeraciones, y desde la tercera dfrada deJ sislo comenz6 a manifestarse uo movimicnto que ni el gobierno metropollfano ni el colonial pod!an impedir: los padres buscaron para. sus rujos la instrucci6n superior que ~I pais Jes negaba yen cornecuencia los colegios de Francia, de AJemania y de Espana, empeiaron a recibir la avida juventud puertorriqueiia. Europa era el lugar soiiado al cual uno iba a cstudiar si era rujo de hacendado, o a buir dcl tcdio y la. fatiga del tcab.ijo rural si ieiior d, ingenio, dando rienda suelta al afan de poder, en la ostentaci6o de la riqueza quc el ingenio hacia posible.
Por entonces, aunquc habia escuelas de pirvulos en 49 poblaciooes de las 53 que contaba el pals, eran muy frecuentes las casas ricas co que la instrucci6n primaria sc admi.oistraba en el seno de las familias, ya por miembros de ellas, o bien por maestros o tutorcs contratados con tal fin. Con csta desigual preparaci6n se presentaban innumerables j6venes para scguir estudios en planteles de segunda enseiianza, ya foera en los es• casos colegios privados de los cuales hubo varios en las priocipales ciudades de Puerto Rico, o ya en escuclas edesiasticas como el Seminario Conciliar de la Calle dd Cristo de San Juan, fundado en 1832, por el obispo D. Pedro Gutierrez de Cos.
En aquellos dias, eran pocos los que pensaban en transformar el estado social que pre,•alecia en Puerto Rico. Un mcritlsimo liberal espaiiol, el can6nigo D. Rufo Manuel Fernandez, que lleg6 a Puerto Rico en 1832, despues de haber sido catedratico de Logica, Metafisica» Fisica y Quimica en la Universidad de Santiago de Galicia, se dedic6 desde 1838 a enseiiar una catedra gratuita de Fisica y Quimica, que logr6
85 Ibid., p. 6 L-62.

DIS<l_lf/SIC/ONES SOCIOLOG/Clf.S
sostener durante 1 2 aiios gracias al concu rso de la Sociedad J:con6mica de Amigos del Pais. Este venerable sacerdote que, como dke Marti, "queda que sus discipulos sc murieran de hwibre antes de cometcr una mala acci6n, y que aprendicseo la verdad de ht Fisica y de la Quirnica'', protector de Baldorioty de Castro y de Jose Julian .Acosta, inici6 al Ucvar en 1846 a varios j6vcnes a seguir un2 carrera universitaria en Madrid, toda una tradici6n de pcnsamiento liberal que tendria importante consecuencia en la historia del pais.
JoseJulinn Acosta, disdpulo del padre Fernandez, y mastarde dcstacada figura de la intelectualidad del pais era hijo de terratenientes venidos a menos. Naci6 en Sao Juan en 1825. Estudi6 las ciencias oaturales en cl Seminario Conciliar bajo la sabia direcci6o de! padre Rufo llegando a entusiasmarle la cien.cia. luego pas6 a cursar estudios avan:zados en Madrid y en su recorrido por varias capitales europeas asisti6 a la catedra de Alejandro Humboldt, en Berlin. En 1853 regres6 a Ja Isla dediclndose coo entusiasmo y amor a la eoscnan:za. Ejerci6 por nrios anos la cltedra de agricultura en la Escuela de Comercio, Agricultura y Nautica (1851:) fundada por la Junta de Fomento. En 1873 sirvi6 como pr-esidedte del Partido Liberal Reformista y cntedratico del nuevo Instituto Provincial de seguoda ensefianza, mem(?rable casa de estudios que destruiria, el atrabiliario general Sanz un ano despues al producirse en Espana la Restauraci6n. En ocasi6n de inaugurarse el Instituto y con motivo de su oposici6n a la catedra de Geografia c historia, dijo Acosta rcfirieodose a la auspiciosa aeaci6n: "Pero no olvidemos quo este aunque feliz, es cl pri1111trpaso y que para acabu de redimir la inteligencia de la mayoda de los puertouiqucfios de 1a vergoozosa servidumbre de la igooranc;ia nos falta dar el segundo: fundar la Universidad".
En 1882 al reinstaurarse el [nstituto Civil, Acosta fue su primer director.
Como erudito, historiador y observador pcrspicaz Acosta no tuvo iguaJ en su generaci6n. De molde academico, en su formaci6n, era pausado y practico como un ingles. Sin embargo, no fue una personalidad muy popular. Su empaque aristocratico y su altivo orgullo no le hicieron especialmente simpatico. Liberal entre conservadores y conser\'ador enlre liberalcs, gustaba lucir la Gran Cruz de Isabel la Cat6lica
3S

JNTRODUCC1()1''
quc Jc hab!a concedido el gobiemo de la Colonia. Incluso le agradaba que le Jbmasen ··excelcntisimo senor". No obstante su injustificable petulancia, fuc en mas de una ocasi6o perseguido tad1:in<loselcde "proyankce" y filibustero. En 1866 comparcci6, comisionado por la Isla, ante la Junta de Refonnas para las Antillas, a pedir, junto II Ruiz Belvis y Mariano Quinones, la inmediata abolici6n de la esclavitud.
Romin Baldorioty de Castro, el otro afamado discipulo de! "padre Rufo", em distinto. Nacido en Guaynabo co febrero de 1832, fue hijo natural de una humilde lavandera. Ayudado por el padre Rufo que supo reconocer su taleoto, estudi6 en Espana, terminando en Madrid licenciatura en ciencias Fisico-matemiticas. Regres6 a Puerto Rico co la misma epoca que Acosta, para inmediatamente desempefiar las ci.tedras de botanica y navegaci6n en la Escuela de Comercio, Agricultura y Niutica. Sin poseer la erudici6n de Acosta, foe mas intcnso y popular que el. Fue como dice Marti: "el crioUo irreductiblc quc propag6 a la \1CZ cl cuJto del trabajo ycl culto de! derecho; que arronc6 al amo el esclavo rccien nacido y lo puso, por la enmienda a la Ley Moret, eo Jos brazos de la madre; que rompi6 el latigo en las manos def amo azotador, seguro de que /aJi111til11rio11e1q11eJef 1111da11 en la i11i11Jticia,si110se1oslie11en por la viole11cia,perece11inevildblemenle; que redlmi6 las f6rmulas minimas de su acatamiento a la metr6poli con el espiritu fundador y defio.itivo con quc las minaba ... ; cl disdpulo de) maestro Rafael ... 86 negro q11e111111baba el arbol par" q11.eolro1 fabrir&en /11egocon'"madera ; el educador radical y amable que en la ensenanza como en la politica, querfa hombres cnteros, directos y reales, hechos al trato comun de lo natural )' aptos para poner a las propias cniermcdadcs remedios propios" .s, Paladin de las Hbertadcs en su propio pais ''luch6 primero -<omo dice Gontan- por redimir al negco para merccer despues sec Hder de la lihertad del blaoco''.1»1 De el dirfa Japidariamentc Marti: "Cay6 en
36 Vcase S. BllAU, Bioirafi.1 th/ maemo R,,rf,u/ Cordero, Tip. El Agentc, San Ju1111.1889 ( et i11fra).
37 Joss MAATI,'"Las Antillas y B:r.ldorioty de Castro", 1892; reproduddo rn Boletiri hisuJricode P111rtoRico, Vol. 5, 1918, pp. 142-144.
311 JOSE A. GONTAN, Hi11odafolitico•JOrial de Puerto Riro ( 1808·18?8). San Juan, Puerto Rico, 194,. p. 4,.

DISQl '/SI Cl ONES SOCIOJ.OGICAS
la tumba pobre, con las manos flacas sobrc el pecho, y en la frcnte la luz inmortal' .' 89
Quiza masque nadie estos dos puertorriquefios, con la posible menci6n justiciera de Manuel Alonso y Alejandro Tapia, dieron verbo y rumbo al movimiento inteleetual y politico que se inicia en el pais en la segunda mitad de! siglo.
En 1851 buscando en la historia los fundamentos dcl scr nacional, organizan en Madrid unos cuantos j6venes estudiantes pucrtouiqucnos, una Sociedad con el fin de recogcr las fuentes documentales de la his• toria de! pals. De entre ellos recuerda JoseJulian Acosta que ta1Dbien pertcneci6 a la e:mpresa, a Roman Baldorioty de Castro, Alejandro Ta• pia, Segundo Ruiz Bel vis, Luis Damaso Saldana, Cali'xto Romero, Rarn6n Emeterio Betances Jose Vargas, Genaro Aranzamendi, Juan Viiials y Federico Gonzalez. Fuetoo estos j6venes la primera bornada intelectual que produjo el pcogreso y ensanche econ6mico de la Isla: hijos los mas de ellos de hacendados criollos quc habfan logrado enriquecerse en la actividad y producci6n agrkola e industrial de la cafia duke. Fruto de sus gestiones como improvisados historiadores fue In pu• blicaci6n en 1854 de la Biblioteca Hist6rica de Pu.erto Rico de Tapia. "Con su ap:irici6n -como bien nos previene la Dea. Isabel Gutierrez del Arroyo- Uega a su ocaso [ en nuestro pals] el pragmatismo !historiograflco, y adviene la escuela cientifica erudita de la segunda mitad de! siglo xoc y primeras decadas de la centuria actual". 10 En esa nueva generaci6n de historiadores formados en eJ rigor del metodo cicntifico se contar&, junto a Jose Julian Acosta y Cayetano Coll y Toste, Salvador Brau.
Si los grandes cambios politicos de Espana rcpercutian con casi si• multinea expresi6n de rebeldla en Puerto Rico, no acontecia igual con el a-dvenimiento de las nuevas tcndencias literarias. Asi en 1836 un alzarniento militar en la Peninsula volvi6 a imponer la Constituci6n de 1.812 que fue proclamada poco despues en Puerto Rico. En 1837 las Cortes decretacon que "no siendo posible aplicar la Constituci6n a las provincias ultcamarin:ts de America y Asia, estas seran tC8]das y
39 J. MARTI, op. di., p. 142.
ISAlll!L GUTTERR!Z D£L Auovo, ''La bibliotcci hist6rica de Puerto Rico", A.Joma,11e.Rcvista de la Asociaci6n de Mujetcs Graduadas de 13 Unhersidad de Puerto Rico, Ano IX, No. 4. Oct.-Dic. 19)4. p. 20. 37

INTRODUCC16N
administradas por !eyes especiaJes"; aJ mjsmo tiempo se prjvaba a los antillanos de voz y ,,oto en las Cortes. La sumisi6n a este nuevo sistema de clara intenci6n colonial nQ foe absoluu y el 17 de junio de 1838 fuc descubicrta una conspiraci6n en el Regimiento de Granada, de guaroici6n en Puerto Rico, en la que aparecieron complicados coo varios s:ugentos de dicho cuerpo, los paisanos don .Andres y don Juan Vizcarrondo, su cuiiado don Buenaventura Quinones y ~,arios oficialcs de milicia. El capitan general y gobemador don Miguel Lopez Banos dict6 auto de prisi6n cont~a los revolucionarios, logrando poncrse a sah·o -huyendo al exilio- los hermanos Vizcarrondo, y pereciendo ahorcado en las b6vcdas de! Morro, en "situ:ici6n misteriosa", don Buenaventura Quinones.
Por contrastc con estos sucesos politicos, la corlfiente literaria romantica, que dcspert6 en Esp::ii'iauna especie de renacimiento literario, tendd las primeru t!midas expresiones propillS bacia mediados del siglo en nuestro pais. Asi el malogu1do Santiago Vidute (18271848) imitaba a los poetas espaiioles, de modo principal a Esproncecla, y mostrando cierta indecisa originaJidad describe en sus estrofas cuadros de costumbres puertorriqueiias; .Mnnuel Alonso se indinaba coo predilecci6n hacia la vis c6mica de Bret6n de LosHerrecos y la sagacidad amena y bondadosa de Mesonero Romanos; Juan Manuel Echevarria procuraba imitar a Hercera ya Quintana; Bibiaoa Benitez, la majestad lirica. de Calder6n de la Barca y los arranques liricos de Ja cuhana Tula Avellaneda.u El romanticismo que empie2:a a despuntar en Puerto Rico para esta fecha ofrece en sus aspectos formales y conceptuales -sttbjctivismo, emoci6n, y rebeldia- los mismos car:icteres basicos del que habia surgido en Espana, aunque, como era. de esperarse se produce en tooo meoor. A esta incipiente producci6n literaria, cootribuy6 el ejemplo cercano de los triunfos 9ue iban alcanzando en ht hermana isla de Cuba, Heredia, el celebrado cantor de! Niagara; Jose Jacinto Milanes, Placido y otros poetas. Al afirmarse el romanticismo en Puerto Rico coo Gautier Benitez, Jose Gualbcrto Padilla y el propio Salvador Brau, presagiani, como en Europa y America, aosias de renovaci6n social. En poemas, dramas y discursos se conjugao conceptos de liber-
-41 M,.NUllL FERNANDl,7 JUNCOS, "'Artcs y Lcetras" en El libro d~ P11Mlo Riro. San Juan, 192:?. p. 760.

DISQUlSICIO.'JES SOCIOLOGIC.AS
tad, igualdad, progreso y patriotismo. Ya en 1843, cuando se dio a la estampa en la impreota del Boletin Memmtil la primera colecci6o de juveniles ensayos literarios con el titulo de Ag11i11aldoP11ertorriq11efio se insinuaba ese interes. La intenci6n de los editores era segun dedacao en el prefacio de! mismo, ·componer y publicar un libro enteramente indigena, que por sus bellezas tipograficas y por la amenidad de sus rnaterias, pudiera digna.mente, al tcrminar el ano, ponerse a los pies de una hermosa; o en signo de caririo y reconocimiento, ofrecerle a un pariente, o a uo protector, recmplazando con veotaja a la antigu.a botella de Jerez, al mazapan y a la.~vulgaces coplas de navidad".
Un afio despues, en 1844, sali6 a la luz en Barcelona El AJb11m P11ertorriq11eiio,otra compilaci6n de tra.bajos Jiterarios en que aparecian los nombres de Manuel Alonso, Santiago y Juan Vidarte, Francisco Vasallo y otcos. Lo mismo que cl Ag11i11aldoera esta, obra de muchachos, y como tal peripuesta y de escaso valor. De los cinco autores qu.e aparecen en cl album, sin embargo, lJegaron a alcanzar cierto nombre y prestigio Manuel Alonso y Santiago Vidarte. Entre los aiios 1.859 a 1880, Jose Julian Acosta con intenci6n deliberada de of recer estimulo a nuevos esccitores, editara el Aguinaldo Puertorriquerio, ahora convertido en Revista anual, con el nombre de Almtt11ttq11eAg11i1111/do. Esta sincera publicaci6n -primera en ejemplar constancia, pues alcan• z6 Ja mayorfa de edad- ejerci6 favorable influjo en la cultura literaria de Puerto Rico.
A dar mayor impulso y relativa estabilidad a la incipiente cultura literaria c intelectual del pais contribuyeroo aJgunas compariias de zaczuela, de teatro, y de 6pera, asi como artistas de merito que empezaron 11 visitar la Isla desde 1.842, siendo la primeta compariia de 6pera la que trajo el senor StHano Busatti, en la que figuraba como tenor don Eugenio Astol (padre de Eugenio Astol Busatti, el escritor) quieo contribuy6 notablemente al desarrolJo de la a{icj6n teatral en la isla: 1:i Tambien abrla caucc al desacrollo iotelectual, la Re"/ Sub,delega• lion de Farmacit1,(184r) que proporcioo6 nucva carrera profesional a la juvcntud. En las tertulias nocturnas formadas a las puertas de las boticas -<omo fue tambien cos-tumbrc de la burgucsia poblana en
42 FERNANDO CA.u.EJO, Mlisica J mdsitos p11trlo1Tiqutlio1, lmprenta Can· 1ero. Fc.'roandezy Co., Sa.o Juan, I 91 5. p. I.

T'NTR.ODUCC/()N
Cuba- discutianse sin embozo las arbitrariedadcs de Losgobernadores locales y los sucesos politicos del mundo europeo o american9, El tra• fico mercantil, incluso, facilitaba el contrabando de Jibros prohibidos, y los buqucs norteamericanos e ingleses que ea soli.citud de azucar y mieles recorriao el litoral, dejaban a su paso una estela de revistas y peri6• dicos, en espa.iiol y en ingles y una corrcspondencia epistolar donde palpitaba la actividad intelectual del rnundo entero.
Al comenzar la segunda mitad dcl siglo, cuenta ya el ~ais con una modesta vida social e intelectual. En los pueblos, aw, los maspequeiios, las socie-dades y casinos coostituyen nudeos de diversion de la aristocracia criolla y peninsular y los aniversarios y centeoarios se eek.bran con veladas y representaciones tcatrales de nutores de filia.ci6n romantica, franceses o espai'ioles, como Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, o Hartzeobusch, Zorrilla, Espronceda, Duque de Rivas y Garcia Gutierrez, o aun de dramaturgos j6venes de la loca1idad como Alejandro Tapia, quien presionado todavia por 1a censura rehuye los temas controversiales e instala con frecuencia su tinglado peligrosamente cerca de! Jimbo.
Una vez que se ecbaroo en la primera mitad del siglo, como ya bemos visto, los c.imientos de un nuevo capitalismo agrario, fundado en la producci6n esclavista de1 sistema de haciendas y en el libre comercio con norteamericanos, ingleses y daneses, sc hizo oecesa.rio llevar ll los ingenios y a las plantaciones a uoa clase trabajadora hasta entonces predominantemente fibre de dnflr011todndo1 y agregados. Puesto quc ningun ha.bi.to social impulsaba a estos hombres a esforzarse masalla de lo necesario a la subsisteocia, hacian falta las mas fuertes compulsiones legales e incentivos para crear dicho habito. Se cstableci6 pues en 1849 un enfadoso, ruidoso y violento sistema de compulsi6n legal para crear de este modo, junto a la casta de los esclavos, una nueva clase jomalera, precursora de nuestro empobrecido proletariado rural.
Brau con gran penetraci6n y 1ucidez explica la dinimica hist6rica y en consecuencia la 16gica social de 1a famosa Ley de itt lihrela dictada por el gobcmador Pezuela en 1849. Oigamosle: "el aumento de la esclavitud en el primer te.rcio de nuestro siglo fuc sobrado notable: apoyaba ese iocremeoto la err6nea creencia de quc solamente la raz.t africaoa podfa soportar, impunemcnte, Ia ruda labor de las haciendas

Origi11.1/ell.-IJ\!fl•<'tJdt• /., U1mtr11dadd~P11et/f>R10J.
Foto: Samuel S.1ntia~o.

MAQUETA DE UNA HACIENDA AZUCARERA DE PUERTO RICO (a. t87S). O0RA APRECIABLI~ DEL MINIATURISTA l'UERTORRIQUlli'\1O fRAi'\/CISCO ROMERO Y AREYZAGA. E, PRIMER PLANO P.L 'fRAPICHE Y LA CASA DE CALDERAS DEL INC.ENrO. AL CENTRO LOS CUARTELES DE £SCI.AYO Y CASAS O.E LOS MAYORALES. AL FONDO LA CASA GRANDE Y LO CA1'1AVERAL.ES. Origi11,1/ M ,I M11tc'n de fli11nriu de' la U1111•,,1idad d.· Puerto Riro.

DlSQUS1ClONl.!S SOCIOU)GICAS
de cafia, Uc:gandoa adqufric el caricter de axioma la a.severa.ci6nde quc sin esdavos no podfa fabricarse azucar: mas como ya en 23 de septiembre de 1817 firmase el gobierno de nuestra Naci6o el prime.c t:ratado para la abolici6o del trafico negrero, reiterando en 1835 y en 1845 iguales compromisos; en la imposibilidad de permitirse nuevos ingresos de bozales, y apreciandose la convcniencia de sostener la industria a2ucare_ca,base esencial de nuestra riqueia agrkola, hubo de fijarse la ateoci6n gubernativa en las clas.es proletario.s libres, cuyo numero venia siendo notable dcsde los ultimas aiios de! pasado siglo" .~3
Fue en consecuencia de lo antes expuesto, aparte de 9ue el gobierno espanoJ siguiera deliberadamente despues de la Revoluci6n Haitiana de 17911 una politica blanquista, que el trabajo esdavo ounca logr6 alcanzar en Puerto Rico las proporciones que en epocas anteriores habia alcanzado en las colonias britanicas r f ranccsas del Caribe. En 1846 alcanza la poblaci6n negra la cifra masalta, contandose 51,2 r6 esdavos en una poblaci6n total de 443,139 almas. En ese mismo aiio cl numero de personas "Jibres" de color era (le 175,791 h:tbitantes, es decir tres veces cl numero <le la pobJaci6n esdava.+c
A pesar de la distnncia social forzosamente impuesta por el dinero, no habia en nuestra tradici6n aiolla lameotables exclusivismos de casta. El caracter tolerante del mcdjo y la relativa escasez numerica de los esdavos, suavizaba los prejuicios de raza. La esdavitud, base de la antigua existencia sci'ioriaJ wtillana, choc:arfa pronto en taJ coyuntura con cl nuevo esplritu racionalista y liberal que irradiaba Europa. Ya en 1815 en el Congreso de Viena, ocho naciooes, entre ellas Espana, habfan founado un pronunciamieoto en que se declaraba malsana la trata. En 1834 las colon1as inglesas de! Ca.cibe proc:laman la manumisi6n de los esclavos. Un nuevo tratado de Espana con Inglatem1., en 1835, y ouevas ordenanzas cspaiiolas contra el comercio de negros pronto extinguen d abasto colonial.
La necesidad de brazos se hace senti r entonces con damorosa urgencia. En 1837 el Ba11dode Polida y 8111:nGobiemo de.I capitan general don Miguel L6pez Banos, intcnt6 ofrecer rcmedio a til situa-
IS Las r/as,s i<>rnaleras,1882, pp. 17-18 (,1-i11/ra).
44 J. J. ACOSTA, Nor,11 t1 /11 his1ori11geogra/rrlf, ,;,.;/ y 1111111,,r/dr S:t11 J,un B,1111i.r1.1 dr P:,eno Rko. de fiiigo Abbad, Imp. Acosta, Sao Juan. 1866, p. 302.

TNTRODUCClON
c;6n. Cuando en 1848 las cortes espariolas dictan penas contra los tra• ficantes la situaci6n se agrava. El II de juoio de 1849, el general Pezuela reiterando las disposiciooes de! Bando de L6pez Banos y sumando nuevo rigor a su cumplimiento, promulga la famosa Ley de /a Libreln o Reglamen/o de jomaleros. El Reglamento especial de Pezuela, tenia pues un daro precedente en el Bando de 183 7, que contenfa entre otras disposiciooes las siguientes: (a) "Las muoicipalidades abriran un registro de todos los jornaleros de su partido. f omalero es aquel que careciendo de propiedad alguna, debc colocarse, durante el afio o partc de el, al servicio de otro, mediante un salario". (b) "El Jornalero [ el termino es juridicamente aplicable a ambos sexos] que viva en la ociosidad, ocigen de todos los vicios, sera constreiiido por las autoridades a contratarse co uoa hacienda por el termino de un ano". 46
Como advierte George Simmel, es peculiaridad de! proceso econ6mico del dinero el someter a su propio ritmo todos los conteni.dos de la vida. Asi, al campesino desacomodado de la tierra se le acusaba de vago y con ello se justificaba moralmente el oprobioso sistema de explotaci6n y servidumbre a quc se le sometfa.
Los esclavistas y reacciooarios persistirfan durante mucho tiempo en sostener el sistema de Pezuela. Aun en el sector criollo de hacendados tuvo por entonces el sistema pocos opositores. Entre los primeros defensores de los jomaleros merece rccordaci6n el periodista Jose Pablo Morales, quien defeo·di6 la libertad del trabajo a contcatar, sio trabas gubemamentales, como un derecho de! hombre. Y aunque a posteriori (no pudo ser de otro modo) en sus Cl,tses Jomaleras (1882), Brau defiende al campesino desacomodado de la acusaci6n de vago que se le hace, al tiempo que ofrece una exposici6n razonada del esencial pre· texto econ6mico del sistcma: "En Puerte Rjco -dice-se han acusa-clo y se acusan hoy todavia de vagos a los hombres 9ue libran su subsjs. tencia y Ia de sus familias merced a ruda labor corporal". Y luego aiiade con soc:irrona ironia: "en nuestro pais, s6lo la ociosidad del jornalero se ha considerado pemiciosa" ... E insiste: ''Quiza esto tenga no muy dificil explicaci6n ... la dignidad y el tlecoro de la nacj6n colocaroo aJ gobiemo en el duro caso de abolir la trata ... y como la falta de brazos esclavos habia de producir ... la decadencia de los ingen.ios... indis-
45 ClaJCJjor,1ale,,u1 1882, p. 19 ( el infra).
42

DISQUlSICIONF.S SOC/Ol.6GJCJ1S
pensable fue que el gobierno compeliese a Jos braceros l1bres a tomar parte activa e importante en aquella explotaci6n'' . 46
Con el regimen de los jornaleros pues, se Jograba sentar las bases de la abolici6n de los esclavos, que se convertia ya entonccs en un sistcma econ6mica y moralmente improccdcnte, como hacia patente I:\ experiencia de las .AntiUas inglesas, y como haria notar ruidosamente la gucrra civil norteamcricana de 1865. En el pais, 13s predicas aholicionistas de Jose Julian Acosta, 9uc tenia la convicci6n racional de! cconomista en lo atinente a la ventaja del trabnjo Jibrc sobre el csclavo, causarian aprcnsi6n convirtiendolc en blanco de pcrsecuciones de las autoridades colonialcs. Racia 186o, recien llegado a la Isla el gobernadoc Rafael ;Echagiie, con quicn se iniciaria en Puerto Rico la politica de per.scguir a todo criollo que profesam ideas liberales, em• pez6 a sec considerada como un atent.1do a la integridad nacional toda aspiraci6n de progreso y regeneraci6n social para la colonia. En 1867, observan con agudeui. Ruiz Belvis y Acosta: ..se ha abusado tanto de las ideas y tanto de la credulidad de los unos y de los temores de los otros, que se ha conseguido hacer pasac como agitadores y levantiscos a los partidarios de la abolici6n y como amantes de fa tranquiJidad y cl orden a los mantcnedores de la esdavitud". 41
Se inaugur6 tao nefasta politica con la expulsi6n de! ilustre vene• zolano doctor Quintero, padre politico de Acosta, a quien sc acusaba de haber fundado en la Isla un d11b separatista. Tom6 como pret~-to el general Echagiic la farmacia de don Tom.is Babel, doode se reunian todas las noches los intelectuales de la Capital y de algunos pueblos de la Isla, para charlar sobrc literatura, sobre politica y a comcntar los sucesos muodiales y locales del dfa. A esta tertulia asistian entonces, entre otros cl Dr. Qu.intero, Acosta y Baldorioty. Echagiie tachando a Quintero de extranjero sospechoso y filibustero, le expuls6 deJ pa.is: ordenando al mismo tiempo que se descontinuara definitivamentc la tertulia de la Farmacia Babel.
Acusando a Baldorioty y Acosta por sus ideas "yankces.., por sus conoddas miras de indcpendencia y por su desafccci6n al gobicrno de
•16 I bid., pp. 40-4 1. 41 lnforme sobre la abolici6n inn1edia1a de la esdavitud rrcsentado I'll l:i Junta de Jnfonnaci6n sobre Rcformas Ultram:i.rina,, 1867, rcrroducido en 80le1inbis10,irodtP11er1fJRieo, ,·<>I.4. 1818. p. 327. 43

INTRODUCQ6N
Su Majestad, consigui6 que ambos fueran separados de sus catedras eo la Escucla de Comercio, Agricultura y N_autica. En cl sector liberal del pals, caus6 descontento tanto la separaci6o de Acosta y Baldorioty, como la disoluci6n de la tertulia de la Farmacia Babel. El propio gobierno de la colonia se eocargaba asi de sembrar la cizaiia y de empear a inficionar el coraz6n de ios puertorri9uenos con germenes de antiesp3fiolismo.48
Todavia en a9uella sociedad habian de complicarse aun mas las cosas, al dcsatarse en la segunda mitad deJ siglo XIX una guerra fria de orden econ6mico entre los paises productores de azucar. Ya a mediados de siglo el cultivo de azucar de remolacba babia 9uedado establecido firmemeote en Alemania, Austria, Rusia, Belgica, Suecia y Holanda. En ios Estados Unidos, principal mercado de aztica.rantillano, tambieo aument6 la producci6o azucare.ra, pcro por fortuna para los productorcs antillanos la industria de refinaci6n tuvo en igual sentido grandes progresos. Si en 1830 existian 38 refinerias en suelo continental estadunidense, esta cifra llegaria a 50 en r870.
En los mercados europeos al aumentarse la producci6n de la industria remolachera fueron tambien aumentaclos los derechos que pagabao los azucares cxtranjeros. En consecuencia, la importaci6o de azucares de las Antillas comenz6 a dedinar con rapidez. Al mismo tiempo, estimulados por los subsidios 9ue los gobiemos europeos concedfan a la producci6o remolachera, Jos productores cootioentales aumentaban cada vei masla producci6o.
Ea Puerto Rico, que obedecfo conforme en esto a la marcha de procesos comunes a todas las zooas productoras de azucar, aument6 durante la primera mitad del siglo la cantidad de tierra destinada al cultivo de caiia. Tambicn tuvo un alza durante el siglo la poblaci6a. De 358,836 aJm3s registradas en 1834, se alcanz6 la cifra de 580,329 habitantes en r86o. Sin embargo, aquel augc y prosperidad tcodriao gradualmeate su reacci6n, pues el exceso de producci6o precipitarfa una baja en precios, 9uc iniciaria uo ciclo de depresi6n del cual s6lo tardiameote se recobraria cl muodo azucarero.
.ANGEL Acosu, QUINTRRO, Josi Julian Acostay su ,i~mpo,Suen. de J. J. Acosta, San Juan, 1899. pp. 121-n. Tambifo Jost A. GONTAN, op. dt .. rr- 4s-46.

DlSQUJ:,JCLO,\iESSOCIOLCJGJCAS
Al mismo tiempo la faJta de instituciones bancarias adecuadas hacia mas grave la situaci6n ge la Isla. En 1850 el superintendente de Puerto _Rico don Miguel L6pez ·de Acevedo, dio nuevo impulso al proyecto para fundar un Banco. Sus empeiios no obstante se malograron por obra de la presi6n del grupo de los grandes a.lmacenistasy comerciantes que prefeclao el ejercicio individual de la usura, "ete monstmo que --como diria masadelante un alto funcionario colonial- abso,·be en eJfa isla, los st1doresde/ pobre labrado,· (hacendado) si11dej(IJ'/e gozar los fr11tosde s11 trabaio".49
En 1855, don Andres Viiia describe la situaci6n local del bacertdado azucarero en estos terminos: "Si los acreedores exigiesen hoy el pago de sus creditos, puede asegurarse-que la industria sacarina se quedarfa en bancarrota". GO
Dada esta situaci6o era natural que pronto se perfilara en la Isla la lucha de poder eotre estos intereses encootrados. Los hacendados criollos querian reformar los males que entorpeclan el progreso, mientras que la busocracia colonial y Ios mercaderes comisionistas veian en la conservaci6n del status q110 el fuodamento de su privilegiada po• sici6n.
A esta lucha de iotereses vino a sumarse otra que se daba entre los propios peniosulares. Desde el segundo tercio del siglo, el comercio de Puerto Rico, hasta entonces casi todo en manos de catalaoes, empezaba a ser invadido por clementos vizcainos, gallegos y asturianos que llegaban en busca de la fortuna indiaoa, ballando de parte de los catalanes una cerrada oposici6n. No es por esto accidental que muchos asturiaaos seaa mas tarde decididos reformistas y liberales.
Para esta fecba Estados Unidos importaba m:is del 40o/o de los productos puertorciqueiios, y ea 1866 deda Jose Julian Acosta: "Sin el mercado consumidor y productor de los Estados Unidos, puede aseguxarse que no se habria desarrollado la iodustcia puertorriqueiia" .M
No obstante, la competencia de la industria norteamericana en los mercados antillanos teoia un efecto desfavorable sobre la economia es-
~o Citado po.r CRuz MoNCI.OVA 1 ofi. ,it., p. 420.
50 Citado por MILLER, Historia d~ Puerlo Riro, Rand McNally & Co., New York, 1947, p. 333. OJ. MlllllR, op. cit., p. H4.

JNTRODUCCJ()N
pai'iola y al acc:ntuarse los sintomas intcmos de crisis, Espaiia foe gradualmente abandonando su poHtio de libre crunbio y adoptando una po· litica proteccionista. Poe desgracia, el proteccionismo espaiiol era contrario a los intereses de los hacendados antillanos y contrario a los intereses de las refinerias de azucar de los Estados Unidos. Asi, cada reforma arancelaria causaba hondo malestar en las colonias antillanas y encendia los deseos de los norteamericanos de "libertar" a las Antillas. Ya a principios de 1847 la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais pedia, en exteoso Memorial al gobierno de Madrid, la aplicaci6o de tres remedios necesarios para el buen desenvolvimiento de la Isla: a saber, la instrucci6n publica, comunicaciones y libre cambio de productos.r.2
Atento solo a la crisis econ6mi<:a que empezaba a dibujarse en Espana, el gobierno de la metr6poli, bajo el ma.odo del general Narvaez, procedi6 a dictar el 2 de agosto de 1849, un nuevo arancel ( arancel 11arvaf.rta) de caracter sumamente extractive, que empez6 a regir en Puerto Rico, el 19 de octubre de 1851, y conforme a cuyas dispos1ciones se gravaba todo producto extranjero introducido al pais.
Las crisis econ6roicas o perlodos de dcp.resi6n, entooces como ahora, ocurren en el punto de transici6n de un movimiento de expansi6n econ6mica a uno de contracci6n econ6rruca. Tai situaci6n se produjo en el mercado europeo en 1848 y gradualmente afect6 las zonas mas remotas.
El colapso de la economia europea a mcdiados de siglo, vino a coiocidir en Puerto Rico, con un serio resquebrajamiento interno del orden econ6mico. Muchos hacendados fueron a la ruina y los comisionistas acreedores remataron a1 productor criollo ocasionando hondo malestar y £rustraci6n general. A partir de csta fecha la situaci6n se agrava de tal modo en las AntiUas espafiolas, que comieozan a plaotearse los grandes problemas de tipo social y _politicoque desembocarian, en Cuba, en la Guerra de los Diez Anos, y en Puerto Rico, en el ''Grito de Lares"'.
Ya en 1854 el estado politico de Puerto Rico era cdtico. Contribuia a ello, el deterioro quc habia experjmentado la agricultura y el comercio, a consecuencia de la severa sequia de 1846; la falta de barcos para la exportaci6o habida a principios de 1847; la depresi6n sub-
02 MONCLOVA, op. ,ii., p. 405. -1-6

siguienlc a los sucesos curopeos de 1848, ya aludida, y todavia m:is directamente n la implantaci6n del oneroso arancel narvafsta (1851) y, respondiendo a esto, las represalias tarifarias que Estados Unidos habia adoptado contra Espana, cuyas repercusiones alcanuron de Ueno a la Isla por ser Norteamfoca su principal mercado. 63
Revela.odo la profunda 11J1turalezadel conflicto econ6mico trabado ya entonces entrc los inte-reses nacionales espanoles y estadunidenses decia don And res Vina en su Memoria de i: 95 5: "Hasta ahora. . . el azucar moscabado de Puerto Rico paga [ en Espana] por derechos de aduana un 57 por 100, y si a tao enorme impuesto se agrega lo que satisface segun las tarifas de dercchos municipales y acbitrios especiales, resulta que en las principales poblaciones de cst;i Pen.insuJa la producci6n puertortiquena viene a pagar el r f4 por xoo. Esta es la verdadera causa que se opone a quc las relaciones mercantiles de :imbos parses (Espana y Puerto Rico) no scan mutuas y benefidosas" 54 "l.lltima.meate, -anadc-- eo los Estados Unidos, donde tambien sc cultiva la cai'ia. . . no se cobra, por todo dcrecho sobre el valor de factura, mas que el 30 por 100 (lo que) basb para probar queen ninguna partc sc trata peor a Ins produccioncs de Puerto Rico que en la Metr6poli ... y no es otra la raz6n de que en los Estados Unidos de America se importe el 42 por roo de los productos puertorriqueiios'' ... 115 "Nodie duda-termina dicie.odo el Sr. Vina en prof~tica peroraci6n- quc los iotercses agrkolas e industriales arra.stran en pos de si las simpatias y las mas adversas voluntades. . (y) ninguoa de las banderas que concurren a aquel mercado deja a la Antilla mas provecho que la Americana V. E. [el Ministro de Hacienda de Espana] tiene hoy en su mano el medio de neutralizar tal pieponderancia, que cada dia se presenta mas amenazadora··.M
Sin embargo, los hechos contradedan la condusi6n de don And·rcs Vina. Los medios de cemediar ta! situaci6n no estaban en la mano de! senor Mioistro de Hacienda. La realidad era mas complicada. La re• voluci6n industrial y el maquinismo que se inciaran con cl siglo en
:111 Cauz MONCLOVA, op.Of., p. 408. iW ANods VmA, "Memoria", en Bole1J11himJriro d~ P1ur10Riro, Vol. 7, 1920. p. 217. ~6 Ibid., p. 216. Go Ibid.., p. 216.

IN1'RODUCCJ~N
Europa, bab!an de trasladar gradualmeote el poder de londres, Paris y Madrid, a Washington dcspu~ de 1865. La tcmpraoa decadencia econ6mica y politica de Espana anunciaba, en parte, la futura decadcncia material de Europa:.
Ya desde 18~0 de Tocqueville, en un arranque de previsi6n fe• nomenal, hab[a prodamado a los rusos y norteamericanos como las dos grandes oaciones del futuro. Hasta 1870 Inglaterra habia sido cl gra.n centro maoufacturero del mundo. Pero ya entonces el monopolio ma• nufacturero brihinic:o comenz6 a verse seriamente amenazado, especialmente por Alemnnia y los Estados Unidos.
En el mercado mundiaJ, en continua expaosi6o hasta cntonces, la competeocia habia sido poco scntida o temida. Incluso Espana, pals d~il industrialmcntc pudo gastarsc cl lujo de abrir, durante las primeras cinco decadas deJ siglo, el mercado de sus colonias al t,afico extranjero. A trav& de este perlodo el engranaje del orden capitaJista mundial estaba lubricado por un manejo financiero hecbo coo tacto y savoir faire desde la City de Londres.
Antes de finalizar el siglo, sin embargo, las condiciones peculiarcs que habian creado ese notable y muy artificial tipo de ecooomfa mundial, habian empezado a desvanecerse. Su continuidad descansaba co la posibilidad de lograr una expansi6o progresiva, y maso meoos librc de fricciones, por parte de los priocipales paises industriales. Pero esto ya no era posible, cecrado como estaba sobre si el mundo. Ya en la decada ae 1880, la competencia por Jos pocos lugares aun vacantes co Ja superficie terrestrc Jlcgaria a agudizarsc. En el viejo mundo Alemania demandaba participaci6n en la colonizaci6n de los paises tropicales. En America, Estados Unidos, joveo y vigososo retoiio industrial de la expan. siva cultura europea se esforzaria por akanzar un sitial fronterizo en el circulo magico de los poderes industriales. Espana, naci6n debil, no tendria en esta coyuntura otra alternativa a scguir, que la de levaotar una muralla arancelaria en defensa de la propia ideotidad; cosa que, timida, pero J6gicamente, empezaba a hncer desde ahora.
DISQUJSICIONES SOClOLOCICtfS

Salvador Braa: el hombrB, el es,,-itor
MlEN1"RAS la historia proseguia asf su marcha, creda Salvador Brau en el pequeoo pueblo de Cabo Rojo, con su puerto de aguas azules y leyendns de piratas. En 1854, cumplidos los 12 aiios, obtuvo licencia escolar coo caJificaci6n de sobresaJiente. Cumpliendose entonces el mnndato patemo, fue a trabajar en caJidad de meritorio en los almacenes memintiles del opulento genoves don Antonio Cabassa. A los catorce aiios habiendo dado repetidas pruebas de seriedad y aplicaci6n, le promueven a un esaitorio, doode podni altemar la practica de la teneduria de libros con los estudios. Poco a poco ita madurando asi en el la ,·ocaci6n de.I esaitor y la anchura de visi6n &el pe.nsador. A los r6 aiios, en 1858, mueren sus padres. Su protector don Antonio Cabassa, jefe de la firma "Cabassn y "Co'". que operaba en Mayaguez y Cabo Rojo; que refaccionaba m!s de cuarenta ingenios de! distrito, y negociaba con Saint-Thomas, Nueva York, Halifax, Manella, Londres, Gfoova y Madrid, le conffa nl eatonces todavfa adolescente Salvador Brau, la contabilidad de la sucursal de Cabo Rojo.111 Alli. vuelto al '"puebll!Citode antes", entre la rutina del trabajo y d escape de sus lecturas, p:isari otros siete aiios. Frecuenterneote las responsabilidades de su cargo le obligaran a trasladarsc a Maya• giiez en gestiones de las que sacari ventaja el escritor. Manuel Fer• nandez Juncos, quien le conoci6 ya maduro, cuenta esta anecdota de csos afios: Los vecinos de Mayaguez notaban quc "de tiempo en tiempo llegaba a la poblaci6n un joven, todavia imberbe, alto, palido, taciturno. de pocas aunque bucnas palabras, y dotado de cierto aplomo pre• maturo y casi incompatible con tao corta cdad. Entregaba partidas de azucar y mieles, cecogia cuentas y dinero, y compraba pcovisioocs de boca para la tienda de su principal, y despucs de expedir cuidadosamente los cargos y de haber cumplido su misi6o, visitaba las escasas libre-rias, se asomaba a la imprenta de algun peri6dico, cambiaba aJgu-
n CIUST61ML REAL, S11l11i1dorBraN, ut11dio biogrtififo•rrl1i,01 Silo Juan. 1910, p. 17.

l.'I RuDUCCION
oas ideas sobre literatura con tal o cuaJ disdpuJo o contc.rtuliano de D. Jose Maria Serra, y se volvfa despues a algun mostrador, satisfecho de haber adquirido uoa nueva obra de cstudio a costa de los ahorros y privaciones de un par de meses. Al verle en uo mismo dia, comprar hfltmdes de platos, barriles de tocioo y obras de literatura, soHao pre• guntar algunos curiosos que clase de mozo era aquel.
-Es un dependieote caborrojefio -<ontestaban los interrogados.
-;_Y para que quiere los libros?
___:Parael mismo. Dicen que estudia cuando no bay despacho, y que cs poeta y cscritor
-;_ Poeta, y no publica ch:iradas ni eosaladillas en los pcri6dicos?
-jAsi sera el!
Otros, algo enterados dcl m:utirologio de la prensa en aqucllos tiempos, solian dccir con desden:
-jValicnte escritor sera, cuando todavia no le han metido en la ca.reel!.Gs
Brau, joven todavia, daria mas tarde muestras de su temple y su valor para arrostrar el peligro de la represalia burocratica. Por estos afios, aiios de formaci6n, se limitaba a leer y a obscrvar la socicdad en torno suyo. lnduso, pens6 ya en enamorarsc. En r858, cumplidos los 16 afios, pas6 a inscribirse, como era mandatorio, en la compafiia local de las milicias urbanas que sc mantuvieron basta su final derognci6n en 1874. Por su especial preparaci6n Le fue asignado el rango de sargento primcro de la curios.a organizaci6n civico-militar de rancio linaje, que el mismo describe con estas palabras: "las milicias urbana! debian pasar revista :mual el dia de Snntiago, sicndo forzosa la concurrencia al pueblo de cada miliciano -provistos de su respectiva lanza o chuzo enastado los soldados, y con cspada de gavilancs o taz6n las clases y los oficiales- compareciendo ante el sargento Mayor, asistido de los capitancs de compaiHa y del cura, que justificaba las dcfuociones ocurridas, para registrarse en aquel acto celebrado en la plaza, al aire libre, las aLzasy bajas consiguieotcs. Espectaculo singular, reminisccocia de tiempos mcdievales, ofrccian el dia del Santo Patr6n de Espana, aqucllos dispersos campesinos
G8 MANt1BL f.ERNANDEZ JUNCOS, Pr6logo a Eros dt la b,11111/a,Sao Juan, 1886, pp. VII-VIII.

DlSQUlSIC.IONES SOCIOLOGICAS
al acudir con sus cnhiestos lanzooes a formar las disciplinarias mesnadas" 69
Tambien, al frentc de un nucleo formado por los j6yenes de mayor cu.ltura, coostituy6 Brau por entonces una sociedad dramntica que sostuvo por mas de tres aiios. Los artistas pusieron de relie,·e su exquisito gusto al dar a conocer el reaHsmo bello a que riodieron pleitesia Juan Eugenio Hartzeabusch, y Garcia Guti~rrez en su segunda epoca; el romantico Zorrilla, y autores de tao diverso estilo como Bcet6n de los Herreros, Larro., Esquilaz y Rodtiguez Rubi. lo que producian talcs honestas y cuJtas aficiones destinabanlo los improvisados actores a obras de caridad o al embellecimieato de la pequeiia poblaci6n. Un iacendio ocurrido en 1864, acab6 el templo de! arte y las aficioncs de sus ac61itos.oo
Hasta siete afios despues cuando el general Baldrich vino a sus· tituir a Sanz en el Gobierno de Puerto Rico, habiendosc producido en Espafia una revoluci6n liberal, no volvedan a reanudarse las representaciones teatrales en Cabo Rojo. En ta! ocasi6n Brau, llamado por su vocaci6n de escritor, y hacicndo uso de la experiencia ganada en el teatro y de su profuodo conocimicnto del drama romantico espafiol, eosay6 escribir la obra para el estreno. Asi apareci6 su primera obra dram:itica Heroe y martir en 1.870. Contaba Brau entonces poco mas de 27 afios. El episodio sangriento de los Comuneros de Castilla bajo el reinado de Carlos V, y la personaHdad lozana }' bravia de Juan de Padilla, de Juan Bravo y Francisco Maldonado, los t-res caudillos de Ja independencia castellana eo el siglo XVI, interesa -sin duda por afinidad de aspiraciones libertarias- al joven escrjtor romantico. La obra resultante, paema dramatico de no escasa belleza, escrito en briUaates endecasilahos y f:iciJes octosilabos, produjo general entusiasmo. De ella se hicieron varias representaciones en el teatro de Cabo Rojo, en cl de Mayagi.iezy en algunos otros de la Isla, y el joven autor recibi6 entonces su bautismo de aplausos. Tres ai'ios desp111es,estimulado por su primer tciunfo, clio otras dos obras a la escena dcsde Cabo Rojo, tituladas De la I11perficieal fomlo y La 1111eltaal hoga,. l.a primera, un juguete c6mico en tres ados y en verso, de intenci6n moralizado-
1lO SAt.\'AOOR BRAU. "Or{genes de Ponce", en Bole1i11hi116rko dr P11erro Riro, Vol. 10, 1923, p. H5. oo CRlST6BAl. RBAL, op. cit., p. 79.
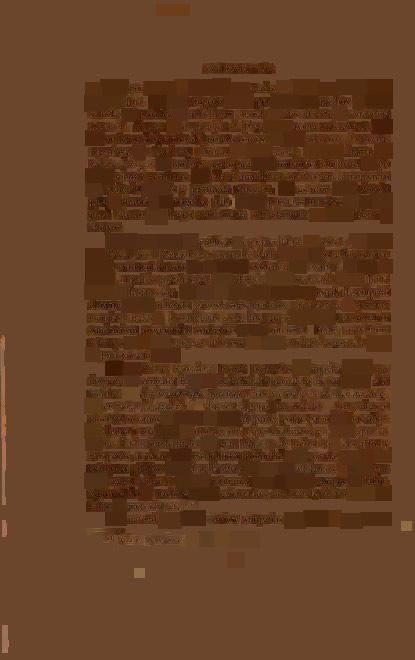
INTRODUCCICJN
ra, tiene por asunto cl deseo de um. madre de bacer una bueoa boda para su hija. En este empeno viven por sobre sus medios, y como secuela, se produce el anticlimax cua.ndo es descubiecta la verdadcra situaci6n. Aunque la inspiraci6n de Brau no se aviene eoteramente con las sutilezas chispeantes de! genero c6mico, la obra no caeca de esceoas ingeniosas y situaciones c6micas de buen gusto. Su otro drama, La t111eha11/hog11r,es tambien una tipka obra romantica con tema de piratas, robos y avcnturas. En clla alcanza Brau coo fcecueocia momentos de exaltado Jirismo y profunda emoci6o. El cscritor, bien dotado para el drama y la tragedia, daba asi las primeras muestras de su original taleoto que luego confirmarfa sobradamente en otros libros y cnsayos.
Cinco anos antes de publicac su primer libro, en 1865, cas6 Brau con Encarnaci6n Zuzuarregui quien le dada varios hijos y le acompaiiarfa sentiment:ilmentc en su ardida existeocia de escritor. A cab: de haber contraido matcimonio, fue elcgido "ocal secrctario de la Junta Local de lnstrucci6n. En vez de dos aoos, como era usual, dcsempeii6 duraote seis el referido puesto, consagrandose eficazmeote a sosteocr cscuelas rurale:s o ''incompletas", que los propictarios masreaccionarios condcnaban acyendolas contrarias a sus intereses. Brau, convirti6sc entonces en el mis energico dcfensor de estas combatidas escuelas para el proletariado rural.
En sus Claus ;omaler(l.Jrecoge memorias de aquella lucha que dcspert6 su simpatia hacia el desheredado jornalero de su tierra. Asi escribc: _J'el jorn11leroq11eaprenda a leery e1cribir1e desdefiaral11ego de emp11iiarla azadd', ... dije.ron algunos baccndados- sin embargo nosotros tuvimos el honor de formar parte, por espacio de seis aiios, de alguna junta local de insl:J:ucci6n,y per.sonal.mentepudimos apreciar las facultadcs iotclcctuales de gran oumero de nifios que, descalzos y haraposos, acudian, con escrupulosa asiduidad a la escuela; que en los exarnenes publicos llama.ban la atencion por SUS adelantos, y a los que .cnasluego habiamos de vec rotucando con el arado campos de labor, esgrimieodo el .machete en los cafiaverales, acarreando frutos desde las fincas al mercado, etc." 61
Era natural quc Brau sintiese simpatias por todo cl que merecu Claus jonral,r11J, p. 69 ftl infra).

D/SQUISICIONES SOCIOU>GICAS
ciendo mejor suerte, vela tronchadas sus aspiraciones por un orden so• cial dondc cl privilegio y la desigualdad fijaban por adelaotado ventajas y desventajas. El mismo, que hubiera querido para si una educaci6n universitacia formal, tuvo quc conformarse con la instrucci6n por lo comun desigual del autodidacta, que si lleg6 a ser en cl de iodiscutible solidez, debi6se a su disciplinada y serena disposici6n de animo y a su inti.mo equiJibrio y profundidad de csplritu. Por eso le preocupa la situaci6n de abandono de! jornalero y la miseria acusadora de los esclavos. Hombre espiritual como era, poeta y creador de 'fina sensibiJidad, tenian que estr<.'mecerle aquellas violentas y desconsoladoras verdades del hombre cncadenado por cl hombre. En su espiritu mas de uoa vez sinti6 el desgarnuniento de la culpa, identificado como estaba por su posici6n y experiencia con las dases propietarias. Sin embugo su liberalismo le lleva a sentir la grave injusticia de aquella sociedad, como su propia responsabilidad. Asi, resuelvese desde tcm• prano a luchar por cl altruismo frente al egoismo, por la raz6n frente al poder brutal, por lo noble y sensato freote 11 lo grosero, por la Jibecbd frente a toda desigualdad arbitraria. Dar libre vuelo al pensamiento en asunto tan cscabroso como la manumisi6n del esclavo hubiera sig• nificado entonces, condenarse al destierro o a la pbdida absolut:a de libertad, pues prohibiase escribir y hablar de cuanto tuviese refaci6n con el asunto. Cada dfa, empero, tornabase masclaro, no s6lo lo radicalmente injusto de aquel regimen que bacia del espiritu una crgastula, s.ino tambien lo desatinada que _por razones econ6micas era todavia la conservaci6n de! mismo.
Para promover la realizaci6n de un prop6sito quc se justificaba tanto en los terminos de un aplicado humanismo, cuil.Jltoen los del calculo utilitario, no falt6 en nuestra bistoria antillana la gesti6n de un grupo de espiritus esclarecidos. I.as condiciones mateciales de nuestra sociedad, los valores humanos en joego, los impera_tivos liberales de una nueva epoca, todas eran fuerzas que hadan racionalmeote estimabre el cambio. Y el cambio bubo de producirse en el tercer cuarto de siglo.
A su regreso a Puerto Rico desde Espana, en 1853, don Jose Julian Acosta, iniciando las gestiones abolicionistas, hizo un recorcido por la Isla con el fin de observar de cerca la marcha de la agricultwa

INTRODUCCJ6N
insular. En cl viaje se detuvo en la hacienda de don Felipe Betances, de Caho Rojo, padre de) pr6cer Ramon Emeterio Betances, con quien departi6 animadamente. Don Felipe le inform6 que en aquel pueblo habfa mas de cuatrocientos jomaleros que ganaban de Jos a tres reales diaries, amen de las comidas. El hacendado cabocrojciio, deponia tam· bien que lo$ h:icendados de aquel distrito no se qucjaban de l:i falta de braze$, anadieado convencido que, "los jomaleros trabajaban regularmente cuando se les paga en dioero•·. 02 Aduda todavia en su vivo ar· gumento que en veinticinco hacienda.~ de cana de aquella poblaci6n se preferian trabajadores libres y en las estnncias de don lgnacio Vidal, Roman Arroyo y Manuel Padilla, pequenos terratenientes de aquella zona, se utilizaban exclusivamente trabajadores Jibres.oa Por otra parte, y confirmando las observaciones de Acosta, un ilustrado viajero frances de esta epoca, QuatreUes, afirma en su obra U11 parisie,1"'1,1Jes Antilles: "Puerto Rico ha resuelto casi la cuesti6n de la csdavitud substituyendo poco a poco, sin sacudidas, sin des6rdenes, cl trabajo for:zado por el trabajo libre En 186o -dice--su poblaci6n estaba repartida asi: blaocos libres 51 par 100; fibres de color 41.33 par 100; esclavos 7.16 per roo La clase de color llbre es trabajadorn, y mu• chos de sus miembros se eocuentran entre Jos principales contcibuyentes. Los prejuicios de raza se extinguen cada dia. mas La suerte de los negros ha sido siempre mejor ea Puerto Rico que co Cuba".11-1
Estaba claro pucs para los avezados observadores, que d trabajador libre podfa substituir ventajosa.mente al esclavo en la elaboraci6n del azucac; ya fuese en calidad de piileros o fogoneros en las casas de calderas de los ingenios, o ya entre las cuadrillas de sembradores y cortadores de los cafiaverales. Asimismo sc hacia cada vez mas patente el cisrna ideo16gico que sc produda gradual y progresiva.mente entre las generaciones de haccnd:idos. Practicamente todos los j6venes que fueron a estudiar a Europa al regcesar al pals consideracon funesta la instituci6n de la escJavitud.CGTambien -es curioso y sigoificativo ad-
Cl:? ACOSTA y QulNTSII.O. /. /. AroJld l "' ,i,mpo, citado por DiAZ SoLER. op. cit.. p. 259.
0:1 DiAz Sol.ER., op. ,,,., p. 259. 0 1 Cit-ado Por TOMAS BLANCO, Pro1Jt1111riohistdriro de Puerto Rir1J, Bi• bliotcca de Auto.res Pucrtorriqueiios, 2da. ed. San Juan. 1947. pp. 86-87, M A. TAPIA, Mis me111ori.1s,ll826-1854] o Puerto Rico como lo cnconrrc y romo lo dejo, De l.aisne & Ros~bMo,Inc. New York. 19211.l'P• 142-143.

vertir esto, pucs respondia a las cspccialts occes1dades de aquella sociedad- consideraror) indeseable la existcncia de los expedientes scculares de limpiez.a de sangre cuya abolici6n se aJcanz6 en 1871 . 116 A estimular el movimiento cmancipador vcndrlan todavia otras medidas y sucesos de importancia.
El general Pezuela, en su Bmulo de polidd y b11eng<>biernoen 1849, dedaroba libre de conclici6n en las Fuentes bautismales a todo es• davo recifo nacido, mediante indemni2aci6n de 25 pesos satisfecha al duefio en cl acto del bautismo. De esta mcdida hicieron uso tanto los esdavos como los abolicionistas, ayudando asi a crear en Puerto Rico una numcrosa clase de libertos quc con su mera presencia atenuaba los males sociales del prejuicio, dando asi crecido impulso a la progresiva igualaci6n social.
En 1861, aJ escaJar la presidenda de los Estados Unidos el gran abolicionista Abraham Lincoln, sobrevino la teuible guerra civil eotre los Estados Unidos del Norte y los del Sur. Los acontecimieotos de Norteamerica activaroo la propaganda en favor de los esdavos anti• llanos, dcstac:indose en el movimiento local puertorriqueiio dos hijos de bacendados: Ramon Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. Ya por estos afios es tambien cl joven Brau un fervoroso defensor de la aboJici6n. En su poema Dia ve,,drti, canta en sonoras octavas el dolo, de los esclavos e imprime nuevo vigor a la poesia, haciendola vibcante y filos6fica. Escrito el pocma en 1863, se public6 die2 a.nos mas tarde con motivo de la abo.lici6n.
Al amparo de esta lucha por la libertad de Jos eschvos foe ere• ciendo, como era natural, el seoti.miento reformista-liber:tl quc los conservadores tildaron maliciosamente de "separatismo·•. Cierto era que los def ensores de la abolici6n eran los mas ardorosos partidarios de las reformasecon6rnicas y politicas. Pero no todos consideraban que el separatismo fuese el camino ideal para resolver las contradicciooes, econ6micas y politicas, que afectaban al pais. De becho los separatistas del siglo XIX en Puerto Rico siempre estuviecon en fraoca rninoria.
La agitaci6n reformist:i en las Antillas en su triple cncau:zamiento: aJ;mitiJJfl,1111tonomist11yscparalirta, provino pues, de una <lase reci-
116 Ibid., p. 119. En fapana la iglesia los hnbfo.dcrog:tdo dC5deroco des• pues de mediados de siflln.

INTRODUCCl~N
picotaria de considerable mejor trato que las masas jornaleras o esdavas -la segunda generaci6n de bacendados crioUos. Situados en Ja posici6n an6mala de colonos, aunque identicos en raza y en cultura a Jos peninsulares, tenian todo el tipico perfil y base de los grupos revolucionarios. Constitufan I.Ulapcquefia elite educada, capaz, rica, conocedora de las condiciones de Puerto Rico y Espana, pero no se !es permitia gobernar y frecuentemente se gobernaba contra ellos. Sin poder sobre su destino, se dispusieron a la lucba, promoviendo cl clima ideo16gico-intelectual, moral y politico- que respiroria el pueblo puertorriquefio hasta fines de siglo.
Un antillano doctrinal y soiiador, llamado Eugenio Maria de Hostos, hijo de familia teuateniente de Mayagiiez, foe de los primeros en acometer la Jucha. Residia a la saz6n en Madrid, y allJ estudiaba la carrera de derecho. Hombre "real y original" como querfa Marti, vio en el catolicismo espafiol una fuerza reaccionaria y por ella combati6 a Espana. Fervoroso creyente en el progreso y la libertad; verfa en los Estados Unidos de fin de siglo, un ideal de aspiraci6n democratica, que le ocasionarfa amarga decepci6n en 1900 al convcrtirle en apatrida.
Mientras estudi6 en Madrid, abog6 Hostos por reformas auton6micas y por Ja abolici6n de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. la situaci6n de su patria despues de 1850 fue ca6tica en mas de un sentido y las cartas que desde la pequefia antilla recibfa el joven "talentudo y brioso" como le llamarfa Gald6s, :JJumentabaosus congojas. En los aoos de 1855-56 se produjo una epidemia de c61era morbo que azoto a toda la Isla .. Segun los datos oficiales hubo 26,820 defunciones, pcincipalmente entre la pobJaci6n esclava, y hay quie01asegura que los casos fatales pasaron de 30,000. Todavia en 5 de mayo de 1857, el gobierno espaiiol orden6 la conve:rsi6n de Ja moneda macuquina, que venia circulando desde 1813, con un descuento de doce y medio por ciento. Esto, para colmo de males, vino a acentuar la situaci6n ya grave de aquellos momentos.
En 1863 -movido por el desbarajuste social que toleraba Espana en su pais natal- escribi6 Hostos su novela, cuasi autobiografica, la Peregr-inaci611 de Bayolm, donde lanza un encendido ataque al colooialismo espaiiol. Su ardido liberalismo, sin embargo, no habia de teoer entonces mayores consecuencias, pues el malestar creado en Jas Antillas

Fot·>: Samuel ·anti:igo.


D!SQUISICIONES SOCTOLOGIC.'1S
por la contracci6n econ6mica y por sucesos posteriores, ball6 parcial remedio al ser promulgado el 5 de octubre de I 85 7 un nucvo arancel que entr6 en vigor el 19 de enero de 1858, por el cual se declaraba libre la exportaci6n de todos los productos de la Isla, con excepci6n de las madecas. Ya en las postrimerias de este periodo la ciqueza insular mostraba el benefice influjo de esta mcdida. Espana, no obstante, aferrada a una polftica econ6mica cootradictoria, mantuvo ea sus aduanas el oneroso aranccl que trababa el comercio de importaci6n de las Antillas. En consecuenda, Estados Unidos lleg6 a coovertirse cada vez mas en la tabla de salvaci6n del hacendado azucarero antillaoo.
Fue par esta epoca que se promovieron en Cuba y Santo Domingo planes de anexi6n a los Estados Uoidos yes parad6jico observar-desde ouestra experieocia poHtica actual-que los mas decididos separatistas son entonces, a un misrno tiempo, las masdecididos apologistas de Norteamerica.
Con un efecto tambien favorable, la crisis, que a causa de la competencia de las zonas remolacheras y caiieras de Estados Unidos, y dcl peso de la tarifa norteamericana, amenazaba la industria azucarera iusular, se desvaneci6 en parte al iniciarse la guerra civil en los Estados Unidos. Al quedar devastados por la guerra los iogenios azucareros de los estados del Sur, cuya producci6n bubo de ascender hasta 10,070 bocoyes en 1865, las refinedas norteamericanas se vieron cada vez mas, en la oecesidad de depeoder de la producci6n antillana. 67 la producci6n azucarera de Puerto Rico que akanzaba 1a cifra de 121.053,963 libras en 1865, si bien representaba una merma cuantitativa de mas de dos millones de libras respecto n la de 1858, sc vio en cambio beneficiada, tanto por el alza de precios lograda ea. el mercado de los Estados Unidos durante la guerra, como por los favorables efectos del decreto de 1857.os
Sin embargo, la concentraci6n de la riqueza, estimulada poc el maquinismo habia. seguido en .Puerto Rico su curso de 1830 a 1870. En esos cuarenta anos el m'.unero de ingenios se redujo de 1,552 a 553.00
6i CRuz MONCLOVA, Qp. tit., p. 505.
OS Ibid., p. 505.
09 PEDRO TOMAS DE C6JU>OVA, Afemtwias geogr,ifi,as, historicas, eco110mira1 )' ~stndistic,u de la i.1/11de .Puerto Rico, O£idna de! Gobic:mo, San Juan,

INTRODUCCJ()N
Esto, al presionar al pequeiio p.roductor, produda considerable malestar en la socicdad de la pequeiia Antma. Atendiendo a repetidas quejas de los productores antillanos y temiendo las intenciones que pudieran abrigar los Bstados Unidos, el gobiemo espaiiol se decidi6, aunque sin convicci6n, a tomac cartas en el asunto. A fines de 1865 se hablaba ya en Puerto Rico de la informaci6o que abriria el gobiemo de la metr6poli, y el :29 de noviembre Antonio Canovas de! Castillo, a la saz6o Ministro de Ultramar, _present6 a la firma de la reina Isabel II el decreto llamando a Madrid a los comisionados de Cuba y Puerto Rico.
En las elecciones de los comisionados de la Isla ante la Junta Jn. formativa de Reformas, triunf6 el elemento liberal. De los seis cocrusionados que couespondfan a Puerto Rico compa.recieron ante la Junta Jose Julian Acosta, Segundo Ruiz Belvis, Francisco Mariano Quinones y Manuel de Jesus Zeno. Los otros dos no coocurrieron a tiempo y perdie.ron sus de.rechos.
Una vez en Madrid, los comisionados cubanos y puertorriquefios procedieroa a presentar informes completos de reforma. Los cubanos se mostraron en lo de la esclavitud masconservadores. Los puertorriqueiios pidieron drasticas reformas en sendos informes: uno sobre el problema social en que ped1an la abolki6n inmediata de la esclavitud, con indemnizaci6n o sin ella; otro sobre el problema econ6mico en que se pedia e.n primer termino la libertad de comercio entre las Antillas y la Peninsula, y en defecto de la declaraci6n de comercio libre, una reducci6n substancial de los araoceles. Finalmente, un i.nforme sobre el problema politico en que se solicitaba para los antiUanos el reconocimiento de iguales derechos individuales que los que disfrutaban los espaiioles peninsulares. Planteaban los cocrusionados antillanos en principio eJ mismo problema de las leyes imperiales contrarias a los intereses de los colonos, que provoc6 en 1776 la revoluci6n norteamericana. Espana, con su impolitico sistema de simple colonialismo ext.ractivo forzaba, cada vez mas, a los antillanos, a derivar bacia Norteamerica. El perfodo que sigue en los Estados Unidos a la guerra antie-sdavista de 1865, presenci6 la t.ransfiguraci6n econ6mica y social de la joven republica, que de pais preponderantemente rural y agricola lle1831-1833, Vol. n, pp. 406-463, y R. A. V~N MIDDEU>YK,The History of P11ertoRico, D. Appleton & Co., N. Y., 1903, p. 220.

DISQUISICIONES SOC!Ou>GICAS
garla a set pals modemo: industrial y urbano. Treiota o cu.areota anos dcspues de la guerra, los Estados Unidos superaron ya a lnglatem1 convirtiendose en el primer pals industrial de! mundo. El progreso y prosperidad subsecuente a este proccso, al reOejarse sobre el mundo antillan.o, ocasjooa.ria en el un clima de receptividad politica cada vez mis favorable a Norteamerica. Jose Antonio Saco primero, y luego Marti en Cuba, y Rostos en Puerto Rico, temiendo fatales consccuencias de esta tendencia, combatieron entonces la (6rmula anexionista, que propulsaha :i.ctivamente un grupo considerable de hacendados y liberales criollos.
Fueroo estos aiios de 1865 a 1879 aiios de muy alta productividad econ6mica. La tiem1 virgen, la ahundanci:t de la mano de obra, la ca• lidad del cafe y el azucar producido en las haciendas, los altos precios del mercado norteamericano, todo pareda conjurarse para favorecer al hacendado criollo rico. "El mayor rendimiento alcanzado por los tres principales productos agricolas du.rante la dominaci6n esp:inola -dice el historiador Mmer- fue como sigue: azucar en 1879, 01ando alcan26 a 340,647,036 libras; pcro la exportaci6n produjo la mayor cantidad de dioeto en 1878 con 7,487,211 pesos. Tambien en cl mismo aiio de 1879 tuvo la Isla el mayor rendimiento de cafe, con una export:ici6n de 67,161,328 libras y un valor de 5,189,783 pesos. El tabaco (que no logr6 el estado de prospcridad de los otros productos durante el siglo XIX)alcanz6 .i 12,188,517 libras eo 1880, peto el mayor valor de la exportaci6n se obtuvo en 1897, cuando alcanz6 1,194,318 pcsos". 70 Durante estos mismos aii.os sin embargo el crecimiento de la. tee• nica y cl aumento en la producci6n de azucar de remoJacha haria que bajasen gradualmente los precios del azucar "moscabado". Los efectos acumulativos de este giro peligroso se dejarian sentir con toda su fuena en Puerto Rico hacia t88o al estallat la crisis muodial azucuera de "superproducci6n".
Los comisionados puertorriqueiios a la Junta lnformativa de Re• formas en 1866, al pcdir la abolici6o de la csclavitud lo had11I1por esto advertidamente, buscaodo bajos costos que permitieran al azucnr antillano compctir en terminos de igualdad con el producto de cualquier otra zona uucareta. No es accidental que la clase de los hacendados no opusiese entonces resistencia de importancia a la lucha de la eman•
70 MILl-llR, op. ril., p. 33~.

1/\'TRODUCCION
cipaci6n y que hasta muchos dieian su respaldo como demuestra la declaraci6n de don Joaquin Maria Sanroma, diputado a Cortes en 1881, a tal efecto. "Ha habido en Puerto Rico -deda Saru:oma- unas Juntas llamadas de propietarios, que se componfan de aquellos que poseian masde 25 csdavo_s,todos los cuales han pedido la abolici6n"'.71
La Junta Informati\"a de Reformas para las Antillas no tuvo resultado positivo alguno, pues Ia caida del poder de la union liberal y el reempiazo de Canovas del Castillo que en 1866 ocupaba la cartera de Ultramar por un hombre tan conservador como D. Alejand10 de Castro, dio al traste con Ja celebre Junta de Informaci6o y Reformas. Decepcionados, los comisionados puertorriqueiios regresaron a Puerto Rico; pero en sus coociencias se debatfan graves ideas.
En Espana, los liberales conspiraban contra la monarquia y pronto esto habria de ten.er repercusiones en la Antilla. En efecto, la noche del 7 de juuio de 1867, cstalla en San Juan una sedici6n militar en el cuarteJ de Artilleria de San Francisco. Con este pretexto y sin ningun procedimiento judicial el general Marchessi -procurando complicar a alganos puertorriqueiios distinguidos, con lo cual confirmaba la era de las deportaciones politicas (iniciada por Echagiie) y haciendo uso de las facultades omn1modas die 1825 que todavia tenian escandalosa vigencia en Puerto Rico-- decretaba el destierro de los patriotas liberal-reformistas, todos miembros de la elite a:iolla, Ram6n Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Pedro Geronimo Goyco, Julian Blanco Sosa, Carlos Elio Lacroix, Vicente Maria Quinones, Calixto Romero, Luis de Leiras, Jose de Celis Aguilera, Vicente Rufino Goenaga y Felix del Monte; salvandose de ser desterrados Francisco Mariano Quinones, por motivo de haber sido mal escrito su nombre en Ja orden, y don Jose JuJian Acosta a causa de un salvoconducto de que se habia provisto antes de salir de Madrid.
Betances y Ruiz Belvis escaparon furtivamente de Mayagliez tras• ladaodose eventualmente a Nueva York, sede del movimiento separatista aotillaoo. Alli po-r conducto de! doctor Jose Francisco Basora, entraron pronto en relaci6o con los mideos revolucionarios antillanos. Desesperando entonces estos audaces criollos de las posibilidades de conseguir que Espana atendiera a su caso por medics padficos, bicieron
'il Citado por TOMAS BLANCO, op.cit., 1943, p. 89.

DLSQULSICLONESSOCJOL6GICAS
preparativos para lanzarse a la guerra. La insurrecci6n de Lares de t868 -movimiento gemelo y abortado de la Guerra de los Diez Anos en Cuba, que dur6 en la Antilla hermana hasta 1878-si bien no tuvo exito dio impulso en Puerto Rico a la formaci6o del Partido Liberal Reformista, e incluso su fracaso, favoreci6 a 1a industria azucarera puertorriquefia a expensas de la cubaoa.
Las causas de la Revoluci6n de Lares estaban vivas en la situaci6n de realidad de Ja Isla: aparte de la aoocmal situaci6n que ahogaba al pequeiio bacendado criollo, los pulperos del pats se veiao en constante desventaja frente al comerciante peninsular. Muchos estancieros adernas se habian arruinado a causa de! cid6n de San Narciso de1 29 de octubre de 1867 y del terremoto de noviembre del mismo afio, que "destruy6 casi todas las chimeneas de las haciendas", ocasionando asi, amen de una sensaci6n de futilidad y derrota, un gasto a<liciooal al hacen<lado. Como es de suponer la clase jornalera recibi6 el impacto vivo de los desastres, llegando hasta el horde mismo dcl hambre. Encima de todo, el gobierno exigia pereotoriamente el pago de onerosas contribuciones, lo que obligaba a los hacendados a incurrir en deudas que hipotecaban cada vez .mas su ya bien incierto futuro.
En la revoluci6n puertorriqueiia tuvieron parte importante como p:-omotores ideol6gicos de la misma eJ Dr. Emeterio Betances, quien habiendo regresado a Santo Domingo en 1867, constituy6 alli el Comite Revo/11ciot1etl'iOde PuertoRico, y D. Segundo Ruiz Belvis quien inici6 un viaje de peregrinaci6n por las republicas latinoamericanas con el fin de recabar ayuda para la causa de! separatismo insular. Betances y Ruiz Belvis procedian de familias criollas burguesas. Consecuentes con sus ideas Jiberales y progresistas, en sus haciendas empleaban procedimientos modernos de agricultura y defendian el dececho de los esdavos a su libcrtad.
El infortunio perseguia sin embargo a estos revolucionarios, y en 1867, muri6 Ruiz Belvis en Valparaiso, Chile, dejando a su amigo Betances solo en la tarea de enfrentarse a la acci6n _revoluciooaria.
TaJ parece que en esta ocasi6n fuera puramente accidental que en la insurrecci6n participara un norteamericano, Matias Bruckman, hacendado cafetalero y vecino de Puerto Rico; asi como varios venezolanos. No falt6 m;is tarde, sin embargo, quien supuso que la misma hal,ia sido

INTRODLiCCI6N
instisada poi una maquinaria extranjera para "Jlevar a Puerto Rico una independencia que babcia de conduir por arrojarlo en brazos de los Estados Unidos" 72 Lo cierto es 9ue la 1ucha econ6mica 9ue venian sostcnien<lo Espana y Estados Unidos por el dominio de los mercados aatillanos sc acentu6 progresivamente despues de 1868. Si el movimiento de Lares obedeci6 --como observa Tomas Blanco en su Pro11t11arioHistvrico-- a un vasto plan de emancipaciones aotillanas, elaborado fucra de! pais, ciertameote <JU~,"no supo escoger ocasi6n de manifestacse ni en el tiempo, ni en la manera como se produjo, pues no tuvo otras caractecisticas ni otras consecuencias que las de una a:ventura ca6tica y aislada.,.7 s
El Grito de Lares fue mllitarmente uo rotunda fracaso. Ni siquiera consigui6 distraer tropas espaiiolas de la guerra de Cuba. El pais, incluso una mayoria de! sector terrateniente de hacendados, contemp16 "la asonada", como dice Brau, "con uoa tranquilidad rayana en la indiferencia". Sin embargo los campesinos y jornaleros torturados aun por la escasez de frutos y por la odiosa ley de la libreta, tuvieroo, por primera vez, ocasi6n de manifestar abiertamente su resentimiento. "El nwnero de campesinos que acudi6 o engrosar filas --dice Tomas Blanco- dcmuestra algo mas que uoa simple montooera de peones, y eJ car:icter de los gritos subversi:-vosponen de manifiesto las rakes del malestar latente que hizo posible la intentona" 74
AI senalar la causa del malestac criollo, Salvador Brau advierte sagazmente, queen una ordeo emitida por el gobierno espafiol ea i874, se decia: "la reglamentaci6n [del trabajo] produce rudezas y estafas de casi imposible correcci6n, da lugar a abusos o delitos que retardan o dificultan con frecuencia los trabajos mas reproductivos, crea cierta pugna entre Jos intereses de los duenos y jomaJeros, hacicndo depender de aqueUos la repuraci6a y fama de estos ultimas, y engendrando asi cierto genera de protesta y rebddfa que a la larga se traduce en un estado social insostenible, origeo de motines o graves conflictos de ordeo publico" .11S
72 WALDO ]IMliNEZ DE LA ROMERA, Espana: Cuba, Pu~rlo Rico, y Pilipi11a,1,Barcelona l887, p. 484; citado por TOMASBui-:co, ProT/t1111riohistori<o, I 943. p. 82.
n TOMASBuNco, op. ,it., p. 83.
7 '1 !hid p. 83.
j;; BRAU. Cl,unior11<1lcr.JJ,1882. p. 61 (cl. i11fr.1).
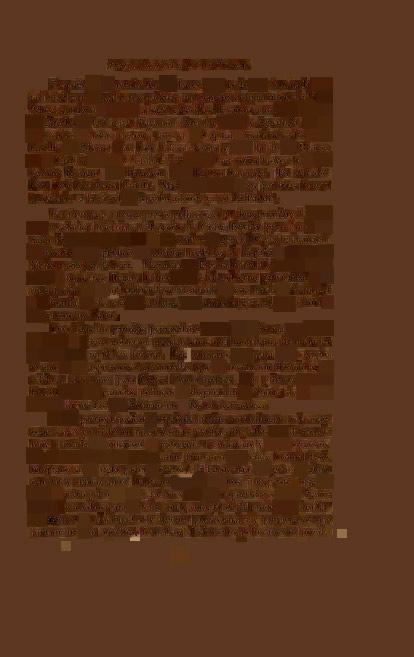
DISQUISIClONES SOCIOLaGTCAS
Despues de la revoluci6n de Lares, que pudo sec dominada coo facilidad por las milicias espafiolas, un consejo de guerra instalado en Ponce, conden6 a muerte a siete cabecillas llenndo a muchos otros a las carccles de la Capital, Bayam6n, Arecibo,Ponce y Aguadilla. El ro de octubre de 1868, fueroo preses en la Capital e incomunicados en el Castillo de Morro, don Jose Julian Acosta y don Julian E. Blanco, en el Castillo de San Crist6bal, don Pedro Gcr6nimo Goyco, y el Dr. Calixto RomeJo. En Bayam6n, don Rufino Goeoaga. En Acecibo, Don Jose Gualberto Padilla. Mas tarde todos estos patriotas foeron trasladados a la carcel de Arecibo adonde ya estaba Padilla.
Por fortqna pa,ra estos prcsos politicos, el I7 de septiembre de 1868 una revoluci6n iniciada en cl puerto de Cadiz. Espana, puso fin al rcinado de dona Isabel 11. El 30 de octubre el g·enecalPavia, gobernador de Puerto Rico, public6 las noticias recibidas de Espana y un eco de jubilo reson6 en la tie.era. Depuesta en Espana Isabel II, con sus cortesanos y ministros, llegaba la revoluci6n, el gobierno provisional y la constituci6n de 1869. Habiendose substraido de este modo la Peninsula a la tirania, se decret6 sin tardanza una amnistia general, que cubria a los presos antillanos.
Divididos los partidos peninsulaJes acerca de la forma que babia de darse al nuevo gobierno, querian unos una monarquia democratica y otxos una republica federal. Fue entonces que para dar cumplimiento a las aspiraciones encontradas que la revoluci6n descubria, se celebran elecciooes para Cortes Constituyeotes. Por primera vez en Puerto Rico dos partidos politicos se disputarian el tciunfo de la elccci6n de diputados: los Reformistas y los Conservadorcs.
Si los puertorriquefios y espafioles tenian nocmalmentc relaciones comcrciaJes y sociales en nuestro suelo, existia entre ellos una diferencia muy marcada de intereses, y persegufan tendencias y fines opuestos. En el seno de! sector conservador figuraron por ende ( como qesde temprano en el siglo podfa preverse), la burocracia; los grandes almacenistas y comerciantes, llamados por los criollos "juniperos", que tenian cl monopolio de las rclacioncs con los importadores de la Peninsula y los medios para 1a refacci6n y compra de la producci6n insular; sns •~cotes y relacionados, y algunos profesiooales y propietarios que juntamente con aquellos, formaban el elemento politicamente privile•

l.'ffRODUCCI()N
giado de! pals. En el sector liberal o reformista se agruparon la mayor parte de los profesionales criollos: doctores, licenciados en derecho, farmaceuticos, maestros y periodistas; Jos hacendados cafctaleros y azucareros, pero especialmente estos ultimos; Jos pequeiios agricultores, industri:iles y comerciaotes nativos; la rnasa campesina o jibara, y fas <lases artesanales y jornaleras, en tanto que estas lograroo articular y manifestar abiertamente sus aspiraciones.
El triunfo de los reformistas serfa entonces decisivo y por un corto periodo Puerto Rico gozada de nuevas liberta<les. En 1870, un aiio despues de 1a Constituci6n, el general Baldrich, que habia susti• tuido a Sanz en mayo de ese mismo afio, puso en vigor una de las !eyes masliberales que habia de disfrutar la imprenta bajo el regime.a espa• nol. Con ella, como dice Pedreira, se inici6 la historia del periodisrno f rancamente politico en Puerto Rico.76 Aparecen eotonces ouevos pe• ri6dicos de titulos sugestivos: El Progreso, en San Juan y La Razon, en Mayagi.iez. fatos dos peri6dicos junto a otros muchos que aparecer!ao luego como El Agente, El Clamor de/ Pals, etc., levantarian el entu· siasmo civico y ofrececlan orieotaci6n adecuada al sector liberal-reformista de los criollos que se uoia ahora fceote al despotismo colonial. En sus paginas se encootraron fiunas de tanto brillo como Jose Gautier Benitez y Ger6oimo Goyco, en El Progreso; y Bonocio Ti6 y Segarra, y Jose. Marfa Monge, el caustico "Justo Derecho", en La R,.,izo11.Escribia Gautier Benitez, el irunortal autor del Canto a Puerto Rico, coo el seud6ni.mo "Gustavo". Su pluma viril en prosa y verso, era una espada toledana, relarnpagueaote, manejada habilmente por un escritor ena• morado de Ins ideas de Patria y Libertad. Nada se ha compilado hasta hoy de esta labor fecunda de! patriota bardo. Que los criollos tenian conciencia de su comunidad de intereses y de espi ritu, lo revelan estas puntuales palabras de Brau: "Entre aquellas Jiuestes reformistas [ dice, enjuiciando retrospectivarnente a los patrfcios criollos] a la hora de comhatir el utiHtarismo convenciooal que apuntalaba al tradiciooalismo refractario a la expansion del progreso, la conjunci6n de fuerzas era obsoluta.. Contra el obstaculo general combatian los regnicolas como uo solo hombre. Pue asi como pudo
78 A. S. PJ!DRB!RA, El periodismo 611Pucrlo Rico, lmp. Ucar, Garcia y Garcia, LI Habann, 1941, p. 78.

D/S.QU/SICIONES
SOCJOWGlCAS
verse a Manuel Corchado, nutrido por el raciooalismo filos6fico, coad• yuvando con Jose Pablo Moroles cat6lico cnamorado de Luis Veuillot y Donoso Cortes, a la difusi6n de doctrinas liberales en El Agenle''.11
Como consecuencitt del movimiento liberal reformista surgieron en Puerto Rico hombres de la mas .devada talla politica. Jose JuJian Acosta, Jose Pablo Morales y Julian E. Blanco, periodistas y correli• gionarios de temple liberal, focmaron el consistente tcapode en que se mantuvo El Progrero, desdc 1870 a 1874, siendo portaestaodartes del credo asimilista en las duras campanas de reforma. Por otra partc, des• de las cohtmnas dd Bole/In Mercarztil,el pactido conservador o espaiiol incoodicional, presidido desde su fundaci6n por JoseRam6n Fern.\nd.ez, Marqul! de /11Erpemnza,y mas tarde, por don Pablo de Ubarri, Conde de Sa11t11rce,defendla Jo que ellos l.lamaban '"la iotegridad nacional", contentos hasta entonces con la pasividad politica observada en Puerto Rico de 1823 a 1869, aiios de gobiernos desp6ticos y coloniales, reflejos del absolutismo en Espana.
Una ve2 efectuadns las elecciones de Jos representaotcs a las Cortes Constituyentes espanolas, tres de los candidates electos fueron expresi6n genuina del veto Liberal de sus compatrfotas: don Luis Padial, don Jose Escoriaza y don Roman Baldocioty de Castro. Fue en esta OC3Si6n,mientras asistia a las Cortes, que pronunci6 Baldorioty, cl scan diputado" como le llamaba Pi y MargaJl, su memorable oraci6n parlamentaria formul:tndo una acecba critica contra el regimen impe• rante en la colonia y pidiendo una carta constitucional pua Puerto Rico. De csc discurso son estas chispcnntes f cases oratodas que se han hecho parte del saber popular en Puerto Rico: "Yo no creo en las ventajas <le un pugilato dcsigual e imposible, pero tcmo su desgracia, pocque los pueblos como 1os individuos cuando pierden el ultimo rayo de luz de la esperanz:1o se degradan o se suicidan", o todavia estc fulminante anatema que arroja el diputado con viril aplomo en medio de los au· gustos salones dcl parlamento espaiiol: "jLos pueblos extcrminadores no son jamas menos d.esgraciadosque los pueblos exterminados !"
En febrero de 1873 votaron las Cortes Constituye.otcs la primera Republica Espanola, pero aquellos mementos .hist6ricos de! Congreso fueron presa de tercibles controversias polftico-sociales incluso sobre la 'Ii S. BRAU, E11hoHord-I« pr,11111. 1901, p. 3' (ti it1/ru).

INTRODUCCl()N
Primera Internacional que empeuba a conmover a Europa con sus ideas socialistas. Eo menos de un aiio cons1.1mi6la Republica cuatro presidentes. El ultimo, Emilio Castelar, se dej6 expuls:ir por un pronunciamiento de militares.
No empecc este desenl:lce, l.l Republic.l, en su corta vida, sent6 para Puerto Rico las bases de varias reformas permanentes. En marzo de 1873 aboli6 la execrable instituci6n de la esclavitud, concediendo indemnizaci6n a los amos. Al emanciparse a los esclavos; habiendose abrogado un aiio antes (1872) "la ley de la libreta" de Pezuela, sc babfa completado ya, en tcaninos de! liberalismo, la revoluci6n dcl trabajo. La revoluci6n sin embargo sc consumaba en el derecbo y no en cl hecho, pues la abolici6n no dio a los negros la emanci.paci6n cfectiva. Manumisos pc.co sin tierras, los negros se vi.econ obligados a trabajar en los campos de sus :mteriores amos como peones o arrendatarios de tierras. Despues de un periodo legalmcntc prcscrito de tres :ifios de obligada se1vidumbre a los antiguos a.mos, cl trabajo asalariado vino a ser una mercanda vendida por el posecdor en un libre mercado y adquirida mediantc contrato por el producto.r que la deseara. Con la manumisi6n, recibida en lllllnsa paz por a.mos y esdavos, se habla operado una radical tcansformaci6n social y econ6mica. De los males industriales que podian darsc ahora en esta nuen sociedad de trabajadores librcs, el peor SCiia el desempleo, verdadero m:i.ximo de inseguridad que llegaba generalmente a su culminaci6n duJante los periodos de depcesi6n. Mientcas hubo esclavos oo hubo mayor cuidado, pucs los devastadores dectos de la depcesi6n econ6mica los sufri.1 con mayor rigor cl amo; pcro una vez que sc produjo la cmancipaci6n, la huelga y la guerra de dases sc convirticron en amenazas _posiblesde los momentos de crisis. Peco estos veodrian a sec problemas re.ales del nuevo siglo, y s6lo hacia 1900 se empeurlan a seotir los primeros efectos de la intervenci6n de las nuevas clases obreras en las luchas politicas de.I pajs.
Caida la Republica Espanola bajo el golpe milatar del general Pavia, reaparecc en la Isla, el 3 r de enero de 1874 el general Jose Laureano Sanz, mis decidido que ouoca a cntroniza.r la reacci6n. Con tales fines promulga a toda prisa una serie de disposicioncs. Crea el Instituto de la Guardia Civil y el Cuerpo Militar de Orden Publico

DJSQU/SICIO,,TS SOCIOUJGICAS
formados ambos cin clementos peninsulares; disuclve las milicias disciplinadas constituidas por hijos del pa.is, de quienes desconfia; por sus ideas liberales sepaCllde sus c&tedm en la Socicdad de Amigos del Pais, a las que habian vuelto, a don JoseJulianAcosta, director tambien de El Progruo, di:uio que persigue; y al ex-diputado a Cortes, don Roman Baldorioty <le Castro, restablece la previa censura de la prensa; scpara de sus cargos a los maestros puertorriquciios, cubrieodo las vacantes con cspafiolcs traidos exp(esamcnte desde la Peninsula; dcstrnye de un plumazo e.l Instituto Civil de Segunda Ensciianza fundado un aiio antes; disuelve la Diputaci6n Provincial y los .Ayuntamicntos, unicos organismos represcntativos, rcstableciendolos con individuos del partido incondicional. En breves palabras, echa por el su.elo CllJlnta medida progccsiva habia concedido la Republica ( con cxcepci6n de la manumisi6n de los esclavos), o cuanto nuevo dcrecho habian logrado conquistar para cl pais los patricios criollos.
La opresi6n de los gobemantes, :tlentada por l0$ usuf ructuarios de la colonia, hada la situaci6o de los hacendados liberalcs de la pequeiia Antilla cada vez mas intolerable. La masligera protesta, la qucja mas inoccnte, nna actitud, un movimiento, un gesto, se convertian entonces f&dlmentc en justificaci6n del dictado de sospechoso o desafecto al gobierno. Los conservadores, "espaiioles sin condiciones" como dieron en llamarse -por interes y conveniencia material lo~ unos, o poc fanatismo y disposici6n reaccionaria los otros- confundian la idea de la integridad nacional con el manteoimicnto del absurdo e iojusto regimen que privaba en la Isla. El ''Grito de Lares" ser\'iria en toda ocasi6n de pretcxto a los anti-refoanistas para justificar las mas indignantes acusadones, y cstimulados por las tropelias del general Sanz, ccrraron intransigeotemente filas contra toda aspirad6n reformista.
Se perfi!Jba a.si para los aiios pr6ximos, unn lucha politica qi..e rc:queriria de los puertorriqueiios acopio de pacicncia y tes6n para hacer frente a las arbitrariedades rampantes de los Capitanes Gencrales. Por eJ momento, Jas fue.rzas reformistas fueron dispersadas y no vol• verian a dar nuevas seiialcs de vida hasta 1879, con motivo de las elecciones de ese aiio. Un factor, pesaba de ma.neca especial, -antes y ahora, en la politica insular, para lmcer casi imposible en el pals

INTRODUCCION
cualquier inteoto revolucionario: h fuerte guamici6n militar espaiiola de la lsfa.
La derrota J.e los liberales espai'ioles a manos Je una aJianza de militnres y clericales, seguida del encumbramiento en la Peninsula de Ct\oov:is y de Romero Robledo y b reorganizaci6n en la Isla de la hueste inconJicional en 1880, con L vuelta a b vida activa de los m.i.s intransigentcs politicos conservadores, producida la dcrrota casi definitiva de! reformismo en las Antillas. Incluso los liberates espaiioles diecon en mas de una ocasi6n muestras de flaqueza y menguado escnipulo moral cuando se trataba de cumplir promesas a las provincias ultramarinas de Espana.
Jose Julian Acosta, haciendo acopio de pacieocia y firmeu., mantuvo viva ht esperanza de tos liberal-reformistas. Sin dejar jama.s de predicar la nccesidad de la politica para redimir el p:1is, combatia la tendencia desorientadora de alguoos elementos crioUos que querfan timitar la lucha a pedir una buena administraci6n para Puerto Rico, y nada, absolutamente nada de politica. A estos dice Acosta: ''No escasean las personas, para quienes, de muy buena fe, tos partidos politicos son meramentc ficticios y represcntan exdusivamente uo mat, que conviene prevenic y atajac poc todos los medios. No extraiiamos este modo de discurrir en los que han permanecido alejados de estas cuestiones. Los que asi piensao igooran, que los pactidos politicos son un producto cspont:i.nco de las sociedades humanas, organismos nccesarios para un pueblo, desdc d momento en que se decide a dis( cutar de los beneficios de la libertad polit:ica y de la comunicnci6n amistosa con los pueblos civilizados. Para las sodedades no existen mas que dos camioos; dos sistemas: o el regimen de! si1eocio, con todos sus doloces, o el de la libre cmisi6n de! pensamiento con toda su virilidad". 7 8
En el orden econ6mico persist[an todavi.a, sin resolverse, muchas de las viejas contrndicciones. Las grandes especulaciones azucareras, como hemos ya insinuado, daban lugar a ctapas de actividad febril seguidas por otras de postraci6o econ6mica, En 1880 se desatarfa una violeot3 depresi6o que causaria honda conmoci6n en la Isla. En esta ocasi6n, convienc advertirlo para que sepamos quc tos vaivencs de uo
18 C. CoLL Y TOSTE, ed Bol~1ln hisro,ieo dt Pucrro Riro, Vc,1. ~. Aiio 1818, p.

DISQUISICIO~ES SOCIOL(JGIC,iS
orden econ6mico no afectan de igual modo a todas sus partes, si bien la contracci6n econ6mica fue la ruina de muchos hacendados, que vinieron asi a menos; los mas poderosos, en cambio, pudieron mcdrar. Ast en la decada de 1880 que fue de pob.reza y de dificultad para los mas, el ya citado Waldo Jimenez de la Romera, pudo describi.r la riqueza de algunos hacendados con esta.s palabcas: "Las grandes haciendas poseen hermosas fincas dondc residen habitualmeote los ricos agricultores y, como cs natural, luccn de ellas verdaderos palacios donde el lujo y las comodidades akanzan a satisfacer todos los caprichos; aquellas haciendls coo su casa-habitaci6n, sus vastos almacenes, sus f:i. -bricas para elaboraci6n de azucar, y todo el numeroso pcrsooaJ que exige el cultivo de la tiem. asi como la preparaci6n de los productos, coostituyen una especie de senorios que retienen alli al feliz prop:etario sin dejarle apartarsc de el rn6.sque en dias senalados para ir a los pueblos respectivos y volver lo antes posible a la mansi6n donde reconccotra todos sus goces y donde esta su vida".
Por esta fecha los paises productores de a.zucar de remolacha protegidos por sus respcctivos gobiernos habian aumentado su producci6n en exceso de! consumo domestico. Esta expansi6o "anti-econ6mica" pronto trajo una rcducci6n dcl prccio de! azucar en cl mercado mundial que a su vez inici6 la contracci6n de la oferta y la crisis. Salvador Brau, que a todo csto ha rcsidido en su pueblo natal de Cabo Rojo, ba colaborado desde alli en los peri6dicos reformistas, observando con int~res el acaecer de los sucesos politicos. Tiene ya treinta y ocho anos cumplidos. Ahora, el comercio antes tan pr6spero en su regi6n, esta en f ranca decadencia. La fortuna de su protector don Antonio Cabassa ha sufrido graves qucbrantos. Los negocios fra• casan y las oportunidades de trabajo son limitadisimas. La agricultura sufre de igual modo este penoso cstado de cosas. Ya en 1878 cl mimeto de haciendas azucareras que han sido abandonadas por haber dejado de ser productivas alcanza la cifra de r38 y otras 505 haciendas se mantienen precaciamente en cultivo. Pocos aiios antes hacia 1870 habia dado comienzo el establecimiento de fabricas Ce11trale1y ya en 1880 habla 5 de did1os establecimientos donde se molia el producto cosechado de varios hacendados. Los pequefios propietarios desaparecian, al verse obligados a vender sus ticrras a los haccndados mas poderosos.

La tendencia manifiesta en el negocio azucarero, como en todos los negocios que requerian una inversi6n considerable de capital, era hacia la combinaci6n y consolidaci6n. Pero la falta de credito, y la escasez de moneda circulante, dificultaba la transici6n, agravando asi el estado de postcaci6n de los pequeiios ingenios. 79
La industria cafetale.ra, sin embargo, no sufri6 entonces directamente los efectos de la depresi6n, que afect6 selectivamente a la producci6n azucarera. Mas a{m, en r879 el valor del cafe exportado hacia el mercado europeo empezaba a superar el valor del azucar y en 189(5 el valor deJ cafe llegada a ser trcs veces el valor del Cristal sacarino.s0 Esto explica quiza por que entonces los cafetaleros no fueron tan decididos reformi.stas como los azucareros. Conviene destacar este hecho, pues nos revela la existenda en Puerto Rico de dos sectores regionales de economia y cultura, cuyos intereses no coinciden. Mien• tras los azucareros vcian en Espana una mala madrastra, los cafetaleros no encontrarian en ella, sino un buen mercado para su producto. "Des• de 1873 .. -decfa en su informe de 1880 a la Diputaci6a Provincial, el ioteligeate escoces don Santiago McCormick-, "una buena parte de los ingenios azucareros existentes se ban sumido en la ruina; en oc.ho distritos su numero se ha reducido de 104 a 38, y de estos la mayor parte se encuentra en estado agonizante". s1
El incremento de la producci6n de azucar de remolacha en el viejo Continente y en los Estados Unidos, y el aumento del cultivo en los paises sur-asiaticos (la India J3ritanica producia por esta fecha mi116n y medio de toneladas al afio) precipitaron la baja en precios que unido a las restrictivas imposiciones del gobiemo espafiol, afanoso de proteger a los productores de Andalucia y 1evante, puso al pa.is al borde de la ruina.
La industria, y el comercio del mundo en general, habfa.n de tener tambien en el tecmino de algunos aiios (1893), un grave colapso, agudizandosc desde fines del sislo la avidez expansionista de dos nuevas
79 GEORGE \V/. D,WIS, Reports on lnduJtriaf & Economic Co11ditio111of P. R. (War Department,Divis.ion of Josular Affairs, 1899), Government Printio~ Office, Wash., D. C.. 1900, pp. 38-39.
SO MILLER, op. cit.. p. 334.
81 Citndo por R. A. VAN MIDDlll.DYX, The HiJtory of P11u10 R,ro, Appleton & Co.. N. Y 1903, p. 229.

DISQUIS/OONES SOCIOLOGICAS
potencias industriales: Estados Unidos en Americay Asia, y Alemania en Europa.
Salvador Brau, aunque buen observ11dor de su muodo loc.al, oo lograba compreoder la naturaleza ciclica de los negocios y la industria modema. Tenia, cmpero,dara comprensi6o de los intereses encontrados de Espaiia y Estados Unidos en el hcmisferio austral de America y Pot su propensi6o liberal admiraba a la joven y pujante republica industrial. Su admiraci6n como la de muchos otros patridos antillanos de cntonces, cr:i a un tiempo realista e idealista. Deda en 1881: '"Frente [a es11] democracia sajona, absor~nte y cosmopolita cpreteodera Esp:u'fa sostener su influencia en Amfoca, oponicndose a que eJ espfritu democratico peninsular de que habla en gran tribuno [Castelar 1. arraigue en sus provincias ultramarinas ?" "No; ante la democracia norteamericana, contra la influencia de aquella naci6n que funda todo su vigor en la libertad, no cabe OPoner suspicacias, oi tiran{as, ni doctrin:irismos tradicionalistas". 82
Espana, sin embargo, aquejada de un fuoesto particularismo, se aferraba cnda vez mas a un tradicionalismo cledcal y obscurantista. Mientras la historia marchaba de frcnte, Espana retrocedia. Sus politicos, como demuestran palmariamente los hecbos, caredan de la vision de conjunto del muodo y la historia, que les hubiera provisto uru. doctrina politica adecuada y referida a la rea.l.idad de poder de aquel mundo, por lo cual su actuaci6n no respondi-a en cada momento a los verdadoros y reales problema.s de la historia viva. En medio de los acoorecimientos reacciooaban torpemente, improvisandose y dejando que se Jeteriorara cada vez mas la condici6o ioterna de Espana y de sus pro\'incias ultramarinas. .As! las cosas, la naci6n no alcanzaba a expresarse ni a tomar conciencia de si misma. Consecuenci11improuogable de es~ sooambulismo fue la catastrofe del '98.
En medio de la crisis azucarera del '80, Brau orienta sus medit:iciones hacia la comprensi6n de Jos problcma.s socialcs y politicos de su pals. Comprende que la ,•ida ccon6mica, polltica y cultural de la regi6n en que vive ha suf rido un colapso y, si no por el. al menos por sus hijos, decide su traslado a la capital de la Isla. De esta epocason todos los mis importantcs ensayos de su obra sociol6gica, en !os que
11!! S. Buu, E,os dr la Ba1alla, 1886, p. 8.

INTRODUCCl(Ji\'
intenta uoa explicaci6n de! mundo social puertorriqueiio. Llegado a San Juan, y acuciado perentoriamente por la necesidad, consigue el cargo de cajero de la Tesoreria de Hacienda Publica. Por diez aiios (1880-1890) sirve el cargo sin fianza, "con notable probidad burocra• tica". Extenuado por la fatigosa labor que realizaba en la Tesoreria tenfa au.n fuerzas para dedicar bastantes horas por las noches -que otro hubiera consagrado al reposo-al ingrato trabajo periodistico. Colabora primero en El Agente y mas tarde en El Clamor del Pais, peri6dico del cual llegarfa a ser propietario. Tambien publica colaboraciones en otros peri6dicos de colegas cuyos, como El 811scapiedel asturiano Manuel Fernandez Juncos.
El contraste de la vida de ciudad con la vida provinciana y mansa de Cabo Rojo, despert6 en el la aguda visi6n de las realidades sociales que describe entrmces coo tanto acierto en sus Disq11i,iciones-1ocioJ6gica.1.Es ya uo esccitor consagrado cuando llega a Sao Juan. Posee un eficaz y atildado dominio de la lengua y disposici6n para sobresalir y distinguirse en el oficio literario. El drama, la poesia, el ensayo, el cuento, y la novela corta, le son familiares. Pero una de sus mas estimables caracteristicas sera su independencia de juicio. Hombre de su siglo, ama sincerarnente la libertad. Se inspira en el ideal Spen• ceriano de la democracia individualista, y sus principales articulos en la preosa dirigense a recabar para su pais los rnismos derechos civiles y politicos que disfrutan las demas provincias de la naci6n. En alguoas cootadas ocasiooes usa al firmar sus artfculos, el seud6nimo Casimiro Can11ici11ro;pero prefiere -aun cuando sc arriesga temcrariamente a topar el rigor de las autoridades provinciales-firmar siempre sus articulos de combate. En los catorce afios de su labor periodlstica ( octubre de 1880 a junio de I894) llegara a consagrarse combatiendo el tradicionalismo: "opositor de los grandes ideales de progreso··, y al asimilismo: "contrario a las !eyes de la natura1eza y anulador de ouestro bieo caracterizado regional ismo'".
La capital de Puerto Rico a que ha llegado Brau, es por entonces, junto a Ponce y Mayagiiez, un importante centro de vida intelectual del pais. Antigua fortaleza militar, rodeada de murallas y viejos caiiones, su hercncia colonial habfa sido casi enterameote mistica y guerrera. En sus calles, estrechas y tranquilas, hubiera encontrado en ot-ros tiem•

D/SQUJSICIO.\ ES SOCJOL<JCICAS
pas el p:iseante tan s6lo grupos de soldados y derigos de tcja y manteo y tal vez uno que otro pequeiio comerciante o artesano, mientras por ellas discurrian s6lo cochcs y cales:LSde las mcjores familias. Esa vida de ambiente colonial y provinciano se habia transfocmado en el ultimo medio siglo, convertida corno estaba la ciudad ahora en centco principal de la actividad mercantil. Los viejos edificios de maciza arquitecturo colonial daban un cicrto encanto n la vid-a intcnsa, pero siempre placida, que transcurria entre sus murallas. El paJacio de Santa Catalina, la Casa Blanci con su encendida clamide de flamboyanes y las garitas legendarias de los castillos de San Felipe del Morro y San Crist6bal dominaban la espaciosa y abrigada bahia convertida en importante arteria maritima del comercio con Londres, Nueva York, Habana y Barcelona. Sin embargo el progrcso hallaba uo 6bice constante en los desplantes dcl gobierno desp6tico y absolutista de las Capitanes Generales. Brau. dedicara el filo de su cortante pluma, a combatir la arbitraria "estafa organizada" que a manos de! gobernador y de la usurpadora olig:uqufa padece el pu<:blo.
Tamb:en, respondiendo a un llamado interi.or escribe Brau al llegar a San Juan, poesias. En 1881, compuso unos versos de homenaje a Calder611de la Barra. El Dr. Manuel Alonso autoc de El Gibaro, propaJa la noticia cntrc los amigos del escritor. Para dac a conocer a Brau entrc la gcnte de letras de Ia ciudad, cl Dr. Manuel Elzaburu organiza una velada en El Aleneo la noche de! 23 de ma.rzo de 1881. Poe primera ,·cz ingresa Brau en el recinto acogedor de la docta casa instalada a la saz6n en una antigua mansi6n de la Calle de la Luna esquina a la de San Justo, donde tambieo tenia su domicilio la Socied:id Econ6mica de Amigos del Pais. Eo ese mismo aiio produjo una serie de articulos periodisticos en los cuales ensaya socarronamente un ao-.i1isis de las realidades de la politica. Titul6 la scrie: Lapoil1icfl)'sl/J fa1es. Son cinco eosayos satiricos de "Politica de Pan y Palo", "Politi ca timorata", "Politicn de discretco'', "Politicn bravucona" y "Politica discreta", que public6 ElAge,11/e los dias 27 y 29 de octubrc, y 1, 3 y 5 de noviembrc de 1881. 83
La Tarha, es otra serie de articulos de igual genero. A estos intituJa el autor, ''Busquemos el origen", "Estudicmos las Causas" y "Com1,.i 0.IST6BAL R£....L, op. cit., p. 47.

INTRODUCCION
paremos los efectos", y fueron publicados en El AsimJl,tt,1, los dias 27 y 29 de junio y 1 9 de julio de 1882. En ellos, escr.itos con distinto y mas frio humor, revela Brau sus dotes de soci6logo y, como ha dicho Fernandez Juncos con intenci6n critica, su "singularisimo conocimiento del pais tanto en su histocia polltica y social, como en el caracter, aficiones, sentimientos, fodole y manera de ser de sus habitantes". s~ "Recuecdos hist6ricos", otro apreciable attfculo de Brau, vio la Juz publica el 22 de marzo de 1883. Mueve la pluma de! escritor el entusiasmo que le produce e1 recordar como 34,000 esdavos recibieron Ia libertad sin causar mayores azares, vengaozas, ni padecimientos, por los ultrajes recibidos.sn
"Asf somos nosotros", "La base de la asimilaci6n'' y "La d.isciplina", publicados respe~tivamente en el peri6dico D011 Domingo que dirigia don Manuel Fernandez Juncos, el 9 de septiembre, y en El Brucapie, tambien dcl activo asturiano, el r 3 de enero y el 20 de abril de 1:882, nos dan una lograda pintura de la idiosincrasia puertorriquefia.86 La exposici6n de Brau suele estar en todos estos escritos marcada por un intenso desco de puntualidad y rigor.
Su actividad literaria y cientifica es por esta epoca prodigiosa. Los cuatro ensayos de sus "Disquisiciones sociol6gicas" ven la luz entre 1882-1887. Las claJeJjomaleras de P11ertoRico, primera mooografia sociol6gica, premiada por viitud de! laudo de un jurado calificador designado por El Ateneo de Madrid, se publlca en 1882. Le siguen otros ensayos como La danza p11ertorriq1teii11 ( 1885) que es un capitulo de la historia social de la musica y el baile en- Puerto Rico y La campe.ri11a ( 1886), estudio socio16gico de las condiciones de vida de Ja mujer jfbttra, que tuvo su origeo en la frase de! general Eulogio Despujols que la familia oo estaba ''moralmente coostitufda en Puerto Rico". 8 i
Tambien escribi6 novelas cortas o "episodios" de saboc regional como Una i1111111io11 de filib11Jleros(1881), Un tesoro nco11dido (1883) y La pecttdora ( 1890), todas de tema criollo. Asimismo escribe cortas biografias como la del maestro Rafael Cordero, el noble negro arte-
II~ Citndo [>OrOlJST6B.U Rl!Al., op. cir.,p. 47-48. sn 1bid., p. 48. so Ibid., p. 48. 87 C6RDOVA I.ANoR6N, op.. cit., p. 85.
DISQUISIC/0,\JES SOC/OL6GTCAS
saoo quc educ6 a una pleyade brillante de pucrtorriquenos; o la del Dr. Felix Garcia de la Torre, 11R su benefactor de Cabo Rojo; o todavia la de Jose Pablo Morales,lltla quien llama el "decano de los pcriodistas puertorriquefios" y "propagandista de las ceformas Hberales en esta p.covincia". Escribe de AJejaodro Tapia y Rivcra,110 a quieo pondera con grao parquedad y no sin justificadas reservas. Fioalmente le dedica al morir Victor Hugo, un fervoroso articulo clegiaco llamandole "pro• fundo pensador que no ha dado vagac a su cerebro iluminado con los esplendidos ideales de la fraternidad social'' 01
En I.alidia y combatc pertinaz por la causa de! reformismo criollo, ningun otro periodista de su ticmpo se distingui6 como Brau. La prensa le tuvo por cl primero de los polemistas. Luch6 en la arena period1stka con adalides como EHces Montes, Perez Moris y Diaz C.1-neja y espejo sicmpre de la cortcsia, hizose respctar hasta de los Bcllidos
Dolfos.02 S6lo mastarde Munoz Rivera, babi_ade tenc-runa pluma para la lucha autonomista comparable a la de Brau, y tal vez de mas soltura.

Deslinde de aspirariones: Bra11,liberal y alllo110111i1l,1
L.-. crisis por que atravesaba la Isla en aquellos anos, si bien caus6 dcsaz6n y malestar en el pais, sirvi6 cmpero para unir al elemento criollo en uo partido de comun defcnsa de sus derechos. En mayo de 1883 se reunieroo l:is figur:is masdestacadas de 1:i polHica puertorriquefia para estudiar la situad6n insular y formular un programa. liberal sencillo en que todos estuvieseo de acuerdo. Determinaroo coovocar para una Asamblea Nacional y fundar uo diario que se encar• gara de difundir las doctiioas liberates. Para estos mencsteres desig• naron Et Clamor de/ Pals, antes conocido por El Agente. La prensa por aquellos dias se vefa constantemente acosada por el gobieroo. S6lo
88 I!J Eco de Cabo Rojo, 7 de junio de 1881. 811 El Agent,, 2} de abril de 1882. 90 El Agente, 20 de julio de 1882. IU BRAU, Ecos dt la batttlla. 1886, p. 172. 112 0ttsT6BAI. REAL, op. rit., p. 4.6.
75

INTRODUCCf(JN
el arrojo y l.i tenacidad podian sostenersc contra los abusos del regimen. El 6 de marzo de 1883 El Agente, peri6dico liberal, habia sido condenado por cl Tribunal de Imprentn, desapaceciendo de! paJenque de la prensa. El 15 de! misrno mes, ceapacccfa El Cl<11no1· de/ Pais como 6rgano oficial del Partido Liberal Reformista continu:rndo todavia con mayor vigor la orientaci6n de El Agente que a los efectos s6lo habia cambiado de nombre.
la csperoda Asamblea para reorganizar el Partido Liberal Reformista se reuni6 en San Juan en los dias u, 12 y 13 de noviembre de 1883. En esta asamblca se dividi6 fa opini6o entre asimiHstas y autonomistas. La mayoria se decidi6 por la asimHaci6a, cligieodo un comite cent.ral, en que figuraban Jose de Celis Aguilera, presidente; Manuel Corchado, Vice-presidente; Julian E. Blanco y Jose G6mez Brioso, secretarios; Fidel Guillermety, tesorero; y vocales Jose Julian Acosta, Gabriel Ferrer, Jose T. Silva, Calixto Romero, Manuel Fernandez Juncos, Fernando Nunez, Eusebio Hernandez, Laureano Vega, Heraclio Gautier y Jose R. Becerra.
Don Arturo C6rdova, administradoc de El Clnmor de/ Pais, y Salvador Brau, uno de sus mas viriles redactores, no sentian simpatias por la asim.ilaci6n. Por eso, fueron cada vez acrecentando mas sus diferencias coo los directores del Partido.
Cuando el formidable ariete de Brau empezaba a fu.ncionar -<lice Cristobal Real- tcmblaba Acosta, fil6sofo mejor que guecce:ro.. . Manuel Corchado, redactor corno Brau y acrogante como le6n, admitfa sus articulos, que Jose Julian Acosta qucda eliminar. 1Tiremos la pluma -rugfa [Corchado] coa relampagos con los ojos encendidos-si eso nose puede decir!".98
Acosta, jefe que foe del partido Liberal-reformista queria quc Puerto Rico sc asimilara a Espana con iguales derechos y prerrogativas que cualquier otm pcovincia. No sc explicaba, en consecuencia, aque• lla acometividad de Beau que juzgaba peligrosa. Fue Acosta ( expertisimo e.n materias econ6micas) de los pocoshispanoamericanos de su tiempo-que como Albecdi en la Argentina- lleg6 a comprender la dinamica del sistema econ6mico de Jibre empresa. Desesperaba ante
98 ClusT681\.L REAL, op. ,i,., p. 51.

D/SQUISJCIONES SOCIOL()G/CAS
las torpczas de! gobierno espanol, pero crey6 siemprc, que Puerto Rico no podia ni debia sec otra cosa que parte integiante de Espana.
No empcce el hecho de que Acosta no aprobaba la conducta agccsiva de Brau, le admiraba. El unico hombre que tenia el empuje de Brau -solfa decir- era el principe Federico Guillermo, su condisdpulo en Berlin y malogrado Emperador de Alemania.
Si Brau combate el asimilismo, tambien se opone con vigocoso empeiio a la campafia scparatista propulsada por su compucblano insigne cl incansable Dr. Betances. Tiene por cierto que en la autonomia est:i la redenci6n de Puerto Rico, y la proclama y la defiende tcsoneramcnte. Contrariado por la propensi6n autonomista que impartian Brau y C6rdova a la gesti6n poHtica de El Clamor del Pais, un mes antes de la Asamblea, en octubre de 1883, renuaci6 Acosta su cargo de conse-jero de redacci6n de dicho noticiero. Mas tru:de, por acucrdo general del partido, el diario dej6 de scr 6rgano oficial de la colectividad, y Manuel Corchado se separ6 de su redacd6n. 1M
En la Asamblea, es interesante advertir, el sector autonomista derrotado se agrupaba en torno a Ja figura noble de Baldorioty de Castro. La mayoria de los j6venes -obedeciendo tal \'CZ a alguna constante ex.istencial de la generaci6n- se dedararon autonomistas. Entre dlos, conrabanse destacadas figuras j6veoes que hacian casi inevitable cl pr6ximo triunfo de este movimiento: Mario Bmschi, Guzman Benitez, Virgilio Biaggi, Julian E. Blanco, Julio Vizcarrondo, Arturo C6rdova, Sal"ador Brau. Una vez rotas sus relaciones con los asimilistas, El Clamor del Pals dedic6 to<lo su brio a defender y transfundir la posici6n de Baldorioty.
Hacia fines de 1885 cuando El Trirmfo de Cuba inscrta en sus paginas cl credo Autooomista de Cuba, El Clamor de/ Pais lo repro• duce; apoy:indole Brau con un chispeante articulo. En el emitia frases punzantes que por su firmeza y fidelidad ocasionaron desaz6n y dolor a los aludidos. No seria esta la uoica ocasi6n en que castigaria Brau ducamente a Celis Aguilera y otros asim:listas. Pcd1a '"acab:ir con las componendas y ooiieccs'" de los asimilistas y despues de haccr graves imputaciones teanioaba afirmando: ·•en csta rcdacci6n hemos derribado las idolos y encendido las faroles'". Fue entooces que atendiendo
0.1 ANTONIO S. PEORRIRA, EI periodiJmo t!IIP11t1r10 Ri<o, 1941, p. 12l.

UffR.ODUCCJ(>N
a estas imputaciones, respondi6 el esdarecido llder asimilista en un viruJento folleto que titulaba: Mi honl'adez polltica y la de mis detractores, lanzando a su vez trcmendas contra-acusaciones a Salvador Brau y Arturo C6rdova.
El gobiemo colonial pronto hubo de inten,enir coo aquella pcensa liberal de! pais que daba muestcas de vitalidad y dinamismo y ponia en evidenda en ocasiones lo que se estimaba como "peligrosa fogosidad". En 1885 desaparece perseguido EJ Clamor de/ Pais. Cuando reaparece en 1886, llevaca el subtitulo de Peri6dico Aut,momista y, aunque orientado aho.ra por un consejo dirertivo que integran don Manuel Fernandez Juncos, don Juan Hernlindez L6pez y don Manuel Elzaburu, el poder real detro.s del trono lo era Salvador Bmu. En ese mismo ano, el gobe.rnador de Puerto Rico, Eulogio Despujols, hace publico su famoso decreto sobre instrucci6n elemental en que alude a la miserable insJr11ccio11 de 1111estr11campesma y se excusa de no poder hacer mas el gobierno "por no hallarse moralmente constituida la familia en Puerto Rico''. Brau, recoge el guante, y contesta en una serie de articulos 9ue titula tAqrde11amsamos?, en la cual con lucidez y 16gica incontestables hace cargo de aque!Ja situaci6n al gobierno colonial espaiiol. Como soci61ogo, destaca el papel importante que desempeiia el medio social en la formaci6n del caracter y la conducta. Por eso, ve eo la mujer campesina, no una delincuente, sino una victima. "i Oelincuente cs -dice Brau- quien tieoe medios a su alcance para remediar la situaci6n que condena y no lo hace!". 95
La instrucci6n publica de! pais en efecto no era de tal indole que se pudiese bacer alarde de eUa. Todavia en 1885 deda Rafael Maria de Labra con todo derecbo, en las coctes espanolas: "En Puerto Rico casi todo esbi por haccr en materias de obras de utilidad publica. Todo el presupuesto de instcucci6n publica se eleva a 20,000 pesos, es decir a una caoNdad absolutamente igual al sueldo personal de! gobernador" .eo Mas de un problema social y econ6mico del pais pues, reclamaba urgente atenci6n.
Cuando vino Francisco Cepeda a Puerto Rico en 1886, como interprete de los ideales autonomistas del cubano Rafael Maria de Labra,
05 A. C6RDOVA LANDP.6N, op.rir., pp. 60·62.
96 Citado por A. C6RDOVA LA.NDR6N, op.cit., p. 34.

DJSQUISICIONES SOCIOLOGICAS
ya se habia ioiciado aqui Ja labor autonomista sostenida por El Clamor de/ Pail. Algunos afios despues, cl autonomismo, convertido ya en estandarte y aspiraci6n de los .hacendados criollos, alcanzaria realizaci6n en la Carta Autoo6mica de 1897. Las condiciones econ6micas, sociales y politicas de Puerto Rico eran por entooces gra\'es. Tambien los cubanos enfreotaban una situaci6n comparable, pe.ro la burguesia terrateoiente cubaoa mas poderosa, estaba en mejor condici6n de dac una batalla efectiva por su libertn.d; como babla ya demostrado en la Guerra de los Diez Anos ( 1878-88) y como volveria a confirmar en 1895, cuando Marti, soltando la pluma, se laoza con los mambises a la maoigua cubana, pidicndo la mucrtc o el rescate de- la soberania .En medio de estas luchas, Brau no descuida su v0C:1ci6n.En 1885 publica su ensayo sobre "La dama puertorriquciia". Un aiio despues recoge Jos articulos que sirvicron <le replica al insulto de Despujols, en un librito que intitula La campesi11a.Alecciooado quiza por cl ejemplo de Brau, el Dr. Francisco del Valle Atiles, publica en 1887 un notabJe ensayo sobrc El cr1mpq1inop11ertprriq11efio. En el estudia las condiciones fisicas, intelectuales y morales del campesino. y hace rccomendaciones para mcjorarlas. Obticne el premio del Atenco Puerto• rriqueiio, correspondiente al ano de 1886. Con estos estudios, de Brau y Atiles, se inicia modcsta pero decorosamentc la sociologia region:i.J de Puerto Rico.
la vida intelectual de San Juan era tambien entonces aunque modesta, atendible. En sus frecuentes paseos por San Juan, Brau se detiene ante la imprenta del sabio JoseJulian Acosta, con quien habla jovial y divertidamente de historia, de economia, de etnologfo antilhna. Estima a don Jose Julian y sicnte gran admir-aci6n por el. A pesar de las diferencias idcol6gica.s que Jos separao conoce deta.lladamente su obra hist6rica y tiene sobre eUa cxcelente opinion. Otras veces, despues de almorzar, y mientras discurre eotretcnido por las callcs de! viejo San Juan, repasando meotalmente alguna anecdota hist6rica o algun detalle de la propia producci6n periodistica, lo llevan sus pasos basta la Hbreria de Gonzalez Font, donde pas-adistmido un buen rato, catando novedades, e iotercsiindose especialmentc por los ultimos libros de sociologia y las novelas de Pereda y Gald6s. Solia coincidir alli con varios amigos y sin tardanza se foi:mab:i.una animada tertuJia sobre los mas

tNTRODUCC/ON
variados temas. Gonzalez Font, el culto propietario de! establecimiento nos ofrece de tales reuniones la siguiente estampa, en sus Ercritos de PuertoRico: "con vivisima satisfacci6o -dice-recuerdo aquellas sesio• nes improvisadas entre doce y una de la tarde, en el salon de la libreria que tuve en Puerto Rico,07 y que eran uo campo neutral en el que cada uoo daba cuenta de sus nuevos trabajos literarios; se charlaba, se discutia con maso menos viveza, pero siempre con toda libertad, y en las que Brau era uno de los predilectos por su ya indiscutida personalidad literaria.
'"Ademas de Brau, concurria casi la plana mayor -asi podriamos llamarla-de los literatos de entonces, compuesta de Manuel Alonso, Alejandro Tapia, Federico Asenjo, M. Fernandez Juncos, Alberto ReguJez, Valdivia, el abogado Alfou, Francisco del Valle Atiles, Jose A. Daubon, Manuel Elzaburu, Gabriel Fener, y algunos otrns que escapan a mi memoria. Cuando el Dr. Padilla os (El Caribe), venia a la Capital, la reunion podla calificarse de cxt.raordinacia, pues la Uegada de Padilla era un acontecimiento. Su hija Anita me escribia con anticipaci6n, dandome la ooticia, el aviso circulaba eotre los contertulios, para ser puntuales, y gozar de las primicias de la nueva producci6o de! gran poeta.
"De vez en cuaodo soHa asistir tambien Francisco de Paula Acuna, distinguido jurisconsulto que gustaba de la literatura y cuyo nombre va asociado a todo cuanto ha significado progreso para Puerto Rico.
"'El venerable D. Jose Julian Acosta, rara vez alcanz6 las sesiones pues llegaba de Santurce dcspues de mediodia, y cuando subia _por la calle de la Fortaleza, con su andar lento y majestuoso, los concurrentes sc habian ya dispersado; pero Jas discusiones entre el ilustre prosista (Acosta] y el gran poet-a [Padilla] eran originalisimas y siempre insp.iradas en el gran cariiio que mutuamente se profesaban.
''De los literatos puertorriquefios, creo que Brau es uoo de los que mas ban escrito; su labor ha sido grande y fecunda. En sus discusiones era impetuoso ... y coma por aquella epoca los partidos politicos que habia en la Isla, luchaban encaroizadamente, a veces, del terreoo de la literatura pasaban al de la politica.
07 Escribc desde Barcelona. 118 Jose Gualbeno 'Padilla.
VJSQULSIC/Oi-.'£SSOCIOL6GJClfS
"Uao de los que cliscutian mucho con Brau, era Alfau, abogado de talento y de Heil palabra. Cuando se encontraban eran como dos atletas cruzando sus aceros; no olvidare aqueUa c8ebre discusi6n que tuvieron sabre autonomia y asimilaci6n" ... 0 o •
La autonomia seria el ideal politico de Sah1ador Brau hasta su muerte. Pero en sus dias postreros dedicaci su atcnci6n y disipara sus energias en los oficios de escritor, historiador y soci6logo. Coo todo, los sucesos de la guerra de 1898 sedan un rudo golpc para el viejo y cansado luchador. La situaci6n- de realidad habfa ido tejiendo aquel desenlace belico quc muchos en cl sector separatista habian espe· rado con gran optimismo e in~eauidad.

Boycott yl01,ompo11te1: o, '" ffiJiJ de/ laissez-faire
JOSE Julitin Acosta, el viejo naturalista disdpulo de Humboldt, habia comprendido el mal que aquejaba a Puerto Rico y que causaba todo el malestar engendrador de aquellas nucvas tendcncias politicas que el no aprobaba: t11110110111i1mo,1epart1li1mo. En 1887 decia: ··tavida de esta pro,•incia sc ha visto retraida y aun retrasada, primero por la crisis general que ha afectado a casi todos los mercados del mundo y que ha perturbado las relaciones comerciales de todos los pueblos, y segundo, por la crisis financiera que existe en nuestras transacciones interiores.. _ 100 A esta Jac6nica, pero exacta apreciaci6n, aiiade: "Raro espcctaculo es el que se ofrecc a la vista de las pcrsonas observadoras en los momentos actuaJes, con la lucha entablada ultimamentc y al parecec con nuevos brios por la escueJa. protecciooista, en una gran parte del Viejo Mundo y las tendencias marcadas que empiezan a manifestarsc en el Nuevo Mundo en favor dcl libce cambio. Y decimos que es raro espectaculo, porque la Iibertad de comercio [iaiuez-faire], que naci6 en Europa y alli ha prosperado hasta hacer ricas a n:iciones como lngln•
90 J. GoNZALl!Z FONT, EsrmuJJobrtP,urroRiro, B:11cclono.1903,.pp. )·7. 11l0 J. J. ACOSTA, Rl'1•iJt11fll(riro/11, i,11/Nrtri,1/> ro111~rri11l, Ano 1888. T.1, p. I.

INTRODUCCl()N
terra, pero sin traspasar jamis el Atlantico, ni aun para tomar carta de naturaleza en las misroas posesiooes inglesas, se halltt hoy violenta• mente atacada por naciones tan principales como Francia, Austria, Hungria, Belgica y otras, en tanto que Estados Uoidos de America, que han vivido largos aiios exdusivamcntc del proteccionismo, y lo ban dcfendido por boca de sus mas distinguidos ecooomistas, comienzan a bacer propaganda libre-cambista. . . 'Esas nadones eucopeas no es extrano quc truenen contra el libre cambio, al verse despojadas de los monopolios que sus condkiones especiales habian creado. . . La Europa no puede competir con la producci6n americana de los mas indispen• sables articulos para la vida; y aun cuando no produce lo suficiente para su propio consumo, en vez de procurar cl aumento y la baratura de su producci6n, pide que se levantcn tarifas de aduanas.
" ... en la gran naci6n norteamcricana. cl sistema proteccionista no ha hecho mis que retener el desenvolvimiento de la vida publica, por el exceso de gasto que requierc la adquisici6n de todo lo que no produce el pa!s, conteoiendo [sic] el desarro!Jo de las industrias fabri• Jes y encarecicodo y por consccuencia amcnguando el consumo de lo que no es oriundo de la tiecra y crenndo privaciones que en ultimo termino no ban dado otro resultado quc el atesoramiento de una extra• ordinaria suma de millones de pesos... " un
"Y para que aquel raro espectaculo de que al pdncipio hablabamos resulte de mas relieve, observese --dice todavia Acosta-que al mismo tiempo que varias naciones de Europa, iodaso nuestra metr6· poli [Espana], piden el aumento de los derechos de aduaoas, como el unico medio de saJvaci6n; los Estados Unidos, por la voz autorizada de su presidente [Grover Oeveland], manifiestan qae la sa1vaci6n estriba unicamente en la rcducci6n de la rcnta interior o en la reforma de las inicuas tarifas quc rigen Jas Aduanas". 10~
He aqu1 da.ro, el conflicto que se desa.rollab:i en el tablero de la ccooomia mundial y en el cual Puerto Rico habia de ser uoa simple ficha. Es justamente en el momento en que ya oo restan territorios ,•acantes en el planeta cuando las naciooes curopeas se cncuentrao con la mas aJta capacidad competitiva. Al surgir en America an nuevo
10 1 Ibid., p. 8, ire l b1d., p. !).

DJSQUJSLCJONESSOCIOL()GJCAS
poder industrial, dotado de enorme pujarua, las viejas naciones se aprestan a defenderse temerosas de pcrder el solar ultramarioo sobre el cual gobiernan. Es por eso evidente, que lo que puso el ultimo clavo en el ataud del capitalismo de laissn-f aire no fueron ni la necesidad de mitiga.c la lucha entrc cl capital )' el tcabajo, ni la de protegcr al consumidor como se ha querido decir despues. E golpe final foe asestado po.c la serie de crisis ecoo6micas que culminaro11 en las grandes guerras mundiales dcl siglo xx. 100
Fueron los propios capitalistas de las grandes naciones europeas quienes poco dispuestos a dejarse aplicar la teoria capitalista de la eliminaci6n de los menos aptos a traves de crisis peri6dicas, rogaron al Estado que los salvara, sentando con ello las bases de las moderoas economias nacionaJes reguJadas.lo-t
Interoamente, para Puerto Rico, este conflicto habia de tener senaladas consecuencias, pues todo el movimieoto politico autonomista busca localmente remediar los males que la situaci6n internacional antes senalada crcnba. Hacia fines del siglo la decadencia de la industria azucarera vino a mostrar agudamente el alto gcado de dependcncia que de los mercaderes comisionistas tenfan los hacendados. De esta fecha dice el comisionado norteamericano Carrol en su Informe: "Con la decadencia de la industria aiucarera ... con la ruina de la agricultura, ha tenido notable awnento y prosperidad la cornunidad de los mercaderes, que no s61o dominaban a los hacendados por el credito, sioo que ahora !es expropian. Estos mercaderes son en su mayoria peniosulares" . 105
Es respondiendo a esta realidad, que algun tiempo antes de la pri• mera A.samblea autonomista (1887) organizabase una vasta asociaci6n secreta llamada La Torre de/ Viejo. Los miembros de csta organizaci6n obligabanse bajo juramento a declarar boy-colt al comercio de Jos espa, fioles.100 El blanco de este movimicnto popular de represalia era la figura central del odiado sistema de credito refaccionario, el mcrcader
10:I EoW.MU> HAALETT CA.RA,La 1111evaJOtiedad, Edicione, de In Universidad de Puerto Rico, San Juan, t954, p. 38.
101 Ibid., p. 39.
IOS HeNRY K. CAJUI.OL, Report 011 the l1/a11dofP11rrtoRiro, U. S. Govt. PrintinJ,?Office, Wash., D. C., 1899, p. 151.
106 J. CJlLSO8A&80SA,Obr,u romplrtas, Vol. IV, pp. 235 ss.

INTRODUCC1¢N
comisionista, por lo comun un espai'iol que manejaba su negocio desde l~s poblaciones y ciudades. Concedia credito en articulos, cargaba un interes por el prestamo y vendia la cosecha, que le era entregada en pago de! Credito extendido. Asi obtenfo. una triple ganancia en el .,proceso. El efecto total de! sistema era convertir al hacendado criollo en tributario perpetuo de! mercader. El pueblo puertorriqueno cansado de semcjantes condicioncs opresivas, a las que se sumaba el discrimen en los empleos, decidi6 ripostar. As.i oaci6 La Torre de/ Viejo, tambien llamada Soded11d de lo.r Secos y Mojados: liga secreta para la concertada defensa de los intereses econ6micos de los criollos que dio lugar a los sucesos de El Ano Terrible de/ 1 87. 1-01 La Jiga pretendla convertirse en fuente de credito para el pequei'io comerciante criollo y fundar sociedades cooperativas y asociaciones beneficas. Todas, medidas enderezadas a proteger al nativo y a romper el monopolio comercial de los cspaiioles.10 ii El paralelo de este programa de boycott de los productos importados de Espana que vendian los comisionistas, con cl que llevaron a cabo los colonizadores ingleses de la America de! Norte en 1776, tiene quiz:i algo mas que un parecido casual. Es muy probable que Baldoriol)• de Castro, a quien quiza no sea del todo arciesgado atribuir la iniciativa por esta medida, sc inspirara en su conocimiento intimo de la historia de la revoluci6n de independencia de las trece colonias inglesas.
Una vez que los juniperos mooopolistas empezaron a seotir los efectos del bo,•cott, se desat6 la persecuci6n.
El gobierno de la infortunada Isla se puso al scrvicio de la oligarqula de mercaderes. Se acus6 cntonce; a los puertorriquenos que incurrian en sospechas, de "Jaborantes", por iaborar en contra de la integl'idad de la patria. En su propio sueJo los bijos de la Antilla eran acusados de subversivos por oponerse al regimen de opresi6n que sostcnla Espana. El remedio a tales males, Jo hallarian los criollos en ufl partido politico capaz de organizar y encauzar sus aspiraciones. Este partido hizo su aparici6n en 1887. Su objetivo seria: la autonomia. La pcimera asamblea autonomista tuvo I.ugar en el teatro La Perla
Hr. Ye:ise el libro Je ~ste titulo de Antonio S. Pt...Jreira. J'ubli<:iJo pur la Biblioteca de Autorcs Puertorriqueiios, Tercera edici6n, 1948.
108 JOSE CELSO BARBOSA, 0/1. rit p. 235 ss.

0/SQ(I/S/CfONESsocrot.()GJCAS
de Ponce en 1887. La asamblca al pedir un p.rogcama descentralizado, acordaba reservar para los pucrtorriqueiios las cucstiones locales. En su pcograma redamaban poderes sobrc: instrucci6n publica, obras civiles, sanidad, beneficencia, agricultura, bancos, formaci6n y polida de las poblaciones, inmigraci6n, puertos, aguas, correos, presupuesto local, impucstos, aranceles y tratados de comercio; estos ultimos subor• dina<los a l:i aprobacion del gobierno supremo. 109
La prensa conservadora no no descans6 un momento, ni antes ni despues de la celebre Asamblea dirigiendo las ataques m:is alevosos a los Jiberales y autonamistas. 111 Se acus6 aJ Partido Aatonomista de promover por medio de sociedades secretas, una conspiraci6n atenta• toria a la integridad nacional.
El resultado de las elecciones municipales de mayo (1887) en las cuales abtuvieron los autonomistas un triunfo en toda la Hnea, logrando una respetable mayoria en las Ayuntamicntos, acrecent6 esa agitaci6n y a poco comenznron a correr rumores de que se temian graves complicaciones. Respondieodo a esta alarma artificialmentc estimulada por los reaccionanos, enemigos de toda refonna, el ro de eneco de 1887 llega a la capital de Puerto Rico el nuevo gobernador general D. Romualdo Palacio, para sustituir a D. Luis Dabno, quien sustrayendose a las incitacioncs de los incondicionaJes no hab(a puesto reparos al nuevo pnrtido. Asi como en 1874 cl general Sanz se encarga de In dispersi6n de los liber,alcs, ahora el general Palacio inteotara la destrucci6n de los autonomistas; y asi como para detener las reformas en la promcsa de !eyes especiaJes de 1837 y 1845, y paia impedir el triunfo de 6tas se inventaron los motines de Cnmuy y Yabucoa, ru,oca se acu• saba a los nuevos reformadoces de fomeotar una conspiraci6n. 11:i
"Para obtener declaraciones quc complicasen a los que se deseaba perder -dice Brau- tom6se como instrumento a la Guardia Civil, dando priocipio en Adjuntas a una scrie de atropellos persooales que se cxteodieron por Juana Diaz, Ponce, Guayanilla y otros pueblos hasta
109 MJLl.£1\, op. ril., p. 306.
110 El Bol~tl,1Mer<an1il,La lnugrid,r,J Nt1cion11/,La Ba11dcraE1pt111ol,r, El Cri1trio Esp,1iiol, LA Unidad Nttrional, etc.
111 PEORlllRA, £/ ptriodiJmo,op. tit., p. 126.
112 C6R.DOVA LANDR6N, op. cil., p. 90.

IN7'RODUCCTON
Mayagiiez, trasladaodo Palac.io su residenc.ia a Aihonito para dirigir mejor las operaciones" .ua
No obstaote, si el general Sanz, con su domioante meotalidad feudal suprime toda la prensa liberal en 1874, parece que no ha de acontecer asl en 1887. El Clamor del Pnis, sostenido por A.rtuco C6rdova, con Salvador Brau como unico redactor, y con Mariano Abril y Jose Gordils como simples gncctilleros, se para firme para resistic y combatir. . . Por contraste, en la prensa incoodicional se acusa de "filibuste.ros" y "sepamtistas" a los puertorri9ueiios, aplaudiendo los desmanes de la guardia civil.
El gobernador Palacio, no lard6 en extrcmar su rigor y el 9 de noviemhre hizo conducir preses a las b6,·edas del Morro a los mis destac.ados lider.cs del autooomismo. El primero en ser preso en Ponce, foe el agitador asturiaao, Francisco Cepeda, quien despues de haber becho politic.a activa en Cuba vino a Puerto Rico a trabajar por la autonomia colonial como enviado del lider autonomista cubano Rafael Marin de Labra. Su coodici6n de asturiano le atrajo el odio a los pcninsulares que le consideraban como uo traidor a sqs paisaoos, y en consecuencia fue vejado con especial safia. Habia llegado a Puerto Rico en 1886, y en el termioo de uo aiio logr6 fu.odar en Ponce Lt, Ruvistn de P11erlo Rico en que dio comienzo a su campaiia. Su manera de escribir era vibrante, acerada y caus6c.a. Riii6 basta con los periodistas crioUos de su propio partido, topandose en polemic.a en una ocasi6n con Salvador Brau, y slendo en otra retado a duclo por Luis Muiioz Rivera.
Al ser preso Cepeda, quico por ser asturiano y autonornista, era par. ticularmente odiado, fuc brutalmente agredido en la carcel, por d comandante rnilitar del Regimjento de Valla.doJid de guarnicl6n en aquella plaza. Con ta! motivo, Brau, arriesgandose temerariamente cuaodo los demas callaban, public6 uno de sus trabajos mas atrevidos y energicos rompiendo Janzas contra el ceferido at.J:opeUode que fuc victirna Cepeda y formulando graves cargos contra el gobernador que coosentfo semejantes tropelias. Cada nuevo suceso servia para caldear la atm6sfcra de odio y rencor que iba apoderandose del pais.
113 S. BRAU, Hfstom1 dt Pumo Riro, D. Appleton & Co., N. Y., 190'1, p. 284.

DISQUISICIONES SOCIOL6GtCAS
Los peri6dicos liberaies, al ocurrir la prisioo de Cepeda, dejaron de vcr la lu:z• publica. S6lo Et Clamor de/ Pais contiou6 su campaiia imperturbable, aunque contra el conscjo del directorio del partido. Brau, al formulae la respuesta rechazando las insinuaciones de callar que hacia Julian Blanco, emisario de la directiva, ripost6: "En una tempestad no se debe anticipar c:1naufragio burenando el buque. Si el casco es bueno, reduciendo cl velamen y sorteando eJ viento, bien podra fluctuar sin sumergirse. Salve [usted] su responsabilidud directiva y dejenos obrar poc nuestra cuenta".1J4
Despues de la prisi6n de Cepeda en Ponce, sigui6 la de Baldorioty de Castro, Presidente dcl Directorio Autonomista, y sospechoso tra• ductor del Enrayo sabre la liberlad de John Stuart Mill, junto a otros dieciseis presos que Palacio mandaba hospedar en las b6vedas dd Morro. la Delegaci6n del Partido Autonomista public6 entonces su importante maruficsto al pa1s, que tennioaba con estas palabras: "T6cale, pues, al partido Autonomista Puertorriqueoo, ante los hcchos que boy presencia con asombro y dolor, permanecer firme en la legalidad, que es su divisa; ser esforzado en la defensa de su derccho, y con el coraz6o abierto a la esperanza de mejores d1as, y puesto en la justicia de su causa, mostrar que ni le asustan los procedimientos de la vio-lencia, rule arredran Jos amaiios tenebrosos de los adversarios"_llG
Por encima de toda banderia politica, los puertorriquefios, respon• diendo a comunes incitaciones afectivas, cerraron filas. De csta soli• daridad puertorriqueiia en aquellos decisivos momentos dice Brau: .. (prueba) ... pucden ofrecerla aquellos veteranos del asimil ismo, don Jose Julian Acosta y don Jose de Celis Aguilera. Fieles a la bandera que simboli:zara sus empeiios, niegansc a la evoluci6n auton6mica, pero cuando los caudillos autonomistas van al Morro y peJigracon ellos la vida liberal en el pais, son Celis ~guiJera y Acosta de los primeros en acudir a la defensa, sumaodose al clamor de protesta repetido de pueblo en pueblo". au
El clamor criollo, al subir de punto, hi:zose escuchar de las auto-
EnH(Jnorde I:, Pnmsa, 1910, p. 27 (el infra).
110 J. GUALBl:RTO G6MEZ y .ANTONI.O S£NDRAS Y BuRfN, La is/a de P11.erlt>Rico,bo1q11ejohiJ16ri,o, dnde laConq11is1aha11aprineipios de 1891, Imp. deJ~ Gil y Navarro, Audrid, 1891, p. 17).
HG Er,honordtt /,, flr•nta, 190 l, p. H ( ll i11fra}.

li\'TRODl"CC/()1',;
ddades supcriores en Madrid, habiendolc corespondido el encacgo de comunicar al ministro de Ultramar la conducta de su represeotante en la gobernaci6n de Puerto Rico, a don Juan Bautista Arcillaga. El 9 de ooviembrc de 1889 rec.ibia el gcmernl Pafacio 6rdeoes de entregar el maodo al general segundo-cabo, don Juan Contreras, y de embaccar en seguida para Esrana.
Contreras una vez rec:ibido el mando, restablecio las gar-antias per• sooales y levant6 la incomunicacion de los presos del Morro, 9ue el 2-1- de diciembre de 1889 regresaron al seno de sus familias, cerran• dose por el Tribunal cl proccso contra ellos incoado sin cargo alguno para los procesados.
La persecuci6n bajo Palacio habia sido encarnizada. Describiendo los pr~edimientos usados para aterrorizar y obtener confesiones dice Beau: "A altas horas de la noche sorprendlan los guardias el domicilio de determioadas personas y conduciendolas a despoblado, o llevandoles a los cuartcles atados a la cola de los caballos, aplicabanlcs castigos corpor.aJes y torturas ignominiosas que se designaban con cl nombce de r<>mponles".117
Enfermo y postergado Baldorioty de Castro tras 1a pdsi6n y muertos Corchado y otros lideres autonomistas, Francisco Cepeda se convil!rte en la figura mas destacada y autoriza.da de este movimiento; erigien• dose en dictador. La prensa autonomi.sta y de modo especiaJ El Cl11mor de/ Pais, en que colaboraba S. Brau, )' La Democraciaen quc se di.stinguia ahora un energico joven pe.riodista -Luis Munoz Riveracensuraron acremente a Cepeda por la postergaci6n y descredito, que en su af4n de poder, quiso arrojar sobre Baldorioty. As1 vino a produc.irse una divisi6n en el seno del autooomismo, a.surniendo Cepeda uaa posici6n "espaiiolizante" y cmprendiendo Luis Munoz Rivera una activa campafia en defensa del derecho criollo. En su apasionamiento Cepeda lleg6 a acusar a los autonomistas radicales de auxilinr "Ins sociedades secreta.s que han existido o cxisten en cl pais, atcntatorias a la soberan!a de Espana en esta parte integraote de su impecio". 118 Incluso lanz6 cdtic:is a destacadas pcrsonas y censur6 algunas costumbres dd
117 S. BR.Ml, liistoria de 1'111r111Riro, D. Appleton & Co Nc-w Yock. 1904, p. 28).
118 Citado por S. PllDREIRA, El pe;iodismo en Putrlo Rico, ofl. m., p. 1;1.

AZUCAR£RA (ca. 1875). O.ETAUE. EN PRIMER PLANO LAS CARRETAJ DE RUEY.ES Dtz
CAl'l"A. AL CENTRO. IZQUIERDA, OPERAOO DE!. TRA VA EDE AZlJCAR DE LA' ARTESAS A LO:BOCOYES. Al. CENTRO. DERECHA. PAGAD RfA V 8ART0Ut A EN QUE APARECF. PRESO UN F. <.I.AYO.

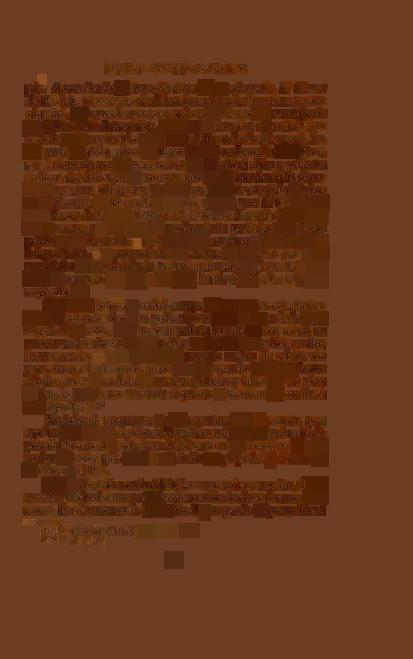
DISQUISICTOSES SOCIOl.6GICAS
pais. Aprovechando la impericia ciega de su adversario, El Clamor de/ Pals y La Democracia, se adelantaron a defender los valorcs puertorriqueiios. En represalia por esta conducto. El Clitmor foe excomulgado por el Directorio Autonomista. Brau, no sc inmut6, y se resolvi6, coosecuente con sus principios a dar una batalla co defensa de sus ideaJes. En agosto de 1889, a poco de Uegar el nuevo gobe.rnador Ruiz Dana, este, informado por los reaccionarios de la actitud altiva y pcJigrosa de Brau, decidi6 exigir al antiguo caje.ro de la intendencia la renuncia de su cargo. Hada ya nuevc afios que Brau desempenaba Ja plaza en la Tesoreria de Hacienda y seis que escribia para El Clamor de/ Pals. Puesto ahora en la alternati,•a de abstenerse de escribir sobrc politica o remmciar a su cargo de nomhramiento particular que desempenaba en la Tesoreria ... opt6 Brau por conservar a todo trance su independeocia ... y anteponiendo la entereza de los principios a las necesidades de la subsistencia, recha26 in.dignado la propuesta y present6 la renuncia, •·yaque a los hijos ha de darse, antes quc pan, vergi.ie.nza"119
Con entera justicia y verdad, aunque tal vez con excesiva modcstia en el juicio de si mismo, podia afirmar Brau en un articulo autobiografico de 1885: "En nuestra conducta privada no hay vicios, ea .nuestro modesto hogar no hay nieblas, en nuestra vida politica no hay inconsecuencias. )' si bien cortos nuestros medics de subsistencia y ouestras facultades intelectuales, es a los segundos a los quc hemes debido confiar el cuidado de nuestras primeras y jamas por un plato de leotejas nos hcmos mostrado dispuestos a sacrificJ.r la conciencia o la dignidad".120
No bubo de encontrarse en tal coyuntuca solo cJ escritor, pues aquel mismo dia era elegido en Mayagiiez candidate delegado a la diputaci6n Provincial, y solucionando asi su situaci6n financiera, el 5 de octubre de 1889, pas6 Brau a sec dueno en propiedad y director de El Clamor de/ Pals.
Bajo su di!ecci6n continuo El Clamor sus activas campanas, siendo acosado por el gobierno que no pcrdia ocasi6n de obstaculizar sus funciones. Existia entonces la censura fiscal, )' no ganaba la prensa liberal
lUI C61U)()BA L\No1t6N, op. ril., p. 102. 1 ~ Ibid., p. St.

INTR.ODUCCl6N
para pagar las mu.ltas que se le impooian. El recurso arbitrario entor• peda sio reticencias la libre emisi6n del pensamiento; hip6critameate garantizada en Ja constituci6n de 1876.
En la lucha contra Cepeda y la Re111JtttP11eT'torriq11e,1,1que el clliigia, al fin venci6 la posici6a sostenida por La Democrac-ia y ElClamor; pues el pais, halagado en su amor propio por los artkulos efectistas de Munoz y de sus coJaboradores, abandon6 a Cepeda, y este, ya decep• cionado opt6 por marcharsc del pais. Desde aquel momento Muiioz Rivera obtuvo una especial ascendencia en los altos drculos de) Par• tido Autonomista.
A principios de 1891, Espana, siempre politicamente iooportuna, decret6 para Cuba una nueva divisi6n territorial, dejando queen Puerto Rico subsistiera aun, la vieja ley electoral de 1878; con lo cual se hada seguro en la Isla el triuafo de los mayores contribuyentes, o sea, el partido incondicional. En este trance fueron convocadas las clecciones para diputados a Cortes. En Espana gobernaba a la saz6n el Partido Conservador del cual era primer ministro Ca.novasdel Castillo. Canovas habia logrado en corto tiempo consolidar la monarquia para una generaci6n bajo Alfonso XII; votando una Constituci6n, pero gobernando por encima y por debajo de eUa.
Frente a1 Partido Conservador peninsular, estaba el Partido Liberal dirigido per Prixedes Mateo Sagasta. A instancias de Sagasta, la Icy electoral espaoola de junio de 1878, habia sido rnodificada y hecha extensible a Cuba, pero no a Puerto Rico.
En el Partido Autonomista Puertorriqueiio abocado a una derrota, dado el sistema electoral vigentc, se produjo un cis,ma: rnientras unos querian concurrir a las elecciones, otros preferiao adoptar el retraimieoto. La delegaci6n autonomista reunida en asamblea el 11 de enero de 1891 1 decidi6 siempre acudir a los cornicios. De sus cuatro can• didatos a diputados a Cortes dos resultaron electos: Rafael Marfa de Labra por el distrito de Sabana Grande, y Misuel Moya por el distrito de Ponce. Pasadas las elecciones volvi6sc a convocar nueva asarnblea general de! Partido Autonomista.
Munoz Rivera, sagaz politico con dotes de estadista, inspirado en recornendaciones de don Antonio Sendras y Burlo, quien junto al publi. cista cubano y compafiero de luchas de Marti, don Juan Gualberto

DISQL'ISICJONES SOCIOL6GICAS
Gomez, habia escrito una pequei'ia historia de Puerto Rico recomendando a las autonomistas puertoniqueoos rectificar las preocupaciones localistas entrando de lleno en las filas del Pattido Republicano espai'iol; se convirti6 en el promoter de una campai'ia que favoreda la idea de un pacto con las particles peninsulares. La asamblea autonomista tuvo lugar CO!DO se habia propuesto, en M!yagi.iez, entre el 15 y t.8 de mayo de 1891, bajo la presidencia de don Francisco Mariano Quinones; quedando alH reorganizado el Partido Autonomista bajo el siguiente directorio: Director politico, Julian E. Blanco; Director juridico, Juan A. Ramos; Director econ6mico, Manuel Fernandez Juncos; Secretario, Salvador Brau.
Hablando retrospectivamente de la perentoria necesidad de un programa realista, dice Brau, aludiendo a aqueJJa ocasi6n: no habia [yo] de incurri r [ entonces] . . . en la torpeza de creer que el progreso politico podfa divorciarse de las fuerzas econ6micas; que abatidas se hallaban en aquellos momentos. La solidaridad [sic] de intereses entre el comercio y la agricultura tenia hondo arraigo; en las filas mercantiles figuraban los prohombres deJ iocondicionalismo; y el gran nudeo de terrateoientes formabase por las autooomistas" . 121
Ahora sin embargo, con motivo de la asarnblea, la lucha se daba entre los propios autonomistas. En esta ocasion, 1a proposici6n desnudamente politica de Munoz Rivera, que pedia el pacto con los liberales sagastinos, pasando por alto al Partido Republicano espanol, fue rechazada; peIO el Partido Autonomista qued.6 cscindido en dos sectores: pactistas y anti pactistas.
Desde Mayaguez no tardaron en provenic acusaciones <le oportunismo dirigidas contra Munoz Rivera. Se le acusaba de haber patrocinado en la asamhlea el establecimiento de bases para un pacto con Sagasta, cuando foe este primer ministro, el responsable de la combatida y discriminatoria medida electoral de 1891. En cierta ocasi6n induso el Directorio del Partido Autonomista intcnt6 cxpulsar a Muiioz Rivera cuya audacia se temia. Cootcstando a la acusaci6n de inconsecuencia politica que se le hacia, Munoz Rivera escribi6: "Buscando una f6nnula de transacci6n entre el espiritu liberal de las Aotillas y el espiritu retrograde de la Peninsula pasamos un dia la vista por Ul S. BRAU, Et,honorde/11Prm1t1, 1901, pp. 12-1; (1'1 infra).

INTRODUCCl<'N
todos los partidos militantes en Espana y que masprobabilidades tuvierao de goberoarnos, para ver coo cuales de ellos nos convcnia entablar inteligencio., y ballamos tres: el cooservadoc, el liberal y el republicano. Entonces atendiendo solamente a las conveniencias dd terrufio y a la politic-a del oportunismo que es a la que deben atender los pueblos que se hallao en Jas coodkiones del nuestro, hubimos de fijarnos en los dos partidos que desde la Restauraci6o (1874) vienen turnandose en eJ poder: el conservador y cl liberal". 12 2
En politica afirmaba Muiioz, que aotepooia as.i la patria a los coo• ceptos, no era el, ni momirquico ni republicano, era puertorriquefio. Su oportunismo politico, no consistia pues en la desprcvenci6n, o carencia de principios normativos ni valores, que los tenfa firmes; sioo en la tiictica de aprovechar cuanto resquicio dejara la politica peninsular para sacar la mayor suma de bien para su pueblo. Era en este senti.do y s61o en 6te, que Munoz se ufanaba de ser oportuoista.
En la tercera Asamblea general del Partido Autooomista que se celebr6 en San Juan en febrern de 1894, Munoz Rivera, hacienda un habil uso politico de la divisi6o de criterios creada por la medida electoral Sagastina, y de los efectos que su proposici6n de! pacto fijaba co Jos animos, logr6 imponer un nuevo directorio. Vinieron asi a integrar el nuevo directorio, Jose Celso Barbosa, Manuel Rossy y G6mez Brioso. Entre los directores salientes, junto al presidcnte Julian E. Blanco, estaba Salvador Brau, quien consccuente en sus actos present6 en la ocasi6n su renuncia.
El resultado de aquel ioesperado crunbio fue patalizante, y en aquella asamblea no se tom6 ninguna otra determinaci6n que la de reuoirse nuevamente en pr6xima fechn en Aguadilla. No obsta.nte, el triunfo de Munoz serfa provisional.
En mayo de 1895 se celebr6 la cuarta asamblea del Partido Autonomistn en Aguadilla presidiendo las deJiberaciones Manuel Fernandez. Juncos y ocupando Luis Munoz Rivera la Vice-presidencia. Las facciones de pactistas y aoti-pactistas se arremetieron nuevamente con determinaci6n ieroz. Al llevacsc a votnci6n los desigoios de los pac• tistas, estos foeron derrotados. Munoz, disgustado entooces, se retir:n momentaneamente del Partido. Por cuenta propia se traslada cntonccs 12!! Grado por GoNTAN. op. ril., p. 262.

DISQUlSJCIONES SOCJOL()GIClfS
a Espana, para convencerse alH de las posibilidades del pacto, y a su regreso en 1896, convence al Di.rectorio Autonomista reuoido eo Caguas, de la necesidad de enviar una comisi6n a Espana con poderes para negociar coo los partidos peninsulares. La comisi6o, en la cual figuraban Rosendo Matienzo Cintron, G6mez Brioso, Federico Degetau y el propio Muiioz Rivera, parti6 a Espana sin tardanza. Una vez en Madrid, lograron los comisionados el acuerdo deseado con el jefe de! Partido Fusionista espafiol, antes liberal, don Praxedes Mateo Sagasta. En J897 regresaria tciunfante la comisi6n; pero la precaria autonornfa conseguida, tendria corta vida.
Sah•ador Brau, ya ea 1893, babi.a decidido sustraerse de las Juchas politicas, dedicando sus mejores es-fuerzos a la investigaci6n hist6rica y a los menestcres literarios. Como en las regiones mas cultas de Espana, cultivabanse entonces en Puerto Rico los Juegos Floraln. En los primeros, celebrados en El Almeo de Sao Juan en 1888, Brau, animado por Manuel Elzabutu, fundador de la docta casa, habia escrito un poema que obtuvo la flor natural. T1pico de la poesia romantica de su ~poca, en su lira, como en la de Nunez de Arce, no hay cuerdas que mejor vibren que las de patria y libertad. En aquella ocasi6n fonnarian el jurado Gaspar Nunez de Arce, don Emilio Ferrari, don Manuel de! Palacio, y don Miguel Ramos. La composici6n laureada, escrita en magnificos tercetos se titulaba: jPatria! De ella son los vib.raotes tercetos que siguen en que Brau se nos muestra autonomista y espaiiol:
"Nad colono; mas la sangre fiera a que brindan mis venas cauce estrecho,
La herede con mi nombre y mi bandera. Esa triple divisa nobiliaria herrumbe corrosiva no tolcra.
Yo qwero queen mi tumba solitaria, la cruz quc al nombre maternal va uoida, recoja de mis hijos la plegacia,
formulada en la lengua esclarecida que, de cultura al verbo prodigioso estremcc.io la America escondida.

JNTRODUCCJON
Yo quiero q_uemi funebre reposo ampare con su sorobra esa bandera que dio a mi cuna pabcll6o hermoso y qlle, al soplo de brisa placentera, mucstra ufana el iberico linaje que el polvo de los siglos no vulnera...
Eotusiasmado el separatista Betances, con la lectura del largo poema, le escribi6 un aii.o despues desde Paris a Brau: "Si, tiene usted raz6n; la patria es el lugar en que se oace, el rinc6n de! mundo consagrado por el carifio de nuestras madres, y donde germinao nuestras primeras ideas. Mi patria es Puerto Rico, cuyo recuerdo me obsesiona; y crea usted quc no me resigno a morir sin volver a aquel Cabo Rojo ioolvidable, para ver de ouevo Lo1 G11ayabo1,donde correteaba cuando oiiio, y remojarme en las aguas de La Pi/eta, y rejuvenecer tal vez, en mi espiritu, como el doctor Fausto, oyendo los repiques de campanas que alegraban al pueblo, llamando a misa los domingos" .123 Aquellos dos hombres, tan dispares en Jos ideales politicos podian coincidir en el amor a la misma tierra, cantada tambien por otros poetas criollos de estro romantico como Gautier Benitez, o Jose Gualberto Padilla.
"Tai es el poeta -dice Cristobal Re.LI, aludiendo a Brau-que solo tiene rival, sin que lo supere, en El Cacibe, cu.yalira es de acentos mas graves y sosegados, ta[ vcz porque foe pulsada en plena campifia, lejos de la urbe donde todo es acechanza e intranquilidad" . 12 t Entre las composiciones poeticas mas notables de Brau, todas de corte roroantico y vaciadas en el estilo grandioso y ret6rico de moda. se cuentan, ademas de ;Patria.'-.Mi campo1a11Jo, A la j11vent11dp11ertorriq11eiia, EJ 1i/ti1110 b,·ote, A ori/laJ def mar, Tdilio, La 1i!tima lamentaci6n de Lord Byron, L1 gloria, etc. "'Despues de todo", cl.iceCristobal Real, quien cespoode en su juicio a las instancias poeticas de entonces, "'hubo de sobra con el ldiiio y La ,iltima l-t1111e11taci611 de Lord Byron. .. para dar gloria a un poeta" . 1 u Hoy, tal vcz, la critica atenida a canones distintos, no juzgaria coo igual suerte oi convencido aliiio, aun cuando
123 Citado por UllST6ML REAL, op. cit,, p. 66.
l:M Ibid, p. 75. 1~;; !hid, p. 65.

DISQUISICIONES SOC/OL{)G/CAS
pudiera vindicarse, a fin de cuentas, la estimad6n y gloria del poeta. Buscando el solaz de la vida jibara y campestre, Brau se alejaba de la ciudad cuantas veces podia. Su amigo el licenciado Manuel Rossy poseia una modesta finca en el barrio del Guaraguao, por la jurisdicci6n de Guayoabo y Bayam6o. A esta estancia discrctamente oculta eo la serrania, llegaban los tres garridos mosqueteros de la politica, Brau, Rossy, C6rdova, huyendo de la violeocia y el drama de la histerica ciudad; anhelosos de! bucolico silencio del campo.120
Er.a alli tambien, en el predio agreste, lejos de la ciudad, dondc solia refugiarse nuestro gran pintor Francisco Oller y Cestero (Frasquito Oller.); suegro de Celio Rossy, un hermaoo de don Manuel. En un aJtozano, bajo copudo y frondoso mango pr6ximo a la casa, alzaba su caballete "el artista de la barba florida y el azul chambergo··.127
Oller, foe el genial pintor de la vida de su sociedad criolla y patriarcal. Mieotras estudiaba en Paris foe amigo de Cezanne, de Camille Pissarro, y de Armand Guillaume. Disdpulo de Courbet y de Couture; sus magnificos cuadros se encuentran aun disperses en colecciones privadas, halJandose un cierto m'.unero de ellos en el / eu de Pa111nedel Louvre de Paris y en los Museos de Brasil y de la Uoiversidad de Puerto Rico.
Vivi6 en su pals en los ultimos tiempos de la hacienda esdavista azucarera, y produjo notables cuadros quc rctratan costumbres y tipos sociales de aqucllos tiempos. De estos podemos citar: La negra mendiga, Un boca abajo (retrato del CJ1Stigode los den latizagos que se aplicaba en los ingeoios de azucar a los esclavos), La m1t!a1aPancha, El ca.stigodef negrito enamorado, Lt, recompema de la nodriza y El velorio; gran cuadro este ultimo, que concluy6 en 1894 y en cl que satirizaba el festival funebre de los jlbaros o campesinos llamado "Baquine". Tambicn CS de valor historico SU lienzo U11/1·apiche111e/ddero en Puerto Rico, en que .retrata al mayordomo de una pequefia hacienda que a caballo dirige las operaclones de la zafra o molienda, y a los jornaleros ocupados en la faena de recoger el bagazo. i Al gran pintor criollo que fue Oller, debe su pais, todavia en nue.stro tiempo, una inmensa deuda de gratitud !
126 CORDOVA LANDRON, op. rit., p. 132. a::-r Ibid, p. 134.

INTRODUCCIIJN
En la hospitalaria estancia de Rossy, solian recouer los aludidos ami80S, desde la tarde del sabado basta la mafiana del lunes, las tierras apacibles del campo. Alli, "vjsitabao el bohio del jfbaro, apadrinaban los montaraces hijos en las fiestas campesinas, tomaban tibia y espumante leche de apoyo en pulidos cocos de palrna; bailaban el seh chorreao y la mariya11daal son del tiple rustico; y partlan luego hacia la ciudad hervorosa de pasiones, escuchando por los caminos la sensual melancolia de la d&:ima jibara, o la copla criolla florecida de peoas" . 128
For aquellos dias i.nunda.baseel pais con ardientes proclamas revolucionarias dirigidas desde la urbe neoyorquina por el Club Borinq11en. Un grupo de separatistas puertorriquenos exiJados en Nueva Yock, encendidos de rebeli6n por los sucesos de! '87 que habian quedado impunes, habia fundado en Nueva York el mencionado dub para laborar por la independencia de Cuba. y Puerto Rico. Consideraban imposible conseguir la libertad por media de las armas en una isla tan poblada y de tao corta extension 8eografica como Puerto Rico, y esperabao conseguirla del machete cubano o a traves de una guerra entre Espana y los Estados Unidos.
Brau, cespondiendo en su peri6dico a un llamado que por la prensa hicieron los revolucionarios, se niega a todo entendido o solidaridad con ellos y se mantieoe fiel a su credo autonomista.
En 1893, el mismo ano que se publica en Espana en folleto, la serie de cartas que esccibe nuestro autor en la prensa de! pais, dirigida al Ministro de Ultramar, y titulada Loque dice la historia, se producen dos sucesos de importancia. En cl muodo de los oegocios oetme un panico que estremece el edificio cotero de la economia mundial, y que tendrfa mastarde, graves consecuencias politicas; y en su familia, habria de registrarsc una dolorosa perdida coo la muerte de su primogenito, Salvador Brau Zuzuarregui. Brau sufre con motivo de esta muerte, un profundo golpe del cual se recobraca coo difimltad.
En las carlas de marras, reproducidas y difundidas en Espaiia por un 8rupo de ami80S de) escritor, narra Brau, en apretad[sima sfntesis la historia de la lealtad de Puerto Rico a Espana y la politica discriminatoria y ertada seguida por la metr6poli en el caso de los liberales de la pequei'ia Antilla; que culminaba con el decreto electoral de 1891.
l28 Ibid, p. 134.

DISQvlSIC10XES SOCIOU>(ilCAS
Abatido Brau por la muerte de su hijo, y aconsejado por los amigos, decide alejarse del pais para dedicarse a urgentes labores de investignci6n en el 11.rchivode Indias de Sevilla. Acompaiiado de su esposa e bij:l.S,emba.cca para Espana cl 14 de julio de 1894. Apcovecha su residencia en Ja metr6poli para publicar en Barcelona u011 segunda edici6n de sus investigaciones criticas: Puerto Rico y Jtt his1oria. En dicicmbre de 1895 regresa a Puerto Rico, coo el fin de asegu.rarse el apoyo oficial para proseguir sus investigaciones. En estas gestiones le ayudara activamentc la Asociaci6n de Prensa de! pais, solicitando del gobecnadoI don Antonio Daban ayuda econ6mica y recomendaci6n oficia.L para quc Brau se traslade a los archivos espaiioles con el objeto de terminar sus ya ini9adas investigaciones sobre historia puertorriqueiia. Hasta entonces s6lo habia contado Brau con escasos e inseguros auxilios municipales. En marzo de 1896, le foe posible volver a Sevilla como Cronista Oficial de la Isla, con la rcmuneraci6n de dos mil pesos anuales aprobada por la Diputaci6n provincial. Alli completa.ca la copiosa documen.taci6n que habra de usar mastarde para escribir sus obras capitales de historia.
En su corta estada en Puerto Rico, Brau describe, en conferencia de! Ateneo, su impresi6n al entrar al Archivo de Jndia.s con estas cilidas palabras: "lmposible pcnetrar en aquel edificio, trazado por Juan de Herrera, el severo arquitecto del Escorial, sin que embacgue el animo profunda emoci6n al contcmplar los retratos de Co16n, Hernan Cortes, MagaJlancs, El Cano, Ercilla, Jorge Juan y otros marineros y conquistadores celebces, y obscrvac extendidos en las paredes los planisferios de los inmensos teuilodos poc ellos cxplorados o descritos, y leer aqui y alla, expuestos en vitrinas, documentos aut6grafos que llevao las firmas de los ReyesGit6licos, de Alejandro VI, de Carlos de Gantc, de Ponce de le6n, y de infinidad de personajes, actores en esa maravillosa epopcya que se llama el Descubrimiento de Indias. En csos legajos sc halla incdita la historia de America :· 1211 En los Archivos de Indias, consultados antes por Washington Irving, Navarrete, Robertson, Baralt y otros hombres famosos, entre legajos polvori.entos y retratos de hombres ilustres acometi6 Brau la obra de in.vestigaci6o que cristaliza en una respetable suma de trabajo y que comprende "la recti-
1:?11BRAU,P11uto Riro flJ Se11i/111,1896. p. 6 (ct. infrc1).

INTRODUCCl6N
ficaci6n de todos los documentos contenidos en la Bibliotcca historic,, de Tapia, el extracto de toda correspondeacia de Jos goberoadores de la Isla hasta 1810, la copia intcgra de las Reales Cedulas que nos conciemen, hasta 1650; parte de la correspondencia episcopal, y unas mil pil.ginas que reproducen informes, procesos, qucjas, cuentas, pianos, aut6grafos, ordenanzas y dive,sidad de documeotos que esbozan fases distintas de .nuestra colonizaci6n en los siglos xv, al xvm. 130
A pesar de lo ingente de su labor, Brau solo esta un aiio en Sevilla. La labor a realizar, de hacerse de mane.ca exhaustiva, cequerirla mucho mas tiernpo, y sin duda, mas de un investigador. Brau mismo lo reconoce cuando adviertc: 'Tarca imposible fuera para un hombre compulsar en un a.iio todo cl cumulo de docume.ntos que a Puerto Rico se contraen dcsde 1492 basta 1582. Tres aiios de buen lrabajo c:xige su cstudio' -deciame el ilustrado publicista cbileno don Jose Toribio Medina, a quien tuvc el gusto de encontrar en el Archivo de Indias, oyendo de sus labios conceptos muy sntisfactorios para la cultura de Puerto Rico que ya patrocinaba empeiios como el que yo reprcsentaba. La opini6n de! Sr. Medina era tanto m:is autorizada, cuanto que el ha practicado ya tres viajes a Espaiia, consumiendo seis aiios en investigar y copiar toda la documentaci6n relativa a Chile, mucho menos extensa que la de nuestra isla, pues ha.sta 1535 no se inici6 por Almagro la cooquista de aquella regi6n, que desde 1818 rompi6 los vinculos que la sometian al dominio cspaiiol...131
Fruto opimo de la labor investigati,•a de Brau fucron, cl folleto Do.r factores de la colonizacio11 de P11ertoRico publicado el 26 de enero de 1896; su jugoso compendia de Histori11de P11er10Riro, cscrito para uso de fas escuelas publicas, e impreso en Nueva York en 1904; y su obra apitnl Hiiloria de Los primeros ri11me11taaflor de /,1 co11q11i11a )' co/01,izarion de P11ertoRko. que pntrocinnda por el Casino Espanol local, foe publicada en San Juan en 1908.
Por la meritoria labor realizada como histotiador y escritor, la Real Academia Sevillaoa de Bueoas Letras le oombr6 por unanimidad, iodividuo corrcspondicnte, el 31 de diciembie de 1896; participando
180 S. BR/IU, P11e-rtr,Rico m Se-t•ilf«,1896. r,p. 8·9 let. i11/r,1}.
131 Ibid, 1896, p. 9 (el. 111/rJ).
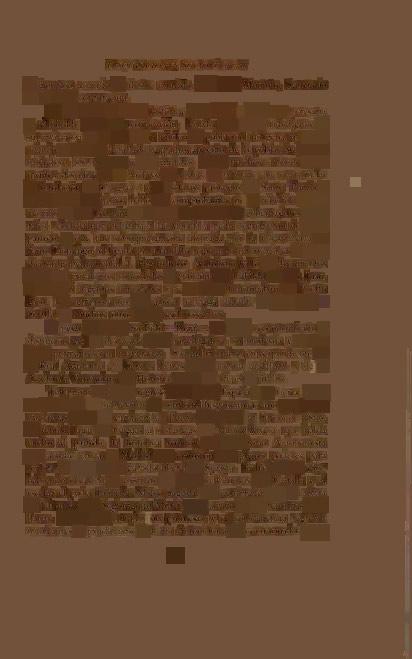
el honroso acuerdo al ilustre crooista, don Lllis Montoto, Secrctario de la docta corpo.raci6n.
En sus obras de crltic.i historica, Brau ll~•a a cabo una necesaria y admirable labor de rectificaci6n. Prucba coo datos fidcdignos l:i supervivcncia en la Isla de un nucleo de poblaci6o iadigcoa en 1777, cuando se hizo un det:illado emp:i<lronamiento de la pobb.ci6n, descubciendose, 887 varones y 867 mujeres. Entre muchos curiosos documcntos descubre en cl Arcbivo de lndias, el informe que confirmaba la fundaci6n de C,111grejo1con esclavos pr6fugos de Santo Tomas )' Santa Cruz. .Asimismo hal16 1os compcobantes de la rcbeli6n de los vecinos de San German en el siglo xvu contra los gobernadores gene• ralcs, rebeldia que obligaba a la Aguada a pedic segregaci6n de aquel partido, y que fuc subrepticiamentc alentada por la Chancilleria de Santo Domingo, obligada por mandato regio a no intervenir en la jurisdicci6n gubernamental de Puerto Rico. Asimismo hall6 los documentos sobre los privilegios concedidos a petici6n del Cabildo de Sao Juan, a los ocho ingen.ios azuca_reros que eo r6o2 funcionaban en Puerto Rico; los comprobantcs de! azucar em·iada durantc el siglo XVI, a Sevilla; y muchos otros datos esclarecedorcs.
A pesar de haber recibido -Brau-, en vida, reconocimiento y distinci6n por su destacada labor investigativa, su modestia y su sencillez pcrmanecieron ioalteradas. Siendo micmbro corccspondiente de la Real Academia de Buenas letras de la Cllpital andaluza, y de Ja Academia Venezolana de Historia, nunca us6 de cstos titulos. Temprano en 1897, regres6 Brau desde Espana a su ticna; justo un aiio antes de sobrevenir cl conflicto hispanoamericano que tantas mudanzas habia de producir en Pu.erto Rico. Ya cu junio de 1896, ha tenido lugar en Caguas a instaocias de Muiioz Rivera, que babia vuelto al partido, la bist6rica reunion del Directorio Autonomista que acord6 enviar a Madrid una comisi6n con plenos poderes para realizar el pacto con el partido libeca.l de Sagasta. En febrero de 1897 habiendo ocurrido el asesinato de Antonio Canovas de! Castillo y a1 cscalar el poder Prb:edes Mateo Sagasta, foe nombrado para la cartera de Ultramar don Segismundo Moret, gcan amigo de las ccformas antillanas. Moret hace cumplir sus promesas, y en consecuencia regresan triunfantes al proclamarse la Carta Auton6mica )os comisionados puer-

INTRODUCCI(JN
torciquenos, promotores de! convenio. Sin embargo, m6.s que el compromiso con los autooomistas criollos lo que precipitaba aquella acci6n de! gobierno espafiol, emn la.s complicaciones habidas con los Esta• dos Unidos.
Los separatistas antillanos habian hecho cuanto estuvo en su poder, por promover un dima de opini6n en Norteamerica favorable a In intervenci6n de aquel pais en los asuotos antillanos. Los hechos econ6micos pesaban en igual seotido, pues en 1897 Espana compraba solo el 31% de la producci6n azucarera puertorriqueiia, al tiempo que Esta• dos Unidos compraba el 61% y otros paises el 8%.132 La prensa norte.imericana respoodiendo a diversos estlmulos destacaban en sus paginas las atrocidades del general Weyler en Cuba al mismo tiempo que exaltaba el hero!smo de los marnbises cubaoos. La republica de! Tio Sam, sumida en una peligrosa crisis desde 1893, conseguia asi proveer una vilvula de escape a la aogustia flotante de su poblaci6n, y los animos guerreristas mootabao cada vez mis y mis. Espana, debilitada y desacreditada en sus colooias, habia de servir en Ia ocasi6n de chivo expiatorio.
Por esa misma epoca el esforzado y tenaz conspirador Dr. J. J. Henna, Presideote de la secci6n de Puerto Rico del Partido Revoluciooario Cubano, proyectaba una rebeli6n armada para conseguir la independencia de Puerto Rico. A el se uniria poco despues Roberto H. Todd, el secrctario de la referida organizaci6n, moviendose ambos -provistos como era necesatio, de una bucna dosis de ingenuidadal iotervenir Estados Uoidos en la guerra de Cuba, para ioteresar al gobierno de aquella naci6n en el caso de Puerto Rico. Acerca de estas gc.stienes dice Todd: "Los puertorriquefios quc nos haUabamos en los Estados Unidos y que no s6lo simpatizabamos coo la independeocia de Cuba sino que ayudabamos al movimicnto y perteoeciamos a la secd6n de Puerto Rico de) Partido ReVolucionario Cubano, comprendimos que, al resolverse la situaci6o de Cuba, Jos Estados Unidos no podriao teoer en cuenta a Puerto Rico, ya que los habitaotes de dicha Isla no se habian movido en sentido revolucionario practico contra Espana. Nuestra organizaci6o no habia logrado en tres aiios, ioteresar
1112 GEORGE W. D,\VIS, Rt1/IOrlof the MilittJry Go111r11mc11t of Puerto Riro, Wa5hin,i:ton, D. C., 1900, p. 30}.

DISQUISICTONES SOCIOUJGTC.AS
a la Isla en sentido belico. En seguida se convino por cl Directorio de dicha Secci6n en ponernos en contacto personal con las autoridades de Washington y, al efecto, en 10 de marzo de 1898, el Dr. Jose Julio Henna, presidente de dicho organismo, se traslad6 a la capital nacional coo cartas de presentaci6n para el presideote M~nley, cJ Subsecretario de Marina Theodore Roosevelt, y para varios senadores influyentes de! Partido Republicano Naciooal, que era el que estaba eotonces en el poder. . .. el Dr. Henna, a su vuelta de Washington ... nos refiri6 que Mr. Roosevelt le dijo lo siguiente: 111/edes la perso11a '111~ nos hacia fa/ta; sirvase eotrar en mi despacbo privado, para que hablcmos con calma. Roosevelt hizo liamar a los comandaotes de la marina sefiores Cover y Driggs p:ira que tomasen nota de los datos que iba a suministrar el Dr. Henna; datos dijo, que coosideraban de grandisima importancia para el caso quc hubicra que hacer una iovasi6n de la isJa de Puerto Rico" 1as
Gozando pues el pais deJ fugaz gobierno auton6mico, le sorprenderiao las hostilidades entre Espana y los Estados Unidos. Por gesti6n de Fernandez Juncos y Julian Blanco, el gobicrno autoo6mico dcl cuaJ eta Secretario de Gobernaci6n, Gracia y Justicia, Luis Munoz Rivera, habia extendido a Salvador Brau nombramiento como Jefe de las oficina.sde aduanas de Sao Juan. Al ocurrir el camhio de soberaoia, confirmado por el Tratado de Paris del tr de abril de 1899, Brau fue catiucado en su cargo --con el nue,,o titulo de deputy collec1or- por el Major General John R. Brooke, del ejercito de los Estados Unidos, y jefe en Puerto Rico del gobierno militar de ocupaci6n, que permane• ceria vigente hasta el 12 de abril de 1900, cuando foe reempla.zado por el primer gobieroo civil bajo el Acta Foraker. Poco tiempo despues Salvador Brau, ya viejo y cansado, rcnunciaria a cste cargo, recibiendo eotonces de las Camaras legislativas de Puerto Rico eocomienda de servir como historiador oficial del pais y asignandole a tal efecto uoa modesta pensi6n que le permitiria vivic con ocio y dignidad los ultimas anos de su vida.
Asi, alejado de la politica, Salvador Brau contempla entristecido Jos acontecimientos que se suceden en el pals. Los lideres iosulares,
183 ROBIIRTO H. TODD, La i,wasi6n a;,untana: t61110J/JFgid /.1itUa d, Jraer la g11e"" ,, P11er10 Riro, Tipografla Cantero Ftrnande~ Sao Juan, 1938, p. 7.
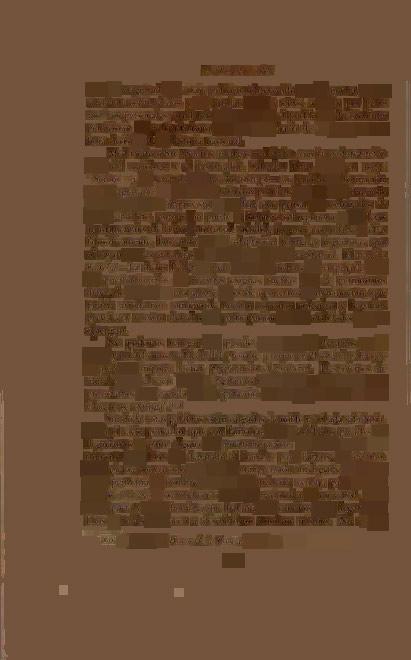
lN'fRODUCCJ()N
ante la magnitud deJ virajc politico sobrevenido con la guerra, se en• cuentran confundidos, y se injurian unos a otros, a vcces por puros motivos persooales; ayudando as{ a creac en cl pueblo un divisionismo pcrnicioso. El particularismo, una vez mas, hada de Jassuyas en una horn decisiva de la historia naciono.1.
Meditando sobre aquellas amargas reaJidades, con la madurez reflexiva del sod6logo y el historiador, Salvador Brau, deda en 1901: "Somos -y lo seremos por mucho tiempo- un pueblo en formaci6n, con la agravante de los ouevos metodos politicos que nos han impuesto los area.nos de lo imprevisto, y no hay que pcnsar en rcchazarlos de modo absoluto, po.rque no puede el hombre sobreponerse a las Jeyes fundamentales de la vida universal, siendole forzoso acomodarse a ellas filos6ficamcnte, buscando en su adaptaci6n formulas ingeniosas que ofrezcan nuevas garaotias a la lucha por la vital existencia. El mundo marcha:_ha didio Pelletan; pero como no hemos de empujarle s61o los puertorriquefios, ni nuestras exiguas fuerzas han de permitirnos detenedo cuando se nos antoje, lejos de oponcrnos al movimiento, que podda arrolJarnos, sumemosle nuestro concurso colectivo y bagamos prevalecer nuestro derecho de partidpaci6n en Jas utilidades que se obtengan.
• No podemos renegar del pasado, pues que le llevamos en cl alma, y no debcmos maldecir del presente, porque co el esta el palenque en que nos importa Juchar, preparando el porvcnir. Despojemos de inutil follaje el viejo frutal e ingiramos nueva savia en sus venas; pero procedamos con cautela en la opcraci6n, no sea que el arbol se esterilice o se extinga·•_m
Sin duda, estas palabras csbio cargadas de noble y cribada sabiduria. Sabia el viejo pensador, que coo lamentaciones y arrebatos pueriles no llegariamos a parte alguna los pucrtorriqueiios. la ra.z6n es el instrumento 9ue Dios ha deparado al hombre para labrarse su destino. Brau piensa convencido 9uc solo la comprensi6n inteligeote de la rcalidad permitira al hombre sacar de ella mixima ventaja para el bien. Para el, no existe contradiccion eatre lo nacional y lo universal. Cree como poeta y como hombre, que hay muchos caminos para llegar hasta Dios, y todos conducen a descubrirnos nosotros mismos. No es por 1s1 S. Biuu, £11 Honor de /,1Pre,ua. 190l, pp. 32·33 fet. 111/ra).

DTSQUISlCIONES SOCIOLOGICAS
eso, para el un anacronismo, ni un prejuicio burgues, el derecho natural inalienable de! hombre de Hamar patria a la tierra que le vio nacer, sea cual fuere La entidad politica en que se integra y funde.
Con toda justii:ia podia escribir poco mastarde, Mariano Abril del vicjo y cansado aeda: "Brau fue un maestro. Sus articulos intencionados y jugosos, correctos y limpi.os en la forma, producian esos efectos que asimilan la literatura periodistica a la polftica candente. Calculese el efecto que causaban los escritos de un hablista concienzudo, suavisimo en la frase, duro y agresivo en el fondo [y] versado en los se• cretos de la politica" _1s11
L6gico, suave y politico, asi era Brau. En su tiempo se le consi• der6 el primer polemista del pa.is. Su secreto era sencillo. Deda siempre de frente lo que babia que decir, y sirvi6 siempre a la verdad, al bien y a la bellcza.
A su alcoba de enfermo, ya ca,do el viejo luchador, acudian en asidua visita a escuchar los coQsejos de! hombre puro y cordial que foe Brau, don Agustfo de Navarrete, y el insigne patricio Luis Munoz Rivera, quien para ofrecerle a Brau el tributo de la noble amistad, tuvo la idea de recoger en un volumen sus poesias dispersas. El libro Hoja.s caidas,en que solo apacece la terceca parte de su producci6o poetica, se public6 en las preosas de u Democraci,,,en 1909. Este fue uno de los ultimos goces que tuvo Brau en los postrimeros afios de su vida. Cumplidos los setenta afios, falleci6 en San Juan, el dia 5 de noviembre de 1912.
Epilogo: BM.u, prec11rsorde Ill/a .rociologiaamericana
SI; ha dicho con buena raz6n que los bispanoamericanos somos cul· pables de que nuestro continente cultural no tenga aun forma_iao En efecto, hemos dejado muy c6modamente que otros hombres venidos de
J3.; M. AllRil., en Rn,isrn de las AJJ1illas,Torno J, Num. I, marzo, 1913. p. l28.
1au ARTURO ToR.RllSRfosHco,'Consideraciones acerca del pensamiento hispanoamericano", en En1t1}'011obreliter,1//lr,1ln1fooamerica1111, University of Calitornin Press. Berkeley, 19H, p. 181 ss.

INTRODUCC16N
otras tierras y de otros climas nos digan Jo que somos o lo que no somos. El tutelaje espiritual de Jos sjgios XVI, xvu y xvm no ha cesado por igual en todas partes de America. Comprendemos con singular desenvoltura el hecho de que los ideales, como el ·capital, se heredan; pero actuamos sin consecuencia cuando rehusamos darnos cuenta de que tambien como el capital, deben estos ser administrados despues con personalidad, aspiraciones y medios propios. A pesar de todo, nuestro continente espiritual no es en modo alguoo yermo. Aqui y alli descibrese de hito en hito una ob.ca, un eosayista, un autor, que justifica holgadamente la existencia americana. Bastaria mencionar a Sarmiento, Alberdi, Hostos, Rod6, Marti, para comprender sin ruficuJtad que la America hisp~na es algo mas que promesa de un capital nuevo, inedito y permanente para la vida del espiritu. la literatura sudamericana de nuestros dtas -proceso del hombre americano austral que se busca a si mismo desde su particular ubicaci6n continental y temporal-puede ufanarse ya de novelistas de la talla de Ricardo Giiiraldes, Jose Eustasio Rivera, Mariano Azuela, R6mu1o Gallegos, Ciro Alegria, para oombrar s6lo al azar algunos escritores de mas relieve y permanencia. En el cam.pode las Ciencias Sociales, por contraste, que dependen para su progreso y manifestaci6n de realidades materiales propias de las sociedades mas avanzadas, han tardado en surgir en los paises del sur, figuras del calibre del ensayista brasileiro Gilberto Freyre o del notable cubano Fernando Ortiz. No obstante, la necesidad de cobrar conciencia de su singularidad y de su problematico destine es, sin duda, el problema algido y eseocial de la libertad de nuestra America.
Las disciplinas sociol6gicas se inician tardiamente en la America de! Sur. Esto es particularmente cierto en el caso de nuestro mundo insular antillano. Cuando aparecen en Puerto Rico hombres como Hostos, Acosta o Brau, bace ya muchos aiios que Hispanoamerica cuenta con pensadores como Echeverria, Rivadavia y Alberdi en Argentina; Miranda, Bello y BoHvar en Venezuela; y Jos hermanos Andrada en Brasil. Aun Cuba puede ufanarse, en los comienios de! siglo, de un escritor de la talla de Jose Antonio Saco. Como es natural, todos estos precursores de! peosamiento social americano mira,ban hacia Europa en busca de modelos, y aunque su creaci6n lleva inevitablemente un sello original,

DlSQUlS/ClONES SOCIOLOGICAS
no se justificaria quiza que hablasemos de una sociologia americana pensando s6lo en ellos.
Cuciosamente, la sociologia y la etnografia formal, el estudio de las realidades de la vida social americana, son inaugurados en la segunda mitad de! siglo XIX por los Congresos americanistas que patrocinan investigadores europeos. En este caso -es instructivo advecticlo-- somos los americanos de! sor, Centroamerica o las Antillas el objeto de estudio, pero la problematica es enteramente europea. Tai vez presentan excepci6n a esta lamentable paradoja los pensadores criollos que miran a las realidades de la vida continental como americanos, en cuya obra dejamos ya nosotros de ser objeto de la investigaci6o para convertimos en autores y actores del propio destino.
Debemos los puertorriqueiios a Salvador Brau, mejor conocido por su obra hist6rica que por su sociologia, uno de los primeros intentos de hacer uoa ciencia aplicada al estudio de la tealidad hist6rica y social de un pueblo antillano. Sus ensayos sociol6gicos forman parte de una historia regional. Como era inevitable, el investigador original que era Brau, sc vio en la necesidad de adaptar los metodos de la sociologia europea de su tiempo al entendimieoto de una nueva realidad hist6rica y social: la aotillana. Coo tales micas, hizo cuanto estuvo a su alcance por asimilarse los principios te6ricos de la sociologia general spenceriana, templado el evolucionismo del peosador ingles coo una buena dosis de empirismo hist6rico.
EL peosarnieoto sociol6gico de Brau, en tanto que es original, no es sistematico. Adolece de la naturaleza improvisada de buena parte de la obra arnericana de su tiempo. En el fondo su ocientaci6o tc6rica esta matizada por dos corrientes distintas del pensamiento europeo: el racionalismo y el bistoricismo. La primera, se manifiesta en varios de los clemeotos organicos de su pensamiento: el reconocimiento de un derecho natural y de una ley de progreso. La segunda, en su inteoto de abrir una visi6n original del mundo hist6rico americano. "Hijo del siglo -nos dice el mismo en uno de sus poemas- mi raz6n abierta ofrezco a la sanci6n cosmopolita que del progreso la virtud concierta". 181 Supo Brau reconocer, y lo manifiesta asi en su obra, que cualquier in-
137 S. BRAU, "Patria", en la ,1!,ito/0.giade Fernandez Juncos, Nueva York, 1923, p. 25 l.

INTRODUCCI6N
tento de crear una sociologfa regional ajustada a la realidad americana de nuestra isla, ha de hundir sus rakes en el conocimiento del pasado hist6rico y de su dinamica. S6lo con tal conciencia se toroa significativo explorar problemas de sociologia americana que de otro modo pasarian desapeccibidos en el vasto, y todavia en importantes zonas, inexplorado continente socio16gico del Nuevo Mundo. El tema de la formaci6n de los rasgos distintivos de los pueblos americanos presenta inoumerables flancos y vericuetos ineditos que son interesantes casos ilustrativos de la dinamica hist6rica universal. Asi, el estudio de la formaci6n paralcla de las nacionalidades, las dases sociales, y las subculturas regionales en diversas zonas americanas d1:I.Iantela coloqia, ofrece al investigador opimo fruto. El nordeste de Brasil, las Antillas, la zona azucarera veracruzana, y otras zonas monocultoras del azucar en America, presentan cuadros intcresantisimos de vida hist6rica, dominados por ciertas coostantes soc.io16gicasque reclaman del cstudioso serio de la historia americana, esmerada ateoci6n. La presencia de una dase campesina agregadaen Venezuela, Brasil, Colombia y las Antillas presenta, entre muchos otros, un tema vicgen en que la comparaci6n y el analisis sociol6gico arrojaria un saldo de conoc.imientos hist6ricos de muy considerable valor. Al ofrecernos, por eso, en sus enjundigsas Disq11isicio11essociologica.r,una visi6n dinamica de esta fotmaci6n hist6rica referida a las dases jornaleras de su tierra, hace Brau su mas original aportaci6o.
En la formaci6n intelectual de Salvador Brau, podemos distinguir dos etapas. La primera transcurre en el medio estrecho y rural de Caho Rojo donde pronto descubre su vocaci6n de poeta y esccitor. La segunda, que se produce en el nuevo ambientc del San Juan de su tiempo, se inicia al descubrir el escritor su vocaci6n de historiador y soci6logo. A pesar de las Jjmitaciooes que el medio le imponia, su obra de paeta, esaitor, historiador y soci6logo Ueva impresa el sello de un espiritu fuerte y original.
Localmente forma parte Brau de una generaci6o de puertorriquerios quc en su conducta respondieron a una especial fuerza hist6rica cuyo nexo esencial era la simpatia promovida por los vinculos ·especiales de homogeneidad cultural: la puertorriqueiiidad. Brau, hijo de europeo, no se considera extraiio ni mucho menos a la cultura occidental,

DISQUISICIONES SOCIOL()GJCAS
ni deja de sentir hacia Ja patria de sus padres una sincera venerad6n, pero vive fotegramente como hijo de la tierra que le vio nacer, solidario con el pasado de la misma y pronto a las incitadones de su porveni[. Sus preocupaciones, por eso, coinciden coo las de! oovelista Zeno Gandia, quien en sus Cronicasde 1111 1111111doe11fer1110,sus cuatro noveJas cardinales La Charca,Ga,-duiia,El negocio y Redentores, se convierte en cl novelista dcl drama social de la tierra; o con las de Francisco del Valle Atiles, quien en su eosayo El campe1i,10p11ertorriq11eiio nos ofrece la primeca monografia antropol6gica que se escribe sobre el paisaje bumano de nuestra ruralia. Induso, Eugenio Maria de Hostos tiene en las paginas americanas de su novela singular La peregrinacion de Bayoan, frenadas a veces par la pe1cepci6n critica y la inspirada reflexi6n, o ya con un abandono total de la conciencia a la costumbre, palabras en las que se filtran visiones pasajeras de Jo que era ese mundo ambiente antillaoo. leamos atentos estas casuales palabras que consigna Hostos en su novela puertorriquena: "Nos acompafi6 a pasear por la Hacienda, nos scfial6 los negros masactivos, hOs habl6 paternalmente de los ociosos a quienes tenia que perdonar, y deda a su mujer ya su hija cuando un esdavo les pedfa la beodici6n: -~se o esa la merecen: esos no-. Respiramos aqueUa atm6sfera tibia y perfumada, nunca mas perfomada ni mas tibia que cuando el jugo de las can.as la agrieta; bendijimos a los negros que al pasar se arrodillaban ... , etc.". 0 escuchemos todavia cstas encendidas palabras del gran fil6sofo y mocalista: "No son mis compatriotas los que con criminal indiferencia aceptan todas las apariencias de! progreso, y no procuran ninguno de sus bienes. No son mis compatriotas los 9ue ven lo que ven, y en vez de cumplir con su deber se callan. No son mis compatriotas los que abandonan la pwsperidad de su pais a la casualidad, y esperan de fuera lo que no saben provocar de dentro; la salud que hermosea una fisooomta oo va de fuera a dentro, sale de! coraz6n, de donde salga, al rostro. No son mis compatriotas cl haccndado, cl comerciante del pals, que en vez de impulsar la agricultura y el comercio, porvepir de I.a patria, estancan a aquella co la rutina, encenagan en la usura a este. No son mis compatriotas los que han ido a otros plleblos a buscar ideas nuevas, y las ahogan; lbs que han ido a buscar conocimientos y no los difunden; los que ven la necesidad de la instrucci6n

lNTRODUCCf()N
y no la piden. No son mis compatriotas los egoistas y los debiles ... ". 188 Hostos, el ciudadano ejemplar de America, hijo de aquellas mismas promociones, no pudo ni quiso, en muchas cosas, sustraerse al influjo de su medio, pero, sobre el mismo, operaba coo todo el vigor de su luminoso cerebro para ennoblecerlo.
c:Cuales fueron las lecturas de Brau? Sabemos que Salvador Brau fue un lector voraz. Para penetrar en su mundo de ideas es preciso que bagamos una revisi6n de su bibliograffa. Como era natural en un poeta, ha Jeido y conoce bastaote de los clasicos espafioles del Siglo de Oro: Calder6n de la Barca, Fray Luis de Le6n, Cervantes, Lope, Tirso de Molina; y de Francia, a Corneille y Racine en la tragedia, y Moli~re en la comedia. De los r.omanticos espafioles ha lefdo a Zorrilla, Garcia Gutierrez, Hartzenbush, Larca, Me.sonero Romanos, Argensola, Duque de Rivas y el gran poeta civil Gaspar Nuii.ez de Arce. De los hispanoamericanos, a don Antonio Bachille.r y Morales y a Jose Antonio Saco de Cuba; al erudito venezolano Aristides Rojas; al bibli6grafo chileno Jose Toribio Medina, con quien establece una estrecha amistad en el Archivo de Indias de Sevilla donde se encuentran realizando sus pesquisas investigatjvas.
Su_interes por los temas hist6ricos le lleva a hacer la lectura cuidadosa de los cronistas: Acosta, Angleria, Las Casas, Oviedo, Herre.ra; tambien a Bernabe Cobo, Hernando Colon y Juan de Castellanos. De los autores extranjeros conoce a Juan de Laet, Jean Baptiste Labat y Du Tertre. Tambien esta ate.nto a los estudios americanjstas que publican coetaneamente estudiosos extraojeros como Alejandro Humboldt, William Prescott, William Robertson y Washington Irving. De histori6grafos espafioles eruditos coooce biel') la obra de •Martin Fernandez de Navarrete y de Juan Bautista Munoz.
D~ igual modo ha sido copiosa su Jectura de obras de sociologia y politica. Ha lelclo de Federico Ratzel Las razas humanaJ, de Henry George Progreso y miseria, de Heriberto Spencer los F11ndamenlo;de la rociologiay Lt, cienciasocial; de John Stuart Mill el Ensayo sobre la libel'lad, dcl cu_albizo traducci6n Roman Baldorioty de Castro; y un
138 EUGENlO MARfa DB HoSTOS, P11re,:rinacio11d~ Ba)'Oa11,Obras completas, Vol. VIII, Ed. conmemorativadel Gobie.rnode IPuerto Rico, San Juan, 19,9, p. 16~.

DiSQUISJCIONES SOCIOLOGlCAS
sinnumero de obras de autores franceses: Aime Martin, Religi6n det Jinaje h111na110 y Ed11caci6nde las madreJ de familia; Julio Sim6n, Et trabajo,'Julien Duval, Lai 1ociedade1cooperativa.r,-Eugene Ver6n, lnstit11cione1obrera1de M11lho11Je,' P. Alphonse Gratry, La moral y ta ley de /;1 hi11oria;Carlos F. Dupuis, El origen de todoi los c11ltos,·G. Molina.ti, La Morale eco11omiq11e,·Victor Schoelcber, Colonies e/,-angereiy obras dcl economista aleman Federico Bastiat y de la espafiola Concepci6n Arenal.
Si la sociologfa europea nace con Comte en la epoca de crisis de 1848, la sociologia puertorrique5a oace coo Brau en las decadas finales del siglo XIX, que es epoca de crisis en el mundo colonial antillano. Hacia fines de! siglo XIX los sonetos galaotes y las pomposas Erases academicas que producia la Espana decadente de la monarquia, estaban pr6ximas a desaparecer, desvia.ndose en el mundo hispan.ico el espiritu de temas superficiales y dando paso a un espiritu nuevo: el positivismo pragmatico. Es en esta epoca, posterior a r88o, como hemos vista antes, que Salvador Brau llega a la capital de su pars en busca de nuevas y mas amplias oportunidades para el y para sus hijos. Sus libros de sociologia, significativamente, son todos de esta epoca.
En sociologia la epoca de Brau es una de grandcs construcciones filos6ficas a lo Comte y a lo Spencer. El positivismo domina el pensarruento £ranees y deja sentit su influjo por el mundo todo, y muy especialmente en la America hlspana. No obstante, no existe entonces, como quiza no existe todavia, un consenso universal entre los soci6logos sabre el alcance de su nueva ciencia. La sociologia tiene, aun en nuestros clias, quiza en un grado mayor de! que convieoe descooocer, un caracter nacional.
tHabia acaso entonces en el mundo colonial algo que provocara la reflexion sociol6gica? La presencia de Hostos y de Brau en el rnundo antillano de fines de siglo parece ofrece.r la confirmaci6n de nuestra interrogante. Espana, por su parte, no tuvo, y aun, qu.iza con alguna honrosa excepci6n, no tiene soci6logos de talla, que supieran ver cl mundo hispanico en el mundo contemporaneo con ojos ptistioos. Tai vez quienes mas se aproximan en la generaci6o de la segunda rrutad del siglo XJX a esta categorla del soci6logo espaiiol, sean Gumersindo de Azcarate y Joaquin Costa, o tal -vez, con mas propiedad, Adolfo Posada.

INTRODUCC/61\
Aunqoe oinguno de cllos escribi6 ningun tratado sistemtitico de sociologia, de ellos fue Costa, quiza, el masoriginal co su estudio del problema agrario espaiiol.
Brau no emprende inlento alguoo de sistematizaci6n a lo Comte, Spencer o Durkheim. Tampoco utiliza sistematicameote en su analisis hist6rico las categorlas universales: dases sociales, castas, culturns, sociedades, que van creando los soci6logos. No obstante, oo falta dcl todo en el conjunto de su obra el intento de fundir historia y ciencia de la sociedad en una concepci6n filos6fica -genetico-hist6rica- de la vida social. Su concepto general de la sodologia aparece inspirado, de una manera todavia vaga y difusa, en las ideas evolucionistas de Spencer, que son el remate y culminaci6n de una corrientc de pensamieoto europeo que en la !loea esencial va enlazada con las transformaciones politico sociales que marcao el advenimieoto de! mundo burgues y su trayectoria hist6rica. Brau, influido por las ideas de! socialismo cristiano £ranees, al adherirse a las ideas spencerianas, no lo hace sin reservas. Comp:uado Brau, no con los sistematizadores de la sociologfa en Europa, quienes tiencn teas de si una vieja tradici6n intelertual de que valerse, sino con los iniciadores de la sociologia americana que forzosamentc han de reforir su saber a una realidad virgeo, Saco, Alberdi. Sarmiento o cualquier pensador americano de! siglo XIX, el acierto de su obra no disminuye oi pierde valor, sino que por su origiaalidad gana estimaci6n y cobra nueva significaci6n. El valor esencial de su sociologia lo constituye la aprox-imaci6n novedosa y realista que hacc a Jos ruadros sociaJes de su mundo antiUano. Eo esto su sociologta se aproxima a ciertos modemos ensayos empenados en coostitoir en la America hispana una sociologia regional. Aunque a primera vista el retorno a la sociologia de .Brau pueda ser tornado por alguoos como remedo de una posici6n anacronica, lo cictto, lo semfoa.I. lo sustaotivo dcl caso, es lo opuesto. La fuerza de la sociologia de Brau, so universalidad y permanencia reside justamente eo su c:ontacto oatur-al con la gcograffo., Ja historia y la gente del medio puertocriqueiio. Su lectura es por eso siempre estimufante y saludable, casi diriamos prescriptiva para el hombre de esta tierra.
Brau es ademas de escritor y soci61ogo, historiador y critico del conocimiento hist6rico. La historia p0sitiva que influye poderosamente
lIO

DISQU/SICIOXES SOCIOL6GICIIS
en el, igual que en JoseJulian Acosta y Cayetano Coll y Toste, se inicia en Puerto Rico en la segunda mitad dcl siglo XIX con la publicaci6o de ln Bibliattc(IHislorica ql1e editara Alejandro Tapia. Si bien Brau no nos ofrece en pa.rte alguna de su obta una descripci6n organica y final de lo que ha de entenderse por sociedad o historia, habla en masde una ocasi6o, auoque siempre f ragmentariamente, del asunto. Como historiador sentia la desconfianza comun de los positivistas por las reconstrucciones imaginativas. No pudo sustraerse en esto a.Iinflujo de ciertos habitos mentales difundidos en su epoca en que la investigaci6n cicntifica alcanzaba nuevas alturas. Para explicar este necho recordemos que muchos de Jos intelectuales puertorriquei'ios coetaneos suyos soo medicos, cs decir, hombres de ciencia: Alonso, Zeno Gandia, Del Valle Atiles, Coll y Toste, entre olros.
En P11~10 Rico y s11 hittoria, una de sus mas caracteristicas obras de investigaci6n, limita su analisis a una pooderaci6n cuidadosa de las ideas fuodamentales .de varios autores (fiiigo Abbad, Oviedo, Las Casas, Tapia, etc.), y a 13.comprobaci6n documental de ciertas interpretaciooes crr6neas. Hay por lo comun, eo sus ensayos, exposici6n rigurosa y seriedad de juicio. En sus Cla.resjornaleras,dando prueba de so afan cientificista dice: "Al divagar asi por el campo de la historia puede que se escape a nuestra pluma alguna apreciaci6n poco lisonjeca, alguna rcflexi6n por demas dcsagradable )' adusta. . . No sc atribuya a nuestras palabras una iotenci6n de que carecen. El anatomico no obedece, ante la mesa de disecci6o, al torpe piop6sito de insult-ar el cadaver que analiza ... en d fondo de aquella cooducta s6lo podra eocootrarse el cuHo a la ciencia'' 1 39 Tambien nos confirrru. su afan de objetividad, la afirrnaci6n que hace en r896, a su regreso de! Acchivo de lodias de Sevilla: "Si la docurnentaci6n que durante un aiio he compulsado en el Archivo General de Indias, fuente hist6rica irrecusable, desmintiera o contradijera algunas de las conclusiones que he ma11teoidohasta hoy, mi cmpeno de esclarecer la verdad y la rectitud de conciencia en que he proCfilado inspirarme, me impulsariao, con honra para mi nombre, a rectificar mis asertos" _140
No olvidemos en relaci6n con esto el poderoso auge quc tuvo co
1(1tl SALVADOR BRAU. ClaJDsior11alcras,1882, p. 2 (el. in/r.i).
1 IO S11LVIIDOR BRIIU, PHulo Riro "" Stt•i1la, 1896. p. 13 (et. i11fr.1J. JU

lNTRODUCCLON
Europa en el siglo XIX la historia erudita y ccitica esticnulada por grandes maestros alemancs como Berthold G. Niehbur, Leopold voo Ranke y Theodor Mommsen. Hasta entonces, la historia habia solido teoer cMacter declamatorio (veanse como ejemplo espafiol las historias compuestas por Emilio Castdar) por lo cual dificilmente podia aspirar a dignidad cientifica.
Si bien es cierto que Brau no hizo nunca distinci6n formal o te6dca entre una historia horizontal o historia propiamente dicba, y uoa historiografia profunda o etiol6gica, su obra ilustca ambas maneras de entender el oficio. La ta.rea de la historia horizontal, se entiende, consiste s61o en relatar los sucesos "como estos acaccieron", mientras la historia profunda destaca las razones determinantes de ese acaecer. Puede decirse que las obras llanameote hist6ricas de Brau obedecen al primer aiterio, cnientras que sus Diiq11is;cio11essofiologicasson representativas de la historia genetica. Incluso su ideal semipositivista de la historiografia es defensible, pues no es del todo justo atribuir el caracter de ciencia solamente a aqucllos conocimientos que pueden focmularse en !eyes, y el creer que el caracter propio de la ley es el de poder predecir la repetici6n cierta de los mismos fen6menos. La cieoria no predice nada con certidumbre absoluta, porque la ciencia necesita siempre que todas las demas condiciones relativas a un fen6meno deteaninado per· manezcan siendo iguales.
Brau, piensa l6gicamente que cuando la historia investiga, indaga y analiza el pasado, conforme a las norrnas del metodo y cdticas hist6ricas, es cicncia. Pero va mas lejos que el positivismo, pues fw1de en un solo cuerpo de saber la sociologia y la historia. Para el, "la sociedad no es masquc un conjunto de hombres cuya actividad sc desarrolla gradua1mente merced a actos que proporcionan la experiencia de la vida. El registro de esos actos constituye el libro de la historia" . 141
Todavia aclara mas su coocepto humanista de la historia cuando nos dice: "el hombre es uo ser inteligente, y al contcibuir como factor a las evoluciones sociales, ha de tener conciencia asi de sus actos propios como de los fines que la colectividad persigue". De ahl que, "el estudio de la historia deba ofrecer algo mas que un incentivo a 1a curiosidad ... al espiritu de aoilisis. . . al compulsar nombres y sucesos, compene-
Hl S. BRAU. Dosfa,toresdl! la ,olo11i::acio11, 1896, p. 28 (dt.i11fr<t). ll2

DISQUJSICIONESSOCIOLaGICAS
tra.ndose de su significaci6n y ligando sus consecuencias, procura desentraiiar. .. sus evoluciones internas, inquiriendo en su desarrollo, decadencia o prospcridad ... , asi como las causas, generadoras o modifi• cadoras quc han precipitado, contenido o eotorpecido sus condiciones, aptitudes y tcndencias.
Puesto que la sociedad existe como forma y proceso temporal "provechoso ha de ser para conocer aquella, remontarse a las fuentes en que tomaron origen las creencias, costumbres, sentimicntos y aspiraciooes generales" .H 2
Al dar cuenta de su interes por Ja historia de Puerto Rico, nos dice: "abrigando tales ideas sobre cl cooccpto social de la bistoria, se explica que haya fijado un poco mi atenci6n en la nuestra provincial, no menos importante para los que aqui be.mos oacido, que la general de la naci6n (Espaiia) de que formamos parte". 143 Para dar cumplimiento a la obligaci6n de conocimiento que asi se ha impuesto, recoge con amoroso interes todo cuanto pueda servirle a su prop6sito: "he procurado -nos dice- hasta donde mis medios lo ban permitido, solicitar libros y rccogcr y guardar documentos peculiares a Puerto Rico". 1H
Pero no se limita Brau a atesorar dichas fuentes, al compulsarlas forma juicio sobre ellas. A.sf,sobre las Notas que pusiet:a Acosta a la Hisloria del fraile benedictioo tiiigo Abbad y la Sierra nos dice: "Las Notf/J del Sr. Acosta tan valiosas que con justicia alcanzaron a su rcspetable autor el titulo de socio correspondiente de la Real Academia de Historia, ban subsanado muchas de las impetfccciones 9ue indicoH& rectificando afirmaciones inexactas, expaniendo nuevos datos y aduciendo documentos poco conocidos; de tal modo que las anotaciones constituyen por si solas otro libro y dan lugar a que conmigo deploren todos cuanto estimamos en algo las letras patrias, que circunstancias que no son del caso dilucidar obligaran al concienzudo e imparcial escritor asignarse el puesto de comentarista, siendo asf que sus facultades le brindaban alieotos para abordar de Ueno la empre:sa, dificiJ pero in-
H2 S. BRAU,P1111rtoRiro)'111historia, Barcelon~. 1894. pp. ~-6. Ha ibJd, 1894, pp. 6·7. Ibid, 1894. p. 7. I~ Vii., P11,,10 Rko 1 su historia.

INTRODUCCTC,N
dispensable, de bacer de piano nuestra pcovincial historia" 146 "Con todo --concluye Brau- la tarea del Sr. .Acosta es meritisima" 147
Sobre la Biblioteca Hi11orira que editara D . .Alejandro Tapia y Rivera, tambien emite juicio: "al llamarla de Tapia, siguiendo una practica casi general-dice-no preteodo atribuir al malogrado literato, honra de esta provincia, el merito exclusivo de su compilaci6n.
"Se que Jos documentos _preciosos que ese libro atesora fueron reunidos en 1851, por una sociedad de cstudiantes puertorriqueiios residentes eo Madrid, cuyos oombres consi.gna el Sr. Acosta en una nota al pr6logo de la Historia del padre Jnigo, publicada en 1866; pero aunque todos ellos, respectivamente, tenian derecho a la publicaci6n del libro, el unico que la emprendi6 en 1854 fue D. Alejandro Tapia, a quien corresponde de este modo, con la participaci6o en el ojeo bibliografico, cl merito de haber procurado transmitir a sus conciudadanos el conocimiento de datos hist6ricos, adquiridos no sin grandes trabajos y dispendios". A esto afiade Brau: "para el que anbela descubrir la verdad hist6rica rev•elada en las manifestaciooes internas de aquellos que como actores principales tomaron parte en los acontecimientos, encierra esa Bibliotera rico tesoro de datos que la critica necesita aun aquilatar; si se desea verur en conocimiento de los accidentes que dieron vida fundamental a la colonia portorricense ... ofreciendose nuevos puntos de vista para el estudio de nuestra sociedad y comprobandose el antiguo linaje de Jos caractere.s peculiares de nuestra idiosincrasia individual o colectiva". Hs
Pero dandonos muestra de su equilibrado juicio cdtico, y de su capacidad pa.ra pooderar cada cosa en su justa medida, nos dice sobre la glorificaci6n quc se hizo en Puerto Rico de Tapia el ·escritor: "Acaso la critica, severa e impasible, al examinar minuciosamente el bagaje Jiterario de El bardo de G11amanienruentre algo benevola aquella glorificaci6n; pero es que la obra de Tapia no puede aquilatarse por valores absolutos, prescindiendo de las desventajosas condiciones del medio en que se desarrollara.
"Preciso es retroceder mentalmeote sesenta aiios para tropezar con
146 Ibfd, 1894, p. 10.
H7 Ibid, 1894. p. 10.
148 Ibid, 1894. pp. 12-13.

DISQUISICIOSES SOCJOL6GICAS
aquel Puerto Rico, doblemente aislado por la geografia y la suspicacia guhemamental, menesteroso de escuelas, hu~rfano de institutos de ensenanza supecior, sin prensa peri6dica fiscalizadora, ni derecho de reunion -<omo no fueca para asistir a las galleras y celebrar bailes y velorios-subordinado todo, gobierno, pueblo, leyes y familias a la influencia corrosiva de los ingenios azucareros servidos por esclavos y por labriegos libres que como a siervos se deprimia. lngenios cuya producci6n parecia eocerrar el fin i'.mico,el ideal supremo de aquella factoria insular donde se derrochaban caudales y eoergias y se desmedraban la salud y cl caracter en fiestas licenciosas, eoervantes como las carnavalescas carrerasde cabal/asnoclumas, suprimidas, con muy buen sentido, por el General Pezuela, o como las mal llamadas ferias pa1ro1Utle1 1 cuyos ferlantes eran tahures de profesi6n o miernbros del hampa trashumante, y en la que una. festividad religiosa servia de pretexto a las obsce.nidades de los bailes de ignominia, focos de corrupci6n para la juventud, y al desbordamiento de los garitos llevados a las plazas publicas, donde, en torno de los dados y ruletas, se. codeabao esdavos y senores, damas y granujas, en abigarrada mescolanza digoa de Bi•
Brau, pue.s, fue uo severo censor de su pueblo. Reconoci6 los ,•icios y 1:tcras de la sociedad de su tiempo y lucb6 por cemediarlas. Como buen historiador social advirti6 la continujdad y contempo,aneidad hist6rica de mucbos males y practicas devotas de Espana y Puerto Rico, no todllS las cuales aprobaba. "Practicas y supersticiones existen en el pueblo puertorriqueno -nos dice- que proceden en Unea directa dd pueblo espanol. Nuestros velorios de difuntos corresp0ndco con los velatorios que un pensadoc gallegolGOccnsura en su tierra; la cceeocia en apariciooes sobrcnaturale:s de los muertos que a juicio de un celebre soci6loge>161 conilituye el origen y punto de partida de las r~ligiones pri111itivas,lo seiiala tombien como accidente notorio en su pais, el escritor gallcgo citado; los des6rdenes de nuestras fiestas populaces guardan relaci6o con ciertas romerfas que en toda Espana, sin
l-19 S. Buu, Now de! lihro Hoja., ,aidlll, Tip. La Dcmocracia, San Juan, 1909, p. 3n.
JGO BBRNAR.00 BI\JUlEntO OE W., vcasc su obra: Brujos 1 wroloios d, I« T:u111hido11deGJliritJ. (Noia de Brau).
I-TT Hl!RlBERTO SPENCl!R, /..., CICl1'iaJ/Jdal. (Nota de Brau):

/NTRODUCCMN
exceptuar Madrid, sirven de pr~te>..-to a Losfrailes para empinar la bota, o menudear las can.as con fervorosa actividad, si bien mediando la circunstancia agravante de que, en la _metr6poli, suele la piadosa fiesta dar pe.bulo a sanguinosa riiia que no hemos presenciado en nucstros locales festejos.
Sa11tig11adores de cnfermos denuncia Batreiro en su tierra, en consonancia con Jos que en nuestros campos santiguan eJ vientre para curac el padrejo11,enfermedad quc se suponia invcntada por los campesinos de Puerto Rico, siendo asi que se conoce y se santigua lo mismo en Andaluda.
El canto de la gallioa c111mdoimiltt al gallo, anuncia muerte, dicen nue.stros jibaros, y cl folklore andaluz y el portugues acusan iguaJ preocupaci6n.1 :;2 A estos ejemplos aiiade una impresionante lista de usos y pricticas comunes del fervor popular que nos revelao a Brau como un agudo observador de las costumbres del jibaro. A todas elJas, cxcrecencias parasitarias de la crecncia religiosa -las califica Brau de "vulgares consejas" y "practica.s absurdas". . . que debco desaparecer, ""depuciodose eJ priocipio cr.i.stiano de la superstici6n que tiende a empequeiiecedo" .1~s
Por su estado de abandono y miseri.a no culpa Brau al campesino. Como Robert Owen en la Inglaterra de su tiempo, atcibuye Brau cl caracter del hombre a los efectos que sobrc el imprimc el medio. Le interesa cotender la relaci6n que existe entre personaJidad y cultura y para cllo sc dispone a estudiar la situaci6n de realidad poniendose en cootacto con eJla. No fue pues Brau un soci6logo de siU6n. Para temediar los males que observa ofrcce dos soluciones: la educaci6n y la politica. Sobre la educaci6n escribe en su ensayo La campesina: "Bueno es cccar institutos de segunda eoseiianza y escuelas profesionales que respondan a las aspiraciones legitimas de las dases supeciores c intermedias, mas no nos forjemos la ilusi6n de que, con csos establecimjentos, hemos obtenido la plenitud de la eoseiianza ni supongamos que, para obtener esta s6lo falta la Universidad De nada vale la cupula graodiosa en un edificio, si los cimientos que le soportan son foigiles e imperfcctos. En la arquitectura social como en la urbana, la base y
HI!! S. BR.AU, L.J hare11dad,vota. 1896, of,. cit., pp. I ~9-160. 158 lbld, p. 162.

DJSQUISICIONES SOCTOU,GICAS
las proporciooes garnntizan la solidez y la belleza arm6nica del conjuoto". Como medio educativo util aboga Beau por Ja circulaci6n de libros con est-as palabras: "Instruyendo a nuestros campesinos, su soledad concluye: oadie esta solo cuando tiene un Libro que le acompaiie''. Sabe ademas bien, como soci6logo que el hombre es un anjmal politico y sobre ello nos c!ice: "La politica es fa ciencia de goberoar a los pue• blos, reunidos en distintas agrupaciones, cada una de las cuales ha vcnido a constituir difereote nacionaJidad por lo cu:ll tieneo prccisi6o forzosa de gobierno que los dirija; y si ese gobiemo no puede prescindir de establecer las bases que deben sustentarlo, de scnalar los m6viles que lo impulsan y de fijar los limites que ban de coateneclc, fuerza sern deducir, como consecuencia inevitable, que no pudieoclo cxistir gobierno sin politica, la politica tiene que ser inberente a la organizaci6n de los pueblos" .1~
Su ideal politico es la democracia. "La primera condici6o de todo buen gobieroo estriba -afirma, citaodo a Santo Tomas de Aquino- en que todos tengan alguna participaci6n en el gobiemo". 1 vv Coodena por eso cl gobieroo colonial restrictivo que Espana mantenia en Puerto Rico y funda su repudio del sistema en daros principios de teoria social. Reconocc que si bien un orden social y politico es siempre necesario, este puede estar fundado en la raz6n, o en la fuerza, y cree solo en lo primero. "Si la volW'ltad social ha confiado su dirccci6n suprcma a un jefe-nos dice-si en !I ha depositado plena• meote su confianza; si ha hccho abdicaci6n de los legitimos derechos para investirle de mas vigorosa fuena, daro es que no habra querido dcspojarse de la mis esencial de sus atribuciones; la de juzgar libremente el ejercicio de esa delegaci6n.
"La agrupaci6n civil, JJameselc pueblo, 11:imeselesociedad, debe investir al poder autoritario de toda Jo.fuerza moral indispensable para abarcar su esfera de acci6n, debe acatar respetuosamente sus mandatos, cuando se ajusten a. los preceptos fundamentales establecidos y a las practicas rcglamentarias sancionadas, pcro cuando se olvidan esas maximas saJvadoras de la sociedad, cuando a la accioo legal sustituye la pasi6n eoconada y rencorosa, cuMdo la raz6n paterna se ,,c convertida
lM S. BRAU, Eros Je la baJa/la,op. ril., p, 127. 1 ~ Ibid, p. 27.
l 17

INTR.ODUCCJON
en imposici6n tiranica, entonces los pueblos oprimidos tienen el deber y cl derccho de indicar el recto camino de la raz6n a sus opresorcs. Nadie puede, legalmente, ahogar en su garganta el grito de protesta y de indignaci6n; nadie tieae el derecho de impedicles que redamen el amparo reguJador de las institucioncs cstablecidas ex profeso para protegecles.
"Asi comprendemos el principio de autoridad; asi nos complacemos en acatarle; asi la traducen los gobernantcs ilustcados y justos: Jos que buscan su apoyo en la fuerza de la opini6n y 'oo en cl apoyo brutal de la fuerza" . 156 "Pero crccc -afiadc todavia .Brau- que Los pueblos deben acatar, con ser:vil silencio, la voluntad de sus jefes, por m.is que ella tienda a herir en lo mis intimo sus intereses o dignidad; pretender despojades del legitimo derecho de defensa; Uevar la soberbia Jos gobernantes al extreme de adjudicarse una de las condiciones atribuidas al poder divino, la infalibilidad; mostrarse sordos a toda reclamaci6n; a.nadi.rmofa al agravio; y suponer que a pesar de la extenuaci6n de las riquezas, de la atrofia del pensamiento y de la amargura del coraz6n, debe brotar de Jos labios e-1vaho funesto de la lisonja y la falsa sonrisa de la adulaci6n, como imico medio de mitigar la irritabilidad del venerado idolo o como holocausto cendido a su poder; equivale a suponer un rebajamiento moraJ., indigno de cuantos estimen en algo su dignidad y su concieocia·•.1 ~i Defendiendo la libertad esencial del hombre, y al atacar el despotismo, 9ue la monarquia mantenfa en su patria, dice: "Torquemada no ha vcncido a Lutero; el Syllabus no ha aherrojado a Fulton; no hay mordazas que sofoquen a Guttemberg; Washington y Franklin se envuelveo e.n una aureola de luz mas esplen· dida, mas civilizadora 9ue el nimbo de horrores que circunda a1 duque de Alba y Felipe JI.
"llstas son mis convicciones; estos son los prop6sitos 9ue pueden dar impulso a mi pluma. Siguieodolos sirvo la causa d.e la libertad, y al servirla, creo servir a mi raza y a mi bandera.
"Si me equivoco es tarde para enmend:irlo. Tendria que rectificar mi educaci6n" _HII
tGo I bid, p. 40.
1~1 Ibid . .p 41.
1.;~ Ibid, p. 9.

DISQU1S1QONES SOCIOLOGICAS
Su concepto de la histoda y el progreso si bien fueroo producto intelectual del siglo xrx, no tuvieron las Limitaciones del p<>sitivismo. El crisol de su exper.iencia y su depuroda sensatcz de pensado.r, le resguardan de simplificac.iones. Toda su. obra, tanto sociol6gica cuanto hist6rica, es esenciaJmente idealisto., en el mejor seotido de esta acepcion. La historia es para el instrumento de perfecciooamiento dd hombre y las sociedades. EJ progreso --escribe -no tiene limites; los engendra la aspiraci6n humana hacia un ideal de perfectibilidad que amplia constantemente la adquirida cultura. Cuanto mas se avanza en cse empefio, mayores y mas exquisitos cuidados han de aplicarse para conservar lo adquirido. De aqui la importancia de los conocimientos hist6ricos en la educaci6n de los pueblos.
"Maeslra de /11vida llam6 Cicer6n a la Historia, y maestra es que expone al desnudo las virtudes que enaltecieron al cuerpo social, los vicios que lo enfermaron y los obstaculos que entorpecieron su desarro• !lo, mostrando el peligro; estigmatizando al pertu.rbador, exaltando la verdad; fortaJeciendo el esplritu y esclarcciendo coo luz inmortal cl ternplo de la fama.".1~11
Sabe que la libertad politica para uo pueblo es la determinaci6o de los propios actos por la conciencia moral de ese pueblo. Al seiialar d camioo que Puerto Rico debera m:ocrer despues de 1898, dice: "necesitamos una patria Libre [libce en cl sentido hondo de ese termino ], nutrida con b savia democ:ritica y la plenitud e:xpansiva que ban ele• vado a su :ipogeo de grandeza a auest.ra oueva metr6poli; una pat1ia en quc el sentido prnctico sof09ue los voltarios histerismos )' la enseiianza racional extinga intelectuales anemias, donde la voluntad individual conscientc no implore por piedad lo que h:1 de obtener por derecho; donde :1 los antagonismos deprimentes enfrene el respeto mutuo, y a la.s falacias conveacionaJes avergiience la verdad desouda; una patria hecha con el concurso de todos, doade no se inquiera la pcoccdencia nativa del ciudadano sino su valor social, ni se le mida por su condici6n sino por sus obr3s" . 160 Al mismo tiempo advierte que no puede violentar el hombre su naturaleza hist6rica. Dice, "si ao le es dado al
lGO S. BRAU, Dos J,tr111rn de la coloniz11ri()11d11P11trtoRlro, l896, p. 28 (et.infra). -
1r,-0 S. BRAU,Pr61ogoa Mu1a bilin~iJe de Fr:andscoJ. Amv. San Juan, 1903.
INTRODUCCION
hombre reoegar de! ser que le diera vida, si no le es permitido olvidar todo el respeto, toda la veneraci6o que debe a aquellos que le brindaron amparo, protecci6n 1 coosejo y nutrimiento en la primera etapa de su existencia, si no es posible que en lo intimo de su alma desaparezca el recuerdo de aquellos primitivos dias en que se establece la base primordial de sus ideas, aspiraciones y c.reencias,tampoco puede sede dado renegar de Ja nacionalidad en que se reconcentra su existencia social, ni dar al olvido sus deberes para con el gobierno que le protege, ampara y dirige; ni permaoecer sordo a esas iovoluntarias sensaciones que arrancan del comun origen, del identico lenguaje, de las propias creencias y costumbres y de las mismas afanosas aspirac.iones"_1e1
Las notas mas caracteristicas de todos sus escritos fueron su amor a la libertad y a su pals. Las claves psicol6gicas de su trayectoria vital fuero~: la de dignidad en la vida y serenidad en la muerte. Al senalar la historia como gran maestra de la vida, llamaba Brau a las nuevas generaciones a conocer honrada y hondamente la trayectoria historic.a que nos hizo, en temple espicitual y patrimonio cultural, Io que somos, incitandonos con ello a interrogarnos sobre nuestros fines y prop6sitos de vida fotura. Creia en el valor de la voluntad como modeladora del destino humano, pero crda en una voluntad frenada por el saber y templada por los generosos impulses. I

l8l S. BRAU, Ero1 de la b111alla,op. rit., p. 33. I,20

DISQUISICION ES SOCIOLOGICAS
LAS CLAS.ES JORNALERAS DE PUERTO Rico *
S11estatlo art11r1l,ca1,1a1que lo 1ostiene11y medios de propender rt!adelr111tomor,tl ,l' material de dfrhasclauJ

• Memoria escrita por D. Salvador Brau y premiada en el Ccrtamco <lei Ateneo Puertorriquefio, en virtud de laudo de! jurado calificador designado por el Ateneo de Madrid y compuesto por los individuos de! seoo seiiores D. Ga• briel Rodriguez, Presidcnte de! Jurado y de la Secci6n de Ciencias morales y polltica.s del J\teneo, D. Justo Pelayo Cuesta, D. Rafael Ma. de tabra, D. Gumersindo de Azcarate y D. Felix Gonzalez Carballeda. Publicada en la lmprenta del Boletin Mercantil. Calle de la Fortaleza ~7. Puerto Rico, 1882, pp. 86.

AL AT.BNEO PUERTORRIQUENO
No lcmto el aliciente de fin honroso pre111iomanto el dereo de correspo11der a la h111itaci6nde someter a razonado est11dioc11estione1 de 11italimporlancia para nuerlra provincia, /le·varo11me ,, ensayttr mis debiles f11erzasen este modesJo trabajo. EJ exito ha 1obr1p11jado a mil esperanzasy recompmsado lttrgamentemi volrmtad.
Honrado co11imnerecida disti11ci611,rreeria fa/tar a fill deber de ro11cienriasi 110triblllase p,iblico Jestimonio de grati111da q11ienme proporcio116los medios de obtenerla.
Dlgnese, p11e1,la il11JJradaCorporacio'1que 11sise comp/ace en dd.r imp11/soal hsarrollo i11telect11at de n11est1·0pais, permitir q11es11 nombre fig11real fre11tede es/as pagi11a1,qt1ele dedica, como 1111humii• de pero 1i11rerohomenajc de prof,mdisima considerarion.
SALVADOR BRAU
Sar, Juan de P11ertoRiro1 2 de septiembre de 1882.
l
-No lay mas que dos cosas que puedan salvar la socicdad: la Justicia y la Luz.
f.RDl!JUCO BASTIAT, ArmontaJ,ro110111i"u.
PAM poder apreciar, concienzudamente, el estado de una sociedad, someter a razooado estudio cualesquiera de sus elementos constitu• tivos, fuerza es, en nuestro humilde sentir, cxaminar antes los germenes de donde arranca su desarrollo.
Partiendo de este principio, al intentar ocuparnos hoy del Estado de las cla1es jomaleras e11PuertoRi(o, y a fin de desentranar las (n111a1 que lo 1ostiene11 1 indispensable ha de sernos retroceder, en alas dcl espiritu, hacia cl pasado, midiendo hasta donde nuestras fucrzas, harto debiles, nos lo permitan, la marchn asaz lenta, pero progresiva siempre, de la colonizaci6n de esta provincia.
Puede que al divagar asi por el campo de la Historia, por mucho que tratemos de evitarlo, asalte nuestro pensamiento y se escape a nues• tra pluma algu.na apreciaci6o poco lisonjera, alguna reflexi6n por dema.s desagradable o adusta. Que no se atribuya a nuestras palabras una intenci6n de que carecen. El anat6mico no obedece, ante la mesa de disecci6n, al torpe prop6sito de iosultar el cadaver que anafaa. Desmenuzara con el escaJpelo la materia, arrollara coo indagadora mirada el velo de impenetrables s&retos, acumulara datos, sorprendera vicios, acusara descamadamente sus efectos, pero en el fondo de aqueUa conducta, como m6vil supremo, s6lo podra enconttarse el culto a la Ciencia, el amor a la Humanidad .

Tres han sido las razas pobladoras de este pals, la indigena cuya

SALVADOR BRAU
procedencia es objeto aun de sabias y escrupulosas indagaciones; la europea, cooducida al vasto mundo americano por su inmortal Descubridor, o atraida luego por la prodigiosa fecundidad de! suelo; y la africana, introducida por los conquistadores, segun lo acredita.n docu• meotos oficiales, desde los primeros dfas de la colonizaci6n; por mas que, coo notoria injusticia, hayan preteodido algunos hacer responsable exclusivo de ese hecho, al eminente dominico Fray Bartolome de las Casas.
He aqu.i las tres piedras angulaces de nuestro edificio social. No es esto decir que todos los puertorriquefios procedemos, en absoluto, de la mezcla producida por esas tros razas distintas; pero si el pueblo mettopofjtano no pudo substraerse a las influeocias dcl caracter, seotimientos y costumbre·s de la raza invasora, que, durante ocho siglos, se cnseiiore6 de su territorio, ·y eso que, entre el invasor y el invadido, estableclan uoa barrera casi infranqueable, los rencores de la guerra y la animadversi6n de! fanatismo religioso, con mucho meoor motivo pudieron evitarse identicas influencias en un pals no alterado por la discordia, y en el que las iotimas relacion·es de la vida domestica, lejos de verse contenidas por obstaculo alguno, hubieron de estrecharse mas y mascada dia, predominando en ellas, desde un principio, el elemento civilizador, que impuso forzosamente a los otros su voluntad y sus creencias.
Ahi teneis las primordiales fuentes de nuestro caracter, del indio que qued6 la indolencia, la taciturnidad, el desinteres y los hospitalarios sentimientos: el africano le trajo su resisteocia, su vigorosa sensualidad, la superstici6n y el fatalismo: el espafiol le inocul6 su gravedad caballeresca, su altivez caracteristica, sus gustos festivos, su austera devoci6n, la constancia en la adversidad y el amor a la patria y a la independencia.
Si existen vicios en nuestro pueblo fuerza scra atribuirselos a sus fundadores: si se le reconocen virtudes no es posible oegar su procedencia.
Y no se diga que esos tres elemeotos ocganicos cootribuyeron en proporci6n distinta a la constituci6n de ouestra existencia social. Si aJguno de los tees debi6 predominar sobre los otros, obedeciendo a .csa ley de fusi6n de unas razas en otra.s, rcconocida desde los primi-

D1SQUISJCIONES SOCJOL6GIC'1S
tivos tiempos de la Humanidad, tuvo que scr iodisperuablcmcotc, ya lo hemos indicado antes, aqueJ que encerraba en su seno los poderosos germencs de la intelcctuaJ cultura.
Pe.co no debe perdcrsc de vista que lo quc los otros dos componcntes perdian ea fucna moraJ, lo cquilibraban, hasta cicrto pw1to, con la fueaa numerica.
La poblaci6a indigena de Puerto Rico, en la cpocade la conquista, aun descartandola de las exageraciones de los cronistas castellanos, asccndia, segun la opinion de un ilustrado puertorriquelio 1 a 200,000 h:tbihtntes, de cuya suma, por masque se deduzcan todos los que pudieron perecer en cl al.zarnieoto general de 15 11, y en las rebeliones posteriores de los caciques Humacao y Loquillo; por mucho que se separen los que bubieron de sucumbir, ba.jo d sistema de repartimientos, en el rudo laboreo de las minas, y los queen 1530 sc ausentaron de la Isla, disemina.ndose por las circunvecinas de la Mona, Monito, Vieque,r y demis inmcdiatas. al decir de Fray liiigo Abbad, siempre debi6 quedar co el pais un oumero excesivamentc superior al de los europeos. En cuanto a la raza afri.cana, desde 1513 en quc por una Re:il CcduJa se autoriz6 la iot.roducci6n de esclavos negros en las Indias, hasta principio de! presente siglo, en que se aboli6 !a trata, facil cs coocebir la proporci6o de su ingreso, cuando solamente en el lapso de 1613 a 1621 :trribaroo a Puerto Rico n buques rarga401de In tan rodiciaJa merra11rla;es decir que este e!cmeoto tuvo c.o su aux.ilio, durante algunos siglos, la renovaci6o peri6dica, vigorizandose en la misma forma quc la raza dominadora, y rehuyendo de ese modo su acci6o absorbente; acci6n impasible de contrapesar par los aborlgenes, de los ruales fuera inutil buscar hoy un solo ejemplar en el pais, par mis que se dcscubran a veces,en los tipos mixtos, algunos de los rasgos queles distingulan.
Expuesto as!, someramente, el origeo de nuestra poblaci6n, ocupemonos de su desarrollo.
Sabido es, por cuantos han tenido oc-asi6n de conocer la histo.c:ia de! N11evoMundo, que d fomeoto de su colonizad6n se debi6 en gran parte al incentivo producido par sus facile5 e ioagotables riquezas.
D. J. J. ACOSTA, A.notacioncsa la Historitt da P111rto Riro, de Pray liiigo.

SlflVADORBRAU
Ese incentivo fue el que en 1510 trajo a Puerto Rico al antiguo mozo de espuela del Comendador de Calatrava, y luego capitan afamado, Juan Ponce de Le6n, a quien siguiera, sin vacilaciones, uo escaso grupo de animosos compaiieros.
"Espaiioles e indios aplicaron geoeralmeote su tr3bajo al principal objeto de beneficiar las minas y sacar oco",-.: y por mucho que hoy se desconozca en ouestro pais la existencia de tao pceciado mineral, preciso es rendirse a 1a evidencia de los hechos, consignados en iofinidad de autenticos escritores.
Alguoas de las remesas de oro encaminadas desde Puerto Rico a la Metr6poli, en el periodo comprendido desde 1509 n 1537, (micas que hcmos podido verificar, con la 11.yudade un Jibro laboriosa.roente compilado por el cntusiasta escritor puertorriqueiio D. Alejandro Tapia, 3 alcanzan un valor total de .S380,ooo, y como esta suma s6lo representa cl quinto y a veces el decimo, cor.respondiente a la renta de la Corona, puede afirmarsc, sin gran temor de mcntir, quc esas remes-as acusan un producto minero de tres millones de pesos pc6ximamente.
Ese provento puede servir de guia para formar un juicio aproximado sobre cl beneficio general de la explotaci6o; sin embargo, por muy satisfactorios que pudiera juzgar alguno tales beneficios, sobrado mezquinos tienen que parecer equiparados coo el de las casi fabulosas minas del Peni, cuya conquista llevara a cabo en 1533 el celebre Fran· cjsco Pizano.
Las nuevas de aquel importante acontecimiento llegaron en el aiio siguieote a Puerto Rico, y con tales y tan esplendidos colores hubo de pintirseJe a nucstros colonos la exubcrancia aurifera de! vasto territorio habitado por los hijos de! Sol, ciue un solo desco, una exclusiva aspiraci6o surgi6 a la vez en cl peosarniento de todos: abandonar aque!Jas mezquinas granjerias de San Juan, donde la extracci6n de! oro se hada cnda vez masdificil, a consecuencia de la wsminuci6n de los indios, que ya se dejaba sentir; donde la acci6n de los huracanes desencadeoaba su devastadora influencia, y en donde las deudas, contraidas especiaJmeate en la compra de oegros tomados al fiado, y no
2 Fr. INIGO ABBAD, Hiftoria de P11erto Rfro.
3 Bibliottca Hist6rJra d, P11mo Rico.

DISQUJSICIO/\"ES SOClOLOGICAS
satisfechas a su vencimiento, trafan en pos de sl, su imprcscindible sequito de ejecuciones, pcrdidas, descreditos y disgustos.
Los siguientes parrafos de una cotrespoodencia dirigida al Soberano, por el Gobernador 0. Francisco M'1tluel de Lando, a 2 de julio de 15344 pintao de un modo gr:IJico la situaci6n econ6mica de Puerto Rico, veinticuatro anos despues de iruciada su colonizaci6n.
"Muchos locos con las nuevas del Peni ban marcbado secrc• tamente por mucbos portezuelos distantes de las poblaciones. Los que quedan, el masarraigado no habla sioo Dio1 me //eve al Peru. Noche y dia ando velando porque ninguno se ma.rcbe y no aseguro que contendre la gente".
''Ahora dos meses supe que a dos Jeguas desta ciudad se habian alzado unos con un barco para marcba.rse. Mande tres barcos y veinte de a caballos por tierra y cost6 infiruto prenderles segun su defensa. Fue meaester verse tres de ellos asaeteados, otros heridos y mi pcescncia. A unos se awt6, n otros se cortaron los pies; y tuve que disimular alguna voz de sedici6n de algunos coaligados con cllos para esperarse en la isla de la Mona 9ue csta 12 leguas de esta. Si V. M. no provee de pronto remed10 temo que cuando no se despueble la isla quedara como una , 1 enta".
''Esta es la entrada y clave de todas las Indias: somos los primeros con quien topao los franceses c ingleses corsarios, como Io han hecbo. Los caribes nos llevan vecinos y amigos a su salvo. Si uo barco viniese de noche, con solos cincuenta hombres, quemaria e mataria cuantos aqui vivimos. Pido meccedes y franquicias para tan noble isla, ahora tan despoblada, que apenas se ve geote espanola, sino negros. Va Pcocuradoc en nombre de todos que dira como testigo de vista. Sc qu_ealgunos de aqui hao suplicado licencia para sacac de aqui Jos esclavos negcos para el Peni. No consienta tal V. M. ni a ellos, ni a los negros. En la fundici6n pasada temiendo alboroto por la cobranza junte el pueblo, procure intimidar a los mercadeces para que se templasen, hasta amenazar que si no se acoroodavan se les barla acomodar etc. A los deudores a qual de tanto al mes, ti qua! de otro modo. Sufocado estoy al ver tanta tram pa".
Como se ve, el bueno del Gobemador no se paraba en pelillos cuando trataba de hacerse obedecer; sin embargo, como sus medidas
" Biblioma de Tapia, pag. 304.

SALVADOR BRAU
eran igualmente energicas as! contra los que intmtaban marcharse al Peru, eo busca de fortuoa, como contra aquellos quc, en In Isla, procuraban obtenerla por medio del prestamo y la usura, fuerza es reconocer en e1 foodo de su conducta una dosis no escasa de buena \!Oluntad. Compreodiendo Ja importancia del mat, le aplicaba e1 unico remedio de que podfa disponer: la fuerza. Ha.g.unosle justicia.
Pero lo que no se hallaba al akance de Lando era impedir que las corrientes inmigratorias se desviasen de su primitivo curso, prefiriendo desparramarse por los va.stos territorios deJ Anahuac y el Cuzco a someterse a las estrecheces de nuestra pobre isla.
Dismfouido en tal manera el mimero de habitnotes que en 1556 s61o cootaba la ciudad 130 vecinos y San German 20; paralizados los trabajos mineros por falta de bruos que aplicar a tan ruda labor, redujeronse los colonos a la vida de pastorcs, fomcntando la crfa de ganados, CU)'as especies habian iotroducido en el pats los europeos y cuya reproducci6n habia sido por dermis fecunda.
A la par que en la crianza de gaoados hubieron de fijar su atcnci6n forzosamentc en la iodustria sacarina, empreodiendose el culti,·o de la caoa, ya conocida en la vecina isla de Santo Domingo, donde la introdujera el Gran Almirante en su scgundo viaje, y cooperando el Gobiemo, con vaiios prestamos de mediana importancia, a la fundaci6o de algunos predios.
En I 548 hizo Gregorio de Sanr:olaya el primer ingenio de agua que bubo en el pais. Eo 1549 moot6 otro Alonso Perez ;Mactel con 1,500 pesos que le prest6 el Monarca. Pero tales tropiezos debi6 eocootrar esta industria y tan lento bubo de ser su desacrollo, que, segun el testimonio del can6nigo D. Diego de Torres Vargas, en 1647, un siglo despues, s6lo existi.ao en Puerto Rico siete ingeoios: cuatro en el do de Bayam6n, dos eo el de Toa y uno en el de Can6baoas, con otros varios trapiches de hacer miel en Sao German y Coamo. Ya co esta epoca,segun aseveraci6n del mismo prebendado, ouestra agricultura se habfa enriquecido coo dos nuevas plantas: el cacao y el tabaco: pero su cultivo se hallaba aun eo mantillas, fundandose la base del comercio de frutos en el jengibre, del cual bubo ai'ios en que sc rccogieron 14,000 quintales, en toda la JsJa: los cueros, de que soIian exportarse anualmentc de ocho a diez mil, y el azucar, cuyo

DLSQUISlClONES SOCJOL6GJCAS
producto sentimos no poder apreciar por falta de documentos, si bien nos consta que era juzgado mas d11/cea1mq11eno tan d11rocomo el de La Habana.
Tal era eJ estado de nuestra agcicultura al promediar el siglo xvn, habiendose desarollado la poblaci6n a su sombra, hasta el punto de que, en el citado ai'io de 1646, a pesar de las depredaciones de los franceses, ingleses y holandeses que asaltaban, quemaban y robaban frecuentemente la Isla, contaba la Capital con 500 vecinos, San German con 200 y ademas se habian fundado los pueblos de Arccibo y Coamo.
Este progreso adquiri6 mayor fuerza en el siglo siguiente, pues en 1759 existian veinte centros de poblaci6n que contaban con 5,6u vccinos, capaces de Uevar armas, y en 1765 las poblaciones ilegaban a veintid6s, y el total general de babitantes a 45,000 aprox.imadamente: 5,000 de ellos esclavos. Estos ultimos datos nos los proporciona la Memoria presentada al Gobiemo de S. M. por el Mariscal de Campo don Alejandro O'Reylly, comisionado al efecto.G
Pero al traves de ese desenvolvimiento relativo de nuestra poblaci6n, no es dificil traslucir su verdadera situaci6n econ6mica, cuaado se observa que todas las rentas del Estado, incluso los diezmos, bulas, alcabalas, almojarifazgo, etc., no llegaban a n,ooo pesos anuales, debieodo acudirse, para cubrir el dHicit del presupuesto general de gastos, al tradkional .rit11adoque proveia el tesoro de Mexico, y que alcanzaba aoualmente a unos 80,000 pesos.
Y no son estos unicamente los datos que nos proporciona la instru.ctiva mernoria de] Mariscal O'Reylly; si bieo antes de hacer uso de ellos, para que puedan apreciarse en su justo valor, preciso sera que nos detengamos a considerar, siquiera un momento, la legislaci6n prohibitiva que coartaba el vuelo al comercio de la Isla y hacia poco menos que imitiles los esfuerzos de sus habitadores.
Sabido es que, por un error ecoo6mico natural en aquellos tiempos, los extmnjeros fueron exduidos, ca.si en absolute, de contratar, en las extensas regiones americanas sometidas al dominio espaiiol. El comercio en las Indias s6lo podian ejercedo los espafioles, con la p'recisa condici6o de que los buques que Jes sirvieran para este objeto debian ser de su propiedad, y construidos en Espana. Sometida nuestra
6 Biblintecnde Tapia, p!g. 516.

SALVADOR BRAU
Isla a la legirlaci6o general Je las Jndias, akanzarle debieron los efectos de la prohibici6n comun, tanto mas oncrosa cu:into que el unico puerto adonde podian a.rribar los buqucs ,~;tcionalesera cl de la Capital.
Con s6lo tener en cuenta <:I escaso i.nteres que, durante largo ticmpo, inspir6 Puerto Rico, n los emigrantes europcos, y coosiderar el exiguo nurnero de cmbarcacioncs que tocab:m a sus playas, asi como la dista.ncia quc solia mediar de uno a otro :mibo, se comprenderi cuao 1imitado debia ser el drcuJo de sus opcraciones mercantilcs, y cuin pocautilidad podian atraede n comecciantcs y agricultorcs.
A obviar esa dificultad dcbieron propender, si9uiera por medios ilicitos, los interesados, prest:indole vasto campo a sus deseos el establecimiento de colonias inglesas, holandesas, y dinamacquesa~, en algur1as de las inmediatas islas.
Pero oignmos a O'ReyUy:
"El origen y principal causa del poquisimo adelantamiento que ha teoido la isla de Puerto-Rico, es poc no haberse hasta aJ1ora focmado un reglamento politico conducente a ello; haberse poblado con aJgunos soldados sobradnmente acostumbrados i hs armas para reducirse al trabajo deJ campo: agregironse 6. cstos un numero de Polizones, Grumetes y Marineros que desertaban de cada embarcaci6n que alli tocaha: esta gentc por si muy desidiosa. y sin sujeci6n alguna por parte de! Gobiemo, se extendi6 por aqueJlos campos y bosques, en que fabricaron unas maHsimas chozas con cuatro platanos que sembraban, las frutas que hallaban silvestres y las vacas de que abundaroo muy luego los montes, tenian leche, ,·ecduras, frutas y aJguna came; con esto vivian y aun viven. Estos hombres inaplicados y perezosos, sin hcrram1enta.< 1 inteligencia de la agricultura, ni qu_ien !es ayudase a desmootar Jos bos9ues ,que podrlan adelantar? Aument6 la desidia lo suave del temperamento quc no exigia resguardo en el vestir, contentaronse coo una camisa de listado ordinario, y unos calzooes largos, y como todos vivian de este modo, no hubo motivo de emulaci6n entre ellos; concurri6 tambien a su dano la fertilidad de la tierra }' nbundancia de frutos silvestres. Con 5 dias de trabajo. tiene una familia pl6.tanos para todo cl ano. Con estos, la lechc de las vacas, algun ct1111be,moniatos y frutos silvestres, estan contcntisimos".
"Para camas usan de unas hamacas que hacen de la corteza de un arbol que llaman J\1ajr1g"''·Para proveersc del poco ,·cs-

DISQI 'ISICIONES SOCIOI.OGICAS
tuario que neccsitan, trueca.n con los extranjeros, acas, palo Je mora, caballos, mulas, cafe, tabaco 6 algum1 otra cosa, cuyo cultivo les cuesta poco trabajo. En cl dla han adelantado una cosilla mascon lo que Jes estimula la saca que hacen los extranjeros de sus frutos y la emulaci6o en que los van poniendo con los listados, bretaiias, paiiuelos, olancs, sombreros, y otros varios ~neros que introducen, de modo que este trato ilicito que en las demas pactes de America es tan perjudicial a los intereses del Rey y del comercio de Espana, ha sido aqui util"
'"El trato illcito se bace con la mayor franque.za en toda la isla: las embarcaciooes extranjeras llegan con mas frecuencia a la costa del Sur y del Oeste: no usan en esto de disimuJo alguno: arribao a cualquicra de los puertos, echan su anda, envian a tierra su lancha 6 canoa, acuden l.os habitantes a la playa y se hace alli cl trato: uno de los medio$ de que usan estos vecinos para introducir parte de estos generos en la plaza de Puerto-Rico es el enviar los interesados desde la ciudad a los pueblos de la costa barcos para cargar frutos de fa isla: toman alli los cfectos que los comisarios Jes tienen aprontados, 6 pasao en Jos mismos barcos a las islas inmediatas a traerlos; de vuelta tocan en algunos puertos de nucstra costa, toman algun arroz, maiz y otcos frutos, con cuyo pretexto hallan facil entrada y desembarco en la ciudad. El trato ilicito se hace con los holandeses de Curazao y San Eus• raquio, dinamarqueses de Santo.Tomas y Santa Cruz, mgleses de las islas inmediatas y muchos de esta naci6n que hay avecindado~ en las de Dinamacca. Los holandeses se llevan la mayor partc de! tabaco, los ingleses el palo de mora y el guayadn, y los dina• marquescs los viveres y el cafe, y todos, algunas reses vacunas y cu.antas muJas pueden conseguir" , , .
"Para que se conozca mejor como han vi"ido y viven hasta ahora estos naturales, conviene saber que en toda la isla no hay masque dos escu-,las de ninos, que fuer:i. de Puerto-Rico y la viJla de San Ge_rman pocos sabeo leer, que cuentan, por epocas de los Gobiernos, huracanes, visitas de Obispo, arribo de flolas 6 11t11ado1: no entieoden lo que son leguas, cada uno cuenta la jornada a proporci6n de su andar, los hombres mas visibles de la isla comprendidos los de Puerto-Rico, cuando estan en el campo aodan descalzos de pie y pierna. Los blancos ni.nguna repugnancia hallan en cstar mezclados con los pardos. Todos lbs pueblos a excepci6n de Puerto-Rico, no tienen m:is vivientes de
1 35

SALVADOR BRAU
contiouo que el Cun, los demas existen siempre en eJ campo :i cxcepci6n de todos los domingos que los inmediatos a la IgJes.ia aruden a Misa, y 10& tres dias de Pascua en que concurren todos Jos feligreses generalmente". . ............................
Vcse, pues, por lo que dejamos transcrito, que la poblaci6n de Puerto Rico en 1765, si bieo mucbo mas numerosa que eo las anteriores centurias, se encontraba sumida en un atraso lamentable. Dos (micas cscuelns y 68 sacer<lotes p.ira la instrucci6n y pasto espiritual de 45,000 almas, bien mezquinos resultados podiao producir. 0 ToJo g~nero de industria era desconocido en el pals y la misma agricultura, cxplotada en 4,579 cstandas de lnbr11nza,y 269 hatos y criaderos para ganado mayor y menor, no lograba traspasar los llmites de la m:l.s grosera rutina, bastando apenas a abastecer el coosumo de la Isla, los escasos trapiches encargados de extncr a la caiia sus tres csenciales productos: miel, :uucar y aguardiente.
En cambio el contrabaodo se ejercia sin temor alguno por todos los puertos de la Isla, calculandose en mi\s de 100,000 pesos anuales el valor de la exportaci6n y en 43,000 pesos la importaci6n, practica<las por tan ilicitos medics.
Pero todavia va a enseiiarnos nlgo mas el Mariscal O'Reylly: oigamosle.
"Los sugetos distinguidos de la isla son pocos, la (mica difcren.cia entre los otros esta en tener alguna cosilla mas de caudal 6 su graduaci6n de oficial de milicias".
"Los Gobernadores que conocieron parte de estos males y que deseaban el remcdio, creycron hallarlo en repartir tieaas a los pobres. Estos la solicitaban con grandes ofrecimientos de cultivatlas, y los Gobernadores, Jlenos de buen cclo, los creyeron sin baceae cargo que les era imposible- cumplir lo que ofrecian. La C6rte, no pudiendo a taota distaocia discernir las cosas con otm luz que la que daban los Gobernadores, abraz6 el sistema que se Ia pint6 coo colores de tanta ventaja, la rcsuJta foe, repartirse mucho masel vecindario en gravisimo perjuicio del
e Entre estos 68 s.acerdotes se contaban 8 Prebendados y 9 Presbitcros, que s61o atendlan :1. la Cateclral. lldcmas de los indispensablemente empl~ados en los conventos. (Nobl de O'Reylly, Blbllotua citada).



pasto espiritual, mutuo socorro y trato, imposibilitar las escuelas y frecuencia de toda doctrioa, dificultar su defensa, qaitar mis y mas todo estunulo de aplicaci6n y cultura" .............. .
"<Que a1Jmento de frutos ha. dado esta providencia? afirmo que nada: antes del re,Parto les sobraba tierra para su maouten• ci6n, segun viven, y aun para mucho mas: en el dia s6lo sacan lo mismo; todos los vecinos son labradores y como cada uno posee los mismos frutos, no hay mercado, comercio interior, ni redproca dependencia: de la tierra que se ha repartido no se ha desmootado una ventesima parte". . ................. .
Tan graficamente dcscritas se ballan en las lineas precedentcs las consecuencias de la disemim1ci6n de ouestro vecindario por los campos, consecuencias que debfan acrecer con el tiempo, llegando u palparlas oosotros mismos, que creemos excwado todo comcntario.
A los datos que ncaba de suministrar la Memoria de O'Reylly, podriamos seguir aiiadiendo otros, basados en documentos estadisticos, comprobando asi el desenvolvimiento gradual de nuestra isla; pero, a fin de no parecer prolijos, nos limitai:emos a consignar el resumen de csos datos. En 1775, diez afios despues de la venida de O'RcyU}', la poblaci6n ascendfa a mas de 70,000 almas, distribuidas en 30 po· blaciones, y en 1799 1 los habitantes llegaban a 153,000, y n 34 los pueblos fundados en todo el curso del siglo. 7
Pero a pesar de ese acrecentamiento de la poblaci6o, que hubo de seguir acentuandose mas y mas, hasta llegar a 1815, en cuya epoca tendremos forzosa necesidad de deteoernos, observabase generalmente en el pais un estado, progresivo tambien, de pobreza, cuya pesadambre vino a aumeotar la folta absoluta de los ;it11adosmexicanos, que, como hemos dicho antes, constituian uno de los ingresos mas importantes del presupucsto insular.
La c~lebre Real Cedula de grl).cia de 18x5, apJicada a Puerto Rico por las gestiones de su primer Jntendente, eJ benemerito D. Alejandro Ramirez, favoreciendo la irunigraci6n extranjera, rompiendo los antiguos moldcs de la legislaci6n de aduanas, y abriendo las puertas
7 Fr. lN1GO, Hi11ori'1de PRmo Rico, Com,marioJ d11Acotl'1.
1 37

SALVADOR BRAU
de la Isla al comercio legal, en uni6n de otras importantes cnedidas de aquel ilusttado hacendista, vinieron a ofrecer vasto campo al desarrollo de los intereses genetales de la colonia, brindando nuevos horizontes a la agricultura, que dedic6 desde entonces su principal anhelo al fomento de Los ingenios sacarinos, cuyos productos hallaron provechosa salida en los mercados norteamericanos.
Con estas medidas y la cceaci6n de la Sociedad Econ6mka de Amigos de! Pais, establecida desde 1813, gracias tambien a las gestiones de! Sr. Ramitez, coincidi6 un hecho de trascendentales consecuencias para Puerto Rico. Nos referimos a la sublevaci6n del continente americano, iniciada en Caracas en 1810 y cuyos resultados soo sobrado conocidos para que nos deteogamos a exponerlos.
Todas aquellas familias que pudieron apartarse de los horrores de tan cruenta guerra civil, o que no se avinieron con las nuevas ideas proclamadas por los rebeldes, hubieron de buscar para guarecerse, un territorio donde la identidad de opiniones, intereses y costumbres les brindasen mayores garantias de sosiego. Esto unido a la proximidad de nuestras costas a los puertos venezolanos, nos atrajo uoa poderosa corriente inmigratoria, indentificada, hasta cierto punto, con nuestras costumhres, y por de contado mas adelantada que nosot.ros en civilizaci6n y en cultura. Identicas causas babian ya traldo y continuaron trayendo a nuestro suelo no pocas familias dominicanas, cuyo numero no alcanz6 nunca la importancia de la emigraci6o de Costa-firme, si bieo fue una misma la acogida que se les briod6 a todos.
Consta de un documento autori.zado por el Intendente Ramirez8 9ue desde la publicaci6n de la Real Cedula de 181.5 hasta 21 de mayo de r816, habian tornado carta de domicilio en ·la Isla, µ4 extranjeros cat6Licos. Ademas llegaron de La Luisiana, en ese mismo mes, 83 individuos con esdavos y caudales. Sentimos no poder precisar del mismo modo 1a inmigraci6n bispanoamericana; pero su acci6o es iodudable, comprendiendose en ella familias enteras con sus esclavos y cuaoto pudieron transportar de sus respectivos caudales, especialmente en albajas y metilico acuiiado.
s J. J. ACOSTA, Aootaciones a la HiJroria de P11mo Rj,o.
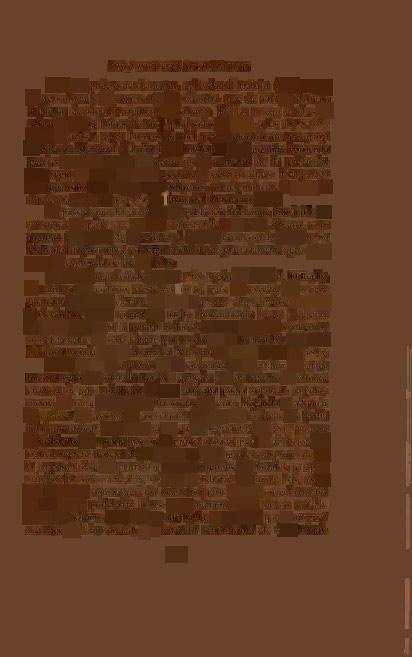
DISQUISICIONES SOClOL6GIC.AS
Con tan poderosos elementos, aplicados al trabajo, claro es que la agricuJtura y el comercio y la industria, que de ella se derivan, hubieron de adqairir vigoroso incremento. De las 10,949 auobas de azucar y 78,884 botijas de miel, producidas en 1776, a las 18,782,675 libras de azucar, 3,401 bocoyes de miel 437 de aguardiente que arroja la Balanza Mercantil dcl aiio 1828, media un paso gigante; corriendo parejas con este cxceso de productos cl aumento de la pablaci6n, que, segun el censo de 1834, ascendia a 358,836 al.mas. Comparado cste guarismo con el que antes adujimos, correspondiente a 1799, Ja diferencia acusa un 134.5% en favor del incremento total. Y puesto que del aumento de poblaci6n hablamos, inevitable es consignar la parte que en ella corresponde a la raza africana, cuyo ingreso, por medio de la esdavitud, venfan favoreciendo desde 1789 las reales disposiciones, correspondifodole desgraciadameote iguaJ apoyo en la expresada ceduJa de 1815.
Ya hemos aunifestado q_ueen 1765, segun los datos de O'Reylly, el m'.unero de esdavos existentes en el pai.s no excedia de 5,000; gllllrismo que debia elevarse en 1812 a 1.7,000, duplicandose en 1830 y elevindose hasta 51,000 en 1846, descendieodo luego a 41,000 en 186o, para venir a quedar reducido a unos 32,00 al extinguirse completamente la servidumbre por medio de la memorable Ley aboJicionista votada por La Asamblea Naciooal en 22 de marzo de 1873.
Como se ve, el aumento de la esdavitud en eJ primer tercio de nuestro siglo fue sobrado notable: apoyaba ese incremento la err6nea creencia de que solameote la raza africana podia soportar, impunemcnte, la ruda labor de Las haciendas de cafia, llegando a adquicir el cari.ctec de axioma la ase\!eraci6n de que sin esdavos no podia fabricarse azucar; mas como ya en 23 de septiembre de 1817 firmase el Gobierno de nuestra naci6n el primer tratado para la abolici6n del trafico negrcro, reiterando en 1835 yen 1845 iguales compromisos; en la iroposibilidad de permitirse nuevos ingresos de bozaJes, y aprecilindose la convenjencia de sostencr la industria azucacer:i, base esencial de nucstra riqueza agricola, hubo de fijarse la atc:nci6ngubemativa en las clases pcoletarias libres, cuyo numero venfa siendo notable desde los ultimos aiios del pasado siglo; y cs claro quc a inspirar instintos de laboriosidad, y a infundir sentim.ientos de sana moral,
1 39

SA.LVADOR BRAU
debiao tender los esfuer20s de una administraci6n basada en s6lidos y rectos principios econ6micos.
En el Bando de Policia y buen gobierno, publicado en 183 7 por el General Gobernador D. Miguel L6pez Baiios, existe uo capitulo eotero dedicado a las expresadas <lases. De ese documento tomamos en principio los siguientes preceptos:
-'Todo vecino debe contar necesariamente con uoa propiedad que le provea los medios de subsistencia, 6 bien ha de colocarse al servicio de otra persona que le proporcione reausos con que atender :i sus necesidades".
-"Las municipalidades abrir:in un registro de todos los jomaleros de su partido. Jornalero es aquel que careciendo de propiedad alguna, debe colocarse, durante el afio 6 parte de el, al servicio de otro, mediante un salario. La Autoridad facilitara al jornalero una boleta donde coostara el numero de! registro. Todo jomalero que no se provea de su correspondieote boleta en el termino de un mes, pagara una multa de 2 reales".
"Todo jornalero que no se ocupe en ningun trabajo durante un mes seguido, sera considerado como vago, y tratado como ta!, a meoos 9ue no justifi9ue una causa 9ue Jegitime su conducta".
-"El joma.lero 9ue viva en la ociosidad, origen de todos Jos vicios, sera constrerudo por las Autoridades :i cootratarse en una hacienda por el termioo de un aiio".
-"Las mugeres campesinas 9ue vivan en sus bohios, sin 9ue se les conozca ocupaci6n honrada de 9ue subsistir, seran tambien obligadas por la Autoridad a contratarse en una hacienda".
Al llegar a cste punto nos vemos en la necesidad de dar tregua, uo breve iostante, a nuestra pluma.
A la luz de la Historia, aprovech:iodose de las investigaciones practicadas por inteligencias cuya superioridad nos complacemos en reconocer, hemos venido siguiendo, paso a paso, el pauJatino desarrollo de nuest.ra sociedad.
Como habrin podido ver nuestros Jectores, en ninguno de los datos estadisticos anteciores a 1837 aparece dasificacion alguna 9ue subdivida la poblaci6n entre propietarios y jornaleros. Las <lases erao dos: libres y esclavos. Pero con el Bando de! General L6pez Banos aparece

DJSQUIS/CIONES SOCIOLOGICAS
organizada una nueva subdivisi6n, trazindose visible linea eotre el propietario capitalista y cl obrero o labrador, de condici6n libre como aquel.
Al presentarse, pues, en nuestra escena social esa dase joroalera, hemos de entrar de Ueno en el cstudio que cla margen a las presentes Hneas. II
Es costumbre, casi general, entre los propietarios de nuestro pals, atribuir a las <lases proletarias, y con espccialidad a las campesinas, una ca• rencia poco me.nos que absoluta, de condiciooes morales. ApelHdase a nuestros jornaleros apiticos, perezosos, indolentes, solapados, jugadores, vagos, concubinarios y corrompidos, y claco cs que los que no se han hallado en contacto directo con ellos, Jos que no han tenido ocasi6n o voluntad de estudiar personalmente sus ne.cesidades y costumbre.s, al oirles aplicar, dia tras d!a, por quienes estan obligados a conocerlos lntimamente, tan desfavorables calificativos, por de contado ban de aceptar como buena Ja acusaci6n, contribuyendo inconscientemente a sosteneda y a propagarla.
No pretendemos nosotros cohonestar Jos vicios, ni santificar las costumbres de nuestras <lases obreras: rindiendo, por pcincipio, culto a la verdad, jama.s el afin de popularidad o un espiritu de providencialismo mal entendido, arrancaran a ouestra pluma una lisonja ea pro de lo que s6lo reprobaci6n merece; pero esdavos al mismo tiempo de la justicia, y atribuycndo a la equidad el nervio principal de sus preceptos, placcnos conccdede a cada cual lo que en derec:ho le corresponde. Por eso cada vcz que he.mos oido aglomerar acusaciones tras de acusaciones, sobre la conducta de los pobres jomaleros puertorriquciios, be• mos debido decir desde el fondo de nuestr:i alma: Esos podrin ser sus vicios; pcro <cuales son sus virtudes?
Que esas virtudes existen no cabe dudarlo. Ya hemos oido a O'Reylly Hamar sobrio a nuestro pueblo. El sabio monjc benedictino que con tanto amor se ocupara de nuestra historia, juzga a los criollos en cstos lerminos: "El caJor dcl dima Jos hace indolentes )' desidiosos;

SALVADOR BRAU
la fertilidad del pafa que les facilita los medios de alimentarse los bace desinteresados y hospitalarios con los forasteros; la soledad en que viven en sus casas de campo los acostumhra al silencio y cavilaci6n; la orga• nizaci6n delicada de su cuerpo auxilia la \•iveza de su imaginaci6n que los arrebata a los extremos; fa misma delicadeza de 6rganos que los hace timidos, los hace mirar con desprecio todos los peligros y aun la misma muerte''. Y otro escritor £ranees, a quien no podra tildarse de apasionado,9 ocupandose del mismo cstudio se expresa asi: "Los ilbaros han conservado algo de la mezcla india que se sospecha en su origen. Disimu1ados e indiscretos como los salvajes, los hombres son silenciosos, reservados, observadores; las mujeres, por el contrario, francas y comunicativas; unos y otros igualmente desinteresados y hospitalarios. Al acercaros a sus bohios os invitaran a entrar a1mq11ela ca1erno seer digna de Ud. y se apresuraran a ofreceros cafe, aiiadiendo con ese tono de grave cortesia que los espaiioles ban derramado en doode quiera que hao puesto su planta: yo110 tengo perezacuando se Irma de rer11ir a ur1 caballero. Valientes por lo demas, no desmienten tiunca la gene• rosa sangre de hid aIgo que corre por sus venas".
Ahora bien: la sobriedad, el desioteres, el valor, los sentimientos hospita-larios, el espiritu observador y la viveza de imaginaci6r:ilDO cons• tituyen virtudes y cualidades eminentes? iEs posible que quienes alientan en su alma tan nobles y levantados seatimientos, puedan resistirse a todas las imposiciooes, a todos los deberes anexos a la organizaci6n de los pueblos cultos? No cabe creerlo.
Hay en ese caracter, por plumas tan emioentes descrito, un germen poteote, capaz de adquirir productivo desarrollo: si ese desarrollo no se ha adquirido, fuerza es que causas, visibles u ocultas, lo hayan cohi• bido o esterilizado.
A semejanza de O'Reylly y del padre Ifiigo, si.guese hoy atribuyendo, por algunos, a las influeocias del dima, las coodiciones del ca• cacter de nuestro pueblo. Convendremos en que el sol ardoroso de los tr6picos enerva y modifica la vida animal; pero si O'Reyllyy el padre Iniso pudieraa levantarse de sus tumbas, para comparar esta sociedad puertorriquena del siglo x:rx,con aquella que ellos cooocieroo y estu• diaron tao a foodo; si vierao hoy en Puerto Rico, no ya s6lo a emi-
0 Mr. VICTOR SCHOELCHER. Colo11ie1Cfra11gern.
DISQUISIClONES SOCIOLOGlCAS
grantes extranjeros y peninsulaces, si que tambien a hijos del propio ~uelo, buscar y encootrar en la agricultura, en el comercio, en la iJldustria, en la cieocia y en todas las fuentcs de! trabajo humano, copioso provecho a sus fecundos afanes; si conocieran,· como conocemos nosotros, respetables propietarios y dignos padres de familia, levaotados de ese nivel comun a todas las <lases jomaleras, poc el s6lo esfuerzo de su Constancia y laboriosidad; de seguco que con su clarisima iJlteligcncia comprende.dao y confesariaa que, por mucha fuerza enervante que en• cierrco las condiciones climatol6gicas de un pais, existe otra fueru. ante la cual el clfo>.1.,el auicter y las costumbres tienen que confesarse impotentes; esa fuerza es I.a educ.aci6n.
Ya en 1841, el escritor fraoces que antes berr10s cit.ado, a prop6sito de ese juicio, sc cxpresaba en estos t&minos: "La ,epugnancia hacia el trabajo, no la engendra el calor del clima sino la falta de desarrollo de las faatlrades intelectuales de! hombre. Si nada estimula su actividad y sus esfuer%0S,las riquezas del clima le echacan en brazos de la ociosidad, como sucede aqui con los criollos; pero despertad su espiritu, excitad su genio, desenvolved todos sus gustos, cultivad su inteligcncia, proponerle algo que conquistar, dirigid, como ha dicho M. Richard HilJ,10 dirigid su industria bacia la adquisici6n de algun bien, de alguna ventaja que la naturaleza no le baya concedido, y que hal.ague su inte• res o su ambici6n, y entonces las facilidades de la vida material no hario masque favorecer sus progresos sobre todo si uoa educaci6n conveniente y un gobierno sabio los presiden".
,Se han llenado todas esas condiciooes? iSe han puesto en practica todos csos medios, se han agotado todos esos recursos en Puerto Rico? Tratemos de examinarlo.
Tres son los vicios esenciales a que pueden reducirse todos los defectos que juzgan algunos inherentes al caracter del proletario puertorri• queiio: el concubinato, el juego y la vagancia. Recordemos las coodiciones en que se llev6 a cabo la colonizaci6n de nuestra Isla: el desparramamiento poc bosques y sabanas de su abigarrada poblaci6n, y las consecuencias que, de ral modo de vivir, deducia ya en 1765 el Ma• riscal O'RcyUy,y se comprcndcra de d6ode pudo aruncar su origeo el concubinato. La vida solitaria de Jos bosques, la cxuberancia ardorosa
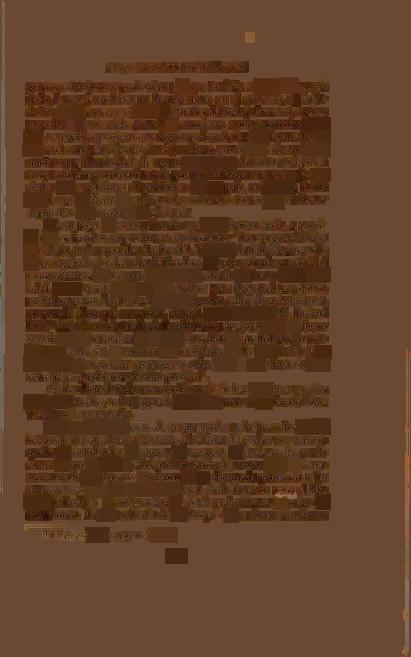
1 43

SAlV ADOR BRAU
del clima, la delicadeza del organismo y esa misma viveza de imaginaci6n de que nos habla el P. Inigo, eran todas causas sobrado suficientes para despertar las seosaciones, para enardecer la sensualiclad. En medio de aquella naturaleza lujuriosa, en que todos los elementos generadores se desauollaban sin obstaculo alguno, no era posible pretender que se condenase voluntariamente a la esterilidad. De aqui nacieron esas uniones, hijas a no dudado de un sentimiento sincero, pero que mal podian ampararse bajo la sanci6n de la Iglesia, cuando, como decia O'Reylly dos siglos despues del descubrimiento, la acci6o religiosa a·penas akanzaba a exteoderse sobre las 45,000 almas que poblaban la Isla.
Despues vino el aumento de civilizaci6n, pero vino tambien con ella el iocremento de la esclavitud. Creci6 la cafia, florecieron los ingenios, acrecieronse las riquezas; pero acreci6 tambien la inmoralidad, secuela inevitable de la servidumbre. Todos sabemos cual era la vida de los negros en los ingenios de cafia: por mas que las disposidones gubernativas autorizarao los matrimonios entre esdavos, por mas que prohibieran los dormitorios en coro6n, por mucbo que impusieroo al •amo la obligaci6n de ensefiar a sus siervos la Doctrioa Cristiana, por regla casi comun, aquellos pobres seres no recibian de la Iglesia mas que las aguas de! bautismo y las preces de la tumba; por mucho que, en algunas haciendas, se observasen en los cuarteles las practicas reglamentarias, harto confundidos se encoutraban los sexos, a todas horas de! dia y de la noche, en la comun labor, y ma! podia propenderse por los duefios a fomentar los matrimonios legitimos, cuando esas uaiones tendian a coartar su libertad de acci6n senorial, creandoles un obstaculo para la venta de los siervos. Por lo demas, donde no existe el hogar mal puede fomentarse la familia: donde no hay voluntad propia es imposible que sc desarrolle, en la pleoitud de sus atribuciooes, la paternidad.
Ya hemos visto que el Bando del general Lopez Banos no solo tendia a impulsar a Jos braceros libres al trabajo de los iagenios, si que tambieo, en cierto modo, constituia esos ingenios en casas de reclusi6n para Jos proletarios de ambos sexos, poco adictos al trabajo.
En contacto directo con los esdavos, participando de sus mismas fatigas, nutrieodose con i.gual alimet;1to,e inspirandose, sin sabedo, en

DlSQl.,'lSICIONES SOUVLOGICAS
sus miserias, en sus v1cios y en sus errores, v1v1eron 1 durante largos anos, Jos jornaleros de Puerto Rico: cque extrafio, pues, que la iomoralidad de! ingenio se diseminase con ellos por los ca.mpos, y que aquellos connubios, que la pasi6n o el capricho ataba y desataba a su antojo, hallasen, por su misma facilidad, demasiado diligentes propagadores? Por mucho que se exhortase a los jornaleros y se Jes conminase y se !es castignse por Ja autoridad, como ni a los hacendados ni a los esdavos se !es castigaban o corregia pot cometer o fomentar igual vicio, el cjemplo practico permanecia perenne ante sus ojos, y su fuerza debia ser superior a la de las morali:iadoras doctrinas.
Y que las influencias perniciosas de ese ejemplo sc remontaban hasta las capas superiores sociales, no habria de costarnos improbo afan si quisieramos demostrarlo. Una era la causa, unos debiao ser sus efectos.
Por fortuna la causa ha dcsaparccido. Sin embargo, cuando en nuestros dias ha podido la Autoridad Superior de la provincia manifestar al Gobiemo de la Mctr6poli, que la familia en /01 rampos de Puerto Riro 110 esta moralmeute comtiJ11ida,u si bieo esclareciendo luego que el ejemplo parllfl de arriba, se comprende facilmente aianto hubiera podido decirsc en aquellos lejanos dias, co quc el oropcl de la riqueia material, cimentada en el trabajo esclavo, pretendi6 eclipsar en nuestro suelo el esplendido fulgor de la civilizaci6n, basada en sus mas lcgltimos cimientos: en la libertad yen la justicia.
Es ·verdad que aim no han desaparecido completamente las huellas de aqucl funesto mal; pero no en un dia se cura una enfermedad que cuenta siglos de existencia, ni basta tampoco senal:u un defecto para hacerlo desaparecer de ra.i.z.
Con acusar el concubinato de nucstros jomalecos, con herir susceptibilidades mas o mcnos vidriosas, mas o menos legitimas, bien poco se habra adelaotado, si a la acusaci6n no acompanamos el remedio, si en vez de aoatcmas execradoces no les brindamos a esos hombres el auxilio de la raz6n, el b:ilsamo de la caridad.
Nadie esta Jlamado a ejerccr mayor ioflujo sobre los scntimicntos morales de nuestras clases prolctarias, que el respetable clero parroquial de toda la Isla.
11 El G,nrr,1/ Dup11iol, G:accta oficial dcl 11 de dicicmbrc de: 11180,

SALVADOR BMl1
Un sacerdote morigerado, caritativo, benevolo, un padre, en fin, de sus feljgreses, que les inculque, mascon sus hechos que con sus predicaciones, todo el espiritu de la doctrina evangelica, ha de adquitir indispensablemente sobre ellos poderosisimo ascendiente. Nosotros nos hemos honrado con la cariiiosa amistad y los saludables consejos de algunos de esos respetables pastores; pero, por sensible que parezca, fuena es decido: no todo el dero pacroquial se ha colocado siempre en nuestro pais a tan elevada altura.
Ya antes que nosot10s un malogrado escritor, nada sospechoso por cierto,-1 2 hubo de consignar que en e;ta Isla Jo11muchos los curas 'flle viven 11i1a11idapoco moral y que frec11e11.Jan las casasde j11ego. Al hacemos eco de esas palabras, cuyo valor hemos podido apreciar, personalmente, en epocasya transcurridas de nuestra ex.istencia, conviene dedarar que no nos anima preveoci6n de ninguna especie contra los ministcos de una religi6n, cuyas sa.crosantas maximas nos inculcaron los amorosos Jabios maternos, y cuyos principios, intactos pretendemos trasmitir, como piadosa herencia, a nuestros hijos; pero por lo mismo que venecamos esa religi6n y comprendemos la alteza de su doctrina, oo podemos parecer iodifereotes ante el peligro eo que la colocao algunos de aquellos que est.in llamados a realzarla y a defenderla.
Un cura que juega, quc baila, que frecuenta la gallera, quc sc entrega a todas las practicas del agiotaje, que asistc a jolgorios y fran• cachelas, y que parece avenirse mejor al sibaritismo de los serrallos orientates que a la austeridad silenciosa de la casa rectoral, tieoe que perder forzosamcote su prestigio a los ojos del vulgo; y en vano ser:i que su voz truene elocuente en la catedra sagrada: sus palabras no estar:in en armonia con sus hechos, y el vulgo se pagamas de hechos que de palabras.
Conviene por otra parte no perder de vista, coma dijera el general Despujol en su circular ya citada, la ma11ert1irregular con que a traves de /01 sig/01 Je ha comtit11idon11estro11eci11dario.Esta irregularidad, entorpeciendo, hasta cierto puoto, la acci6n moralizadora de la Iglesia y el efecto civilizador de la educaci6n ha dado p:ibulo a esas uniones illcitas, en las que, si bien corresponde una parte al vicio, ha eotrado por mucho Ja ignoraocia y la falta de recursos de los contrayentes.
12 D. Josi Pl!lll!Z Mo1us,HiJlori<1 de /4lns11rr•cci611d11umJJ.

DISQUISICIONES SOCJOI.6GJCAS
Cada ve2 que nuestros prelados han practicado la visita pastoral de su di6cesis, y a los consejos, exhortaciones y practicas cristianas han unido el provechoso auxilio de las dispensas can6nicas, ya de amonestaciones ya de parentescos, el numero de los matrimonios illcitos legitirnados por la Iglesia, se ha contado por centeoares."
Ya ea otra ocasi6n lo hcmos consignado y hoy volvemos de ouevo a repetirlo: mientras nose eduque a la mujer proletaria de nuestro pals, mientras no se realce su condici6n moral por medio de la instrucci6n; en tanto que no se ahran oucvos horizontcs a su esp{ritu, infundicfodolc concieocia de su valer, en sus distint"Oscaracteres de esposa y de madre; en tanto que, como basta aqui, la mujer pobre de nuestros campos siga entregada, casi exdusivamente, a sus oatutalcs instintos, sin una noci6n clara de sus derecbos, confundiendo los sanos p.rincipios del cristianismo con una superstici6n vecina a la idolatria, en un aisla.miento embrutecedor, sin estlmulo, sin ambici6o, y sin verdadera iofluencia sobre el hompre, que csta Hamada a dukificar, a contener y a dirigir; el concubinato, tan decantado y tao execrado en Puerto Rico, no habra sufrido iolpe demoledor en sus seculares cimientos.
El censo general de habitantes correspondiente al ai'io anterior de 1.880 arroja una poblaci6n femeoina de 372,543 almas, de las cuales s6lo el 14.70 por roo sabe leer y escribir. Si despues de examinada esa cifra, se tiene en cuenta que hasta septiembre del expresado aiio14 no ha venido a decretarse, por primera vez, la creaci6n de escuelas rurales para niiias, habra de reconocerse y confesarse por consecuencia, cuan exigua parte correspondc en ese c6mputo a la mujer pr"Oletariade nuestros campos.
jY aun esa concesi6n de! general Despujol s6lo se hizo extensiva a los caserlos enq11ep11edanre-1mir1ediez JieiIa/11mn,u! Dada la forma en que se halla constituida nuestra poblaci6n rural, esa concesi6n, as! formulada, es bien insignificante. Con todo, cuando ta.a absoluto olvido no ha venido a tributac uo sincero aplauso al que, dando pruebas inequlvocas de conocer cl mal, ha tratado de iniciar su eficaz remedio. Esas escuelas rurales para oifias, preceptuadas por el Decreto org:inico
33 Bolctfa cclcsiutico de la di6ccsjs, nwn. 6, t• de abriJ de 1877. H Gaccta ofkial de 4 de scptiembre de 1880. Decrcto orsan(co sobrc en• sclianu.
1 47

SALVADOR BRAU
de 1880, representan el primer paso, tardio y vacila.nte, pero paso al fin, en pro de Ja regeneraci6n de la familia proletaria en nuestra Isla. iQuiera. Dios que al traducirse en bechos la idea del general Despujol, no encuentre, para estreHarse en ellos, esos dos muros cid6peos levantados mas de una vez en nuestro suelo contra el empuje de la civilizaci.6n: el egoismo y la indiferencia. Abordemos abora la cuesti6n de! juego; pero abordemosla sin ambages, estableciendola desde luego en estos terminos: c:Son los jornaleros los unicos quc en Puerto Rico se encuentran dominados por esa fatal pasi6n?
No faltari quien arguya: -El que cuenta con medios de subsistencia puede bacer de su caudal lo que mejor le plazca, en tanto que el jomalero ... 10h ! no prosigais: cl jornalero es tan dueiio absoluto del m6dico baber que riega diariarnente con el sudor de su rostro, como puede serlo de sus amodizadas riquezas el mas opulento propictario; y si se acepta una moral convencional a cuyo amparo pueda el capitalista aventurar en una noche el porvenir de sus hijos, el honor de su nombre, la paz de su conciencia, no cabe impedu: que el infeliz jomalero redame su parte proporcional en esa moostruosa mistificaci6n de principios. La moral no a<lmite dualismos ni componendas. Por de contado faltariamos a los sagrados fueros de la verdad, si atribuyeramos al Gobierno de nuestra provincia ideas tan absurdas. Innumerabies son, a no dudarlo, las circulares, preceptos y medidas adoptadas por la Administcaci6n superior, en bien distintas ocasiones, para sofocar ese vicio y castigar a sus sostenedores; pero bien sea por I.a faJta de inteces o de energfa en las autoridades subalternas, bien porque las medidas represivas y rigurosas, basadas unicamente en cl terror, no bastan a llevar aJ aniino el convencimiento, ello es que cl juego, durante largos aiios, corroy6 como un cancer la sociedad puertorriquefia, y a despecho de Las disposiciones gubernativas, lleg6 un dia a sentar sus reales, a la faz del so~ en las mismas plazas publicas. Todos cuantos hayaa vivido entre nosotros desde hace veinte aiios, recordaran, sin gran esfuerzo, aquellas aplaudidas fiestas con que los pueblos del interior honraban anualmente a sus tutelares patronos. Conjunto incomprensiblc de liturgia cristiana y de satumal gentilica, mezdabanse eD aque1 culto hlbrido, cl alegrc clamoreo de. lo~ .sa-

DISQUISICJONES SOCJOL6GJCAS
grados bronces, al Hamar a Losfieles al templo, con el chillido gangoso y acompasado de los ruleteros de profesi6n, al indicar las fluctuaciones del negro y del ,olorado sobre el coas.abido aparato giratorio; la mistica armonia de los religiosos canticos que, envueltos en el perfume del incienso, se elevaban al trono del Altfsimo, apag:ibase entre el estridor de las estupidas bacanales, conocidas en el pais con el nombre de baile1 de empre1a, en las que, a compas del degenerado merengue, se derrochaha lastimosamente un tiempo robado a las dulzuras del hogar y a las fecundas recreaciones de! espiritu; en plazas, calles y parajes y establecimientos publicos pululaba una muchedumbre, atraida menos por el fervor piadoso que por la problematica ganancia de las ferias, nombre bajo el cual se ocultaban hip6critamente las empresas de juegos prohibidos, en toroo de cu.yasmesas se codeaban confundidos hombres y mujeres, esdavos y sciiores, propietarios y jornaleros, aocianos y niiios, proloogandose aquellos abominables des6rdenes por diez, quince y hasta veinte dias, enrojeciendo de vergiienza la Moral y manchando coo estigma repugnante nuestras costumhres.
Puede que este espectaculo no se contemplara nunca en b Capital: quiz.is aqul el mayor aumento de cultura y sobre todo la presencia de las Autoridades superiores, no dieran cabida a tanto escandalo; peto nosotros y con oosotros muchos, tuvimos ocasi6n de estudiarlo en mas de uoa poblaci6n de la Isla, y no es esta por cierto la primera vez que se escapan de nuestra pluma frases para conden.arlo.
Aquello tarnbien pas6; aquello tambien figura arrinconado co el polvoroso archivo de nuestra historia de ayer. Hoy ni se santifican las fiestas del calendario cat61ico jugando publicamente al monte, a la r11leta y a otros juegos de :tzar. ni se rinde holocausto a los santos tutelares de los pueblos desperdiciando quince o veinte dfas de productiva labor, indispensable al obrero para obtener el alimeoto de sus hijos.
Pero aun queda algo por corregir, aun figura en la secci6n de ingrcsos de los presupuestos municipales, uo arbitrio establecido sobre las riiias de gallos, juego tradidonal y autorizado en nuestra provincia, no faltando quien haya llegado a suponer innata en todo puertorciqueno la afici6n desordenada a ese pasatiempo tan cruel como repulsivo. Nosotros nos envanecemos de haber abierto los ojos a la luz, en esta noble tierra, arrebatada a las misteriosas brumas del oceano por el

SALVADOR BRAU
genio del irunortal Colon, y vivificada con Ja savia vigorosa de la civilizaci6n, por la feirea voluntad de la hidalga naci6n espai'iola. Nadie puede disputamos el titulo de puertorri9ueiios; sin embargo, sentimos satisfacci6n al decirlo, nunca hemos asistldo a una riiia de gallos, jam.is hemos penetrado en el recinto de una gallera. En camhio, muchas, muchisimas veces nos hemos entretenido en leer y releer los 6 capitulos y 56 artkulos del Reglamento especial, redactado expresamente por el Capitan General de la Isla, D. Miguel de la Torre, para servir de norma fundamental a tales riiias.
Cuando se observa la miouciosidad, el prolijo cuidado, el lujo de detaUes que presidiera en la redacci6n del citado Reglamento; cuando se contempla a todo un Capitan General entretenido en disponer en 9ue forma debian limpiar-selos gallos, esticarles los dedos y el pescuezo, y c6mo era necesario tomarlos por la cola para ser careados pico a pico; cuando se viene en conocimiento de 9ue tan interesante disposici6n fue expedid-a el dia 14 de marzo de r825, y se sabe, porque lo ha dicho oficialmente al Gobierno de la Metr6poli, otro Gobe.rnador General,1G que ha.rta el aiio de 1845 no emprendio direcJamente la Autoridad Superior la orga11izaci6nde la emeiianza primaria,· cuando todo esto se sabe, y no se echa en olvido que hasta junio de 1865, no vino a acordarse, en el memorable Decreto orgfoico del general Messina, el establecimiento, en algu110JbarrioJ mralei, de escuelas elementales incompletas, derempenadas por ad}untos o pa.rante., y esto con el caracter de temporada: lo que equivale a decir que la instrucci6n de los jugadores de gallos mereci6 sec atendida por los Capitanes Generales, 40 aiios aotes 9ue la instrucci6n de los pobres jomaleros campesinos, que forman la gran masa de poblaci6n de nuestro pais; no cabe otra cosa que bendecir a la Providencia que nos ha hecbo vivir ea dfas mas felices que aquellos, formulando en lo mas intimo del alma votos since.ros porque no vuelvao jamas a reproducirse en Puerto Rico tan sensibles, tan incalificables aberraciones.
No se nos oculta que las riiias de gallos, por la misma raz6n de su publicidad y las especialcs condiciooes que revisten, distan mucho de envolver tan grave peligro social como los demas juegos de azar o de envite; pero, de todos modos, ellas brindan sobrado aliciente a la la El General DeJ/111jol,Gaceta oficial del 11 de diciembre de 1880.

DISQUISICJONES SOCIOL~GJCAS
ociosidad, y no se nos alegue que a contrarresta_rese alicieote ban tendido no s61o el Reglamento ya mendonado, sino otras muchas disposicioncs gubemativas, por las que se prohibian las riiias en despoblado y en dias Jaborables, pues a esa objeci6o podremos contestar aduciendo otras varias disposiciones del Gobiemo, que indican la falta de cumplimieoto de los superiores preceptos, y prueban que, bajo el prelexto de los gallos, se quebranlan otros arlfruios de/ Ba11do,tendentei al sostenimiento de la moral ptiblica.H Tan cierto es que el vicio no admite regla:mentaci6n, y que, en su pendiente fatal, es peligroso siempce aveoturar el pr.imer paso.
Es verdad, y ya Jo dcjamos iodkado, que el ramo de gallcras, que constituia antes una de las rentas del Estado en Puerto Rico, proporciona hoy a varios municipios, recursos con que cubrir algunas de sus erogaciones, del mismo modo que se los proporciona, mas copiosamente, la loterfa, a la Excma. Diputaci6n Provincial; pero para poder apreciar la utilidad y conveniencia de tales arbitrios, seria fonoso que nos apartiramos d~l objeto principal que nos gufa, perdicndonos en considera• ciones que ni nuestras fuecZ3S,ni nuestro deseo, ni los estrcchos Lrmitcs en que debe encerrarse nucstra pluma nos permiten abordar.
lo que si podemos y queremos dejar seotado, con referenda, a csos dos autorizados juegos, es una observaci6o que encuadra perfecta• meate ea nuestro estudio.
la gran mayorla de b poblaci6n puertorriqueiia carcce, en absoluto de toda instrucci6n; los conocimientos de no escasa parte de la minorfa, son bien limitados. ,Cabe en lo posible exigir que inteligencias tan poco dcsarrolladas, que tan embcionarios criterios juzguen, coo plena lucidcz, cuestiooes tao complejas como las que en este momento cehusa agitar nuest-rapluma?
Para esos hombres, la s11erlees quicn dirige todas las fluctuacioncs de! juego, y los mismos sc corren los azares de la suerte apuntaodole a un naipe, que apostaodole a un gallo, que comprando uo billcte de la loteria provincial
Ellos no a.ciertan a disccrnir la distancia que separa los jucgos prohibidos de los juegos legales; todo es jugar, rcpiten a cada instante, y guiados por esa creencia, con la misma fe que prometea 11namisa a la 10 Pro11111ariodedi1po1i,ion,1ofitiaJn, pag. 233.

SALVADOR BRAU
Virgen, si les concede el premio mayor de la loteda, encienden 11111111elt1 a /,u benditas tinima1para que favorezcan los brios del gallo predilecto, o dedican un ro1t1rior1111tado a San Antonio de Padua si el beneficio obtenido en tal o cual parJidasobrepuj6 las naturales esperanzas. Deduu:an ottos las consecuencias de tales pnicticas, de semejantes p.rincipios: a nosotros nos basta con indicarlos. Creernos baber probado ya con nuestros razooamientos, quc no existe motivo alguno para acbacar, exclusivamente, a los jomaleros de Puerto Rico, una pasi6n tan arraigada y tan difundida, por lo comun, en todas las clascs de la sociedad. Es mas; no vacilamos en decirlo: la afici6n al juego cntre los joroaleros quirl.s no hubiera alcanzado extraordinarias proporciooes, si no hubiese brindado campo fecuado a la explotaci6n. cNo quer~is creerlo bajo la fc de nuestra palabra? Pues penetrad en una de esas pulperias situadas en los barrios distantes de las poblaciones, buscad detcls de nquel me2quino aparador, pantalla ingeniosa que encubre, taimadamente, el ejercicio de otra ilicita industcia, y hallareis, en ciertas y determinadas horas de los festivos dfas, hacinados en cstcecha habitaci6n, un oumcro no escaso de hombr,es, gozando de las problematicas delicias del juego: de fijo ni el dueno de la pulperia, ni el que dirige la banca seran jornaleros.
Registrad luego, en las poblacione$, las interioridades misteriosas de ciertos tugurios, hip6critamente engalanados con el nombrc de cafetines, billares, bodegones u otros semejantes; divagad por las inmedi:iciones de un ingenio los sabados al C3er la tarde; examinad all1 el barraoco oculto deJ rio, la proyecci6n de la sombra de! arbol frondoso o el hueco simulado de! antiguo puente; husmead tambien entre b hojarasca del platanar contiguo a ciertas casas campestres, o en cl fondo de las habitaciooes interiores de csas mismas casas, en el acto de celebrarse algun ve/orio, rosario u otra fiesta noctuma; en cualquiera de esos sitios, en todos esos parajes podreis encontrar grupos de jugadores; ouoca sera jornaJero cl quc taUe; nunca podreis asignarlc cl papel de explotador; su caracter generico es el de vktima.
Condenemos, pues, el juego, pero no lo condenemos solamente en los proletarios. Procuremos apartar a las clases obreras de ese funesto camino de perdici6o, pero penetremonos bien de <i,Uees forzoso


DISQUlSIClONES SOCIOL6GJCAS
que otros se aparten antes; y sobre todo no perdamos de vista que mientras haya. probabilidades de adqulrir una fortuna sin nccesidad de trabajar; en taoto que, con s6lo aventura.r una perdida de 25 centavos, valor de un decimo de la loteria provincial, pueda el obrero aguardar tranquilamente, dia tras dia, que el premio mayor le traiga un beneficio superior al .de asiduos aiios de trabajo, como esto equivale a fomentar la ociosidad, inutil sera declamar contra la vagancia.
jOh la vagancia! Pero cY que es la vagancfa?
Veamos sobre esto lo que expresa la v:tliet1te pluma de Concepci6n Arenal en una obra recientemente publicada.17
"La vagancia, segun las vicisitudes legislativas, constituye o no un delito, pero es aecesario saber bien lo que ha de entendeISe por uaganci,,. Se califica de 11agoal q11eno tiene modo de vivir conociao, es decir que el legislac:loro la opini6n, nose preocupan de la irunoralidad del legislado hasta que ofrezca un peligro material e inmediato para la sociedad, y parece discurrir asi. El q11e 110Je Jabe de q11e-vive, 11i q11iet·etlecirlo, vive de algmM coJa q11eno p11ededefir; robo, eJlf,fa, comptiridad en algrma de ltuma/as accio11espemular poi· la /ey, y se le condena por es.ta sosperha convertitla en evide11riatoda 1,ez q11eel no lt1 des,,,mece. Lo que se ccnsura o se castiga en el vago es el hecho de vivir sin saber de que, y de ningun modo el de no dedicarse a labor alguna: diga el vago deq11euiuc y ya no es justiciable ni censurable. Ha disminuido el numero de los que no trabajan nada, absolutamente, de los que piensan que no debe trabajar, el que 110lo 11eccsitapara comer, pero todavia cs grande el de ociosos y estos muy considerados con ta1 que tengao bienes de fortuna. Puede ser todo un caballero y persona digna, honrada, intachable, el que vive de sus rcntas sin ocuparse de cosa alguna, es decir, que el tcabajo no se tiene por obligatorio, sino cuando es necesario eara la vida material; se ve su lado bruto no su lado moral, y siempre quc el hombre, al parecer, no necesita mantenerse a cuenta de otro, puedc holgar por la suya cuanto quiera. Que el trabajo es tan necesario para sostener el alma como sus frutos para sustentar el cuerpo, que el ocioso ataca directa y gravemente a la sociedad, es un hecho que desconoccn a la vez la ley y la opini6n".
Hemos querido reproducir intcgros csos notables conceptos, tanto porque ellos coocuerdan perfectamente con nuestro modo de apreciar
n La we11i61110,ial: C,mas a "" ohr6ro y a 1111uiior, t. ll. 1 53

SAi.i .ADOR BRAU
tan ardua cuesti6n, cuanto porque tienden a demostrar, paJmariamente, quc no es la ociosidad p;urimonio exdusivo de los puertorriquenos; que tambien en In Metr6poli fil6sofos y moralistas se ocupan de a.cusar la vagancia y de combatir las causas quc la fomentan.
Mucbas, infioitas veces hemos oido aoatematizar Ja hol8anza de los proletarios de nuestro pafs, e innumerables son las circulares, ban• dos, formularios y reglamentos dictados por la Autoridad superior de la provinc1a, con el fin de extirpar ese vicio; pero debernos fijarnos principalmente en el Reglamcnto aprobado por S. M. en septiembrc de i850. En el sc concepruao como vagos "/01 q11e110tiene11oficio, profesi6n,1'e11111,Jfleldo,0C11paci6no 111edio lidto con q11e vivir". Como se ve, aqui cabe perfectamente la observaci6n de la senora Arenal: diga el 11agode q11evive, y ya no es j111ticiableui cem11rable.Pero todavia hay algo masquc notar en este punto. La prcsccipci6n quc arriba queda reproducida, habla en terminos generales, sin referirse a clase alguna determioada: <por que. pues, ha querido aplicarse la calificaci6n de vagos, en Puerto Rico, a Jos pobres jornaleros o artcsa• nos exclusivamente?
Prescindiendo aun de ese err6neo principio, implicitamente admitido, de q11e el trabajo 110 n oblignJoriosi110 r11,mdolo e.-.:igela vidn maJerial, tenemos aqui un becho que nadie alcanzar:i a desmentfr; en Puerto Rico se han acusado y se acusnn hoy todavla de vagos a los hombres que libran su subsistencia y la de sus familias, merced a ruda labor corporal, pero ounca, en Jos aiios que llevarnos de existencia, hemos \'isto a nadie prcocuparse de la cooducta de infinidad de seres que sin oficio, ejeccicio o profesi6n manifiesta, sin capital o renta alguna de que vivir, llenan cump1idamente sus ncccsidades, alardean de rumbosos y derrochadores, y disfrutan la consideraci6n generol, par lo memos aparen~e.
,Por que esa heterogcneidnd de criterio en la opini6n publics y en la :iccion administrativa? ,No merecen igual interes, identica atenci6n todos los administrados? c:Por que alarmnrse tanto con Ja ociosidad de unos y pasar inadvertida la falta de ocupaci6n de otros? Si la vagancia, es decir, la falta de trabajo, constituye un grave peligro moral ,debera graduarse la importancia de ese peligro segun la aJtura en donde brote amenazador, o sera una misma su influencia ya se
1 54

DISQUISJCJONES SOCIOLOGICAS
extienda por el ultimo pcldai.io, ya se alee atrevida por sobre la.S extremidades superiores la escala social? Sea cual fueie la soluci6n 9ue se quiera conceder a las cuestiones que dejamos enunciadas, es iududable que, en ouestro pafs, s6lo la ociosidad del jornalero se ha considerado pcrnitiosa, por lo menos es la unka que hemos visto no pocas veces perseguiI. Quiz.is esto tenga no muy dificil explicaci6n. Recuerdese que agotada la riqueza minera del pats, consider6se desde luego, como (mico elemento digno de explotaci6o, la riqueza sacaiina. A favorecer su desarrollo ya hemos visto que tendi6 la prC>tecci6n del Gobiemo. El cultivo de la cana y La elaboraci6n de sus productos, confundidos en una sola empresa agrfcola-industrial, exigian crecido numero de brazos obreros, maxime en aquellos tiempos en que las leyes de la fisica y las maravillas de la mecaoica distaban mucbo de alcaozar su actual apogeo. La disminuci.6n de la raza indigena y la desviaci6n de las corrientes colonizadoras iropedfan encontrar esos brazos en el pals; acudi6se a la forzada inmigraci6o africana, remedi6se la necesidad, fomentaroose los ingenios, el azucar adquiri6 cada vez mayor preponderancia sobre todos los frutos coloniales; pero lleg6 un d!a en que la dignidad y el decoro de la naci6n colocaron al Gobierno en el duro caso de abolir la trata, de oponerse a la introducci6n de nuevos bozales, y como la falta de brazos esdavos habia de producir, segun deciao algunos, la decadencia de los ingenios, y en los ingenios se habia reconcentndo toda la vida agrkola-industrial, toda la riqueza, toda el alma del pais, indispensable fue que el Gobicrno compeliese a los braceros Iibres a tomar parte activa e importante en aquella explotaci6n.
La agricultura menor, las artes industriales, las manualcs profesiones y oficios no necesitaban poderoso fomento. Los mercados peninsulares, y sobre todo los extranjeros, cuidarian de proveer al pais de toda clase de artefactos, muebles, ropas y utensilios, aun los mas insignificantes, coo tal que el pals produjese azticar con que resarcir esplendidamente aquella refacci6n.
Entooces foe que <.:Icampesino puertorriqueiio, ese campesioo arusado de indolente y desi<lioso, pero sumiso siempre a la voz de la autoridad, concurri6 a los ingenios a compartir con los esclavos las complicadas faenas de la explotac:i6n sacarina, probando que bajo

SAlFADOR BMV
aquella organizaci6n dcbil y <:ufcrmiza al parecer, tras de aquclla apa· riencia anemica y deslavazad:i, se escoodia un vigor capaz de competir con el de los rudos y resistentes bijos de Ja Costa de Oro.
Sensible cs que la carencia de cicrtos datos esudisticos o mejor dicho la dificuJtad de obtcnerlos, unida al escaso tiempo de que po· demos dispooer, y dados los estrechos limites a que debemos circuns-cribirnos, nos impidan precisar, coo exactitud matematica, el desarrollo de la produccion en nuestro suelo; sin embargo no podemos resistfr a la tentaci6n de consignar un dato que puede prestar alguna luz, siquiera mezquina y deficieote, sobre tao interesante materia.
Dejemos sentado ya, y no caben dudas sobre este punto, que la base de nuestra riqueza estriba en la agricultura: son sus productos principales el azucar, miel, cafe, tabaco y aguardiente; en la cxportaci6n de esos productos obticoe sus mayores reodimientos nucstro comercio: pucs bien, por Jas Balanzas mercaotilcs que acostumbra publicar la Intendencia General de Hacienda, venimos ea conocimieoto de la im• portancia, siempre creciente, que ha Uegado a adquirir la exportaci6n de dichos frutos.
El siguiente cuadro trazado a vuela pluma, demucstra de uo modo bastante daro ese movimiento, en los cuatro uJtimos quinqueruos.
PR0DUCT0 TOTAL DE LA EXP0RTACI0N DE LAS PRJNOPALES PR0DUCO0NES DE LA PR0VINCJA DE PUERTO RIC0lS
Valore1
AiioI Pe.IOI C11l11J. :x:864 ................ 4.5)65,382 10 1869 ................ 6.535,35 2 31 1874 7.u1,636 36 1879 ................ 10.946,269 40
l8 La .Estadl11imde 1879 nCllbnbll de publicarse cuando se escdbieron c,tas pagina.s.

DLSQUISICIONES SOCIOL()GJCAS
Convendremos de buen grado, en que tales productos s6lo arusan un valor aproximado, pues el precio que se calcula a Jos f rutos en las oficinas de Hacienda, no puede sec nunca el que obtienen en los mercados europeos, pero ya hcmos hecho constar las reservas con que apuntabamos ese dato, y sobre todo, no debe perderse de vista que la exportaci6n no comprende mas que cierto ~nero de productos, a los cuales es forzoso agregar el valor de parte de esas mismas producciones q_ue, unidas a otras de menor valia, desaparecen en el consumo general del pals, y las que represeotan un aurnento de labor, un esfucn:o irrefutable de trabajo.
Que este esfuerzo haya alcaozado la plenitud de su dcsarrollo, que al trabajo en Puerto Rico no Je quede ya llmite que salvar ni ideales que perseguir, no seremos por cierto nosotros quienes lo afo:memos. Pero de esto a sostener que la vagancia, que la ociosidad, que la indolencia son patrimonio exdusivo de los rujos de nuestro suelo, media una distancia enorme que no seremos nosotros, tampoco, Jos que nos decidamos a recorrer.
Un pals tan caraterizadamente bolgazan como se pretende ·que lo es el nuestro, no puede demostrar un acrecentamiento progresivo de sus mas valiosos productos, como el que acrcditan los guarismos que dejamos apuntados; guarismos tanto mas expresivos cuanto que desde 1873 ha desaparecido la esdavitud en esta provincia, y es despues de esa fecha que aparece mt\s jugosa la exportaci6n.
Y cuenta que en estos ultimos anos ha decaido de una mancra asombrosa la importaocia de la producci6n sacarina: v.1-iosos ingcnios, fuentes antes de productiva riqueza, hemos visto desaparecer de nucstros campos; mas no se atribuya, como algunos los ban pretendido, a la indolencia del braccro libre o a la careocia dcl tcabajo esdavo, ese empobrecimiento, esa deplorable ruina de un ramo import.ante de nuestra ciqueza provincial.
Otras m:is profuodas, mas trascendentales son las amsas de donde arranca su origen el mal; pero en este punto vamos a ceder cl pucsto a a voccs masautorizadas que la nuestra.
Tres propietarios bien caracterizados por cierto, los Sres. D. Justo Skerret, D. Elias de Iriarte y D. Jose Antonio Aononi, miembros de la Diputaci6n Provincial, al evacuar el informe que les sugiera el es-
1 57

SALi' ADOR BRAU
tudio de la Memoria .sobreel .si.slemade Factoria.srel/lrale.s,redactada por el Sr. D. Santiago Mac-Cormick, dejaron escapar de su pluma los siguientes conceptos:
''La Comisi6n senalara. dos concausas de la preca.ria estabiLi• dad que ba caracterizado .siempre a la agricultura y al cometcio de la provincia; preouia estabilidad que se ba agravado maso menos en di,,ersas epocas, o.unque nun.ca con tanta iotensidad como al presente. Es la una la escasa pa.rte de las rentas publicas <{UC se destinan a los ramos de fomento. Las necesidades de los t1cmpos hao ido aumentando las primeras, al paso mismo que crccfa la de favoreccr y desarrollar los segundos. Cami• nabao, por desgxacia, en sentidos opuestos. La provincia y los municipios han carecido siempre de recursos b15tantes para suplir en esta parte a la acci6n podecosa de! Estado. De el s61o, de su munificencia depende la entcra desapacici6o de esta causa" ...
"La otra es la peri6dica exportaci6n de capitales privados. Habitos inveterados determinan el feo6meoo singular de que una notable parte de los beoefjcios que deja el trabajo de la provincia, vaya a s1tuarse en los mercados de Europa, donde cs bicn mezqui• no, comparativamente, el interes que dc,•enga. De aqui las dificultades y los apuros y a veccs las ca1das parciales que sc ven sucedec, de tiempo en tiempo, en el comercio y en la grande agricultuca. Si esos capitales se hubieran acumtilado, hace muchos aiios, en establecimientos de cr~dito, cno ganarian mayor inter~ que en Europa, no abaratadan el t::lnto por ciento en ht proviocia, y no encootrarian d comercio y Ia agricultur:i mayores facilidades para sus cspeculaciones y trabajos ?"...
He aqui el juicio de ouestra situaci6n econ6mica, formulado por personas bien ioteresadas por cierto, en sacarla a flote del naufragio. He aqui c6mo discurren l.os hombres que en Puerto Rico tienen concicncia de su pasado y no se hacen ilusiones sobre su porvenir. No son esas utopias de £i16sofos, ni dedamaciooes de filantropos, oi divaga• dooes de ide6logos. Son hombres practicos los que hablan, ha sido su maestca la experiencia, y aJ abogar por los intereses generates de la Isla, soo sus propios intereses los que defienden. Si Ia critica situaci6n de la industria sacacina, entre nosotros, pudiera depender de la hol• gaoza de los jomaleros, si esa holganza llegara a preseotar un caracter ;ilarmante1 de seguro no hubieran dejado de cxponerla esos trcs respe•

DISQUISICIONES SOCIO~GICA.S
tables propietarios. Y ni aun siquiera como concausa de tan grave situaci6n la seiialan.
;_Yc6mo seiialarla, si casi simultaneamcnte con su informe, vcrtia cl Goberoador General de la provincia, D. Eulogio Despujol, en un documento oficial que ley6 todo el pals, aquellas memorables Erases destinadas a aseverar que en Puerto Rico no faltan bruos para el trabajo, y que los joroaleros acuden a trab.1jar roando se /es paga bien?
,Se ban olvidado, por ventum, frases hm espontaneas como clocuentes? ~Se desconoce, acaso, la trnsccndencia que tan autorizada declaraci6n encierra?
Por nuestra parte, encontrandola de acuerdo coo nuestras observaciones de toda la vida, no podemos menos que aplaudirla; y sea cual fuere el juicio que la posteridad reserve al general Despujol por su gobiemo en Puerto Rico, imposible sera negar que en esta, como en otras cuestiones, desentraii.6 el origcn del ma! y no vaci16 en acusar publicamente sus efectos.
Creemos haber dicho ya bastante para demostrar que los tres vicios esenciales que se atribuyen al jornalero puertorriqueno, no revisten el tono de gravedad que alguoos le achacan; no e.-.cistiendotampoco mo• tivos que autoricen a creerles con fuerza capaz de resistir las bienhechoras influencias de la educaci6n y del estimulo.
Precisamente una de las coodiciones masnotables del caracter puertorriqueiio es la docilidad. Un pueblo d6cil por naturaleza, tiene mucho adelaotado en el camino de la civilizaci6n: falta s6lo sabede dirigir. Es verdad que, a pesar de su respeto absoluto a Ja autoridad se nota en nuestras dases proletarias, especiaJmente en las campesinas, cierta tendencia hurafia, cierta propensi6n esquiva 9ue dificulta la acci6n moralizadora; pero esa tendencia, que fomenta el desparramamiento del vecindario por los campos, tuvo su origen en la misma direcci6n administrativa, de tan especial manera ejercitada en ciertas epocas. La autoridad solfa llamar uoicameote al labriego puertorriqueiio para regis• trade la libreta, para cobrarle las pre11acio11e1,para imponeile alguna multa, para castigacle por vago. Nadie coocurre voluntariamente a un lugar donde s6lo le brindan reprensiones agrias y castigos. En cambio hasta los irraciooalcs toman apego a Ja mano bondadosa que los acaricia y ampara.
1 59

SALVADOR BRAU
Que la indole de nuestro pueblo es benigna no cabe dudarlo: aquella sensibilidad exquisita que le atribuyera Fr. Inigo, subsiste todavia: para reconocerla basta estudiar, siquiera ligeramente, sus costumbres. Poetas los hijos de nuestros campos, en sus cantares, originalcs unos, oriundos otros de las provincias meridionales de la Metr6poLi, el sentimiento y la pasi6n revisten sus formas masintencionadas y expresivas. Musicos por instinto, les vereis pulsar cl tiple, el watro o la bordon11a, instrumentos de cuerda, derivaciones o degeneradones de la clasica guitarra naciona~ llegando, con bastante f recuencia muchos, sin conocimiento aJguno de! pentagrama, a adquirir g,ran practica en el violin, hasta el punto de ejecutar, con suma habilidad, toda clase de danzas en los bailes populaces.
En las poblaciones ese instinto filarm6nico se traduce en hechos mas visibles. El elemento principal de nuestras orqucstas lo forman artesanos y obreros.
Corteses y afables coo todos, manticnen aun vivos los jornaleros puertorriquciios, aquellos sentjmientos bospitalarios que tanto les distinguieran a los ojos de nuestros historiadorcs del pasado siglo. Graves y silenciosos ruando el respeto !es cootiene, variao completamente, trocandose en decidores y ocurrentes, al hallarse en amistosos drculos o en sus bulliciosas fiestas familiares.
Sobrios, mas bieo por necesidad que por virtud, satisfacen su apetito con bieo escaso alimento: un pecLuo de abadejo seco, un bollo o torta de harina de maiz cocida o asada, tres o cuatro tnalangas y una tau, mascomunmente un roro, de cafe endulzado con miel, constituycn, por regla general, el cotidiano sustento de ouestros Jabriegos po· bres. En Jos centros de poblaci6o cl alimento de los obreros reunc mejores condiciones, m:1ssiempre puede coosiderarse deficiente.
Nutrici6o tan mezquina es claro que no puede contrapesar las in• fluencias de uo dima ardoroso y de una labor fmproba y constante; de aqui nace esa pobreza de saogre, esa falta de desarrollo muscular, ese aspecto macilento y enfermizo que tanto llama la ateoci6n de los europeos al llegar a estas playas; pero por masciue sea una verdad que nadie se ha cuidado de hacerles comprender a esos hombres las ven• tajas que les produciria una a1imentaci6n masrica en jugos nutritivos, nccesario sera poner en duda los efectos de ta! propaganda, toda vez

DJSQUJSJC/Oi\'l!.SSOClOLOGICAS
que Jas condiciones de su alimentaci6n han de dependcr, naturalmente, de la importancia del salario adquirido.
Que el bracero puertorriqueiio no desconoce otro gmero de a1imentaci6n mas suculenta que la que diariamente se proporciona, lo prueba el que cada vc2 que el aumeoto de rccursos se lo permite, enriquece su pobre mannita con abundaote raci6n de came, y no cabe negar que en esos dias solemnes, destinados a dejar inolvidable recuerdo en la existencia; en esos dfas en que se agotan todos los recursos para dar pabulo a la expansi6n del jubilo y del placer, su mesa se cubre de abundante manjarcs. Si sus provcntos fueran mayores, de seguro su alimentaci6n cotidiana no seria tan mczquina.
No terminaremos estas ligeras apuntaciones sobre el caracter y costumbres de nuestras dases obreras, sin consignar dos defectos quc, gene. raJmente, se les achaca y que nosotros no podemos pasar en silencio.
Es cl primero, e:icrta falta de respeto a la propiedad, que sc deja scntir masespccialmente en las fincas rurales.
Ya en 1864 el Sr. Regente de la Audiencia, en la solcmne apcrtura de los Tribunales, hizo presente que ''examinada la criminalidad de esta Isla, se observa que el delito mas frecuente es el de hurto, siendo por lo regular de poca importancia y consistiendo muchas veces en frutos de la tierra. En un territorio, afiade, que cuenta 600,000 habitaotes, habeis conocido en el aiio que acaba de pasar, de 305 delitos de hurto, quc cquivalen a uno por 1,967 habitantes".
La Estndistica de la Administracion de J111ticia,correspondiente al ,1.iiode 1880, que acaba de publicarse, demuestra quc el m'.unero de hurtos, quc dieron Jugar a instrucci6n de causas en dicho aiio, ascendi6 a 775, quc, aplicados a las 754,313 almas que auoja el censo ultimo, cquivalen a una por cada 975 habitaotes.
El aumento es desgraciadamente notable, pero para que la comparaci6n entre las dos fcchas apuntadas no resulte viciosa, debe tenerse en cuenta que la legislaci6n penal ha sufrido notable alteraci6n con el planteamiento de! C6digo, a cuyos preceptos ha de ajustarse hoy, indefectiblemente, la calificaci6n de todos los delitos, algunos de los cuales se castigaban antes por la via gubernativa.19
l.9 Codigo Pt11al,Cap. II, Art. H}.

SALV ADO.R BRAU
El otro defecto, en el cual incuuen lo mismo los jornaleros campesinos que algunos obreros de las poblacioaes, y en especial los individuos de ambos sexos que se dedican al servicio domestico, es la falta de estabilidad en sus contratos y ajuste.s de servicio. Con excesiva fre• cuencia, y sin darse cuenta del abuso que comete, abandona un sirviente la casa en que se halla ocupado, o no vuelve el jornalero a terminar su interrumpida labor, o deja el artesano sin cooduir la obra ajustada, sin que sea 6bice a detenerles el haber percibido anticipadamente parte del prccio de su trabajo.
Estos dos defectos que revelan escas:i moralidad, pero que no creemos constituyan una especialidad de nuestro pueblo, por mucha gra· vedad que pue<lanrev-estir,no es posiblc que se resistan, perpetuamente, a las influencias de una educaci6a bien admi.nistrada.
Y no crea alguao que nosotros suponemos satisfecha csa educaci6n con s6lo mal leer y peor escribir. Eso podra. ser una de las necesidades de la educaci6n, la base quizas, pero quedan otros deberes que cumplir, otros scotimientos que inculcar, otras mwmas que enseiiar, y sobre todo, volvemos a repetirlo, otros ejemplos que producir.
c:Quienes son los Uamados, en primer tecmioo, a cooperar a esa obra civilizadora? c:Que medios deberao emplearse mas cooducentes a tan levaotado objeto?
Eso es Jo que nos propondremos averiguar en la tercera y ultima parte de nuestra Memoria.
IMPOSJBLE es, cuaodo se estudia la maoera de propeoder al progrcso y morali,za.ci6ode las dases jornaleras de nuestro pais, dar al olvido el medio principal, el recurso supremo que, durante largos a.nos, hubimos de ver puesto en pra.ctica con ese objeto, y que, al decir de ciertos individuos, encen:aba el non plus ultra. de la perfecci6n. Nos referimos a la reglameotaci6n del trabajo libre; mejor dicho: nos refecimos a la libreta que, desde la edad de 16 aiios, estaba obligado a recibir de la Autoridad, toda persona que necesitase colocarse al servicio de otra.
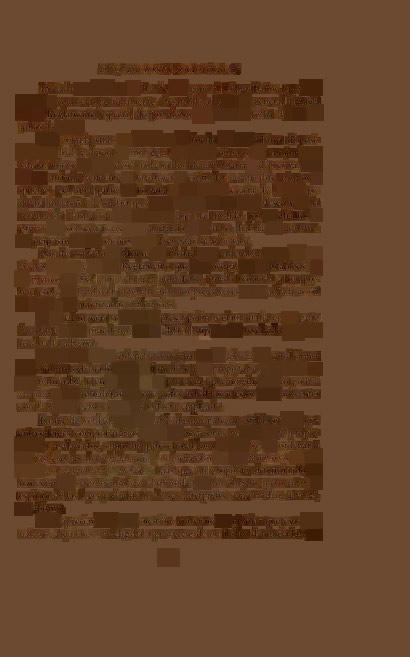
DlSQUISLClONES SOClOLOGJCAS
Ioiciada esa idea en el Bando del general L6pez Banos, 9ue dieramos a cooocer oportuoameote, desarroll6la luego el gene.cal Pezuela en su Reglamento especial de joroaleros que lleva la fecha del n de junio de r849.
Nos complacemos en hallar en el fondo de esta ultima disposici6n, un loable deseo de modgerar las clases obreras de nuestra provincia; n6tase en ella, descartada su indole autoritaria y depresiva, mas de un articulo ten.dente a favorecer y estimular a aquellos mismos a quieoes, por otra parte, se forzaba a dar cuenta exacta de la mas pequena ioversi6n de su tiempo; peco a pesar de ese buen deseo y de la recooocida i1ustrad6n del autor de aquclla medida., no se alcanz6 a prever las consecuencias que, aodando el tiempo, habria de acarrear, en perjuicio de Losmismos cuyo bienestar se solicitaba.
Por de cootado el Monte de Piedad que ordenaban crear Jos articuJos 26, 27 y 28 de! Reglamento que nos ocupa, no se estableci6, y el premio de $50 por cada 400 joroaJeros, qued6 reducido a un premio poc cada localidad, interviniendo no pocas veces en su adjudicaci6n cl favor o las interesadas ioflueocias.
Si de tal manera se false6 la prescripci6n reglrunentaria en su parte favorable a los jornaleros, no es difkil suponer el resultado que obtendria la adversa.
Poe el Art. 69 se ocdenaba consignar en la fibre/a las condiciooes del contrato celebmdo entre el jornalero y el propietario, y la fecha en 9ue terminaba, y en el Art. 5" se preveoia, que ningun vecino podria emplear a los jornaleros sin que antes acreditasen ~tos estar solventes con la wtima persona que los hubiera empleado.
En ley de verdad, esos dos articulos no pareceo establece.rmasque antecedentes comprobatori05 sobre las relaciones mutuas entce propietarios y asalariados, como no parece establecer el Art. 9q, al ocdeoar a las justicias locales 11igilarq11elo.r jorndero.r de .r1uterritorio.ru hal/ase11comtrmtementeoc11-p11dos,mas que un prop6sito detei:minado de fomentar los sentimicntos de laboriosidad en los obreros; pero entre d espfritu de las leyes y el criterio de sus int&pretes suele mediar, a veces, un abismo.
Para ap.reciacbien esta cuesti6n, convi.enc no olvidar que esos jornaleros, a quienes se obligaba a proveerse de un indice denunciador, no

SALVADOR BRAU
ya de su conduct.a moral, si· que tambien de sus liberrimas contrataciones con los propietarios, por regla general, no conodan ni una letra del alfabeto; siendo los Jueces de paz, encargados de dirimir, en aquella epoca,20las contiendas particulares entre propietarios y asalariados, los mismos Corregidores que tenian el deber de dar impulso al complicado mecanismo de la reglamentaci6n jomalera.
Esto sentado, se comprendcra facilmente el cumulo de abusos a que d11rianlugar los artkuJos de que hemos hecho meoci6n. As.i podra venirse en conocimiento del porque, en las coodiciooes de! contrato que se estampaban en la Jibreta, se hada coostar la cantidad, muchas veces simulada, que el obrero tomaba a ,11entade labor.
Como, mientras no se ha/l,ue 1atisfecha dicha cantidad, no podia ningun otro vecino que no fuese el que la avaoz6, dar trapajo en su fioca al joroalero que la recibiera; coma la sola enunciaci6n de la deuda en la Jibreta, sin otro requisito comprobatorio quc la firma del propictario co cuyo favor se dedaraba, era suficiente para compcler al jornalero al pago, de aqui que esas cantidades, adquirieran, a veces, una cifra fabuJosa en relaci6n al haber de la persona a quien se facilitaba.
El obrero necesitaba diez o vcinte duros y el propietario deseaba garantir los scrvicios de! obrero: la crr6nea interpretaci6n del Reglamento brindaba campo a las aspiraciones de entrambos. El propietario facilitaba la cantidad, a descontar, por pequenas porciooes, semanalmente; en raz6o al ticmpo indispensable para practicar la solveocia, se agregaba a la suma primordial la del interes convenido; muchas veces, como mayor garantia del prestamo, se duplicaba nominalmente, en la libreta, su valor; no pocas,la cantidad se facilitaba no en metalico sino en cspecies, tasadas arbitra-riamente por cl ministrante; y de todos modos, en uno u otro caso, en la !ibrela se callaba Ja parte defectuosa o puoible de esas estipuJaciooes. .Alli s6lo se estampaban estas o pa· recidas frases: "El jornaleroa q11ierzcorre,po11dee.slalibreta, ha tomado trabajo en mi pose.ri611,en el dia de la fecha, habiendo redbido a C11enla,lanlos pesos q11e.re compromete a desco11tarde .ru .111/ario a razon de tanto .semanal.-Fecha )' firma de/ propietario".
20 La Ley de .Enjuiciamicnto Civil y con ella la creaci6n de los Ju2gados de Paz indcpendientcs de las Alcaldlas y Corregimientos. no st pu.~o en practica hasta el 1• de julio de 1866.

DISQUJSICJONES SOCIOl~CICAS
Esta nota cquivalia, ante los Coc,cgidores, a un documento pu• blico quc traia aparejada ejecuci6n contra los unicos haberes de los prolctarios: su labor o su Libcrtad individual.
Porque es facil suponer que, casi siempre, sobreveofa lo icevitable. El jomalero remediaba su necesidad, o revendia, en pesimas condicio• nes, las especies recibidas, o gastaba en la g.illera o se dejaba arcebatar en el juego la cantidad avanzada; y luego, hallando onerosas las ver• daderas condiciones de) contrato, eludfo. su cumplimieoto. El propie• tario reclamaba ante la Autoridad, y entonces ocurtlan indefectiblemente uno de estos dos casos: o el joroaJero, no pudiendo presentar en la rcvista21 su libreJa, convenientcmete anotada por el propietario resentido, era objeto de una. CO[[ecci6npenal, apLicabJe a obras publicas o patticulares, o el propictario, por su propia cooveniencia, sc avenia a estampar la consabida nota, mediante un ouevo cootrato con el joroa• lero, que, apremiado por la urgencia dcJ caso, oo reparaba en promesas que luego p.rocuraria nuevamente eludir.
c.Y habra aun quien arguya 9ue a9ueJlas librelas, pantalla de es· peculaciones ilegales, velo de hipocresias y foente inagotable de abusos, pudicron ser un dia, palanca moraJizadora de nuestras costumbrcs populaces?
jAh ! iY cuanto podriamos aducir en su descredito si a escribir fueramos la historia de tales documentos !
Y cuenta que habiendo transcurrido la mayor parte de nuestra existeocia en una poblaci6n rural, en que la <lase proletaria es muy cte• cida, y habicndo intervenido, personalmente, durante largos ai'ios en la administraci6n de varias fincas agcicolas, y co.nocido el regimen de otras, asj como las pr:kticas masusuales de los Cocregidores, co ma• tecia de reglamentaci6n de los braceros Libres, nuestras indicaciones ha• brtao de ser hijas de la coast.ante observaci6n y experiencia.
Mas no es ese por cierto el objeto que nos impulsa. Hemos hecho menci6n de la libreta y hemos procurado pooer de relieve sus servicios mas salientes, porque at'm hay en nuestro pars quien vuelve a ella la vista, sonando con su imposible restablecimiento, y echando de menos
2 1 Estas revist.is tenlan Jugar a.ate el Alcalde, a las 11 de la maiiana de! primec domingo de cada mes, debiendo prescntarsc en ellas personaJmente los jor• naleros con sus librew. Cirrular de 17 de ma.no de 1862.

SALVADOR BRAU
sus quim~cicas ventajas; ventajas desmenlldas implicitameote mas de una vez, poc la cespetable voz del Gobiecno Superior de la provincia.22
-En 3 de octubre de 1857, el general Cotooer bubo de hacer constar que las Autoridades locales, dando pcrjudicial inteligencia a las disposiciones superiores, servfan de instrumento a algunos propietarios que querian utilizac e.o be.neficio propio hasta una parte de la subsistencia dej infeliz jomakro.
-En circular de 9 de junio de r863, consta explkitamente que los jornaleros, con mucha frecuencia, no acudiao a las revistas mensuales :i pesar de todos los rigor.es que contra ellos se desplegaban.
-En 2 de diciembre del mismo aiio, debi6 prohibir el Gobernador que se abonase a los jaroaleros su salario en especieso papeleta.rde en• doso a tercera persona, compeliendo a las A.utoridades muoicipales a que no permitiesen que, bajo ningun pretexto, se retardase el pago de su jomal a los braceros.
-En 25 de eneio de 1865, dedar6 el Capitan General hallarse convencido, por recieotes consultas, de que silos jornaleros no cumpUan con las prescripciones ceglameotarias era por culpa de los propietarios, que, excusaodose con otras atenciones, no remitian a la Autoridad las libretas con sus correspondientes notas.
-En 26 del mismo mes debi6 esclarecer el propio Jefe Superior que era eu6nea la creencia de que el jornaleco deudor, aun cuando no hubiese terminado el tiempo de su contmto, no podia separarsc de! propietario que lo ocupaba.
-Por circular del 31 de julio del citado aiio, bubo de censurarse de nuevo 1a falta de cumplimiento, por parte de los propietar.ios, a las piescripciones vigentes en materia de trabajo, evidcnciaodose de paso el abuso que se cometia reteniendo cl salario de los braceros u obligandoles a concur.rir a las fincas los domingos y d1as fostivos para cobrarlo.
-Por ultimo, consta de una manera evidente, por un documento oficiaJ expedido por el general Echagiie, en 14 de noviembre de 1862, que, a despecho de todas las prescripciones, bandos y reglamentos de trabajadores, en todos los pueblos de la Isla se propagaban y sostenian
:l2 Todas las disposiciontt que citamos a continuaci6n se encuentran integou en el Pro11111<1rio,kR,tmot, letra J, edki6n de 1(166. '

DISQUIS/CIONES SOCIOl-"GTCAS
los juegos pcohibidos, con el mayor emi11dalo ) desmfre110 1 deslruye11do el pat,imo11iode la1 familias y el ahorro de los jomaleros.
Si de tal manera se eludi11.por jocnaJeros y propietarios el cumpli• miento de la reglamentaci6n, y si tan poco provecho producia en las costumbres, iC6mo se explica entonces esa decantada moralidad obtenida coo su auxilio?
Y si a tales abusos daban lugar las libretas, por parte de los propietarios y hasta de las mismas Autoridades locales ique de extraiio tieoe el horror que llegaran a inspicar a los infelices oblrgados a soportarlas?
Que el Gobierno mismo de la Isla lleg6 a penetrarse de la incon• venieocia de semejante sistema, no cabc dudarlo. En 1866 siendo Gobemadoc el general Marchesi, trat6se de establecer uoa modificaci6n esencial en los preceptos reglamcotuios del trabajo libre,28 abriendosc antes una amplia ioformaci6n en todas las Municipalidades, y autoriziodose a la prensa peri6dica para tratar con una libertad, inusitada en aquella epoca, tan interesantc asunto; proponieodose el Gobierno pu• blicar el juicio que los distintos pareceres le sugirieran, y ofredendo luego someter al Podcr Supremo la resoluci6o definitiva.
Que las Municipnlidades cumplieron su cometido no cabe dudarlo; como no cabe negartampoco el vuelo que tom6 la discusi6o, sosteoida, ya en sentido favorable ya n.dverso, al manteoimiento de la Jibreta,por los dos peri6dicos mas importantes de la Isla, el Boletin Mercmztily El Fomemo, babiendonos cabido entonces el honor de romper, en las columoas de este ultimo pcr:i6dico, ouestra pcimera lanza en pro de las mismas doctrinas quc hoy defendemos.
Pero lo que no lleg6 a co.oocer el pals fue el dictameo dcl Gobiemo, que no se public6, ni la resoluci6n suprema de que jamas sc tuvo noticia; habiendo quedado la lilrrelabastante desconceptuada despues de aquella publica y asaz acalorada discusi6n, por masque continua ra legahnente en ejercicio, hasta Uegar el aiio de 1868 y ocurrir los acontecimientos trascendentales de la Meti6poli, en cuya epoca desapareci6 definitivameote.
Conocida es, y ya antes hemos debido mencionarla, la importaote
Vhsc: cl Decreto de 7 de abril de 1866. A~ndicc: al J'nmtuario de Rl,mqJ.

SALVADOR BRAU
Ley de 22 de marzo de 1873, por la oral se declar6 abolida la esclavitud en nuestra provincia. Todos aquellos seres a quienes favoreciera tan memorable medida, pasaron, virtualmente, a ocupar un puesto ea las filas de los jornaleros libres, y ya sea porque se abrigasea prevencioaes sobre su laboriosidad, o bieo porque mediasea otras causas que no nos corresponde en este momento esdarecer, eHo es que en 1874 hubo de traerse a la mcmoria por algunos, la antigua reglamentaci6n de los braccros librcs, y, previa formaci6n de un expedjente por la Diputaci6n Provincial, en el cual se induyeron gran numero de acuerdos de los Ayuntamieotos de la Isla, el Gobemador General, que lo era eotooces D. Jose Laureano Sanz, remiti6 al Poder Ejecutivo de la Republica, solicitando su aprobaci6n, un Bando para contener la vagancia, y un proyecto de Reglameoto de jornaleros. Ambos trabajos hubieron de someterse al dictamcn del Consejo de Estado, y de conformidad el Poder Ejecutivo con la opinion emitida por aquel respetable cuerpo, se comunic6, con fecha 27 de octubre, al Goberoador de Puerto Rico, una Orden que no recordamos viera la luz publica eo la Gaceta Ofici,1', pero que, desde luego, hemos tenido ocasi6n de conocer.24
De dicha Orden, que importa mucho popularizar en nuestro pais, reproducimos los siguieotes importantisimos conceptos:
"Con 6rden del Presidente de] Podcr Ejecutivo de la Republica, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 24 de Juaio ultimo, se remiti6, d.e nucvo, a informe de este Consejo, el expediente sobre reglamentaci6n de! trabajo en Ja Isla de Puerto-Rico, manifestandose ea la expresada 6rden quc el dicta.men pedido no debe limitarse a lo que exigen las ci.rcunstanciasde actualidad ni a los medios que sc juzguen mas :i pcop6sito para que aquellos desaparezcan en la mayor brevedad, y pueda restablecerse el absoluto imperio de las leyes ordioacias, sioo que convendda que el Consejo ampliase su examen, esclareciendo si las diferendas de dima, de poblaci6n del trabajo agrkola, la reciente emancipaci6n de! esclavo y la obligaci6n impuesta pot la ley a los libertos, puedeo ser motives bastaotes para prescindir en todo 6 en parte, por mas 6 menos tiempo, del principio general de la libertad del trabajo"
~i Boletr'n Ofici,r/ deJ Mi11isteriode Ultramar, 1874, pag. 466.

DJSQUlSiCIONES SOCIOLOGICA5
"Aplicado a aquella provincia por la Ley de 6 de Agosto de 1873, el Titulo 19 de la Constituci6n vigente de la Peninsula, y siendo por tanto el regimen politico de la expresada Antilla identico al de la Metr6poli, ya indicaba el Consejo, en su dictamen de 11 de Julio de este afio, que a no ser muy decisivas las causas y razones que concurrieroo en contrario, no podria, a su juicio, presciodirse del principio de la libertad del trabajo".
"Los motivos que en general se aducen para reglamentatlo, en nada afectan a los principios politicos vigentes en aquella provincia, y se reducen sencilfameote a consideraciooes ecoo6micas que podran Uegar a comprometer el 6rden publico, como todas las de su clase; pero esas consideraciooes no son suficieotes, en sentir del Consejo, para que, por medio de un simple reglamento, se altere la organizaci6n fundamental de la Isla de Puerto-Rico".
"Presciodiendo, pues, de examinar la cuesti6n, discutida en el expediente, bajo su aspecto politico 6 de derecho, deslindando las atribuciones que al Estado competan, en esta materia, basta a su juicio el hecho de que la reglameotaci6n es incompatible con los principios contenidos en la Constituci6n de 1869, y el de que el Estado no tienc ningun genero de relaciooes juridicas, ni con los jornaleros, ni con los baceodados, para realizar en pcincipio la reglarnentaci6n del trabajo libre, expresiones que desde luego se armonizan dificilmente y hasta se cootradicen por completo".
"Pero todavia bajo el aspecto econ6mico y bajo el social 6 de moralidad publica, podria demostrarse mas facilmente la improcedeocia de la reglameotaci6n, porque sin descender al examen y analisis de la producci6n de la riqueza, ni acudir a argumentos que a fuerza de repetidos han venido a ser vulgares y corrientes, bien puede asegurarse que todo cuanto limite la actividad personal, todas las prohibiciones que coarten la libertad de las coovenciones equivale Ii alterar las !eyes econ6micas de la oferta y del pcdido, de] interes del capital y del obrero, y de la medida 1 concepto de los valores; alteraciones cuyas indeclinables consecueocias son la depreciaci6n de la riqueza, la mengua de la producci6o y la decadencia de todas las artes e industrias en general".
"Aparte de esto, la reglamentaci6n pLoduce rudezas y estafas de casi unposible correcci6n, da lugar a abusos 6 delitos que retardan 6 dificultao con frecuencia los trabajos mas reproductivos, ciea cierta pugoa entre los intereses de los dueiios y jornaleros, haciendo depender de Ia voluntad de aquellos la reputaci6n y fama de estos ultimos, y engendrando asi cierto genero de protesta y rebeldfa que a la larga se traduce en un estado social

SALVADOR BR.AU
insostenible, orfgen de motincs 6 graves conflictos de 6rden publico".
"El Consejo, pues, estima que, aun fuera de la necesidad de cooformarse, en todas sus partes, con los principios en que se funda el regimen politico y administrativo de la Isla de PuertoRico, las leyes econ6micas mas elementales y consideraciones sociales y de pubJica moralidad, harto notorias, tambien recbazan, de consuno cual~uier genero de reglamentaci6n en el trabajo libre 6 cud~uier l1mitaci6n que, a~arte de las conteoidas en el derecho comun, se imponga a la imciativa y voluntad, Jo mismo de los obreros que de Ios propietarios".
"Lo unico que puede admitirse en la situaci6n en que se halla actualmente la Isla, son medidas de poJicia y de previsi6n de los atentados contra el 6rden _eublico6 disposiciones indirectas de Gobierno y de Administraa6n que, fomentando la riqueza y alentando y protegicndo todos los intereses legitimos, _puedan contribuir a remediar el lamentable estado por que la agncultura y las industrias atraviesan al presente".
"Respecto a las disposiciones contenidas en cl Bando dictado pot el Gobernador General de Puerto-Rico, acerca de la vagancia, el Consejo no encuentra inconviente en que se aprueben con el cara.cterde provisionales y mientras duren las circunstancias anormales porque la Isla atraviesa; pero no juzga que puedan admitirse como definitivas y para condiciooes normales".
"Prescindieodo de si la vagancia es 6 no un delito 6 una simple circuostancia agravante, pues ambos conceptos ban sido adaiitidos en la legislaci6o de la Peninsula, el castigo que se impooga no puede dudarse que es de las atribuciones de los Tribunales de Justicia y adem:is que scria preciso determinar los tramites y procedimientos que habrfan de observarse en el juicio, si se creyer.i que pod.ia exceptuarse de los seiialados para el castigo de los delitos ordioarios".
"'Por estos motivos el Consejo cree que debe aplazarse toda resoluci6o en esta materia hasta que se aplique a Ultramar el C6digo Penal de la Peninsula, con cuyo objeto se cre6 uoa comisi6n especial; pues en ese C6digo yen las !eyes de procedimieotos que se dicteo, en su consecucncia, es donde cuadra pedectamentc el examen y resoJuci6n de todas las cuestiones que puedan suscitarse sobi:e vagilncia".
"En resurnen, fundado el Consejo en los principios a que obedece la organizaci6n poHtica y administrativa de la Isla de

DISQUISIC/OJ\.ES SOC/OU,GICAS
Puerto-Rico y :i prescripciones y conveniencias econ6micas, admitidas universalmente, cs de dicta.men:
r 9 Que no debe reglamentarse en ningun sentido el trabajo libre, sustituyendo las disposiciones consultadas por el Go· bernador General con otras de simple policia general, a cuyo fin podria redactarse el oportuno proyecto, sobre el cual en su dia emitiria dicta.men este Consejo, procumndo reformar la Admioistraci6n en el sentido de fomentar y proteger las riquezas y todas las artes e industrias de Ja provincia.
Y 29 Que procede aprobar las disposiciones dictadas por aquella Autoridad sobre vagancia, dtl.ndoles caclcter provisional, pues las def initivas acerca de este punto debeo a.plazru:separa cuando se aplique :i Ultramar, previas las _reformas oportunas, el C6digo Penal ae la Peniosub, que es :i donde verdaderamente cabc legislar sobre la materia" ........................... .
Leidos los ante-riores parrafos no cabe formarse ilusiones sobre el restablecimiento de afiejas y desacreditadas practicas.
No es ya la voz de esccitores publicos, mas o menos apasionados o gene_rosos,la que protesta contra la reglamentaci6o del tcabajo libre. Es el Consejo de Estado quien la condeoa pocque produce ·mdeza.ry eslafa1 de ca1i imposibie couecdo11,porque crea cierla p11g11aenlre /01 i11tere1e1de lot duenos y ;omalerot, haciendo depe11derde ta vol,mtad de aq11ellosla rept1tario11 J fam11de eltos, y porque e11ge11drarierto gJ11erode proJertay rebeldia, orign, de 1110Ji11e1o graves conflictor de orden p,;b/ico.
Y cuenta que la promesa de aplicaci6n dcl C6digo Penal a esta proviocia, consignada en ese dictamen, revisti6 hace tiempo el car::l.cter de realidad, no debiendo olvidarse tampoco que el Titulo 19 de la Constituci6n del 69 reemplaz6, en su totalidad, la de 1876, y siendo el regimen polttico de esta provincia identico al de la Metr6poli, no hay motives que desvirtueo el parcccr del Consejo de Estado, basado en ese principio y aceptado por el Poder Ejecutivo de la Nacion.
Y no otra cosa pudiera discurdrse en buena l6gica y teniendo en cuenta los principios de dcrecho mascomunes.
Si las relaciooes entre el propietacio y el brace_ro,que tieoen por objeto el trabajo retribuido, no ndmite, ni puedeo admitir, otra cali•

SALVADOR BRAU
f ic3ci6n, que la de C(lmbiosde set'vicios;si ese cambio toma fundameoto en un convenio, tacito o expreso, celebrado por individuos aptos para contratar, y en plena posesi6n entrambos de su Jibertad de acci6o y de sus derechos de ciudadao!a, no se comprende que dase de intervenci6n debe adjudicarse el Estado en tales actos, cuya legalidad y cumpli• miento puede someter, cuaJesquiera de las partes interesadas, a la ac• ci6n regufadora de los Tribunales de Justicia.
En aquella epocade errores ccon6micos en que se consideraba u.til, y hasta moralizador y conveniente, despojar de su libertad a cierta dase de hombres, para brindar impulsivo desatrollo a los nobles y fecundos esfuerzos del trabajo, no es de extranar que germinase facilmente tambien, bajo pretextos moratizadores, cualquier otra idea uti• litaria basada en los principios de aquel despojo.
Un error conduce forzosamente a otro error, y ta.o arraigada se hallaba en los espiritus, en aquellos buenos tiempos, la aeencia de que la reglamentaci6n del l:rabajo libre encertaba u.na f6rmula perfecta de progreso, que hubo de intentarse hacerla extensiva a las mujeres asalariadas,211 y no falt6 Cotregidor que tratara de eomendarle la plana al Gobierno, opinando que tambien debian repartfrseles libretas a los dependientes de casas mercantiles.
Pero esos errores pertenecen ya a la Historia y no cabe escudarlos hoy con la respetable sombra de los Poderes publicos, cuando tan autodzada voz los ha anatematizado de modo tan explkito.
Hay, pues, que desplegar otras fuerzas si se desea de buena fe atraer las dases jomale.ras de ouestro pais a un terceno de relativa perfecti• bilidad, en materia de moralizaci6n y de progreso.
En esta obra corresponde, en nuestro sentir, el impulso priodpal, a los propietarios, ya por sus inmediatas relaciooes con los obreros, ya por la necesidad que les asiste de sus servicios, tanto mas utiles e importantes cuanta mayor sea la moraJidad de los que los prestan.
Acostfunbrase entre nosotros confiar a la acci6n gubei:nativa e1 deseovolvimiento de las mas insignificaotes cuestiones de ioteres SO· cial. Encuentrase agradable al parecer, que la Autoridad Superior lo prepare y metodice todo, aun en aquellas materias <JUC por su indole z:; Pron/uario dt R,1v101, plig. 293. 172

DJSQUISlCJONES SOCJOL()GJCAS
afectan meoos la riqueza general que la privada; llevase la in.diferencia por algunos hasta el extremo·de no examinar siquicra las d.isposiciooes y preceptos con que el Gobierno debe suplir la in.iciativa individual, y luego, cuando esas medidas no dan cJ resultado que se desea, por su deficienci.a o por falta de coopcraci6o de Los masinteresados en serundarlas, a boca lleoa y eo todos los tonos se oye repetir: el Gobierno Jiene la mlpa.
No negaremos nosotcos que esa imputaci6n eotufia cierto g~nero de fundamento: la educaci6n administrativa que, por punto general, hemos recibido, oo ha sido nada a prop6sito para infundiroos apego a la cosa publica.
Privado, durante largos ru"ios,ouestro pais, de ve_rdadem iotervenci6n en el maoejo de sus intercses; subordinada la gesti6n de estos, casi en absoluto, a la voluotad de los Capitanes Generates; limitada la enseiianza, y mas Limitada aun la poderosa acci6n de la prensa peri6dica, eco de la opioi6n, y azote incansable de abusos; coartada la libcrtad de asociaci6n, y Jimjtado el derecho de reuoirse, bien estrecho era por cierto el drculo en que pod{a revolverse la actividad individual; e imposible fuera negar que, en mas de una ocasi6n, la suspicacia y el recelo troncha.ron en flor prop6sitos trascendentales y levaotados.
Pero si todo csto es cierto, no lo es menos que en las ideas, en las !eyes y eo el mi$ffio impulso de los Poderes Supremos, se viene ope· rando hace algunos anos, y se acentua cada vez mas, uoa transformaci6n de los antiguos principios, en prop6sitos saludablcs cuya esencia vivificadora cs ne<esario no desperdiciar.
El principal elemeoto de progreso de nuestro pais ha de brotar al calor de Ja iniciativa individual que hoy nadic coarta. Ya cl cspicitu de asociaci6o empieza a dcmostrar prncticamente s\.!Scesultados: aquellos misrnos respetables propieta.rios,2 0 miembros de! Concejo Provincial, que antes citnramos, reconocen que en el espfritu de asociaci6n ha de estribar la fuerza salvadora de nuestra riqueza agdcola o industrial iPor que, pues, no ha de confiarse a la influencfa eficaz de ese nuevo esp.iritu, el perfeccionamiento de nuestras clases obreros? l Por que, en vez de aguardar que la acci6n represiva y deficiente del Estado decrete
ZO M,1110,iasobre Factori,csumraln, por D. Santiaf.'OMac-Cormick. In• formc dt la Comisi6n Provincial,pag. XI.
1 73

SALi 'ADOR BRAU
In moralidad de Los jomderos, rcglamentarirunente, no se procura que esa moralidad brote espootanea al calor de las asociaciones, ya de obreros solamente, como acontece en otros palses, ya de obreros dirigidos y patrocioados por propietarios, como podria muy bien realizarse en nuestro pais, dada la indolc: de sus habitantes?
En una obra debida a hi pluma del celebrc economista Federico Bastiat27 que debiera estudiarse algo mas en Puerto Rico, por la provechosa doctrine. que encierra, hallamos los siguieotes saludables conceptos:
''Cesad, pues, capitalistas y obreros, de miraros con desconfianza y envidia ... Reconoced que vuestros intereses son comunes, identicos, digase lo que se quiera, que se confunden, que tienden juntos a la realizaci6n del bicn general, que los sudores de la gene.raci6n presente se mezdan con los sudores de las gcneraciones pasadas, que es preciso que una po.rte de remuoeraci6n vaya a cada uno de los que concurren a la obra, y que se operc entre nosotros la mas iogeniosa y mas equitativa repartki6n por la sabiduria de las !eyes provinciales, bajo el imperio de convcnciones libres y voluntarias, sin que un mal entendido sentimentalismo venga a impone.ros sus dec.retos a cosb de vuestro bienestar, de vuestrn libertad, de vuestra seguridad y de vuestra d;g11idad 11 •
"El capital tiene su raiz en hes atributos del hombre: la Previsi6n, la lnteligencia y la Frugalidad. Para detcrminarse a formar un capital, es necesario prever el porvenir, sacrificarlc el presente, eiercer un noble imperio sobre nosotros mismos y sobre nuestros apetitos, resistir no solameote el atractivo de los goces actuates, sino tambien cl aguij6n de la vanidad y los caprichos de la opini6n ptiblica, sicmprc tan pnccial _paracon los camcteres negligentes y pr6digos. Es necesario tambien ligar los efectos a las causas, snber por que instrumentos se dejaci veneer y sujetar la naturaleza a la obra de la producci6n. Es necesado sobre todo estar aoimado dcl espi ritu de familia, y no retroccdcr ante sacrif icios, cuyo fruto recogcran los seres queridos que dejamos en estc mundo. Capitaliznr es prepara.r el alimento, el vestido, la habitaci6n, el descanso, la instrucci6n, la iodependencia, la d.ignidad a las gencraciones futums. Nada de esto puede hacerse sin _poner en ejercicio las virtudes mas sociales y lo que es mas, sin convertirlas en costumbres".
:!T /111110111.JJ l!l'l'lr/O/fli(.IJ.

DJSQlilSICIO:XES SOCIOLaGICAS
Despues de estudia.r, siquiera breves instantes, cl espiritu filos6fico, eJ sentimiento de justicia y la trascendcncia social que envudven las Hneas que acabarnos de reproducir <podciao dccirnos los propietuios de nuestra provincia -hablamos en terminos generales-si fueron esos los principios que predominaron siempre en sus refaciones con los jor• naleros?
Ellos que con tanta frecucnda reclamaban brazos para el trabajo, y acusaban la indolencia de Jos proletarios, y pedfan, un dia y otro dia, al Gobierno, que castigase la vagancia ,recucrdan haber pedido alguna vez para esas <lases desheredadas, centros de instrucci6o donde vivificar su espiritu? ,Propcadieron a fundar muchas cajas de ahorros, donde el habito de la economia, fuente segura del capital, desarrollase sus pro• vechosos germenes? <Crearoo muchas sociedades beoeficas, establecicron copiosos premios a la virtud, instruyeron abundaotes recompensas a la laboriosidad, predicaron, coo el ejemplo constaate, el odio al vicio, el horror a los habitos perniciosos, el respeto a la santidad de la fa.milia y la obedieocia escrupulosa a los justos y equitativos preceptos legates? Es ve.rdad que desde 1 865 costean los Municipios, cuyos fondos outren en primer termino los propictarios contribuyeotes, algunas cs• cuelas rurales, c inneg.ible es que esos mismos foodos provecn, gratui• tamente, de medico y medicinas a los jornaleros en sus enfermedades; pero, aparte de que esa obra c:uitativa, lejos de partir de la iniciativa individual, ha tenido que ser forzosamente impuesta por el Gobierno, ni csos socorros materiales, no siempre bien distribuidos, tienen nada. que vc.r con la educaci6n o las costumbres de aquellos a qu.ieaes se dedican, ni esas escuelas de nuestros campos, cuya acci6n, por otra parte, s6lo puede alcanzar a las gencraciones que se levantan actualmente, no a las que ya hao recorrido los dos tercios de la vida, han merecido toda la ateoci6n, todo el celoso amp::tro que hubieran debido prestarles los mas interesados en el progreso moral de las cbses trabajadoras.
Aun recordamos, y recordaremos slempre, la imprcsi6n dcsagra• d11blcque, en cicrto numcro de propietarios, produjo la crcaci6n de las primeras escuelas rurales, establecidas en nucstro pals por el decreto del general Messina. Juzg6sc perturbadora a.quella innovaci6n: el for• 1lllleroq11eap,.enda a leer }' euribir Je de.rdenatal11egode empufiar la
1 75

SALVADOR BRAU
azdda, dijeron a1gunos haceodados; sin embargo nosotros tuvimos el honor de formar parte, por espacio de seis aiios, de alguna Junta local de instrucci6n, y personalmente pudimos apreciar las facultades inte• lectuales de gran numero de ninos que, descalzos y haraposos, acudfan, con escrupulosa asiduidad, a la escue.la, que eo los examenes pt'.tblicos llamaban la atenci6n por sus adelaotos, y a los que mas luego habiamos de ver roturando con d arado campos de labor, esgrimiendo el machete en Jos cafiaverales, acarreando frutos desde las fincas a1 roercado, ganando en fin, su subsistencia y la de sus familias, en las vaciadas y penosas faenas del trabajo corporal.
La instrucci6n no extingui6, cotno no podia e>..i:inguir,el iostinto laborioso de aquellos j6venes. La instrucci6n, por el contrario, !es hizo eotrever algo que de otro modo .no hubieran cooocido, levant6 su pensamiento hada un mas alla consolador, y creando en ellos habitos de cultura, necesidades morales y aspiraciones levantadas y justas, hizo nacer en su esplritu algo de ese estimulo que desde los tiempos de D. Alejandro O'Reylly vienen echando de menos, en. las clases obreras de Puerto Rico, todos cuantos, con mayor o menor motivo, se ioteresao por su perfeccionamiento; de ese estimulo que no pueden engeodrar los reglamentos gubernativos, ni las medidas rigurosas, ni el desvio, ni el egoismo, ni la ofensa.
A despertar ese estimulo debe tender, en nucstro concepto, el esfuerzo de los propietarios, especialmente el de los grandes. industriales y agricultores.
Nosotros no creemos, ni intentamos hacer creer que la inmensa mayorfa de los hacendados de nuestro pals, pretendiera someter a espe• culaciones enojosas a los obreros libres, po.r consecuencia de su abso• luta privaci6n de sentimientos caritativos. Viva esta aun en la memoria la impresi6n que, en casi todos cllos, causara la Ley de abolici6n de la esclavitud: los que tan dignamente respondieron a aquella memorable medida, que gravaba y sigue gravando aun sus intereses, no dejaron lugar a dudas sobre la indole de sus scntimientos y caracter. Al reseiiar, pues, los defectos masculminaotes de las relaciooes entre propietarios y jornaleros no puede animarnos, en modo alguno, el prop6sito de zaherir individualidades respetables, ni mucho menos el de fo.

DISQUISJCIOXF.S SOCIOLOGICAS
mentar discordias entre dos clases lla.madas a prestarse mutuo y efic.u apoyo.
Nosotros no podemos perder de vista las circunstancias especiales en que se ba hallado colooida, hasta el aiio de 1873, la fortuoa publica de nuestro pais, y los vicios, asi sociales como gubemamentales y administrativos, que de tal genero de circunstancias debfan derivarse. El error de principios origioaba los errores de form.a; pero puesto que la causn ces6, necesario es que no prosigan sus efectos.
Si el haceodado de nuestro pals creyera que coo satisfacer puntualmentc a los braceros su jornal, habia Uenado todos sus deberes para con a9uclla <lase desdichada, no tendria derecbo a esperar de ella, dentro de la mas estricta lcgalidad, otra cosa que el o.unplimiento exacto de la conveoida labor, cuando tuviese por convenieote ajustarla; pero como quieca que el propiet:irio y el obreco forman dos entidades que se com• plctan, que se necesitao mutuamente, sin que la una pueda p.cesciadir, en absoluto, de l3 otra; supuesto que la moralidad, las costumbres, la educaci6o y los defectos de las dases superiores han de reflejarse, indis• pensablemente, en· las inferiores; no perdiendo, por ultimo, de vista, que una sociedad cuyos principios descansan en la sublime doctrina del Evangelio, no puede dar al olvido aquel fecuodo precepto: "Todo Lo que q11ertfuque los hombres haga,1 con vosotros hacedlo 11osotro1con ellos''; de aqui que, lejos de aceptarse y proclamarse como bueno eJ egoista sentimiento que nece.sariamente habria de entranarse en seme• jantcs practicas aisladoras y utilitarias, debe tcnerse prescnte, como dice un sabio sacerdote cat6lico? 8 quc "individuos, familias, ciudades, sociedades libres, patria, especie humana, todo cuanto es bumano, todo debc (Ullarse mutuamente, apoyarse, vivir tmido, /rabajar armonicamente, romo /os orga11osde rm solo ct1Mpo".
lnnegable es quc las clases obccras de nuestro pais carecen no s6lo de educaci6n moral, si quc tambihl de instrucci6n adecuada a las facn:is coo que librao el sustento.
El joroalero labrador ignora las teorias mas rudiment.arias de la ciencia agron6mica; las difercntes fases de la luna y los peri6dicos movimientos de las mareas, constituyen pan ellos, como para casi todos los pequenos propietarios rurales, el te:xtosagrado de sus doctrinas.
!!8 EL P. GRATRY, La Moral y l,1 Ley de la HiJt<>ri11.

SALV ,WOR BRAU
Ni conocen la oecesidad de los abonos, oi la clasificacion de los terrenos, oi la utilidad del arbolado, ni la influencia mortal de los pantaoos, oi la convenieocia de1 riego, ni la manera de centuplicar las fue.rzas por medio de la meciinica, ni la aplicaci6n de ciertas plantas a las necesidades industriales, cieotHicas o simplemente higieaicas, ni el perfeccionamiento de! producto por medio de la selecci6n y la mezda de las espccies productoras, ni nad3, en fin, que no sea rutinacio y empirico y deficiente.
Con arrojar la semma en un surco apenas abierto por un grosero arado, digno de figurar en un museo de curiosidadcs prehist6ricas, cree~ por lo comun, el labriego de nuestra tierra, haber practicado, casi completamente, cuanto cabe practicar en materia de agricultura. Las fuerzas de la Naturalcza se cncargar:.\nde lo demas.
Si las torrcnciales lluvias dcstruyen las rakes de la pbnta, o retardan la madure.z del fruto, se re.negari de la lluvia ydeq11imlaemrfa; si el sol dem:isiado ardoroso, c.Jcina las sementeras, Uoveran malcliciones contra la inte.nsidad de ese fuego cuyo calor vivificantc no se acierta a modificar; si la epizootia cxtcrmina los ganados, si los parasitos aniquilan las plantas, si los inscctos devoran los frutales, sc )amen• tara el dafio pero ni se estudiara su origcn, ni podran paralizarse sus efectos. El arbol anoso que con su protectom sombra embeUcce la here.dad, que purifica el ambiente o impidc el agotamiento o la putre• faccion de las aguas del abrevadero, herido por el hacba destructora servira de efimero alimento a las Uamas, sin que la mano quc lo derriba se acuerde de plantar otros quc lo sustituyao y asi sucesivamente, en todas las faenas, en todas las manifestaciones dcl trabajo agrkola., se echara de ver una imprevisi6n supina, una ignorancia suprcma de los conocimientos esenciales anexos a tan noble e importante labor.
Y a tal extremo Jlega el. habito, tan cierto es que el error puede usurpar su trono a la verdad, que cuando algun propietario estudioso o inteligente se propone establecer en su finca, pricticas basadas ya en las teocias cientificas, ya en los procedjmientos que observara en sus viajes por otros pa[ses mo.s civilizados, tales innovaciones hacen apar;=er una soncisa de lastima en el semblaote de nuestros labriegos, q~e Jes augu1an desde luego, un deplotable resultado, porque segun

DISQUISTCIONES SOCIOl..(>GJCAS
ellos, la agricultura no se aprende en lib.ros, ni es de afuera, de donde han de venir a enseiiiicsela a los que, derde q11e11aciero11saben como se mnneja mitt azada. Nadie habra, de seguro, capaz de desmentir las expresadas aseveraciones, pero tampoco crccmos que akaoce oadie a oegamos que esa igoorancia de nuestros campesinos es en cierto modo excusable.
,Acaso la agricultura, como todas las artcs, ciencias, )' manifesta• ciones de la humana actividad, no tiene sintetizados sus preceptos, hijos <le la continua experiencia de tantos siglos y de estudio de diversos ramos de! saber que con eHa se mezc;lan y entrelazan ?
Pues c:c6mo han de cooocer nuestros campesinos esos preceptos, si .nadic se ha tornado la pena de cnsefiarselos?
Por disposici6n de! general Messina, a 20 de agosto de 1865. debieron creacse en Puerto Rico dos Escuelas practicas de agricultura, para los proletarios. ,Que se hicicron esas escuelas?
Defectuosa o no su organizaci6n, ellas represeotaban un adelanto, y eovolvian, implicitamente, el reconocimiento de unn urgentisima nccesidad, y el desco de cernedi:ula. cPor que se abandoo6 ese proyecto? ,Por que, si result6 defectuosa en su forma o en sus p.rincipios, no se trat6 de mejorarlo?
Y si de la agricultura descendemos a la industria, si de los jornaleros campesinos pasamos a los obreros que se dedican a las artes u oficios manuales, la observaci6n produce ide.nticos resultados.
En las principales poblaciones no faltar:i alguno quc otro taller, dirigido por un maestro mas o menos practico e inteligente; pero fuera de estos casos, el esfuen:o de los artesanos de nuestra provincia, Jejos de hnllarse secundado o sostenido por las reglas o principios del arte, reconocera como elemento sostenedor mucha fuena de voluntad, pero al mismo tiempo mucha rutina.
Comun <:s en las peque:iias localidades de! interior tropezar coo artesanos 9ue no asistieron ni a una escuela, ni a un taller en toda su vida; que por vocaci6n, por natural instinto, practican su oficio bl y como la afici6n les dio a entender.
Forzoso es qlle el trabajo de esos hombres se resienta de la falta de estudios preparotorios }' <lei desco11ocimieL1tode las pructic:is, apa• 1 79

SALVADOR BRAU
ratos y utiles que facilitan la acci6n y perfecci6n del producto a uo mismo tiempo.
Tambien en esta materia ha querido la Administraci6n Superior brindar eficaz amparo, pero dcsgraciadamente el prop6sito no lleg6 a traducirse en palpables hechos. Nos referimos a la Escuela de lutes y Oficios que orden6 cl Gobiemo de la Mctr6poli establecer en csta Isla, abriendo un aedito de 22,000 pesos contra los fondos del E.stado, a fin de quc pudiera Uevarse la orden a debido efecto.
Importantisima hubieu sido, a no dudado, csa Escucla, dedicada a ennoblecer, por medio de la ciencia, los impulsos del. trabajo indus• trial; pcro desviada de su curso la primordial idea dd Gobierno, y cncauzada par el general Despujol en provecho de una Escuela Profosional, d !cese hoy publicamentc que se ha desechado la idea en absoluto.::!11
iBs asi como pueden dcsarroUarse los veoeros de la industria? ,Es asi como puede despertarse cl estimulo de las <lases trabajadoras?
i Y aun hay quiea !!Che de mcnos, entre nosotros, aquelln. subli• midad de formn quc caractcriza los productos fabriles opcrados en los grandes ccntros manufactureros de Francia, Inglaterra, Alemania, Es· paiia y los Estados Unidos !
Como si la cultura iotelectual, la cducaci6n artistica, los procc• dimientos cientfficos y la perfecci6o de Jos aparatos manipuladores, pcrmiticran establcccr comparaci6n de ningun genero entre aqucllos renombrados paises y nuestra pobre y apartada isla !
Y si por lo mcnos, ya que no se trataba de educar al opeurio, no se le hubicscn coartado los medios de dar salida :t sus productos, quizas ese mismo estimulo de la demanda hubiera hccho nacer cl otro estimulo de la pcrfecci6o; perP, gracias al espiritu de nuestros aran• celes de aduaoas, la iotroducci6n de obras maoufacturadas en el extran• jero brind6 mayor utilidad al comerc.io, que la importaci6o de materias primas, para elaborar esas mismas obras en el pais; de aqui que, no ya
29 Con posterioridad a la feclu en que sc escribi6 esta. /',1111110Fi11,se ha II.SC· gurado por la prCIUllpcrl6ciica que nuestro ac:tu:u Gobernador se iate.resaba viva,. mentc por la creaci6n, no ya de una sioo de las dos llscuelas citadas, a cuyo cfecto hahla solidtado def Gobicrno Central la conveniente cooperaci6n. Plegue al cielo que esa noticia Uegue a realfaarse en breve y que el respetable nombre del general La Portilla, unido aJ de uoa obrn de lama trnKendencia. aJ. cnnce perpetua tecordaci6n de los pucrtorriquefios agradccidos.
180

DJSQUISTClONES SOCIOL()GICAS
maquinaria y objetos de fundici6n y aparatos mecanicos y articulos de imprescindil:>lenecesidad se introdujeran po.r nuestros puertos, si que tambien el calzado de todas clases y sombreros y camisas y ropas hechas de distintos generos y calidades, y cacharreria y muebles, desde los mas ricos basta los mas comunes y millares de objetos an:ilogos, vinieron a esterilizar los esfuenas de nueslros obreros de ambos sexos, creandoles una competencia imposible de cootrarrestar. Es ,rerdad que con ese sistema adquirfa mayorcs beneficios el comercio de importaci6n, pero se perjudicaba el trabajo manual del obrero, cercenandole sus medios de subsistencia.
Tal es en resumen la situaci6n en que se encueutran las clases jornale.ras de Puerto Rico. Para salvarlas es que reclamamos la cooperaci6n eficaclsima de todos los propietarios, confiando en el apoyo de la iniciativa individual ma.s bien que en el de la administrativa o gubernativa, y prometiendonos del espfritu de asociaci6n todo el bene• ficio que es susceptible de produci r.
Nuestras clases obreras necesitan instrucci6n, educaci6n moral, ensefianza profesional, babitos de economfa, costumbres sociales, alimentaci6n outritiva, hay que inspirarles horror aJ vicio, respeto a la propiedad, culto al bogar y a la fa.milia, probidad eo sus contratos; es necesario despertar en eJlas un sentimiento de noble emulaci6n que las balague y las impulse a desenvolver todas las facultades de su inte• ligenda y de su actividad; es forzoso, por ultimo, que se penetreo profundamente de que el trabajo no es un castigo sino un deber, natural en el hombre como en todas las fuerzas, visibles u ocultas, de la Naturaleza.
No cabe confiar a los poderes reguladores del Estado todo el impulso y direcci6n que ese trabajo civilizado.r representa: los graves deberes que sobre el pesan, y la minuciosidad escrupulosa que tales atenciones revisten harian deficiente su acci6n. Podra si solicitarse su cooperaci6n por medio de medidas protectoras que garanticen el progreso social y los derechos de los ciudadanos; pero la ve.rdadera, la unica fuerza motriz de todo cse mecanismo, quien le de vida, quien lo defienda, defendiendo con ello sus propios intereses, tiene que ser la respetable clase de propietarios en general, y muy especialmente

SALVADOR BRAU
los hacendados, fomentando asociaciones cooperativas de obreros bajo su vigilancia y decidida protecci6o.
Tarea huga seda la de describir en este lugar 1a 11istoria de las sociedades cooperativas de obreros, establecidas en Europa y los Esta• dos Uoidos; de esas socicdades que, iniciadas por cuarenta trabaja• dore.s en Rochdale so hace treiota y ocho a.nos, ban producido los mas excelentes resultados, extendiendose por Inglateua, Alemania, Francia, los Estados Unidos y nuestra misma metr6poli.
Aquellos cuarenta hombres, reducidos muy presto a la mitad, por defecci6n de los menos animosos, con setecieotos fraocos ($135) que pudieron reunir, ecometieri>n la empresa de transformar, mate;ial, iotelectual y mor:ilmente, la suerte del operario, ernpezando por esb· blecer un almacen, que s61o se abria los sabados por la ooche, y redac• tando, desde el primer dla, un proyecto cuyas principales bases fueron las siguientes:
-Establecimiento de uo almacen para la venta de comestibles y ropas, al contado y a precios m6dicos.
-Edificaci6n o compra de casas c6modas y saoas para los socios.
-Fabricaci6n de los productos mas necesarios, para facilitar la baratura y proporcionar trabajo a los asociados que no lo tengao.
-Adquisici6n de terrenos para repartidos en propiedad individual a Losasociados.
--Creaci6n de establecimientos comunes para su instrucci6n y educaci6n moral.
-Protecci6n al fomento de otras analogas sociedades.
Realizado el proyecto se llenaron todos sus fines hasta el punto de contar en la fecha, segun el almana9ue de la sociedad correspon• dicnte a r881, 10,697 asociados, cuyo capital asciende a siete millones de francos, habiendo realizado negocios en dicho afio, poc valor aproximado de otros siete millones, obteniendo un beneficio de 1.156,000. De modo 9ue dicha asociaci6n proporcion6 c6modamcntc al obrero coopcrador, y a toda su familia, en 1881, subsistencia,, vcstuario, casa, cducaci6n, le brind6 caja de ahorros, biblioteca, estudios supcriores
30 Rochdale es una ciudad dt'I condado de Lancaster, en Jnglaterra, situada a orillas de! Roch. a_ 17 km. de! norte de Manchester, cuya industria consiste sobre todo en fabricas de pai'ios, franelas e hilos de algod6n.

DISQUISJCIONES SOCIOWGICAS
de mcclnica, botanica, qui.mica, fisiologia, idiomas, etc., y le reserv6 ademas un beneficio medio de mas de cien pesetas a cada uno, sobre las operacioocs generates de todo el aiio.
Segun datos presentados en el ultimo congreso de los cooperadores de la Gran Bretana, el numeco de las asociaciones de producci6n y consumo de csa especie, pasaba de 1,200, llegando a 900,000 cl numeco de familias que disfru.taban de sus bencficio~.
Dos aiios despues de· fundada la asociaci6n de Rochdale desper• t6se en Francia cl deseo de imitarla, echandose las bases de la sociedad industrial y agrico.la de Beauregard, en el Isere, que abarca a la ,,ez opcracioncs de credito y descuento, de producci6n y venta, de consumo domestico y comcrcial, de educaci6o e instrucci6n, llegando a ser, con tal motivo, consideruda como un moddo eotre todas las de su genero. Cuales pudieron ser los efectos de dicha fundaci6n lo demuestra el acrecentamiento <le otras sociedades, que ,•eiote afios despues, ascen• dian a 5,000, diseminadas por todo cl terntorio de la Francia.
En Alemania tard6sc algo masen plantear la benefica idea de los trabajadores ingleses; sin embargo, en el aiio de 1868, existlan ya en aquella naci6n 2,000 socicdades cooperativas de diversa indole, la ma}•or parte bancos de credlto; habieodose observado en 1864, quc la mitad de las ocganizadas habino producido a sus asociados un bene• ficio de cieoto veinticuatro millones de francos.
Podriamos dar tambien una idea def incremento de dichas socicJades en la America del Norte; alli donde han crecido y prosperado 1rn1s9ue en oinguna otra parte del mundo; alli doode existcn pobla· ciones obreras cuyo elcmento princip:i.1 lo forma la rnujer, a la cuaJ ademas de exigirscle una escrupulosa conducta moral y religiosa, se le he1ceejercitar su intdigencia, por medio de lecciones instructivas y la asistendn a drculos literarios y bibliotecas, llegando el espiritu de aso· ciaci6n hasta el punto de h:icerlc servir para abonar los honorarios :ii profesor de idioma.~, para sostcner un maestro de piano y ha~ta par:t satisfacer cl al9uiler mensual dcl propio instrumento. Podrfamos, tor• onmos a repetir, exteodemos sobrc este interesaote punto,:n pero no
31 Pucden ,,erse: EuG. VIJRON, ln11i1udo11esobrenu de Awlho111~. )UL. DUVAL. La1 1ociedades coopermi,,tlJ,· y sobre todo la importante obra de MA. JULIO SIMON, El Trabaio, que se hallo traducida a nuesrro idiorn:i.

SALVADOR BRAU
debemos perder de vista el caracter que ha de revestir nuestro trabajo, y necesitamos dar a conocer el desacrollo de esas sociedades en nuestrn propia naci6n, siquie,a sea fijandonos en una sola de ellas, La obrem maJaroneme, establecida en Catalufia, cuyos productos han llegado mas de una vez hasta nosotcos.
La Obret'a mataro11e111e,sociedad cooperati'va de producci6n para tejidos de algod6n, y al mismo tiempo de consumo, se fund6 en 1865, si bien el Gobemador de Barcelona, se neg·o a aprobar sus estatutos, no habiendo podido funcionar libremente hasta 1868. Sus principfos fueron identicos a la de los Azadonero; de Rochdale. S6lo 125 socios demostraron _perseverenci.aen su fundaci6n, y d capital se cedujo a 5,000 pesetas; sin embargo desde 10 telares que poseia en 1869, con Jos que produjo 17,000 pesetas, ba liegado en 1881 a 183 telares que han operado un pcoducto de 840,000 pesetas pr6ximamente.
Actualmente tiene en construcci6n una graa fabrica y un gran barrio de ca.sas aisJadas para trabajadores, sostiene un casino, esrne!as <le nifios de ambos sexos y oocturna de adultos, bibJioteca para los socios, etc.
loJ 10.io11011 loJ miJmoJ trabajadoreJde amboJ 1exo1 de la fabric,1. Para ser socio se nccesita saber leer y escribir, estar dedicado a la industria, permanecer un aiio como solicitante y depositar en la caja de la sociedad, en ese espacio de tiempo, 125 pesetas -$25. Al aiio la sociedad decide la admisi6n; si la decision es favorable al solicitante, se Je consignan como capital los 25 duros: si es adversa se le devuclven. Los socios pagan 8 realcs de vel16n mensuales -40 centavos- y los beneficios anuales pasan a aumentar el capital y el fondo de re.serva, consignandose en la libreta de cada socio la parte que le correspoade. Basta lo dicbo para pateotizar las -ventajas que las asociaciones de obreros han producido en otros paises, ya para fomentar el sentirniento de! ahorro, ya para propagar la instrucci6n, desarrollar el credito y echar rakes el capital, ya para levantar d sentimiento mor.al del hombre, apartandole de( vicio, de la corrupci6n y del embrutedmiento.

DISQUTSICIONES SOCIOLOGLCAS
j Propietarios de Puerto Rico! los jomaleros de nuestro pals no pueden, como los Azadoneros de Rochdale o como la Obre,-r1matd• ronense, constituir, por si solos, sociedades cooperativas de ninguna especie; faltales la instrucci6n necesaria para penetrarse de la conveniencia de tales empresas; faltariales ademas, una direcci6n previsora e inteligente que vosotros podriais prestarles, dando conveniente curso a sus prop6sitos y obteniendo en c,ambio, general y particular provecho. No creais que nosotros pretendemos quc se planteen en nuestra provincia natal, sociedades cooperativas de obre.ros, bajo el mismo pie y con iguales condiciones que las que funcionan en los distintos paises que antes hemos mcncionado; pero toda vez que esas asociaciooes han producido alli t.10 brillantes resultados, puesto quc se dese.1 mejorar las condiciones morales, intelectuales y materiaJes de nuestros proletarios, parecenos conveniente aconsejar que se estudie la orgaoizaci6n, tendencias y resultados de tales empresas civifoadoras, penetrandose bien de su espiritu para ingerirlo en nuestras costumbres, mediante todas aqueUas inoovaciones o modificaciones que requierao la fndole de nuestros obreros, sus antecedentes y costumbres, y la constituci6n especial de su domicilio.
Si juzg:iis irrealizable la idea que aventuramos, 0$ recordaremos que esas cofradias o hermandades, tan comunes entre nosotros, compuestas muchas de eUas por obceros exclusivamente, y cuyo principal objeto es la beneficencia mutua o el esplendor de las fiestas religiosas, en honor de determinado santo del calendario, obedecen al princi pio de Ja asociaci6n cooperativa. El aparcero 9ue se hacc cargo de cultivar una finca cuya propiedad no le pertenece, pero de cuyos frutos le correspondera no mezquina. parte, obra dentro de las influencias coope• rativas. El .mancebo o dependiente de comercio, interesado por su principal en un tanto por ciento, prefijo, sobre los beneficios anuales, y asceodiendo un dia, por ese medic, a la categoda de socio gestor de la rnsa, debe su fortuna mercced a la cooperaci6n mutua del capital y el trabajo. Por ultimo, en algunas de vuestras fincas azuca.reras habeis establecido en estos ultimos tiempos, tiendas donde facilit:iis a Los ,asalariados los viveres que necesitan para su subsistencia, a un m6dico precio, basandose esa reducci6o en los mismos beneficios obtenidos. He aqui tambien iniciada la idea de la cooperaci6n. Interesad a los

SAIY ADOR BRAU
jomaleros, de un modo mas tangible, en los bcneficios de csa l1enda; hacedJes contribuir, semanalmente, con un m6dico sobrante de sus jomales, a su incremento; asignad a cada cual anualmente, en una libreta, la parte de beneficios obtenidos, para que los conozcan, si bic:n dejandolos aplicados al fomento de la industria, y tendreis desde luego organizada la sociedad cooperativa de subsistencias. Asi se pueden constituir todas. Ya veis, pues, que el espiritu de la cooperaci6n no es completarncnte nuevo entre nosotros; sus efcctos son conocidos: falta desarrollarlos, enca112arlosy favorecetlos.
Eso es lo que pretendemos: que en lugac de declamar inutilmente contm b vagancia inciteis la actividad intelectual del obrero, no dejandole flancos descubiertos a las tentaciones del vicio: que en vez de pedir la reglamentaci6n deJ trahajo, que envuelve un absurdo, puesto que si pudiera decretarse una ley que impusiera al jornalero la forzosa obligaci6n de presta.cos sus servicios, cada , 1ez que los necesitarais, serla preciso quc csa misma ley os compeliese a vosotros a dar forzosamente trabajo al bracero, cada vez que se presentara en vuestras fincas a reclamarlo; en vez de esto, repetimos, nos paccce masconveniente, mis justo, mas humano, atraer a esos hombres por medio de la instrucci6n, de la educaci6n, de! estimulo, de! amparo, de la esperaoza de un masrisueiio porvenir, y de todos los vlncu1os que del trabajo se dcsprenden; no de ese trabajo sin voluntad, sin aliciente y sin concitncia de su valer, sino de esa nobilisima virtud, de esa levantadisima exprcsi6n de las fuerzas Jisicas y morales del hombre, a cuyo calor se han forjado las massublimes ideas, los mas prodigio~os sentimientos de que puede glori.arse la Humanidad.
Para esto reclamamos vuestra cooperaci6o; para esto solicitamos el vigoroso empuje de la asociaci6n, a cuya sombra deben alzarse las escuelas, de nifios y de adultos, cl taller, la granja modclo, la fabrica industrial, la bibliotec.a, la caja de ahorros, la conceotraci6n de los obreros en las poblaciones, la protecci6n al desvalido, Ja recompensa a la virtud, el dote a la huerfana, la raiz del capital y sobre todo d f omeato de la labociosidad con todas sus saludables consecuencias.
Y si os parece escasa nuestQ vo:zde autoridad para despertar vuestcos sentimientos; si suponeis harto me:zquioa ouestra inteligencia para dirigiros observaciones y consejos, old al menos lo que sobre tan intc-
DISQUISICIONE.SSOCIOL,()GfCAS
rcsantc asunto va a deciros un sabio, un pensador ilustce, un sacerdote cat6lico.a2 Helo aqui:
"Con tal que los hombres permanezcao en Ja ley, no me cabe la menor duda de que la asociaci6n cooperativa acabara por regenerar a la mucbedumbre popular, y poc este medio a la sociedad entera. Se que la asociaci6n constituyc la esencia mi$Rla del Cristianismo, 6 que cl Cristianismo es la esencia misma de la asociaci6n. 'Todolo que q11erei1q11elo.rhombreshaganron11010Jro1,hacedlotambie11110101ro1 (On ellol. He aqui la esencia comun de la religi6n universal y de toda cspecie de asociaci6n".

Vrunos a rnncluir. Quiz:1.shemos dado sobrada extensi6n a nuestro trabajo. Puede que hayamos traspasado los limites concedidos a una ligera Memoria, pero es tan interesante para nuestro pais la cuesti6n que en ella se trataba de estudiar, esta tan enlazada. con todos los intereses que crecea y £ructifican en el seno de auestra sociedad, y se ha partido siempre de un puoto de vista tan falso cuando sc ha querido someter a un examen anaJltico, si es que no se impuso silencio a los que trataron de agitarla por mcdio de publica discusi6n y provecboso razonamiento, que, acogiendo con gusto la ocasi6n que se nos presentaba, hemos querido poner de manifiesto todos aquellos vicios, todos aquellos cfoctos que de ella o contra ella se produjeroa y produccn.
No nos envanece la idea de haber realizado una obra perfecta: creemos si, habcr cumplido con un deber de patriotjsmo, estableciendo la base del edificio que obreros mashabiles se encargaran un dfa de levaatar.
E.rrores habremos cometido necesatiamente-: la escasa inteligeacia unas veces, la insuficiente cultu,ra en otras, y la pobreza de espiritu de observaci6n casi siempre, habran sido su causa eficiente: redamamos indulgencia para ellos, como la redamamos tambien para cualquier ligereza que haya podido cscaparse a nucstra pluma.
Ya dijimos al empezar que no rnlraba en nuestro prop6sito la
32 El P. A. GRATlW,de la Academia Francesn, LA Moral y /a Ley J, ltJ Hirtoria, pag. 238.

SA/.V IIDOR Bl<AU
idea de ofender a nadie. El progreso general de ia tierra bcndjta que nos viera nacer, ha dado vida siempre a uno de los masvehcmentes deseos de nuestra alma: el sentimiento distributivo de la justicia, basado en Ja mas perfecta equidad, ha sido, o hemos procurado que sea, norte scguro de nuestras acciones: como quiera que aJ Uevar a t~rmino este trabajo hemos obedecido exclusivamente a esos dos principios, nada tiene que reprocharnos nuestra conciencia.
Por el contrario, apoyadas nuestras convicciones en la autorida.d de un sabio economista, no vacilamos en dar aqui fin con estas pala• bras. Escfarezca la Lr,z basta el ultimo, hasta el mas oscuro rinc6n de nuestra vida social, y entonces habci empezado para nosotros el reinado inefable de la /1utfria.
S1111 /11a11 dt Puerto Rico, mero 25 de /882.
LA DANZA PUERTORRlQUE~A *

• Tornado de EJcritossobre P11ertoRi<o,Noticias hist6riC11s,poeslas, llI.tkulos y otros datos, Jos~ Gonu.lez Foot, ed., Bucelo.na, 1903, pp. 34-)4. Fue publindo origina.lmenteen el Almttnaque de Damas para 188J.

LA DANZA PUERTORRIQ~A
Al Sr. D. MANuEL PB1tNANDBz JUNCOS, ol.otahro de o_rigen,puertorriqueiio de coraz6n. Testjmooio de profund!sima sirnpatfa.
LA voluntad Mcional acababa de elevar al trono, patrimonio un dia de A.ustrias y Borbones, a un jove11 descendicnte de la casa de Saboya, y trasmilida la noticia a Puerto Rico, para cclebrarla como el caso requerfa, habiase ordenado cantar un Te-De11111en toda~ las iglesias parcoquiales de la Isla. El cura de cierto pueblo, andaluz ladino, si los hay, que se Jadeaba el bonete y terciaba el manteo con todo el garbo jncarandoso de un disdpulo ... de Cuchares o Puchcta, obligado a armonizar la obedicncia debida al Gobierno constituido con sus aficiones carlistas, que no mostraba empacho en publicar, di6se tal arte para conseguirlo, que al presentarse en el templo el Alcalde, seguido de los notables del distrito, invitados al acto, s6lo encontraron al sacristan que apagaba las luccs Por haber terminado la ceremonia.
Irritado el pueblo, no se si por el escozor de la burla o por el agravio a sus sentimientos de adhesi6n a las instituciones monarquicas y a la novisima dinastia, dispUS()plebiscitariamente, la cclebraci6n de otro Te-Dem11 aquel mismo dia, a. las tees de la tarde, en cl cual habrfan de desplegarse todas las pompas filarm6nicas y ornamentales, reservadas exclusivamentc para las fiestas del Santo Patron. Elegida una comisi6n tl'ina para concertar con el cura cl extraocdinario espectaculo, no halJ6 dmcultades en su cometido, pues el funcionario sacerdotal se :IVino a repeti_r, no una. sioo miriadas de veces, el celebre himno de San Ambrosio, con tal que se le abonasen sus derecbos seg11na,•muel.

StfLV ADOR BRAU
Peco no bastaba repetir: busclbase la ostentaci6n, y como para obtenerla se exiglan ciertas colgaduras y luminarias, y el parroco se mostraba remiso en accede~. por lo inusitado de! requ.ilorio, uoo de los tees comisionad<;>s,el mas joven, y, poc ende, masimpaciente, hubo de ceplicar: Sf, padre: atpli se p,uieron e11el baile que se dio mando ltt 11111erte de Narvaez.
Excuso describi.r la bilaridad del pater, al oir llamac baile a unas bonras funebres, y el desconcierto de los otcos comisionados, puestos en el caso de rectificar el lap111sde su compaiiero.
No <ludo que alguno de mis lectores, al tomar nota de esa ancc• dota, cuya autenticidad garantizo, ceira hoy, como rio aquel cura hace doce aiios, de la ligereza del joven aludido; sin embargo, a poco quc se medite la replica, habra de convehirse en que pudo revestir todos los caracteres de la mas evidente realidad. Si con bailes hemos visto celcbrar la muertc de instituciones seculares, y de sistemas y pcincipios que a su sombra arraigaban y floreciao, ,por que dudar que unos cuantos compases de mere11g11epudiera.mos dedicarlos, como honoces fu.nebres, al que fue servidor lea! y defensor consecuente de aquellas instituciones )' principios?
Por lo demas, no hubiera sido nuevo en Puerto Rico esto de convertir la danza en funeral manifestaci6n, pues que, al dccir de nucstro historiador, el grave benedictino, Fray fiiigo Abbad, la p:isi6n por cl bailc se hallaba, en su tiempo, tan arraigada en nuestra tierra que llllsta en los 11eloriosencontraba campo doade dcsarrollBrse, durando Ja diversi6n en esos casos hasta quc ya 110 se podla s11fdr el fetor del dif 1mto.
Convicne por otra parte no olvidar que el baile, reducido boy a futil pasatiempo, ha servido para expresar scnsaciones muy diversas co las distintas cpocas y paises que abarca la historia de la humanidad. Sagrado en Egipto, mistico en Israel, heroico en Grecia, lascivo en Roma, b:irbaro en cl Norte, simb61ico en una y otra pa.rte, el baile ha dado margen a todos los caprichos, desde Cat6n el Censor hasta Mazarino, desde Mesalina hasta Salome, sirvicodo al mismo tiempo de pretexto tan generalizada diversi6n a lllS mas libidinosas orgias, asi entce las primitivas bayaderas o.rieotales como eatre Las grotescas r,mraniereJde 011estros tiempos.

DISQUJSJCJONES SOCIOL6GICAS
Si tal ha sido la influencia del baile en todos los pueblos, no cs cxtrano que el ouestro cediesc a sus consecuencias. Y si de la observaci6n de Jos efectos, pasamos al anilisis de las causas que pudieroa produdrlos, la extcaneza babi:a de extinguirse en absoluto, cediendo el paso a la convicci6n:
Describiendo Gonzalo Fernandez de Oviedo en su Historia gene• rat y 11aJ11ral de las Indias, los usos y costumbres de las tribus abori.genes quc poblaban ouestra Isla, dice asi: "Ten fan estas geotes una buena e gentil manera de rnemorar las cosas passadas e antiguas; y csto era en SllS cantares e bayles que ellos Uamaban areytos, que es lo mismo que nO$Otros llamamos baylar cantando". Estos areyto.r, que celebraban juntindose m"cho.r indios e indi,ts ( alg1111asveces /01 hombres 10/amente y otras vece1 la1 m11jere1por .rf), eran muy comunes en las fiestas generales de la tribu, ya para celebrar victorias, matrimonios de caciques o por mero pasatiempo, acompaiiandose, por unico instrumento, con un madero hueco y rayado que resonaba de 117-af.agracia,
A estas tribus vinieron a dominar, mezdandose y confundiendosc coo ellas, uoos hombres salidos de las provincias meridionales de Espana, y espccialmente de la Betica, de aquella Betica caldeada por cl mismo sol que caldea la Mauritania tingitana, y a la que fenicios y cartagineses, desdc la mas remota aotigiledad, llevaron con sus pasiones, instintos y civilizaci6n, los aromas embriagadores del Libano y los cspejismos fascinadores de aquellos desiertos que barre el simoun y animan los abullidos del cbacal. Segun testimonio de graves historiadores, de csa Betica procedian las bailarinas mas habiles y pro\!ocativas, que brindaban aliciente a la refinada voluptuosidad de patricios y senadores en la corrompida Roma de los Cesa.res.
Las aficiones danzantes ecan identicas, pues, entre conquistadores y conquistados: al fundirse ambos pueblos, imprescindible era quc se amalgamasea SUS costumbres, C'spccialmeate aquellas en que rebosaba la afinidad. Uni6sc a esas dos razas, casi desde la pcimera Cp<Xade la conquista, una tercera, la eti6pica, ruda, salvaje, pero como las otras, propensa a encontrar en el baile un mcdio de dar expansi6o a sus vold.nicas sensaciooes; de este modo el tambu estric:leotedel bozal se armoniz6 con cl aspero camrcho indio y con la gernidora guit11rraaodaluza, fundiendose Jos tonos de unos y otros instrumentos, co~o se han venido

Sl'ILVAJOPBRAU
a fundir, bajo la acci6n niveladora de los siglos, las distintas razas a quieoes corcesponden. Ahi teneis la tcinidad instrumental que ha servido de ovario a la danza puertocriquena. No creais por esto que yo incurro en el error de los que Haman tradicional a nuestra danza. Dentro de la csfera legendaria en que la tradici6o campea, no debe compceoderse un per!odo tan corto como el que ha recorrido, desde su aparici6n en Puerto Rico, el baile, que, por su indole especial, y hasta por su procedeocia, ha prestado auxilio a esa fusi6o que, en mi sentir, concreta el origen de nuestra danza provincial ta! y como hoy la conocemos.
Los bailes tradicionales de Puerto Rico son aquellos que, empujados por las cocrientes civilizadoras hacia las ultimas capas populaces, ban ido poco a poco desaparecieodo de ese ultimo refugio, logrando salvarse unicamente el seis, que, transigiendo con la invasion, y haciendo coocesiones a las modernas cx.igencias de! gusto, ha logrado penetrar en los circulos mas exigentes de la buena sociedad. En estos bailes tradicionales de nuestra tierra, la celeridad del movimieoto, lo joguet6n del ritmo musical, el vertigo de la cadencia, la combinaci6n de las figuras, el palmoteo de los espectadores, y basta el canto, un si es no es mon6tono y plaiiidero, con que las voces acompaiian y vivifican el rasgueo sordo de Jos instrumeotos, revelan, al jwcio del observador menos perspicaz, la indole genuioa de su procedencia.
A herir de muerte esos bailes primitivos, vino la contradanza espa· fioJa, en los comienzos de ooestro siglo. Y en esto, como en otros infinitos accidentes de nuestra vida social, fuimos nosotros favorecidos por las convulsiones politicas que empaparon de sangre el suelo proHfico del americano continente.
Cuando en 1813 el Libertador de Colombia expedia el satanico decreto de Trujillo: cuando aquel rttgido de exaJpera(ion,tonico horrible y repagna111e,segua frase de un esccitor venezolano, exetlttJ11do el odio y provocando la 1·epresa/ia 1 anul6 para siempre toda idea de avenencia en aquella pavorosa y saoguinaria lucha de padres e hijos, de bermanos contra hermanos, innumerables familias, llevando consigo, como Anquises, sus vasos sagrados y los patrios penates, buscaron .en el olvidado rinc6n del presidio borinqueiio un asiJo, pr6ximo y seguro, don de guarec.e.csede.las iras de la devast11-dorarevotuci6n,

DlSQULSJCJONESSOCIOL6GICAS
Aqucllos inmigrantes, asistidos de un caudal de c.ivilizaci6n Je que nosotros carcciamos, se diseminaron por todo el pals, modificando la rusticidad de nuestras aiiejas costumbres, a la vez que contribuyendo a levantar con los despojos de su fortuna, nuestro rudimentario bienestar. Esos inmigraotcs fueron los principales importadores de la con1rada11zaes-/'aiiola,que, en uni6n de! mi11ue,la cachucha,el 11aJs, el brilano y el rigod611pero dominandolos a todos como sultana prcdilecta deleit6 la juventud de nuestros progeojtores.
,Quereis saber lo que era aquella contradanza, :urojada en nuestro suelo por las discordias cootinentales, como residuo de un volcln en erupci6n? Pues oid c6mo la describia en 184 7 un joven de veinti-cuatro aiios, recordandola con fmici6o desde los riscos del Pirineo, en momentos en que los asuetos escolares le pcrmitfan transpoctarse en a.las del espiritu, nl apacible rinc6n donde corrieran fugaces las boras de su infancia.
"La contradanza puertouiquefia es el baile masexpresivo que puede imaginarse; es un vcrdadcro pocma de fuego )' de imagenes seductoras; es, en una palabra, la historia de un amor afortunado.
Empieza la danza ... la beUa es solicitada por un amante, quc cualesquiera que sean los obstaculos, halla siempre el medio de encontrarsc con el objeto de su carifio; las diferentes figuras reprcsentan muy al vivo los inconvenientes de parte de unos, y la protecci6n de otros: en el principio apenas se acercan, vuelven a separarse; cada vez se detienen algo mas; las manos del joven toman las de su quetida; toca sos brazos, su cintura, y por fin, unidos estrcchamente, se eotregan al placer en medio de todos sus compa.rieros,que cclebran con igual regocijo la uni6o de dos seres que se adoran. ; Oh hijas de mi patria ! nadic os iguala en cl bailc, nadie derrama como vosotras ese mudal de fuego puro, como vuestras frentes, ni csa voluptuosidad encantadora que s6lo nace en ouestro clima''.
As!, con ese entusiru.mo propio de la edad juvenil, se expresaba Alonso, al echar de meoos, desde el claustro uoiversario, aquel rdlldal de fuego que, segun confesi6n propia, habfa incendiado masde una vez su coraz6n.
Mas por rnucha exactitud que esa descripci6n encierce, como no es dla suficientc a demostrar a la juventud de hoy la distancia quc
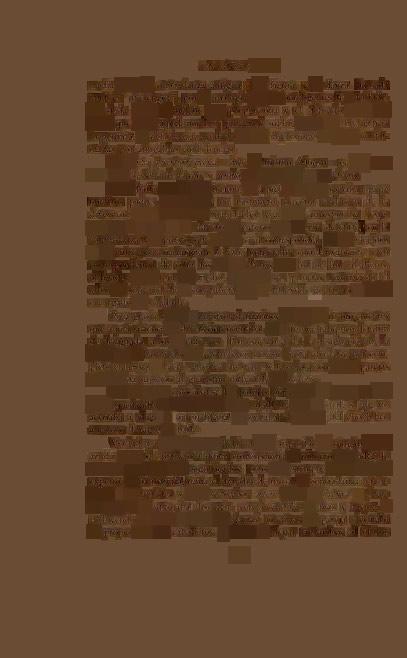
SA.LVADOR BRAU
media entre la cootradanu aotigua o de figura; y la danza, Hamada tambicn "merengue", por la analogia que los inteligentes ban hallado, sin duda, entre el deleite que proporciona y el delicado sabor dd duke que lleva aquel nombre, procurare suplir, como mi inteligencia lo permita, la deficiencia, ayudado de mis impresiooes de nino, confirmadas por amigables confidencias.
La danza p11morriq11e1it1--dice el mismo Alonso-- e1 hoy ,ma cota nlfly di!tinta de la q11eIer11t1baen 1842. Asi es, en efecto.
Todo baile, aun el mas intimo, de aquellos en que tomaban parte nuestros padres, debia tener un bastonero, director exclusivo de b diversi6n, cuyos fallos eran inapelables, y nl cua.l correspondia designar, por si y ante sf, el numero de parejas que habian de entrar en la contradanza y el puesto que a cada cua1 correspondia. A los elegidos se Jes eotregaba una tarjeta o boleli11,numerados correlativamente, y en correspondencia de cifra los de las damas con los de los caballeros, obligados estos, por ta! medio, a iniciar sus piruetas recorriendo cl sal6n en solicitud de la companera que el inflexible guarismo se habia encargado de senalarle.
Poca gracia harian a nuestros daourines de hoy los ioconvenientes que aquel sistema de diversi6n cncerraba. Y a fe que tampoco dejaron de desagradar a los de entonces. Por cso, sin duda, la designaci6n de la dama por el bastonero fue cayendo en desuso, hasta olvidarse por com• pleto en 1839, si bien, subsistiendo siempre la colocaci6n de las parejas con estricta sujeci6n a.Iguarismo inHex.ible del boltt/11.
Asi las cosas, colocabanse las parejas por orden de scxos, en dos filas, quedando la dama frente a su caballero, con lo cual, si a.lguno acertaba a elegir a. su predilecta, se evitaba el recurso del chischibeo amoroso durante el baile.
Verdad que a. este recurso buhiera sido imposible de ningun modo acudir, pues el caballero a qaieo corcespond!a el mimero uno, elegido a veces entre los massignificados, pcro casi siempre entre los mas expertos en la materia, tenia el derecho de injciar la contradanza, ejecu• tando a su capricho, si bien Jeamdum artem, todas las figura.sy pirue• tas que se le antojaba discurrir, complicindolas a mas y mejor, e induyendo en ellas a todas las damas, mientras su parej:i cjecutaba lo propio con los caballeros; y como al llegar entrambos a.I ultimo

DISQUISICIONESSOCIOL()GJCAS
puesto, debia el numero dos imitar, una por una, sin alterarlas, todas aquellas contorsiones, y asi sucesivamente los dcmis, de aqui que cada cual cuidase mucho de atender al baile, fijandose bien en las figuras para retenerlas en la memoria, evitando incurrir en el enojo del que las habia combinado; bastando la omisi6n de una sola de ellas para que el baile se intemunpiese y mediasen cxplicaciones que mas de una vez terminaron en el campo del honor con resultados bien poco satisfactorios.
Como se ve, la contradanza espafiola, de cuyos accidcntes se notan reminiscencias en el Cotil/611y la Vi,.ginitt, bailes europeos que no han logrado aclimatarse entre nosotros, era irreprochable como manifestaci6o de cuJtura social, y, a pesar de su tinte ar.istocratico y de las exigencias tir:inicas que imponia, ya sabemos por el voto de Alonso, testigo de mayor excepci6n en la materia, el grado de entusiasmo que despertaba en la juveotud. Sin embargo, ni ese entusiasmo juvenil ni la exquisita correcci6n de sus formas, fueron suficientes a impcdir quc el espiritu popular, voluble en sus afectos, la sustituyese por otra mas propensa a identificarse con la indole de nuestro ca.racter y la idiosincrasia de nuestros sentimientos.
Esa sustituci6n empcz6 a iniciarse por los aiios de 1842 a 1843 en cuya epoca dieron a conocer las bandas de musica de los regimientos de la guarnici6n, uoa oucva danza, procedente de La Habana, y a la cual se llam6 indistintamente 11pa( corrupci6n de la palabra aupa) o "merengue"; nombre el primero mas expresivo, dado eJ movimiento que en ella sc imprime al cuerpo, empinnndo los pies a comp.is de la cadeocia, pero que bubo de olvidarse, eclipsado por la popularidad que obtuvo el ultimo.
Esta daoza habaoera, cscrita, como la contradanza cspafiola, co comp.is de 2 por 4, ofreda la particularidad de subdivjdirse en dos pa.rtes: la primero, compuesta rigurosamente de ocbo compases repetidos, un tanto pausados, sin c:adcncia bailable, y la segunda conteniendo imprescindiblemeote otros ocbo, repetidos tambien, pero agitados, juguetones, perc.ibiendosc en su ritmo algo del escobilleo bullicioso del seis, sobre todo, del que he oido designar en oueruos aunpos con el gcifico nombre de "sangre-viva''.
Introducida en el pals la musica, poco debia tardar en aparecer

SALVADOR BRAU
el mecanismo de! nuevo baile, y as1 sucedi6, en efecto, de ta[ modo que ya en I846 el "merengue" penetraba en los saloocs de la Sociedad Filarm6nica, establecida poc aquellos tiempos, en I.a calle de la Cruz, en la casa que a{m se apcllida de la Filarmorua. Que el 11pa o mereng11eencontr6 obstaculos en su marcha invasora, no cabe dudarlo. Aquel baile eovolvia una revoluci6n, y en toda etapa cevolucionaria si hay proselitos que acojan y setunden las nuevas ideas, tambien se encuentran dispuestos a defender el terreno palmo a pal.mo los campeones de! tradicionalisrno.
Con el "merengue'' se anulaban Ja soberania del bastonero y la exigeocia de las figuras. La elecci6n de la dama, quedaba a voluntad de) caballero, y el mecanismo dd baile se r.educla de tal suerte, que bastaba ligerisi.ma percepci6n musical en el oido para imprimir al cuerpo el breve movimiento que la cadencia exigfa; movi.miento quc, combinado con algunas vueltas a discreci6n, licnaba el espacio de tiempo compcendido en los ocho compases de la segunda parte.
Pero a(m ofrecia otra particularidad la nueva danza: durantc la primera parte, las parejas recorrfan, de brazo, el sal6n, sin cuidarse de los acordes de la orquesta; mas apenas vibraban las aota.s de la se.gunda, la dama redinaba el brazo izquierdo sobre el derecho de! caballero q 1 ue la cstrechaba por el talle, tomandola de la mano derecha y atrayendola, no con esa soltura que exige en el vals la rapidez de sus giros, sino en un enlace mas estrecho, siendo por demis axiomatico entre todos los bailadores de "merengue", que con cuanto mayor abandono cede la dama a la atracci6n de! caballero, mayor homogeneidad resulta en los movimientos cadenciosos de entrambos y mas grato es el deleite que el baile propocciona.
A la obsequiosa deferencia de mi ilustrado amigo D. Jose A. Daub6n debo un ejemplar de la Descripcion de las fiestas reales que la ciudad de Puerto Rico celebr6 en 1858. De esa Cr6nica, atribuida al Sr. D. Antonio de la Escosura, Intendente de Hacienda de la Isla, poc aquellos tiempos, voy a reproducic alguna.s line-as, para demostrar con que riqueza de colocido pintaba ouestra daoza, hace ve~ntisiete afios, una pluma mas atildada y docta que la mia.
Dice asi el cronista:
"La danza es cosa dcliciosa: no es baile de m11danuu sino de

DISQVISICIONES SOCIOI-"GICAS
melindre; no es de gr11Julesaclit11des ) g,roJ sino d.e mor•imientosde/.• rados; no es de artif icio sino de 11al11ralidad; no es, por ultimo, de maestria sino de enlace; pero a la vcrdad, de enlace intimo, y 1a11 intimo, que pacece algo ocasionado a /11dimimtos y encuentros ioevitables".
Partiendo de cstos antecedentes, se compreodera el favor que la juventud ,•arooil dispens6 desde luego a.I nuevo baile. Los padres de fomilia opinaron de distinto modo; las mismas damas no se prestuoo desde luego a las exigencias de la nueva moda, pero, moda al fin, hiri6 como siempre la vanidad femenil, y a despecho, de murmua• ciones, de rubores y disgustos grav1simos, frecuentemcnte suscitndos, y a pesar de la circular o decreto de! general D. Juan de la Pezuela, que hubo de probibitlo, cl ''merengue", que en 1846 all'ernaba con la contradanza espaiiola en los ba.ilcs de nuestra sociedad mas escogida, fue repelicndo paulatinamente a su competidora, hasta exduirla completamente en 1850, como habfa excluido aquella, a principios del siglo, ouestros bailes primitivos.
Antes he dicho, y me parece haberlo probado, que el "merengue" produjo una revoluci6n en nuestros bailes, y sabido es que las ideas revolucionarias no se estacionan con el triunfo, antes bien se apoyan en el para extender ilimitadamente el clrculo de su desarrollo. De esta observaci6n da fe la danza de que veogo ocup:indome. Limitada al principio a los 16 compases de rigor, extendfase ya a 34 en 1854, y. en progresi6o ascendente siempre, ha Jlegado hasta los 130; obsc:r· vandosc que los 8 coropases pcimitivos, destinados al paseo no se han aJtcrado, prolongandose de este modo, unicamente, aquel mlare intimo, aquel /11di111iento de las parejas, que tanto aJarmaron a nuesttos antecesores al iniciarse la invasi6n.
La alte.raci6n de las proporciones del conjunto se ha hecho exteo• siva tambien a la cadencio.. El compas de 2 par 4 subsiste, es verdad, pero se ha acudido o. roodificarlo por accidentcs, de tal suerte, que bien pudiera decirse que hcmos pasado del allegro al andantino, desapareciendo aquel movimiento capido, retoz6n, en que la nota salta con el agitado revoloteo del colibri, y la frase chispea como h hirviente espuma del champagne, para dar lugar a una cadencia muelJe, perezosa, languida, cuyas notas espitan ahogadas succsivamente por las

SALVADORIJIUU
que tras eUas se despreoden, confuodiendose unas en otras en un gemido interminable, sonoli-ento, sollozo indefioible, maridaje de amarga melancolfa y de er6tic-avoluptuosidad.
Aun oigo resonar entre las nieblas vespertinas del recuerdo, aquellos aceotos de uzMulata, que mis oidos de nino recogie.ron alla por los aiios de 1855. Evocad tambien vosotros, lectores que peinais canas, aquella musica festiva, ruidosa, incitante, en la que el popular SantaeJla derram6 toda la vis intencionada de su ingenio; evoc-ad La M11Jata, comparadfa con La Margqrita, ese suspiro de odalisca en cuyas notas vaci6 la fantasia crcadora de Tavarez todas las visiones sofia-do.ras de su espiritu, todas las amarguras rec6nditas de su existencia, y podreis medir entonces todo el espacio que ha recorrido nuestra danza en su evolutiva transformaci6n.
Y cuenta que en esa metamorfosis ha correspondido no pequena parte a la combinaci6n instrumental. En 1853 se uni6 a las orquestas el g1iiro con sus indianas remin.iscendas, no sin grandes protestas, que en algunas poblaciones dieron lugar a la extrana determinaci6n de ordenar los Corregidores el encarcelamiento de lps giiireros, como Uamaba Gottschalk, con mucha gracia, a los rascadores de marimba. Anos andando se agreg6 el timbal o redoblante, espede de caja de guerra en su forma, pe.ro cuya percusi6n, ya se practique sobre el parche o sobre los bordes, recuerda los sacudimientos peculiares de la bomba africana, acentuando la cadencia del baile de un modo obsceno, adaptable a las contorsiones grotescas y Jascivas de esos abigarrados botargas que recorren las caJJes en la epoca de nuestro eKtraordinario carnaval. Poe ultimo, la presaipci6n, ineludible en el aiiejo "merengue", de confiarse la primera parte a los instrumentos de cuerda solamente, llevando el cantabile los darinetes en la segunda, ha desaparecido completamente, combinandose la instrumentaci6n a gusto de los artistas.
Es daro que, roto los estrecbos moldes de la concepci6n, la fantasia de los compositores ha encontrado vasto campo doode desplegar el vuelo, dando aliento a la inspicaci6n y a las instintos filarm6nicos de nuestro pueblo.
Interminable me haria y en olvido tendria que incuuir, si me propusiese citar el nombre de todos nuestros compositores de danzas,
200

DISQUJSICIONES SOCJOU)CJCAS
profcsores distinguidos muchos de ellos, que han logrado oic favora• blemente juzgadas algunas de sus obras por ceJebridades eucopeas; pero inoegable es que unos y otros, sea cuaJ fucre el grado de sus aptitudes, al Uevar a la danza la perfccci6n artistica, le hao impreso ese arm6nico sincretismo, esa melancolia morbosa que pudieron dar expresi6n aJ musico de la Tracia ruando clamaba por su perdida Euridice, pero que, de fijo, no alentaron el viril sentimiento que, desbordandose de la lira de Anfi6n, hizo surgir las murallas de Tebas.
Conviene advertir que al modificarse tan sensiblemente la musica de nuestra danza, no ha perdido nada de su arrebatadora influencia.
Ese mismo cronista de las fiestas ceales de 1858, daodo cucota de la influeoda a que aludo, se expresaba en estos terminos:
'"La musica propia de estos baiJes que llevan asimismo el signHicativo y duke nombre de 'merengues·, es tambien cspeciallsima y deliciosa por su rara composici6n, particular aanonia, y meloclias y modulaciones de sus tiernpos y per.iodos musicales. Se puede asegurar que al oir ,ma danza !odor la bai/a,1 1 porque hasta las personas que pot su edad o por otras causas no quicren ponerse en esceno, o mueven sus ruerpos Jigerameote, o hacen esguinces de cabeza o cuando mcoos acompaiian con los acompasados y ligeros golpes de sus bastones aquellos sonidos concertados, que no s6lo agradan al oido, sino que fffect,111 y com1111e11e11 el sislema nel'viosopor el caraclel'especialy la 11a1tm1lna parJimlarisimade sus acordcs, cadencias y consooancias".
Despues de leidas esas lineas, fijemos la atenci6o en estas otns con que apostrofaba a. la danz:i, veinte aiios despues de escritas las anteriores, Fabian Monies, pseud6nimo tras el cual me parece descubrir la simpitica s.ilueta dcl Sr. D. Manuel Elzaburu:
''Oh danza ! iamto dolorido de mi pais, calla!.
"Con esaJ radencias embriaga.r,con esor acordeJ ndormeces, co11 esas i,,flexiom!J hacn sofifl1','cuando bajas tu tono y pa,rece que mucmura.sentte dieotes, se oyen como las voces duJclsimas de las nereidas de tu mar que convidan a su lecho de algas; cuando alzas tus notas larga.sy prolongadas como hilos sonoros, fingc nuestro ser que lo atraen, con esa cadena delgada e invfaible, las silfides que tieoen por respiraci6o la embalsamada brisa de este clima; cuando viertes melod£a. tras melodia, enruenlra.ren el pecho 1111rorazo11donde dar pasto a 111moli-

SALVADOR BRAU
cie, donde hacer pre1a y donde plantar tu tieoda sobre despojos de purisimo ideal".
La paridad entre ambas opinfones resulta evidente; sin embargo, la primera, sazonada como fruta en otoiio, procede de un europeo, hirunda viajera en nuestra colonia; la segunda, flor apenas entreabierta po.r los fulgores primaverales, brota de los labios de un puertorriqueiio cuyas sensaciones juveniles ac.rece la vuelta, tras larga peregrinaci6n, al hogar nativo, saotificado por los matemales besos y por esos relieves que el buril purisimo de la infancia esculpe hondamente en el coraz6n. Y ambas observaciones son exactas. Si querfo convenceros de ello, estudiad esa musica, lectores mios. Pero no la estudiels en el salon de baile. A111,la tibia densidad de la atm6sfera, cl bulle-bulle verti• ginoso de los concurrentes, I.a ia:adiaci6n deslumbradora de las luces, el acre incentivo de los perfumes, todo, todo, produciendo la excitaci6n fisica, hn de conduciros a la perhubaci6n psico16gica; y aJ estrcchar en vuestros brazos a la mujer, amada algunas veces, deseada siempre; al poneros en contacto con la plastica morbidez de sus foanas, al aspirar su aJiento, al oir de sus labios una frase de esperanza,promesa, largo tiempo perseguida, de inefables deleites, cohibidos por la fuerza misteriosa de irresistible encantamiento, no podrsis apreciar toda la trascendencia de aquella musica, que responde un!sona a los enajenamientos de vuestra raz6o. Pero alejaos de aquellos jardines de Armida, huid de las seducciones de la moderna Circe; encerraos en vuestra habitaci6o; refugiaos en la soledad de) pensamiento; abrid vuestros libros; concentcad las ideas; abstraeos de todo bullicio exterior, tratad, en fin, por cualquier medio, de poner en actividad vuestras facultades intelectuales... si en esos instantes, vibran los acordes de una danza debajo de vuestros balcones, si aquellas notas languidecientes, sensuales, embriagadoras, logran volar hasta vosotros, las sentireis agarrarse a vuestro organismo, como Jos tentaculos de un p6lipo formidable, e invadiendo al coraz6n ola de Uanto, y enervando la volu.otad cnsimismamiento indefinible, vereis descorrerse ante vuestros ojos, con el torbellino frenetico de la tempestad, todo el pasado de vuestra historia con sus accidentes, colorido, transformac.iones, ensuenos y pesadumbres.
El adoar indiano, la castellana carabela, la zapa de! minero, la

DJSQUISJCIONESSOCIOLOGJCAS
cabana del pastor, el batey del iogenio, el alejamieoto social, las corrieotes iomigradoras, la atrofia de la colooia, el sensualismo de! vicio, la luz fosforesceote de la ci1ilizaci6n, el rebajamiento del espfritu, la intuici6n de la desgracia y la aspiraci6n perenne a un porvenir mejor, todo, todo lo encontrareis coodeosado en el chirriar de ese giiiro inarm6nico, en la trepidaci6n de ese salvaje timbal, en ese Jamento desgarrador de los clar.inetes, vibrando en la octava alta, en los murmullos suaves, tenues, armonizadores de la cuerda que funde todo aquel pielago de sonidos, y sobre la cual descuellan por intervalos, los estallidos dcl metal, tratando, en vano, de imprimir Iigcros tonos de vigor al conjunto.
Las ptayeras andaluzas, la kasida arabe, la ;01a aragonesa, el (/reyto indio, la bomba etiope, la g11zlamorisca, la salmodia liturgica, la g11ilarraibera, el caramillo pastoril, el zortzi&o vasco, la m11ifieira galaica, cl clarin de combate, el lar,d del juglar, la danza-prima astu• riana, la sardana y el contrapas de Cataluiia, todos, todos esos bailes, canticos e instrumentos han debido traer su contingente a la tonalidad de nuestra danza.
Abierta a todas las razas nuestra colooia, al coogregarse en ella latinos, sajones, africanos, indios, eslavos, ge_unanos y escandinavos, preciso fue que todos trajeran consigo algo del sentimiento arm6nico peculiar a cada uno de sus respectivos pueblos. Lo 9ue hay es que ese sentimiento se ha mezclado en nuestro suelo, modificandose el caracter generico de cada uno, como se ha modificado la complexi6o de sus importadores. Cada cual de estos ha dejado un jir6n de sus caroes y un destello de su espiritu en el bos9ue destrnido, en eJ valle roturado, en la playa abierta al comercio y 1a navegaci6n, en el ejido que ci.rcunda el hogar, templo augusto de la £amilia; regando todo este suelo feraz con el sudor de sus frentes, comunicandose unos a otros ideas, ensefiaozas, creencias, supersticiones y costombres, viviendo una vida comun, sufriendo las mismas contrariedades y decepciones, alen• tando igual aspiraci6n, extinguiendose en el mismo lameoto, debilitaodose, en Ia soledad 9ue I.a naturaleza nos impone, bajo la acci6n de un sol de fuego, de un rocfo reblandecedor, de unos efluvios pemiciosos y corrosivos, y adormeciendose todos, dulcemente, por las cadeocias de ese mar esplendido que nos circunda, y por los auullos de esas

SALVADOR .BRAU
brisas que roban sus gemidos a la t6rtola, sus misteriosos cumores a los caiiaverales y palmeras, y se impregnao con los perfumes del lirio de las sabtr1uu,de la acacia de los jarales, del aenufar de los riacbuelos, rumores, gemidos y perfumes que, en el silencio de la aoche, se pierden en lo infinito como la evocaci6n de una sacerdotisa de Cypris bajo los mirtos sagrados de Pafos y de Gnido.
No achaqufa a desvados de la mente, lo que es producto de reflexiva observaci6n. Luis Moreau Gottschalck, ese espiritu latioogermano insuflado en arcilla sajona, aJ recorrer hace treinta aiios esta tierm, regalandonos con los primores de su exuberante genio de ar• tista, de ta! modo hubo de identificarse con el sentimiento melanc6lico de nuestro pueblo, de tal manera le embriag6 la voluptuosidad de esa mus_icahlbrida, supremo latido de generaciones muertas, sobre cuyas cenizas se ha levantado nucstra generaci6n, que moviendo, no el bast6n como el Iotendente Escosura, sioo los dedos sobre el tedado del instrumento que dominaba como al siervo el senor, nos dej6, con un t-estimonio mis de sus facultades artisticas, prueba fehaciente de la attacci6n asimiladora de nuestra dan:za.
lQuercis otro ejemplo? Pues oid La Borinq11e11, o LA Borimpmin que foe el nombre con que la design6 su compositor. cCreeis, por ventura, que esa dan:za, cuya popularidad parece acrecer con el transcurso de los afios, es debida a la inspiraci6n de algun hijo de nuestro suelo? ,Ju:zgiis que esas melodias arrobadorns, en las que se desborda la :unargura y la sensualidad, se han desprendido, al arruUo de lo. hama.ca, de la muelle fantasia de uo puertorriqueno? Pues os engaiiasteis. El autor de La Bori11q11eiiaes hijo de 13\!iril Cataluiia. D. Felix Astol es un descendiente de aqucllos intrcpidos aJmogavares, que no hallando ya a qoienes veneer en las costas mediterraneas, se arrojaron audaces sobre Bizaocio, haciendo tambalear un momento sobre su base eJ trooo de los Pa1e6logos.
.Asl se funden ea esa dan:za todos los caracteres; asi modiJica eJla todos los temperamcntos; asi roba su nota dominante a todas las sensaciones, alongandolas, corrompicndolas, amoldaodolas a su cnerva• dora complexi6n.
Music.a heterogeoea la de! "merengue", dondequiera recoge harapos con que remendar su multiforme vestidura. De igual modo se

DISQUISICIONES SOCIOL6GICAS
aplica ella las ootas sagradas del salterio, que los insolentes chillidos de la callejera caotaleta; Jo mismo mecodca co un naufragio, que hace presa. en un fig6n; con igual facilidad se apropia una frase ioverecunda, que hurta un concepto sublime de El Trovador o La Favorita; y haciendo alarde de tan estrafalarios atavios, por dondequiera se halla, en todos los rincooes se introduce, recorriendo desde el teatco hasta la ig11omi11ia,aqui eotonando himnos epitalamicos, alH presidieodo dvica manifestaci6o.
Peto ique mas! ,No acaba de transformar en danza, el capricho de un compositor, aquel rugido frenetico que acranc6 a la lira de Rouget de J'Isle el clamor aogustioso de la Fraoda oprimida por el extranjero?
<Quien no conoce La 1"1arrellesa?jQnien no se ha estremccido con aquel grito estridente ;Aux armes, ciJoyem! que fulgura como la cspada del angel exterminadoc? ,Quien no cecuerda aquella sub Iimc invocaci6n al Amo11rsarre de la Patrie, que, desprovista de todo artificio musical, cesplaodecla en los labios de la Rachel con toda la severa majestad de la Musa inspiradora de S6focles y de Esquilo !
Pues oid todo eso degenerado en "merengue", y profanado poc las asperezas del g,iiro y las trepidaciones del timbal. Las frases son las mis. mas; el tema esta alli; aquello es LA M.arse/lesa,y sin embargo, el grito resulta uo sarcasmo y la invocaci6n una blasfemia, porque, si algo puede ese "merengue" marselles alentar, no sera el amor a la patria, s.ino la embriague2 de la molicie, que, produciendo el marasmo fisico, ha de conducir al raquitismo moral.
No creiiis por esto que yo maJdigo esa diuua. Sus melodlas me adormecieroo en la cuoa y me entusiasmaron en la adolesceocia; a cllas van unidos los unicos recuerdos gratos de mi juventud, y yo no he aprendido todnvia a maldecir de Jo que acne.
Pero al estudiar, ya en la edad madura, la transformaci6n que en ese baile se ha ope.rado; al apreciar sus consecueacias; al oir a Confucio asegurar que se p11edejuzgat' de 1111p11eblopor la1 danZflJ q11e en el se11sat1;a1 aprender con Castro y Serrano que el 11i110de la jovialidad J de la alegria debe estar en todos los comedores, pero eJ vino de la e111bring11ez )' de/ Jelanos11(1 debe vendel'Jemasq11ee11, las tabemas; convcnciJo por otra parte de quc no ha)' gemido quc no sc cxtinga ni

SALVADORBRAU
melancolia q_uepueda perpetuamente subsistir, y comprendiendo quc las ideas, en el pe.dodo actual de civilizaci6n, no se refugian en la penumbra de! pasado, sino que, ansiosas de luz, se precipitan hacia la aurora esplendida de lo porvenir, he comprend1do tambien que esa danza, tal como ella subsiste entre nosotros, tiene que desaparecer. ,Cuando? No lose, ni me importa el saberlo. De fijo, antes que e1la habre desaparecido yo.
Eso ique importa? La hoja caida vigociza, no entorpece la vegetaci6n.
Bajo la paJmera centenaria se guarece la caravaoa en el desierto. i Arroja el hueso, caminaote ! Detras vendra quien recoja el fruto, y no llore, fatigado y sediento, como has Jlorado tu.
A cada dia su faeoa; a cada obrero su labor. Ni protesto n.i maldigo: me someto. •
. Pero si existen otras regiones a donde deba remontar:se mi espiritu al desprenderse de los camaJes lazos, y hasta ellas pueden Uegar los rumores de este mundo sublunar, alli me sentire arrobado por inefables deleites, al saber que mis hijos bailan, sobre la bierba fecundizada con mis despojos, no la danza afeminada de la molicie, sino la ronda sagrada del Trabajo y del Progreso, a compas de las armonfas solernnes de la Ciencia, de la Justicia y de la Fraternidad universal.
LA CAMPESINA •

• Publicado originalmente con la carta pr6logo de Jo5e Gonza.lezFont, quc conservauio5en esta edici6n, en la imprenta de ), Goniilez Font, San Juan, Puerto Rico, 18S6, pp. S4.

51'.D. f ose GonuiJ,z Font:
Ust,d, q111110 escribe libros, pero <f'" Jos hace hllcer y cir(IJ/ll, por el pais; factor, por ende, de nuestra inteiect11alct1llura,ha de permiJirme eslampdrs11110111bre al f renle de estas li11eas,obseq11ioq1te me compiazcom tributa-ral amigo co11ser11enle )' al obrero ,11111siaJta )' laborioso.
SalvadorBrau.

Sr. D. Salt1adorBr(III.
M1 muy estimado amigo: Desde que usted, accedieodo coo bondadosa complaceocia a mi petici6n de un trabajo suyo para cl AI.MANAQUE DE LAS DAMAS, me indic6 el tema que se proponia desarroHar para corresponder a mi deseo, comprendi que esta nueva producci6n suya habia de ser notable por varios motivos.
El estudio de nuestra Campe.rina,hecho por el pensador concienzudo y severo de uu dases jomaleraJ en Puerto Rico, y escrito por Ia gallarda pluma que tnz6 el admirable cuadro de La Danza, no podia menos de resuJtar interesaote y bello.
El asunto era de taJ n.aturaleza, que podia ejcrcitarse eo el, al propio tiempo, la reflexi6n y la imaginaci6n, el juicio y la disqwsici6n del soci6Jogo y la habilidad y el arte del colorista.
Que no me equh,oque en mi pron6stico pruebalo el general aplauso con que se recibi6 La Campesi11a,la opini6n favorable de personas muy competentes, y basta el laudable empeiio que motiva la prescntc edici6o.
Pero la bondad de usted lleg6 hasta eJ punto de poner mi nombrc humildisimo aJ frente de tan vaJiosa producci6n, y estc rasgo propio de usted y debido unicamente a la amistad que me dispensa, ha venido a ponerme en un gran apuro.
,C6mo aceptar la honrosa distinci6n coo que ustcd me favorece, careciendo yo de mecitos quc me abonen para mercccrla?
Las mismas frases de elogio que ustcd me consagra enJa dedicatoria, se refieren a cualidades que yo s6lo posco por ttadici6n de familia, por berencia de mi difunto padre. El me enseii6 a editar, el me iruci6 en el artc de propagar el pensamiento por medio de la palabra escrita; coo su propio ejempJo me eoseii6 n. dar forma al libro y a ponerle en circuJad6n para los efectos beneficos y civilizadores a quc se destina,

SALVADOR BRAV
y aun ese mismo amor al progreso, a la ilustraci6n y a la cultura intelectuaJ del pueblo, a que usted aJude en favor mio, no son mis que impulsos generosos recibidos de mi progenitor, virtudes reflejas de aquel obrero incansable, de quicn :iptendi un ruJto que a mi vez quisiera transmitir integro a mis hijos: el otlto regenerador y bonroso del trabajo. Permitaroe, pues, que en el nombre de mi bueo padre, mas que en el mio propio, acepte aquella distinci6o, y que anote aqu{, con tal motivo, algunos de los meritos por los cuales se hizo el merecedoc del aprecio y la consideraci6n de mis paisanos.
Era natural de Granada y encuadernador de profesi6n. Fue eJ primero que ejerci6 en Puerto Rico e:ste precioso arte, auxiliar de la bibliografia.
Su laboriosidad incansable, que lleg6 a ser proverbial en el pais, le proporcion6 medios de ensaochar su taller, estableciendo ademas una libreria y mas tarde uoa imprenta. Una vez _poseedorde tales elemen• tos, su actividad 1Jeg6 a ser prodigiosa, su amor aJ libro cred6, con la facilidad de importado y aun de hacerlo en su propia casa, y los puertorriquciios pudieron ya, mas facilmentc, leer y obtener obras importaotes, que basta entonces no habian podido adquirir pot falta de verdadero comcrcio de libros y de empresas editoriales. En pocos aiios puso en circulaci6n una cantidad de libros relativamente fabuJosa. Y no sola• me.nte los importaba y los vendia en su establecimiento, sino que los hacla llevar a todos los pueblos de la Isla, facilitando asi la propagaci6n, y despertando y avivando por todas partes el :i.mora la lectura. Facilmente se comprendera la gran influencia intelectual que habia de ejercer csta activa y constante propaganda, en un pals cocno Puerto Rico, tan predispuesto a la lectura, y en el cuaJ se habfa carecido siempre de Llbros, por falta de comercio literario y sobra de trabas y censuras in• concebiblcs.
Y a la vcz quc con tanta eficacia consagraba sus esfuerzos a la propagaci6n de los libros, mejoraba sin cesar los trabajos de sus tallercs, elevando la encuadernaci6o y la ti_pograffa a un punto de perfecci6n desconocido hasta enlonces en esta Antilla.
Fue de los pcimeros que editaron ubros de autores y traductores puertorriquenos, y el mas asiduo y constante proveedor de obras de texto para todas las escuclas de la Isla.
212

DISQUJSICIONES SOCIOLaGICAS
Su laboriosidad incomparable y su genio emprendedor no recono• ciao limites, y una vez ea posesi6n de los grandes medios de publicidad reunidos en su establecimiento, pcns6 en la fundaci6n de un peri6dico iodependiente y doctrinal, eco fiel de las aspiraciooes de! pais, y am• plio palenque de ilustrada y fecunda discusi6n. Su noble pensamiento ball6 forma, bien pronto, en. ElFome,rJodeP11ertoRico, revista quin• ccnal en un principio, que foe lucgo baciendo mis frecuente sus ediciones hastt1 llegar a ser diario, sicndo el primer pcri6dico que tuvo verdaderas condiciones de tal en Puerto Rico, y quc trat6, con gran elevaci6n de ideas, mayor mimero de cuestiones relacionadas con la administraci6n, la politica y la vida social de este pafs. Escribian en El Fomento los publicist~ mas distinguidos de aquella epoca ( 1863-66) entre los que figuraban, muy especialmentc, el insigne polemista don Jose Pablo Morales, el ilustrado jurisconsulto don Jose A. Canals, y cl Director de! peri6dico, don Federico Asenjo, publicista notable y muy competeote en los asuntos econ6micos y adminjstrativos de esta Antilla.
Con tal entusiasmo y tan generoso empefio impuls6 y sostuvo mi padre esta publicaci6n, y de ta] modo influy6 ella en el desarrollo de las ideas y de la vida publica en Puerto Rico, que esta sola obra hubiera bastado para recomendarle a la considerad6n de! pais como uno de sus bienhechores.
la Sociedad Econ6mka de Amigos dcl Pais Je cont6 entre sus miembros y sostenedores, y siempre se hallo dispuesto a poner su acti• vidad y sus recursos al servicio de toda idea encamioada al fomento y a la prosperidad de esta tierra tan querida.
El temor de hacer demasiado extensa est.a carta, me impide insertar aqui los conccptos honrosos que Ja prensa local consagr6 a mi padre en su muerte; s6lo copiare, como sintesis de aquellos, algunas lineas de la excelente ReviuaHispa110Ameri(a1111que, a la saz6n, se publicaba en Madrid, dirigida por hombres tan emioentes como don Felix de Bona y don Antonio Angulo Heredia. Dicen asi:
"Los pcri6dicos de Puerto Rico quc hcmos recibido por d anterior correo, lamcntan la muerte del boo.rado y laborioso don Juan Goozalez, editor dcl peri6dico El Fomenlo, que se publica en aquella Capital".
"Ru6n sobrada hay para lamentar alli la perdida de un

SALVADOR BRAU
hombre que, sin masprotecci6n que su irreprocbable conducta y una laboriosidad que fue siempre la admiraci6n de los que le conodan, se levant6, grado a grado, en la escala social, desde simple encuadernador basta propietario de un magnific:o establecimiento tipografico, y la gran librecia que tiene ancxa".
"Don Juan Gonzalt-z, Ueg6 muy joveo a la Isla en quc ha muerto en lo mas vigoroso de su edad y cuando con mayores elementos daba mayor impulso a sus especulaciones. Puerto Rico eca su segunda patria. Rodeado de su esposa e hijos en la actividad de su industtia, presentaba a los ojos del pais un hecmosfsimo cuadro de dign1simo ejemplo; el trabajo practicado por aquella familia se ofrecia a los ojos del pueblo, ennoblecido como Dios quiso lucerlo, bonroso y santo, por eso mereci6 siempre cl res_petoy consideraci6n de todos los hombres hoorados: por eso hoy se Jamenta con sobrada ru6n su irreparable perdida".
"El sefior Gonzalez era individuo de la Sociedad Eco116mict1 de Amigo, de! PafJ,y con justicia podia Uevar ese honroso tftulo: el fuc quicn alli import6 el arte de la encuadcrnaci6n que ha propagaao; por medio de agentes viajeros ha difundido cl gusto a la lectura, Hevaodo basta las puertas del pobre Jabrador Jibros de instrucci6n y recreo; su peri6dico ElPo111e1110,modelo en su parte material, se ha hecho notable por su esmcrada e ilustrada redacci6n, haciendo uo visible contraste con los que, a pesar de sus muchos afios de existencia, jarnas ban compreodido su misi6o, que han prostituido, arrojandose a los pies de cualquier entt- insignificante y dando una tristisima idea del ooble caracter de aquel pueblo: el periodismo ha nacido en Puerto Rico con El PpmenJo".
Nada masdebo aiiadir yo a estas paginas, que piotan con exactitud aquel cacicter y dan una idea de la cstimaci6n quc lleg6 a disfrutac dentro y fuera del pais.
R~tame unicamcnte expct>Sar a usted mi agradecimiento, por haberme dado ocasi6n de unir un nombre, para mi tan quecido, a la obra de un puertorriqueiio insigne, del que soy admirador y amigo afectisimo.
JoseGonzalez Font.

ADVBRTENCIA
LA presente monograHa viene a ser no mis que capitulo de un libro, destinado a exponer accidentes varios de nuestra organizaci6n social, al que dare remate cuando akance tiempo, salud y humor para ello. Escrita a vudapluma, para publicarse en el ALMANAQU.1! DB LAS DAMAS que edita mi buen amigo don Jose Gonzalez Font. a quieo va dedicada, favorccieronla coo su juicio personas de notoria ilustraci6n y experiencia, cuyo espiritu observador debi6 fijarsc masde una vez en la necesidad que esas lineas dcscubren y en las que acerte, por lo "isto, a expresar aspiraciooes de todos.
Una de estas personas ha sido el seiior don Laureano Veg.i, fundador y sostenedor incansable de la Sociedatlprotectorad11/,1inteligencia; sociedad que, aun en las exiguas condiciones en que a duras penas gira, honra a Puerto Rico y a los sentimientos filantr6picos de quien lo organiz6. Pero el senor Vega, con su espiritu practico, no se limit6 a elogiar; protendi6 esparcir por todos los extremos de nucstra Isla, las ideas que el trabajo cncierra, valiendose de una edici6n especial, destinada a circular gratuitamcnte. No faltaron amigos dispucstos a secunJarle, cntre ellos el senor don Jose Cordoves y Berrios, iniciador de la Asociaci6n de Damas y entusiasta propagandista de la enseiianza, y bajo los auspicios de esas personas se hubiera realizado el proyecto, a no haberse adelantado a sus deseos, el senor don Jose Gonzalez Font, aplicando su exdusivo esfuerzo para llevarlo a termino, y queriendo sin duda demostrarme que no acepta deudas literarias o, por lo menos, que sabe pagarlas coo rcditos sobrado crecidos.
He aqui cl porquc de la publicacion de este opusculo, en la forma y bajo las condiciones con que, par segunda vez, vc la luz. No me corresponde lauro alguno en eUo: todo el medto de.be adjudicarsc a Ios senores Vega y Gonzalez Font, que, al solicitar mi venia para dar impulso a su generoso proyecto, ban debido necesariamente contar con
SALVADOR BRAU
la manifestaci6n mas sincera de mi gratitud, que me complazco en hacer constar de nuevo en estas breves Uneas; honrandome mucho al ver mi bumilde nombre unido a Jos .suyos, tan respetables, en el loable prop6sJto que persiguen, y abrigando la esperanza de que, merced a su eficaz iniciativa, logre despertarse en toda la proviocia, el sentimiento de conmiseraci6n, ya que no el de! deber, en pro de la infeliz proletaria de nuestros campos.
Puerto Rico, 8 de marzo de 1886.

Sa/11ado1·Brau.

Nopocas veces, discurriendo sobre el tema interesante de la instrucci6n publica en Puerto Rico, he ofdo a umigos ilustr:i.dos reclamar, como perfectibi!idad maxima en la materia, la instalnci6n de una Universidad.
Comprendo la as_piraci6n; mis aun: causariame emoci6n singular el verla realizada. Un Licenciado en Ciencias o un doctor en derecho civil y can6nico, m,m11factttradosen pals s6lo dispuesto para manufacturar azucar moscabado en trenes jamaiquinos, hahrta de parecerme novedad maravillosa, creada por las hadas de Perrault, o por los genios fantasticos de las Mil y rma noches. Pero, prescindiendo de las dificultades c..>con6micas,entorpecedoras dcl fcn6mcno; dejando a un !ado aficioncs individualistas y examinaodo la cuesti6n por el prisma de la general convenieocia, se me ocurre preguntar: <No habra en Puerto Rico, dentro de la esfera peculiar de la instrucci6n publica, necesidades mas percntocias, mas imprescindibles que la instalaci6n de un centro universitario?
Entre la ilustra.ci6n cientifica de un corto nurnero y la instrucci6n elemental de todos, <a cual debera otorgar sus preferencias la administraci6n publica, en el supuesto de no poder brindar atenci6n a cntrambas? Entiendo que la decisi6n ha de ser favorable a la ultima.
La Univcrsidad responde, en termino irunediato, a las exigencias de un grupo: ex.igencias posibles de llenar, si bien a costa de sacrificios, lejos del hogar native. La escuela de primeras letras se impone, como una neccsidad de 1a vida modema, a todos Losciudadanos sin e.xcepci6n, y no es posible, para llenar esa neces-idad, aceptar el sacrificio de la temporal expatriaci6n, porque la instrucci6n elemental ha de difundirse al pie de la cuna, y son pobres, muy pobres en su inmensa ma, yoria, los llamados a obteoer sus beneficios.
Reconocido, pues, el caracter de urgencia imprescindible que, para el progreso social, aparcja la escuela de instrucci6n primaria, conviene estudiar el grado de desarrollo que ha logrado akanzar eotre nosotrru.
SALVADOR BRAU
De los datos oficiaJes que be podido obteoer, resulta que el nu• mero de niiios, de ambos sexos, que asisten a las escuelas en nuestra Isla, represeota, por termino medio, el 22 por ciento sobre la totalidad de babitantes. Pero esa poblaci6n total se encuentra establecida en estos termioos:
Poblaci6n urbann , .. .
Poblaci6n rural ..... .
Demucstcase, por las cifra.s anteriores, uoa verdad que, coo mayor o menor fuerza, palpita en la conciencia de todos. S61o el 19 por ciento de los habitantes de Puerto Rico vive en los centros de poblaci6n; la mayoria, es decir, d 81 por ciento restante, se encuentra diseminado por los campos; no en aldeas, que eotre nosotros oadie se ha cuidado de constituir, sino en el aislamiento, casi podria decirse individual, mas iofccundo.
Oasificando esa masa de poblaci6n rural por sexos, con ayuda siempre de datos oficiales, eocontraremos csta subdivisi6n:
Hombres

T6mese el guarismo que expresa la totalidad de habitantes de toda la provincia., compittese con el nume.ro correspondiente al sexo femenino en el vecindario rural, y Heil sera descubrir que, el 36 por ciento de la poblaci6n de Puerto Rico lo formao las mujeres campesinas. iQue instrucci6n rec1ben esas mujeres? Doloroso es cootestar. Ni una solu es• cuela rural acusa en su obsequio la estad1stica oficial de la ense5anza. En la Rese1it1gh1eral de nuestra provincia, redactada hacc dos aiios para remitir a la Bxp'1sicioncolo11ialde Amsterdam, se encuentra un Estado demoslrativo de la instrucci6n, en cuyas columnas figuran 259 escuelas ruralcs: de ell as s61o dos estan des6nadas a la mujer y correspooden a la isJa vecina de Vieques. Las 257 esparcidllS por nuestros siete depactamentos, las utilizan exdusivamente los varooes.

;.A que se debe tan extrana conducta? iSera que nucstros administradores puhlicos no asignan importancia alguna a la educaci6n de las proletarias rurales? No puedo suponerlo.
Seis afios hace que, comentando en las columnas de uo peri6dico muy popular 1 el Decreto organico sobre enseiianza que todavia nos rige, como llamasen mi atenci6n Jos estrechos limites a que quedaba reducida la instrucci6n de las campesinas, hube de trazar cstos renglones.
"Ocioso parece detenernos a exponer la convcniencia de propagar Laensenanza e!cment:11entre las mujeres de la clase proletaria de nuestros campos, llamadas por el triple deber de hijas, esposas y madres, a embellecer fas arideces y amarguras de su misero hogar, y a dulcific:ir las costumbres selvaticas de aquellos seres con quiencs han de compartir sus trabajos y cxistencia.
"Sabido es -ja quc hacer de eUo uo misterio !- cuan arraigado se eocuentra el concubioato cntre nuestros campesinos menesterosos, y cuin vanos han sido los esfuerzos practicados, en distint:as cpocas,para poner coto a tan repugnante vicio; pues bien, nosotros tenemos la con• vicci6n de que ese vicio exjste por falta de conciencia de los deberes morales, que aqueja, por Jo general a la mujer de ouestros campos.
''Eduquemos a esa mujer, si es preciso antes que al hombre; agreguemosle ese atractivo mas a los que ya le concedi6 h naturaleza, y confiemos en que su instinto de esposa y de madre sera palanca pode• rosisima que vendra a prcstarnos ayuda en pro de nuestro desarrollo intelectual".
A esas frases, inspiradas por el estudio de la 01est:i6n a que se contraen, ejercitado en distritos municipales donde la poblacion cam· pesina es muy numerosa, se sirvi6 contestar el Sr. D. Eulogio Despujol, Gobernador general de I.a provincia, con estas otras, que constan en la Gaceta Ofidal corrcspondiente al 14 de diciembre del afio citado de r88o.
"Me hallo de todo punto conforme, en tesis general, con l,t ro1111enienciadee1tablecer e;c11elatr11r11le1paranifias. Completamente diseminada la poblaci6n rural en chozas aisladas, falta de toda instrucci6n religiosa y de freoo moral, sin que ni la eficacia del Sacramento ni la
1 El B,mapie, fundado y dirigido por mi carinoso :unigo D. Manuel Fernandez Juncos.

SALVADOR 8RA.U
s:inooo de la Ley veng:,.n a Jcgitimar mudw uoioncs, maso menos duraderas, creadas sobre la sol.a y dcleznable base deJ apetito sensual, puede decirse, en verdad, que la familia, en Jos campos de Puerto Rico, no e.rtamoralmente ron.rtit11id11 1 siendo este quiza el principal obstaculo para su future progreso. Facil cs, pues, comprendcr ronnlo importaria inrulcar a I,, m11jer,ron los ronocimientos prim.:rioJde la lert11ray eJ• rrillrra,q11eenr,mcharfemel li,nitndo rampo de s111idenJ, /111 11orio11es de religion y tie mQfa/ q11ele dndan el se111imie1110 de 111 dig11idatly el in.rri1110de/ p11dor 1 doble pedestal de JtJ i11fl11mcit1en l,1 f11111i/;a; ficil es comprender, en fin, todo el alcance de la misi6n civilizadora y cristian.a que Jlenarfa una escuela entrc esas niiias, llamadas un dla a ser madres de una nueva generaci6o; pero, por efecto de esa misma relajaci6n de costumbres, el tramilo diario de nilioJ mtl)' preroces de ambos sexos, de n11e11e a doce aiios, desde ms choZttla 1111amisma es· mela dis/ante, por caminos extraviados, seria hoy, en ro11ceptode las 1m1rhaspenona.r q11ehe consTJltado,ocasi6n de mayor suma de males que destruirian o superarian, por lo menos, los efectos moralizadores de la enseiianza rural".
He a)'ii Ja causa primordial de esa ignoraocia en que cootimian su• mergidas las proletarias de nuestros campos. la autoridad superior de la provincia reconoci6 en 1880, la conveniencia de instruirlas, pero desisti6 del prop6sito, porque muchas persona.raco11sejaro11ev;ta,· la promiscuidad de .rexo.ren las escuelasyen los raminos extravittdosq11e a ella.rco11d11ce,1.
Si cl general Messina consulta c_n 1865, con mucbas persooas, su proyecto de instalar las prime-ras escuelas para jornaleros que se conocieron en Puerto Rico, de fijo oye tambicn aconsejadc "la co11ve11iencia de 110 desmorafizara /os prolelariosmrale.rcon ,ma enseiittn:zaq11edeb/a 1/enarde vagos la pro11i11rid'.Seis aiios de cooperaci6n en la Secretaria de una de las Juntas locales creadas por aquel bienhecbor Decreto, eosenaronme a apreciar cl concepto que a algunos propieta.rios mercce la instrucci6n de las masas populares. Los Decretos consecutivos de los gobemadores de la provincia, coominando con mult-asa los Ayuntam.ientos, para que se rctribuya, puntualmente, a los maestros de CS· cuela su mezquina asignaci6n, pruebao que aquel coocepto funesto ha ecbado honda raigambre entre nosotros.

i La promiscuidad de sexos invocada como un peligro para la difusi6o de la enseiianza! i_Y quicn, que haya recottido los cam_posde nuestra Isla, desconoce d alcance de esa promiscuidad eat.re los aiiios de la clase proletaria? 1Juntos los scxos bajos las yag11asque cubren la rcducida morada; juntos en la pradera dondc sc apacienta el ganado y en el arroyuelo que mitiga la sed yen la era donde se recoge la simiente; juntos en la soledad del bosque, que brinda cl f ruto refrigerador y el seco ramaje para el bogar y d ampaco de la fronda contra el calor estivo; juntos en los seaderos extraviaclos que conducen al ventorrillo desmoralizador o al ingenio insaciable; juntos en el trabajo, bajo un climn de fuego, y en cl regreso al hogar eotre las opacidades dcl ere• pusculo, y en los esparcimicntos familiares en el batey, al fulgor de las cstrellas y a compas dcl rumor meJanc6lico de la aocbe; juntos jpuede ser ! muchas vcces, sobre las cuatro tablas mal unidas quc constituycn el Jecho unico en la miserable cabana-. . . Asi oece la infancia en nuestros campos: en igual confusi6n que crecen, en el matorraJ inculto, la camb111tera y el cardo, la pringa-moza y la sensitiva, indifrrentcs al beso del sol que nutrc la palma real y a la caricia del rocio que fccundiza cl pr6vido banaoero.
i,Y cuando tantas fases preseota al peligro desmoralizador esa mezcolaoza infantil, habremos de alarmamos por una nueva, ofrecida a la moral cultura?
<Dejarcmos que las tinieblas auopeo, inevitablemeote, esa promiscuidad sexual, y seotiremos pudibundo escnipulo de iluminarla, siquicra con el vislumbrc de tcnue alborada?
<Esque para instruir a un pueblo bay que aguardar, siglo tras siglo, a c:iuesc modifique el medio social ea quc:se descorre su existencia? ,No es mi~ prudente, masbabil, utilizar ese mcdio como factor, para dc:sarrollar, con su auxilio, los clementos que ban de contribuir a modificarlo?
jQue la diseminaci6n dcl vecindario rural imposibilita la insta1aci6n de escuelas ! ,Quiere decir que, mientras nose agrupe ese veciodario en aldeas o caserlos, no hay posibilidad de enseiiade el alfabeto?
Pues esa teoria queda destruida por la misma acci6n oficial. ,C6mo no se ha agua.rdado la constituci6n de esas aJdeas, para instalar las 257 escuelas (Urales de varones, que acusa la estadistica?
22t

SALVADOR BRAU
,Por ventura la agrupaci6n se considera indispensable solamente para las mujeres? ,Se juzga la necesidad de instruirlas menos perentoria que en los hombres? ,Pues no ha reconocido el general Despujol que esas mujeres est.in 1/amadasa ser madres de 1111a1111evagenera,io11?;_Y cuales son los deberes anexos a la maternidad? ,Acaso nada masque la ladancia?
Conviene precisar un poco las condiciones en que se determina el caracter, el temperamento, la idiosincrasia de esa pobre mujer de nues• tros campos. Y enti~ndase bien que me contraigo a la proletaria, ex• clusivamente.
Los propietnrios acomodados educan sus hijas en los pueblos; CWl.n• do no acuden a ese medio, utilizan los :mxilios del maestro de! barrio, en las horas que le deja libres el aula; si no hay escuela cercana, llcna ese deber el padre, la madre o algim hermano; de modo es que la dis• tancia del pob)ado no entorpece en esras familias la instrucci6n. Ademas, las traslaciones al pueblo por temporadas, el cumplimiento de Jos deberes religiosos en la parroquia. las relaciones sociales, los negocios mismos fomentan el canje de ideas, manteniendo latentes sentimicntos tradicionales, por fortuna, en Puerto Rico.
No es, pues, a tan respetable grupo a quien me refiero en cste Iige,ro estudio, ni fue a sus miembros a los quc pudo atenerse el general Despujol, al manifestar que la f amilia 110se hallab,1111ora/111enteco11sli1t1idaen /os camtos de Pl(erto Rico.
No se juzgue ociosa la anterior aclaraci6n. Cuando la palabra jibaro, cuya definici6n corresponde en nuestros dias a las voces nistico. ganan o /ntleto, usadas en la Peninsula -segim se ocupara en demostrarlo, con acopio de fundamentos, el ilustrado Jose Pablo Morales-se oye aplicar, en nuestra culta capital, y no por Jabios europeos, a todo el que ha nacido fuera de sus viejas murallas, bic_nes evitar que, con igual perturbaci6n de critecio, se aprecie, por el geoero que someto al an:ilisis, toda la especie, en la cual ha de hallar el observador no escasos ejemplos de virtud domestica y de cultura social.
la mujer que inspira estas Hneas es aquella qoe ,,egeta en misera cabana, enclavada a veces en propio pegujar, pero, con mas lrecuenda levantada al arrimo de heredad ajena, cuyos Hmites o sembrados tiene

DJSQUISJCIONES SOCIOLOGICAS
nuestro tipo el encargo de custodiar, a veces sola, a veces en compania del padre, del marido o del amante.
Comtirunente se llama a esa pobre mujer indolente y sensual, pero se alaba su sobriedad y sobre todo sus arraigados sentimientos religiosos: La sobriedad del menesteroso tiene para mi, afinidades con la castidad de la reclusa, hasta cuya celda no llegan las instigaciones y contactos sociales. Si no hay pasto a la gula, la sobriedad se impone forzosamente.
No encuentro, por otr-a parte, muy digna de loa en nuestros campesinos, esa sobriedad que, lejos de combatir las influencias dimatol6gkas, coadyuva con ellas a mermar el organismo fisico. Las sustancias vegetales formao la base alimenticia de nuestra poblaci6n rural, y la cieacia prueba que cl alimento vegetal relaja las fibras musculares. El impe1·iode/m,mdopertenece fl q11ie11comec11meyrespirao;,.·fgenott .faJi1faccionde losp11lmones-ha dicho Pelletan-, 2 analizando la civiliuci6n bracmanica, y la came es artkulo de lujo para los campesinos pucrtouiquefios, y el calor de los tr6picos vierte sobre eUos igual f iltro de it111g11idezque sobre las ruas indostanicas. Agreguese a esa alimentaci6o vegetal, que afloja los musculos, el abuso del cafe que excita los nervios, y forzoso sed. reconocer, al cabo, que la indolenc.ia y el sensualismo de que se acusa a nuestras proletarias, no son mas que sintomas de la afecci6n morbosa que predomioa en su temperamento, y en la que entra, por mucho, una sobriedad que tan pomposamente se decanta.
Pasando ahora a la religiosi.dad de los sentimientos, se me vienc a mientes la teoria racionalista, que establece el comienzo de la religi6n en el lfmite dondc la ciencia concluye. Segun est.a teoria, cl seotimentalismo religioso de ouestras campesinas tendda que ser profondo, puesto que reconoceda por fundamento su absoJuta ignorancia. No necesito apoyarme en tales prindpios; bastame para apreciar esa pretendida religiosidad, atenerme al estudio de sus manifestaciones, Y empiezo por preguntar: ,Podria alguien decirme, en conciencia, que religi6o profesan nuestras campesinas? Para elJas, Dios es un senor que vive encima de ese cielo-raso azul que se llama cielo, por donde se pasean e1sol y la luna, y al que esta adherida una especie de c1Jr11btt110, 1
2 Pro(esi6o de fe del siglo x.oc.

SIILV ADOR BR.AU
quc s6lo vierten luz por la noche. Ese Dios ti_eneun caracter muy irascible, y se entretiene en atormentar a las criaturas en sus accesos de mal humor. El envfa las lluvias que hacen desbordar los rios, las sequias que calcinan las plantaciones, los gusanos que roen las sementeras, los huracanes que arrasan los arboles y derriban las casas, el rayo que estremece la tierra y las enfermedades que exterminan a los hombres. Estas manifestaciones colericas de la Divinidad las producen los pe• cados, en que se incurre por instigaci6n del demonio; otro senor extraordinario, con cuernos, rabo y pezuiias, que vive en el inficrno, situado en lo mashondo de la tierra, pero que posee la facultad de hullarse en todas partes, y se dedica al oficio, poco envidiable, de sonsacar a las criaturas para que pongan de ma! humor al Ser Supremo. Para calmar la irritabilidad de este (1ltimo, son muy eficaces los rosario1cr1ntado1, los 11e/orio1y prome1a1,no dedicados a el sioo a una infinidad de procutadores que tambien habitan en el cielo, y a cada uno de los cuales corresponde un negociado especial en la administraci6n del Uni verso.
Esto de los procuradores es muy ingenioso: por ejemplo, si se pierde una gallina el encargado de hacerla aparecer es San Antonio; si se sufre afecci6n oftalmica, no se necesitan colirios para curarla, basta ofrecer unos ojos de plata a Santa Lucia; si se trata de algun alumbramiento, cursa el expediente San Ram6n Non-nato; en Jos pleitos que sc clan por perdidos, como verbi-gratia, la morrifia deJ gorrino, o el tetanos del infante, corresponde la defcnsa a Santa Rita, encargada de la secci6n de imposibleJ. Olvidabaseme otro abogado, mejor dicho todo uo colegio, pues que se trata de las benditas animas del purgatorio, cuya influencia en favor de los mortales es muy valiosa, aunque por lo visto, de nada les sieve a elias para obtener un indulto o amnistia en provecho propio, que no habria de venitles mal para salir de stis quebrantos.
Coincidiendo eon estas practicas, tienen nuestras campesinas otros varios procedimieotos piadosos, como el de las hogueras en la vispera de San Blas para ahuyentar las brujas; la palma beadita el Domingo de Ramos, quernada en dias de ternpestad, para evitar las descargas electricas; las santiguadas en el abdomen, para curar los infartos de! bazo; la vela enceodida por la extremidad posterior en sufragio al dcmonio, y los huevos cstrcllados en un vaso en la vclada de San Juan, para

DISQUISICIONES SOCIOLOGLCAS
adivinar el porveoir. Unase a csto la crcencia en los duendes invisibles, quc corren montados en las criocs de las cabalgaduras, durante la noche, el ahullido dcl perro que anuncia muertc, el quejido lastimero de la torcaz que presagia desgracia, la creencia firmfsima en fenomeoos sobrcnaturalcs, como las apariciooes de difuntos, con otros ionumcrables agueros de igual jaez, )' se tcndr.i aproximada idea de unos sentimicotos religiosos que informa groseca supersticion, imposiblc de coordinar con cl sublime espiritu del Evangelia.
Colocad uoa mujer en tnles crecncias imbuida y de tal tcmperameoto dotada y por tan d~bil alimentaci6o outrida, a la acci6n persis• tente de melanc6lka soledad, envuelta en una atm6sfera cargada coo los afrodisiacos efluvios de lujuriosa vegetaci6n, bajo un sol enervador, sin ideas en el cerebro, sin vigor en la voluotad, sin conciencia en el espfritu; solicitada por los apetitos de! hombre, su etemo pecseguidor y dccidme lucgo con 9ue auxilios ha de contar para v,eaccr los peligros de la seducci6n, las influcncias del mcdio en que vive y los gritos de la naturaleza quc rcclama sus derechos sobre aquel desmualado organismo.
Cuando San Jer6nimo, el austero solitacio, buscando refugio en el desierto contra las tentaciooes mundanas, confiesa que alU,3 en 1111 rnerpoexte1111ado,enu11acame11111erlaflllle1q11eelhombre,laro11• (llpi.sce1J(iaatizaba 1111 f 11egosde11oradores,ique podra cxigirse a una debil mujer que funda su fc religiosa en la superstici6a y cl terror, y su rudimentaria moralidad casi exdusivamente en el instinto?
Que ese instinto revela cualidadcs rccomendables, no he de ne!,>arlo. Esa mujer, producto muchas veces de uni6o.ilicita, no se prostituye, en el Jato sentfr de esta palabca, sino -triste es confesarlC>cuando la necesidad obliga a trasladar su domicilio a las p0blacioncs, para apUcar su actividad al servicio domestico. Entonces se la acusa de torpe, sin recorda.r que los oficios a que se dedicara, desde la niiicz, son extraiios a sus ouevas funciooes. La civiJizaci6o las acoge por necesidad, las desbasta por el roce, las outrc un poco mejor, excita su vanidad, tmeca la sencillez de su. traje por un remedo de Las galas de la seiior:1a quiea sirve; los pies, encallecidos por los guijarros y espinas, vense aprisionados por calzado elcgante; las maaos, quc recogian las bayas de! cafeto u oprimian cl pcz6n de la vaca, aprenden a maneja.r
•a CdftaJa£1111oq11ia.

~All' A.DOR BRAU
el juguet6n abaoko; el corse cine el taUe, favoreciendo la turgencia dd seno; al paiiuelo, anudado bajo la barba, reemplaza la airosa mantilla; en suma, la transformaci6n individual, extema, se realiza con vent.ajas fisicas. Pero lY la transformaci6n del cerebro? ,Que esfuenos se cmplean para conseguirla? Tomadas para servir, la escuela sigue siendoles desconocida, los quehaceres las llevan raras veces al templo, alguna que otra a las proccsiooes; en las tertulias de los seiiores y hasta en sus confidencias, recogen, nl vuelo, esta o aquella frase, tal o cual consejo que apenas aciertan a comprender; en cambio discurren mucbo por plazas, calles y tiendas, donde no falta quien las Jeslumbre, con promesas que trastornan sus sentidos, cayendo, nl fin, en un abismo de podredumbre, cuando esperaban encontrar un paniso de felicidad. Es dccir que el contacto civilizador, dejando en las tinieblas la enti.dad psicol6gica, precipita, con el embeLlecimiento f[sico, la corrupci6n de esas pobres mujeres que, si no pereceo en las garras del vicio, retornan a sus olvidadas campinas, llevando c.n las entranas un ser, que no podra nunca sentir en su frente la sagrada impresi6n dd beso paternal. c.Y ha de sesuir repitiendose, a perpetuidad, este cuadro desmorali:tador? Puesto que el Gobiemo Superior de la provincia ha rcconocido, como principal obsltic11lopara 1111eslrof11t11roprogreso, el 110 ha/JarJe ronstit11idamoralme11tela familia, entrc el proletariado rural, cpor que no se le ve adoptar medida alguna que tienda a corregir tan pernicioso accideote? No basta reconocer el ma!; ese reconocimiento implica el deber de oponer el remedio, con tanto mayor motivo cuanto que, en las consecuencias del achaque, es ioeludible la parte que corresponde a la administracioa, que no ha cuidado de prccaverlo, ni procura evitar que siga rcpitiendose.
No se diga quc, con el establecimiento de esas 2 57 escuelas ruralcs para varones, se ha iniciado ya la regeneraci6n del proletariado en nuestros campos, pues que esta evoluci6n ha de sobrevcnir poc la influencia de la mujer, a la cual no se da entrada en dichos establecimientos. La educaci6n de l:i.s mujeres es mi\s importante que la de los hombres. "Cualesquiera que se:u:ilos usos y las !eyes -dice Aime Martin-las mujeres forrnan las costumbres de todos los paises. Libres o sumisas, reinan porque reciben su poder de nuestras pasiones. Pero esta influencia es maso menos provechosa, segun el gcado de estimaci6n

DJSQUJSlClONES SOClOLOGICAS
que se las concede: tanto si soo nuestros [dolos, como ouestcas com_paiieras o cortesanas; esdavas o libres, la reacci6n es completa: las mujeres hacen a los hombres lo que ellas son. Parece que la oaturaleza une nucstra inteligencia a su dignidad, como nosotros unimos nuestra fclicidad a su virtud. Tenemos, pues, que por una ley de eterna justicia, el hombre 110puede degrad11ra las n111jereJsin degradarJea si miJmo, ni realzarlas sin mejorarse a si propio. No bay medio: o /01 p11eblo1
Je nnbr11Jecenen 1111brfl!Zoso se riviliZ/111 a 1111pies" . 4
Si, pues, la conveniencia de fomentar el progreso de nuestra Isla se reconoce ya, asi por el pueblo como por el Gobiemo, necesario es realzar a la mujer -como opina el laureado escritor £ranees-, por medio de la educaci6n, para realizar aqucl objeto.
Educando al hombre educamos al individuo; educando a la mujer, esto es a la madre, se educa a toda una gcneraci6n. El hombre, entre nuestros proletarios ruralcs, no cuenta con tiempo sobrado para dedicarlo a transmitir sus conocimicntos intelectuales a los hijos. Al rayar el alba emprende. por lo comun, la marcha para la finca distante, donde ha de emplear su labor: a st! regreso al anochecer, ansia dar reposo a los cansados miembros; en los dfas festivos, la traslaci6n al mercado a realizar los escasos productos domesticos y a proveerse de alimentos, ropas y iitiles, le ocupa duraote largas horas; esto tratandose del hombre laborioso, que si he de rcferirme al zangano holgaz:in, entonces la gallera, el mipe, las bod,a1 y el ventorrillo, no abandonarAn a su vagar un solo instante. La mujer, por el contrario, tiene 9ue permanecer junto a los hijos; sus faenas se desarrollan en la propia cabana o en sus inmediaciones, y en muchas de sus faenas manuales puede servirle de distracci6n mental el e.jercicio de la enseiianza.
Jostruyendo a ouestras campesinas, su soledad coocluye: nadie esta solo cuando tiene uo libro que le acompaiie. Por poco que esc libro valga, ha de lie.var alguna idea a la inteligencia que lo compulsa; repi• tiendo las maxjmas que encierra, han de quedar sus huellas gcabadas en eJ cerebro, y el ocio, ese cooperador fuoesto del vicio, mas funesto aiin en las nostalgias del aislamiento, encontrara. activa competencia en
-4 E.d11rati611d1 la1 madrn de fttmilia, obra premiada por la Academia Fnnma.

SALVA.DOR BRAU
la difusi6n de esas maxi.mas, aun mas augustas al brotar de los labios maternos.
Instruid a nuestras proletarias campesinas, y la generaci6n venide1a vera convcrtida cada una de e$as cabanas, dispersas por colinas }' valles y hondonadas, en otras tantas escuclas de primeras letras.
La madre, por la naturaleza rnisma, esta llamada a ejercitar la educaci6n. Realcemos a la mujer, eduquwiosla, poogamosla en actitud de se1 a su ,,cz educadora, fortifiquemos su inteligencia, llevemos ideas a su espiritu, descorramos ante sus ojos un horizontc que hoy no alcanza a entreve1 y, a la superstici6n que la atrofia y a la soledad que la embrutece, habr:in de suceder el espirituaLlsmo cristiano que regenera y el conocimiento del propio valer que dignifica lo. conciencia y vigoriza la voluntad.
En la mujcr puertorriquei'i:i existe innata la ternura filial; sus seotimieotos matcrnales son indiscutibles. Entre ellas, toda I~ q11ees madre crJa, como ha dicho, con inspirado acento de verdad, un poctn muy popular de Puerto Rico.~
Aun ese mismo concubinato, lcpra que urge extirpar, no pucde confundirse, en absoluto, con la prostituci6n que mancha asquerosamente las poblaciones. En pais constituido coroo el nuestro, los vfnculos de parentesco tienen que se1 extensos entre bs familias, trayendo, por consecuencia, los matrimonios consanguineos. Estos matrimonies, que la ciencia condena como favorables a la degeneraci6n fisica, los obstaculiza la Iglesia, si bien autorizandolos mediante dispensa can6nica. Como no todos pueden sufragar los derechos pecuniarios que esa dispensa rec.lama, las uoiones ilkitas entrc parientes alcanzao. un tanto por ciento alzado ea la estadistica de la desmoralizaci6n. El concuhinato, as! estu• diado, acusa junto al vicio social el vicio patogenico. Aparte de la consanguioidad, existe otro accideote generador de los eolaces ilicitos. La costumbre exige go.las nupciales en el templo y abundantes manjares en las bod:is, y mal puede adquirir galas la que, muchas veces, solo ha contado coo harapos para cncubrir su desnudez
6 El Caribe, o, .miis propiamente hablando, el Doctor Don. Jose Gualbcrto Padilla.

DISQUISIC/ONES SOCIOUJG/CA.S
ni celebrar convites el que a duras penas habr:i podido construir el desmantelado nido en donde debera su prole guarecerse.
Unid estas causas pacciales a las generales que antes expu.siera, y verejs c6mo surge, a su influjo, ese connubio ileg:il eo que la mujer se entrega al hombre, con la fe de la primitiva existencia patriarcal, jurada ante el altar de fa naturaleza.
Muchos de esos enlaces obtienen fa sanci6n sacramental eo las visitas pastorates de los prelados diocesanos. Entonces son gratuitas las dispensa.s, h predicaci6n moral mas activa; el amor de los hijos se impone a la preocupaci6n de las galas, y el pt1X /er11111episcopal, que confirma el ingreso del nino en la comuni6n cat6Lica, armoniza con la epistola del ap6stol de los gentiles, que instruye a sus padres en los deberes mutuos y con la bendici6n del sacerdote qu'e imprime caracter sagrado a la familia.
Mas, si innegable es el vicio de que me ocupo, imposible es tambien desconocer que la fidelidad conyuga~ lle'oradahasta el limite de la abnegaci6n y el suf rimiento, contribuye, por lo comua, a hacer meoos deplorables los efectos de aquel accidente. No hablemos del hombre; la vida trashumante, de fioca en finca, excusa su versatil fragilidad; pcro, al regresar a su morada, de fijo que no bab.ra.de encontrada man• cillada por el adulterio. La pobre mujer que con aquel hombre comparte su miseria, sabc que es irregular el estado en que vive, pero esa convicci6n no aminora su voluntad, y tan obligada se juzga a respetar la honca del amante, como si a el la atase el vinculo del sacramento.
Convengamos en que instintos y sentimientos tan ricos en delicadeza y espontweidad, son susceptibles de valioso perfeccionamiento. cPor que rnedio? El general Despujol lo ha dicho oficialmente: con cl auxilio de la escuela de instrucci6n primaria.
No puede apreciarse en un ligero esbozo todo cl caudal de cooocimientos, todo el cumulo de idett.s que proporciona al individuo esta sola cuaLidad: ;Sflberleer.I Conceder esa enseiianza al nino es o.rrojar uo grano en el surco, eocender el sol ea las tioieblas, generar vapor en helada ct1ldem, dar alma a la bestia, elevar a Espartaco hasta Jesus, combatir a Josue con Galileo, subir desde Spencer hasta Confucio, descender desde el Genesis hasta Cervantes, ponce en comunicaci6n el espiritu del hombre con la conciencia de la humanidad. El Caton de San

SALVADOR BRAL.
Casiano cs la endeble carabela que, por cntre dificultades infinitaS, conduce al nauta inconsciente hasta la posesi6n de prodigiosos muodos desconocidos.
Enseiiad a leer, haced que aquellos sigoos inventados y combinados por el obrero de Maguncia, rcvelen a los cerebros el mistecioso jeroglifico del libro, donde el peosador deposit6 el fruto de su expc· riencia, madurada tras de amargos infortunios y tcnaces vigili-as, y vereis al cabo c6mo la idea surge y el estimulo dcspierta y cl egoismo se eofrena y la concupiscencia se embota y la existencia se regcnera por 1:i aspiraci6n sublime a la perfectibilidad.
Enseiiad siquiera a leer a esa infeliz mujer de ouestros campos; facilitadle el medio de quc: aprcoda a ioter.pretar lo que cncierra uo libro, y la Moral evangelica que djgnifica el alma y la Higiene que pucifica el cuerpo y la Economla domestica que auxilia al pobre y b.
Agronomia que fecunda el tern.mo y la Hsica que anula las creeodas sobrenaturales y las lutes manuales con sus procedimientos y la Historia quc se remonta dcsde cl conocimiento del mineral igneo hasta Ja constituci6n de pueblos y naciones, y la Geografia y Ja Qulmica y la Mecanica, y las artes y ciencias todas, popularizadas hoy por cl esfueno simultaneo de los ap6stoles de la civilizaci6o, hara.n llegar hasta esa mujer, por lo menos, un precepto rudimentario, un destello sutiHsimo de luz, nueva estrella de los Magos que le sin:a para prcsentir en d6nde se oculta el portal iniciador de su redenci6n. No faltara quien, al pasar la vista por estas lineas, ridiculice la preteosi6n absurda de hacer sabias a Jas cnmpesinas. Tambien la corte de Luis XIV hizo mofa del ilustre Fenel6n, al oirlc redamar, para las mujeres de su tiempo, una educa.ci6n menos superficial que la que se les otorg:tba. Pam que se Jes ensciiase algo mti.s quc a bailar y responder a una ga!anter!a, tuvo aquel sabio sacerdote que apel-ar al principio teol6gico de que "/a., m11jere11011la mitad de/ /inaje h11ma110,redimidas con la 1a11grede Juucristo y desJinadaJ como 1101otro1 a la gloria etema". 6 Que aquel principio venga en mi ayuda. Si nos llairuunos cristianos, si son los preceptos de Jesus los que nos inspiran, reconociendo coo ellos la igualdad del Jinaje hu.mano, forzoso se.ra reconocer que ese 36 por 100 que representa, en nuestro censo provincial, la e Ed1mrci611·Je laJJl/1orit,u.

DlSQUIS/CIOSES
SOCIOl.6GICAS
poblaci6n femc.nina esparcida por lo~ campos, tienc a la instrucci6n igualcs derechos que nosotros. No hagamos sabiaI a esas mujeres, pero no las dejemos tampoco abandonada:, como irracionales.
No se aprecia el universo por eJ atomo; pero es forzoso estudiar el atomo, puesto que flota en el universo; y poc lo misn:ioquc su acci6n es invisible y se hallao fuera del comun alcance sus influencias, hacese mas forzoso compenctrarse de ellas para conocer la importancia que alcan.zun en la c6smica gestaci6n.
Apartada de los centcos sociales la clasc proletaria, cl observador superficial no se preocupa de su existencia: cuando mas se hace eco de preocupaciones que tienen su ra!z en s6r.dido antagonismo; sin embargo, esa clase constituye entrc nosotros el nudeo de la poblaci6n, y su acrecentamicuto es constante, por poco que lo revele la estadistica.
El hombre -<lice el Dr. Ph. Hauser, estudiando el pauperismo andaluz-- ''por un instinto podcroso, se ve siemprc empujado a awnentar su cspecie. y como cxiste un gran numero de personas, particularmente de Ja clase obrera, q11enoJiene11cue,1/aco11el dia de maiiana, crece siempce la poblaci6n en proporci6n mayor quc los medios de provec.r a sus necesidadcs.7
Esta observaci6n, como otras mucbas contenidas en el exprcsado estudio sociol6gico, aplicable a nuestra provincia, CU)'asafinidades con el pueblo andalu.z son cvidentcs, iroprime nuevo caricter de necesidad al que ya reviste la popular ensenanza.
Los esfuerzos de Jos scfiores Marques de la Sema y Conde de Cas· pe, en favor de esa educaci6n, son digoas de encomio: derecho han adquirido por c.Jlo a nucstra gratitud; pero es iodjspcnsable que esos esfuerzos no sc paralicen. Bueno, bonfsimo es crear lnstitutos de segunda cnseiianza y escuelas profesionales que respondan a las aspira• ciones legitimas de las dases superiorcs e intermedias; mas no nos forjemos la ilusi6o de que, con esos cstablecimientos, hemos obtenido Ja plenitud de la enseiianza ni supongamos que, para obtener ~sta, s61o falta la Universidad.
De nada vale la cupula, grandiosa en un edificio, si los cimientos que soportan son fragi.les e impcrfectos. En la arquitectura social como
'1 Esr11dio1mediro•Jocialesde Se11illt1.V~ascla R.e11i11a de Espa1i11, t. XCVI. aiio dedmoseptimo.
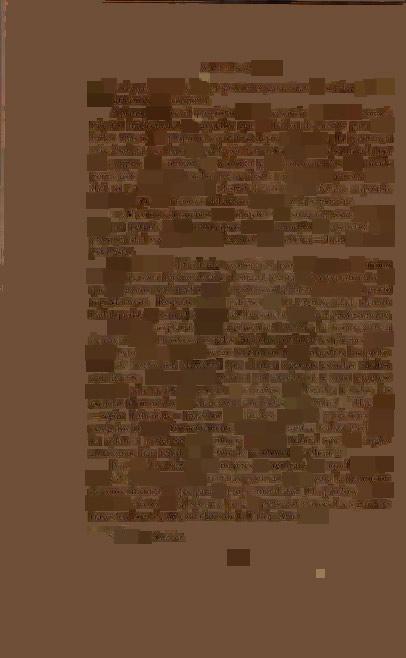
SALJI ADOR BRAl'
en la urbana, Ja base y las proporciones garantizan la solidez y la belleza arm6nka de! conjunto.
Aplauso merece el prop6sito de dar ensanche al area de conocimientos intelectuales, en aquellos que se hallen dispuestos para recibirlos; mas no es propio ni equitativo dejar, a la vez, en Ja ignorancia mas absoluta, esa masa de poblaci6n femenina que vive diseminada por los campos. EI contraste es violento y las consecuencias del olvido perniciosas, pues por mucho que se ilustrc una p:ute de nuestra sociedad, si permanece latente la desmoralizaci6n en el foodo, imposiblc seroevitac que los miasmas dcletereos asomen en la superficie. -,Y c6mo educaremos esas mujeres? La situaci6n econ6mic:i del pals no permite a Jos municipios ouevo aumento de escuelas, y la promiscuidad st.>xual,en las de varoncs, secin nociva -di ran los menos pesimistas.
Pase lo de las dificultades econ6micas, por mas que, en cl :inimo de toda persona medianamente ilustrada, exista e1 conveocimicnto de <JUC los gastos ocasionados por la instrucci6n publica son en alto grndo reproductivos. Respecto a los peligros de la promiscuidad, demostrado queda, que sin el concurso de la escuela, subsisten profusamente. Mas bicn aceptaria, como argumcnto atendible, la inconveniencia de eoviar niiia.s precoces a escuelas dirigidas por hombres j6venes y solteros; pero esto es facil de evitar, sustituyendo por macstras los profesoc~ de instrucci6n elemental que dirigen nuestras escuelas rurales, actualmente. En una oaci6n practica por exceJencia, y cuyo progrcso .causa la admiraci6o de propios r cxtranos, los Estados Unidos, las escuelas clcmcntales se encuentran confiadas a la mujer. "Hay aJli -seguo Laboulaye-maestros sin rivales, pero los profesoces mas cscogidos fracasan frecuentemente, donde una yankee realiza prodigios. La infancia pertenece a la mujer, y es Jey natural que los angloamericanos ban tenido el merito de reconocer y aplicar" .8
Bajo la direcci6n de las mujeres se agrupan, en aquel pais, los niiios de ambos sexos, con ventajas positivas, no ya para la trasmisi6n de conocimieotos, si que para la propia moralidad. Ocupandose de desc.ribir los efectos de tal sistema, pone el pensador £ranees la.~siguieotes frases, en boca de un ciudndano de la Uoi6n Americana:
8 Paris en America.

DISQUIS/ClONES SOCIOLOGJCAS
"Preguntad a nuestros maestros; no haUareis uno que no se sienta orgulloso de nuestras escuelas mixtas. Son invenci6n y honor de la America. Como siempce, bemos tenido confianza en la naturaleza humana y en la libertad; como siempre, bemos logrado nuestro prop6sito. En nfoguoa parte es la iostrucc\6n mas solida y la moralidad mas grande que en nuestra querida instituci6n. La emulaci6n entre los dos sexos constituye aguij6n sin igual. Por pequeiio que el hombre sea se avecgiienza de ceder e1 primer lugar; la mujer es paciente, tiene mas abierto el entendimiento; en esos primeros estudios, que nada tienen de abstractos, eUa es quien resulta frecuentemente vencedora. Y este es el mas insignificantc aspecto de la cuesti6n. Las senoritas ganan tanto en caracter y voluntad como los j6venes en coraz6n.
"Respetadas las niiias, se respet-an a si mismas; libres, obtienen el lugar que las corresponde, y en las diversiooes, por ejemplo, natural reserv-a las separa de sus compaiieros. Por lo que &ace a los varones, adquieren en nuestras escuelas mixtas la delicadeza de sentimientos y la cortesfa caballeresca que solo la sociedad de las mujeres puede proporcionar ................. .
"Ambos sexos se instruyeo juotos: a los diez y seis aiios, a los veinte, sus relaciones son tan sencillas, tan fraternales como cuaode ocupaban en la escuela los misrnos bancos. Mas de un matrimonio se lleva a cabo entre antiguos camacadas de colegio; la estimaci6n y la amistad engendran el amor y le sobreviven. iHa imaginado la Europa nada tan cristiano y tan perfecto ?"
Ya se lo que alguno va a contestar, despues de leidas las Erases precedentes: "La raza, el temperamento, el dima son, en la America del Norte, distintos de los nuestros". Podra ser esto verdad, pero el coraz6n humano y las pasiones que le agitan obedecen a iguales impulsos en todas las geograficas latitudes. En mi sentir, la educaci6n, modificadora del caracter, contribuye masbien que otras causas, a la manifestaci6o de es<?respeto que la mujer inspira en la America sajona; respeto 9ue la escuela inicia, y dilata y fortifica la Ley del Estado. Por mucho que se conceda a las influencias dimatol6gicas intertropicales, no somos los hombres tao peligrosos ni tan fragiles las mujeres, que no podamos, en la niiiez, comulgar juotos en el mistico agape de la ensefianza. No es esta idea impremeditada: precisamente somos muchos los Jlamados a corroborarla.

SALVADOR BRAU
Cuando la acci6n oficial apenas si daba muestras de comprender, en Puerto Rico, la importancia de la iostrucci6n popular, ejercfan el magisterio no pocas mujeres -aJgunas oriundas de raza africanasin otro aliciente que la satisfaccj6n del cumplimiento rrusericordioso coosigoado en el Evangelio. ;Emefiad al q11enosabe.l
Raro sera el pueblo en donde no se recuerde, con filial venerad6n, el nombre de algunas de esas bieohechoras publicas. No pocos de nuestros compatriotas recibieron en aquellas hu.mildes aulas, los rudimentos de su educaci6n, y, yo mismo, al trazar est.as Hneas sientor'ne embargado por emoci6n iodecible, al reconstruic en la memoria aquel bendito santuario en donde, congregado coo infinidad de disdpulos de distintas edades y sexos, recibi de una mujer dignisima las primicias de la enseiianza.
iVosotros, los que, como el que traza estas lioeas, podeis testificar que la promiscuidad de sexos ha podido existir, sin consecuencias desmoralizadoras, en Jas prirrutivas escuelas de nuestra provincia! jVO· sotros, los que a una oscura mujer, anciana y pobre y escasa de ilustraci6n, pero rica, opuJeota en sentimientos geoerosos, debisteis el primer refJejo de Ia aurora que irradi6 en Ja tenebrosa noche de vuestra inteligencia ! iV osotras tambien, mad res tieroas y virtuosas, que en aquellas embriooarias escuelas aprendisteis a creer en Dios, sintiendo palpitar por primera vez su espiritu en la actividad de vuest.ro cerebro; venid a demostrar que la armonia sexual, en la escuela, es por si sola una enseiianza! jVenid todos; evocad aquellos pla.cidos dfas en que bulliciosos y parleros, con la sonrisa en los labios y el candor en el alma, corriafa a reabir, con el beso de la mujer la Jecci6n de la maeStra, doble caricia, consoladora y fecunda coroo la impresi6n del primer rayo primaveral en la vida iotima de la oaturaleza l Mi aserto no basta; venjd vosotros, que formais casi una generaci6n, a corroborarla, probando que Ja escuela mo.1:a, esa escuela que constituye una gloria oaciooa! en la Ameiica del Norte, fue no por impulso oficial sioo por individual esfuerzo esponta.neo, paJanca primordial de nuestra cultura. SI; la escuela mix.ta regida por mujeres, ha dado fecundisimos resultados en Puerto Rico. Y, necesario es decirlo; ialgunas de esas mujeres fueron negras ! restacadas, por suerte, al ultraje de la esdavitud que la codicia !es impusiera, y elevadas por la caridad, al apos-

DISQUISTCTONESSOCIOL6GTCAS
tolado de Aque/ que llamaba los niiios a si porque a ellos correspoode la posesi6n espiritual en el reinado infinito de los cielos. Transformad en escuelas mixtas esas escuelas rurales para varones que hoy subsisten; sometedlas a la direcci6n de la mujer y, sin ~umentar un centimo en los presupuestos municipales, habreis abierto campo fecundo a la actividad femenil, protegiendo a la mujer que ensefia, ensefiando a la mujer que ignora.
-Que no es posible dejar sin pan, de repente, a 257 funcionarios escolares; que no se encuentran, de improviso, 257 profesoras aptas para desempeiiar ese servicio -di.ran ouestros administradores publicos. Esta bien. Nadie pretende traosformaci6n perturbadora en la ense• iianza. Dejad esos maestros rurales en sus puestos; mas, a medida que las vacantes ocurrao, utilizad la oportunidad para iniciar la evoluci6n. <Duda.isdel resultado? Pues no las transformeis todas. Reformad corto mimero, sometedlas a iospecci6n celosa, compulsad a menudo el resul· tado, acoged la teoria, depuradla en cl crisol d.e la expcriencia, intentad algo, en fin, que justifique siquiera el abandono que acusa la estadfs• tica; pero no olvideis estas frases quc el espiritu observador de un hijo de Puerto Rico, devoto ferviente de la ensefianza, ha impreso en un libro, destinado a ex_poner el est.ado de nuestra iostrucci6n, y que ha merecido el honor de un lauro, adjudicado en la propia Metr6poli. 9
"Si la ensenanza primaria es necesaria a la nmez, si es un hecho indiscutible que un pueblo se eocontrara maspr6ximo a su perfeccionamiento, cuanto mayor sea el numero de sus indi• viduos que adquieran los rudi.mentos de! saber, es indudable que, por erta so/a ciromrta11cia, el n11estro re enc11e11tratodavia m11ydiJtanle del lermino deseado".
Acortemos esa distancia. Abandonemos la indifereocia que nos consume. Hora est jam no.r de somno surgere. Pidamos luz, pero pidamosla amplia, como la del sol que ilumina con sus rayos todo el orgaoismo unjversal. Procuremos que luzca sus facet.as el diamante pulimentado, mas sin despreciar p~r eso el cuarzo modest.isimo. La
II El Doctor Don Gabriel Ferree y Hernandez. Memocia sobre la Jnstrucci6n Pub.lira. premiada por el Ateoeo.

SALVADOR BRAU
suntuosidad del mi.tmol no aminora la utilidad de la arrilla. Rindamos culto a la ciencia en sus mas supremas manifestaciones, pero no olvidemos que las escuelas elementales son aun una palabra huera para la mayoria de nuestra poblaci6n.
Solicitemos que esas escueJas extiendan su regenerador influjo hasta el predio rustico; caiga el refrigerante rodo de la instrucci6n en la agostada inteligeocia de la mujer campcsioa; dignifiquemos a esa madre por medio de la enseiianza, y eotonces, regcnerada nuestm sociedad desde sus m:is profundos cimieotos, vcrcmos transfigurarse In silueta indecisa de la melanc6lica Agar en el torso sevem )' ,•igoroso de Ia sublime madre de los Gracos.
LA HERENCIA DEVOTA*

• Puhlirndo originalmente en el Al111.i11<1q11cdt'D.1111,1Jp.1r,11887, Tipo>;mfl.1J. Gonr:ilez Fom, San Juan, Pucrtu Rico, 1886. l'P• 1,4-167.

Sr. Dr. D011Jose G11albertoP,1dillt1.
Mi bo11dadosoamigo:
He querido que el ,,ombre de 1/Jled, maeslro ejel'chado 011 la diffriJ arurJomfasocial, f igurase al frente de rJitehumi/dc est11dio.
Q11e e1e nombre, Ian popular en Puer/o Ri,o, ampare ,011 lliJ reflejo1 la audacia y la i11s11fieie11ciade/ que se honra al 1/amarse Jfl amigo sincero y e111tuia.tla admirador.
S. BRAU

ENntH las cualidades de caracter quc suelen atribuirse al pueblo puertouiquefio, figura, y no en filtima Iinca, el sentimieoto religioso.
No niego el seotimiento ciue, no en balde nuestras madres piadosas nos enseiiaron a re.zar, mucbo antes de enviamos a la escuela; ni se aJarme tampoco algun timorato, atcibuyeodome. anticipadamentc, prop6sito de combatir su religiosidad, pues, aparte de la libertad de creeoc.ias, que yo respeto como uno de los derecbos individuales imprescriptibles, recuerdo haber oido afirmar a uo erudito escritor, que "ton las religio11es111cedelo mis:mo, q11eco11aq11ellasenfermed11des myos gb-menes lrammiter, los padres n ms descendientes, por espacio de muchos sigios, y para cuya estirpac.i6n ofrece el arte pocos remedios". 1
Quiere decir quc ni voluntad ni aptitudes me llcvan a desvanccer o atacar religi6n alguna. Mi anhelo es otro. Aceptando una calificaci6n aplicada a nuestro pueblo prop6ngome aciuilatar su cxactitud, por medio de la observaci6n y el analisis, amparandome del derecho ciuc asiste a todo ser consciente para estudiar la sociedad en que vive, a fin de darse cuenta de su estructura y sus evoluciones, y de conocer el grado de responsabilidad mutua ciue la gesti6n cooperativa impone a los asociados.
Expuesto este nccesario prd.mbulo, y toda vez que de sentimientos religiosos he de ocupanne, preciso sera que inicie mis ta.reas por el examen de Jas manifestac.iones cxtemas de esos sentimientos, comprendidas bajo cl nombre de pnicticas devotas.
Un escritor mistico cuya autoridad no pondran mis lectores en duda, pues Ia Iglesia cat6lica le ha colocado en el oumero de sus bienaventurados confesores, dijo, hace tees siglos, a prop6sito de las susodichas practicas, lo siguieote:
"Cada cual pinta la devoci6n segun su pasi6n y fantasia, El que es ioclioado al ayuno se tiene por muy devoto si ayuna,
l Cl.Al.OS F. DUPUIS, El origm d~ 1odo1 loJ tNltoJ.

SALVADOR BRAU
mmque .ru coraz6n este /Jeno de rencillas, y al paso que, por sobrledad, no se atreve a llegar con la lengua al vino, ni aun tal vez al agua, no hara e.rcr,rpulode baiiar/aen la 1angrede .ru projimo con mumiu-retcione,y calumnias: otro se juzgara devoto porque reza muchas oraciones al dia, aunque despues de esto se de.sale Ill lengua en pa!t1brasd11ra,,arrogantes e injurio.ras contt-aIIII domesticos y -vecinos:otro sacara con gran prontitud de su bolsa el dinero para dar limosna a los pobres, pero no puede sacar de su coraz6n d11lzllra,on q11eperdo11ara sus e11e• migos: otro perdonari a sus eoemigos, pero jamas pagara ,r .r111 acreedore11ino obligado por la j11,ticia. Todos estos estan vulgarmente reputados por d.evotos, y ciertamente no lo son. . . A este modo hay muchos que se vjsten de ciertas acciones exteriores, propias de la santa devoci6n, y el mundo cree que efectivamente son devotes y espirituales, pero en la rea/;dad110 son mas que e.rtat11a1 y f1111tam1a.s de devocion".2
Desprendese de esta opini6n del virtuoso obispo de Ginebra, que la devoci6n en gran nwnero de individuos, es cuesti6n de aficiones o gustos, cuando no de simulacros exteriores que tienen de devoci6n nada mas que la apariencia. iSe ballara la nuestra en alguno de esos casos? He aqui lo que conviene dilucidar.
Los escasos historiadores y analistas que a estudiar nuestra organizaci6n social se ban dedicado, muestranse acordes en reconocer la aiieja afici6n de! pueblo puertorriquei'io a solemnizar las festividades religiosas del calendario con alegres y bulJiciosas e."<pansionesmundanas, que, al decir de algunos, demuestran el arraigo de la idea religiosa en el espfritu. Asi vemos conrnemorar con francachelas y orgiasticas comilonas, el advenimiento a la vida del Revelador de! Evangelio; con desatentadas carreras de caballos y chapuzones en el mar, en el rio o en el primer charco de agua que veoia a mano, preteodiase celebrar Ja natividad del severo Precursor, saccificado a las exigencias rencorosas de una cortesana impudica: con extraordinarios derroches de ostentoso lujo demostramos todavia nuestro duelo, al recordar la agonia de un Martir, que fund6 la regeneraci6n de la sociedad burnana en la austeridad de las costumbres; y a compas de serenatas y rondas nocturnas vimos, en los feliccs dias de nuestra adolescencia, preparar para la procesi6n matinal del Corp111 1 los altares callejeros, bajo cuyos
2 SAN FRANCISCO OE SALES, ln1rodu&cio,1a la vida drrnia.

DISQUIS/CIONES SOClOLOGICAS
arcos de frescos arrayanes y perfwnados helechos se desliz6 qutzas, a favor de la noche, mil.s de un beso pecaminoso o se ioici6 el proceso perturbador de alguna hoorada familia.
Tales pnicticas hao debido, leota.mcnte, modificarse o ceder con la evoluci6n natural de los tiempos, mil.s, como si cl espiritu que las vivificara, comprimido forzosrunente, hubiese menester de v,ilvula de desahogo para no estallar con violencia, vi6se a las agrupaciones popu• laces resumir todos sus ahincos celigiosos en las fiestas anuales dedicadas a los santos patronos, abogados tutelates de cada feJigresia. Ya adoptada esta fase evolutiva, la manifestaci6n piadosa no tuvo limites. Pueblo conocimos en el que, seiialando cl santoraJ eclesiil.sticoel dia 29 para conmemorar su patrono, empezacoo los festejos el dia 1 9 de! mes, y aun hubo que extenderlos basta el dfa 30 1 por no haberse agotado eJ fervor de los devotos. De que no exagero, da fe la regla 7• de la circular quc, en 3 de enero de 1879, dirigiera a Los aJcaldes el gobernador de la Isla, don Eulogio Despujol, limitando a solo treI dlas, las fiestas patrono.les; prescripci6n que cinco anos mas tarde, cl I 3 de octubre de 1884, debio dedarar en toda su fueru otro gober• nador general, el senor don Ramon Fajardo. 3
La intromisi6n deJ poder gubcrnativo en seiialar llmite reglamentnrio a manifestaciones quc sc eogeod.ran en la conciencia individual, po.receria ao6mala, si oo se justificasc sobradamente por la desviaci6n que esas manifestaciones !Jegaron a acusar en el regimen moralizador de todo un pueblo. Aparte de los germenes de holganza que en el proletariado difunde el incentivo de tao continuadas fiestas, cabe recordac que en ellas ha sido facil a los devotes pasar, sin transici6n alguna, de la mesa de! altar ccistiano, a la mesa del tahur explota:dor de la codicia, ya que en tales festividades lo sagrado y lo profano se ban solido confundir en maridaje monstruoso, asomando no pocas veces el vicio, corruptor de las costumbres, su descamada fa.z, a las puertas mismas de Jos templos erigidos para dar cuJto a la moral de! Evangelio.
Verdad es quc entre las fiestas patrooales de hoy y las que aun se celebraban hace diez anos, media distancia favorable al progreso
11 Gact1.1 O/h-ial Ill/ Gobiemo, numeros correspoodimtes al 7 de cnero de 1879 y 14 de octubtc de 1884.

SALVADOR BRAl'
de las costumbrcs, en cuyo pcrfeccionamiento cocresponde oo escasa cooperaci6n a una parte de la prensa peri6dica, que ha protestado constantemente contra perniciosos hlb1tos que, so pretexto de tradiciones populaces, no ha fa.ltado quien se empenase en patrocio:u. Mas si hoy no alardca la dnica ruleta en la plaza publica; si el dinero de los garitos no contcibuye a sufragar novenarios mlsticos; si la za,mbra libidioosa nose alberga ya al pie del santuario en que la oifiez se educa; si, a pretexto de devoci6n, no se sacrifican largas semanas de labor, que representan el pan derrochado de infinitas familias; ello es quc no seria difkil encontrar todavfa, rezagado en Puerto Rico, alguno de aqucllos individuos que tenian a gala el ir de pueblo en pueblo, con la ruleta en Jas ba11aJtilw, los ga.Uos en eJ saco o el naipe en el bolsillo, buscando festividades religiosas e.a donde ejercitar su originalfsima piedad o alentar la de otros devotos. Por Jo de.mas, la orqucsta contratada para cantar antifonas y motetes al glorioso patrono, sue.le aguardar aun a los fieles, a la salida de la 11011ena, para acompanarlos, a compas de los acordes del provocativo 111ereng11e, a la casa donde se celebra d baile, complemeoto obligado de nuestras populaces fiestas religiosas. Es una rcmioisceocia blblica -di ran algunos- pues que cl rey salmista bail6 btmbien delaote del area; pero la rernjniscencia seria en todo caso muy convenciooal, pues la Biblia no cuenta que, en aquella ceremonia religiosa, enlazado David con alguna Bethsabe de m6rbidos contornos, se columpiase mucllemente a los acordes planideros del merengue sensual.
Que el baile es una diversi6n culta no he de negarlo, mas la Iglesia lo considera contrario a la devoci6n, y scgun parecer del bieoaventurado obispo que antes he citado, "asi como el ejercicio de la danza abre los poros de! cuerpo, a.si tambien abre los poros del coraz6o, por lo cual si alguna serpiente llega a iaspirar al oido palabras lascivas, reqaiebcos y lisonjas, o si alguo basilisco se acerca a echar miradas impuras y ojeadas amorosas, los corazones estan sumamente dispuestos para dejarse contaminar y emponzofiar".
Pareceme que despues de oir maoifestaci6n tan autorizada, oo cabe clasificar nuestras d11ozasen d catalogo de las practicas religiosas. Que los pueblos neccs.itan regocijar su esplritu con expansiones bulliciosas es im.itil que se me advierta, pucs no he pensado en contra-

DISQUISICIONES SOCIOL()G/CAS
decirlo. Si el pueblo ha menester de esparcimiento, rengalo en buena hora, mas no se vista el vicio con capa de devoci6n, ni se apele a cada instante a recordar la herencia religiosa que nos legaron nuestros mayores, para justificar perturbaciones y contubernios que no resisten al escalpelo de la cdtica apoyada en la recta raz6n.
Estos accidentes me parece que ban debido despertar la atenci6n del clero parroquial, llamado por su moralizadora misi6n a encauzar las desviaciooes del seotimiento publico.
En rnedio de esos festivales ruidosos; cuando el templo rebosaba de fie/es, realzando la mujer sus naturales gracias con galas llamativas, como en un teatro u otra mundana diversi6n; cuanda la turbamulta varonil, agolpada en los intercolumnios o afianzada en las puertas, perseguia una soorisa enloquecedor.a.o aspiraba a recoger, de paso, un apret6n de manos expresivo; aiando el matraqueo de los dados o el vocear de los r11leteros,invitando a la corrupci6n, mezclabanse en el cspacio con las notas musicales de los himoos, entonados en Joor del virtuoso buesped de! paraiso; cuando el ritmo de las danzas callejeras anunciab.an a las devotas la proximidad de! baile, que significa una utilidad para ciertos est.ablecimientos mercantilcs, pero quc proclama, a la vez, un derroche para el pobre padre de familia que ha de imponersc privaciones o contraer deudas, a fin de que Ja hija de su amor no desmerezca de sus demas compafie.ras ante el juicio pueril de la vanidad; entonces, saltando a la vista la perturbaci6n social, la elocuente y persuasiva voz de los parrocos hubiera podido sefialar con facilidad el peligro y razonar eficazmente sobre Ia manera de evitarlo; pero -lo confieso con pena-muchas fiestas patronales he prcsenciado en distintas poblaciones de nuestra Isla; jamas oi predicar en ellas otra cosa que el serm6n panegirico del santo. B orador sagrado, con mayor o menor erudicion o fantasia, pintaba a sus oyentes la excelsitud de! venerado siervo de Dios, tecordaodo sus virtudes en la tierra y cl puesto 9ue ellas le alcanzaron entre las celestiales jetarqufas; pero ya fuesen prescripciones Jiturgicas, deseo de no chocar con lo que algunos llamao arraigadas costumbres, o bien, falta de conocimieoto de ciertos hechos que debo suponer extraiios a la vida de] sacerdocio, es lo cierto que nunca sintieron mis oidos descender de la citedra sagrada, en Jos dias de fiesta patronal, protesta alguna contra

SALVADOR BRAU
la falsa devoci6n que tales solemnidades acusaban, ni contra las imperfecciones socialcs que se amparabao de su sombra para encubrirse y fructificar.
Bien es verdad, que al decidirse los curas de almas a e.mpreoder tales predicaciones, habrian suprimido o cercenado los devotos, la parte alicuota de! fondo de festejos destinada a la parroquia; pero entre la ostentacion de los oficios religiosos, que no creo acrecieoten su eficacia con la suntuosidad, y la pureza de las costumbres, base esencial de la filosofia cristiana, y fundamento de toda sociedad bie.n constituida, entiendo que la clecci6n no ha debido parecer dudosa un solo instaote. Qui2as yerre en mi apreciaci6n, mas conste que en ese error me habran hecho incurrir los escritos de sabios sacerdotes cat6licos.
"Jesucristo vino al mundo -dice Fleury-no para establecer un culto exterior e instituir nuevas ceremonias, sino para hacer adorar a su Padre en espiritu y verdad; para que se putificase un pueblo grato a Dios. la moral que no tiende a formar un pueblo tal, no es la suya" . 4
Examinando, siquiera a grandes rasgos, el conjunto, hacese necesario descender a algunos detalles, pasando, al efecto, del analisis de la sociedad general al de las asociaciones particulares que obedecen al tltulo hist6rico de CofMdia.r. Y, ya en este prop6sito, babra que prescindir de las poblaciones rurales, para fijar el campo de observaci6n en la capital, donde tales asociaciones son mas variadas y numerosas. Aunqae reconozca que las Cofrndia.r reiigiosas, como los Gremior de 11rte1y oficios, no respooden hoy a 1a necesidad social 9ue llenaron cumplidamente en la Edad Media, cuando el despotismo feudal obligaba a las dases populaces a buscar en asociaciones caldeadas al soplo de la fo cristiana, una fortaleza comun en que arnparar con su existencia su dignidad; aunque admita, con un escritor, laureado por el Tnstituto frances,r. que esas corporaciones, saludables durante muchos siglos, aun desde el p,mto de 1,ista de/ trnb11jo, p11es la libert11d 110 podia marchttr mas apri1a qrte el tiempo, cayem11para siempre, porq11e en el/as se npag6 el Ieuliwie11to c-ri!tiano que tan magnlfic,111,enle!tts
4 Discurso sobre la Histotia eclesiastica, pag. 234. ;; MR. EMIUl LAURENT, Le pauperiJme et /es Auocidliont dtr prevoyance. t. I, pag. 221.

DISQUJSICIONES SOCIOLOCICAS
inspirar,1e11m despertar, no es posible quc yo censure la idea capital de comunidades que tienen por norma la devoci6o y la cacidad; es decir, el sentimiento religioso y su manifestaci6n tangible masselecta.
Las cofradias puertorriquenas -hablo en tennioos genera1es- participan de condiciones identicas a las de los siglos medios, en ruanto a la advocaci6n tutclar de un patrono, direcci6n espiritua1 cdesiastica, moralidad notoria de los cofrades, admisi6n de ambos sexos, derechos de entr-ada, cuestaci6n mensual, socorro pecuniario a los enfermos, auxilio piadoso a los moribundos, cxequias funebrcs, y sufragios anuales por cl alma de los que dejaron de existir. Todo es plausible, pues que lo inspira humanitaria fraternidad; peco junto a estas practicas, el observador vc cjercitarse otras que obligan a recordar las lecciones tan graficameote consignadas por Sao Francisco de Sales, en el libro Je que antes hiciera menci6n.
Nuestras cofradias de socorros mutuos aJentados por la piedad, :icostumbran celebrar, con gran boato, las festividades de sus patronos, y aunque compreodo que los sea.ores sacerdotes ban de ser parcos en la exigencia de remuner:iciones pecuniarias, tratandosc de asociaciones cuyos fondos se nutren coo limosnas, quedan otcos gastos, como los de musica y cantorcs de capilla para todo el decenario que las fiestas comprenden, iluminaci6n extraordinaria y decorado de los templos, :idornos y :ilhajas para fa irna.gen, orquesta para las procesiones y alboradas, a1quiler de sillas y cortinones y girandolas, pirotecnia, globos, etc., etc., todo lo cual suma, coo facilidad, centenares de ~os.
Supongamos una cofradia, compuesta de 300 hermanos: contribuyendo cida uno con l.t cuota mensual de dos rcales vell6n, el presupuesto de ingrcsos anuales de la comunidad no podni exceder de 36o pesos. Rcbajensc de esa cifra 250 pesos, que, m6dicarnente, puede representar el capitulo de gastos couespondieotes a la feslividad del santo patrono, y quedara reducida la porci6o aplicablc a beneficencia mutua a 110 pesos. Menes de 1a tercera pa rte de la consignaci6n que acusa cl ingreso. Admitieodo que s6lo cl 10 por ciento de los asociados necesite auxilio pecuniario por consccuencia de emfermedad, y que el termino medio de esta se compute nada mas que por una scmana, resultarian 210 dias de socorro, que ceducidos a 50 centavos, salario de un jornaJero, vendrian a dejar un sobrante de l 5 duros ! disponibles,

SALi' ADOR BRAU
para atender en caso de falledmiento, a los gastos extraordinarios dd sepelio. Esto sia presumir quebranto en los ingresos p0r insolveacia de cuotas. Asi se explica quc algunas de esas cofradias pucdan cncon• trarse exhaustas de fondos al te_rmioar sus aouaJcs fiestas, y no seria de extraiiar, pot cierto, que merced a esta ultima circunstancia, aJgu• nos cofradcs, que cubrieron escrupulosamentc el pago mensual de sus dividendos, pudicsea encontrarse un dia, postrados en el !echo, enfermos y privados de trabajar, sin que a coosolarJos llegase aquel socorro cuya especanza. fue eJ ,,erdadero aLiciente, el m6vil utilit:uio que Jes J)ev6 a ingresar en la cofradfa.
Y aqui eocuadrn, oportunamente, otra observaci6n. Cuando mas rumbosos y repicados y solemnes son los oficios religiosos dedkados aJ santo tutelar, tanto mayor lujo y presunci6n en sus persooas han de ostentar los cofradcs, singularmeote los deJ sexo femenil, entre los cua• !es no folta quie.n estime como nota inann6nica o tinte descolorido, ea la chilona tonalidad del religioso festival, un traje sencillo y modesto, desprovisto de artificiosa pretensi6n.
No ol"ido quc un escritor oacion.1.I,a prop6sito de la devoci6o en la mujer, ha dicho que, .ri a vere.r mete,, rJllashallm- 11101iuo1 de vanidad ha.rtaen las misma.rpr,irtict11religio.r,11 1• .ri ha.rkten e/Jas viene a e;ercer la moda 111tirtinicai11fl11e11ci11, hay que cu/par ante.r q11etodo a /01 vido1 de /,i ed11caci611; 6 mas, apartc de que si la falta depende de la educaci6o, facil y necesario cs poner los medias para cvitarla, convienc advcrtir, que en nuestras cofradias h:iy algunas cuyos micmbros son menestr:ales, amanuenses, obreros, y persoaas de escaso haber pecuniario, y salta a la vista, que cotizandose esas personas entre si con una cuota m6dica, para constituir fondo de reserva, destinado a auxiliarse mutuamente en sus cnfermedades. gasten en trajes y galas, para sole.mnizar la festividad de! patrono de la cofradia, cantidades que asciendcn al decuplo del ahorro anual que aquellas cotizaciones rcprcsentan.
Nadie, medianamentc observador, tachaca de pesimistas o apasio• nadas las antcriores reflexiones.
Comua es, en los festivales de cofradias, ver, camino de la iglesia,
·G SEVEAO CATALINA, Ld M11jer 1 Ap11111t1para 1111libro.

D!SQUISICIONES SOClOL6GICAS
j6venes lujosamentc ataviadas con todo el rigorismo de los figurines de modas mas rec:ientes; un forastero _podriafacil.meote, supooedas a todas pertenecientes a familias de la masdesahogada posici6n social; un ojo adiestrado reconoce, en muchas de eUas, a pobres menestrales que fian su subsistencfa al trabajo manual. Aquel lujo inusitado rep~esenta ex• ceso de labor, deudas contraidas o compromisos aceptados de antemano, que no siempre podran cumplirse, a pesar de los mejores prop6sitos, y de la mas escrupulosa voluntad.
Ya se que este accidente no es exclusivo de los miembros de cofradias. Ya se que, lo mismo en las principales ciudades que en las ayudt11dept11'roq11iamas humildcs, en los dias ordinarios de precepto, es relativamente corto cl numero de feligreses que conrurre a misa, sobre todo las ,·ezadaJ,o a escuchar las platicas morales del sacerdote, siendo por el cootrario, escaso el templo para cootener la concurrencia en las grandes solemnidades de1 culto. Ya se queen estas solemnidades, cuando la Iglesia envuelve en ritmos musicales sus plegarias, y perfuma sus altares con nubes de incienso, y viste de terciopelo y brocado sus imagenes, y envuelve en los mas aureos omamentos a sus mioistros, los fieles, como si ajustasen al diapas6n de la iglesia su conducta, despliegan a porfia, lujo de ornaroentaci6n en su persona, establecieodose, en el elemento femenioo, una especie de pug-ilato de tocados y afeites, .que el sexo f11erteacude a comentar y comparar, a compas de los raudales de armonia que se escapan del 6rgano, y a despecho de las saludables maximas consignadas por San Pablo en sus filos6ficas Eplstoltlf. Que toda fastuosidad es mczquina cuando se trata de servir a Dios, Autor de todo lo criado, me parece haber oido decir alguna vez. Que el lujo en las costumbres imp1ica el fomento de las artes industriales, no faltara qui en argumente. ;_Y sobre que base, no ya religiosa, sioo simplemente ecoo6mico-social, puede apoyarse ese fausto quc sacrifica en un dia el pan anual de toda una familia? i Y ·que fomento industrial es ese, que favoreciendo co algunos el iocremento de capital, introduce el desorden en gran nu.mero de familias industriales, destruyendo habitos de modestia con el incentivo de efimera vanidad? lNo es la religion cristiaoa esencialmente espiritual? ;_No estriba la devoci6n en el ejercicio de preceptos espiritualistas? Pues c6mo recurrir eotonces a pre.sunciones mundanas, a practicas exteriores materialistas, para jus-

SALVADOR BRAU
tificar el ejercicio de esos preceptos, sin recordar lo que el saoto obispo de Ginebra llamaba femtasmas y estat11a1de de-vocion?
Pareceme o[r que alguno pregunta: ,Pretendese retrotraer la sociedad al mi1Jici1mo? Mientras otro inquiere: ,Aspirase a alentar indif~rencia religiosa? Ni lo uno lo otro; ni fanatismo ni incredulidad; ni mixtificaciones desmoralizadoras ni hipocresfas.
"La piedad nada tiene de debil ni triste -ha dicho Fene16n. Bl reino de Dios DOconsiste en uDa escrupulosa observancia de pequefias founalidades; consiste, para cada uno, en las virtudes propias de su estado" 7
Y otro sabio moralista, comentando esa fr-ase de! celebre arzobispo de Cambrai, se expresa asi:
''Toda religi6n que ahoga las ideas o petrifica los pueblos es falsa, por que esta en oposici6n CODel pensamiento de Dios, maoifestado en una ley general de la naturaleza.
Una religi6n ~ue es favorable a los de1arrollos de la inteligencia y a la moralrddti de las nationes, es verdadera, porque esta en armonia con esa ley.
jY aqui es donde podemos, sin reparo, presentar el Evangelio a las adoraciooes del mundo ! La religi6n que es su obra, perteoece por SU culto, ror SUS ministros, a la iofancia de las sociedades; por 111 mora y por el amor, a todos Los grados de ci11ilizacilmpasdtios, pre1ettte1 y por 11enir. Ella eleva las r;nas humildes inteligencias, como humilla los entendimmentos mas sublimes. Es la religi6n de los pobres y de los desdicbados: esti hecha para el hombre puesto que esta hecha para el dolor. Ya imagiDeo los sabios utopias, ya marcheo los pueblos hacia las pecfecciones ideales, siempre la hallaran delante de ellos. Lleva consigo el pocvenir de la burnanidad". 8
Yen otro pasaje de su obra monumental, Educadon de las mad,es de familia, aiiade el mismo escritor:
"La vida de peoitencia mata la vida de los deberes, es decir, la sociedad y la humanidad. En este sistema, el hombre se ccee
7 Ca,111.1aJDuque tk Borgolia.
8 ALM.f-MMTIN, Religid11de/ linaje bumano.

DISQUISICIONES SOCIOL(}GICAS
utjl al hombre por las cosas de! cielo, pcco se constituye en una verdadera carga para el en las cosas de la tierra: es iocompleto y no llena sino la roitad de su misi6n. EJ infeliz q11etra1'aja, alimenta al tanto que hace oraci611,y el Janlo q11e ora, abme/ve o condena al inf eliz q11e trabaja. . ....................... .
cHemos venido al mundo para hacer vida de santos, o, como dice muy energicamente Chac6n, para aprender a de1em'J)eiiar bien el papel de hrnnhre1? En otros terminos: cCual es el objeto de la vida? iCuales Jos deberes del hombre? Esta es toda la cuesti6n. No os asoll)bre su gravedad: masjusto sera que admireis la claridad con que esta cuesti6n se presenta a la inteligencia; prueba cierta de que no es superior al juicio de la .ru6n. Es una ley general de la naturaleza que la raz6n del hombre puede decidir, sin equjvocarse, toclo lo que realmente conviene a la suerte y destioo del hombre.
La raz6n de] hombre no se descarrla sino c11,mdore le proponm cosas inriJi/es y ab!llrda1. luego no admite duda que cuanto mas nos importe la verdad, masfacil nos sera Uegar a ella.
El hombre entra en fa vida armado de sus pasioncs, de la inteligeocia que estas engendran, y del alma que se acuerda de su Dios.
Las pasiones son cl instinto de la materia; constituyen el hombre animal.
El sentimiento de Dios, es el instinto del alma; constituye el hombre celestial.
Estas son las piezas que compooen nuestro sec: no es pasible separarlas, sin hacer incompleto al hombre; 111 combaJe e1 1111 merito, 111 armoultt la 1abid11ria;111ieparaci611 la loc11ra y la nJ11erte11•
Y un ilustre &acerdotecat6Lico,esccibfa hace apenas dieciocho aiios, en otro libro admirable, estas frases elocucntes.0
''Si queremos, si tcoemos fe, es indudable que dentro de breves ai'ios podremos salir de la crisis, por medio de! masbrillante p.rogreso del ocbe toclo, y por medio del mas glocioso triunfo de la voluntad de Dios ccalizada en la tieua. Nuestros hijos veran cumplido lo que boy suefian tlmida-
o ALI'ONSO GRATRY, La Moral)' la /ey dr la Hi11oria.

SAl..VADOR BRAU
mente alguoos hombres de taJeoto, y que cien aiios atcas s6lo hubiera pa.recido una solemne locura.
I.a condici6n iinica, indispensablementc necesaria, pero inmediatamente suficiente de esta revoluci6n universal, er el progreso en la vida moral de las a/mas ....................... .
No vacilo en afirmar que el ateJ.rmo J' el materialismo son rma birora, rompartlllos con la intencion y proposito declarado y umf eJado de destmir la rtJZony la moral. Y no hablo de las almas ilusas; sino de las que, te6rica y practicamente, ponen en dudn los axiomas, y niegan los fundamentos de la raz6n. No hablo de los que afirman que la moral es de suyo absoluta e independiente, no, sino de los quc sostienen que la moral es una palabrn vana, que el bien y el mal son uoa mismn cosa, y que la. libertad moro.l es un suefio quimerico.
La moral et la ley de la hiJJoria. La moral, 9ue es la vida de las sociedades, y la causa de todo progreso humano, es la misma que debe gobemarnos individualmente en todos los instantes de la vida. No hay mas (fife rma so/a moral, una c idcntica en todos los tiempos y lugares, una e identica de hombre a hombre, de pueblo a pueblo y de r.obemanle a gobemado. No hay una moral individual y otra moral social; una. moral poli· tica y otra moral ioternacional. Existe, si, una moral absoluta, Icy universal de la historia, ley necesaria de todos los hecbos humanos, ley soberana que destruye todo cuanto le opone resistencia, y vivifica todo cuanto a ella se somete.
L:i Icy (mica, fundamental, que es la ley moral, no es o/ra cosa que el simple y rmiversnl dirtndo de /11conrienritt y de la rnzon, reconocido en el Evangelio".
Las citas que preceden responden victoriosamente a la doble objeci6n anterior. He querido reproduci.rlas porque eacierrao una doctrina de que desdichadamente carezco, por mas que su espiritu sintetice el pensamiento capital que ha inspirado este estudio.
No es pos.ible, en uo hijo del siglo XIX, preconizar el misticismo, cuando la tendencia investigadora de la cpoca ha descubierto, que la sobreexcitaci6n religiosa de los espiritus es productota, en el organismo, de ciertos des6rdenes nerviosos que la patologia compreode bajo el

DISQUJSJQOJ\.ES SOCJOLCGICAS
nombrc general de hirterico; cu.ando sc sabc quc muchas mujeres, tachadas de brujas, acusadas estupidamente de comercio con el diablo, y condcnadas por el Santo Oficio a servit de pasto a la hogue.ra, en los horribles espect-aculos publicos 11.amadosA11tosde fe, no fueron mas que infelices victimas de! histerismo; y cuando, por ultimo, nl registrar los anales de la ciencia se comprueba, que "a eJa en/enned,,d rorresponde pnrte comidernbJeen las epidemias convulsivas del ultimo siglo, ligadas a un estado de exaltaci6n religiosa, lo mismo entrc los moojes poseidos de Francia y A.lemaoia, que entre los convulsionarios de San Mcdardo, asi en las epidemias de danza de San Guy, como en los flagc• Jantes y predicadores de Suecia, y mas recientemente en otras epidemias y endemias amilogas" .JO
Convengo en que, en punto a misticismo entre los hombre.~, poco hay que precaver, pues mas bieo pecan ellos por indiferencia, dandosc a exagerada devoci6n, por Jo general, al llegar a edad avanzada, cuando muertas us pasiones y presintiendo la proxirnidad de la muerte, aspi• ran, por aqucl mcdio, a redimir pecadillos anejos, evitandose las cal• deras de aceite birviendo, los garfios de hierro candentes y demos golosinas que tiene destinados el diablo a Los9ue salen de este mundo con el pasaporte despachado para sus terrorificos domjnios. Pero en nues· tras mujeres la devoci6o sc ejercita desde la ninez, asi es que al temperamento se une en ellas la cducaci6n, para conducidas, a menudo, a un impulso de fervor divino que las abstrae de la sociedad humana en 9ue vivcn, y que Jes importa mucho cstudiar y conocer. Es bueno recordar que Ja mujcr esta llamada por la naturak>Za a desempeiiar el augusto ministerio de la matemidad, por virtud de cuyas sociales funciones viene a scr ella el alma de la familia, influyendo poderosamente en el r~gimen dom6tico; auxiliando al esposo, harto preocupado con sus indispensables negocios o tareas, eo la educaci6n y alifio de los hijos; procediendo ecoo6micamente en la distcibuci6n de los gastos; suavizando asperezas, fomentando reJacjooes sociales, atcn• diendo a la salud, al consuelo, al bienestar de cuantos la rodean; siendo a un ticmpo en cl hogar, foco de vida, lazo de uni6n, manantial de carifio y elcmento de prosperidad. Reina y ministro a la vez, necesitn
10 M. ROSENTHAL, Profesor Jt' patologia nrrviosa en la l,;niversiJ~.JJc: Viena.

SALVADOR BRAU
prestar gran atenci6n y tiempo a sus deberes, para llenar su misi6n, fructifem y concienzudamente. Si la superabundancia de Jrunuciosas practicas devotas, ejercitadas sin una prudente discreci6n, han de llevar a esa mujer, constantemente, del templo a La cofradia, y de la cofradfa al rezo de horas y al ejercicio de novenas y a la visita de altares, vivieodo m:is en la iglesia que en su casa y coovirtiendo su akoba en ot.ra peque.na iglesia, de la quc es ella sacerdotisa; tque tiempo ha de sobrarle, siquiera para zurcirle la ropa al marido, y tomade la cuenta a la cocinera y curar al niiio las descalabraduras que se proportion6 con la religiosa ausencia?
,Que las influencias maternas tienen su campo de acci6n priocipal en el espiritu, es indudable; mas no sere yo qulen pretenda lanzar a la mujer en brazos del materialismo, o arrancac de su alma el sentimiento rdigioso. Al duke nombre de madre va unido, casi siempre, el recuerdo de practicas piadosas que dejaron en la memoria rastros indelebles. AI pie de una Cruz, que simboliza todo uo poema de martirios, aceptados voluntariamente por la regeneraci6n humana, se arrodillaron nuestras madres uo dia, tremulas de espanto, transidas de dolor, al suponemes en los bordes del sepulcro; sobre la imagen beodita de uoa Madre, agobiada por la amargura, vertieron lagrimas abundantes aquellas que nos dieron el ser, al vemos abandooar por primera vez la casa paterna, para lanzarnos al combate por la vida en el tumulto de la sociedad. Es en vaoo alardear de despreocupaciones ante la perspectiva de esos recuerdos, que en mas de una ocasi6a habran de decidir de nuestros actos. Demos culto a csos recuerdos, respetemos el sentirniento quc los inspirara, no demos aliento al materia1ismo, que haria retrogradar la sociedad a tiempos lejanos, por forttma, de nosotros; pero no incurramos el culto de Luperco con el culto del Crucificad.o, ni embotemos nuestros sentidos con practicas y creeocias supersticiosas, creyendo dar asi culto a Dios; a ese Dias que Plioio juzgaba Ca111aeterna del 1mmdo, a quien Moises apellid6 Jehovah, y ruque el Revelador de! Evange1io nos ense.ii6 a llamar Padre.
Descendientes de una raza profundamente impresionable, al recibir de ella sangre, idioma y costumbres, redbimos tambien sus creencias, a las que ocho siglos de lucbas constantes con un invasor educado en relig6n distinta, identificaroo con la idea sagrada de la patria. Res-

DISQUISICIONES SOCIOUJGICAS
petar nosot.ros esa religi6n, inspiraroos en sus maximas, foctaJecernos con sus docttinas, equivale a respetar una tradici6n vincuJada en la nacionalidad de que procedemos y en la que hemos perseverado. Esa rcligi6n es realmente una hercncia, que no aconsejare recha.zar; mas acontece en los negocios mundanos, cuando un patrimonio sc lcga complicado con accidentes que le hacen desmerece.r de su intdnseco valor, que los berederos se cuidan, en provecho propio, de depurarlo po.r medio de la actividad y de la discreci6n mas atinadas. Hagamos otro tanto con la herencia religiosa.
Practicas y supersticiones existcn en cl pueblo pucrtorriqueoo, que proceden, en lfoea di.recta, del pueblo espaool. Nuestros velorios de difunlos cor.responden con los velatorios que un pensador gallego 11 censura en su tierra natal; la aeencia en apariciooes sobrenaturales de los muertos, que, a juicio de un celebre soci6logo,l:? comtitrqe el orige11y p11ntode partida de Ja.rreligio11esprimitivas, lo seiiala tambifo como accidentc ootorio en su pals, el escritor gallego citado; los des6rdenes de nuestras fiestas populares guardan relaci6n con ciertas romerias que en toda Espana, sin exceptuar Madcid, sirven de prete.xto a los fie/et para empinar la bota, o menudear las cm;aJ con fervorosa actividad, si bien mediaado la circunstancia agravante de quc, en la metr6poli, suele la piadosa fiesta dar pabulo a sanguinosa rina que no hemos presenciado en ouestros locales festejos.
Sa111ig11adores de enfermos denuncia Barreiro en su tiena, en consonancia coo los que en ouestros cam_pos santiguan el vientre para curar el p11drej611 1 enfermedad que se suponia invcntada por Jos campesinos de Puerto Rico, sicndo as1 que se conoce por cl mismo nombrc y se sanJigrl(Jlo mismo en Andaluda.
El canto de la gallina mando imit11al gaJto, anuncia muerte, dicen nuestros jibaros, y el / olklore andaluz y el portugues acusan igual preocupaci6n; personas ilustra.das colocan a serenar, en muchas pro• vincias peninsulares, la clan. de uo huevo dentro de un vaso de cristal, para que presagie, en la vigilia de San Juan, el porvenir de su dueiio, y entre nosotros es comun csa practica, e.atre personas que no han de
lJ BBRNARDO BARREIRO DE w .. Br11i(JS1 .ulrdlogos de la foql,fiJirion dt Gitlitia.
I'.! HERBERT SPBNCBR, /.,a riim,ia social.

SALVADOR BRAU
resignarse a que se las confunda con el vulgo. Barreiro se queja de la venta de cop/as milagrera.s en Galicia, y en las imprentas de ouestra capital he visto vender la o,·aci6n del f 11stof ttez, que salva a los ladrones de caer en manos de la policia, y la oraci611de/ Cm'111m,que sir"e de cintur6n salvavidas a los que no saben nadar, segun tcstimonio de un reverendo fraile, que da fe de haberla alado ro,, 1ie1e /adri/101 a 1111 pe"o, el ma/ 110 se ahogo.
Y la cria de palomas en las casas, que acarrea desgracias; y los temores agoreros que \!an unidos al martes y al numero trece; y las bogueras en ciertas festividades religiosas; y la intervenci6n del diablo eo funciones naturales de la vida, imponiendose a la razon dcl hombre y al poder de Dias; y los amulc:tos al Cuello de las nifios para evitar el ma/ de ojo,' y la pop11laridad de San Antonio, que sirve de comodio para po,·rion de prar1icas s11penlirio1as/11 y millares de preocupadones, que las trabajos folkl6ricos vienen poniendo de relie"e en Espana, y que tienen exacta correspondencia entre nosotros, dan a conocer de sobra la fuente en donde hemos abrevado tales vicios.
Y no caben especialidades de lugar o clase, en tal materia, Los ro1ario1 cantados de nuestros campesinos ofrecen caracteres identicos a los ve/o,-ios de rmz, cuyos asistentes obstruyen los zaguanes co la capital, aturdicndo con sus cantaletas a los vecinos, durante cl curso del mes de mayo; lo mismo acude el mas cerril montaiies que el ri"'Ja. dano masgenuino, a ofrecer pies y mattos )' f igtJrillaJ de cera o pla1a a dcterminadas im:i.genes, por la curaci6n de algunas gra,•es enfermedades; igual crcencia atribuye, en pueblo )' campo, intcrvenci6n sobrenatural a las ioimas de! purgatorio, favorable a la :i<lquisici6n de objetos perdidos, realizaci6n de deseos u otras prctensi'ones analogas. En estc ultimo punto, algo he aprendido en la capital que no tuve ocasi6n de cstudiar en nuestros campos: me refiero a la vela de cera ofrecida al nnima sola, es decir, a la que carece en estc mundo, de toda clase de sufragios; vela que se cuelga de un clavo, sin encenderse basta que se obtiene el deseo preconcebido.
Aparte de que no sc explica que haya en el purgatorio un alma a quieo no corresponda su hijuela en el acervo comun de plegarias que a todas dedica la Iglesia; admitiendo que tal desheredada exista,
13 ALEJANDRO Gu,cHOT Y SIERRA, Supemi"o,1c1s
populttres .mdal11zas.

DISQ{j/SlC/0/1.'ES SOClOl.aG/CAS
la raz6n natural basta a medic el escaso valimie:nto que ha de alcaozar clla en las regiones celestiales, par.a obtenerle el premio gordo a un jugador de loteria, o para conseguirle un novio a alguna jamona des• ahuciada, cuando los mismos solicitantes suponen que la m.ediadora o procuradora necesita el sufragio de 111111vela, para obtener en sus tribulaciones propias, alguna atenci6n de la Divinid.ad.
Todas estas vulgares consejas, todas esas pnicticas absurdas, que sostiene irreflex.iva tradici6n, y que se prestan a ser explotadas mafiosa• mentc, deben desaparecer, dcpurindose el principio cristiano de la superstici6o que tiende a emPeciueiiccerlo. La tarea es larga y dificil, pero mayores ha realizado el progreso de las ideas en la irresistible elaboracioo de los tiempos.
El Santo Oficio obsequi6 coo sambeoito y coroza a muchas per• sonas, porque mostrabao repugnancia al tocino o gustabao de baiiarse con f recueocia, y hoy la higiene, proclamaodo la imperiosa necesid.ad del aseo personal para garantizar la salud, y la Jrichinamortifera haciendo pasto de la came de los cerdos, justifican la previsi6o de legisladores adversarios del catolicismo. Nigromanticos y echadores de cartas achicharr6 a menudo la lnquisici6o, y los fen6menos de la fisica y la veotriloqufa y el magnetismo y el escamoteo proporcionan, en teatros y familias, divertimiento constaote. La denominaci6n de cri1tiano11ue110, aplicada a los mocos y judios cooversos, juzg6se antaiio denigrante, y en nuestros dias, lcjos de mortiiicar coo motes al que adopta las evangelicas crecncias, se le colma de clogios y ha.sta se le facilita el acceso a los puestos mas significados del sacerdocio. Las guerras de religi6n empaparon de sangre la tierra durante muchos siglos; en ese cmpeiio funesto fue nuestra naci6n implacable por su intransigencia y su tenacidad, y, andando cl tiempo, hemos venido a consignar en la Constituci6n del Estado, el respeto a toda.s las opiniones rcligios.as, y a prescribir en cl C6digo penal, castigos para cl quc trate de pertur• barlas. Cuando se conocen esas transformaciones sociales, no cabe desconfiar de! porvenir.
Cierto es que, a despecho de los accidentes que le empaiiao, el espiritu del cristianismo palpita en el coraz6n de! pueblo puertorriquciio. La doctrina de! Evangelio es profundamentc humana; aspira a la fraternidad social por medio dcl ejercicio de la caridad, y esta
2 57

S:ALVAD'OR BRAU • '
virtud •no conoce limites en nuestro pueblo. En Puerto Rico· no ha habido necesidad de establecer casas de Maternidad para _reparar £reruente olvido de deberes sagrados. La ensenanza de la niiiez se vio eotre oosotros distribuida g.ratuitamente, por persooas piadosas, mucho antes de que la administraci6n publica subvencionase la primera escuela. Un solo y _pequefio hospicio. pa.ra huerfanos, en toda la provincia, da fe de que la anecdota de San Martin, que dividi6 su raida capa con un mendigo, ha encontrado muchos imitadores en esas choz-as de ·ouestros campos, abiertos a todos los vientos, pero cerradas hermetjcamente al egoismo. La limosna, que Bordalue llamaba omnipotente, comentaodo a San• Pablo en presencia del sobecbio Luis XIV, se ,ha dispeosado siempre en esta Isla tan copiosamente, que un poeta naciooal hizo objeto de sus mordaces burlas a los mendigos a caballo,H que ~tilizan un medio de 1ocomoci6n, facilitado ppr la caridad, par-a .ext~nder d area de sus mise{i~ordi.osasrecolecciones. El gemjdo de aogustia ge las calamidades extemas jamas nos .pall6 sordos;. en .las propias, aunca levantarnos la voz par~ so!icitar extrafio amparo. En nuestros campos, cuando madurado el grano importa retfrarlo aprisa de las eras, es comun aux.iliar los vecinos de todo sexo y edad al Jabrador pobre, en esa precipitada faena, sin exigirle retribuci6o por el sel'Vicio. En campos y pueblos no ha desaparecido aun la costumbre de dedica.r el estanciero acomodado, en las festividades de la Epifania. la porci6n masselecta de Jos frutos, la ternera mas jugosa o el gorrino mcjor cebado, para dist.ribuirlo, como dieuno cacitativo, entre los pobres que Hegan a las puertas, cantando villancicos o solicitando sencillaroente su aguinaldo jpor amor de Diosl
.;-Algcito de jCaridad ! que lanza por la noche al espacio, en la solcdad de su co111tco, 1 ri el desdichado jibaro, a quien enfecmedades o miseria desgarraron el cocaz6n, arrebatindole algun miembro de su familia, responden los bohlos-'6 mas apartados, proporcionando compafifa y consuelos a los dolientes, y ataud y mortaja y cargado.ces para conducir gratuitamente en hombros, hasta el cementerio de la pobla:ci6n, distante a veces seis -u ocho leguas, un cadaver, que sin esa piadosa
H M.\NUllL OllL PALACIO.
1 5 Pred io rustico de escasa extcnsi6n. HI Chozas de ramaje. 258

DISQl"ISICIONES s'OCIOWGICAS
vohintad 'peimaoel:eria iosepi.tlto largo ticmpo, produciendo ·consecuciicias desashosas para la salud publica.
Jamas 'el viajero extraviado o readido de cansancio llam6 a 1a morada de un campesiao de Puerto Rico, que no haUase en ella una hamaca donde dcscansar, una taza• de cafe para calm1ar1e, un pienso de hierba para su cabalgadurn y un sonrisa afectuosa al despedirse, acompaiiada de la frase sacramental ;Dio1 l'e lleve co,, bien/ dis_pensado todo sill que la cutiosidad hatural conduzcn a inquirir siqu'.ierael nombre de aquel a quieo se dispensa.
SERVITE INVIC.EM, servlos reciprocammte, dice el ap6stol de los gentiles, y el centeUeo de luz que se dcsprende de tan sublime frase, pa.receincendiar el coraz6n del pueblo puertorriqu6fo en ra·ttiste y solitaria noche de su primitjva existencia social.
jSERVJTE INVICEM, debi6 repetir incesantemente al viejo presidio boriocano, estrellandose en sus playas iocultas, el oJeaje mon6tono del oceano que le adormece, que le cine, que le aisla del viejo mundo civilizado !
jSERVITE 1Nv1c.eM, debi6 clamar o.l oido de los antiguos pastores borinqueiios, cl rnugido aterrador de las tempestades equinocciales, al Uevadcs a sus hatos dispersos, con la rudeza del peligro, la certeza de su soledad!
El curso regenerador de los tiempos no ha apagado la vibraci6n de aqueJlos rumores. ;Servlos reciprocame11te!clarna en la actualidad la voz del progreso universal, que, a despecbo de aislamientos gcograficos y de olvidos administrativos, Jlega a nuestras playas, despertaodo la voluntad y el cerebro a la vida de la ciencia y de la raz6n.
Que la noble divisa de los viejos colonos siga siendo nuestra divisa. SirvJmom,1 111101 a olro1; es decir, instruyamonos mutuameote. Unidas en una sola voluntad nuestras aspir.iciooes, luchemos contra la ignorancia quc csteriliza el espiritu, fustiguemos la superstici6n que le atrofia, arrollemos el vicio que le corrompe y la baoalidad que le enerva, y llevemos a la coociencia individual, con la estricta observancia de los debcres morales, el sentimiento masperfecto de la propia dignidad.
En esa labor t6came recoger mas bien que distribuir, mas no pue<ic cxigirse al operario tarca superior a sus csfucrzos. La zapa dcl

SALVADOR BRAU
mlncro abre caropo al cincel del modclador. Del infonne bloque de piedra haga surgir la cstatua, irupirado Pigmali6n. Pero, en tanto Uega la hora de batir palmas en honor de! artista, sirvan estos apuotcs a probar el intercs quc me inspira la patria bendita que me viera nacer, y a cvitar que obscrvador extraiio, al cstudiar nuestras costumbres, confunda con los que fomentaron, patrocinacon o dcjaron con indiferencia acrecer imperfecciones sociales, al que, apreciando su trascendeocia, se lenota a seiialarlas al ju.icio publico, rechazando h. forzosa participaci6n que en cllas le correspondi6.
Dirimzbr~, 1886.
llAFAEL CORDERO•

• Elogio p6stumo coo que se inicia.n.tn el Ateoco Puertorriqueiio la velada del 31 de octuhre de 1891. Puerto Rico, Tipograffa de Arturo C6rdova, 1891, p. 22.

A. LA MEMORJA
DEL A.CTO MERJT1SIMO
REALIZAOO POR LOS ILUSTRES REP(JBLICOS
0, SECUNDO RUIZ BELVts, JOSI!JULIAN ACOSTA y
FRA.NOSCO .MARIA.NOQUINONES
al solicitar de la Metr6poli, en noviembre de 1866, la reiotegraci6n de la raza negra en sus humanos decechos,
consagro esta siempreviva, perfumadd con las sublimes virtudes de un ncgro hum:initario.
SttfoadorBrau

Puerto Rico, 31 de octubre de 1891.

SENORBS:
UNA vez mas nos congrega en este recinto consagrado a la cultura del espiritu, el sentimiento de gratitud social. La Directiva del Ate• neo ha querido solemnizar con una fiesta Literaria la instalaci6n en sus salones del retrato de un compatriota benemerito,. el virtuoso Rafael Cordero, legado a la contemplaci6n de la posteridad por el pince! de otro puertorriqueiio distinguido y generoso: el .senor don .Francisco Oller.
Ese retrato figurari dignamente, desde hoy, en la galeria que ilustran el Padre Rufo, Campeche, Tapia, Gautier Benitez, Corchado y Tavarez, y en la que en breve ocupara puesto de honor el venerable Acosta, el grave y experimentado maestro de cuya ausencia no nos hemos coosolado todavia, y cuya voz, muda para siempre, ha de apreciarse como nota de deficiencia en este acto.
Afortunado iniciador, en las columnas de El Clr.tmQrdel Pais, del prop6sito que hoy se traduce en hecho consumado, mediante popular donative que engrosaron con su 6bolo todas las clases sociales del pais y algunos compatriotas rcsidentes en la metr6po1i, complazcome en dar voz al agradecimiento de que me reconozco deudor por tan eficacisima cooperaci6n.
Ese agradecimieoto comprende a los respetables seiiores que forman la Directiva del Ateneo y en especial a su Presidente, mi querido amigo don Manuel Elzaburu, por la indiscutible acogida que prestaron al prq• p,6sito, apenas enunciado, identificandose en absolute con la idea, como se ha ideatificado su actual viceprcsidente, el senor don Enrique Alvarez perez,gustosisimo patrocinador de esta sole.mnidad.
Y fuerza es que haga extensivos esos seotimientos de grati.tud a la prensa peri6dica; a esa prensa en cuyas filas tengo el honor de militar y cuyos 6rganos, sin distinci6n de escuela, han cootribuido a mover

SALVADOR BRAU
los entusiasmos publicos en pro de e.sta of reoda, que a la virtud modesta y al merito reconocido consagramos, no por voluntad de uno, no por sentimientos de varios, sino por seotimiento y voluntad de Jos elementos individuales que constituyen nuestra sociedad, cuya alteza espiritual, cuya fratemidad culta y vivificadora recibe esplfodjda sanci6n en estos instantes.
Porque no se trata de honrar la memoria de un compatriota favorecido con la inspiraci6n maravillosa del arte, decorado con 1-osatributos nobiHsimos de la ciencia o cenido con Jos laureles de una popularidad legitimamente adquirida en defensa de civicos derechos. Se tea.ta de un artesano humildisimo; de un artesano procedente de esa raza Jaboriosa privada basta ayer de su libertad jndividual por errores que ha rectificado la acc.i6n de los tiempos: se trata de un negro tabaquero. Y cuando a ese negro humilde colocamos, en materia de veneraci6n public.a, a la altura del doctor don Rufo Manuel Fernandez, cl can6nigo gallego para quien solo bendiciones guarda nuestra historia regional, precise sera reconocer la grandiosidad de los meritos del venerado, pero reconociendo a la vez la transformaci6n radical operada en nuestras ideas sociales a impulsos def progreso avasallador. No entrana este reconocimiento improbable suposici6n. Veinte y tres anos ha que un miembro de la Sociedad Econ6mica de Amigos de! Pais -don Jose Esteban Ramos- solicit6 para el retrato del maestro Rafael Cordero honor analogo a este que el Ateneo le acuerda, y la Sociedad Econ6mica que habia adjudicado un premio pecuniario a la virtud del septuagenario artesano; esa Sociedad que le habia considerado acreedor al titulo de socio de merito, accedi6 a la solicitud ... dejando .:-nsuspenso sus efectos.
Esto se explica por el estado social del pais, del que necesariamente he de ocuparme, siquiera a grandes rasgos, para demostrar a las generaciones nuevas, a los coteml.neos bisoiios, a los huespedes de vispera que s61o por refercncias tradicionales o hist6ricas ban de poder aprec.iar la contextura etnica de nuestro regionalismo, cual es la trascendcncia de este acto, que patrocina el Ateneo, peco al que toda esta brillante concurrencia presta cumplidisima cooperaci6n .
• *

DJSQl:ISIC/0.~ES SOCIOJ.(JCICAS
Desde los instaJadores comieazo); de la colonia subdividi6se la sociedad puertorriqueiia en dos castas: blana y ncgra; senora la uoa, sie.rv11La otra; oriunda aquella de las regiones hespcria.s, de antiguo vigorizadas por el derecho romano y In moral evangeliC!l; originaria la otra de esos territorios afocanos donde aun tropieza con obstaculos insuperables el carro luminoso <le la universal civilizaci6n. De esta ultima pmcedia cl maestro Rafael.
Hijo de LuCJISCordero, artesano de csta capit:lJ, y de Rita. Molina, natural de Arccibo, por masque cl estado mo.trimonia.l de estos pruebe la condici6n de /ibreJ que les asistia, y CJUe:icaso disfrutaron sus anteccsores, es inncg,1blc que el prejuicio de cnsta debia subsistir para ellos, puesto que doblemente cimeotado se haJJaba en gcner:tl po.r las leyes y las coslumbres. Es por esto que ha de alribuirse al cstado social de] pab la dificultad ofrecida, en i868, a la colocaci6n dcl retrato deJ oscuro menestral en la sala de sesioncs de la Real Socicdad Econ6mka.
Y, sin embargo, es el medio social en que se dilatara la actividad benefica de! maestro Rafael, el que valora con opulentas ci fros la clcvaci6n apost6lica de sus humanitarias virtudcs.
Naci6 en octubre de 1790, cs decir, veinticinco aii.os despues de haber visitado a Puerto Rico, en calidad de Comis:uio regio, el mn.riscal de campo don Alejandro O"Reylly y de habcr consign:ido en la "Memoria acerca de su visita" 9ue en la Isl.l habia no m¼s que dos cscuelas: ,ma en Pfferlo Rico J01,-a en S(111German, f11erade e11yo1p111:/01pocas puonas u1bianleer. Entre csas pocas personns hay que colocar al macs• tro Lucas y a su consorte que se cjercitaban, , oluntaria y gr-aturtamentc, en transmitir sus cscasos conocimientos a niiios de :unbos sexos.
Podci extcaiiarse por alguno que ballaodose tan limitada, en 1790, la instrucci6n primaria, eotre las clases superio.res de Puerto Rico. ex.istiescn neg.cos aptos para transmitida poc espontaneo y raritativo impulso; mas a esa extraneza cabe responder, recordando que tampoco habia en la Isla, por aquclla eporn, escuelas de dibujo y pintura, y ya las vicgenes de Jose C:irnpcche, tambien somcticlo a las preocup1• cioncs de casta, alcanzahan noloticdad al pince[ que debia _perpetuar la mcmoria del general don Ram6n de Ci5tro y la popular bazaiia en que hubo de figw:ar aquel caudiUo. 267

SALVlfDORBRAU
Que las facultadcs naturales de la intc:liBencia neces1ta.n factores au..xiliarespara su desarrollo, es innegable. Donde hallaron ese auxilio los padres de Rafael Cordero oo lo dicen las cr6nicas; pero el hijo hubo de cncontrarlo en el hogac domestico. Alli adquiri6 sus modestos conocimientos y el htibito de transmitirlos; habito que ejercit6 con verdadera yocaci6n, conciliandolo con el oficio sedentario de taba• quero, eJegido para gaoar el oecesario sustento, y practicado asiduameote durante su vida; auo despues de haber sido nombrado, oficialmente, maestro iluompleto en 1865, por hallarse comprendido en las prescripciooes del Decreto reformador de la enseiianza publica que autoriz:ua eJ general Messina.
En 1810, csto es con una anterioridad de treinl.1 y cinco aiios a la ocganizaci6n oficial de la enseiianza primaria, no abordada hasta 1845 por el Gobiemo Superior de la Isla, instal6 su escuela de pir• ,1.110sgratuita el maestro Rafael, maotenieodola, sin interrupci6n, hasta julio de 1868 en que ocurri6 su fallecimiento. lecturn., caligraffn, doctrina cristiaoa y conocimientos numericos comprendia el programa de aquclla escuela: programa reducidisimo, pero valioso por la con• ciencia que presidia su aplicaci6n.
''-Yo 111mboeJ arbol y lo descortezo--cuentan que solia decir-; manos mas ho.biles que las mias se encargaran de labrar la madera y darle bami:z".
j En cincuenta y ocho aiios de magisterio, que de arboles tan variados y robustos descorte:z6I
Durante cincuenta y ocho afios se agruparon al pie de aqueUa mesa de tahaquero, coovertida en catedra de instrucci6n publica por la intuici6n maravillosa de un espiritu privilegiado, generaciones suce• sivas de hombres que debiao dar lustre a las letras patrias, elevarse a las altas dignidades del sacerdocio y la milicia, conquistar puesto prominente en las ciencias o revestiJ,-secon el titulo de Jegislador~ nacionales.
Las diversas aptitudes de esos hombres adquirieroo cumplido desarroUo en vastos circulos de enseiianza, pcro la base fundamental de su instrucci6n se inculc6 bajo la ferula del maestro Rafael Cordero; bajo la acci6n educadora de aquel rebenque a que ha consagrado

Dl)l.lUISLCIONES SOCIOLOGlC.dS
filial recuerdo el doctor don Francisco del Valle Atiles, uno de los mas j6venes asistentes al aula.
jContraste singular el que ofrece ese rebenque simb6lico a Ja observaci6n del analista ! Porque el regimen de la coloofa establecia la pena de azotes como cor1ectivo a la holganza o los vicios de! esdavo, y era precisamente el azote la expresi6n saprema de la severidad escolar que el maestro Rafael dejaba sentir a sus discipulos rebeldes o desaplicados. El mismo castigo que excitaba el fomento de la riqueza material en el ingenio, rebajando y encalleciendo el. espiritu, daba acicate, ea el taller-escuela, a las facultades intelectuales tardas o adormecidas. j El azote c;iueeoseiiaba al negro a cultivar la caiia y a cristalizar el azuca1, esgrimido por un negro, eoseiiaba al blanco a deletrear el castellano y a balbucir el Padl'e11ue1Jrol
Verdad que el rebenque del maestio Rafael no abri6 nunca sanguinoso surco en las carnes de sus discpulos. Jamas hubo de formularse una protesta paternal contra el rigor de aquellos castigos: lejos de ello, a solicitar su aplicaci6n solian acudir algunas madres obreras, a las horas del aula, por conse01encia de grave rebeldia infantil o pecaminoso callejeo filial tras de las musicas militares o de las distracciones mas peligrosas del hoy11eloy la raya. Y es fama quc, una vez formulada la queja matema, con surnaria diligeocia se substaociaba el proceso, y ordenado el descanso de las mrnudas bragas o el ascenso de la flotante camisola de! acusado, alli mismo, a daustro plcno, se le propioaba el numero de rebencazos dcterminados en la escala gradual cstablecida por la trimurti pedag6gica que compeodiaba al legislador prudente, al juez integro y al ejecutor de justicia met6dico e impasiblc, en una sola persooalidad.
Es as_i que las azotainas del maestro Rafael no trasponian los lindes de la previsora rigidez paternal, creciendo a compas de ellas el cariiio de sus alumnos de una y otta clase. Y digo de una y otra, porque en aquella escuela de la calle de la Luna, se distribuia el • germen fecundo de cristiana enseiianza lo mismo al primogenito de un linajudo Oidor de la Real Audiencia que al hijo de un rudo mozo de carga adscdto a las faenas del muelle; asi se educaba alli al descendiente de un Saint Just, el veterano glorioso de Bailen, coma al nieto desarrapado de lavandera an6nima.

SALVADOR BRAU
El privilegio de la casta se anulaba democraticameote a los pies del crucifijo que iluminaba con sus redentoras fulguraciones aquella pohre escuela. El sinile pa,1111/01venire t1d me del Evangelio nivelaba las categorias sociales de 1a colonia, ante el ara de aquel santuario reconstituido por la inspiraci6n artistka de Oller, en esc cuadro ofrecido a la consideraci6n publica, sin presentir acaso que trasladaba al lieozo, con sus peculiarisimas tintas, no uo episodio local, sino accidente tan intimo como extenso de nuestrn. regional historia. Si, sefiores; bueno es decirlo a los gue tengan motivo para ignorarlo. Eo materia de igualdad cristiana, la escuela del maestro Rafael puede considerarse como tipo modelo de toclas las de su epoca en Puerto Rico. El regimen de la colonia que autorizaba la servidurobre corporal de los obreros de color, no negaba el beneficio de la instrucci6n a los maoumisos. A los bancos de las rudiroentarias esmelas publicas no Uegaban las subdivisiones de casta: blancos y negros, con• fundidos, aprendian el catecismo y la gramitica; y ta! exactitud entraiia esta afirmaci6n, que no necesito rebuscar mucho de Los rincones de fa memoria, para encontrar el nombre de algunos descendjeotes de esclavos a quienes hive por condiscipulos en la esruela de mi pueblo natal, en el periodo comprendido desde 1849 a 1854. Igual solidaridad enlazaba las aspiraciones de! cstudio que la disciplina escolar, y las djstinciones estimulado1:as que h Academia Real de buenas letras concedia anualmente, influidas eran por las pruebas de examen no por pigment11m que colorab:t la epidermis de los alumnos. El periodo estudiantil terminaba; el nifio, transformado en hombre, lanzabase a los combates de la vida, ocupando el sitio quc la suerte le concediera: el menestral empuiiaba el tirapies o la garlopa, el doctor se ajustaba la muceta, ascendia al altar el sacerdote, el militar se ufa• naba el aureo uniforme; las divisorias lineas sociales se mantenfan escrupulosamente; pero detras de ellas sentiase aletea.r el espfritu de confraternidad, generado sobre los deslucidos bancos escolares al amparo de la religion y de las leyes. En la escuela de Rafael Cordero debi6 acentuarse ese fen6meno por la condici6n individual del maestro, que el supo mantener dcntro de estrechisimos Hmites, obedeciendo a In. scncillez exquisita de sus sentimieotos, informados por la masardiente caridad.

DJSQUISJCJONES SOCIOLaGICAS
El cjemc10 de esa virtud humanitario. compendia la vida de Cordero con exclusivismo absoluto, blanqueando su tez de cbano con las nitideces de! lirio; de cse lirio de nuestras sabanas inculw, que brota con espontaoeidad inconsciente, embelleciendo los cardos que le constriiieo y embalsamando cJ aire que le azot6.
Casto y sobrio, laborioso y humilde, austere y beoevolo, esc obrero de mane callosa y alma de angel antepone el bieo de sus semcjantes a todos los mundanes afectos. La Sociedad Econ6mica le adja• dica en un certamen de la virtud premio de den pesos; el, que no cuenta con otros recurses materiales para subsistic que su mo<lestalabor de tabaquero, rccba.lll el premio; obligado a aceptarlo, distribuyc la mitad entre sus alumnos menestcrosos de ropa y de libros, y riega la otra rnitad, come sernilla de bcodiciones, entre pordioseros, coo• vocados por medic de sus disclpulos, convidados a aquel sublime ban• quete de la caridad.
Su jornal es mezquino y con el ha de atender al cuidado de her• mana iofeliz privada de raz6n, que no se siente con valor para confiar a la beneficencia oficial. El presupuesto familiar, sobrado exiguo, sc coostriiie aun maspor esas exigeocias frateroales y no pucde tolerar extraordinarios dispendios; sin embargo, acierta un mendigo £amelico a implorar alimento en aquella escuela a boras de) desayuno, y el maestro, juzgando mezquina su colaci6n para dos, la ndjudica toda al oecesitado.
Un dia llega a manes de Cordero el titulo de .Afae,tro inrompleto que le concede el Gobiemo, con la asigoaci6o de quince pesos mensuales. Ya cs funcionario municipal, despues de habcrlo side voluntariamente y gratuito durante cincueota )' cinco anos. El cambio no Jc altera; acepta la asignaci6n, merced a las reflexiones de los amigos que Je recuerdan su anciarudad; pero maotiene inaJterables sus habitos, sin modificar siquiera la scncilla vestimenta, s6lo engaJanada con la chaqueta de meoestral al asistir aJ templo, admitiendo entonces, como testimonio de religioso cespeto, lo que, come prenda innecesaria, recha• zaba eo los dcmas actos de la vida comun.
Tales eran los ejemplos practices quc a sus discipulos oheda el maestro Rafael. Con los arbole.sh,1111111101que asi descortez6, sc labraron en Europa medicos, abogados, literates, prof esores en ciencias,

SALVADOR BR.AU.
sacerdotes, bacendistas y militares. Y el los veia regresar a la tieua nativa, con la duke satisfacci6n del padre que se goza en el adelanto de sus bjjos, pero sin mostrar cnvanecimientos por su obra; tratandolos con afecto analogo al de aqucllas nodrizas esclavas que nos tutearon en la cuna cuando niiios, y niiios sigweron llamandonos respetuosamente, a pesar de nuestros cabellos grises.
Alejandro llamaba el maestro Rafael al bi6grafo de Campeche y de Power; Roman deciale al futuro coostituyente en I869, tratandolos, a ellos y a sus demas disdpulos, con la. misma familiar sencillez que los tratara en la escuela. Y ellos le correspondian con tan filial respeto, que aun se recuerda al coronel Espino, prescindiendo de su militar temperamento y de su autoritarismo de corregidor, para co.ntestar al "jAdi6s Cayetano!" del anciano obrero, llevaodo la maoo al jipijapa y repitiendo la f rase sacramental de la escuela: "La bendiri6n maenro". j Que de recuerdos no surgirian en la mente de1 veterano cristiano, evocados por esa frase cabalistica ! iDejadme a mi vez que los evoque ! jEvocadlos tambien vosotros, viajeros de 1a vida que doblasteis ya el cabo de laJ JormentaslRepasad las notas intimas de vuestro Iibro de memotias, y no vacileis en reconstruir con ellas todo el pasado colonial, con sus errores, triste2as, olvidos, soledadcs y desconsudos, pues que por sobre aquel mont6n de cenizas destella, y destcllara sicmpre, el sentimieoto de coocordia que vivific6 a nuestra sociedad y que tuvo en el maestro Rafael acabadisimo ioterprete. •
Asistidos de ese sentimiento, bieo pudieron los ilustres informadores de 1866 reclamar de la hidalga metr6po1i la dignificaci6n deJ trabajo en nuestra colonia, reivindicando para toda la raza negra Jos derechos naturales inherentes a la humana personalidad.
•Es por ese sentimiento, tan auaigado en Puerto Rico, que sc explica el exito maravilloso obtenido por aquel Decreto redentor de 1873 que inmortaliza a la Asamblea Nacional espafiola y que s6lo canticos de"jubilo y religiosas preces de gratitud despertara en ouestro pueblo. Esa coocordia en las vo1untades, esa armonfa en los afectos, esa reciprocidad en los servicios, esos respetos mutuos que fincao su aboleogo en las necesidades impuestas a los viejos colonos de esta comarca por el aislamiento social a que se vieron reducidos, l1a llegado a coostituir cualidad caracteristica de .ouestro tempe.ramento, espi.ritu peculiar

DISQUISICIOl\'ESSOCIOL()GICAS
y propio de la region, aliento de gigaote que la confort6 en Jos dfas de prueba y Lacondujo al grado de desenvolvimiento culto quc hoy muestra y de quc este acto da cwnplida fc.
Procuremos cuJtivar csos afectos; esforcemonos en haccdos reverdecer; jque no mueran, no! ya que gracias a ellos 1a historia de Puerto Rico, que no enrojece sus paginas con Jos nombres de un Tt111uaint o de un Deuali11e1,se ilumina con los destcllos dd espiritu bienhechor de un Rafael Cordero.
LO QUE DICE LA HJSTORIA *

• Camu al Seflor l\1inisJro de Ulm1mar por ol Direno,· de "El Clamor del P.111' v Strrtt,irio Ge11eralde/ Partido Au10110111istaPutrto1·riq11etio, D. Salvador Br.1u, Madrid. Tipograffa de Jos Hijos de M. G. HernAndez. Libertad, 16 du• plkado. 1893. p. 4).
ADVERTENCIA DB LA EDJCION ORIGINAL
lmprimese este f olleto por varios p11ertorriq11eiiosreside11te1en Madrid y en el se reprod11renLas cartas al Ministro de Ultramar q11e, con el p.e11d611imode Ca.1imiroCantaclaro,hd p11blicadoen El Oamor del Pais el Director de aq11elperi6dico 1 Serrell1rioGeneral de/ Partido AnJonomista P11ertorriq11e1io, D. Salvador Br<111.
En el/as ha inwpretado 111 alt/or con eloc11e111eacierto el 1e11ti111ientopa1.,·i61icoherido en la Peq11efiaAntilla por el funnto error de eJ'Cindirla idea de la 11aci6n,rlt11ificando a los espr11iolerpara el ejerricio de 1111 derechos en tres c/ases:espa,iolespenit1J11/ares a q111e11es re reconoceel J/amados11ragio1111it1emtl,espaiiolei mb1111os a q11in1esse exige la moJa de ONCOPESOSpara imervmir con 111 voto en la vida ,,acional, y npafioles p11erlorriqueno1a qrti(!11eJ110 re feconoce ese derecho sino media11tela ,c11ofade DIEZPESOS.
At imprimir el p,·esenle folleto los puertorriqunios, que con eie fin nos bemos re1111ido,hemos q11eridoq11eel p11eblope11i11111/ar (O• flOZ(aeJaJ pagi11a1de la hi.rtoriade n11e11ralea/tad a la ca11sa,racio11al, q,u ni es/a ni aq11lllaconsienlen q11eu pase sill proteiJa seme;ante atropello a n11estrosderechos de erpaiioies, desc()nocid()sII olvidados por el Minislro de Ultramar al procedera 1111arefor111a(ffle ha ve11idoa agravarel error mismo q11edeb/a haber J11b1anado.
Vario1 p11ertorriq11efio1.

Madrid y marzo de 1893.
AL SE~OR MINJSTRO DE ULTRJ\MJ\R

Excelentfsimo senor:
La calificaci6n de eipmiole.r de tercera ciaJ'I:9ue acaba vuccencia de adjudicamos a los puertorriqueiios, baceme sospechar 9ue -a pe· sar de los profundos estudios coloniales que le asisten, y merced a Jos cuaJes habra podido llegar al alto puesto que, para rcgocijo de C1meros. ocupa-, acaso por la grandeza de esos mismos estudios, si no por IJ exigiiidad de! territocio que ocupamos los que recibieramos de los Reyes Cat6Licos una ovejuela por clvico blas6n, no ha llegado vue· ccnda a apreciar la significativa tr11Scendeociade nuestra historia. No es esto de extrafiarsc en un Ministro de ahora, cuando a.lguno de los de eoantcs tom6 a auestra Isla por una especie de Remedios o Gibara -cuando no una isla de Pinos-, tegiones de la Gran Antilla, olvidandose de que entre Cuba )' Puerto Rico media oada menos 9ue Santo Domingo, la cuna del imperio espaiiol en America, hoy convertida en dos republicas independientcs cntrc si.
Errores geogrificos de ta! naturalezn son de suyo mU)' saJientes, pero aun han de asumir caracter masgrave, cuaodo informadas por ellos sc ven surgir determinaciones quc afectan a la coosubstancialidad de un derccho perfectamente heredado, custodiado )' ejercitado.
Deseando quc vueccncia pueda, en lo sucesivo evitarse esas caidas y evitarselas a sus sucesores, me perrnito dirigicle estos apuntes, que con gusto escribirfa en maJlorquin, si conociera ese dialecto; pero en estas es01elas jlbaraJ en que ouse ru.raJenseiianu, no se enseiia oha grama• tica que la de la Real Academia Espanola, y a lo poco 9ue de sus prcceptos recogi he de atenerme, para hacerme enteoder de vuecencia.
Iostalados en Puerto Rico algunos ccntenares de espaiioles en la
2 79

SAlVADORBRAU
primera decada del siglo xvi, al eclipsarse en el sepulcro reycs como Fernando el Cat6lico y ministros como el Cardenal Jimenez de Gsoeros, que desigoaran a la naciente colonia un procurador en Cortes, solos, cot:rcgados a sus propios esfuerzos, se quedan aqucllos fundadorcs de ouestro pueblo.
La atenci6n de los primeros Austrias se aplica a trastornar el mapa europco; la emigraci6n colonial se encauza hacfa los ricos imperios descubiertos por Cortes y Pizarro. La poblaci6n de Puerto Rico, diezmadn pot la virueln y el paludismo y azotada por ciclones devastadores, se ofrece como cebo facil a las represalias de los vencidos en Napoles y el Piamonte. Buques franceses asaJtan en 1528, 1538 y t554 las playas mecidionales de la Isla, y unos tras otros hao de darse a la fuga, ahuyentados por el heroico brazo de aquel los tenaces Robinsooes, eocariiiados coo el terrufio.
Tras los franceses vicnen los iogleses, guiados en 1595 por el celcbre Francis Drake, quien, a pcsar de su flota de vcintitres velas, no logra posesionarse del puerto de In capital. Siguen a los iogleses los holaodeses que en 1625 a las 6rdenes <lei general Bod.uino Enrico, se apoderan de la ciudad, la iocendian y acorralan al gobernador D. Juan de Haro coo su fuena en el astillo del Morro. Los campesinos del interior cou:en a San Juan y acosan al invasor, que cogido ent:re dos fuegos huye vergonzosameote.
En estc ultimo aiio se apoderan Jos franceses de San Crisl6bal y mis tarde en la G11(1Jali1pe,islas orientales pr6ximas; los holandeses se aduenan de Tortola y luego de Curazao; en Sm,10111,is y Sa111aCruz se da al viento el pabell6n dioamarques; en 1655 los iogleses arrebatao a Jamaica; San 'Martin, Barbada, Dominica, todo el archipielago descu• bierto por Col6n en su segundo \!iaje se aparta de Ja soberania espa.iiola; hasta Santo Domingo, la. colonia primada, ve arropada en 1640 la mitad de su territorio por las lises de Francia; en tanto Puerto Rico, la colonia pasforiJ, el peii6n estrategico, el feraz cuanto olvidado tem1iio, mantiene inalterable, en medio de esas transformaciones, su sagrada oacionalidad. Y la mantieoe por la voluntad de sus moradores.
Los reyes han levantado una fortaleza junto a un puerto, para que puedan httcer c6modas escalas sus galeooes; pcro los caiiones de esa fortaleza no bastarian a amparar las playas desmanteiadas y accesibles 280

DISQUJSICJONES SOCJOL()GTCAS
a cualquier rapacidad extranjera, si no estuvier.i. pronto a op0ner barrera inexpugnable a la codicia de los intrusos el temerai:io valor de los rudos colooos.
Pam sostener la escasa guamici6n de esa plaza fuertc destinan los reyes corto sit11ado 1 que proveen las rentas del virreinato de Mexico; para fomentar el desarrollo de Ja colooia, siquiera materialmente, no se estima necesaria ninguoa asignaci6n. Puerto Rico cs un presidio amcricano, no una sociedad civil, ni uoa plaza mercante, ni una factor1a agricola. Ni procedimientos admioisfrativos le dan vida, ni estudios econ6micos revelan que en su porvenir productivo haya parado mientes Ja Corona.
Cuando en 1765 emergcncias de la politica internaciooal acoosejan a Carlos III enviar al general O'Reilly para reconocer el estado de la Isla, el caudillo se asombra del acrecimiento de la poblaci6n, de su esparcim.iento por los campos y de La actividad mercantil que se desarrolla por sus costas.
La ley econ6mica del cambio es ineludible; no acudiendo a llenarla la metr6poli, los colooos de San Juan, solicitados por los extranjeros aduefiados de las islas vecinas, restablecieron comercialmente el equilibrio eotre el consumo y la producci6n, entregando a buques ingleses, daneses y holandeses sus maderas y ganados a trueque de artefactos de labranza, telas para cubcir sus desnudeces y armas y proyectiles para su personal defensa.
Ese comercio ninguna utilidad reportaba a las rent.as m1cionales, mas no tenlan culpa de ello los colooos, queen sos relaciones llegab.an, en bien de! acrecimieoto de la colonia, a procurar la seJecci6n de la raza europea, por medio de enlaces conyugales entre sus hijas y los trataotes marltimos, atrayendolos a residir en cl pai_s,pero no dispuestos a transigir jamas con pretensiones rapaces nocivas a la nacionalidad que, como sagrada hereocia, recibieron de sus progenitores.
Si por ve.ntura alguoa vez se les consideraba debiles para ma.oteoer ese empeno lea!, y los soldados extranjeros invadfan las costas, como aconteciera en 1703 por Arecibo, surgian criollos como Antonio de los Reyes Correa, cuya bravura bubo de reconocer Felipe V.
Y si mas tarde, en 1797 -recordando acaso la hazana de x762 en que la bandera inglesa sustituy6 a la cspanola arraida en las forta·
SALVA.DOR BRAU
lezas cubanas deJ Morro y la Cabana-, se presentaba ante los muros de Puerto Rico una escuadra britanica de treinta buques, con seis mil hombres de desembarco, a la carencia de tropa de Hnea suplia la exaltaci6n del paisanaje, atacando, machete en mano, sin vacilaciones, blancos y negros, propietarios y esdavos, las trincheras enemigas hasto. lucir aquella alborada de un Do1 de Mayo que ilumin6 la fuga de los sitiador-es, lanzados sobre la isla de Trinidad, espai'iola como Puerto Rico, _pero cuyos habitantes no supieron o no quisieron, como los puertorriquenos, mantener inalterable en su teuitorio la bandera de Espaiia. Eso arrojan los fastos hist6ricos de esta Isla en los siglos xvi, xvu y xvm. c:No le parecen suficientes esos datos al senor rninistro para caracterizar la pcrsonalidad civica del pueblo puertorriqueiio? Pues dignese aguardar otra epistola, porque lo mejor queda por decir, y no pretende fatigarle este bumildi:simo servidor, que las manos besa a vuecencia.

IIExceleotisimo senor:
En mi carta precedente hube de recordar a vuecencia la venida dd general O'Reilly a Puerto Rico, en calidad de comisario regio, alli por los tiempos de don Carlos Tercero, y ahora aiiado que a ese mismo pcriodo corresponde otra comisi6n: la de escribir nuestra historia insular; cm_penoconfiado por el conde de Floridablanca, al monje benedictino fray Inigo Abbad.
Uno y otro comisionado Uenaron a conciencia su tarca. O'Reilly prob6 que· sabia ver, al cerrar su informe con esta advertencia: "La importancia de la situaci6n de la isla de Puerto Rico, la bondad de su puerto, la fertilidad, ricos productos y poblaci6n, las ventajas quc debe produci_r a nuestto comercio, cl irreparable daiio que nos resultaria de poseerla los extranjeros, piden, me parece, la mas seria y mas pronta atenci6n dcl Rey y de sus Ministros•·. Fray liiigo demostr6 que sabia sentir las necesidades publicas, al estampar en su analisis hist6rico estas Hneas: "La autoridad y gobierno depositados en un militar padecen sus alteraciones, segun la- mayor iastrucd6n y modo de pensar del que gobierna. .Acostumbrados a mandar con ardor y a scr obedecidos

DISQUISICIONES SOCIOL6GICAS
sin replica, se detieneo poco en las formalidades establecidas para la adroinistraci6n de justicia, tan necesarias para coose.rvar el derecho de las partes. Este sistema hace odiosos a algunos que no conocen que el interes del gobierno debe ser el bicn del publico y que jam.is hara este progreso en la industria ni en las artes mientras no tenga amor y confianza en cl que gobiema". .
Como esos pareceres datan de 1775 a r780, ya puede vuecencia coovencerse de que el reconocimieoto de las inconveniencias atribuidas a nuestro gobierno civiJ servido por funcionarios militares, a la vez que la recornendaci6n de acudir con medidas econ6m.icas a desarrollar, en bien de los intereses politicos de la naci6n, las condiciones naturales y sociales de Puerto Rico, •cuentan con oficiaJ abolengo y mas que secular longevidad.
Es verdad que ni la Corona ni sus ministros dieron sefiales de haberse identificado con la previsi6n de los informantes; pero cierto es tambien que los insulares no justificaron los fundamentos co que aquella prevision se cimentaba. El asedio britanico, al corporizar el codicioso deseo extranjero presentido por el general irlandes, lejos de hallar debilitado el amor del pueblo puertorriqueiio a su gobiemo -<omo temia el sacerdote histor:iador-, sell6 con nuevo timbre sus tradiciones leales. Al desvio de la metr6poli respondi6 Ja colonia acendrando el sentimiento de la nacionalidad. A mayor desden, adhesi6n mas resuelta.
Ni el sefior don Carlos Cuarto ni su privilegiado ministro don Manuel Godoy supieron apreciar esa conducta. Fue necesario que estallase el glorioso levantam.iento de 1808, y que las regiones metropolitanas llamaseo a sus hermanas de Ultramar a ejercitar, en familia, la soberanla nacional que correspondia a todas, para que a las Cortes de Cadiz concurriese un bijo de Puerto Rico, don Ramon Power, trayendo de alli por la mano, a su tierra natal, a don Alejandro Ramirez, cl fundador de esta hacienda insular cuyas rentas cubren hoy, aproximadamente, un presupuesto de cuatro millones de pesos, consumidos en prestigio de Espana, sin gravar en un centimo el Tesoro de la metr6poli.
La administraci6n de Ramirez es fecunda. Abee los puertos al come.rcio internacional y mata el contrabando; por sus iofluencias se

SAl.V ADOR BR.AU
crea la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais )' con su pluma acude a la prensa peri6dica a vigorizada; por sus solicitudes se favorece la inmigraci6n de colonos extranjeros que acuden a aplicar sus capitales y conocimientos al fomento de la industria sacarina. El ingrcso en la vida politica nacional dcsarrolla progreso en la colonia, que responde a ese reconocimicnto de sus dcrechos dvicos con una nueva y mas esplendida explosi6n de patriotismo.
Porque no todas las regiones ultramarinas habfan seguido la conducta de Puerto Rico. En las opitanias generales de VenczuelA y Nucva Granada se habia rcspondido al llamamiento fraternal de la metr6pali prodamando en 18n la independencia territorial, al grito de jViva la Republica ! El Ecuador las sigue; Buenos Aires, Chile, Mexico, Peru las imitan sucesivamcnte; todo cl vastisimo imperio continental conduye por aparrorse de la Sobcranla espaiiola, como se apartaran en el siglo xvn las islas de! mar caribe; y Puerto Rico prcsencia esta catastrofe nacional, manteniendo imperturbables sus tradiciones.
No cs quc las sugestiones rcvolucionarias no le ascdicn; no es que la situaci6n creada por las circunstancias cohiba parricidas inteotos; no es que hasta sus costas no llegueo las rafagas de la tempcstad arrasadora. Es que en la idiosincrasia de nuestro pueblo, el amor ciego al terruiio y el culto perseverante a la naciooalidad aparccen hist6ricamente confundidas en un solo y unico sentimieoto, que no han logrado s-eparar las mis dolorosas decepciones.
La prolongada y costosa guerra continent11J no pcrmite mantener ea Puerto Rico uo ejercito de ocupaci6n; la guamici6n de la Capital es exjgua, no hay eo el teuitorio guardia civil ni guardia rural ni cuerpos de ordcn publico. La Naci6n confla en el pals. Todo vecino de condici6n libre, insular, peninsu.lar o extraojero naciooalizado, es soldado 11rba110 forzoso, desde la edad de dieciseis aiios hasta la de seseota, y esttl.dispuesto a acuclli coo un arma blanca a la voz de sus sargentosmayores-propietarios rurales respetables- cada vez que se reclamco sus personales servicios. Esa milicia irregular nutre siete batallones de milicianos de infanteria disciplinada, un regimie,nto de caballerfa y \'arias secciones de artillerfa lnstaladas en los puertos. El tesoro subvenciona solamente a la oficialidad; los pueblos proveen al sustento de los retenes; el Estado da el arma, los soldados sc pagan el uniforme, las
DJSQUJSICLONESSOCLOUJGLCAS
caballerias y el forraje. Ese es el ejercito que custodia el territorio de Puerto Rico durante Ja guecra dcl contineote; esas las fuerzas opuestas a los corsarios colombiaoos que invadeo las costas, que Hegan en Aguadilla a cla.var los caiiones del fuerte, y que son rechazados de todas partes, como los franceses, iogleses y holandeses en epocas anteriores. Los puertorriqueiios demuestran de ese cnodo que son dignos de ejcrcitar el derecho de ciudadania espafiola absoluta que les ceconocieran las Cortes soberanas de 1-8r2. Al decreto sanguinoso de Trujillo, en que Bolivia condena a muerte a todos los espaiioles, responde nuestra isla abriendo un puerto de refugio a los amenazados emigrantes. Familias eoteras a guarecerse en el pe.060 salvador; al arnor de su paz legendaria restablecen el hogar derrufdo, y cuando la convulsi6n termina, cuando al torbellino de la guerra se imponc el deber de aceptar sus consecuencias, el Tesoro insular, csa Hacienda creada por las inteligentes y activas gestiones del puertorriqueno don Ram6o Power, paga, en oombre de la naci6n, las pensiones vitalicias asignadas a las viudas y huerfanos de los que murieron en Costa firme defeodiendo los derechos de Espana, y a los funcionarios procedentes de aquellas regiooes se cooceden cargos ana.logos en la administraci6n de la isla postergando para ello los meritos y servicios contraidos poc los naturales de la comarca.
iY a los que ilustran su historia con ta! derroche de civismo, ofrece ,,uecencia, como por misericordia, el tftulo de esfJtmolerde tercerada.se!
Bien es verdad que esa coosecuencia de ahora tieae uo antecedente: las Cortes de 1837. Su recuerdo jmpone uoa tercera epistola, que de aotemano rccomienda a la benevola atenci6n de vuecencia su humildisimo servidor.

Excelentisimo senor:
Puesto que he traido a cuento en mi anterior 111organi2aci6n de las milicias puertorriquei'ias, bueoo seni recordac un hecho que aceotua el caractec de sus servicios, contrayendoroe para ello a 1a reincorporaci6n de Santo Domingo, cedido por el rey de Espana a la Republi<:afrancesa en r795. y cuyos habitaates se levantaroo en arma.s contra los nuevos

SAIY ADOR BRAU
dominadores, al producirse la invasion de su antigua metr6poli por las falanges napole6nicas.
Concertado el movimiento por don Junn Sanchez Ramirez con don Toribio Montes, Capitan general de Puerto Rico, di6se en Azua cl grito de ;viva Espana! en 1809, apoyando a los dominicanos las milicias puertorriquei'ias, que se batieron bizamunente con los aguerridos soldados franccses, derrotados completamente en PttloHinrado y obligados luego a capitular dentro de los mismos muros de Santo Domingo. Como ve vuecencia, el patriotismo de nuestros insulares no se Ii• mitaba a mantener sin soluci6n de continuidad en su tierra nativa cl impcrio de Espana, sino quc sc extendia a restablecerlo co tercitorios vecinos cuyo desgajamieoto de la c.epa naciooal habia sancionado el Trono.
Y no es quc en Puerto Rico se ejercitase coerci6nextraordinaria sobre la voluotad de los moradores, ni que estos ignorasen la situaci6n comprometida del Estado. Instalada por el gobemador Montes la primer impreota introducida en el pals, y fundada en 1806, la Gare/a de/ Gobiemo, en las columnas de este peri6dico y en los que la industria particular estableciera despues libremente se registraron todos los actos, feliccs o adverses, del levantamiento peninsular y de la revoluci6n del continente. El pueblo puertorriqueiio, constitufdo en custodio de su pais, informaba en la noci6n de los hechos la conciencia de sus actos.
Ocurre en la metr6poli la revoluci6n de r820; el partido americ,1110 obtiene la ampliaci6n de medidas Jibcrales para las colonias; la Consti• tuci6n de la. rnon:1.rquiasc aplica a Puerto Rico en toda su amplitud; en nuestra catedral sc jura esa Constituci6n el 15 de mayo de! ano citado, y en aquella solemne ceremonia ocupa la catedra segrada un fraile dominico, el padre Amarante, no p:iro condenar el liberalismo, sino para exhortar a los puertorriquenos a de-fender de 1111 enemigos el 1.1gr11do Codigo de sus Iibertades; C6digo que hasta 1823 se vino explicando al pueblo desde el pulpito por los curas parrocos y a los aJumnos de primeras letras por los maestros, en sus escuelas cespectivas, bajo la iospec· ci6n de los Aruntamientos y por prescripci6n expresa del jefe politico de la lsla.
Sobreviene en 1823 la reacci6n absolutista, yen ese mismo ai'io surgcn en la sran Antilla los primeros chispazos del fuego separatista que

DISQUISICIONES SOCIOUJGICAS
incendiaba el continente; en 1824 una sublevaci6n militar, que no secunda el pueblo cubano, estalla al grito de lViva la Constituci.6n; en I 828 se descubre la conspiraci6n de Puer~o Principe, que lleva a Agiiern al cadalso, y en 1836 se pronuncia en Santiago de Cuba cl general Lo• reozo, prodamando la Constituci6n del afio doce. Santo Domingo, movido por cl celebre Nunez de Caceres, habia vuelto a arriar Ja ban• dera espaiiola, colocandose bajo el protectorado de Columbia, que dej6 caer la comarca bajo la dominaci6n de Haiti. Puerto Rico, en tanto, tranquilo, circunspecto, mantiene su legendaria adhesi6o; echa de menos las libertades suspendidas, pero confia en la acci6n del progreso para re• cobrarlas, y consecuente con las desdichas publicas que entristecen a la metr6poli, lejos de acudir a aumentarlas con sediciosas aventuras, cuida de abrillantar con perseverante resigoaci6n sus leales timbres. la muerte de Fecnaudo VII trae al fin una esperanza al pais: cl motin de la Granja la duplic:i; la convocatoria a Cortes coostituyentes en 1837 promete satisfacer la necesidad sentida ... y la satisface con el segundo de sus articulos adicionales: LaJ provincia1de Ultrama,, .fertln gobernadas por /eyes especi,tie.r.
El efecto producido por esa determinaci6n debi6, senor Ministro, revestir caracteres identicos al que ha ocasionado ahora la calificacion con que nos ha obsequiado vuecencia.
Cuando todo el imperio ,continental luchaba por separarse de Espa• na, se llamaba a los americanos a ejercitar la soberaoia nacional en que se !es coosideraba participes; cuando no quedaban mas territorios es• panolcs en Amer_icaque Cuba y Puerto Rico, se les negaba el derecho de representaci6n, y llamando provincia.sa ambas islas, se las obligaba a someterse a !eyes especiales que dictarian las provi11ria1metropolitanas a titulo de dominadoras.
La monarquia absoluta se habia extinguido en Espana; el discre• cionalismo militar iba a nacer en las Antillas. La transici6n fue muy brusca. lQue la motiv6? ('.Acaso la situacion geografica de Cuba, SU importancia colooial o los fermentos antinacionales en ella manifiestos? tEra en este caso justo supeditar la isla menot a la mayor? cCuando, desde los dias de la conquista, se habian hennanado el 'gobierno· ni la administraci6n de las dos comarcas.? tCuando la una babia auxiliado a la otra ·en los empeiios de su colonizaci6n? ,D6nde .cstaban los vincu•

SALVADOR BRAU
los hist6ricos, etnograficos, administrativos o siquiera comerciales que daban raz6n a esa solidaridad especi,tlen que querian confoodirlas los legisladores de 1837?
Los puertorriquefios hubieron de apreciar todo eso, mas no pro• testaron. Se Jes of recfan leyeJ especiales y las aguardaron en silencio durante treinta y un afios.
Pero si no vinieron las !eyes, sobrevioo inmediatamente un recrudecimiento de poderio militar irresponsable, represcntado por el Capi• tao general, de cuyas demasias era juez unico la Corona, sin intervenci6n de las Cortes, y con ese geoero de gobernaci6n arbitraria nos lleg6, por desgracia, un elemento de pertucbaci6n desconocido hasta entonces en esta tierra hidalga: la suspicacia politica.
Sc aparentaba olvidar la fidelidad intachable del pais, para supo· nerle imbuido por las ideas de independencia que habla regado en America el genio de Bolivar. Ya en 1839, pequeoa reyerta popular dura,nte una funci6n de saltimbanquis alla por el oeste de la Isla, servia de base para un procedimiento militar contra los que, al supuesto grito de ;Viva Colombia! trataban de sublevar al pais ... jY uno de Jos procesados habia vertido su sangre en Buenos Aires, defendiendo la bandera de Espana !
jCuantas de estas supercherias hca10s debido contemplar en siJencio ! iCuantas noches se hizo acampar al raso a los pcbres milicianos, en las humedades de una playa desierta, aguardando con sus mohosos fusiles de chispa buques filibusteros fabricados por intrigaotes espe• culadores !
:Y c6mo revelar aquellos hechos, sin voz en el ParJamento? tC6mo censurarlos en la prensa aherrojada por el veto absolute que prohib.ia llamar tirano a Herodes y habia borrado el verbo libertar y sus sustantivos del diccionario de la lengua? <:Como reunirse los vecinos para acordar la redacci6n de una queja al monarca, cuando toda reunion de mas de tres personas era reputada claodestina y todo escrito que autorizacen masde tres firmas daba en la carcel con sus autores?
Suprimidos los Ayuntamientos, las administraci6n municipal nomica, Litigiosa y criminal se confi6 a los co_rregidores,representantes de! Capitan general, que a su vez ejerda funciones judiciales como presideate de la Audiencia, financieras come Superintendeate de Ha-
D/SQUIS/CJONES SOCIOLaG,CAS
cieoda, eclesiasticas como Vice-real patrono, y legislativas coo extension superior a las Cortes, pues que Uegaban a anular los principios mas rudimentarios del derecbo natural, coo bandos como el del general Lopez Banos, que declaraba a todo hombre o mujer libres sin propiedad territorial, obligados a colocarse aJ servicio de un terrateoiente. Sin escuelas, sin libros cuya introduccion se entorpecia en las Aduanas, sin peri6dicos de Ja metr6poli cuya circuJaci6n se interceptaba, sin representaci6o, sin municipios, sin peosamiento ni coociencia, s6lo un objeto debia absorber ·1.asfunciones fisicas y psicol6gicas de nuestro pueblo: fabricar azucar. jmucho aztkar( para venderlo a los Estados Unidos e lnglaterrn. La factocla en pleoa explotaci6o. Mud10 oro para Jos graodes plantadores, que tras de! azucar enviaba11 a sus hijos al e>..-tranjeroen solicitud de t[tulos academicos que no pcdian obteoer en el pais, y que despues de largos aiios de residencia en naciones libres y cuJtas regresaban a la tierra natal a participar de aquellas rifias galleriles reglamentadas por los capitanes generales, cuando no a avergonzarse de aquellos cultos en que la ruleta, el monte y los des6rdenes coreograficos se ofrecian como holocausto religioso de un pueblo cuya riqueza se fundaba en el envilecimiento del trabajo por la esclavitud, cuya voluntad se esterilizaba por la atrofia del espiritu y cuyas costumbres se corrompian con festivales monstruosos en que el ritmo de la zambra y el cbasquido del iohumaoo loete se confundi3n en w1 solo eco, bajo la placidez de una atmosfera serena y entre los perfumes de una vegetad6n exuherante.
Hago aqui punto, excelcntisimo sefior. Mc produce cansancio esta ingrata recordaci6n.
Con promesa de continuar, besa las manos de vueccncia.
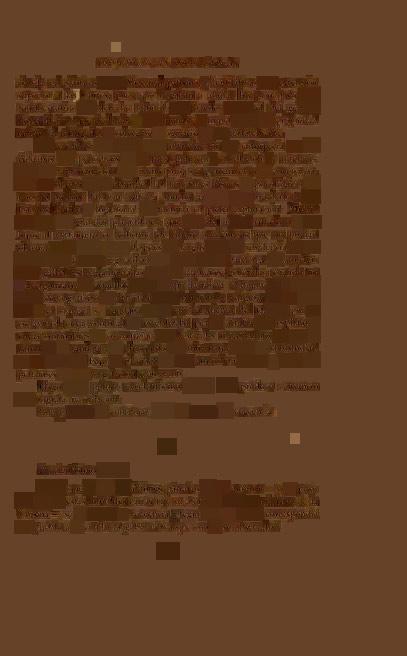
Excelentisimo senor:
Puede que al leer los ultimas pauafos de mi anterior ~si cs posible que en estas humildes cartas fije su atenci6a todo uo ministro de la Corona-, se le oc:urra a vuecencia preguntnr: i,Y c6mo correspond.ia ese pueblo a la cooducta guberoativa que con el se observaba?

SALVADOR BRAU
La pregunta seria natural; la respuesta resulta hist6ricamentc singularisima.
Por consecueocia de la resolucion parlameotaria de r837, Jos capi• tanes geoerales de las Antillns quedaron autorizados para aplicar de Jleno el Dec.reto de 28 de mayo de 1825, que les confeda fas facultades extraordinarias adjudicadas en las Reales Ordenaozas a Jos gobemadores de plazas 1itiadas. Ese fue nuestro c6digo poli_tico,ei eit.ado de sitio permanente. En su aplicaci6n se justificuon las alteraciones advertidas por el padre Abbad en 1780, seg,,n la mayor in1tr11ui611 ) modo de pe,uar dei general q11elo ttpliraba. Y cl pais segu!a mansa• mcnte la alte.roabilidad de esas oscilaciones.
iVeofa Mendez de Vigo y fuodab.1 una ca.Jade be11efice111:iapara huerfanos y dementes? Pues se vitoreaba a Mendez de Vigo. ,Venia PezucJa y condeoaba las fiestas 1an;11.a11era1 y estableda la libreta? Pues se aceptaba la libreta y se suprimian las fiestas. ,Llegaba Norzagaray y restableda las carreras de caballos ? Pues a correr como centauros otra vez. Masa popular muy ductil la puertorriquefia, se amoldaba a todas las situaciones y soportaba su vaiven resignadamente, reservandosc aprovecbar todas las coyunturas, para dar testimonio de la inalter.abili.dad de sus legendarios sentimientos naciona1es.
En 1848 dicta el conde de Reus el draconiano Codigo negro, por temor a las h1rbulencias de los esdavos en las Antillas ,•ecioas, y acto continuo desguarnece la Isla para auxiliar con fucnas de infanteria y artilleria al gobernador de la isla danesa Smutt Cruz. Ni un esdavo sc iosubordina en Puerto Rico; ni una vez tiene que ejercitarsc la terrible severidad de! inutil C6digo.
En 186o arroja la mctr6poli aguerridas huestes sobrc las playas tingitanas; reverdecen en Tetuan los laureles de Oran y la Goleta; la Naci6n se une en una sola voluntad para apoyar aq111e1Iacampafia, y los puertoniqueiios, factores negativos en in vida politica de la n11ci6n, funden su esplritu en el espiritu nacional y ofrecen su bolsa para formar aquel domuivo para la g11em1de Af1·ica 1 auxilio cuantioso al Tesoro metropolitano, testimonlo de identificaci6n con los prindpios que mantuvieran en aquella guerra el honor de la bandeca de Espana.
Tres aiios despues se aceptaba la aoexi6o de Santo Domingo, pro· puesta a su antigua mctr6poli, los puertorriquenos celebraban coo fiestas

DISQUISICJONES SOClOLOGlCAS
populares tan trascendental aconte-eimiento. Torpezas administrativas produjeron en breve la insurrecci6n de los anexados, y un batall6n de milicianos de Puci:to Rico acudi.6 a la vecina isla a compartir con los soldados peninsulares las amarguras de una guerra desastrosa, cuyos gastos hubo de soportar el prcsupuesto de Puerto Rico, con avances :i t.itulo de Deuda de C11ba,porque al Tesoro de la Antilla mayor se adjudic6 la pcovisi6n, pero que no fueron luego deYueltos.
Ya vc vuecencia c6mo ha de considerarse muy singular la correspondencia de relaciones entre la naci6n y la colonia. Para los efectos de la rcpresentaci6n parlamentaria no se reputaba ciudadanos espa• iioles a los puertorriqueiios; para los empciios bonrosos de la naci6n, dentro y fue.ra de! territorio, los puertorriquenos solicitaban y llenaban los debcres inherentes a la ciudadania de los bijos de Espana.
Los gobiernos de la metr6poli no concedian valor a esa conducta. La vnnidad de Arguelles y las intransigcncias de Tac6n habian informado la confusi6n de Cuba con Puerto Rico en cl articulo adicional a la Constituci6n de 1837; las Cortes moderadas de 1845 ratifica.ron en su articulo So Ja promesa de leycs especiales para Ultramar; Cuba era la miis e)(tensa, la mas importante, la mas rica de las dos Antillas; no era posible conceder a la menor lo que se negara a la mayor; la coofusi6n continu6. Pero sus efectos no fueron identicos.
Los nombrcs de Placido en 1843, de Narciso L6pez en 1851 y del catalin Pint6 en 1855 revelan con carac:tere_ssangrientos que gcnero de protesta infocmaba la opini6n de una parte del pueblo cubano contra cl despotismo colonial quc le asfixiaba: es en vano buscar rastros identicos en la historia de Puerto Rico.
Y sin embargo, medidas por un rasero fueron entrambas coma.rcas, lo mismo impecando el absolutismo de Narvaez que el convencionalismo de O'Dooell. De ouevo se bacia. caso omiso de la le:tltad puertorciquefia, _pero abciendo ahora berida mas dolorosa, pues que la rultura popular habla adquirido, merced al desa.rro1Jo mercantil, vudo mayor.
Los viajes de los comerciantes puertorriquei'ios al empocio cosmopauta de Santo Tomas debian sec muy f.recuentes, yen Santo Tomas hallab!lil puerto de refugio los emigrados politicos masexaltados dcl vecioo rontinente.

SALVADOR BR.AU
El incremento de la producci6n sacarina en Puerto Rico trajo por consecuencia la necesidad de solicitar en la Republica oorteamericana •Y en Inglateua mercados consumidores del producto, y los viajes a esos piuses libres imponian la comparaci6n entre su regimen politico-admioistrativo y el queen la colonia se ejercitaba; de aqui que las relaciones mercantiles facilitaran la comunicaci6n de ideas, la extensi6o de conocimientos expansivos y el deseo de obtener en el pais propio el ejerdcio de unos derccbos individuales que, lejos de pcoducir daiio, fomentaban el iocremento de la riqueza publica en aque!las zonas donde se veian ejerdtar.
Agreguese a esto, exceleotisimo senor mioistro, el peri6dico iogreso en la Isla de hombres educados desde niiios en Paris, Londres, Filadelfia, Bruselas, Madrid, Barcelona, Caracas o Nueva York, y que iofluidos por la educad6n y vigorizados por la ilustraci6n debfan hallarse en aptitud de sentir y apreciar el contraste entre las sociedades que abandooaban y aquella en que necesariamente deb.ian figurar como miembros, y podra vuecencia considerar cual podia ser el estado de los espiritus en Puerto Rico y cual la aspiraci6n justisima de sus moradores.
Esa aspiraci6o se sintetiza en 1865 bajo el Jema Todo con Espaiia; 1i1: &palia nada. A mantenerla acuden unidos peninsuJares e insulares, j6venes y ancianos, comerciaotes y hacendados, togados y labradores; eJ capitan general trata de sofocada, pero imitilmente.
Los cubanos han levantado igual bandera; gran numero de penin• sulares los apoyan, y el Gobierno de la Metr6poli aparenta ceder al cla• moreo general, dictaodose aquel decreto de 25 de noviembre que autorizara al Ministecio de Ultramar para abrir una informaci6n sobre las bases en que debian cimentarsc las lcyes especiales prometidas desde 1837.
El criterio gubernamental contiouaba confundiendo en una sola entidad territorial a Cuba y Puerto Rico; los acontedmientos dieron a conocer la dualidad, y no debieron adjudicar en ella puesto superior al territorio mayor.
El interrogatorio era idfotico para eotrambas islas y tomaba por base la esdavitud de la raza africana; los cubanos lo aceptacoo y discu• tieron; tres de los informantes puertorriqueii.os, considerando absol11ta-

DJSQUISICIONE.SSOCIOLaCICAS
mmte opuuta al b11et1 nombre de E1ptliiala ,o,uervacion de ese ntado soda/, se abstuvleron de absolver las presuotas en ningun sentido, pi• diendo desde lueso, como Icy fundamental, "Ja abolici(m iomediata de la esdavitud, con indemnizaci6n o sin ella, con o sin reglamentaci6o de tmbajo".
La divcrgencia era muy saliente; ella demostraba al Gobierno de doiia Isabel sesunda que no satisfaclan a los puertoriquefios procedimjeotos que los cubanos aceptaban; si la informaci6n se inspiraba en la sinceridad, y la audiencia de los comisionados no era vana f6rmula, prcciso era desvaneccr la coafusi6n que entre Cuba y Puerto Rico se venfa manteniendo ... La Junta sc disolvi6 y las leyes especiales no a parecieron.
cProdujo la inutilidad de aquel acto la anteposici6n de los intereses cubanos al clamor de justicra quc Jos puertorriqueiios mantenian? Acaso sea facil a vuecencia escl.areceresa duda, merced al alto sitio que ocupa. Yo s6lo alcanzare a decirle que la cclebcrrima infounaci6n nos trajo hondas perturbaciones. Puertorriquefios digo.isimos fueron expatriados de su pats en 1867 sin formaci6n de causa; todo abolicionista fue decb.rado sospechoso; la suspicaciA hal16 cebo en que sadar sus insidias, y gracias a que triunf6 en Alcolea eJ alzamiento revolucionario de r868, no fueron masgraves sus consecuencias.
Para entonces ya se habia dado al viento en Cuba la bandera separatista, y como todo debe decirse a vuecencia, afiadir~ quc en nuestra tier.rn tambien se ptodujo, por primera vez, cevoltosa cscaramuz-a, pero tan insignificante que bastaron a sofocada dicz y seis milicianos mraln 111aJ1dado1 por 11n mantro de esmela:
En la proclama a los puertorriquei'ios por consecuencia del Gdto de Lares, dedales el capitan general: ''Las pruebas y demostraciones puhlicas que en estos dias habeis dado de vuestra acrisolada leaJtad... se han elevado mucho masde lo quc yo imaginar podfa... Acojo este momento para daros las gracias mascumplidas por la cooperaci6n personal y pecuniaria que todos los puebl05 y todas las clase~ de la sociedad me habeis ofrecido.
La insurrecci6n iniciada en Yara sc mantuvo diez aiios y consa.mi6 rios de oro y sangre a la oaci6n.
SALVADOR BRAU
iY clasi£icado hoy el espafiolismo de cubaoos y puert-orriqueiios, nos asigna vuecencia el grado inferior!
Reitero mis respetos, senor ministro, y me despido hasta fa pr6xima.

VExccleottsimo senor:
Reaoudo estas mal hilvaoadas mmvas hacienda presente a vuecencia que las n.oticias sobre el alzamiento de Cadiz y el triunfo de Alcolea fueron recibidas en nuestra lsla con jubilo indescriptible. Los puertori9uenos vieron llegar con el nuevo regimen el restablecimieoto de sus postergados derechos, y a fe que no se engaiiaron. El gobierno provisional, al convocar a Cortes constituyentes, extendi6 a Puerto Rico el derecho de sufragio.
Se ha dicho que esa medida hubo de informarse en la actitud rebelde que en Cuba mantenian los separatistas, creyendose por tal medio inducirles a deponer las armas y extinguiendo a la vez en nuestra Isla toda idea aniloga a la que en Lares tuviera manifestaci6n.
Sea de ello lo que fuese, a los hechos me atengo, senor ministro. Y los hechos fueron satisfactorios para el pais.
Los representantes de Puerto Rico concurrieron con los de la Metr6poli a discutir la Constituci6n de 1869 y continuaron asistiendo a las Cortes sucesivas, hasta el momenta en que, reunidas ambas Camaras en Asamblea NacionaJ, al abdicar don Amadeo, prodamaron el 1873 la Republica, declaraodo a la vez abolida la csclavitud en nuestra Isla.
Hasta entonces, aunque los Diputados puertorriquenos tomasen asiento en las Cimaras naciooales, desapareciendo as1 la postcrgaci6n fulminada en r837, la Coostituci6o nose habia aplicado a la comarca; dentro de sus principios se nos regia por decretos; la preasa habia cobrado cierta expansion: se constituy6 una Diputaci6n _provincial, y el derecho de reuni6n para fines politicos fue concedido. .El espiritu de la Revoluci6n informaba ciertamcote esas rnedidas, pero con el caracter asirnilador y nada mis. La e.rpecialidadprevalecia; el gobierno de la Republica nos elev6 a la identidad. El Titulo 1 9 de la Constitu•
2 94

DlSQUJSICIONES SOCIOL6GICAS
ci6n de 1869, la Libertad absoluta de imprenta y la de cultos, ensefianza, reunion y asociaci6n nos fueron concedidas tal y como en la metr6poli se ejercitaban, y se nos aplic6 una Ley municipal expansiva, garantida por sufragio popular amplisimo. T odo el q11esabia leer )' escribir o pagaba alg11namo/a de co11trib11ci6n al Tesoro, fue declarado elector. Esto hizo en favor del olvidado Puerto Rico la Republica espafiola. A cse gobierno eminentemente nacional, estuvo reservado el reconocimiento del civismo de nuestro pueblo, acordandole un testimonio de confraternidad inspirada en sentimientos de justicia. El pueblo puertorriquefio demostr6 ser el mismo en la adversidad que en el triunfo: 70,000 esclavos acaban de sacudir, por acto repentino, la coyunda, y su voz, unida a la de sos desposeidos duefios, estall6 en vitores entusiastas a la Madre patria. Se recordaban las amarguras extinguidas, pero se congratulaban los animos de haber sabido obtener con la cordura la adhesi6n y la paz inalterable, aquel deseado ingreso en la vida po!Hica de la naci6n.
La Republica no tuvo por que arrepcntirse de su obra. La Metr6poli ardfa en cruenta guerra civil; en Cuba continuaba dandose al viento la bandera separatista; Puerto Rico mantuvo su tranquilidad legendaria; ejercit6 condenzudamente sus derechos; constituy6 sus Ayuntamientos; eligi6 Diputados con el nuevo y amplisimo sufragio, y al inquirirse de las localidades -despues del golpe de Estado de 1874- las ideas que abrigaban sobre los acontecimientos metropoLitanos, todas sin excep• ci6n protestaron su acatamiento al Poder constituido que la naci6n reconociese.
En nombre de ese Poder se trastornaba un mes despues todo el regimen establecido en l:l Isla, y como se amordazase la prensa para que no pudiese dar voz a las protestas de la opinion, el partido liberal, es decir, la inmensa mayoria del pais, apel6 al retraimiento.
En favor de un partido que pretendia acaparar para si solo el titulo de espafiol, la representaci6n de la riqueza publica y el mantenimiento del ordeo, se cometfan aqueJlas violencias; los hombres de ideas liberalcs se cruzaron de brazos, dejandoles hacer, pero dejandoles tambien la absoluta responsabilidad de los acontecimientos. Creian Jos conservadores bastarse solos para administrar el pais, y se budaron de! retraimieoto. Cuatro aiios despues, el 6cgano m:is antiguo y masca-

SALVADOR BRAU
racterizado del tradicionalismo laozaba el gcito i F11era crmeroJ! que debia promover una conciliaci6n de las fuerzas electorates unidas parn veneer uo vicio entronizado en cl pais, quc ha venido anulaodo el derecho representativo. Influeocias gubernativas aoularon aquella conciliaci6n. El crmerirmo triunfo.
A todo esto el general Martinez Campos habia consegu.ido traer a los cubanos separatistas a una aveoeocia en el Zanj6n. En ese pacto se ofreci6 a la Antilla mayor todo lo que a Puerto Rico se coocediese, y la guerra termin6.
La Constituci6o de 1876 se promulg6 en ambas islas, resucitandose el artkulo adicional de r83 7: Cuba y P11eno Rico Je regiran por LeycJ e;pwiales. Del sufragio universal dignamente ejercitado ( caimos en el censo restriogido por la contribuci6o al Tesoro de z5 pesos para diputados a Cortes y de 5 pesos para Concejales y Diputados - de provincia.
De los Ayuotamieotos presididos por Alcaldes populaces descendimos :i la presidencia de Alcaldes, empleados tlel gobiemo, funcionarios sin responsabilidad, ageotes electorates nombrados por cl Gobernador General discrecionalmente.
Y asf se nos cercenaron todos los derechos arnplisimos quc d Gobierno de Ja Republica nos habfa reconocido, y que con toda correcci6n supimos ejercitar.
Superiores a Cuba antes del Zanj6n, se nos coloca a su nivel despu6 de aquel pacto. No se consideraba prudente conceder a los cubanos las libertades de que habfamos gozado los puertorriquefios, y amalgamando de nuevo dos territorios, Hsica, hist6rica y etnog.raficamente distiotos, se anulaba nuestra personalidad dvica, supeditandola a la de los cubanos. ,Hablamos sido leales? Pues se nos trataba como a rebeldes. ,No habiamos hecho causa comun con los cubanos en sus diez anos de lucha fratricida? Pues, como si lo fuese; las consecuencias de la insurrecci6n cayeroo con irunensa pesadumbre sobre ouestro pueblo.
Esto no era justo jque justo! oi medianamente· racional; y me prometo 9ue asi habra de apreciarlo vuecencia. Como lo apreci6 todo el pueblo puertorriqueiio, que no volv1a del asombro al ver correspondida su lealtad absoluta, su fidelidad inmaculada, su longanimidad
DlSQUJSICJONES SOCIOLOGlCAS
inacabable con semejante postergaci6n; porque postergar era rebajar los derechos recoaocidos por la Revoluci6n de 1868 y ejercitados con toda plenitud, a lo que, corno chiusula en un pacto de pacificaci6n, pudiera concederse a un pueblo rebelde.
No falt6 quien dijese a los objecionistas: ",Pero no observais c6rno a los esclavos q_uehicie.ron annas en la iosurrecci6n se les dedar6, desde luego, en libertad absoluta, y a los que continuaron fieles, sumisos, trabajando asiduamente, se Jes someti6 al patronato? Son esas cxigencias inevitables de la poHtica, a que es forzoso someternos. Espana necesita un ultimo sacrificio y hay que apelar a nuestra tracliciooal resignaci6n para concederlo".
Y el sacrificio se acept6... pero no era el ultimo ni el mas cruel que babia de imponersenos. Siendo fieles a la bandera de Espana, hubimos de vernos confundidos, desde 1878 hasta 1892, con los que la habian combatido. El advcnimiento de vuecencia a la poltrona ministerial disip6 esa confusi6n. Nuestro de.recho representativo se computa en estos momentos con un 50 por 100 de inferioridad al de los con· venidos en el Zanj6n.
Una ultima epistola, senor ministro, y cesar6. de molestar a vue• cencia su servidor humilde.
VT

Exceleotisimo senor:
A poco que vuecencia se haya digoado fijar la atenci6a en estos apuntes que para su especial uso me he permitido coordinar, habra podido convencerse de que en todo el territorio oaciooal no hay comarca cuyo patriotismo deba coosiderarse superior al de Puerto Rico.
Ni olvidos ni desdenes debilitaron su valor, oi desafec:ciones ve• cinas ni consejos intencionados amenguaron su lealtad, ni pretericiones y sufrirnieotos apagaron su fe.
Cuaodo en otras region es se entor_pecia con luchas f ratricidas la am6n de los Podeces gubernativos, en Puerto Rico se daba culto a la paz, protectora de la riqueia publica.
Si Espana reconoda los detechos poHticos de la region, se ejerci2 91

SALVADOR BRAU
• tabarr esos decechos con un tacto y discrecion propios de sociedades acostumbradas a procticarlos; si un retroceso guheroamental suspendla las garantias obtenidas, se deploraba la suspensi6n, se aceptaban las mudanzas y se aguardaba a que l.a la ley ineludible dcl progreso, im• poniendo oueva cvoluci6n a la metr6poli, trajese a la colonia sus con• sccuencias.
,Procederia inconscientemente el pals al trazarse esa linea de conducta? <Atcndcria acaso a su conveniencia? Si se acepta lo scgundo, hay que rechaur lo primero; para escoger lo mas conveniente, forzoso fue tener conciencfo de los peligros sociales que podrian surgir. ,Que el caractcr de la convcniencia debilita el merito de la condutta por ella aconsejada? No; lo que quita es la condici6n de aut6matas a los que la siguieron.
Pueblo que ejcrcita la circunspecd6n, que se ampara del t[llbajo, que rehuye revoltosas aventuras, que derrocha abnegaci6n, quc man• tiene su civismo a prueba de desdenes y saccificios, tcnjendo concieocia de la utilidad que han de producide esos procedirnientos, es indudable que sabc ad6nde va, que obra con perfecto conocimiento de causa, en una paJabra, que· sabe' pensar y sentir, }' por consiguiente, no han de serle desconocidos ni ha de acoger con indiferencia los accidentes que su pcoceso entorpezcan, que sus derechos vulneren o que su decoro menoscaben.
Si al analizar alguno de estos accidentes resulta que los impone un intcres naciona~ no bay duda que los aceptara, coogratulandose de :iiiadir un timbre mis a su inmaculado patriotismo. Por esto se acep• taron sin protesta Jas coosecuencias del convenio del Zanjoo.
Soiicit.\base la paz en Cuba; la riqueza nadonal se ballaba extenuada por las lucbas civiles, allendc y aqueode el oceano; oecesitabase tranquilidad para recuperar por el trabajo lo que se habia maJgastado por guerras intestinas; Cuba era mas extensa, mas feraz, mas impor• tante que Puerto Rico; el Gobiemo no podia anteponer la Aotilh menor a la mayor sin excitar rivalidades o autorizar exigencias; ya existla desde 1837 un principio -e.rr6neo, pero pc.incipio al fin- de asimilaci6n politica, establecido entre ambas islas: los puertorriqueiios tuvieron todo eso eocuenta y aceptaron 1:1solidaridad que se les imponia.

DISQUISlOONES SOC/OlOGICA~
No es que descooocieran ;que habian de desconocer ! la desventa; josa situaci6n en que se les colocaba; oo es que les fuera iodiferente ver equiparad11su conducta lea! a la de un pueblo que durante diez aiios habia luchado por separarse del imperio espaiiol. Se trataha precisamente de evitar esa lucha, diciendole a los insurrcctos: "Puerto Rico, que no se iosurreccion6, se balla en posesi6n de dercchos politicos, que ha sahido ejercitar. lmiteo ustedes su cordura, sean buenos muchachos, y tendran ... lo mismo que a los puertorriqueiios se conceda". Los iosurrectos depusieron Ins armas; los derechos que los puertorriqueiios ejercitaban mcrmaronse en segui.da. Ya nose legisl6 para Puerto Rico, sine para Cuba; a la suspicacia, a la cautela originadas por la rebeldla contenida y la reorganizaci6n consiguiente de la Antilla mayor se supe• dita.ron en absoluto la lealtad, la aanonia y los derechos constituidos de la isla menor. De modo que la pIOmesa de1 Zanj6n qucd6 de hecho invertida: a/01p11ertorriq11efio1uhizoex1m1i-voloq11ealosc11b111101 r, co11cedi6.La situaci6n aeada por este cambio fue perfectamente comprensiblc ·para los perjadicados, pero Losintereses locales debian someterse a los intereses primordiales de la oaci6n. Puerto Rico no protest6.
Pero en la situaci6n ~ta que se nos crea ahora con cl sufragio clasificado, no concurreo, senor ministro, las circum,tancias que en el caso anterior. La naci6n oecesitnba paz en 1878 y era deber patri6tico contdbuir a proporcionarsela; ,mas que desarrollo de riqueza, qu~ coove• niencias politicas, que garantfas territorialcs ban de sobrevenirle al Es· tado con someter el derecho de sufragio, en una comarca que lo ejercit6 por modo liberrimo, a una cuota doble de la asignada a otra regi6n que durante di<!z aiios luch6 airadamente por desmembrarse del cuerpo naciooal?
Seamos 16gicos, senor mioistro. Cuba y Puerto Rico son, geogra• ficamente, dos zooas distiotas, mas para los efectos politico-adminjstra• tivos las coosideraron identicas los moderados de 1837, la 1111io11 liberal de 1865 y los comervadore1y liberale1de la restauraci6n borb6oica; si vuecencia milita entre estos ultimos, ,c6mo ha de insubordinarse contra la solidaridad doctrinal? iNi c6mo, establccida esta para todos Losefectos constitucionales, podra destinarse capitulo aparte a las puertorri• quenos, en punto a sufragio electoral para la ceprcsentaci6n en Cortes?

S.ALVADOR BR.AU
Aqul no cabe lo de las conveniencias poUtica-s;porque c:quien, que medianamente conozca el proceso hist6rico de Cuba y Puerto Rico, ha de suponer a la segunda necesitada de una restricci6n jw:idica que no se ejercita en la mayor? De otra pa rte, , no fue por ate oder a esas co11ve11ienriasque el gobiemo asimil6 las dos islas? <Pues qu~ ha hecho Puerto Rico desde 1878 sioo ceiiirse a la pauta gubemamental?
Cuanto a lo de las difereocias contributivas, es mas inndmisible que lo de las convenicncias poHticas. La contribuci6n territorial se computa en Puerto Rico por uo tipo absoluto, el 5 por 100, compren• diendose en el la fabricaci6n del azucarno separada de la p1antaci6o de la cafia. En Cuba son tres, si no me engaiio, los tipos que gravan la riqueza imponible: el 2 por 100 para las fincas rurales, el n por 100 para las industrias -comprendida en ellas la elaboraci6n del azucary el 16 por 100 para las propiedndes w:banas. Si por los tipos de con• tribucj6o se bubiesen de regular las categorias dvicas en las Antillas espaiiolas y a mayor gravamen tributario debiese reputarse c115tamas inferior, la inflexibilidad de Jos guarismos obligaria a dcterminar en el censo cubano tres cuotas electoralcs en descendente gradaci6n. cPodria darse massaliente absurdo?
Pues a mayor abundamiento, oome que la Intendenci_a de Cuba deduce a la riqueza sacarina el So por 100, en raz6o a gastos de cultivo y elaboraci6n, y La Intendencia de Puerto Rico solo deduce a la misma producci6n, por identicos conccptos, el 35 por 100. De esa monstruosa disparidad tienc noticias cl Ministerio de Ultramar desde julio de 1892, por virtud de razooada queja de la Asociaci6n de agricultores cstablecida en ouestra Isla, y lejos de resolverse esa instancia equitativamente, se han dejado cursar los efectos de Jn injusticia, se ha seguido imponiendo contl'ibuci6n al agricultor puertorriqueiio sobre productos ficticios, y limitando luego el sufragio por el guarismo de la cuota, se ha elevado la exacci6n arbitraria a axiomt1 politico fundamental. en esta fonna: Amayor1rib1110menorderecho de repre.remacion.
Si yo, humHdisimo jlbaro, escaso de instrucci6n y adherido como una ostra a este infinitesimal terruiio, alcanzo a apreciar todas estas contradicciones y a medir tales incongruencias y a seoti.c sus inevitables efectos cc6mo ha de espemr ,ruecencia que no los sientan, midan y cen-
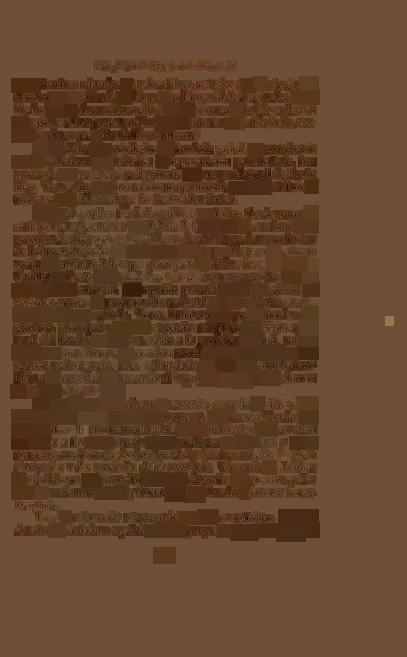
DISQl.'JSICIONES SOCIOLOCJCAS
mren hombres educados en paises libres, nutridos coo la cienda del derecho que se difunde en las propias Universidades oaciooales, fortificados con la observaci6n anaHtica de los sistemas coloniales aplicados en regiones eJ>..1Ianjeras a pueblos que no ostentan en su blas6n los tun• bres seculares que a Puerto Rico enalteceo?
Se ha dicho que privilegios de banderfa cacical, en contubernio con el cunerismo que mistifica la representaci6n parlamentaria, han producido esa postergaci6n deprimente del cuerpo electoral de Puerto Rico. Yo rechazo esa insinuaci6n; mi patriotismo me veda atribuir al Gobierno una debilidad que los hcchos desmienten.
Pues que, ,no hay banderias politicas en Cuba? Siendo mayor d contingente represe.ntativo, cno babria de haUar alli el cunerismo campo mayor de que posesionarse? ,Hemos de admitir que la mansedumbrc de los puertorriqueiios se tome como base irnponible para le cotronizaci6n de arbitrariedades que justifiquen la celebre Crase de Le6n y Castillo, en Puerto Rico p11edeharerJe todo impunemente? No, mil vc• ces no, senor ministro. Mi opinj6n protesta contra ese gcoero de versiones, nocivas al prestigio gubernamcntal y a la hidalguia caracte• ristica de la raza espaiiola. Yo me limito a creer que Ios hombres de gobierno, preocupados por las exigencias complejas del regimen general del Estado, no han concedido a la pequefiez fisica de nuestrll islilla una atenci6n quc su grandeza moral merece. Pero csta cs um, opini6n exclusivameote m.ia. cAbundacio en ella mis conterraneos? Dejo a la sagacidad de vuecencia el inquirirlo, ya que a mis alcances no se balla el contestarlo.
En pro de esa tarea ofre.zco a vuecencia, ccrrando la sintesis his• t6rica de cstas cartas, un dato del momento. Las fuerzas liberales de! pais, es dec.ic, la abrumadoca mayoria de sus babitantes, han acordado no volver a las urnas foterio oo se estableua en las !eyes y en su ejercicio correct!simo la absol11taig11dldadpolifira y civil mtre los puertorrique1io1 y /01 l'egnicolas de la metropoli. Vuecencia al dasificar el espaiiolisrno, nos concedi6 la tercera categoria; los puertorciquenos s61o se conforman con la primera, que por derecho incoocuso les cor.responde.
En esta redamaci6n estoy acorde con mis compatriotas. Que mi derecho de ciudadaoo espanol se anule porque no pago diez pesos de

SALVADOR BRAU
contribuci6n, y que a un castrador de bueyes, sin pagar un centime de tributo, se le considere inalienable ese derecho, porque cobra su jornal con cargo a los presupuestos municipales, no puede accptado decorosamente el que, con sentimientos de respetuosa coosideracion, se reitera humilde servidor de vuecencia, besando sus manos.
San f11an,1893.
PUERTO RICO EN SEVfllA •

• Co•/trM(IJ p,il,/,ra tn~1 Alt#to P11trl01Tiq11tAo, p()rDnnStJradQr Bra11 1 Puerto Rico, 1896, p. 31.
AL Exe.Mo. SR. D . .ANTON10 DABAN v RAMiREZ DE· MELLANO, £X GOBER.."IADOR GENERAL DE PUERTO Rlco.
OFR.ENDA OE GRATITUD, .EXTENSlVA A LA OJPUTACJ6N PROVINCIAL Y AYUNTAMlBN· TOS QUE, BAJO SU DIGNA PRESIOENCIA, AUXILI.ARON EFICAZMENTE MIS INVESTICA· OONES EN 6L ARCHJV0 GENERAL DE INOMS
SALVADOR BRAu.

ENERO 8 DE 1896.

SENORES:
AL reaparecer en esta honrosa tribuna donde taotas veces me favorecisteis coo vuestra atenci6n, y a la que llego evocando desgarrador recuerdo, no abrigo el prop6sito de proportionaros literario pa• satiempo.
Traeme a ella el deber, que e.stimo obligatorio, de exponer al pu• blico, siquiera de modo somero, el rcsultado de las investigaciones hist6ricas que tuve el encargo de practicar en Sevilla, y que he realizado dentro de mis escasas facultades y hasta donde me lo permitiera el tiempo que en aqoella ciudad !ogre permanecer.
Ningun sitio pude considerar mas adecuado al objeto propuesto, que este Centro cientHico literuio, patrocinador de mis primeros cnsayos indagadores, y cooperador entusiasta de mi peregrinaci6n al Arcbi:vo de Indias, monumcnto perenne de 1a antigua grandcza de Bspaiia, testimonio mudo pero elocuente de aquel esfuerzo titanico, colonizador de un mundo que hoy pueblan estados libres, naciones independientes de la nuestra, pero que conscrvacln perpetuamente, como signos reveladorcs d.esu origeo, nuestro idioma, nuest:Tareligi6n y nuestras costumbres.
lmposible penetrar en aquel edificio, trazado por Juan Herrera, el severe arquitecto de! EscoriaJ, sin que embargue el aoimo profunda emoci6n al contemplar los retratos de Col6n, Hernan Cortes, Maga· llanes, Ekano, faciUa, Jorge Juan y otros nurinos y conquistadores celebres, y observar extendidos en las paredes los planisferios de los inmensos tenitocios por ellos explorados o descritos, y leer aqu1 y alla, expuestos en vitrioas, documentos aut6grafos que llevao las fir.masde los Reyes Cat6licos, di:: Alejandro VI, de Carlos de Gantc, de Ponce de Le6n y de infinidad de personajes, actores en esa maravillosa epopeya que se llama el Descubrimiento de las ln<lias. Epopeya no escrita aun, y que oo podca escribirse sio antes escudrii'iar la verdad hist6rica

SlfLV ADOR BRAU
guardada bajo aquellas b6veda.s de la Lonja sevi!Jana, silcntcs, fdas como un mausoleo gigantcsco.
Dos salones paralelos forman los Lados E. N. y S. deJ edificio, ofreciendo, en el piso alto, una galeria exterior de 127 metros de largo por 8 de ancbo, que toma luz de la calle por 29 ventanas, y otra interior de 82 metros de largo por 5 .40 de aocbo que iluminao 15 balcooes al patio. En esas galerias se extienden 158 estantes colosales, labrados en caoba y ced_rollevados de Hondu.ras expresamente, y donde se guarda, desde el reinado de Carlos III, toda la documentaci6n proctdcnte de las catorce Audiencias en que sc hallaba dividido cl Imperio de las Indias. Los legajos voluminosos que encierran clo.sificadamente esa docu• mentaci6n, Uegaban a 40,000, pero se ban aume.ntado considerablemente con las nuevas remesas del Ministerio Ultramar y dcl Archivo General de la Isla de Cuba; de tal modo que, por falta de cspacio en los estantes, ha habido que colocar mucba documenbci6o en el centro de las galerias, y almacenar gran caotidad en el piso bajo del edificio. En esos legajos se halla inedita la historia de America. Alli estin los registros de LasReales Cedulas, Pragmaticas y Ordenaozas que entranan todos Jos resortes legislativos de la administnci6n colonial; alli las relaciones de exploradores y navegantes y la correspondencia oficial de los Virrcyes, Presidentes de las Audiencias, Capitanes Generales, Arzobispos, Obispos y Gobernadores eclesiasticos en sedes vacantes; alH las actas de los Cabildos seculares; la petici6n de auxilios de las Comunidades rcligiosas; las cuentas de los Oficiales Reales; las quejas de los vasallos; los procesos contra los defraudadores de la Corona; los informes sobre las costumbrcs populares; las solicitudes de franquicias agricolas y mercantiles; las diseociooes entre los podcres civil y edcsiistico; las extralimitaciones de autoridad en las .Audiencias; los ata• ques a la moral; las cuestiones de etiqueta por £altar al orden de cate• godas en procesiones y besamaoos, bast.a los an6oimos chismogr:ificos denunciando corruptelas y delitos que era peligroso imputar a cicrtos endiosados fuocionarios.
Toda la vida colonial esta. alli, desccita con su especial colorido y sus variaclisimos accideotes, asombrando los efectos de aqueUa centra• lizaci6n que resumia en el Consejo de Indias y en la Casa de la Contrataci6n de Sevilla toda su fuerza, imponiendo a esos Centcos, por lo

vasto de las regiones administrativas y lo complejo de los asuntos, una suma de trabajo y de conocimientos imponderable.
Acaso esa centralizaci6n excesiva, m:ls dificil de mantener cuanto mas ccecia y se elevaba la colonizaci6n, pudo sec funesta a la soberania cspafiola, desacatada un dia en los pueblos amamantados para la civili• zaci6n, con espafiola savia; pero si vicios pudo haber en aquel sistema, preciso es confesar que no faltaron virtudes, por mas que las hay:in callado unos por mala fe y otros por ignorancia.
Guillermo Robertson, cscritor ingles del siglo pasado, a quicn no puede atribuirse gran devoci6n hacia Espana, decfa en su Histori,1tie Amlrica: "El gobie-mo espafiol, por un exceso de preocupaci6n, ht1.encubierto coastantemente con un misterioso ,,elo sus actos en America y los ha ocultado, a los e.xtranjeros sobre todo, con un cuidado particular ....................................................
"Mis investigaciones me han persuadido de que si las primeras operaciones de Espana en el Nuevo-Mundo pudieran profundizarse mas circunstanciadamente, por reprehensibles que aparecicsen las acciones de los individuos, /(I ro11d11rl(Idela N11d~11se 111a11ifest11rfa bajo rm asperto maJ favorable''.
Tiempo ha quc conoda esas frases de Robertson; hoy puedo confiana_rlas. El dfa que ese tesoro hist6rico que guarda el Archivo General de lndias Jlegue a conocerse cumplidamente, se rectificarao muchos juicios formuJados err6ncamente contra eJ regimen colonial de las Indias; como he debido rectificar yo mismo apceciaciones mantenidas en mi larga labor pcriodistica acerca de la colonizaci6n de Puerto Rico.
Y cuenta que puedo dar fe de que esa preocupaci6n que ceasura Robertson no ha desapacecido compJetamente en ciertos individuos. El Sr. D. Manuel Becerra, Ministro de Ultramar, opuso dificultades a mi investigaci6n, a pesar de la carta deJ Sr. Gobemador General D. Antonio Daban, en que se acred.itaba mi cometido, recomend:indolo eficazmente. Tres meses hube de aguardar, sin exito, los efectos de esa recomendaci6o, y acaso estuviese aguardandolos todavia si no me hubiese decidido a formular mi solicitud en el Ministerio de Fomento, dondc fui perfectamente atendido, Jibrandose por la Direcci6n de Instrucci6n

SALVADOR BRAU
Publica amplfa ordeo para que se pusiesen a mi disposici6n todos 1os documeotos relatives a Puerto Rico quc necesitase compulsar. Gracias a esa orden y a la favorable acogida que me dispensaron los funcionarios de! Archive, acreedores a mi gratitud y simpatias, puedo ofrecer a mis compatriotas una suma de trabajo que comprende la rectificaci6n de todos Jos documeotos cootenidos en la Bibliotecflde Tapia, d Extracto de toda la correspondencia de los Gobcrnadores de la Isla hasta 1810, la copia integra de las Realcs Cedulas que nos conciernen hasta r650, parte de la correspondeocia episcopal y unas mil paginas que reproduceo informes, procesos, quejas, cuentas, planes, aut6grafos, ordeoanzas, y diversidad de documentos que esbozan Eases distintas de ouestra colooizaci6n en los siglos XVI a1xvw.
Esta suma de labor que ha merecido encomios muy honrosos para mi, de personas competentisimas y espedalmentc del Jefe del Archive, llamado mas inmediatamente a juzgarla, no rcprcsenta, por desgracia, sino una parte de la investigaci6o. Tarea imposible fuera par.a un hombre compulsar en un afio todo d cfunulo de documentos que a Puerto Rico se contraen desde 1494 hasta 1852. -'Tees afios de bueo trabajo exige su estudio"-, dedame el ilustrado publicista chileoo D. Jose Toribio Medina, a quien tuve el gusto de encootrar en el Archivo de lndias, oyendo de sus labios conceptos muy satisfactorios para la cultura de Puerto Rico que ya patrocinaba empenos como el que yo represen• taba. La opini6n def senor Medina era tanto masautocizada, cuanto que el ha practicado ya tres viajes a Espana, consumiendo seis afios ea investigar y copiar toda la documentaci6n relativa a Chile, mucho menos extensa que la de nuestra Isla, pues hasta 1535 no se inici6 por Almagro la conquista de aquella regi6n, que desde 1818 rompi6 Jos vinculos que la sometian al domiruo espafiol. Es asi que la investiga• ci6n chilena comprende cien afios menos que la de Puerto Rico, y tan exacta he debido considerar la apreciaci6n indicada, que alla se me quedan en el Archivo, sin compulsar, 287 legajos de Decretos, Actas Municipales, Couespondencia eclcsiastica, Expedientes de particulares, Cuentas e informes y estados sobre distintos ramos administrativos, ademas de la Audiencia de Santo Domingo, de la secci6n Hamada Jndif ere11tegeneral que se relaciona con toda la America, y de Jos Archives del Patronato Real, Secretada def Consejo y Rcgistro generalisimo, 310

DlSQUlSlCJO,'JES SOCIOl.OGICAS
donde existe mucho rcferente a Puerto Rico sin clasificar en Jegajos especiales.
Quedn, pues, interrumpido mi trabajo en su mitad, y no es posible cmprendcr la tarea de escrihir la Historia hjJvana.ndo los datos adqui• ridos, porque entre Jo que falta por compulsar c:xisten muchos docu• mentos de los siglos XVJ y xvu que se contraen a la vida econ6mica de la comarcn y son de imprescindible estudio para apreciar la marcha de la colonizaci6n y sus obstaculos.
Pero si el examen general se ha interrumpido, basta Jo iovestigado para comprobnr plenamente mis trabajos anteriores, sintiendo satisfac• ci6n intima al mantener desde esta tribuna su absoluta ratificaci6n.
Entre esos trabajos el que mayor contcoversia suscit6 fue el dedicado a esclarecer el sitio reconocido por Co16n en nuestra Isla; sitfo que la tradici6n y los textos que pude consultar aqui determinan en las playas del distrito aguadeno. Hoy puedo manifestar, sin g~neco alguno de dudas, que la flota espafiola no reconoci6 en el litoral de la isla llamada de San Juan otro puerto que uno, de poco abrigo, situado en la extremidad occidental, el que fue designado desde luego por los navegantes con el nombre de p11e1·10def ag11ada,por haber hecho alli aguada algunas de las naves expedicionarias.
Despues de ese reconocimiento no qued6 olvidada Ja Isla. Varios exploradores intentaron colonizarla, mediante conciertos celebrados con los Monarcas, e interin obtuvieron realizaci6n esos planes, consta que el p11ertodel ag11ada,(mico reconocido hasta 1508, se detenlan a provccrse de agua algunas de las naves que sc dirigian a la Metr6poli. Por fin en ese mismo aiio r508 obtuvo Ponce de Le6n perrniso para explorar l:t isla y al p11ertode/ aguada dirigi6 su embarcaci6n, siendo de notac que Ponce habia acompanado a Col6n en el viaje en que se descubci6 Puerto Rico y debfa tener conocim.iento del puerto reconocido.
Aqui teneis el e~'tracto de un voluminoso proceso cunado por la Audiencia de Mexico para proba.r Jos servicios de Juan Gonzalez, el iorerprete que acompafi6 a los colonizadores de Boriquen y en ese proccso, por testimonios presenciales, se afoma que al llegar aJ p11er10 de/ aguada la expedici6n, quiso el capitan de! Jigiiey averiguar si exis1ia otropuerlomasabrigado e/J Ill ista, y al efecto orden6 al inte-rprete inquirirlo de los indios, los cuales, acompaii.ados de una partida de veinti-
.,
SALVADOR BRAl'
cinco hombres atmados, condujeroo al sol1Citantc a la bahia quc sc llam6 Puerto Rico, Jeg11ndopuerto ruonorido en /11comarcaj donde se le11m1t6et pdme1· p11eblode cri.rtia11osq11ee11el/a ha existido.
Para trasladarse la expedici6n desde la ciudad de Santo Domingo al puerJode/ ag11ada,debi6 cruzar por ante las costas de Mayaguez, y de haber conoddo alii cnsenada :llguna, ni hubiesc prolongado Ponce su viaje hasta el ag11ada,ni menos hubiera preguntado al llegar a este puerto si habfa otro surgidero miis abrigado en la IslJ.
El nombrc Mnyngilcz que Oviedo apl1cn a un rio en su His1ori11 general, no lo hall~ mencionado en la vasta documentaci6n de! Archivo de Indias, hasta la segunda mltad del siglo xvm, con referencia a un poblado incipientc, tan miserrimo quc en q70 s6lo produda 250 arrobas de C1fe,1,000 de tabaco y So de nlgod6n, habiendo solicitado 250 vecinos la concesi6n de tierras en el Halo de Bermej(tl porque no tenian medios para suhsistir.
Por cierto que esc proceso de Juan Gonzalez corrobora mis afirmaciones acerca de los indios de Humacao y Daguao, no existiendo caciques con tales nombres en Puerto Rico. En las irrupciones de los islei'ios apostados en las islas vecinas, dos partidas acamparon en los sitios asi denominados, y alli construycron rancherias, manteniendo riiias encaroizadas con los espaiioles en )11sque Gonzalez tom6 parte.
Y gracias a el no perdi6 la. vida en Puerto Rico D. Diego Col6n, d hijo dd Descubridor, cuando vino en 1514 a visitar la Isla. La insucecci6n se mantenia Jatente entce los indios, y D. Diego decreto el destierro a Santo Domingo de dieciseis cabccillas apresados. lrritados los demas, se confabularon en un caney para sorpcender al Almirante y su comitiva, al trasladarse por la sierra desde Sao German a Caparra. Gonzalez, que conocia el dialecto islei'io, descubri6 el plan homicida, y coadujo por el llano a D. Diego, hasta ponerle en salvo.
Otro de los puntos puestos en tela de juicio foe cl nombre y :1.sientode h primeril poblaci6n fundada poc los conquistadores, y aaibais de oir lo que afinna el proccso de Juan Gonzalez, reconocedor del puerto en cuyas cercanias sc est11bleci6el poblado. Ahora podeis ver un piano levantado por cl licenciado Rodrigo de Figueroa, y que he calcado sobre el original que se conserva en el Archivo, unido al in-


DlSQ{J.ISLCLONESSOCIOLOGICAS
forme de! mismo personaje, juez especial oombrado para decidir el pleito sobre traslaci6o de ese primer pueblo.
Examinad esa traza --como la llama su autor-, observad esta isleta en donde se lee: aqui ha de ser la cibdad; mirad ahora estos dos embarcaderos que se denominao puerto-11ieio y puerto-r111e110;fijaos en donde desemboca un rio llamado Bayam6n; leed por ultimo en este semicirculo: aq11ier la cibdad, y decidme luego si es posible precisar mas claramente el emplazamiento que aun tenia Caparra el 12 de septiembre de Is 19, y si cabe rechazar documentos de ta! fecha y de tal autenticidad para dar o!do a las que ahora 1 en las postrimedas del siglo XJX, quieren rehacer nuestra historia sabre una base de suposiciones y conjetUias.
Me consta quc desde esta Isla se han enderezado a Madrid apremiantes gestiones en solicitud de un documento que contuviese la palabra G11aydia. Yo tambien he buscado con ahinco esa palabra, y si la hubiese encontrado, lo mismo que una indicaci6n cualquiera sobre el desembarco de Col6n en Mayagiiez, me complace.ria en exponerlas en este acto, rectificando mis afirmaciones anteriores sin violencia alguna, porque yo no he consagrado mi tiempo a estos estudios para sostener, temerariamente, prejuicios err6neos por mera vanidad.
Al iniciar mis conferencias en este Centro hace siete anos, expuse bien daramente que de! cotcjo de los documentos de la Biblioteca de Tapia con los textos hist6ricos admitidos como un Evangelio en el pals, resultaban contradicciones, inadvertencias y confusiones que convenia csclarecer. A ese csclarecimiento consagre voluntad, tiempo y pecuniarios recursos, pues hube de solicitar para mis estudios libros que en el pafs no existfan. Si la documentaci6n que durante un ano he compul• sado en el Archivo General de Indias, fuente hist6rica irrecusable, desmintiera o contradijera alguna de las conclusiones que he mantenido hasta hoy, mi empei'io de esclarecer la verdad y la rectitud de conciencia en que he procurado inspirarme, me impulsarian, con honra para mi nombre, a rectificar mis asertos. Pero no he encontrado en los millares de documentos que compulse, oi coooce el competent1simo personal de! Archivo, dato alguno que contradi.ga el fondeo de la e.xpedici6n colombina en el sitio que se apellid6 pue,·todefag11ada,ni existe carta, cedula o papel de alguna especie en que se lea, una vez siquiera, la pa•

SALV.ADOR BRAU
labra g11aydia,que, s61o por error de transcripci6n, apar~ce en la Biblioteca de Tapia, impresa en esta Isla en 1854.
Y paso a suplicaros examiocis esta carta aut6grafa dcl Conquistador de Puerto Rico que fotograficamente hice reproducir. Fue dirigida a S. M. el 10 de febrero de I 521, participando que deotro de c.ioco o seis dfas parte para la Florida, a poblar las tierras que desde 1512 habia descubierto. La partida tuvo efecto el dia 21 desde el puerto de/ aguad4, obreniendo el caudillo resultados desastrosos, pues herido por los floridanos hubo de retirarse a Cuba donde falleci6. Como hasta entrado el a.no 1521 no se traslad6 la ciudad de Puerto Rico desde Caparra a la isleta, y Ponce de Le6n se ausent6 del pafs en febrero, resulta confirmada por este aut6grafo otra de mis aserciones. El conquistador, opuesto siempre a la traslati6n de la ciudad., no vivi6, no pudo vivir en esta capital, instalada despucs de su definitiva marcba. Igual resultado confirmatorio he de exponer sobre la fundaci6o de San Germnn que tenia yo por emplazado cerca del rto que apellidaron G11adianillalos conquistadores. Y son varios los documentos que dan por cierta la fundaci6n en 1512, en un puerto que se halla al Este de /a bah/a de G11anica.Y como al Este de GuaniCllel puerto masinmediato que se halla es el que se llama hoy de Guayanilla, bastaria este s6lo dato para justificar mi ase.rto, s1 no existieran otros muchos pan corroborarlo. No ha de extraiiarse que tan eo olvido haya quedado hasta hoy la importancfa hist6rica de aquel territorio que riega el Guadianilla, pues la despoblaci6n en que se ho.116la isla despues del descubrimiento del Peru,la destrucci6o de San Genn6.n por tres veces y el incendio de los archivos de la capital por los holandeses, hicieron pe.rder toda noci6n sobre hecbos cuya ootoriedad es incontestable. En 1694 el goberoador D. Gaspar de Arredondo, al dar aplicaci6n a fa. limosna de vino y aceite que, por seis a.nos, concediera S. M. a los Padres dominicos, redam6 de.I Prior de la Orden las licencias de erec• ci6n de! com·eoto de Santo Tomas de Aquino en la ciudad y de Santo Domingo de Pocta-coeli en San German. No fue posible lleoar la exigencia sobre el ultimo; s61o pudo recordarse que cootaba unos ochcnta aiios de fundaci6n, y como el San German que entonces existin. no databa de tan larga fecha, sobrevino la consiguiente confusi6n y la negativa de la limosna.

DISQUISIClONES SOCIOL6GICAS
Y la licencia existia; en el Archivo de lndias se encuentra, en el Registro de oficios del siglo XVI. Fue expedida por Real Cedula a 8 de septiembre de 1532, y en ella se cooceden 200 ducados de las Areas Reales para awciliar la fundaci6o en San Germfo de un convento de frailes dominicos que habian solicitado erigir alli los religiosos de la ciudad.
Y ese convento llamado de Porta-coeli, fundado, segun informe de la Fiscalia del Coosejo de Indias, mando la villa de San German esJabaen G1111dianillt1 1 y destruido alli por los fraoceses en 15 54, conserv6 el nombre de Co11ve1110 de Porla-coelid.e G11adian;J/a al restablecerse en la villa de Nueva-Salamanca en 16o6, a petici6n de los vednos. Es el coovento de Sao German que la actual generaci6n ha podido conocer.
Que el San Germfo actual se fund6 en 15 70 mantuve yo adivinin• dolo casi, pues D. Francisco de Solis a quien se atribufa la fundaci6n, no figuraba en las listas de gobemadores, y efectivamente voy a leeros una Real Provisi6n que a todos nos sacara de dudas: Privilegios de la Villa de San German: -Protocolo de 145 folfos: -"Don Felipe por la grada de Dios Rey de Castilla, de Le6n, de Arag6n, de las dos Sicilias, de JerusaMn, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valenc.ia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de C6rcego, de Murcia, de Jaeo, de los Algarbes de AJgeciras, de Gibraltar,' de las islas de Canarias, de las Indfas orienltles y occidentales islas y tierra firme del mar oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoiia, Brabantc y Milan, Conde de Apshurgo, Flandes, Tirol y Barcelona, Senor de Vizcaya y de Molina, a vos el Concejo y vecinos de la VH/a de Santa Maria de/ pPeblo de G11adia11il/a,salud y gracia.
"Sepades que Sim6n de Olivar en vuestro nombre nos hizo relaci6n por una petici6n que en la nucstra Corte y Chaaciilecia Real que reside en la ciudad de Santo Domingo de la isla Espanola ante el ouestro Presidente y Oidores preseot6, diciendo que por los muchos robos y continuas invasiooes de franceses luteranos e indios caribes que habiades padccido y cada dfa padeceis, destruyendoos las haciendas, forzandoos las mujeres, aviades dado todos juntos voto y parecer, para evitar las dichas molesl"ias,seria muy Mil y provechoso que ese dicho pueblo de

SALVA.DOR BRAU
Gfl(tdittnillase mudase la tierra por su seguridad como todo pareda por los votos y autos que sobte esto hab1an pasado y que antes nos hada presentaci6n, y porque para lo hacer y poner en ejecuci6n teoiades necesidad de nuestro decreto y aprobaci6n nos pidi6 y suplic6 proveye;emos lo susodicho y maoda.semos dar nuestra Carta de Provision pot la cuaJ os dieramos liceocia pata mudar y pasar el dicho pueblo a la tjerra adentro adonde vos pareciera que estuvieredes seguros de los dichos incoovenientes 6 coroo la nuestra merced f uese, lo que visto por los nuesttos Presidentes y Oidores, juntamente con los dicbo~ autos y votos y cierta informaci6n que por nuestro maodato se di6, que debiamos mandnr dar esta nuestra carta para vos en la dicba raz6n, y nos tuvimoslo por bien: por la cual os mandamos licencia y facultad y consentimos y babemos por bien que qwteis y mudeis el dicho pueblo de la parte y lugar adonde ahora esti y lo fundeis y pongais en la parte y lugar que quisieredes la tierra adentro, no siendo lugar maritimo, lo cuaJ hagais con acuerdo y parecer de nuestro gobernador de esa isla, dejando lugar comun y conveniente para hacer la iglesia, casa de cabildo y carniceria, y lo cual pudiereis hacer y cumplir sin para ello iocurrir en pcna algun-a. Y non fagades ende al, so pena de la ouestra merced y de mil pesos de oro para la nuestra clrnara. Dada en la dudad de Santo Domingo en r2 de! mes de mayo de r570.-Yo Diego de Medina secretario de cimara lo fize esctibir con acuerdo de su Presideote y Oidores. -El Licenciado GrttZeda.-EJ Dor/or Cace1·e1.-EI Licmciado Sa111iagode Vera.-Registr:ida.-Simon de Olivar.-Por el Canciller.-Licenc-iadoSerrano.
• ~'La <:ualdicha Provision fue presentada ante vos y la obedccisteis y en cuanto al cumplimiento de ella buscasteis sitio y lugar para aseot:arel dicho pueblo que fue en Im lomtt1q11ediem de Sa111,1Marta, y de ello enviasteis la relaci6n a nuestro gobernador de esa dicha isla, el cual la aprob6 )' mand6 que asi se hiciera., con que el dicho pueblo nuevo se Jlamasc la N11evttVilla de Sal,1111a11cacomo mas largamente consta y parece por los autos y testimonios que ante nos se presentaron, etc.". Decidme si despucs de leido ese documento podd negarse que la antigua villa de San German existi6 en Guadianilla ni que el ouevo San German que conocemos se fuod6 en .r570, esto es, durante el periodo de Gobiemo de D. Francisco de Solis, nombrado por Su Majestad en

DISQUISICJONES SOClOL.aGJCAS
31 de diciembre de 1568 y prorcogadole el termino de cuatro anos por dos mas, en II de junio de 1573-
As{ se explica el haJlaz,go en oucstros dias de monedas, espadas, candiles, espudas e instrumentos de fundici6n, en terrenos pertenecientes al termino municipal de Guaclianilla. Todos esos objetos proceden de la villa de Sao German instalada junto al do Gt111dianillt: o Guadiana pequefio en 15n; inceodiada en agosto de 1527 por los primeros corsarios franceses que asaltaron a Puerto Rico; reconstruida en el mismo sitio y vuelta a destruir por los franccses en 1538; reedificada a media lcg11t1dtl puerto, colocandose la iglcsia bajo el patrocinio de la Santisima Virgen, de donde provino el nornbre de Sant,: Marla de Gmtdianilla que sirnultaneamente con el de Villa de San Getman se le aplic6. Incendiada y saqueada. por tercera vcz la poblaci6n por los corsarios de Dieppe, en 1554; arrasado el ingen10 del azucar que instalara. aJli el tesorero, Andres de Haro, y en sobresalto perpetuo los vecinos, huycron unos de la isla e internlironse otros por los montes y alli pecmanecieron hasta 1570 en que se fund6 la Villa de Salamanca o San German cl nuevo, advirtiendose por mandato regio a 27 de enero de r673, quc o.ingun Gobernador sc entrometa a mudar el pueblo de] sitio indicado, en que ha permanccido invariablemente.
Y a prop6sito de estn instalaci6n de San German cl Nuevo y par:i quc se conozcan las menguadas condiciones urban as· de la villa a las ochenta anos de fundada, voy a dar lectura a una comtmicaci6n suplicatoria dirigida a S. M. en 1551, por el Maestre de Cnmpo D. Diego de Aguilera y Gamboa, Goberoador de la Isla.
Este documento determina la instalaci6n de.I convento franciscano de la Capital en r645, rectificando la aserci6n del can6nigo Torres Vargas que data en 1642 dicha fundnci6n.
Dice asl el documento:
"Sefior.-El Maestre de Campo D. Diego de Aguilera y Gamboa que al presente se halla sirviendo i V. Mg. en los cargos de gobernador y Capitan General de esta ciudad e Isla de San Juan de Puerto-Rico dice: que habra unos cinco aiios que se empez6 en esta ciudad con licencia de V. Mg. la fundaci6n de! convento del senor San Francisco y que cuando vino .i este gobierno por cl afio pasado de seiscientos cin-

SALVADOR BRAU
cueota le hall6 que su iglesia era 1111 b11gfo(flbie,,10 de p,,ja capaz de hasta treinta perso11asy la habi_tncionde sus religiosos en la misma cooformidad y as5 mo\·ido del servicio de Dios nuestro senor el del glorioso santo y de! que hada a V. Mg. en levantar cse santo tempfo y casa, se puso a ello, empezando la obra <lesde sus primeros cimientos y •po· niendo por sus manes la primern piedra en nombre <le V. Mg. y al presente se halla hoy en menos de dos aiios que ha qu.e lleg6 a este Gobierno hecha la iglesia casi acabada. y empezada la casa del convento que sera, despues de acabado, fabrica Real y la mejor que se halle en todas las Indias, hecho todo este gasto con limosna r: inteli• geocias sin que de parte de V. Mg. se .haya dado ninguna y asf para que Iglesia tao graodiosa y que su primera piedra se puso c:,n oombre de V. Mg. el dia que se coloquen eo ella al Santisimo Sacramento y el glorioso santo sao Francisco se pueda cekbrar la misa con la autoridad y decencia que es raz6o; suplico a V. M. cooceda, humildad postrada a sus pies, mandar a la persona i cuyo cargo est:in los omamentos de la capilla Real que de lo desechado y que ya no sirve en ella me eovic algunos temos 6 casullas, frontales, un caliz y una patena para que se diga la primera misa, pues aseguro a V. Mg. quc es tanta la pobceza de esta saota casa, que bien se deja cooocer que eo tantos afios no ha salido de entre pajas, que no se puede decir una misa cantada con dia• cono y subdiacono por falta de omarnentos y imposibilitado de tenell.es por haber de eoviar por eUos a Espana y no tener con que aun9ue sus costos fueron muy moderados, de mas de 9ue son muy caros. Y asi ?bplico a V. Mg. que coo su acostumbrada cleroencia mantle sc hasa esta liroosoa a esta santa casa y 9ue se remita a la Real de la cootrata• ci6o de Sevilla para que en la primera ocasi6n de pasaje a cste puerto nos la traigan.
"Y asimismo Real Cedula de V. Mg. para quc Ia Villa de Sao German que es una de las de esta isla, y toda el/a comisle en poco ma1 de trei11tacasas de pafa, una campana que tiencn colgada de· un palo para cuando tengan iglesia, que la que tieneo agora no es capaz de campana, me la den, pagandosela por lo 9ue pareciere justo y hacien• doles traer ot.ra de su tamano, 9ue se la he pedido para ponerla eo el convento del senor San Francisco. Que tengo aoticia que es muy linda y de muy dara voz y es lastima que la tengan en un despoblado en tierra

DlSQUISICIONES SOCIOLOGICAS
colgada de un palo, sin esperanza de iglesia ni donde ponella y arriesgada por estar t?n tierra a que se rompa. Y tan Real edificio como el que esta hecho y se esta haciendo del senor San Francisco pide de justicia la campana y yo a la demencia de V. Mg. la limosna". "Senor: Lo mesmo suplicamos a V. Mg. los Religiosos de! convento dei' sefior San Francisco de esta isla, que el Maestre de campo D. Diego de Aguilera y Gamboa.-Fraj Benito Arriza de Sobre.111011.Guardiao.-Frai Miguel Ramfrez de ArellaJ10.-Prai Bla1 Caldero11.frai Bernardino Rodrfgmn.-Frai Diego Garcia.-Prai Antonio def RoJarii1.-Frai Mig11elde G11zm.!111.-Diegode Ag11ilerd'.
Par el texto oficial que antecede queda graficamcnte descrita la situaci6n de San German el nuevo a mediados del siglo xvu. Treiota casas de paja ocupaban el peri.metro urbano, y todavia no tenian los vecioos iglesia parroquia~ por mas que no les faltase templo para ejercitar su devoci6n, pues ya he dicho que desde 16o6, foe restablecido el coovento de Porta-coeli en el nuevo poblado. Y ya que de Sao·German me ocupo, no pasare por alto las sospechas que apoyaadose en uo error de Oviedo, abrigan algunos sobre el asiento de esa villa en las playas de Aiiasco. Esas sospechas son tan infun.dadas coma las afirmaciones sabre el desembarco de Col6n en Ma· yagiiez, y unas y otra tienen por base igual ligereza de apreciaci6n de un punto geografico por causas accidentales o dudosa referencia.
En San German se insta16 una gcanjeria o ingenio. de azucar, con foodos de la Corona, en 1515, y ese ingenio aparece administn\.ndolo en Guadianilla el Tesorero Blas de Villasante en r527. En julio de 1514 sc hadan fundiciones de oro en San German, y por Real Ct~dula a 3 de octubre de 1530, se adquiere el conocimieoto de que esas fundiciones sc practicaban en la poblaci6n que tres ai'ios antes habiao destruido los franceses, esto es, en Guadianilla.
Y awi aducire otro dato mas coocluyente. Reducida a cenizas en 1527 la citada poblaci6n, dispusose par regio mandato que el poblado nuevo se instalase en el puerto de la aguada. Como no era posible que los vecioos traslada.sen fincas y granjer1as agricolas de la costa Sur a las playas del Oeste, oo podfa conveoirles la traslaci6o ordeoada y el mandato ao foe obedecido; iQ1pusieroose peoas para veneer la rcsis-

SALVADOR IJR,AU
teocia, pero todo foe ioutil: en Guadian ilia se levaot6 tercera vez la poblaci6n.
Siento oo dejar complacidos a los 9ue han creido encontrar a San German en las playas de Aiiasco, pero ya se ha podido ver que los pueblos en Puerto Rico oo iban y venian caprichosamente. Se fundaban y se mudaban mediante largo expedieote informativo, civil y edesiastico, y el tinico que existe, formado para segregar de San German y de Sao Francisco de la Aguada Losbarrios de Calvache, Pinales y Afiasco, a fio de constituir con ellos un pueblo en el sitio llamado Aiiasco-arri• ba, doode habian erigido los vecinos una ermita a San Antonio Abad, dista mucho de remontarse a la primera epoca de la colonizaci6n.
En Aiiasco no hubo gcupo de vecinos bastaote para constituir un pueblo, hasta 1726, y tan pobres eran al solicitarlo, que el compromiso de pagar al capellan los 250 pesos anuales del beneficio, lo establccieron ofreciendo cincuenta pesos en frutos de la tierra y lo restante en moneda de vell6n.
Hasta 20 de novicmbre de 1728 no recay6 la Real Provision, nombrandose a D. Jose de Santiago tenientc a guerra, p01·dos vidas, del nuevo pueblo, bajo el compromiso de entregarlo hecho en el ter111i110 de dos a1ios.
Ya veis c6mo en el Archivo de Indias hay documentos para desvaoecer todos los ecro.res. Todos, hasta el que se ha cometido al sostener quc los indios fueron extcrminados dcsde los primeros aiios de la conquista.
Ved si no este estado que firma el Gobernador Don Jose Dufresne, y se dirige en 3 de marzo de 1778 al Mini.st.co de S. M. D. Jose de Galvez. El estado, quc comprende cl oumero de habitantes de la isla de Puerto Rico coo distinci6n de dases, cstados y castas, responde a la Real Orden de 10 de noviembre de r776 que estableci6 los Censos anuales de poblaci6n con las dasificaciones consiguientes. Es el primer resumen de esa clase formado en nuestra Isla, y por el se viene en conocimiento de que en 31 de diciembre de 1777 existian at.in en la comarca 1756 indios de raza pu.ra, 889 varones y 867 mujeres, sin contar los mestizos que figuraban en la dasificaci6o de blancos, ni los zambos o cruzados· con africanos que se comprendiao entre los pardos libres.
DlSQCISICIONCS SOCIOI.OGIC.-iS
Observad c6mo se descompone la totalidad de ese censo:
Poblaci6n bl:inc:i ........... .
Indios
Pardos libres
Mulatos esclavos
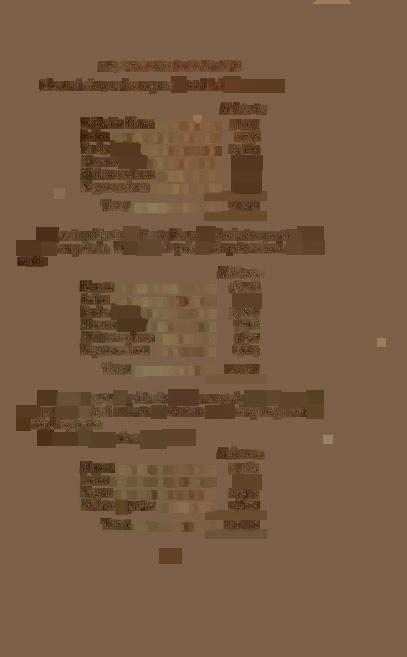
31 ,95 1 1,756
Morenos libres 24,164 4,747 3,343 4,249
Negros esclavos
TOTAL 70,210
Esa era fa poblaci6n de Puerto Rico a los doscientos sc.-senta}' ocho anos de cooquistada. Diez anos despues el c6mputo ascicnde de cstc roodo:
Blnncos
Indios .................. .
Pardos libres ............. .
Morcnos libres ............ .
Mulatos cscla.vo~ .......... .
Negros csclavos ........... .
46,756 2,302 34,867 7,866 4,657 6,603
De 1 777 a , 787 la poblaci6n habia aumcntado masde 3,000 almas por ai'io, e igual aumento se manticne en el c6mputo general de la decada siguicnte.
El ccnso de 1797 ofrece estas cifras:
Blaocos
lndios
Negros .............
Mulatos y pardos
Habilanw
57,064
2,312
24,495
54,887 TOTAL 138,758 32I
SALVADOR BIU.U
Aun podemos adelantar media docena mas,para encontra.r en 1802 el ceoso siguiente, autorizado por la firma de D. Ram6n de Castro:
Blancos ................. . Indios
Pardos libres ............. .
Morenos libres
Mulatos esdavos
Negcos esdavos

LaJ da1if ic11cio11e1de castas se mantienen dcntro de los conceptos establecidos desde 1777 y creo quc cxcusan adaraciones. Sin embargo, he de recordar que cuando yo mantuvc por primera vez en cste sitio mis opiniones contrarias a la creencia en Ullll exte.rmioaci6o absoluta de los indios, algun cronista, haciendome mucho favor, escribi6, no recuerdo en que peri6dico, que yo tenla mucha imaginaci6n y mis afirm.acionesse oian con gusto por mi manera especial de leer.
Supongo que estos Estados en quc apacecen las firmas de los Capitanes Generates no los tomareis como ficciones imaginativas, y no creo que los guarismos que encierran puedan ser leidos de modo quc no digao lo que diccn, a saber: queen el segundo anode nuestro siglo, atin se contaban en Puerto Rko por millares los indios que se daban en nuestros textos hist6ricos por exterminados desde 1530.
Alguien preguntani: <.y que se hiciccon esos indios que aun existinn en 1802? Y a esto responded el censo de almas de 1808, con la cnumeraci6n siguientc:
Blancos ................. .
Pardos libres ............. .
Negcos libres ............. .
Mulatos esdavos
Negros csclavos ........... . H,1bit1111te1 82,832 57,202 18,677 9,690 14,810 ----TOTAL .............. . 322

DISQUISICIONES SOCIOLOGICAS
Como veis, la poblaci6n india ha desaparccido en ese ceruo, pero no ha da attibuirse la omisi6n a ausencia dcl pals de Wes gentes. Los indios se dividfan antiguamente en trcs dases sociales que se comprendian en los nombres, ta/no, boiti y 11a_f,orl.La prim.era dase,Jos tay,101---comoescribiecon esa palabca los cronistas, al designar a las indios nobles- Li:formaban los guerreros, eotce los cuales se elegian los caudillos que presidian las tdbus, Uamados caciques por los espaiioles, segunel Padre Simon, aplicandoles un nombre corrompido del arabe. La segunda dase-boicios, como los denomina Pedro Martir, o b11hitiJ 1 como les dijeron otros- componiao Jo que puede llamarse la casta sacerdotal: agoreros y medicos a la vcz, la consideraci6n que alcanzaban dependfa del exito de sus cmbaucadoJ:aSpricticas. la tercera clase o los 11aboriai,que es como Jes denominao los primitivos historiadores, formaban la plebe, de la cual podrian elevarse algunos individuos a las otras clases, pero que, indudablemeate compreodia la aista se.rvil, como lo prueban las Reales Cedulas disponiendo, despues del a1zamieoto de x5n, 9ue no se descuidase el asignar a C1da uno de los caciques sometidos suficiente numero de naboria.spara su servicio.
Expatriada de la Isla una tercera parte de la poblaci6n insular, para cmprender, con el auxilio de los jsleiios vecinos, aquella serie de ataques, sorpresas y fechorias que por mas de un siglo perturbaroo a los colonos de Puerto Rico, hay que suponec a los expatriados procedentes de la cast:i.guerrera en su mayoria, figurando asi como componentes prindpales de los 5,500 que aparecen repartidos eotre los colonos, los 11aboriar 1 m:is dispuestos al servicio, amende las mujeres que de unas y otras dll.$esse asimilaron mas presto las costumbres civilizadoras poc aJecto a los espaiioles, y de los caribts sometidos a cautiverio por la ley de la guerra.
Diezmada esa poblaci6n sometida, por los efectos del trabajo, la vadaci6n de costumbres y las enfermedades, que lo mismo se ceba.ron en los conquistados que en los conquistadores, a.Isuspenderse los repattimientos en 1520 y al deaetarse por C,rlos V en 1542 la absoluta libertad de los cautivos, el residuo de esa poblaci6n india que aun se hall.aha excnta de fusion con las otras dos razas, blanc.a y eti6pica, se ausent6 de las fincas agricolas y poblaciones, ya por el deseo de experimentar si era cac,ta su Libertad, ya cediendo a instinlos de raza; in,

SALVADOR BRAU
temandose algunos en 1o mas fragoso de la sierra y otros situandose en la Mona. La este[ilidad de esa islilla trajo a los que alli residfan a vivir de nuevo a Puerto Rico, asignaodoles tierras por Afiasco. A medida que la colonizaci6n desarrollaba su fuerza civilizadora, el contacto social ofreda mayores impulsos a la fusion de esa raza con las otras, resistiendose a ello los grupos que vivfan en la lndiera, sitio rec6ndito de las montafias que formaron parte de1 distrito antiguo de San German y muy distante de los centros de poblaci6n.
Era aUi en la Indiera donde se mantenian esos millares de indios de raza pu.ra que aparecen en Jos estados expuestos, y que al cabo, poc evoluci6n natural, hubiecan coocluido por desaparecer, dado cl incrcmeoto de los demas pobladores; pero el gobernador D. Toribio Montes no crey6 conveniente aguardar los efectos de csa evoluci6n, y en el censo de habitantes de 1808 suprimi6 arbitrariamente la dasificaci6n de indios, colocando a los existentes en la categoria de pardos libres que comprendian las razas mixtas.
Hago aqui alto en el ojeo documental porque temo cansar demasiado vuestra atenci6n, y deseo exponeros algo acerca de otro genera de estudio tan necesario como el de la documcntaci6n de! Arcbivo para el conocimiento de los factores de nuestra colonizaci6n insular. Sabia yo que a raiz de! descubrimiento se instal6 en Sevilla una casa de contrataci6n que tuvo el privilegio mercantil de las Indias basta el reinado de Fernando Vl en que se autociz6 a una sociedad cataJaoa litulada Real Compaiifa barcelonesa para comerci:ar directamente con Puerto Rico, Santo Domingo y otros puntos de America. El primer buque de dicha Compaiiia que lleg6 a esta isla fue La Perla Catalana, cuyo registro se data el 8 de septiembre de 1757, de modo quc pot espacio de 248 aii.os nuestras relaciones comerciales con la Metr6poli se limitaron a Sevilla y Cadiz; y como la contcata.ci6n mercantil es un factor iniluyente en toda organizaci6n colonial, oecesariamente hubo de preponderar la idiosincrasia de aqaella comarca andaluza en la constituci6n de la nuestra.
En Sevilla y Cadiz se organizab:m aquellas armadas que protegian a los navios de regist1·0,conductores de viveres, telas, artefactos y objetos de lujo o de extrema necesidad para las vastas _posesionesde Indias. De Sevilla salfan las imagenes, campanas y •omamentos para nuestras

DJSQUISICIONESSOCIOL6GLCAS
iglesias y monasterios; los canones, arcabuces, petos, cascos y espadas para la defensa territorial; los muebles para las clases acomodadas y los en.seres, simientes y animales para el fomento agrkola. Alli en la comacca sevillana se reclutaban los soldados que guarnecian ouestro presidio; Los lab.radores que roturacon nuestros campos virgenes en las vegas que fecunda el Guadalquivir se solicitaban; funcionarios civiles y edesiasticos de all! procedlan en gcan mimero; familfas enteras de aquellas regiones acudian a la nuestra, adaptandose con facilidad a un dima que semejaba un perpetuo veraoo algo mas benigno que el nativo; hasta los primeros iodividuos de csa raza africaoa traida como foerza auxiliar al mundo colornbino, por mandato regio debian proceder de esa Sevilla, donde poblaban un barrio especial y donde algunos de sus miembros alcanzaron distinciones honrosas de nuestros Reyes.
Necesario fue que ta! emigraci6n y las relaciooes consiguientes, importaran en ouestro pais costumbres, temperamentos, creencias, virtudes y vicios como elementos constitutivos de nuestro modo de ser social; pero no pude imaginarme que, a despecho de la evolutiva acci6n de los tiempos, la paridad entre los caracteres etnicos de ambas regiones resultase tan saliente.
Porque no hemos de olvidar que la Cedula de gracias expedida por Fernando Septimo en 1815, al ensancbar la contrataci6n mercantil, abriendo nuestcos puertos a la navegaci6n extranjera, t.rajo a nuestra isla las influencias de una raza que no era la nuestra, el contacto con una sociedad que no tenia nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras creencias ni nuestro derecho. Y obrando esas iofluencias con nueva fue.rza sobre las primitivas, que se descuid6 en sostener, 16gica era es• perar si no la anulaci6n de la idiosincrasia castiza, por lo menos una modificaci6n de sus accidentes.
Y sin emba.rgo, a poco que residais en Sevilla, por poco que a la observaci6n hayiis aplicado vuestro espic.itu, tales afinidades habreis de encontrar entre el pueblo sevillano y el nuestro, que con poco esfuerzo podriais admiti.r la prolongaci6n del terreno insular alleode el Atlantico.
La hospitalidad ca.racter!stica en Los naturales de esta regi6n; esa cortesia tan especial de nuestras gentes; sus sentimientos humanita.rios; el desprendimiento Uevado hasta la imprevisi6n entre nosotros; la ori-

SALVADOR BRAU
ginal de-.•oci6n que mezda Jo mundano y rumboso en solemnidades festivas de una religi6n que tiene como base la austeridad y la pobreza; la gala y donaire en el vestir; la afici6n al baile, complemento obligado de ferias patronales y romerias; la superstici6n bastardeando en practicas domesticas, la pureza del dogma; Jos modismos de lenguaje corrompiendo la gallardia del habla castellana; la llaneza en el trato que fecunda las relaciones; todos Jos rasgos, en fin, que dan caracter a nuestra poblaci6n geouina, alli Jos observareis en aquellas calles de Sevilla, doode la acemila del hortelano os ofrecera en sus ham11gasun trasunto de las baJ1aJlaso ag11aderasde nuestras bestias de carga, y en cuyos campos comarcanos os topareis a menudo con un jinete que lleva en ancas de su cabalgadura a una mujer, como Jas llev;m y traeo los habitantes de nuestcos campos.
,Os quejais de Ja afici6o a las rifias de gallos qu.c acrecientan el ocio en nuestros dist.citos rurales? Pues aJla teneis la gallera, cuyas riiias se describen en los peri6dicos, junto a las revistas de las corridas de toros. ,Os burlais del padrej611,esa dolencia de que tanto se quejan nuestros jJbaroJ?Pues alla ois del mismo modo denominada esa enfermedad, curada coo los mismos sobos y eojuagues que aqui usan los curanderos: ,Encontrais grotesca la rusticidad de! tiple con ,que acompafia el labriego sus amorosos caotares? Pues en la serrania andaluza no os sera dificil hallar un ~tarrillo identico acompaiiando coplas que nuestros oidos se acostumbraroo a escuchar en horas inolvidables. Entrais en un templo, y aquellos aureos arcaogeles y aquellas virgenes de cumplidos mantos os parecen gemelos de los aogeles y virgenes que nuestras madres nos ensefiaron a. reverenciar en la nifiez, y en Jos retablos churr.iguerescos observais los mismos enrevesados floripondios que, en lucha con ~l prosaico eojalbegado del b!a11code plomo moderno, aun se destacan en nuestras antiguas iglesias.
Concurds a una feria de ganados, y la malicia trubanesca del chalan, al eocarecer las cualidades del borrico ejue encubre sus aJifafes con lujosos acambeles, os recuerda la socarroneria astuta del jf baro gue propone cambiar, pelo a pclo, la yegua infecunda o el. jamelgo de escondidos defectos, por el potro quc apenas conoce el freoo pero que promete largo servicio por su robusta complexi6o.
Asistis a una fiesta de familia, y al oir en el piano unas sevillaoas

DISQUISIC.lONES SOCIOUJGICAS
jacnrandosas accntuadas por los palillos o castafiuelas que rcsuenan con aJegre repiqueteo, os viene a la memoria el ritmo y la cadencia de nuestro zandunguero 1eis 1 cuyos compases acent:ua el gliit-obullicioso.
Frecuentais los drculos sociales, y el desconocido de la v1spera sera maiiana amigo consecuente que pondra a vuestra disposici6n todo cuanto posea y os troera a sus rcgocijos intimos con afecto de hermano y os confortara en vuestros morales decaimientos y se despedira de vosotros con pena, haciendo votos poc que nue,.•3 visita reverdezca sus afectos.
cQuenSs todavia mayor similitud? Pues la hallareis absoluta entre esa pasividad t1pica de nucstro pueblo en las vicisitudes, de que se consuela con una nueva danza o algunas ir6nicas cuchufletas, y la complexj6n peculiar del pueblo andaluz, que opone a los contratiempos masviolentos una frase ingeniosa, una burla de sin igual gracejo, escondi~ndose, aUi como aqui, tras ese aparente cstoicismo, una impresiooabilidad vehementisim.a, proota siempre a responder dignameote a los grandes cmpeiios de la patria y de la bumanidad.
Medid bien el efecto de tat similitud, bajo un cielo quc se engalana con todas las diafanidades y refulgencias de los tr6picos, y cuyos tooos enciende un sol tan ardoroso como el que acendra la miel de nuestros cxteosos caiiaverales, y que, con el susurro de las palmeras y la embciaguez odorifera de los floridos natanjos, produce en la ima.ginaci6n un espejismo de ouestros cafetales u~rrimos y de nuestros palmares enervantes; medid bien esto, y comprendereis c6mo pude vivir sin nostalgias en esa peregrinaci6n que me mantuvo por m&s de un afio :1uscnte del idolatrado tcrruiio.
Pero considerad luego csa fisonomia moral de nuestro pueblo, reproducida alH en la Calle de /01 mlir111oles,junto a las ruinns de un templo de Hercules que recuerda la civilizaci6o romaoa; figuriosla cabe la fuente de! PaJiode los N<lra11jos,residue de los tiempos en que naci6 el Fuero-Juzgo; vedla surgical pie de In Giralda, huclla de la invasi6n agarcna, o deotro de aquella catedral, filigraoa de piedra que guarda los sepulcros de Fernando el Santo, heroe de la reconquista y de Alfonso el Sabio instaurador del Derecho; imaginaos ese viviente retrato nuestro vagando por los salooes de aquel maravilloso alcmr que perperua las glorias de Isabel la Cat6lica y de Carlos Quinto, o por aquella Lonja

SALi/ ADOR BRAU
que mantiene los recuerdos de Felipe Segundo y Carlos Tercero, o por aquellas calles y plazas que timhmn los nomhres del Marques de Cadiz, Fray Bartolome de las Casas, Santa Teresa de Jesus, Miguel de Maiiara, Diego Velazquez de Silva, Bartolome Esteban Mucillo, Herrera ti Divina, Martinez Montanez, Mateo Aleman, Ortiz de Zuniga, Lope de Rueda, SoHs,Jauregui, Gutierre de Cetina, Luis Daoiz, Juan de Ulloa, Gustavo Becquer y centenares de apellidos afama<los en las ciencias, la milicia, las lctras y las artes; suponeos todo esto, repito: apreciad ese hallazgo; considcrad su trascendencia, y decidme si no debi bendecir emocionado aquella tierra en que de tal modo se dibujaba In quc me vio nacer, y si era posible no simpatizar con un pueblo quc de tal modo nutri6 con todo su ser mi propia vida, y si cabc csperar que no me sienta, hoy masquc nuncn, satisfecho de un abolengo nacional que a tales orfgenes se remonta y tantas civilizaciones resume y empeiios tan colosales ha cumplido en provecho de la humanidad. Asi se agitaron mis sensaciones a oriUas de aquel caudaloso Guadalquivir en cuyo cauce se juntaron las naves que debian descubrir a Puerto Rico, avivandose con esos sentimientos el ansia de legar a mi pais su historia veridica, informada por documentos fehacicntes, expuestos sin prejuicios ni comentos apasionados, enseiiando a nuestro pueblo a va• lorar por si mismo la alteza de su origen, a enaltecer la gradaci6n lab<>riosa de su dcseovolvimiento, renovandole el recuerdo de su inmutable tra.dici6n de lealtad a la bandera bajo cuyos plicgues ha realizado el progreso culto de quc hoy nos cnvanecemos. Progreso bien caracteri.zado por una poblaci6n que en poco masde un siglo, se ha eleva<lo de 70,000 habitantes en su mitad esclavos, a 900 1 000 ciudadanos Jibres, y por una producci6n agrlcola que, con dificultad, proporciooaba en 2 r de mayo de 1787 a la Real Factorfa, un cargamento de 23,217 pesos, conducido a Amsterdam en l:l.fragata de S. M. El M.trrq11erde la Sonora, y que hoy esparce dieciseis millones de pesos por todos los :imbitos del globo.
Ese progreso resume nuestra vida colonial, y a elevado indefioidamente debe aplicarse el esfucrzo de todos, administradores y administrados, uniendo los intereses de la rcgi6n y de su Metr6poli en Wl solo prestigio, por la fraternidad social que dio base a nuestra cultura y debe trazarnos norma invariable para el porvenir. HE T£RMINAOO.
DOS FACTORES DE LA COLONlZAO0N DE PUERTO RICO*

• Co11/nenda pliblfra en ,I A11n,o d, San /11anpo, Sa/11,sdo,Bra11, Ponce, Tip. "Ln Democracia", 1896, p. 33.
AL C0MERO0 DE PUERTO RICO
HJJO OE COMl!ROANTE Y OBR£RO YO MIS.MO DEL C0MERO0, EN Ml YA LE· JANA JUVENTUD, CONSJDE· ROMP. TRIPLEMENTE HON·
RADO AL OEOICAR A LA
IUlSPISTABLE CI.ASE MER· CANTIL ESTE MODESTISlMO 0BSEQUI0.
SALVADOR BR.AU.

Enero, 26 de r896.

SENOllES:
IMPORTANCIA indudable cncicrra el examen que pretendo someter est-a noche a vuestra coasideraci6n, pues de ta! modo han cootri• buido la agricultura y el comercio al desarrollo colonial de Puerto Rico, tan esenciales ban sido esas fuerzas en el progreso de la comarca, que al describir las vicisitudes que a una y otra labor entorpecieron o las medidas que lentamente las impulsaron, bien podr[a considerarse escrita la historia general de la Isla.
El caracter de esas vicisitudcs no es posible que lo prcsumao cuan• tos llegan hoy al pais dispuestos a aplicar su actividad a las faenas mercantiles, tomaodo por base una producci6o agricola en que figura el a.zucar-tan desprcciado en 1598 que se abandonaba el cultivo de la caiia por el del jengibce- el tabaco, que en nuestros dfas inspira celos a los plantadores de Cuba, yen 1608 no podia aun cultivarse en Puerto Rico, por prohibici6n expresa, y el cafe que hoy lleva por todo el globo el nombre de nuestra Isla, y hasta 1769 no se solicit6 por Real Cedula informe sobre la cooveojeocia de su cultivo, eoviandose a Espana,en contestaci6n, veintid6s cajones con muestras de! que ya habfa empezado a recogerse.
Y acaso tambien puede ignororse por alguoos quc las Leyes de Jn. was vedaban bajo penas gravisimas, et come1cio con extranjeros, y que la contrataci6n con la Metr6poli, sometida exclusivamente al mercado de Sevilla, lleg6 a reducir de tal modo sus proporciooes, que a veces transcurrieron largos perfodos anuales sin que un solo barco de registro apareciese por nucstros pucrtos.
Con csos obst.iculos bubo de luchar la contrataci6n mercantil, auxi• liar indispensable de la explotad6n agrkola a que debieroo aplicarse las fuerzas coloniz.adoras, en vista de la pobreza m.inera de! territorio; explotaci6n esaque desde los primeros dlas de la conquista recomenda• ron los monai:cas, correspondiendo a sus deseos la fertilidad de! suelo

SALi' ADOR BRAl.:
y el ahinco de Jos pobladorcs en introducir plantas, simicntes y animales indispensables para Jos cultivos agracios y la vida domestica.
A tal grado se elev6 esc ahinco, que descartando la vegetnci6n fo. restal que dio ricos y abundantes materiales para la construcci6n urbana, algunos frutales exquisitos, el tabaco, el algod6n, el maiz, la yuc:ay otros tuberculos alimenticios que Jos indios ensenaron a utilizar, bieo pudiera decirse que los productos, ya de plantaciones ya de industrias agricolas, que han dado alimentaci6n a la colonia y elevado hasta el nivel actual la riqu&a del tercitor..io, proceden de germenes cx6ticos traidos al pats por los espanoles.
En 28 de febrero de 1510, cuando apenas se tuvo en Espana noticia de los proycctos de Ponce de Leon, ordeo6 el Rey que se deja.sen llevar a San Juan las yeguas y ganados que pudiesen darse de la Espanola. En seis de abril del mismo aiio se autoriz6 a Jer6nimo de Bruselas, fundiclor, para introducir dos yeguas de Espana, yen 26 de febrero de 15n se concedi6 a Luis Fernandez de Alfaro, natural de Sevilla, la traslaci6n a nuestra Isla de dos yeguas y treinta y scis vacas con ua toro que habfa llevado a la Espanola. Desde Sevilla se ordenaba en ese aiio 15n, no poner impedimenta al traslado de las yeguas y demas cosas que tenia en la Espanola el infortunado Don Crist6bal de Sotomayor, sacrificado ya por los indios cuaodo esa orden se dictaba; y asi se registran otras muchas Cedulas sobre igual materia, entre ellas autorizando a Asensio de Villanueva, propietario en Jayuya. para introducir caballos sement-ales andaluces.
Ya veis que es afiejo el abolengo de esa especie caballar que hasta nuestros dias sirvi6, corno unico vehlculo, lo mismo a la garrida estan· ciera y al fuociooarjo de alta investidura, que al jibaro mas hu.milde, para los transportes por veredas imposibles, faldeando culmioantes cerros o salvando marismas y lapachares. Esos caballos y yegu3!S,traidos al pais eo el siglo XVI y acrecentados cuidadosamente dieron ca.mpo en la colonia puertorriquena a las aficiones hipicas, rayanas en pasi6n, que produjeron las cabalgatas civico-militares de San Juan, San Pedro y Sa.ntiago, degeoeradas en aquellas escaodalosas carreras que hasta nosotros llegaron y cuyos des6rdenes atrajeron una amcnaza de excomuoi6n episcopal en 1707, sin lograrse con ello remedio. Igual acrecimieoto que el ganado caballar obtuvo el vacuno. Disc-

DISQU ISJCIONl!S SOCIOU)GJCAS
minadas las reses por hatos inmensos cuyo usuf ructo de pastos, montes y aguas se dedar6 en 1541 de aproved1amiento comun; cubierto el sutlo de brenaJes enmaraiiados, que proporcionaban sesuro escondite a las • boyadas, de tal modo aument6 la procread6n vacuna, tan realenga se cxtendi6 por toda la Isla, que segun informes deJ gobemador Don Felipe de Beaumont y Navarra en 16x7, Losvecinos debieron organiza.r montcrfas para cazar indistintamente toros, vacas o terneros, utilizando no la came de esos animales, sino los cueros que solfr:itaban los buques cxtranjeros, atraidos furtivamente por la contcataci6n a nuestras costas.
Con mayor facilidad que el ganado vacuno se aclimat6 el de cerda, quc al decir del gobernador Don Juan de Vargas, constituia la riqueza principal de las haciendas de ticrra adentro, y cuyo coosumo en Ia capital dio margcn a un impuesto de medio real por cabeza, decretado en 1658 por el gobcrnador Don Jose de Novoa y Moscoso; impuesto que en el primer ano produjo doscientos pesos aplicables a reconstruir los encabalgamientos de la artillcrfa, despues de cubiertos Jos gastos de un corra16n fucra de murallas, donde los criadores pudicran depositar sus ganados sin mediaci6n cxpoliadora de los meccaotes.
De que el interes por el aumento de plantaciones no era inferior al que inspir:iba la ganaderla, dan testimonio las Ordcnanzas Rcales expedidas en Valladolid el 27 de septiembre de I 513, por las cuales sc impooe a todo vecino de San Juan que tuviere indios, la oblignci6n de plantar, dentro de dos a.nos, cuatro arboles de las siguientcs especies: "granados, perales, manzanos, camuesos, dura2nos, albaricoques, nogales y castaiios".
De esos f rutales s6lo prosperaron los granados, pero en cambio se reprodujeron la higuera, la vid y el naranjo, la sidra, la toronja y el limonero en variadlsimas especies, el coco, quc precede de Af cica, e introducido en la Guayana por los holandcsc£, trijolo a Puerto Rico con la gallina de Guinea, el can6nigo Don Diego Lorenzo en 1549, y la caifa de azucar, Uevada a la Espanola en 1506 y de alli solicitada su semilla par.a Losprimeros ingenios que se fundaron en las orillas del Toa yen las playas de Guadianilla en 1515.
Tengase en cuenta que esta cai'i.ade azucar a que me refiero no es la que ha obtenido prefereocia en las modernas plantaciones y que se llama otahitiaoa, por haberla encontrado los f ranceses, en el siglo XVUJ,

SALVADOR BRAU
en el Arrhi{'ieiago de la Sodedad, descubierto l:>ajoel reinado de FeHpe III (1606) por el explorador Fernandez de Quir6s. La cafia trafda de Canarias a la Espanola en el siglo XVI era la que se llamaba impro• piamente criolla, habiendosele aplicado ese calificativo -fundado en la antigiiedad del ingreso y no en su naturaleza regional- aJ intcoducirse, siglos despues, la nueva especie en las Antillas.
Y esta salvedad comprende al arroz de secano que tambifo se llama crio/lo por nuestros labradores, distinguiendolo del f orastero o comun que vino al pafs mucho despues. Tan forastero es el uoo como es el otro. La flora americana fue descrita minuciosamente por varios historiadores del siglo xvt, y aJgunos, como Oviedo, cuidan de seiialar las plantas que utilizaban los indios: el arroz no figura entre ellos, ai como planta indfgena le menciona nadie.
Tampoco es americano el bananero, llamado platano indebidamente. Pedro Martir, en su Decada VU, cap. 9, protest6 contra la aplicaci6n de ese nombre a una planta que ningun parentesco tenia con el platano, y que el habia conocido en Alejandria de Egipto cuando fue de embajador a la corte del Sultan en 1501, llamandola Mtua los traficantes extranjeros y suponiendo el vulgo de Egipto que era esa la hig11erade Adan.
Los rizomas primeros de esa planta no vinieron a las Antillas hasta 1sr6, trayendolos de Caaarias a la Espanola Fray Tomas de Berlanga, -de la Orden de Predicadores. Las relaciones frecuentes con la costa africaoa, mantcnidas al calor de la trata de esclavos, proporciooaron sucesivamente otras variedades de! M11Ia,detenninando bien esa procedeocia los nombres de platanos de! Congo y de g11ineoscon que se designaa varias especies.
El bananero que, segun el Capitan Melgarejo, se cultivaba ya en abundancia por los anos 1582, no foe articulo de consumo general para Puerto Rico ea los primeros aiios de la colonizaci6n, en que sc usaba el casabe como pan casi unico para todas las clases, por lo menguado de la importaci6n harinera.
Y africana es tambien la hierba forrajera llamada de Guinea, postergada por otra igualmente ex6tica, la malojilla, cuyo nombre de hiel'ba de/ Parana,coo el que se la desigoa en Cuba, revela claramente su procedencia del Brasil.

D/SQUIS/ClONES SOCIOL<>GJCAS
Muchas de las plantas legumioosa.s quc usamos, de Espana vinieron, asi como las hortalizas, mclones, sandfas, ca.labazas y cohombros. Y los rosales, jazmioes, oardos, adclfas, astromelias albahacas y daveles con que se complacen en engalnnar sus viviendas bast'a los mas pobces de nuestros cortijeros descienden por linea directa de aque!Las cspecies florales con que engalanabn sus cabellos la garrida aadaluza, enlaz:,.da a la modesta puertorriqueiia por igual lioaje de sencillez y gracia.
El cacao, encootrado en Tierrafirme, se trajo a Puerto Rico en r636, abandonandose por causa de los huracanes los recientes pl:intfos.
El cafe, originado de: la Arabia, se iotrodujo en la Martinica y Guadalupe por don Gabriel Oieu, gobemador de aquellas islas f~ncesas, en la primera mitad del siglo pasado; de alli se esparci6 tan rica simiente por las comarcas de Haiti y Santo Domingo, llegando a Puerto Rico por los aiios 1763 al q64. Y teas el cafe viniecon el arbol de manga o mango, originario de las islas que baiia el Oceano lndico, y el nispero y mamoncillo ( quenepa) cuyas excelencias redoblaroo en Curazao aquellos holandeses 9ue con taoto afao soiiictaban el jengibre, producto adimatado asimismo en Puerto Rico y objeto de tal eshmaci6n, que a su cultivo se dio preferencia sobrc el d.c la co.na de azucar al terminar el sig,lo XVI.
Tales fueron los empcfios por enriquecer la producci6n agricola, de parte de los colonizadores de Puerto Rjco, que segun documcntos oficiales, hasta la siembra del trigo se eosay6 en los valles en que Crlst6bal de nlcscas debla fundar la poblaci6n de Coamo, y el planHo de olivos hubo de abandonarse porque daban flor y no fmtA, como dice textualmente una informaci6n deJ Capitan Melgarejo.
Pero la planta que mereci6 cuidado y protecci6n prcferentis,ma fue la cafia de azucar.
Once ingfolos funcionaban en la Isla hacia cl afio 1581-; cuati:o a orillas dcl rlo Bayamon, uno en Caparra, trcs co las nbcras deJ Toa, uno en Can6bana y dos en Loisa. El de San Germfo, arrasatlo por los franceses, no se habia reinstalado. Esos once ingenios produdan al ano 15,000 arrobas de azucar y constitulan la principal riqueza de la Isla.
Para apreciai ese producto --que pod fa elevarse a 50,000 anobas en opinion de Melgarej~ bay que apartar de la imaginaci6n nuestros

SALVADORBRAU
ingenios de hoy, movidos por el vapor, con aparatos al vado, servidos por un personal numeroso y sostenidos por numerario abundante. Eran aquellos ingenios uoos _pequefiostrapiches, movidos nueve de ellos por caballerias y dos por fuerza hidraulica que ensefi6 a utilizar el padre Lorenzo, o sea el mismo que nos trajo los cocos. Y es de notar que a otro sacerdote £ranees, el padre Labat, se deba el inveoto de los treoes jamaiquinos que en naestros dias vimos funcionando.
Dieunada 1a poblaci6n insular por la emigraci6n al Peru, de doode llcgaron en 1533 noticias portentosas que contrastaban con la pobreza minera de Puerto Rico, los vecinos que en el pais permanecieroo, a la agricultura dedkaronse, pudieodo decirse de ellos sin hiperbole, que talaban los montes con las cspadas y roturaban los valles con su !anza; tan apercibidas debian tener esas armas para combatir con los indios comarcanos, los hugonotes franceses y los luteranos ioglescs y holandeses que, por uno u otro punto del litoral, asaltaban el tcrritorio. incendiaban los cortijos, destruian las labranzas y sembraban en los hogares vergiienza y exterminio.
Y como si no foe.sen suficientes las tempestades humanas para someter a prueba la perseverancia de aquel pui'iado de colonos, sobrevenian, con aterradora frecuencia, esas otras tempestades cquinocciales que los indios Llamaban h11racane;1 suponiendolas obra de maligno espiritu por sus coovulsiones accideotales y desastrosos resultados.
Asi lucharon con la naturaleza deseocadenada y la pasi6n rencorosa de los hombres; con perseverancia de heroes que poddan juzgarse espartanos a no inspirarse en la doctrina evangelica su ciega fe de creyentes, fue como se mantuvo por secular peciodo la tarca colonizadora de Borioqueo.
La poblaci6n destru.ida se reedificaba; los plaotios arrasados se reponian; Jos muertos en el combate se enterraban nutriendo coo jugo patri6tico la tierra, alrededor de la choza de .rarnaje guardadora del ara. sagrada que daba alieoto a aquella labor civilizadora, y la espada y la lanza se empunaban de nuevo para repeler, al grito de jSantiago! jCiem1 Erpaiia! a los merodeadores y forajidos que sellaban con sangre y fuego sus instintos de rapina y su sed insaciable de devastacj6n.
Los colonos primitivos de Puerto Rico podfan decir con cl castellano de la edad cabaUeresca:

DISQUISJCIOSES SOCIOLOCJCAS
Mis arreosson l,u armas, mi descan.so el pelear, mi cama las duras peifo,; 1 mi dormir 1iempre velar.
Y esa pelea, empeoada por cortos ceotenues de hombres, movidos no por codicia de metaJes auriferos que el pais apenas encercaba, sino por el dececho a la poscsi6n de un tercjtorfo con el cua.l se habiao encarinado, que como a pattia oativa veinn y que debian focundar coo su trabajo para hacerlo ceproductivo; esa lucha a mano armada, repito, y sus inquietudes inccsantes no podinn brindar prosperidad a la agriculturn nCX"esitadade sosiego, y mucho meoos a una proclucc.i6ocomo la sncarina que de costoso aparato industrial ha de auxiliarse iodispensablemente.
Toclo eso habfo de tomar en consideraci6n al apreciar la faen.l industrial de los once ingenios existentes en 1581, y considerar luego la pobreza en quc cayeron, scguo documento oficial, vcintitres anos mas tarde.
En siete de agosto de r6o2 lleg6 a la isfa el gobernador don Sancho Ochoa de Castro, y del estado econ6mico en que hallo cl pais ofrece gra.fica descripcion la siguienle carta:
"Los frutos de esta isla son azucar, gengibre y cueros porque el oro que solia tencr y de quc me dicron aJgunas esperanzas los hombres viejos de esta isla quc lo habia, me be desenganado que se acab6. Por muy grandes diligencias que he hccho, enviaodo mine.coscon toclos los pertrechos necesarios sin dejar cos:i.en la isla ni topar en ella cosa de sustancia.
"Los ingenios de azucar se ban .1caba11dode todo puoto. Respecto de que los duenos se clan n la labranza de! gcngibre y desamparan e.l azucar y llega a tanto extremo que ocho ingeoios que tiene la isla no dieron el ano pasado tees mil :irrobas, pudiendose dar de diez mil para arriba.
"Cuando llegue a este gobierno tope carta de V. Mg. mandaodome dicse orden c6mo los dichos ingenios fucsen en aumento y en la misma ruoa tuvo el Cabildo de esta ciudad cart:i., y en su cumplimicnto con todo el cuidado que pudc dispuse uoa ordenanza para impedir a los duei\os de ingenios que ni por sus personas ni por interp6sitos sembra-

SALV lfDOR BRAU
sen gengibrc ni se divirtiesen a mas quc a la fabrica de azucar, y despues de haberla tratado con los del Cabildo y pa.cecldoles que d camioo vcrdadero por donde debia tener rcmedio era la exccuci6n de la Real Ocdenanza, para que tuviese cfccto la envie a V. Mg. con los dcmas papeles que debia prcseotar co el Coasejo para beocficio de esta Republica.
"El gengibre de la cosecha de! aiio pasado que aun no ha acabado de envi.arse por falta de oavlos lleg6 a 15,000 arrobas y esto no podla sec sino dejando las fabricas dcl a:rucar a cuya 01usa ha de venir a perderse el trato de la isla, porque con la mucha cantidad de! genfibre baja de precio cada afio y apenas ha)• quien lo compre.
''Los cueros son causa de que se agote el ganado manso, porque como la gcan feria de la pesa es poca y el trabajo de recojer los hatos grandc, van jarrctando cl ganndo para vender el cueco y el scbo en que sienten mas provecho. Y en 1111avilla q11etie111es/a is/a q11el/;I1111m San Germa» donde esta. todo cl sa,nado que se trae para las carnicerfas de la ciudad, van dando en la sementera de] gcngibre con lo cu.ii ha de quedar de todo puoto destruida csta isla".
A atajar el abandono de la industria sacarina habia acudido, desde cinco de agosto de 1598, una Provisi6n de Don Felipe Segundo, recordando desde el Escorial la Pragm:1.ticadcl Emperador su padre que prohibfa trabar ejccuciones en los esdavos, pertrcchos, y demis cosas neccsarias al aviamento )' molienda de Jos ingenios, y al renovarse csa disposici6n, qued6 advertido quc s6lo podrian gozar de el.la Jos que se dedicasen a fabricar azucar, con. objeto de ayudar a la conservaci6n de los ingenios que daban sustento a esa granjeria, sin la cual se perderl:i. la contcataci6n en la isla.
Esta Provision foe acatada por cl Cabildo de San Juan, del cual formaban parte Jos haccndados Diego Rodrfguez de Castellanos y Juan Diai., public:l.ndose a voz de pregonero, cl dia tres de enero de 1603, con cl acuerdo siguiente:
"Ningun senor de ingcnio, pot si ni por interp6sitas per.sonas, podra sembrar gcngib,e en esta isla, de ninguaa manera aunque tenga masesclavos de los que dijese ser necesarios para cl ingenio que bubiere, a pcna de que e quc lo contrario hiciese se le arrancara el dicho gengibrc y a su costa se dcspachara juez de este Cabildo con dias y

DISQUTSJC/ONES SOCIOL()G/CAS
salarios para que lo arranque y queme, y asi mismo para obviar algunas cautelas que ea este caso se puedan hacer en daiio de los dichos ingenios, se maoda a los seiiores de ,ellos no puedan enagenar por escritura publica ni en otra manera traspasar esclavo suyo, ni por compra nueva ponerlo en cabeza de otra persona por ruanto todo es en detrimento o menoscabo de los dichos ingeaios con pena de que el que lo contrario hiciere se le pondra admioistrador a su costa en tal ingenio''.
Todo el rigor penal con que :unenaza el anterior aruerdo fue inutil para contener la siembra del jeogibre, mas facil que las cafias de azucar y mas acomodada n la falta de brazos y situaci6n precaria de la comarca.
En 1624 solicit6se por Don Felipe Cuarto un donativo de los vecioos para cooperar a los preparativos de fa guerra con que los franceses amenazabari en la Valtelina, y no encontrandose moneda acuiiada en la Isla, ni aun en cantidad suficiente para las atenciones comunes se eoviaron en primero de febrero y seis de marzo a Sevilla en las naves de Registro Santa Marfa y Santa CaJalina,24 cajas con 775 arrobas y 16 libras de azucar bla11co,quebrado y mascabado,y u9 quintales 45 Ii• bras de jengibre a granel, seco y bien acondicionado, todo por ruenta y riesgo de S. M. flete cargado, y a la consignaci6n del Presidente de l:i Casa de Contrataci6n en Sevilla.
La cuantfa del donativo demuestra la pobreza de la comarca, po-breza que aun se acentuaba masen r644, por causa de las tormentas que obligaban al gobemador don Fernando de Riva Aguero a enviar por maiz a la Margarita para sustentar la escasa guarnici6n, y en 1652 impulsaban a otro goberoador, don Diego de Aguilera, a contestar la Rea) Cedula en que se pedfa un donativo para edificar en Madrid la capilla de Atocha, diciendo a S. M.: "Ocioso me parece pedir esa limosna, cuando es tanta la pobreza de esta ciudad e isla que las mujeres de mejor calidad y cantidad no van a misa por su pobreza. Pobreza tal --exponfa en otro informe-- que si los naturales hubiesen de pagar un ruarto por firma de Gobemadores y Akaldes se quedarian sin justicia".
En 1658 un nuevo jefe, Don Jose Novoa y Moscoso, dirigia al Rey largo ioforme sabre el miserable estado en que bailara la tierra, destrozadas las plantaciones de! cacao y hasta las de! casabe por nueva torroenta, padeciendose masque nunca eJ hambre en toda la Isla, basta

SALVADOR BRAU
el punto de pedir socorros a Margarita, Cumaoa y Santo bomingo. ·•y continuamente habre de pedirlos -aiiadia el funcionario--por que los cacaos necesitan tres aiios para producir fruto y de la yuca se ha perdido hasta la semiUa'".
Esta apremiante situaci6n indujo a Novoa a admitir en puerto dos navies holandeses que se dfrigian a Curazao y solicitaron agua y lefia ea Puerto Rico, autorizando a los vecinos para comprarles algunas ropas y esclavos hasta el valor de ocho mil pesos, siendo tal la penuria que apenas lleg6 lo adquicido a dos mil pesos en efectos y ochentn esclavos, dando en cambio plata labrada y joyas el que las tenia.
Esta medida fue desaprobada por el Consejo de Indias, multandose en mil pesos al Gobemador, por haber faltado a las Reales Ordenanzas, y con otros mil al Tesorcro y Contador de la Real Hacienda, declarandolos cesantes en sus cargos.
El Gobernador Don Juan Perez de Guzman, que lleg6 a su destine el 16 de agosto de 1660, foe encargado de cumplir la sentencia, y al dar cucnta de e!Jo, protestando de que duraote su maodo no i-e admitiria ningun b11q11eq11eno trajese regi1tro de la CaJa de Contralaci6n, ai'iadia: "Hacc once afios que no entra en la isla un navio de registro, por cuya causa no tienen los vecinos salida de sus frutos. Sera preciso para remedio que se mantle despachar cada afio un navfo de registro".
Ahi teneis la causa de la decadcncia agricola: la reducci6n del trato mercantil que bubo de colocar a la colonia en fatal aislamiento. En vano se dictaban Cedulas como la que obtuvo Sebastian de Santander, procurador de San Juan, en 22 de febrero de I 580 1 concediendo por doce afios rebaja de derechos de almorjarifazgo y alcabala a todos los frntos de la tierra que se introdujeran por Sevilla, reduciendose a 7½ el 15 por 100 que sei'ialab.an los a.ranceles. lnutil er-a prorrogar lucgo por diez ai'ios tal exenci6n, po.r solicitud del procurado.r Francisco Delgado, y anular en 27 de agosto de 1586 el derecho de averia que pesaba sobre todas las galeras que iban de la Espanola a San Juan, lo que aumentaba el valor de las mercaderias importadas. Jnfe. cundas debian ser todas las disposiciones enderezadas a poblar la Isla con familias de Canarias y Tierrafirme, a declarar libre de derechos la introducci6n de esclav.os y a favorecer el ingreso de artefactos indispensables para los ingenios; necesitabase ante todo dar salida a los
34 2

DTSQUTSJCJONESSOCIOL(;GJCAS
frutos, obtener con ellos el cambio mercantil, ley fundamental de las sociedades humanas, y ya podeis apreciar las circunstancias que entorpecian ese cambio. En 011(fe mioJ no llegaba a la iJla un solo b"q11e de aquellos que, mediante Real licencia y aunplimiento de las Ordenanzas fiscales, condudan a las Tndias, desde Sevilla y Cadiz, las mercancias nacionales o nacionalizadas, y recogian, con destino a dichos puntos las producciones del Nuevo Mundo.
De ese alejamicnto naval no ha de culparse a la administracion: obedecia a individuales conveniencias. Santo Domingo, Nueva Espana, Costafirme, el Peru, ofrecfan vasto campo a. la conrratacion y alla dirigian sus barcos los navieros, sin detenerse en Puerto Rico, donde la corta poblaci6n -tan corta que en 1645 contaba la ciudad no mas que 500 vecinos- la escasez de moneda acufiada que oblig6 en 1574 a solicitar sc diesc valor de un real a la moneda de cobre de un cuacto y de medio real al medio cuarto, y la minima produccion de azucar ya indicada, no prometia compensaci6n a los inconvenientes de abrir el registro del barco para vender una pequefia parte del cargamento, sufrieodo estadia y soportando los gravamenes fiscales de un nuevo despacho. Preferible era para el interes especulativo de los mareantes, el dirigirse desde Sevilla a puertos masfavorecidos que el nuestro y asi se veian pasar de largo, por ante las Cabezas de Sau f11an y por el mismo Canal de la Moua, navios y galeras que llevabao al tope la baodera amarilla con la cruz de Borgoiia, que caracterizaba la nacionalidad espaiiola bajo el r.einado de la casa de Austria, no recordando aquellos buques que en Puerto Rico flotaba la misma bandera, sino cuando uoa tempestad !es obligaba a remediar averias o cuando tarda navegaci6o les agotaba los alimentos.
Obviar quisieroo los vecinos esos inconvenientes, fletando po.r su cuenta en Sevilla buqucs que expre.samente condujesen a Puerto Rico las mercaderfas que nece$itabao, y al efecto solicitaroo por su procurador Sebastian de Santander, permiso que obtuvieron en 26 de mayo de 1575, para que de los reinos de Castilla pudiesea ir a la Isla dos oavfos de-I porte quc los vecinos o su apoderado indicasen, sin necesidad de ir armadas, mandados ni marinados como las Ordenanzas de la Casa de la Cootrataci6n exigian.
Dificwtades grandes se opusieron a la continuaci6n de ese prop6-

SALVADOR BRAU
sito contribuyendo a dlo la falta de buques disponibles, pero ni asl sc desanimaron los puertorriqueiios. En primero de agosto de I 590 se clict6 Real CeduJa aprobando la constcucci6n de una oao de 500 tooeladas becha eo el puerto de Sao Juan por Diego Martinez, apoderado de la ciudad, autorizandose para elegir el el maestre y pilotos, aunque fuesen eotre personas no examinadas, hacienda extensiva la coneesi6n a cuaotos buques se construyesen en el mismo puerto, si bien obligan• Jo a esos maestres y pilotos a examinarse tan luego llegasen a Sevilla. El remedio no alcanz6 a curar el mal; el tr.afico en esas cond.iciones no bastaba a cubrir las necesidades de toda la Isla, y coma esas necesidades apremiaban se acudi6 a elevar clandestinameote uoa contratad6n que dentro de los preceptos legaJes no era posible obtener. El cootrabando que desde 1582 ponen de manifiesto varias disposiciones cepresivas de! Consejo de Indias, se exteodi6 sin disimulo por todo el litoral de Puerto Rico, y ese contrabando, alimentado sucesivamente poc Ja contrataci6n con las holandeses de Curazao y San Eustaquio, las daneses de Santa Cruz y Santo Tomas, las franceses de Guadalupe y Martinica y los ingleses de todas partes, fue-preciso es reconocerlo-un factor me.rcantil importante en la colonizaci6n de Puerto Rico.
Cierto que ese comercio ilicito dio margen a que algunos fuocionarios masatentos al provecho personal que al prestigio de las leyes oacionaJes, faltaseo indignameote a sus deberes. •
En 31 de agosto de 1582 dedale Felipe Segundo desde Lisboa al .Arzobispo de Santo Domingo: "Hemos sabido que los corsarios cxtranjeros vienen a la Isla a comerciac en sus puertos y costas y bay peligro en que los vecinos teogan cootacto con herejes luteranos, por lo cual se ha dado orden a la Audieocia y Goberoadores de averiguar, couegir y evitar el exceso".
Y el mayor contratador ha sido eJ Obispo de la Isla de Sa.n Juan de Puerto Rico, "Fray Diego de Salamanca, de quieo consta que en precio de azucar y algunas piezas de plata de su pontifical servicio, compr6 a los corsar:ios algunos esclavos y otras cosas con tanta, oota y mal ejemplo, quanta se dexa eotender, pues no pudo baber necesidad que lo discuJpe".
Raro es ver a un Obispo descendiendo de un solio pontifical para convertirse eo cootrabandista; pero mas extraordioario es el caso de 344

DlSQUISICJONES SOCIOL6GICAS
Don Gaspar Martinez de Andino, Gobernador y Capitan General que, al llegar a Puerto Rico, en 18 de julio de 1683, denunciara Ja conducta de su antecesoc Don Juan de Robles Lorenzana, que habia prod11cido la peste y miJeria de/ presidio con 111 lenidad en permitir el contra,bando, dictando en consecuencia, unas Ordenanzas severisimas para castigar a los vecinos que cont:ratasen con extranjeros, y siete aiios despues se le balla envuelto en uo proceso criminal contra su sobrino, Don Baltasar de Andino, capitan de infanteria, naviero, mercader, tratante en carneros y vendedor de la justicia, quien utilizaba para sus negocios con los holandeses de Curazao los fondos de los situados que le proporcionaba su tio. Este proceso dio con el buen Gobernador en una b6veda deJ Morro, al residenciade su sucesor el inflexible Don Gaspar de Arredondo, quien tuvo que lucbai: con las cabalas ui:didas por los c6mplices simpatizadores que tenfan los acusados en el vecindario. El mismo Gobernador procesado trasmitfa desde el Morro a Espaiia los pasquines que en su honor aparecian diariamente en la ciudad, y uno de los cuales voy a leer para que os convenzais de que tambien el cultivo de las berzas poeticases anejo en Puerto Rico.
Victor Don Gaspar de Andino
Nuestro invicto general,
Pues con ace.iontan iguaJ
Se asimiJa a lo divino.
Pues perdona tierno y fioo
Coo uo pecho generoso
Quedando asi mas airoso
Que no siendo carnicero,
Pues mas que de justiciero
Dios se precia de piadoso.
Cante la fama su gloria,
Publique el mundo su fama
Y esos timbres que derrama
Guarde por duke memoria
Puerto Rico y es notoria
Tu fortuna y tu destino.
Y con esto te adivino
Muy colmado ya de bieoes
Y te digo en parabienes
jViva Don Gaspar de Andino!

S.ALJ-'ADOR BRAU
EfccliYamcntc vivi6... scis anos ca cl Morro, aguardando seatcncia que pronunci6 el Consejo de Indias en 3 de marzo de 1695, condenaodolo a la e-xhoneraci6n de cargo y preeminencias, y extranamiento perpetuo de los Reinos de Indias.
Otros casos identicos podda citar en que se evidencia la cooducta <le funcionarios desleales; pero esos accidcntes no desvirtuan el caracter especialisimo del comercio ilicito en nuestra. Isla: comercio cjercitado, no con prop6sito de rnenguar las Rentas Reales, sino por la necesidad imperiosa de llenar las exigencias de la vida, en uoa colooia apartada forzosamente del contacto mercantil con su Metropoli.
Y cuenta que aun da mayor cara.ctcr a ese genero de cootrataci6n, la distancia que nuestros colonos supieroo establecer y mantener entre el deber patri6tico y las econ6micas conveniencias. Necesitaban telas para vestir, armas para defenderse, instrumentos de labor, viveres para completar su alimentaci6n, y no trayendoselos nadie de Espana, los aceptaron de los extraojeros que acudian a brindarselos; pero al aceptar los pafiuelos de Holanda, las 1a!p11ria1 y angaripola1 inglesas, y los vinos, sombreros, y mimes de Francia, cambiandolos por cueros, jengibre, muJas, caballos, tabacos, malagueta, achiote, guayacan, mora, ganado vacuno y de cerda, y hasta por platanos, naraojas, y limones, dispuestos se mostraban a rechazar de esa gente toda tendencia atentatoria contra el derecho y soberania territorial de Espana de que cada uno de aqueltos pobres labriegos se consideraba represeotaote y defensor.
Integro podeis ver en este legajo un informe de Don Francisco Sanabria, presbitero que habia ejercido la cura de las almas en Aguada, Ponce y Coamo, y consider6 deber de conciencia dar cuenta a S. :M.,en 20 de julio de I691, de los des6rdenes que presenciara con motivo de la contrataci6o con extranjeros luteranos, contrataci6n en que tomaban parte, ademas de! Gobernador Martinez de Andino el Obispo Don Fray Francisco de Padilla y casi toda la clerecfa.
Dice el ioformante: ''Una de las mas graves y sacrilegas cosas que ofrece este comercio, es que da lugar a que los vecinos, Ilana y familiarmeote y sin reboso alguno, digan que -mejor /es esta'l'ia11ivir con extranje-ros,supuesto que las conveniencias que les haceo son grandes, pues tienen a su placer lo que habiao menester de ropas, esdavos y otras cosas, todo lo CW1.I haUarlan con conveniencia pasandose con ellos".

DISQUISICLONES SOCLOL6GICAS
No ha de ponerse en duda la ascveraci6n del Padre Sanabria, corno no ha de considerarse extraiio que, siglos mas tarde, cuando el comercio coo la republica aogloamericaoa absorbi6, casi en absoluto, las producciooes de! pals, se oyescn en los labios de alguno frases identicas; pero cstas manifestaciones individuales, vertidas en un rapto de acaloramiento, no pueden tomarse como sintesis de los sentimientos populaces de Puerto Rico, cuyos habitalltes, prontos a contratar COil exttanjeros por razones de cooveoiencia, mostraronse siempre bravios para rechazar l:ls huestcs de toda llaciooalidad que coll prop6sitos invasores profallaron el suelo sagrado de la patria.
En cse mismo San Germao, desde donde escribiera su informe el Padre Sanabria, fueron muchas las veces en que los vecinos, sin arredrarse nunca por su escaso numero, a pecho descubierto y sin otras armas que el machete y la lanza, pusieron en vergoozosa fuga a los intrusos franceses, holandcses y britanos. Las playas de Ponce, las de Caba Rojo, las de Aguadilla, testigos fueroo de la bravura insular, y en la Boca de Lofza y en el puerto de Guadianilla ocurrieron en 1702 dos hechos de armas, simultaneameote, con el que ha inmortalizado al Capitan Correa en Arecibo, manifestando el Gobernador Don Gabriel Gutierrez de Riva, al comuoicar a Felipe Quinto aquella triple beroicidad, el 30 de enero de 1703, que los vecinos eran pocos, pero eran tan superiores su valor, calidad y esfuerzo que con e/101 110 temia 11i11g1i11contratiempo.
Tai era la confianza que el valor y lealtad de los puertorriqueiios iospiraban a sus jefes, que eo 1716, gobernando interinamente la Isla Don JoseCarreno, dio cuenta al Coosejo de Indias de los inconvenientes que trafa la vecindad de Santo Tomas, donde ta liberlad de religion y de comercio habian traido gentes de todas naciones q11epaJ'ecfan Jtib• ditos de/ Rey de Dinamarca, pero en realidad depend.fan de una Compafifa de Comercio que era la verdadera duefia de la isla, donde se concentraba el comercio todo de las Indias, y hasta algunos espaiioles ten.ian en ella buques dedicados al corso, algunos de los cuales habian caido presos en Puerto Rico.
Y proponian desalojar de extranjeros esa isla, restableciendo alli la soberania territorial de Espaiia, sin gastos y con facilidad; conside-

SALVADOR BRAl'
rando suficientes el permiso para dar el golpe de mano con 500 hombres de! pais y el auxilio de! capitan Miguel Henriquez.
,Sabeis quien era ese capitan? Pues simplemente, un mulato zapatero de esta ciudad que abandon6 su oficio para servir al Reycon las armas, y de tal modo se distingui6, que nombrado por S. M. capitan de mar y tierra, obtuvo en 1744 el distintivo de Don, que no todos los vasallos blaocos poseian, y la concesi6n de una medalla de oro con la Real Efigie para que la usase como venera.
Con esos aw:iliares se consideraba Carreno en aptitud de apaderarse de Santo Tomas, para cerraraq11elp11ertode ref11gioa pit'atas,apostatas y malos espanolestpte vivian sin sa~ramentos. La proposici6n foe desatendida, acaso por el estado de las relacioncs internacionales ea aquella epoca, continuando Santo Tomas en eJ mismo estado hasta el reinado de Carlos Tercero, en que de hecho se recoooci6 la soberania de Dinamarca sobre aquel territorio.
Podia seguir exponieado hechos anilogos, pero me parece que bastan los aducidos para dejar bien dernostrada la distancia que los colonos puertorriquefios mantenian entre la utilidad mercantiJ y el sentimiento patri6tico; ademas necesito hacer menci6n de otro documento que tiene autoridad oficial y cuya importanc.ia deseo que aprecieis. Se trata de una carta dirigida a S. M. en 30 de noviembre de 1750 por el Gobernador Don Agustin de Pareja, y dice asl:
"El genio de estos habitantes es suave, y d6cil y de mucha fidelidad, pero de ninguna aplicaci6n para adquirir aun lo preciso para cJ sustento. Ea las ultimas campanas ban impedido que los inglescs tocasen en tierra la isla; pero en lo otro hay que esforzarlos aunque en {larle,e funda11,pues a las excitaciones que se les dirigen contestao que no teniendo comercio ni permitiendoseles lenerlo, de poco /es ha de servir el re1111irfmtos.
"Opino que seria conveniente, por uno 6 dos aiios Jeclarar comercio franco en la is/a, u ordenar a todas las annadas que van y vieneo de America, hacer escala en esta isla, por u.na u otra parte que se refresquen de viveres y se avive la contrataci6o en el pai.s".
No puede foanularse jukio mis concreto ni masexacto de la situaci6n ecoo6mica de la comarca que el que eocierran esos pirrafos,

D/SQUISJCIONES SOCIOUJCICAS
csctitos no por un hacendist:a sino poc un jefe militar; tao militar como el Brigadier Don Felipe Remires de Esten6z que vino a goberoar la Isla cinco afios dcspues que Pareja, e inform6 a la Metr6poli ea igual sentido que su antecesor.
El celebre Marques de la Easenada, mfoistro de Fernando Sexto, .respoadi6 a las excitaciones de Ramirez, concediendo autorizaci6n para introducir esdavos adquiridos en las colonias extraojeras vecinas, y el Capitan General estim6 inutil esa medida, pues los vecinos por su pobreza no podian emprender oi organizar las necesarias expediciones.
"Lo que ellos piden -afiadia Esten6z-es libertad de extraer los frutos sin pagar derechos por seis aiios, y Io estimo qoe seria seguro medio de fomento, la instalaci6a de una compaiiia, qtte al extraer los fr11tos11Je11t11se los wltivos.
"EI awnento de las cosechas requiere mayor venta de frutos, y 110 habiendo en el pals quien Jos compre, sera mayor la solicitud de barcos extranjeros y se viciaran mas los natu.rales en cl comercio ilicito"'.
Asi vino, atendiendo la indicaci6n de un Capitan General, la creaci6n de la Real Compaiiia Catalana de Nuestra Senora de Montserrat, autorizada por Real Cedula a 4 de mayo de 1775, para comerciar en Puerto Rico, Santo Domingo y Margarita. Pero sucedi6 que lo que se juzgara remcdio aument6 la enfermcdad. la Compafiia se dedic6 al comercio con las islas extranjeras vecinas y, disponiendo de buques, dio mayor vuelo a Ja contratad6n ilkita que se trataba de extirpar.
En un infoane de la fisailla de Hacienda elevado al Consejo de Indias, se leen estas noticias: ,;Los catalanes vendeo las muselinas y olanes ingleses coo la misma frescura que las mercadedas nacionales; para ellos es tan indiferente presentar en los mostradores de sus tiendas los generos que ban i.roportado de las colonias holandesas, inglcsas y dinamarquesas de que estamos rodeados, como presentar las maoufacturas espafiolas.
"Con el pretexto de un corto registro que traen de Barcelona o Malaga, se entretienen diez afios en esta ciudad, donde s6lo pueden detenerse los cargadores, encomenderos y factores dos aiios, segue esta dispuesto de Real Ordeo.
"En cada tienda hay dos o tres interesados reside.ates, para que,
SALVADOR BRAU
quedando en ella el uoo, salga el otro clandestinamente a las islas extranjeras y conduzca generos y efectos para repooer los vendidos ... " La informaci6n es oficial y no pucdc desprcciarse, pcro lo que en ella se calla es la causa forzosa que taL consecucncia produjo. Las manufacturas nacionaJes no produdan ciertos generos cuyo uso en el pals habia cxtendido el comcrcio fraudulento. NacionaJizar csos generos para traerlos de Espaiin no era posible, y de serlo hubierasc cncarecido su prccio, impidiendo la competencia con los intr.oducidos de Santo Tomas furtivamcote. La necesidad de proveer de esos gc.neros a los vednos, indujo a buscarlos en cl mere-ado proveedor; coma las ordcnanzas vednbao su introducci6n, fue prec.iso traerlos clandestinamentc. La utilidad mercantil sigui6 sobreponiendose a Ins prohibiciones legales. El comercio asl prncticado no respondfa a la solicitud de franquicias formuladas por las gobernadores Pareja y Remires de Estenoz en provccho de los agricultores. I.a penuria de las termtenientes era tal, que una compaiiia guipuuoaoa, con la que se cclcbr6 un asiento pnra introducir esclavos africaoos en las Indias, y que estableci6 su Centro de operaciooes en Puerto Rico no produjo aumento de brazos en la Isla par la irnposibilidad de adquirirlos Los labmdorc3. Eotooccs cl Coronel Don Miguel de Muesas, uno de las gobernadores que mas interes han demostrado par el pals, doude fw1d6 siete pueblos,1 concibi6 la idea de ampliar las facultades de la compaiiia guipuzcoana, confiandole la exportaci6n de frutos n Espana para nplicar sus productos al pago de csclavos que labrascn las fincas. Y al efecto empez6 por investigar en todos Los partidos rurales el estado de las cultjvos, y la C\ntidad y calidad de frutos que respectivamente podian ofrecer.
Don Andres Vizcarrondo, teniente coronet primer je.fe de IM milicias disciplin:idas que organizara el General O'Reylly en 1767, foe cl encargado de practicar Ja investigaci6n, de que dio cueota en 25 de abril de 1 770. La extensi6o del informe me priva de diroslo a conoccr con todas sus ioteresantes minucias; pero ya dice bast:aote el resumcn con qu.e termioa, y voy a poneros de manifiesto:

l Caho-Rojo,Cayey, Faja.rdo,Aguadilla, Rinc6n, MOQIy Cagu11s.
DJSQULSJCIONESSOCIOLOGICAS
de lo que prudencialmente producen los partidos de la isla de Saa Juan de Puerto Rico.
TttbacD Malague1a Algodo11 PARTIDOS

Palo Seco, 25 de abril de 1770.
Andres Vizcarrondo.
Ahi tencis el maximum de producci6n que de los masimportantes frutos agricolas podia obteoerse en Puerto Rico hace ciento veinte y ciaco afios. La industria sacarina reducida a su filtima expresi6n, no merecia mencionarse.
Estos frutos se comprometi6 a tomar la Compaiila Guipuzcoan\,
SA.LY.A.DOR BRAU
con excepci6n absoluta del tabaco, fijandose en 14 reales el precio de la arroba de cafe en pergamino. Al tabaco que se preparaba exclusivamente para mascar, se le busc6 mas tarde mercado en Holanda 1 y por Real Orden a 3 de julio de 1784 se orden6 la remisi6o a Amsterdan, por cuenta de S. M., de los tabacos que se recogiesen en la isla, prestando base esa medida a la Real Factoda instalada en esta ciudad, cuya administraci6n se confi6 a Don Jaime O'DaJy, irlandes que habia solicitado vecindad en esta isla y que cumpli6 su cometido coo escrupuJosidad e inteligeocia.
He aqui el primer cargameoto que por Aguadilla se embarc6 para Amsterdao, en 21 de mayo de 1787, a bordo de la fragata de S. M. Marquesde la SMOra.
Pesos Reales Mrvs

711 fanegas de cafc en cascara ..
76 toneladas palo de mora .....
5 tonclad.u palo de guayac.in ..
8,468 arrobas de tahaco
2.445 cueros al pelo
I ; trozos de caoba .......... .
62 arrobas 3 libras de resina de guayacln ................ .
2 l arrobas 12 libras algod6a lim pio
97 auobas 2 libras de algod6n con pepita
17 arrobas 15 libras pimienta de malagueta ............... .
La compra se hizo coo fondos suplidos por Jas Reales Cajas, debieodo reintegtatlos la casa de Courtain, Echenique, Sanchez y CompaiHa a quien iba consignado el cargameoto, en Jenceria ordinaria, como son listados, bretafia, inferiores, bramantes y colelM, recomeodandose no cargar la mano en ollas de hierro, machetes y herramientas !e labor cuya salida seria remota.
35 2

DJSQUJSICJONES SOCIOL()GJCAS
La fragata regres6 con 49,259 pesos 3 reales y I maravedi de be.ne. ficio Hquido.
Un segundo viaje se emprendi6 aJ ano siguiente, expartandose 22,980 pesos I real maravedi en los mismos productos, y otros se realizaron suce:sivamente, obteniendose en 1791 una ganancia anual de 129,2t3 pesos 6 reales 26 maravedis. De los efectos que esa contrataci6n directa produjo en cl pais puede ofrecer idea el excelente informe dirigido a S. M. por el Coronel Don Francisco Torralbo, militar inte• gerrimo, con veinticinco aiios de permanencia en Puerto Rico, doade debfa rendir su existencia, y que indignado al oir a uo Don Ignacio Viaplana pidiendo autorizaci6n para enseiiar agricultura a los vecioos de Puerto Rico, cuya inacci6n, deiidia e ignoranciaten/an en abando110 la irla, bubo de protestar contra esa imputaci6o, tacbandola de injusta, y exponiendo que la causa radical del atraso agricola y ganadero consistfa no en la pereza de los vecinos, sino en la fa/ta de comercio q11e diete ralida a lot frutor, eJtim11/a11do /01 r11/Ji110J.En apoyo de esa opin i6n deda Torralbo:
'"AJ tiempo del establecimiento de la Real Factotia en esta Isla, apenas se conodan en ella los plantios de algod6n, y Juego que aquella le pidi6, fuc tanto el que se sembr6, que despues de tomar su Factor todo el que necesitaba, aun sobr6 para exportar por otras vias: ces6 ya de tomarlo la Real Factoria, asi como los demas frutos, y se suspendieron las otras compra.s y ha vuelto este ramo a su estado antiguo.
"Los auxilios que necesitnban los habitantes de esta isla para prospera.r, consisten en proporcionarln, por medio de 1111romercio reglado y consta11te 1 la venta de Jfll frt1tol 1 •
He aqu( otro Gobernador, robusteciendo con su opinion las solici• tudes de franquicia mercantil formuladas por sus antecesores Muesa, Rcmfres de Esten6z y Pareja. Esos fueron los precursores de aquel Don Ram6n Power, hijo de Puerto Rico, micmbro de la Junta Suprema que inici6 en Espana la resistencia a las huestes napole6nicas, y Dipu• tado a Cortes en las Coostituyentes de Cadiz, a las que Uev6 coo la re• presentaci6n de sus compatciot~ cl mandato expreso de solicitar comerrio franco, para fomentar la agricultura; mandato que consta en las instrucciones que sus clectores le di.rigiecon en 1809 y que testimoniadas se encuentran en un legajo especial dcl Archivo General de Jn.

SALVADOR BRAU
<lias, comprendido entre los de la Au<liencia de Santo Domingo y correspondiente al aiio 1812.
Fue bajo la influencia de cse encargo que Power gestion6 la separaci6n de la Intendencia de Hacienda de la C.1pitaaia General, a la que venia unida dcsdc 24 de mayo de 1784 en que se aeara aquel Centro; obtcoiendo por Real Orden a 28 de noviembre de 1811 el nombramiento de Don Alejandro Ramirez, Primer lntendente a quien cupo la gloria de recabar, dos aiios despues de muerto Power, la famosa C~dula de gracias que abri6 ouestros puertos a la contrataci6n universal.
Para gue ve.'iis, c6mo en el cspi_ritu quc infocmaba ya el re..gimen colonial, cund!an csas ideas de franquicia que inspiraron a Ramitez; para que aprecieis las influencias de la epocaque coadyuvaron a las gestiones de Power, mencionare, siquiera brevemente, la informaci6n de la Contadurla General de Indias en 27 de enero de 1818, acerca de Ju pretension formulada por la Compaiiia de Filipinas, de que se prohibiese introducir en Puerto Rico, Caba y Santo Domingo, generos de aJgod6n extranjeros.
"Respecto a Puerto Rico -<iice la Contaduria- cooveocido el Rey de la necesidad e importancia de fomentar csta Isla y de que hasta ahora los medios adoptados 110 han sido suficientes, le otorg6, entre otras cosas sin limitaci6n ni restricci6n alguna de cfectos, el comercio directo coo e>.1:ranjcros,por Real Cedula de 10 de agosto de 1815, invitando bajo la mas solemne promcsa a disfrutar de este privilegio en su oportunidad a los subditos de otras oaciones que, con las calidades competentes quisieran ir a domiciliarse alli. Privar de este comercio a Puerto Rico equivaldria a oegarles los medios de prosperar que despues de un maduro y detenido examen sc habian considerado los mas oportunos al efecto, e iocurrir en una contrataci6n poco favorable al mismo Gobierno cuyo conccpto 9uedaria mal parado eotre los cxtraojeros ...
"Ademas en vano es dictar leycs quc no pueden cumplirse: se desautoriza. al que ma.nda, el m:tl cunde a la par del ma! ejemplo, se insolentao Jos infractores con la impunidad y la enfermedad no se cura.
"Los habitaotes de aquel pais se h:in de ,·estir: prohibides que lo hagan de estas o de las otras telas, cuaodo no se !es preseotan otras que pur.dan llenar el vacio, cs lo mismo que coodenarlos a la desaudcz
y desesperaci6n o poc lo menos exponerlos a no respetar al Gobieroo ... "
Tai fue el espiritu guberoamentnl que inspiro la Cedula de gracias de 1815. De sus efectos clan testimonio Jos siguientes guarismos:
Movimienlomercanli/deT111porlaci611jexporlt1ri611dece11al1bir.1111e mediosiglo:
Ano de 1813 ,, de 1823 ,. de 1833 ,. de 1843 ,, de 1853 ,, Je {863

$ 269,008
2.493,848
7.503,242
9.397,446
10.635,237
16.5rr,683
Estos guarismos, elevados gradualmente a casi un decuplo en los primecoscincuenta anos posteriores a la concesi6n de franquicias, dicen de modo elocuenle, c6mo Ja actividad mercantil ha cooperado a la t ransformaci6n culta de esta prcciada tierra, donde sctcnta distritos municipalcs poblados por casi un milJ6o de almas, importan de todos los puertos del globo mercaderias por valor de 17.081 ,609 pesos anuales, rctribuidos, poco menos que ea absoluto con 16.076,312 pesos en :izucar, micl, c:ife, t:ibaco, aguardiente y otras matenas, acusando un sobrante de producci6n coos1der:1ble,dado el consumo general en el pais de esos mismos productos.
Esta ha sido 1a obra del comercio. Y como cl cambio de productos Ueva consigo cl de relaciones, y cl cambio de relaciones cntr:ii'iael de ideas quc elevan el ni\'cl intelectual y abrcn horizontes amplios al espiritu, de ac1uiquc, reconocicndo en la Agricultura la focote unica de nucstm riqueza publica, haya de recoaocersc co el Comcrcio un factor .indispensablepara la clevaci6o de csa riqueza a. so mas alta exprcsion, corrcspondiendo a entrambas foer:zasunidas honor primordial en la gesti6n coloruzadora de Puerto Rico.
Suelese atribuir al comercio, auo poc pe.rsooasde alguna cultu.ra, fines utilitarios egoistas, y esto depende del limite iodividuaJista a que se cine el criteria. Todos Losempciios del Lrabajohumano se dirigcn en

SALVA.DORBRAU
solicitud de un bienestar personal que oo todos logramos elevar a la altura de nuestro deseo; pero en la organizaci6n y desanollo de los pueblos, el individuo, aisladamente considerado, es no mas que un obrero del progreso comun. Es a la suma general de ese progreso quc debe aplicarse la observaci6o, iovestigando las fuerzas que Jo produjeron, los resortes quc lo mo,<ilizaron y la valia del producto que en provecho ge• neral se acug:iul6.
Practicad asi el examen; sometedlo, si os place, a f6rmulas mercaotiles; tomad como capital social la tierra virgeo, pr6diga, LOagotable; aiiadjdle como cargo el esfuerzo sobrebumano de cuatro generaciones seculares que la fertilizaron con su sangre, la regaron con su sudor y la cultivaron con su inteligencia; restadle, si que.reis, como perdida todos aquellos caudales que traslad6 a otros paises la conveniencia individual, al retirarse de la faeoa, en uso de un derecho liberrimo de uno u otro modo los numeros seran inflexjbJes. ,Cemiis el balance co 1813, cuando no habla vida mercantil en la comarca? Pues el movimiento de exportaci6n e importaci6n anual no pasara de 269,008 pesos. cLlegais con el balance hasta 1893? Pues, al encontraros con 17 .08t,6o9 pesos de imporatci6n y 16.076,312 pesos de exportaci6n, que a los ochenta aiios de iniciada la franquicia mercantil y a los cuarenta de establecido el derecho diferencial favorable a las importaciones de Europa que nos libertaron de la tutela de Santo Tomas, e.levan el movimiento anual a 33.157,921 pesos, podreis medir toda la fuena impulsiva desarroUad:i por el come.rcioen provecho de Ja comarca.
cEncontrais sobrado sinteticos esos guarismos? Pues someted n un anilisis compara.tivo nuestra cultura actual con la que alcanzaba fa .Isla en 1757, y obligaba al Capitan General a retener, casi por fucrza, al letrado Don Luis Josede Ojeda-viajero que sc dicigia a Venezueladando cucnta al Rey de haberlo hecho a.sf,porquc no tenia un abogado con quien consultarse, y era enorme el cumulo de asuntos quc producia la ignocaocia de los akaldes, r11s1icosrampninos Jodos ellos, 111mq111 eiegidos mire las personas de mayor /us/re.
Descended Juego diez aiios, y os hallSJeis con una Real Cedula a 30 de julio de 1767, estableciendo en la ciudad, con fondos del Tesorcro, una botica de que sc careda en absoluto; botica unica en el pars hasta principios de nuestro siglo, y que, a los veinticinco aiios de insta-
DISQUISICIONES SOCIOLOGICA.S
lada, vend.fa anualmente r ,331 pesos; algo menos de lo que como capital representa cualquiera de las farmacias de que se halla asistido actualmente el menor de los distritos rurales.
Avanzad hasta 1770; fijaos en ese Estado de producci6n foanado por Don Andres Vizcarrondo, y observad el cafe que se recogia en Yauco: 14 arrobas. Y Yauco, poblaci6n renacida de entre cenizas hace veintid6s aiios y cuya riqueza urbana puede considerarse 911periora la que poseia la capital de la Isla al formarse ese Estado, a la circunstaocia de figurar entre los primeros distr.itos cultivadores de uo grano cuya exportaci6n se rernonta ya a 22 millones de kilogramos, une el privilegio de especialidad adquirido por el producto, cotizandose la marca Ya1,co en los mercados europeos en coodiciones preferentes.
Si aun quereis bajar veinte afios mas, OS encontrareis coo el Resumen oficial de! movimiento maritime e.n 1790 que arroja estas cifras:
Buques espaiioln
De Espana y Canacias
Amsterdam
,. las Antillas y puertos de Indias
BtJquesextranjeros

n8
Cooductores de esclavos, barinas y material de artilleria 53
iQue ha de decirse al comparar ese movimiento con el actual, que ofrece un resumen de 2,146 buques de todas procedencias, muches de los cuales suman, cada uno de por s1, mayor numero de toneladas de arqueo que aquellos 209 reunidos?
Tomad esa cifra de 2,146 buques, en su mayoria de vapor, que nos ponen en contacto con todo el orbe; subid con ella hasta encontraros con aquel barco de 500 toneladas que construyera la ciudad en· 1:590 para sostener, por un esfuerzo magno sus celaciones mercantiles

SALVADOR BR,1U
con Sevilla, y habreis recorrido, del uno al otro extremo, todo el camino tr:121do l:iboriosamente por la colonizaci6n de Puerto Rico. iQue aun queda mucbo por recorrer? podrfa dudarlo? El progreso no tiene limites; lo cogeodra la aspiracion humana hacia an iueal de perfectibilidad quc amplia constantemente la adquirida cuJtura. Cu.into m1s avnnza en ese empeno, mayores y mas e.xquisitos cuidados han de aplidirse para conscrvar lo adquirido. De a9ui la importancia de Los acoutecimientos hist6ricos en la educaci6n de los pueblos.
M,ies/1'(1de la 11idr1llam6 Cicer6n a la Historia, y rnacstra es que expone al dcsnudo las virtudes que cnaltecieron cl cuerpo social, los vicios quc lo enfcrmaron y los obstaculos qu<: cntorpccieron su dcsarrollo, mostrando el pcligro, estigmatizando al pcrturbador, exaltando la verdad, fortaJeciendo el espiri.t:1.1 y esdareciendo con lu_z inmortaJ el tcmplo de la fama.
Alguicn ha dicho que Puerto Rico no tiene historia. iPodeis imaginaros un hombre surgiendo del claustro materno en plcno dcsarroUo de sus facultades fisicas y psiquicas, y asistido de ese caudal de expe• riencia quc timbtan los anos y enooblecen las canas vencr:1bles? Pues 11 sociedad es no mas que un conjunto de hombres cuya actividad se desru:ro!la grndualmcntc, merced a los actos que proporcionan la experiencia de la vida. El registro de esos .1ctos conslituye el libro de: la Historia.
,Y acaso nosotros, durantc cuatro siglos, pudimos vivir inertes, sin facultades, sin aptitudes, sin alicientes, sin scntimicntos que produjecan esos actos? ,o es que s6lo se qu.icre cooccdc.r valor hist6rico a !:is hazaiias heroicas, a las epopeyas rnilitares ya las revolucioncs cruentas que santificaron los marti rios?
Pucs a los que en tal error apoyaron la negaci6n de nuestra histocia, podria preguntarseles: ,Y que son si no heroes, heroes del trabajo y la civilizaci6n, los que en cuatro siglos han hecho del Borinquen fragoso, selvitico, desconocido, este Puerto Rico m:1nantial de riqueza que da sustento a una sociedad abierta a todas las comunicaciones, ilustrada por todas las ideas, y cuyas dvicas virtudes pueden considerarse tipicas eo el desarrollo inicial de todos los pueblos?
Que nombre sc ha de dar, si .no el de martires, a esos millares de seres que en un periodo de cuatro ceoturias sc jugaron la vida en Jos ,.

DISQU!SIC!ONES SOC/01,0G!Cli'S
az.1res de la anemia, el paludismo, la !atib,a corporal y cl Jislamicnto, para conquistarsc un puesto de honor cntre los mantenedores de ouestra evolutiva trnnsformaci6n.
<Que nos faltan los hecbos belicosos? Pues si apenas queda un palmo de tierra en el litoral que no haya sido regado con s:ingre vertida generosamente en dcfcnsa de esa bandera gloriosa que da simbolo a la soberania territorial de Espana, pero que simboliza a la vcz nuestro derecho, el derecho de todos, blancos y negros, pobres y ricos, comerciantes y labradores, funcionarios y obreros, euroix'<>so criollos, a vivir pacificamente, al runor de nuestros hogares iclolatrados, la vida de civilizaci6n, de progreso, de desarrollo culto que Espana trajo a esta zon:1 y quc ha encontrado en nuestra nobilisima tierra campo fecundo de diJataci6n.
Si; tcnemos historia, y neccsitamos cooocerla nosotros para desvaoeccr, con las ensefianzas del pasado, las vadlaciones del presente, :wao•zando con paso mesurado y firme hacia el porvcnir. Y necesit1l.lllos haccrln conocer a los demas, para que nuestra personalidad regional se destaque con todos sus caractetlsticos relieves; para que no se nos confuoda con nadie, adjudic-.indoseoos solidaridad en foltas que no comctimos, achaciodoseoos aspiraciones opuestas, a nuestra idiosincrasia peculiarisima, suponiendosenos sentimientos que jamas informaron nuestra vida de paz, de trabajo, de concordia y de fervoroso patriotismo. Investigucmos csa historia, ana.licemos sus mas reconditos hechos, y al aprender con cJJa n glorificar cl esfuerzo de aqucllos que, merced a labor ingrata, arrancaron a la tierra tesoros de producci6n, aprenderemos a haccr justicia a In actividad mercaotil que ensanch6 nuestros hocizontes geogrificos, que estimul6 el esfuer.20 agricoln, dio ~•alor al terrufio, univcrsaliz6 nuestras relaciones sociales, proporcion6 a los propictarios recur:sos con quc cnviar sus hijos a los ccntros mas civilizados en busca de ciencia que cultivar en el pais, elcvando su nivcl intelcctual y traasformando aquellos lugarejos habitados por ,,,11icos cermpesinos, donde las mujeres de tna)'or calidad )' r11ntidad110podla11 fr a misa pt,r falta de zapatos, en una sociedad que palpita al unisono coo los pueblos maspr6speros y cultos.
Conocida la fuerza civllizadora de.I comercio procuremos ccntuplicarla. Libertese de trabas la contratad6n; clevemosla; cnnoblezcamosla.

SALVADOR BRAU
Robustezca ella nucstca existencia; trajganos a torrentes las ideas; saturenos de cosmopoJjtismo por todos los poros; p6nganos en contacto coo las manifestaciones dignificadoras de la humanidad; haganos grandes por la riqueza y el saber, ya que no podamos serlo por el territorio; mas por encima de esa labor, tomaodo auxilio de ella misma, mantengamos ioc61ume, predomirulnte, Ja consubstnncinlidad entre la regi6n y la naci6n, y para lograrlo, al recordar aquel informe del Padre Sanabria en 1691, tengamos tambien presente que el esplritu moderno, antcpo• niendo las finalidades practicas a los ideales massublimes, ha encon• trado en la mancomunidad de intereses w~ados por la contrataci6n mercantil, la pal.anca colonizadora de m:iyor potencia y el vinculo de nacionalidad masindisoluble.
EN HONOR DE LA PRENSA *

• Carta impresa de don Salvador Brau, publicada por la Tipografia El Tiempo, 1901, p. 40.

Sees. doo Jose Perez Losada y don Pedro Timothee.
Amigos mios:
FUERZA es que tecurca a la pluma para corresponder de algun modo a Ja visita coo que se dignaron Uds. hoorar mi casa, trayendome un s:iludo de '"La Asociaci6n Periodistica"', visita y snludo de que solo por referenda familiar tuve tardfa noticia.
Sabe Dios cuanto he sentido el acddcotal achaque que me impidiera e.xpresar a Uds. verbalmente mi gratitud por la afectuosa distinci6n con que se me favoreciern, a lo que hubiera podido agregar alguno de esos recuerdos con que rccalcntamos ouestro espiritu los viejos, para demostrarles que el prop6sito asociador que hoy persigue lo Prensia dio ya en Puerto Rico frutos pro\'cchosos que aun perduran.
Procurare explicarme, por mis que el escribir me cansa mucho.
Desde que, en 1870, quedaron bien caracterizados los partidos politicos que, titulados comervador y liberal-rejormista,mudaronse Juego en i11co11dicio11al y a11to110111iJta, no fue la cord.ialidad norma de relaciones cntre los organos de la opini6n filiados en uno u otro bando. Al empei'io entusiasta del grupo innO\'ador que procuraba obtener algo, resistiase inmutable la fr:icci6n tradicionalista que le negaba 1odo. La lucha en esas condidones tuvo que ser ruda: se pegaba de firme, abroquelados los uoos con cl favor gubernativo y hurtando el cuerpo los otros a la Fiscalia, pero buscando cada cual una juntura en el arnes del adversario para cntrar el acero hasta la cmpuiiadura.
El ambientc agresivo, producto de tal situaci6n, extendi6se dcsde el palenc1uc pcriodistico al seno de los hogarcs domesticos, adquiriendo, despues de los deplocablcs acontecimientos ocurridos en 1887, un grado de ac.ritud insoportable. Juzguenlo Uds. Para allegar socorros con que subsanar los estragos producidos en Ponce por extraordinaria inundaci6o, organiz6se en San Juan teatral velada, para la que escribf un episodio llricodramatico de -circunstancias, al que puso musica el hoy Fiscal
SALVADOR BRAU
de! Supremo don Jesus Rossy. El argumento era sendllisimo: dos oinos, victimas de la inundaci6n que los sumiera en miserable orfandad, eocuentran en el Genio tutelar de Puerto Rico la benefica protecci6n que redama su desgracia. Puerto Rico --que por ciecto lo caracterizaba una de mis hijas- aparecia simb6licamente vestido con los colores provinciales blasonados, pero envuelto en una bandera espaiiola, prendida a modo de manto. Bast6 aquello para que un periodista atacase ferozmente, no al escaso valor literario, de! libreto, sino el anti-erp1111o/iJmo del traje, pue,s "la band era gloriosa de Otumba y de Lepanto ... etcetera, no debia tomarse como prenda de indumentaria para ocultar infidencias".
Por si no bastase esa retorcedura desatentada de un simbolo cxactisimo, pues, sin metafora o con ella, la bandera arroja no s6lo el te• rritorio na.cional sino hasta los barcos e intereses que representa, para mejor demostrar hasta que punto la anormalidad del ambiente periodfstico desviaba las orientaciones de la critica, expondre otro caso.
Acercabase octubre de 1892, y Espana se disponfa a celebrar su gloria, conmemorando en todos sus domioios, de allende y aquende el mar tenebro10, el cuarto centenario dcl Descubrimiento de las Indias Occidentales. Const:ituida ya la Junta directiva de los festejos en nucstra iosula, ocurri6seme publicar en mi peri6dico El Clamor de/ PaiJ, un editorial, encarecieodo el debec y la conveoieocia de conmemoracse por los puertorciqueiios el advenimiento de la civilizaci6n cristiana, eounciada en 14ssalvajes pla'las borinqucnses el 19 de ooviembre de 1493, por las naves que acaudillara Crist6bal Col6n en su segundo viaje.
A esa indicaci6n del prop6sito cuideme de ai'iadir o.lgo sobre la manera de traducirlo en la pni.ctica, as{ religiosa como literaria y civilmeote, sin descuidar el provccho industrial, pues que una Exposici6n de productos, taoto cegionales cuanto nacionales, al dar testimonlo de la cultura alcanz.ada en cuatco centurias, determinaodo una etapa de progrcso social, podia ofrecer utilidades pecuniarias y mover cstimulos y despertar ideas ouevas, al traernos, con lo hecho, casi uo conveoci• micnto de lo que pudieramos hacer en lo fotuco.
El proyecto, como se vc, era hooroso para Espana, y asi lo reconoci6, coo su sioceridad caractedstka, mi amigo y compaiiero Munoz Rivera, al combatirle en su vibro.nte peri6dico La Democracia;sin cm•


DlSQUJSIQONES SOCIOLOGlCAS
bargo, en las filas incondicionales no falt6 alguien a calificarlo de trapacerfasepare1ti1tap'ararestm·en1t11iasmo1 al Centenario Oficial. Y a pesar de mis convicciones y perseverancia, al traste hubiera dado con los conmemorativos intentos, a no ser por dos entidades distinguidisimas que, decidida y espontaneamente, se colocaron junto a mi, felicit:indome por mi patri6tica iniciativa y ofreciendome su cooperaci6n. Fueron estos alentadores entusiastas el Excmo. Sr. Don Juan A. Puig, Obispo Diocesano, y Don Federico Asenjo, Director de una Revis/a de A.gric11/t11ra, a quien se tildaba de tibio en su liberalismo, siendo asi que en el se unian la devoci6n mas decidida al progreso, en todas sus manifestaciones, con uoa sagaz cautela en la manera de cxternar los personales sentimientos; cautela adquirida duraote su larga y util labor administrativa en las oficinas publicas, donde, al conoccr de cerca los obstructores brefiales de la suspicacia colonial, descubri6 tambien los atajos y veredas que permitian flanqueaclos.
Su proyecto es indiscutible -dijome un dia, al verme engolfado en ruda polemica con mis contradictores, pero se opone a su realizaci6n la 11uwcade ftibl'icaa11tonomista. iQuiere usted veneer? Pues eliminese aparenternente de! palenque; confieme la cjecuci6n de su ernpeiio, con el cual estoy identificado en absoluto; yo no soy autonomista ni figuro en la pol.itica militante, y ademas puedo recordar en la Junta Superior de Agticultura, de la que soy secreta.rio, que exposiciones de productos regionales, como esa que usted indica, estan recomendadas de Real Ordea.
Y Uevando a la practica el fraternal consejo, allan6se la oposici6n al Centenario insular. Edipseme completamente tras el bondadoso Asenjo, no apareciendo, nl como vocal supernumerario, en alguna de las Comisiones ejecutivas, el empecatado autonomista iniciador, explanador, propagador y mantenedor de aquel patri6tico festival.
En el foco de esos desastrosos antagonismos, que aun eotre publicaciones correligionarias se evidenciaban, bubo de situarse en r892 el Directorio autonomista, por acuerdo de la Asarnblea celebrada en Mayagiiez que juzg6 indispensable, para eficacia de I-asgestiones colectivas, la aproximaci6n capital de] partido a los centros superiores de! Gobierno.
Di.rector politico, electo por unanimidad, don Julian E. Blanco, a instancias suyas acepte, aumcntando mi fatigosa labor, el cargo de Se-

SALVADOR BRAU
cretario general de la agrupaci6o, en cuyo puesto tuve ocasi6n y medios para apreciar el dualismo que en la opinion liberal germinaba y que tan fatales coosecuencias debia tr:iernos, anos :idelante.
No asistia a Blanco un temperamento idealista. Hombre de claro talento, y nad:i comuo ilustraci6o, con un sentido de l:i realidad perfect:irnente adiestrado por larga practica forensc, prest{tbalc aun mas alto relieve :ii caracter una perseverancia inagot:ible en la dcfensa de su derecho y una eoergia fiera en el maotenimieoto de sus convicciones.
Bien lo recuerdo en aquella Asamblea mayagilezana, pugnando triunfante con los pareceres contradictorios que amenazaban disgregar nuestras fuerzas. Proponian unos la inteligencia con el partido sagastino de la Metr6poli; rechazando otros la afiliaci6n monarquica, abogaban por la inteligencia con los republicanos de Castelar, y no falt6 quien, con sabra de 16gica, arguyera que, "siendo ouestro programa exactamente igual al de Jos autooomi.stas cubanos, era con estos y no con otro genero de politicos que nos convenfa sumamos".
Esta proposici6n caus6 pavor en algunos, combatiendola ,•arios oradores, a pretexto de que los autonomistas cubaoos podfan irse a la revoluci6o y tUJfli 110 podiamo1 hacer eso. Y fue eotonces cuando Blanco exdam6 con voz tonante: "Seo.ores: Debo hacer presente que yo no me cueoto en el nu.mero de los que aeeo que en Puerto-Rico oo puede hacersc esto 6 aquello otro. Si bombres somos los portorriqueiios, capaces debemos sentirnos para intentar, por lo menos, lo que los hombres realizan en todas partes. Lo que no puede ni debe hacerse cs pensar de un modo y obrar de otro. Yo estoy dispuesto a ir con mi partido adoode quiera que se le antoje, pero siguiendo la senda que previamente nos tracemos. Aqui estamos para. resolver lo que mejor nos parezca: s.i convieoe mudar la orientaci6o, discirtasc el punto y v6tese; pero, sea como fuere, lo que se resuelva es forzoso cumplido. Proclamar una Constituci6o, establecer principios, determi11a.rfines, protestar acatamientos, para luego combatic emboscadamente toda esa obra, sera correr inevitablemente a un fracaso ... "
Quien tan sereno mantenia su espfritu, en tal circuosta11cia, oo habia de incurrir, al freote ya de la agrupaci6n, en fa torpeza de creer que el progreso politico podia divorciarse de las fueaas econ6rojcas, que abatidas se hallaban en aquellos momeotos. La solidaridad

DISQUISICIONES SOCIOL(}G/CAS
de inteceses entre el Comercio y la Agricultura tcnfa hondo arraigo; en las filas mercantiles figuraban los prohombres de! incondicionalismo. Y el gran nucleo de terratenicntes formabase por los autonomistas. Las !eyes y ordenanzas administrativas que a los unos oprimiao oo excusaban a los otros, pues la fortuna publica no em patrimonio de un grupo politico sino de! pa1s en general, y coovecia establecer una inteligencia cordial entre ambas agrupaciones, que, dejando libre el ideal politico, permitiese defender y vigorizar las rakes econ6micas. Pero iC6mo llegar a semejante acuerdo sin la intervcnci6n periodistica? i.Y c6mo lograrla, si propuesto el plan por un peri6dico lo hubieran combatido acaso sus propios colegas correligionarios?
Fue en tan preciso momento quc sui:gi6 en Puerto Rico la primera Asociacion d11La PrenM. Para su iniciaJ enunciaci6o concertados conmigo estuvicron don Manuel Fernandez Juncos, miembro tambieo deJ Directorio autonomista, quieo editaba El B111cap;e y una Revfrta /itera1·iaimportante, y don Rarn6n B. L6pez, que acababa de dar a luz su popular Correspo11dencia, y al empefio asociador sum6 gran entusiasmo.
Ast se ech6 Ja pelota al tejado, con gran exito, si bien manteniendose en contradictoria reserva u, Democraciay I.ARevista de Ponce, y el semanario que en Mayagiiez editada por Nicolas Lopez de Victoria. A pesar de ese desacuerdo, la Asociaci6n sc fund6, y declinado por Fernandez Juncos y por mi el honor de la presidencia, la hicimos recaer en don Ignacio Diaz Caneja, asi por distinci6n al Boletfn Mercantil, decano de la prensa politica y literaria que aquel compaiiero dirigia, cuanto para excusar a Ia agrupaci6o prejuicios hostiles en las gubernamentales esferas.
Y foe de ver c6mo aquellos hombres, asomados a la vejez algunos, j6venes imberbes otros, tan desavenidos muchos que Justa el salu.do se regateaban, en la sesi6n inaugunl de la Asociacj6n, en que Jargamente corri6 el champagne, deuocharon cordialidad y humorismo, demostrando el Sr. Diaz Caneja, aJ responder al nombramiento presidencial, que si un tanto aspero y caviloso aparecia en sus defensas tradicionalistas, en el trato social le asistia un temperamento tan expansivo como afectuoso.
Las sesiones celebrabansc en Ja sala de rcdacci6n del Bo/etin Mer-

SALVA.DOR BRAU
cantil babiendose adoptado en una de las primeras eJ acuerdo de apoyar resueltamente la celebraci6n del Centenario insular de ;1893, solicitando de la Diputacion Provincial que no auendase de nuevo el edificio Jnstituto de Santurce, que la Empresa fer:roviaria acababa de desalojar, a fin de instalar en aquel local la Exposici6n de productos coo sus establos, jardines y dependencias.
Y pues que justo es dar a cada cual lo suyo, bueoo sera recordar que partio de don Vicente Balbas, director de La lntegridad Nacionat, la idea de erigir en la plaza de Alfonso XII (hoy de Baldorioty) un monumento a Cristobal Colon, proponiendo al efecto que la Asociacion recabase de los diputados y senadores insulares la obtencion de un credito de dieciseis mil pesos en el presupuesto del Estado. Y la petici6n se dirigi6 y el credito se obtuvo y el monumento a Colon, cuya primera piedra bendecida por el obispo se coloc6 por el Capitan General, en la plaza Baldorioty, al celebrarse el Centenario colombino; es el mismo que ocupa el centre de la antigua plaza de Santiago, donde se emplaz6, para mejor perspectiva, en 1893.
La Asociaci6n periodistica trajo consigo no la alternci6n de ideales, que cada publicaci6n sigui6 manteniendo briosamente, sino la modificacion de los procedimientos, desapareciendo la acritud de! lenguaje y reconociendose tacitamente en la sincecidad propia la de los demas compaiieros. Tai mudanza influy6 presto en las relaciones sociales, haciendo posible la aproximaci6n de dos adversaries politicos como don JulianBlanco y el Marques de Arecibo, iruo11dicio11aleste ultimo y ciego en punto a integridad nacional, pero no sordo, ni mudo al revolverse contra las deficiencias administrativas que mermaban el acerbo agravio. La Asociaci6n de la Prensa apoy6 sin distingos el empeiio de aquellos dos hombres que, sorteando hibilmente las suspicacias burocraticas que les salieran al paso, lograroo agrupar en una Sociedad de Agrtc11l111ragran nu.mere de terratenientes insulares.
la magna reunion inicial se congreg6 en el Casino Espanol, centro politico contra el cual se habia mostrado muy prevenido siempre el elemento liberal, y en cuyos salones se codearon aquel dfa los propie• tarios autonomistas, incondicionales y extranjeros, acortandose distancias y estableciendose corrientes de simpatia en eJ cauce de los afiejos prejuicios. Presidio el acto don Gregorio Ledesma, y por unanimidad

DISQUISICIONES SOC/OLOG/CAS • recay6, en don Vicente Balbas y en el que traza estas linea.~ la elec• ci6n de secretarios de mesa, correspondifodonos el honor de redactar la extensa acta de aquello. secci6n, en la que foe espiritu y verbo el ilustre Blanco, destacaodose su personalido.d coo relieve que impuso una rectificaci6n de criterio en adversarios que s61o travesura curia• lesca aparentaban reconocer en su to.lento.
La Directiva de esa Sociedad de Agricultura celebcaba sus sesiones en la redaccion del Cldmor Jet Pais, instaJada cntonces en el piso bajo de la casa de Blanco, y fue alll donde se coocert6 aquel original certamen litecario econ6mico, uno de cuyos temas, laurcados, dio bases al Banco Territorial y Agricola de que no he mencster bablar, como no sea para dar fe de que sin las aproximaciones individuales movidas por la Asociaci6n de la Pcensa, esa acreditada instituci6n bancaria no hubiera podido ofrecer al pais 1os servicios que aun presta.
El cuarto Centeoario de] descubrimieoto de America, celebrado suntuosamente en los Estados Unidos, uajo a Puerto Rico, por primera vcz, un miembro de la familia real espaiiola, eoviado a la Gran Repu• blica Americana en nombre de la Monarquia cooquistadora. La Infanta dona Eulalia de Borb6n recibi6 en nuestra ciudad el homenaje de adhe• si6n y respeto mis cumplido, habiendo sido representada la Asociaci6n periodistica por su Presidente en los actos de recepci6n, besamanos, banquete municipal y excursi6n a Rio Piedras, que comprendiera la fcstejadora jornada.
Por cierto que, invitado el Director politico autooomista y cuaodo lodos esperaban quc esquivarin la concurreocia, a causa de su antigua filiaci6n repubJicana y sus concxiones con prominentes espafioles antimon:u:qaicos, sorprendi6 Blanco a todos, al hacer bien ostensible la represeotaci6n dcl _partido autonomista en aquella manifestaci6n oficialmente orgaoizada.
Advcrtida oficiosamente de! caso la Priocesa, dicigi6se a.I hibil politico, en momentos en q1.1e,casi aislado, se hallaba en pleno sal6n de Rio Piedras, para demostrarle cuan alto valor concedia a aquella persistente defe.rencia que en honor de la Monarquia debia o.ceptar, por mucho que procediera seguo se le hiciera saber de quien no era adicto al regimen monarquico. A lo que contcst6 don Julian: "Alteza, cuando la Monrqufa se muestra bella y c!iscretamente representada por

SALVADOR
BRAU
una dama, los republicanos cortcses no pueden excusar el tributo que la admiraci6n y el respeto imponen; pero yo no he traido a estos homenajes mi humilde significaci6n individual, sino Li.representaci6n de un partido politico que antepone :i todo la soberanb de Espana y se congratula de ver en este territorio de la Nacion, por primera vez, a un miembro de esa mooarqufa secubr 9ue facilit6 a Colon el descubrimiento de America".
Refiero a ustedes est,e significativo episodio, que a largos comenta1rios diera motivo, porquc honra nuestra Prensa, en la cual correspondc puesto principal a Julian Eusebio Blanco. fil, expertisimo en cucstiones econ6micas-admioistrativas, form6, con Jose Pablo Morales y Jose Julian Acosta, el consistentc tripodc en quc se mantuvo El Progre10, periodico bravamente sostenido desdc 1870 a 1874, y que fue portaestandarte en las primordiaJes campaiias reformistas.
Aiios adelante -ya muerto Manuel Corchado--fue Blanco consejero :iulico y colaborador de don Arturo C6rdova en El Clamordei'PaiJ, vigorizando, con ayuda de don Manuel F. Rossy, la vida econ6mica de aquella publicaci6n en momentos en que C6rdoba y yo, arrostrandolo todo y resueltos a todo, izabamos al tope el banderin autonomista y batl'amos en sus ultimas trincheras al asimilismo. Y cuando, en scptiembre de 1889 precitado por la autoritaria intransigencia del general Ruiz Dana hube de adquirir Lapropiedad de aquel peri6dico, asumiendo la rcsponsabilidad directiva, mi ideotificacion con Blanco en la Diputaci6n Provincial yen cl Directorio autonomista complemcnt6se en aqucl voccro de la opini6n, rebelde a toda injusticia pero ref mctario a las dcsviaciones impulsivas peligrosas para ouestra c.1racteristica cntidad regional.
Periodista, si, de alrur:1 intelectual y consecuentc compaiierismo, fue don Julilin E. Blanco, e igual titnlo ha de reconocerse a don Arturo C6rdovn, sobre cuya tumba se ban entrelazado densamente lo$ matornles de! olvido, que cultivados ex-profeso pareceu para ocultnr el nombre y los sen 1 icios de ese y otros ferventisimos patriotas.
Criterios superficiales, por no decir mezquinos, reconocieron en C6rdova no m:l.s que compctentisima habilidad administrativa en el periodismo; pero ya sc vislumbraron las brillantes facetas de esa habi1idad, cuando, asociada 1..1jugosa intelectualidad de don Manuel Fer-
37°

D{SQl.i/SlC/0.\'ES SOCIOLOGICAS
nandez Juncos, se la vio transformar, en 1879, El Agente, anodina hoja que con don Felix Padial moribundo 1ba a cxtinguirse por aqucl otro (/gente de las ide(IJliberates que a la opini6n publica aletargada despert6 con una sacudida electrica.
Y cuenta que aquclla habilidad pcrmiti6 juntar a la jovialidad revolucionaria de Fernandez Juncos, el cspiritu integerrimo de Manuel Corchado, la dialectica irreductiblc de Jose Pablo Morales, el verbo implacable de Manuel Salgado, l:i carcajada agresiva de Julio L. Vizcarrondo y la malicia sanchopancesca dcl doctor Alonso y <le su hermano Campio. Aquel Campio Alonso que, en su con11rode Caguas, f raguaba cue-ntos en quc sc burlaba de la Fiscalia }' ridiculizaba la cxhibici6n literaria de! general Despujol en la Gaceta Of irial, grit.indol.c :i un j ibaro, hom6nimo de Sagasta: "; Prixedes ! iPraxedes ! Llevate a cse pavo, que se ha cmpeiiado en ca.ntar como si fuese un ruiseiior, y nos molesta''.
No solo yo pucdo atcstiguar el valor periodistico de C6rdova: don Manuel F. Rossy y cl Dr. G6mez Brioso tuvieron ocasi6n de apreciulo. Y fue Manuel Corchado quien le indujo a tomar l:l pluma de redactor, viendole un <lla cmpcnado en reducir y acicalar esas lntosas correspoodencias de que aun no ha podido verse expurgada nucstra Prensa. En yez de perder su tiempo -dijerale el gran lribL1nO- en destrozar de adjetivos csas diinchorrerias ajcoas, ejerdtese en expresar, por cuenta propia, las ideas que le sugiera la opini6n general que compulsa diariamcnte: Ustcd tiene ingcnio; procure aguzarlo", Y adoptando el consejo aunque con gran recelo al empezar, llev6 C6rdova a El Clamor de/ P,us aquella secci6n de Comenlarios de acl11nlidffdque lcvantaban ronchns, porque la energia acre que daba tono al caracter no pocliacxcusarsc en las modalidades del ingenio. Sin aquella coosciente entereza deJ editor, propietario, no hubiera podido mi plurna de rcdactor--en nueve aiios de mancomuoada faenaabordar. con :unpiia libcrtad de crilerio, Ins investigaciones adminislrntivas de L, Olltl gra11deen que, revolvicndo los escondrijos del presupucsto, se descubrla el farnoso caii6o quc ni en Losdias fun~tos de la guerra conseguimos ver, a pesar de haberselc consagrado anualmente tantos millares de pesos; ni meoos sc hubiesc sostenido, \'ictoriosamcote, Jntc las desembo:.:adas acusaciones de scp.1mtismo, cl derccho natural,
37 1

SALVADOR BRAU
incontestable del colono a Uarna.rpatria el sagrado terruno que le vio nace.r, sea cual fuere la naci6n de quien dependa. Ni tampoco quedara en evidencia el contubernio entre un partido que, nlardeando de tradicionalismo mon:irquico, trafa, para defender y glorificar sus ideales, a un periodista que, amparado con la extmdici6n, habia removido el cieno de la malcdicencia callejera par-.1manchar con la monarquia las entidades que la representaban.
Nunca, jam.is vacilo la entereza de Arturo C6rdova, aJ leer los origioalcs de aquellos articulos eo que se arrostraba la doble perdida de la libertad personal y de la modesta industria que mal nseguraba el susteoto. Para apreciar bien aqucl caro.ctcr, fuerza es clevar cl pensamicnto hasta los mas angustiosos dias de 1887, cuando, atropellado don Francisco Cepeda de Ponce por el comandante militar, y callado su peri6dico y enmudecida teas el 1n prensa liberal del interior, recibia don Julian la solicitud de! Directorio poncei'io para que tambien enmudeciese El Clmnor de/ Pais. Blanco no podia imponer esa exigcncia sin atacar una propiedad privada, pero tampoco queria discrepar del acuerdo dfrectivo; critecio adoptado tambien por el licenciado Rossy, consecuente amigo de C6rdova y patriota bien probado que, en aqueilas dificilisimas circunstancias, hizo masde lo que se oecesitaba para habcr dado en la carcel, a despecho de su investidnra de Juez municipal. C6rdova, negado a la solicitud de supres_i6o,corri6 en mi busca.
-Matar el peri6dico -me dijo, alterado-cuando sobre cl no pcsa una denuncia siquiera, serla pasar porcobardes.
-Dejar sin un 6rgano en la prensa al partido -respondile-es agravar su situaci6n, incapacitarlo para defenderse, cuando necesita refutar esos rn.rgos que se le imputan con el prop6sito de destruirlo.
-De modo quc Ud. no me abandonaci.
-Medite bien su determinaci6n, pues la responsabilidad editorial es toda suya; mi pluma no le faltara.
Y concertada la rebeli6n, escribi al respaldo del volaote dirigido por Blanco, estas breves lineas:
"En uoa tempestad no se debe anticipar cl naufragio barrenando el buque. Si el casco es bueno, reduciendo el vclamen y sorteando el viento bien podra 'fluctuar sin suroergirse'. Salve su responsabilidad dircctiva )' dejenos obrar por nuestra cuenta".
37 2

DISQUISICIONES SOCIOL(JGJCAS
A la manana siguiente denunciaba El Clamordel Pais, la violaci6n flagrante de la Ley de dep6sito en que incurriera el alcalde de Ponce, al permitir que se atentase contra la responsabilidad de Cepeda, quien, detenido por mandamieoto judicial, depositado para su custodia se hallaba bajo la garaatia gubemativa. Y como el alcalde de Ponce era un delegado del Gobernador, sobre este debia recaer la responsabilidad de aquel atcopello, perfectarneote definido por Colmeiro en su Derec'ho administrativo. Alguiea nos llam6 imprudentes, pero el articulo oo fue denunciado ni el peci6dico sufri6 quebranto en aquella arriesgadisima campaiia, mantenida briosamente hasta recobrar el pais su perturbada paz moral.
Perd6neseme si, aprovechaodo una conyuntura que no ha de ofrecerseme ya de nuevo, be hecho justicia a los meritos, desconocidos u olvidados, de compaiieros que oo existen; mecitos que en honor del periodismo insular resplandecen y en la solidaridad profesiooal encajan, pues aunque Blanco y Cordoba no se filiaron individualmente en la Asociacionde la Pre11saformada en 1892, con ella estuvieron, ea espiritu y voluotad, por su identificaci6n absoluta con Bl Clamor del Pals.
De los que formamos aquella comuaidad intelectual, conservo grafico recuerdo en una de las vistas fotograficas tomadas por don Alberto Regulez, Director de1 Instituto de segunda eosenanza, en el banquete al aire libre, bajo un palmar de Pueblo-Viejo, organizado por la Asociaci6n y presidido por el alcalde don Rafael Perez Garcia, al conmemorar el Centenario colombino coo alegre excursi6o por las campifias en que existi6 Caparra. No pocos de los asisteotes se ausentaron para no volver, entre ellos, el bueo amigo Lopez y mi malog~ado hijo Salvador -alguaos, como Pepe Daub6n y el licenciado Mart1oez Quintero, me siguieron al cuartel de invaJidos; otcos desertaron de las filas o dieron por terminado su empeno, cual Pepe Arias, Pepe Gordils y Luis Sanchez Morales; pero no faltan aun el inagotable Fernandez Juncos y el irreductible Balbas a plumear largo y tendido eo defensa de sus dulcineas idealistas. Los nombres de las empresas editoriales, o mejor dicho, de los peri6dicos que integran la Asociaci6o no ban quedado en el olvido. A representarlos fui a la Aguada, en el conmemorativo festival que, el 19 de noviembre de 1893, presidiera el general Montojo, y al que asistieran, con la dotaci6n naval de la provincia,

SALi' lfDOR BRAU
comi.siones de todos los Centros administrativos, politicos, literarios y cientificos. En mi libro P11erto-Rkoy 111 Historia, impreso en Espana un aiio despues, al publicar el discurso que en aquella centenial efemerides pronunci6, rcsalt3r hice, por nota marginal, el nombre de cada uno de los 6rganos de la Prensa que me hooraron con su represeotaci6n.
Y pues a cuento ha venido mi viaje a Espana, bucno ser-.i hacer coostar que, a despccbo de las terminantes prescripciones facuJtativas que lo impus1eron, no hubiera podido rcalizarse sin la cooperaci6o espootaneamente prcstadn por la Prensa. A don Jae.into Aquenza (Anto· oio Pineda), director accidental del Bole1fn Memmtil, correspondi6 la iniciativa. Aoteponicndo c:Iespiritu de confraternidad prof csional al antagonismo politico, redacto h instancia, que tambien firmaron los directores de El B111rnpiey L, Corrnpondf!llria, solicit:indo del gobernador don Antonio Dab.in, cooper:ici6n pecuniaria y recomcnd::ici6n oficial a mi traslaci6n a fa metr6poli, para cootiouar, en el Archivo General de Tndias, las investigaciones que, en rcc:tificaci6n de nuestra historia insular, veaia yo practicando.
Al regresar a Puerto Rico, tres aiios despue l.i Asociaci6n de la Prcnsa sc habfa dcsvanecido, pero conmigo vinicron tres modestisimos libros que a la cnseiianza popular contribuycn hoy y que noblisimo cstimulo despertaron en varios competentcs cornpatriotas, impulsaadoles a escudriiiar la compleja y trabajosa urdimbrc social de nuestro pasado. Quien aru<lo a recoger tan pro,•c-chosos frutos, y en los accidentados recuerdos de su cosecha busca esrejismos de vida que alegren b cnfcrmiza vejez, s6lo efusivas congratulac1ones ha de ofrecer a los inicia<lon.-sde aoilogo cuJtirn. Mi pluma podra haberse corroido por la acci6n de! tiempo, pero ni la inconsecuencia proporcion6 abrevadero a mi espiritu ni las vicisitudcs dcstemplaron mi voluntad. Creo hoy, comocreyera hace veinte aiios, en la virlualidad de la Prensa asociada, no ya para fines gremiales sino en interes de la cultura insular, y no ha de argiiirse que a esn conjunci6n de fucrza~ sc oponen los interescs industriales, los ideales politicos y los prinC'ipios religiosos, que dan fisonomia peculiar a rn<la pnblicaci6n, pues dentro de h solidaridad humann, que es universal, g,r:in las naciones sin quc, en su evoluci6n respectin, destruyan la organizaci6n dt' las componentcs <lomesticos,

siendo, por ultimo, la familia no disgregadora catapulta social sino suma y conjunto de los de hechos inalieoablcs de cada eatidad.
No es de concebir una Asociaci6n de la Prensa cuya solidaridad absoluta anulase la espontancidad voJitiva de los miembros que la formaran, pucs no cabe asimilar a colecti\•idad iatelectual liberrima, el automatismo de trajinante recua, subordinado al esquil6n de! cabestro. Si los peri6dicos han de ser ecos de la opini6n, fuerza sera observar que una orquesta de ecos, resonando al unisono, es fen6me110 acustico desconocido todavia.
Mas tampoco funcionan al unisono esas otras colectividades humanas que se !Inman pueblos o naciones, ni sus gobecnantes son mis que factores sociales cuyo podec se ha constitu(do por conveaciona,\ acumulaci6n de partkulas desprendidas de b autoridad que Dios concediera a cada una de las criaturas para regir su albedrio conscientementc. Las !eyes y procedimientos que esos Gobiernos apliquen no han de ser caprichos de malhumorado rabadan o artimaiia engolosinadora de trapacero mercader, sino acuerdo voluntario ea que depongan los pactantcs algo de su convenicncia, de su utilidad, de su independencia personalisima, para organizac la defensa, dar fomento al bicnestar y trazar una 6rbita al derecho de todos. Asi entiendo la Asociaci6n de la Prensa: mantenieodo cada organismo su fisonomia y su acci6o, propias dentro de una colectividad dispuesta a favorecer los intereses morales y materiales de sus adeptos, a proporcionar notorieda.d al desconocido redactor ,1116ni1110, a asegurar la subsistencia de compaiicros agotados por la enfecmedad o la vejez, a desplegar o vigorizar iniciativas de progrcso social en todos sus 6rdenes, a coostituir un bloque racional que ata jc los desvfos en las corrientcs de la opini6n, modific:indola por educadora critica, por atracci6n personal, por el respeto a las ideas ajenas; tarea esta ultima muy importante en pais como el nuestro, donde, para reputar eoemiga a cualquier persona, basta con que aea o piense de modo distinto a su contrincante, siendo asi que, para obtener defercntc atenci6n a nuestros priocipios, preciso es tribut:ula a los de los demas, y no se puede gratuitamente atribuir mala fe a los ea1peii.os de un propagandista sin correr cl riesgo de igual imputaci6n. No se ingiere a hacl1azos savia nueva en irboles adultos. La ofensa lastima, no persuade, y sin la persuasi6n, no se llega al coovencimiento.

SALV LWOR BRAU
Es asi que concibo y aplaudo el proyecto enaltecedor de los compaiieros que me han horuado coo su afectuoso saludo. Y, perd6oenme los que crean ut6pico eso de la variedad en la 1midad1 pues que a sostenerla cout.cibui, como soldado de fila, pe_ro consciente, en aquellas huestes reformistas cuyos caudillos persegufan finalidad polltica bien distinta. Mientras los unos se orientaban en la indepe.ndencia y creian posibles los procedimientos revolucionarios, otros se quedaban en la asimilaci6n a la metr6poli por etapas evolutivas; pero .a la hor-a de combatir el utilitarismo convencional que apuntalaba al tradicionalismo refractario a la expansi6n del progreso, la conjunci6n de fuerzas era absoluta. Contra el obstaculo general combatian los regnicolas como un solo hombre. Fue asi como pudo verse a Manuel Corchado, nutrido por el racionaJismo filos6fico, coadyuvando con Jose Pablo Morales, cat6lico enamorado de Luis Veuillot y Donoso Cort~, a la difusi6n de doctrinas liberales en BJAgente. Par esa uni6n se daban cases como aquel de las tremendas elecciones en 1872, cuando, propuesto por el general Gomez Pulido a ganarlas de cualquiec modo, procesados fueron en Cabo-Rojo todos las partidarios de don Rafael Maria de Labra, y, reducidos los votantes al grupo conser:vador y sus afines, a la hora del escrutini.o apareci6 cl nombre de labra en todas las papeletas, no discrepando de la unanirnidad ni el mismisimo comandante-corregidor don Francisco Berrocal, quien, no hallando explicaci6n al suceso, present6 por telegrafo su renuncia de un cargo en que sufriera tan tremenda burla.
Entre innumerables ejemplos de cohesi6n petiodistica en pro de la libertad insular, puede citarse la causa de los masones de Fajardo, amenazados gravemente de conspiradores, sorprendidos en clandestina re1111i6n.De llevar al animo del publico la verdad de! suceso, desvaneciendo la doblez con que se le mistificaba, y demostrando a l<?sPoderes publicos qae se cometeria un atentado legal condenado a aquellos ciudadanos, encarg6se victoriosamente la pluma de un profane, negado a la iniciaci6n francmas6nica, pero sumiso a los imperatives mandates de la confraternidad social y mutua justicia.
Si aun se quiere mayor prueba de esta peculiarisima solidaridad puertouiqueiia de casticisirno linaje colonial, pueden ofrecerla aquellos veteranos del asimilirmo, don Jose Julian .Acosta y don Jose de Celis

DISQUISICIONES SOCIOL(>GTCAS
Aguilera. Fieles a la bandera que simbolizara sus empefios, nieganse a la evoluci6n auton6mica, pero cuando los caudillos autonomistas van al Morro y peligra con ellos la vida liberal en el pais, son Cdis Aguilera y Acosta de los primeros en acudir a la defensa, sumandose al clamor de protesta repercutido de pueblo en pueblo.
Esa solidaridad nos hace falta aun. Somos-y lo serernos por mucho tiempo ,m pueblo en form,1ci611,con la agravante de los nuevos metodos poli.ticos socjales que nos han impuesto los arcanos de lo imprevisto, y no hay que pensar en rechazarlos de modo absoluto, porque no puede el hombre sobreponerse a las !eyes funcLimentales de la vida universal, siendole forzoso acomodarse a ellas filos6ficamente, buscando en su adaptaci6n f6rmulas ingeniosas que ofrezcan nuevas garantias a la lucha por la vital existencia. El m11ndomarcha ha dicho Pelletan; pero como no hemos de empujarle solamente los puertorriqueiios, ni nuestras exiguas fuerzas ban de permitirnos detenedo cuando se nos antoje, lejos de oponer.nos al movimiento, que podria arrollamos, sumemosle nuestro concurso colectivo y hagamos prevalecer noestro derecho de participaci6n en las utilidades que se obtengan.
No podemos rcnegar del pasado, pues que le llevamos en el alma, y no debemos maldecir el presente, porque en el esta el palenque en que nos iroporta luchar, preparando el porvenir. Despojemos de inutil follaje el viejo frutal e ingiramos oueva savia en sus venas; pero procedamos coo cautela en la operaci6n, no sea quc el arbol se esterilice o extinga.
Para esa obra de acLiptaci6nal nuevo medio social, han de ser eficacisimas las influeocias de la Prensa, cuyas hojas mas volanderas que el libro y masaccesibles para los pobres, brindan mayor atractivo, par su noticieril amenidad, entre las dases menos literatas; siendo el peri6dico defensor popular, fiscal gratuito, instructor incansable, auxiliar de muchos, 6rgano de todos, y gu.fa y reflejo de la opinj6n a un tiempo mismo.
Si se reconoce la trascendencia educadora del periodismo, aim disgregados y con frecuencia contrapuestos sus factores, no cabe negar la probabilidad bienbechora de su acci6n al. congregarse bajo la egida de! Pl11ribt1j111111111;la famosa divisa de la republica nQrteamericana que
SALVADOR BRAU
testifica sus afectos en la flexible cuJtura social, en el tiuge maravilloso de la riqueza publica, en un predominio politico intcmacional cuyo Hmite no puede prevcr el bumano eotendimiento.
Obrero de la Prensa que proporcion6 a mi nombre inmerecida notoriedad, su labor es mi labor; si a esta de progresista concordia quc sc inicia no pucdo, por desdicba, prestar flsica cooperaci6n, mi espiritu la acompanaci. jAdelante !
De Uds. companero y amigo.
San Juan, mar20 6 de 1901.

S. BRAU
DE COMO Y CUANDO NOS LLEGOEL CAF£ *

• Apareci6 co Tierra, rcvista agricola puertoniqueoa, tomo I, num. 8, 20 de agosto de 1906, p. 4.

EL uso del cafe en ciertas cegiones de Europa debe traer larga fecha, pues en Inglaterra ya tendin a geoeralizarse en el siglo xvn, iostalandose en Londres y en Oxford hacia I650 seodos establecimientos ( roffeeho11re1)don de se servia al publico la anibiga bebida, mediante los consabidos procedimientos de torrefacci6o, ebu1lici6n, decantaci6n, etc.
En dichos roffe-ho,ues, sencillamente decorados a modo de tabern11S,hay que reconocer a los prer11rsol'eJ de estos flamnntes cafes que la vida moderna ha hecho indispensables hasta en los villorrios de tercer orden; por m.is que en aquellos, a causa de haJlarse atin en mantillas las bajas artcs industrialcs, no se corriera el pcligro de paladear como Y am:0-extr,1 el polvo de garbanzos gorgojosos remojado con salsa de achicorias. En cambio -si hemos de dar Credito a Maccaulay- ya gustaban de agruparse en torno de sus deslustradas mesas las gentes ociosas, para gastar el tiempo en charloteos politicos.
Bast6, pues, cl sentido pnktico de los hijos de A1bi6n para apreciar y popularizar las excelencias de! tooificante liquido, mas en punto a extender el cultivo del vegetnl, venciendo dificultades dimato16gicas, la primo.da correspondi6 a los holandeses, consumados bot:anicos, concienzudos cultivadores que, buclando las !eyes gcograficas, han llevado de uoa a otra zooa flores y frutos inestimables, impulsaodo el cosmopolitismo agricola en beoeficio universal.
Los holandcses comenzaroo por trasladac la planta a Europa, estudiando, en los invernaculos de La Haya, el proceso de su dcsarrollo y las cxigencias de su cultivo, coloca.ndose asf eo condiciones de convertir, aiios andaodo, su fertil colonia de Java -alla por el oceano lndico-en pJaotel del aromatico grano, admirable atio masen calidad que en cantidad. Y cuenta quc la cantidad es tal, que solo en la provincia de Preanger, al sur de Batavia, el nfuncro de plantas productoras pasaba de 300 rnillones, hace ya luengos a,ios.

SALVADOR BRAU
Tan alta estimaci6n bubo de concederse en los Pafses Bajos a la aclimataci6n y propagaci6n del cafe, que al finalizar el siglo xvn, cuando la celebre paz de Ryswick puso termino al largo perlodo de guerras mantenidas entre Francia, Inglatecra y Holanda, como presente el mas valioso y expresivo de Ia reanudada amistad, fueron enviados a Luis XIV, para el Jardin de Plaotas de Pads, dos de los arbustos cultivados y reproducidos en La Haya.
Los franceses acogieron el regalo satisfactoriamente, aunque antepusiesen a la importancia de! cafe la del cacao,por haberse comenzado a vulgarizar desde 1680, en aquella naci6n, el uso del chocolate, importado de America y a cuya preparaci6n contribuian Los cacaotales que daban savia agdcola a la Martinica. Pero sobrevino en 1718 uno de esos desastrosos ciclones f recuentes en cl mar Caribc, y arrasada por sus devastadores torbcllinos la Isla Francesa, desaparecieron los cacaotales, resistiendose los colonos a replantarlos y proponiendose aplicar su actividad a otros cultivos mas resistentes.
Fue entonces que M. Gabriel de Clieu, capitan de Marina que gobernaba la Martinica, solicit6 y obtuvo en Paris, para beneficio de sus subordinados, la concesi6n de algunos ejemplarcs de aquclios arbustos regalados en 1698 por los holandcscs, y a cuya rnultiplicaci6n se habia atendido en el Jardin de Plantas.
Tierra ha narrado ya las pcripecias ocurridas en su viaje de regreso al generoso De Oieu, quieo sometido, como sus demas compaiieros de navegaci6n, al forzoso racionamiento de! agua comparti6 diariamente su escasa porci6n respectiva con las cinco plantas vivas que en Paris recibiera, logrando liegar a Fort Royal con dos de ellas solamente. Demas esta aii,adir que aquellas dos plantas se desarcollaron prodigiosamente en la Martinica, salvada en breves anos de su postraci6n econ6mica gracias al cafe, cuyos plantfos se extcndieron a la otra colonia francesa establecida hacia la parte occidental de Santo Domingo que constituye la actual Republica de Haiti. Las costas cubanas se hallan pr6xirnas a las de Haiti, y el advenimiento de un principe £ranees (Felipe Quinto) al trono espaiiol, suaviz6 las asperezas de las Leyes de Indias, en cuanto a comunicaci6n naval y relaciones sociales entre las Antillas espaiiolas y las francesas, de modo que la introducci6n del cafe en Santiago de Cuba fue obra f:icil, y su plantaci6n en la

DISQUISICIONES SOCIOL()GlCAS
:zona oriental de la Gran Antilla era un hecho consumado ya en 1752, cuando vino de gobemador a Puerto Rico el coronel don Fel.ipe Remires de Esteno:z,que en Cuba habia residido algun tiempo y a distinsuida familia cubana bubo de unirse, por enlace matrimonial, poco despucs de su ingreso en nuestra isla.
Remires de Estenoz mostr6se, como militar, diligente y encrgico, limpiando la contigua isla de Vieques de clandestinos huespedes extranjeros, y en materia administrativa, lejos de seguir la pauta tra:zada por antecesores enriquecidos con el cootrabando, dedic6se a combatirlo racioaalmente, reclamando de la metr6poli, ea mayo de 1755, el establecimiento de una Compaiiia comercial que, pr011eyendoa los 1Jecinos de las mercaderlasde/ exterior q11enectsiten, les proporcio11e,en ,arnbio, la 11en.tade 1111 f mtos.
Fue Remfres de Estenoz uno de los contados goberoadores que, lejos de excusar la penuria econ6mica de! pais con la holganza y desidia de sus gentes, bizo a cstas justicia, reconociendo que su trabajo !es proporcionaba lo nccesario "para la subsistencia, y no dcbia exigirseles que produjcran mas sin estimulos de utilidad en cllo; concediendoseles autoriza.ci6n para comercio libre, o, por lo meoos, mercado nacional donde colocar el exceso de sus frutos.
Y a la vez que gcstionaba csto ultimo, obteniendo la instalaci6n de la "Real Compaiiia Barcelonesa", destinada a comcrciar en Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela, propendia a que se introdujese en el pa.is el cultivo del c.aU:,que babia visto practicar en Cuba, y cuyo grano era ya muy solicitado en Europa. Tales fueron sus exhortaciones a los esrancierosy tao eficaz debi6 ser su intecvenci6n guberoativa para obtener las sirnientes, que al fin queda.ron satisfechos sus deseos, practicindose los primeros ensayos de cultivo por las serranias de Coamo, de lo cual diera conocimiento al gobiemo de ?-.!adriden carta oficial a 20 de junio de 1755.
En las altas esferas metropolitanas no sc concedi6 importancia a la noticia, ni aquellos celosos empefios de un gobernante concienzudo tuvieron consecuendas basta ;quince anordespuesI, solicitandose entonces, por Real Cedula, una razonada informad6n acerca de las ventajas que la plantaci6n de! cafe proporcionaria a la Isla. A esta Cedula se respondi6 con el envio de veintid6s cajas, conteniendo muestras del
SALVADOR BRAU
cafe que ya se recogia y consumia en la comarca, formandose por d teniente coronet de Milicias don Andr~s Vizcarrondo el 25 de abril de 1770, despues de recorrer todos los clistritos, el siguiente c6mputo prudencial de la producci6n:
Coamo
Guayama
Ponce
La Villa (S. German) ........... .
Aguada ........................
Arecibo
Aiiasco .........................
La Tuna ........................ .
Mayagii.ez .......................
Bayam6n .......................
Manati .........................
Toa-baja ........................
La Vega (hoy Alta y Baja) ........ .
Toa-alta ........................ .
Rio Piedras
Guainabo .......................
Yauco

Quince aiios bastaron para cosecharse 7,280 quintales de uu fruto que, a los cien aiios de introducido en la Isla (1855), constituido ya en substancia alimenticia de imprescindible consumo para una poblaci6n de 500,000 almas,.arrojaba un sobrante de producci6n de 140,000 quintales, ofrecidos al consumo universal.
He arula obra del gobernador Remires de Estenoz. Ascendido a brigadier en agosto de J.757, march6se a ocupar la capitania general de Venezuela, dejando un venero de riqueza a los puertorriqueiios que ni siquiera, recuerdan su nombre.
Agosto 10, ~906.

• Apa.rcci6 en Tierra, rcvista agdcola pucrtouiquena, tomo I, muns., 15, 16, 17 y 18, Oct. Nov., 1906.

I
LA caiia duke o cafia-miel, originaria del Asia Central, como lo demuestra el oombre tibetano sa-kar, de doode vieoe el saccharum latino y el a<;11ccar de los irabes, cultivabase por estos en la Siria, el Egipto y alguna otra comarca africana, al organizarse en el siglo x, por las predicaciones de Pedro et ermitaiio, la primera Cruzada. Esta expedici6n, como las otras que la siguieron, hasta terminar en el siglo xm con la que acaudillara el propio rey de Francia San Luis, fracasaron en Sll intento de rescatar del poder mahornetano el sepulcro de Cristo; pero, en cambio, cspoiearon la inerte y aspe.ra cultura medieval, pouiemlo asi a los barones de horca y cuchillo como a los bumildes pecheros de sus mesnadas, en condiciones de ver y gustar los refinamientos de la civilizaci6n oriental, asimil:indosc ideas y procedimientos que, por fuerza, hubieron de producir honda transformaci6n al ingerirse en las costumbres de occidente.
No solo las cieocias, las letras y las artes obtuvieron gran avance merced a aquellas expediciooes religiosas, en que tomaron parte casi todos los pueblos de Europa: el comercio, la navegaci6o, la industria la agricultura misma redoblaron sus beneficios, datando de esa epoca el cultivo de! naranjo en las comarcas occidentales y la introducci6n del azucar, a cuyo duke se habituaron de tal modo los cruzados que, desde luego, bubo de recurr.irse a los mercados levantioos pa.ca satisfacer las exige.ncias de! consumo de ese ouevo y costoso producto.
He aqui por que los arabes, al concluirse el siglo XII, dieron impulso a la fabricaci6n del azucar, extendiendo por las regiones espafiolas de Malaga, Almeria y Valencia el cultivo de las ca1ias, ya iotroducido por ellos en Candia, e.n Calabria y en las islas de Sicilia y Chipre. Los venecianos, por su parte, aplicironse al mismo fin, perfeccionando los procedimientos arabigos, ea punto a cristalizaci6n, para obtener el azucar-pi"edra o candi, y al llegar el siglo xv, tomando ejemplo los

SALVADOR BRAU
portugueses en las islas A/orlunada.r, donde al iodustria sac(\riaa tenfa antiguo asiento, introdujeronla en la isla de Madera, elevando rapi• damente la producci6n a 58,000 cuartillos de miel y 4,000 arrobas de azuc:ar.
Que a Crjst6bal Co16n no se le ocultaba la importancia comercial del azticar, y que personalmentc no le am11rgabael duke, soo hechos de f:icil comprobaci6o; como que en una Relacion formada en Sevilla, para conocimiento de Sus Altezas, de las cosa1q11eson ,ucesarias a la persona y casa de/ Al111i"mte 1 figuran
4 auobas de azucac blanco, 4 arrobas de mfol, y 12 botes de azucar rosado,
que era lo que hoy Uamamos azucarillos, panales o volados para refrescos, a los que se daba un tinte rosaceo para mejor apariencia.
Ademis en el Memorial dirigido por Col6n a LosReyes, desde La Espanola, al regresar el capitan Antonio de Torres, en 30 de enero de 1494, se lee:
" asr para mantenimiento de los sanos como para los dolientes, seria muy bien que se hobiesen de fa isla de Madera cinc11enJ11pipaJ de mieJ de aztkar pocque es el mejor mantenimiento del mundo y massano, y non suele costar cada pipa sino a dos ducados * sin el casco, y si Sus Altezas mandan que a la vuelta pase por alli alguna carabela, las podramercar, y tambien diez cajai de azricar que Ion m11chomenesJer, etc."
Pareceme asi bien justificado en Col6n el prop6sito de incluit la cana de azticar entre las plantas cuyo cultivo conveofa cnsayar en las ouevas tierras por el descubiertas. Como se justifica asimlsmo que Los ejemplares vivos de esa planta y de los oaraojos y llmoneros no se tomaseo, como los otros frutales, en la propia Andalucia, prestaodo La escala en Canarias mayor facilidad al embar9ue y abreviando los incoovenientes de larga navegaci6o.
Col6n parti6 de Cadiz para 1a Gran C:uiaria co septiembre de
• D1w1do. Moaeda imagiaaria, equivalente a once reales de vcll6n o se:aa 55 centavos dcl pe,o o cam1llanoque representaba una onza de plata.

1493, pero no foe co csa Isla sioo en la Gomera donde embarc6 las caiias que introdujo en La Espanola. Y de como las acogieca el terruno iodiano cl.atestimonio cl propio almirantc en el Memorial de Torres citado antes, pues solicitandose el trigo, cebada., etc., "en pro11ision larga q11e permita eiperar la cosecha de lo sembradrl', se afiade, que la tierra parece maravillosa por su fertilidad, y que "11011 farammgtM el Andal11ciani Sicilia en las ca,,as de azuc11r,segtin ,mas poq11itasque Je p111ieron ban /mmdido".
Un ano dcspues (enero de 1495) trasmitieodo Pedro Martir de Angleria a su amigo Pomponio Leto las sorprendeates noticias recihidas de La Espanola, referiale que
" .. .las hortalizas crecen con admirable b.cevedad de tiempo; las calabn.zas, cncloaes y cohombros a los treinta y seis dias de sembrodos se comen ... y lttJ ca,iaJ de azucar a /01 veinte dias tienen 1111 codo".
Es as{ que las cafias iotroducidas pot Col6o, arraigaron y se desarrollaron r6.pida y vigorosacnente, y ya sabemos que en materia de caiias, obtenida una cepa se llega al caiiaveral. Como lleg6 Pedro Atienza, el cultivador que mas cxtraordiaariamente cxtendi6 sus plantios alla por la Vega Real, y al que se asoci6 luego Miguel Ballester, aqucl catalan que tan leales servic.ios prestara a Col6n en sus tribulaciones, dedicandose los asociados a fabricar miel, sin Jlegar a la iostalaci6n absoluta de lo que se ll:unaba a uo i11geniode ,iz,icfd. En esto -dice el historiador Gonzalo Fernandez de Oviedo- que ''todos tuvicron Losojos cercados basta que el Bacbiller Gonzalo de Velosa, a costa de excesivos gastos, hizo un trapiche de caballos en la ribera del rio Nigua y fabric6 azucar, tsayeodo para ello maestros id6neos de las islas C-inarias".
De moclo que el procesoinicial de la industria sacarina en la Espanola, puede determioarse as!:
Introductor de la caiia (q93) Crist6bal Col6n.
Cultivador persistente (-i:500) Pedro de Atienza.

SALVADOR BRAU
Principales fabricantes de miel
( I 505) Pedro de Atienza y Miguel Ballester.
Primer ingenio de azucar (1510-1515) El bachiJ!er Gonzalo de V elosa.
Culminados por el exito los empenos fabriles de Velosa, despert6se la emulaci6n entre sus vecinos, instalandose en las mismas riberas del rio Nigua otros ingenios, que se multiplicaron despues de la muertc de don Fernando cl Cat6lico ( l 516) a consecuencia de la protecci6n que a la agricultura dispensara su nieto y sucesor Carlos V; protecci6n bien manifiesta en una cedula del 16 de agosto de 1519 autorizaodo al gobernador de Canacias para enviar a La Espanola "maestros e.oficiales de hacer ingenios de azucar, que alli hacian gran falta" y favoreciendosc dichos ingenios con una Pragmatica por la cual se vedaba trabar con embargos judicialcs los tcencs, esclavos, plantaciones, ganados y anexidades de dichos fundos.
Esta ultima mcdida que, entre Jos Uamados Privilegios de Jndias, subsistiera basta los ultimos afios anteriores a la Revoluci6n de 1868, dirigi6se a conteoer la succi6n de prestamistas logreros, plaga de vampiros que azot6 las colonias espafiolas y muy singularmentc Puerto Rico, donde Fernando el Cat6lico lleg6 a prohibir las ventas al fiado, con pena de no reconocerse la deuda oi ordenarse su pago por oingun tribunal, porque, a pretexto de refacci6n, sorbla Ja usura a los agricultores el fruto, la tierra y hasta la sangre.
Protegida por ta! merced la i_ndustria saca(ina pudo desarrollarse en La Espanola, de tal manera que en el aiio 1546 se contaban veinte ingenios completos y cuatro trapiches melaeros, veodiendose el azucar en plaza a 1.m peso y en ocasiones a uo peso y medio la arroba; siendo tal la producci6o, segun testimooio de Oviedo, que
"las espumas e mieles que se perdian 6 se daban de gcacia, hubieran hecho rica a otra gcan provincia".
Para apreciar con cabal criterio el esfuerzo de aquelios primitives

DISQUlSTCIONES SOCIOL6GJCAS
fabricaotes de azucar, ha de tenerse en cuenta que sus aparatos y procedimientos eran, con corta variaci6n, copia de los introducidos en Espana por los moros en el siglo xu.
Un trapicbe con cilindros de madera, movido por caballos o rueda hidraulica, cuando no por manual impulse, ma! preosaba la caiia, cuyo jugo, conducido por canales de palmera corria a cocerse y purificarse en pailas o calderetes de cobre --como las que usan los confiteros-, sometidas al fuego directo de un hogar alimentado con leiia: combus• tible de que no debian sentirse muy menesterosos aquelios colonos.
Terminada la cocci6n pasabase el contcnido de las calderetas al departamento de desecaci6n, donde se enfriaba y purgaba el azt'.tcar comun, llamado ma.scab~1do, o se moldeaba en pilones c6nicos la masa mejor clarificada o azticar de flor, que se blaoqueaba cubriendo por cierto tiempo los pilones con barro bien mojado, a fin de que la humedad arrastrase hacia la concavidad de! pil6n las mieles no cristalizables.
La sencillez de tales procedimientos corria parejas con la de los edificios y artefactos de que se auxiliaban; sin embargo, Oviedo que no habla por referencias, pues en Santo Domingo residi6 largo tiempo, afirma que la instalaci6n completa de un ingeoio, con las cabailerias necesarias y cien csclavos de dotaci6n, representaba un desembolso de diez a quince mil ducados.
Amen de quc el ingenio debia fuodarse en lo que, en Santo Domingo como en Puerto Rico, se llamaba un ha10 1 cs decir una propiedad rustica de gran extensi6n superfi_cial,con arbolado para la provision de lcfia, sabanas dondc pacer el ganado, y terrenos de cultivo as[ adecuados a la cafia como de pan-llevar, pues que el £undo debia proveer a la alimentaci6n de sus dueiios y servidores.
Vale decir que en el siglo XVI, como en este que alcaozamos, 1a fabricacion de azucar no era cmpresa de pobretones. Y no en vano el historiador que en estas investigaciones me ilustra se cuida de advertir, que
' "quien era senor de un ingenio libre y de buen avio estaba muy bieo e ricameote heredado". 39 1

SALVADOR BRAU
n
lniciada en 1509 la poblaci6o deJ Boriqllhl o isla de San Juan, mediante impulsos originados en la coJonia matriz, natural fue que coo Los naranjos, granados y demas plantns ex6ticas, adimatadas ya en La Espanola, se trajese a la nueva fundaci6n la caiia de azucar.
Fuerza es inducirlo as!, pues si los cultivos agrkolas en San Juan se recomendaron con insistencia por el rey don Fernando, quien Jos consideraba de masstg11rotrovecho q11ecl oros11b1errlmeo, y si para estimularlos con el ejemplo bizo instaJar la famosa granja del Toa o HaJo de los Reyes Cat&licos,que ha dejado su nombre aJ sitio ea quc radic6, no parcce l6gico que se gastase el tiempo en iotentar la plantaci6n de olivos, pernlcs, camuesos y otros arboles que daba11flor pero 110 fruto, sin prestar atenci6n a la caiia-micl tan satisfoctoriamente connaturalizada co S.1oto Domingo.
Des.de luego ha de coocederse lenta progre.si6n al desarrollo agrario, en Ia isJa boriquense, ya porque el corto nu.mero de pobladores fundase mayor esperanza de rapido lucro en el lavado de arenas aurfferas que en el desmonte y roturaci6n de tcrrenos virgenes, ya porque el levant:uniento indlgena de 15u impuso la lucha a mano armada por la personal defensa, y no han de tenerse por muy compatibles las perturbaciones ~licas y los meaesteres ge6rgicos. Esto sin contar con otros imprcvistos inconvenieotes, como la epidemia variolosa que, en 1519, apareci6 por primera vez en el Nuevo Mundo, traida. por los barcos conductores de esclavos africanos; epidemia 9ue en Puerto Rico merm6 por mas de un tercio cl brazo ::iuxiliar indigena, y a la que sigui6 una plaga de bormigas bravas 9ue, a poco mas, produce el descuaje de las cepas de plataao domioico ( M111aregia) por atribuir los colonos a csta plaota, introducida de Canarias, el fomento de aquel daiiino insecto.
Sea. por una u otra causa o por todas de consuao, ello es que la producci6n agricola en San Juan no debi6 patecer muy satisfactoria a don Carlos, el futuro emperador, cuando, en ese mismo aii.o 1519 dirigia, desde BacceJona, a los Oficiales Reales de Santo Domingo eJ siguieote exhorto: 392

DJSQUISJCIONES SOC/OU)GJCAS
"La cat6lica reina mi madre e yo tenemos mucha voluntad que la isla de San Juanse pueble y ennoblezca de todas las cosas de plantas e otras grangcnas como Jo son e estan estos reinos, y por ende yo vos mando quc con mucha diligencia entendais en que los vccinos de la dicha isla hag,m ingenios de az11car; e a los que tuvieron lugar para ello le favoreuais e ayudeis con todo lo posible, asi en hacellos _prestarde nuestra hacienda para ayudar a hacer los dichos ingemos, como en dalles libertades c de los provechos de la tjerra ... etc."
Cuatro afios despues de expresada en tales terminos la voluntad del monarca, se registra en las cr6nicas puertorriquciias la fundaci6n dcl primer ingeruo de azucar, instalado en las feraces Jlnnuras que ce_rcaban la villa de San German, o sea las sabanas que hoy llamamos de Afiasco, donde -en terrenos lindantes con la estancia de Luis de Afiasco, que hace pocos afios formaban p:,.cte de la hacienda P.J1ge11ia--ecb6 los cimicntos de la primitiva villa el capitan Miguel de Toro.
Alli se cultivaron los primeros cafiaverales de :izucar por Tomas de Cnstellon, a quien Oviedo llama genoves, acaso inadvectidameote, pues de mis documentales refereocias solo resuJta que el tal Castel16n estaba casado con una sobrina de Giacomo el genovh, haccndado en Santo Domingo, y era, a la vez, suegro de Blas de Villasante, el teso• rero de Puerto Rico.
Los conocimientos adquiridos en el ingenio de Giacomo, y la cooperaci6n prometida o esperada de su yerno, mediante la.~ reotas re:tlcs que custodiaba, aconsejarian a Castellon esa tentativa agrkola• industrial en que foe poco afortunado, pues muri6 en 1527, dejando a Villasante, como albacea, la adrninistraci6n de! ingenio sin concluir.
Por cierto que en ese !undo bubo de ejercitarse el privilegio de exenci6n de que hable en mi anterior articulo, porque los acreedores de Castell6n, que no eran pocos, trata.ron de apoderarse de cuantos bienes constituian la empresa, y pot mandamiento judicial se Jes oblig6 a enderezar sus acciones contra los frutos, a medida que se produjescn. EstimuJado por las iniciativas de Castell6n o, mejor wcho, por la intervenci6n del tesorero en tal empresa, empeii6se en la fundaci6o de otro ingenio el contador de la Real Hacienda, Antonio Sedefio, hombre de cortos escrupulos, quisquiUoso y voltario, que llamado a Espana para responder de su conducta ddministrativa, alla alcan26 licencia 393

SALVADOR BRAU
y recursos para cooquistar la isla de Trinidad que no conquist6, inter• oandose por Venezuela, donde muri6 envenenado.
No aparece, pues, el exito coronaodo esas dos tentativas azucareras; sin embargo aun se agreg6 una tercera, y a pesar de los c.idones anuales; del iocendio de San German por los fcanceses, en i527; del terror general por los asaltos de los indios barloventeiios, y de la peoucia en quc iban cayendo los colonos, a causa de las hipotecas contra.idas por la compra de esdavos al fiado, los empenos fabriles no cejaron, registrandose en mayo y agosto de 1533, entce la re.mesa de rentas a la Casa de la Contrataci6n en Sevilla, 952 arrobas de azucar, producto de los tres trapicbes que a duras penas func.ionaban.
En febrero del ano siguiente, informaodo los Oficiales Reales acerca del estado dccadente en que se hallaba la Isla, aconsejaban que se autorizase el prestamo de algunas cantidades para favorecer la fundaci6n de iogenios, y apoyando dicha proposici6o cl Concejo Municipal de Sao Juan, envi6 11 Espana, en julio de 1534, coo el caracter de procurador, a Juan de CasteUanos, hombre probo y habil, que regres6 en 15:,6 con el nombramiento de tesorero y la autorizac.i6n para concertar un prestamo de 4,000 pesos, por dos aiios, aplicable a dos ingenios.
Nadie acept6 esa coocesi6n, por considerarse exigua la cantidad y muy precipitado el vencimieoto, siendo forzoso aguardar basta I540 para lograc que se elevase el emprestito a 6,000 pesos por cuatro aiios. Entonces utiliz6 la merced, en dos iogenios movidos por cabaUos, Gregorio de Santolaya, hermano de uoo de los pcebendados de la catedr:1I, y es de suponer que el sobrante de las rentas eclesi:isticas no fue ajeno a tal empresa, aumentada en 154,8 con un tercer ingenio, movido por rueda bidraulica, dirigieodo la construcci6n e instalacion de los aparntos propulso_resotro cao6oigo, don Diego Lorenzo; el mismo a qu.ien se debe la introducci6n en Puerto Rico de! cocotero y Ja gaUina pi11tada o de Guinea, procedentes de Cabo Verde. Las influencias eclesiasticas en pro de la naciente industda llcgaron basta obtener del obispo, don Rodrigo de Bastidas, la erecci6n de dos capillas, una bajo la advocaci6o de Santa Ana, para servicio de los dos ingenios extendidos por las riberas del rio Bayam6n, y otra, consagrada a Nuestra Senora de· VaUe Hermoso, adscrit:n al fundo 394

DISQUlSICTONES SOCIOLOGICAS
instalado a orillas del Toa: creandose as1, bajo los auspicios de la pioducci6n saca.rina, el nudeo elemental de dos agrupaciones u1banas que, siglos andando, debfan adquirir la condici6n de municipios.
Nuevos emprestitos fueron sucesivamente concedidos a otros vecinos, estimulados poc la actividad y buen suceso de Saotolaya, elevandose a once el numero total de iogenios en ejercicio, cl aiio 1570; de ellos dos movidos poI fuerza hidriulica y nueve por caballos, esparcidos todos en esta forma: cuatro en los tecceoos regados por el do B,1yamo11,uno en la proximidad de Caparra,tees en las riberas del Toa, uno en las orillas del Can6banay dos en las planicies que recorre el Loiza. El que fuodara Castell6n en las vegas dcl Guaorabo hab.ianlo arrasado los corsarios franceses, en ouevo a.salto, y trasladada la vi!Ja n otro asiento y muerto ViUasante, la fabricaci6n de azucar por aquella parle de la Isla no se habia cestablecido.
Estos once ingenios, segun informe oficial, podian elevar su producci6n a 50,000 acrobas, pero lejos de llegar a esa cifra dejaroo mermar sus cosechas, hasta el extrc-mo de oo exccdcr de 15,000 arrobas la correspondiente al aiio 1581. Y aunque desde Espana se recomendaba el aumento, y, para akntar a los productores, se rebajaba por mitad cl 15 por ciento que se cobraba coma almojarifazgo o derecbo de importaci6n, esas cxcitaciones deb!an tenecse por ociosas.
S6lo un merCJ.do--el de Sevilla-se ofreda a los productos dcl Nuevo Mundo. Por la casa de la Contrataci6n registr6.banse,en aquella ciudad, los cargamentos de todos los barcos, en viajes de ida y vuelta a las Iodias, y aunque en los primeros arlos de! descubrimiento, centralizada la vida colonial en La Espanola, fue obligatoria la escala en San Juan o San German para todas las naves que se dirigian a Santo Domingo, esta practica cay6 en desuso a med.ida.,ue se ensanch6 el area territorial por el contineote. Y la misma Primada debi6 someterse a las coosecuencias de un dcsvio naval impuesto por la convenieocia de las mareaotes. Los pucrtos de Me..xico,Nueva Granada, Venezuela, Honduras y La Habana misma of recian cam po vastisimo a la contrataci6n mercantil, y las naves que se despachaban hacia aquellas regiones, en conse~•a con las armadas reales paia esquivar el peHgro de corsarios, por inconveniente debfan tcneI la escala en Puerto Rico, que, a la separaci6n del convoy protector, agregaba las exigeocias de un nuevo des-

SALVADOR BRAU
pacho y lo improductivo del negocio en mercado reducid(simo y quebrantado por el f caude eo la moneda que, exclusivamente para las Indias, hiciera acufiar Carlos V; moneda tan descalilicada que lleg6 a computarse a raz6n de tresdentos pesos por ciento dcl curio le,!pl en la metr6poli. .
Fabricar azucar, imponiendose fatigas y sacrificios, para no hallar a quien vendecla o para vendetla con menosprecio, no hubiera sido obra de discretos; de aqu( la decadencia de los iogenios, que, reducidos a ocho, por la devastaci6n de los soldados de Cumberland en 1597, s61o llegaron a producir 3,000 arrobas cuatro afios despues de a9uella invasi6n.
No ha de suponerse que a ese decairniento se lleg6 con pasividad vecinal absoluta. En el afio 1 s73 acord6 la ciudad contra tar dos barcos en Espana,para dedicados exclusivamente al trafico insular, pero bubo de abandonarse el prop6sito par las dificultades que opusieran los a.rmadores a un crucero tao poco lucrativo. Sobreponiendose a aquel f racaso, solicit6 la ciudad y obtuvo por Real Cedula, a 19 de agosto de 1590, pcrmiso para construir en Puerto Rico una nao de 500 tooeladas, tripulandola y armandola sin la rigidez que las ordenaozas exigian; pero el transporte mercantiJ a tal estrechez reducido no bastaba a satisfacer las necesidades publicas, y siendo estas cada vez mas apremiantes, no ha de cxtrafiarse que los necesitados, ha!Jando obstrnida la via legal, busc:isen remedio para los atajos iltcitos.
En carta dirigida desde Lisboa por Felipe II al arzobispo de Santo Domingo, en 31 de agosto de 1582, quejandose de que los corsarios luteranos acudiesen a los puertos y costas insulares a contratar con los vecinos, poniendo n estos en pcligro de infecci6o beretica, dedale textualmente: •
"Y el mayor contratador ha sido el obispo de San Juan de Puerto Rico, fray Diego de Salamanca, de quieo consta que, en cambio de azucar y algunas piezas de plata de su pontificial scrvicio, compr6 a los corsarios algunos esdavos y otras cosas".
Aqui viene decir: "Si el Guardian jugaba a los naipes jque no harian los frailes !" Pero la verdad es que, si a proveer las personales necesidades deb!a acudirse con la venta del azucar, y solo algunos tra-

DISQUIS!ClONES SOCJOL()G/CAS
tantes holandeses se presentaban furtivameote a solicitatlo, aJ aceptar las ofertas sin hacer alto en 1a heterodoxia de las oferentes, obispo y diocesanos demostraban mejor sentido de la realidad que aquel rey, a quien importaba poco el aislamiento y la ioanici6n de sus vasallos, coo ta! que no se coataminaseo de herejfa.
III
El agricultor menos avisado en nuestros tiempos, a quien se aconsejase talar sus caiiaverales paca reemplazarlos coo semcnteras de jengibre, es indudable que tomarfa a risa ta[ consejo, calificindolo de desprop6sito; pero de muy distinto modo hubieron de discurrir Jos agobiados cultivadores puertoriqueiios de! siglo xvi, par aquello de ... "quien se ve con el agua al cuello, de uo clave acdiendo se agacra".
Ya he dernostrado hace tiempo que las primeros esclavos ncgros se trajeron a Santo Domingo de Sevilla, donde, en competencia con Portugal, se mantcnia la trata africana dcsde mucho antes de ocupar el trono los Reyes Cat6licos. Al autorizarse a Ovando para llevar esclavos a La Espanola -aplicables al servido domestico- exigi6se que fuesen de Jos ya cristianizados y habituados a las costumbres espaiiolas; pero observandose luego que con el barniz andaluz resultabaa esos negros muy ladinos, y aconsejaban y acompaiiaban a los indios en sus rebeldias, opt6se, coo o sin licencia gubemativa, por la importaci6n de bozales, conducidos por primeca vez de la costa africana al mar de Colon en barcos portugueses.
A esos navieros lusitanos se atribuye la introducci6n en las Antillas del jengibre, w1a de cuyas especies ( el C1frmmalonga de los naturalistas, que en Puerto Rico Uamamos jengibrillo) produce un tinte amarillo firme y bcillante, cualidad que le hacia muy estimable en Ios mercados europeos.
Y como el C,,,,cuma ao requeda los artefactos y labores industriales que Ia cafia, y contaba ademas con la solicitaci6n clandestina de los tratantes holandeses, hallando los agricultores en sus rizomas, si no mayor, mas inmediata ganaacia que en la zafra de azucar, dieronle tal preferencia en sus labranzas que, a poco masdcsapareccn los ingenios.
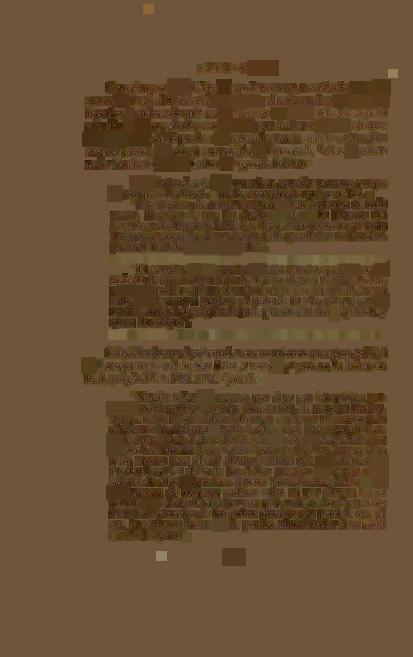
SALVADOR BRAU
Corregir quiso don Felipe ll aquel trastomo, recordando, en 5 de agosto de 1598, el Privilegio con que su padre favoreciera en 1519 los ingeoios, y ordenando que, en lo sucesi,·o, no fuese aplicable aquella exeoci6n a los que abadonasen la caiia para dedicarse a otros cultivos; mas poco fruto debi6 producir la regia advecteocia cuando, cuatro aii.os despues (agosto de 1602) comunicaba al Consejo de Indias el gobernador Sand10 Ochoa de Castro, el siguiente informe:
"Los frutos de esta isla son azucar, gengibrey cueros, porque el oro que solfa teoer me he desengaii.acfoque se acab6...
"Los ingenios de a2licac tambien se van acabando de todo punto. Respecto de que los dueiios se dan a la labranza del iengibre y cfesamparao el azucar, y llega a tanto extremo que ocho mgenios que tiene la isla no dieron el aiio pasado tres mil arrobas, pudiendo da.r de 10,000 para arriba.
"El gengibre de la cosecha de! aiio pasado, que aun no ha acabado de enviarse por falta de oavios, lleg6 a 15,000 arrobas, y esto no podria ser sioo dejando las f:ibcicas de! azucar,a cuya causa ha de venir a pecderse el trato de la isla, porque con La mucha cantidad el gengibrebaja de prccio cad;i aiio y apeoas hay quien lo comp.re".
Coincidiendo coo el gobemador en esos ruinosos presagios, public6
t:I Consejo municipal de San Juan, a vo2: de pregoncro, la Provision Real,agrcgandole la Ordenaoza siguiente:
"Nia.gun senor de io~nio, por si ni por interp6sitas personas, podra sembrar gengtbre en esta isla, de ninguna manera, auoque tenga masesclavos de Jos que dijese ser necesarios para el ingenio que hubiere, a pen.a de que el que lo contrario biciere se le arrancara el dicho gengibre y a su costa se despachad jue:i: de este Cabildo con dla.s y salarios p:u:a que lo arranque y queme, y asi mesmo para obviar algunas cautelas que en este caso se pueden hacer en dano de los dichos ingenios, se maoda a los seiiores de ellos no puedan enagenar por escritura publica ni en otca manera de traspasar esdavos suyo, ni por compra nueva ponerlo en cabe:i:ade otm persona; por cuanto todo es en detrimento 6 menoscabo de los dichos ingenios con pena de que el que lo contrario hiciere se le pond.ca administrador a su costa en el ta) ingenio".

DISQUISlCIONES SOCIOL6GICAS
Algo mas provecbosa que la coerci6n agrkola hubiera sido la expansi6o comercial, dejando a aquellos perseveraotes Iabradores en libertad de tratar y contratar con quien mayor veotaja les prometiese, ya que oi Espana podia reservarse para el consumo nacional todo el producto de sus colonias, ni diezmada la poblaci6n peninsular por interminables guerras, debilitado su comercio con la expulsion de los hebreos, y cohibidas la ioteligencia y la voluntad por el miedo a las hogueras del Santo Oficio, tampoco se hallaba en condiciones de satisfacer, por un triple esfuerzo agricola, fabril y comercial las exigencias de la contrataci6n en los mercados de! Nuevo Mundo. Pero ma! pudiera la politica soberbia y egoista de la Casa de Austria transigir con un asomo siquiera de libre cambio, cuando ya se ha visto c6mo la aproximaci6n de buques holandeses a las playas de Puerto Rico, crispaba los nervios al cazurro de don Felipe II, temcroso de que, eotre 1os fardos de mercaderias flamencas, le llegasen a sus adormilados subditos, nuevas y raciooales ideas acerca del derecho que asiste a las sociedades humaoas para someter a Libre examen y resolver con criterio colectivo todas las cuestiones pertinentes a su existencia, regimen y evo1uci6n.
El germen e incubaci6n de tales doctrinas, opuestas a la expoliaci6n popular ejercitada por los reycs de derecho di-vino eran el contagio de henr;Eaque se trataba de evitar, con medidas prohibitivas que no se cumplian o resultaban contraproduccntes.
Prueba de Jo ultimo se encuentra en 1624, cuando apremiado Felipe IV por la guerra en la Valtelioa, solicit6 de sus vasallos de Iadias un dooativo voluntario, y como en Puerto Rico no se encontrase moneda acuiiada, y al mismo prelado se abonasen sus haberes en especie, se r<>cogierony enviaron a S. M. de ,11 menta yringo, 24 cajas con 775 arrobas y ro Librasde azucar blanco, q11ebmdoy ma.m1badoy 119 quintales 45 Libras de jengibre a granel. De modo que lejos de haberse cumplido la prohibici6n de sembrar el C11rct1ma,se le demostraba al soberano la conveniencia de cultivarlo.
Cierto que tampoco se abandonaron los ingenios, a no ser el del Toa, por voluntad de sus dueiios; pero a los siete restantes se agregaban en 1646, por San German y Coamo, ouevos trapiches dedicados a hacer miel, sin descuidarse tampoco por aquellas cegiones el jengibre, que lleg6 a un total de producci6n anual de q,ooo quintales.
399

SALVADOR BRAU
Acentuaronse luego el olvido y Ja soledad de los colonos puertouiquefios, hasta el punto de darse cuenta al Consejo de Indias, por el gobernador don Juan Perez de Guzman, en 16 de agosto de 1660, de que haria once afioJ no ltegaba a la is/a 1m navfo de regirtro. Ni de Espana se teoian mas noticias que las comunicadas por las armadas de galeones que, al clirigirse a Veracruz o Cartagena, Jo mismo que a su regreso, tomaban puerto en la Aguada para renovar sus viveres y dejar la correspoodencia; pero no eran buques de guerra sino transportes mercantes lo que necesitaban los puertorriquefios, para dar salida a sus frutos, y como esos buques no venian, quedando asi extinguidas las relaciones mercantiles coo la Metr6poli, dieronse los colonos a cstrecharlas abierta.mente coo los extranjeros. Curazao, donde se cstablccieron los holandeses, a poco de ser echados de San Martin en 1633, y Jamaica, tomada por los ingleses en 1655, fueron los pr.imeros centros de una contrataci6n fraudulenta de 9ue debia ser emporio, mas adelante, cl islote de Santo Tomas, presa de Dinamarca en 1671. Estas relaciones comerciales, que tuvieron campo de acci6n en las playas de Afiasco y Mayagiiez, y muy scfialadamente por el Puerto Real de Cabo Rojo, extendieroose luego a Ponce, y coocluyeron por vincularse en la Capital, tomando parte en ellas todos los funcionarios publicos y, a veces, dirigiendolas gobernadores como don Gaspar Martinez de Andino (1690) o el Coronel Abadfa (1731).
El trato con los extranjeros no di6 incremcnto a la fabricaci6n de azucar pero propendi6 al desarrollo de una nueva industria: la destiJaci6n del ron (rhum) o aguardiente de cafia. Ya antes se habia generalizado en la ciudad la venta de aloja, -bebida preparada con agua, miel de cafia y especies-producto gravado por el Consejo municipal con el impucsto de un maravedi por cuartillo, y al aparecer en el mercado del ron se repiti6 la suerte, cobraodose por cada cuartillo del !icor ocho maravadises. Los oficiales administradores de Ja Real Hacienda, que en nada habian propendido a favorecer aquel fabril esfuerzo, al advertir la succi6n municipal, juzgaronla buena --como Jebova encontr6 el mundo despues de creado- y anteponiendo el derecho del rey al del municipio, incautaronse de[ tributo, elevando el de aloja a cuatro maravedis por cuartillo y a treinta y dos el del ron.

D!SQUISICIONES SOCIOLQGJCAS
Pot cierto que esa misma Real Hacienda que asi aprovechaba el jugo de los alambiques insulares, iotent6 suprimirlos en 1747, pregonandose, por Bando del Goberoador don Juan Jose Colomo, la prohibici6n de fabricar ag11ardierrtede caiiasy la destrucci6n de las apacatos en que se destilaba. Disposici6111absurda que incumplida foe, coma antes la del jeogibre; lo cual demuestra que la propensi6n caracteristica en la masa popular puertorriquena, a oir los mandatos gubernativos coma quien oye llover, oponiendo a su ejecuci6n resistente pasividad, entrana tan castizo linaje como justificado fundarnento. En 1765, cuando aleccionado Carlos Tercero por el peligro en que los ingleses pusieron su soberania en la isla de Cuba, trat6 de guarnecer y fortificar la de Puerto Rico, el general don Alejandro O'Reylly, encargado de informar acerca de la situaci6n general de esta u.ltima, declar6 haber encontrado en ella "un numero de trapiches que abastecian de azucar y miel el consumo, destilandose ademas algun ron"; pero la exportaci6n a Espana de este licor estaba prohibida, y su consumo en cl pais no resistia la competencia coo el que introducian de matute los extranjeros y se vendia mas barato.
O'Reylly recomend6, en su concienzuda informaci6n, el fomento de los ingenios de azucar que coostituian la principal riqueza de al• gunas islas de barlovento, inferiores en extcnsi6n y condiciones topograficas a Puerto Rico, pero las reformas patrocinadas por Carlos Tercero, si favorables a la cultura general, no llegaron a remover c.l estacionamiento de la industria sacarina en ninguna de sus manifestaciones.
He nqui, textualmente, Jo que, once anos despues de la visita de O'Reylly, escribia nuestro especialisimo historiador, fray Inigo Abbad:
"El cultivo de la cafia de azucar es muy comun en toda la isla: hay pocos hacendados que no tengan alguna porci6n de este plantio, pero son muy contaaos los que forman su principal cosecha de ella. El mayor numero de esdavos que necesita y los grandes costos que tiene la formaci6n de un ingenio con los utensilios necesarios, imposibilitan a muchos aumentar este plantio que podria sec muy intecesante a la isla, y sin duda vencerian todos los obstaculos que detienen sus progresos, si se permitiese la extracd6n de los aguatdientes. Par la tabla general del cultivo de las tierras y de sus productos anuales de cada especie de

SALVADOR BRAU
plantaciones, se vera que la de cafia ocupa 3,I 56 cuerdas de tierra que rinden 78,884 botijas de melado y 10,949 arrobas de azucar".
Ta! era y ta! sigui6 siendo, hasta bien comenzado el siglo XIX, cl estado de la industria sacarina. Eso quedaba de aquellos once ingenios que tan lisonjeras esperanzas hicieran concebu en 1550.
El cultivo agrario no se habia abandonado, encacifiados con Ja tierra heredada de sus antecesores, lejos de ernigrar en solicitud de mejor o menos solitario asiento, habianse levantado los colonos puertorriquefios, como un solo hombre a defender su posesi6n, al sospechar un amago de despojo en aquel decreto de Felipe V que intent6 practicar Fernando VI, disponieodo la revisi6n de todos los titulos de propiedad territorial en las Indias.
Pero si la adhesion del labrjego al terrufio nativo era absoluta, sus procedimientos para baceclo producir no pasaban de rudimentarios. El arado, segun tcstimonio del padre Abbad, habia caido en desuso. El machete constituia casi el unico instrumento de Jabranza; con el se desmontaba la maleza y se abrian Jos hoyos o surcos para depositar las plantas. La tierra abonada por secular detritus, la lluvia abundantc y una acci6n solar sin intermitencias invernales se encargaban de lo demas.
Fray Inigo acusa de ignorancia e indolencia a los campesinos de Puerto Rico. i_Y quien se habia ocupado en instruirlos mejor? Mucho fue que, por tradici6n, se transmitieran de padres a hijos las practicas rudimentarias traidas de Espana o recogidas de los indios por Jos primeros colonos.
Y si no procuraban aumentar la producci6n, cabe decir con goberoadores como don Agustin de Pareja, don Juan Dahan y don Francisco Torralbo ''si no tienen estas gentes mercado donde colocar Jegalmeote sus frutos, exigirles mayor producci6n equivaldria a fomentar el contrabando" ....
La revoluci6n de Haiti y la cesi6n de Santo Domingo a Francia trajeron a Puerto Rico bueo nfunero de emigrados franceses, que se aplicaroo con preferencia a las faenas agricolas; pero su actividad inteligente debi6 estrellarse en los errores tradicionales de la legislaci6n prohibitjva. Preciso foe esperar a que el-levantamieoto patri6tico,

DISQU/SIC!ONES SOCIOLOCICAS
producido por la invasion de las huestes napole6nicas en -1808, llevase al pueblo espafiol a renovar con savia democratica los vetustos dogmas de la monarqu.ia absoluta, para que la industria sacarina en Puerto Rico sacudiese su marasmo. IV
Las gestiones de don Ram6n Power, Diputado por Puerto Rico en las famosas Cortes de Cadiz, lograron en el afio 1813 1 separar de la Capitania General la Intendencia de Real Hacienda que, coo cacicter militar, funcionaba en la isla desde mayo de :1784; pero, si bien favorable a la correcci6n a.dmiaistrativa aque!la separaci6o, cscasa o tardia eficacia podfa concedersele para levantar de su postraci6n ag6nica la agricultura.
For suerte, lo apremiante de las circunstancias, ya que no sus liberates sentimientos, aconsejaron a don Fernando Septimo expedir, en agosto de 1815, una Cedula de gracias, por I.acual se aplicaron a Puerto Rico procedimientos iguales a los que Carlos III adoptara eo 1782 y 1783 para fomentar la isla de Trinidad.
Por dicha Cedula se autoriz6 la inmigraci6n y establecimieoto de extranjeros cat6licos, concediendoseles libertad para introducir sus esdavos, maquinas y caudales; adj'udicandosele-s en propiedad tierras de labor, con exenci6n de tributos por quince aiios; permitiendosclcs tarn• bieo ejercer el comercio, y reservandoseles el derecbo de regresar a su pa1s, llevandose sus bicnes, despues de cinco aiios de re-sidencia.
Otorg6se asimismo lice-nciaa los colonos, sin excepci6o de nacionalidad, para vender o canjear sus frutos en mercados extranjeros, siempre que los traosportes se practicaseo en buques espaiioles; aunque esta clausula proteccionista fue forzoso ampliarla. La revoluci6n en el continente vecino, apelando a las patentes en corso, habia dado pretexto a porci6n de forajidos para ejercitar en el mar caribe, con bandera colombiaoa o sin ella, bien caracterizada pirateria, y como sus desastrosos efectos recafan priocipalmeote en buques espaiioles, con peligro de los intereses que conducian,. acord6sc haccr extensiva la concesion dcl tra-

SALVADOR BRAU
fico maritime a la bandera de naciooes amigas quedando asi abiertas al comercio universal las playas de Puerto Rico.
Tan exceleote acogida ballaron en el exterior esas concesiones de 1815, que al aii.o siguiente, trasladado a Cuba el intendente Ramirez, ya dejaba registradas 56 cartas de vecindad y 338 de naturalizaci6n, solicitadas por colonos de las Antillas vecinas y no pocos propietarios franceses de Luisiana, descontentos con el cambio de nacionalidad impuesto por la cesi6n de este ultimo territorio a los Estados Unidos.
Esos inmigrantes, agricultores en su mayoria, trajeron a Puerto Rico metodos e instrumentos nuevos para el cultivo de la caii.a, y aparatos y procedim.ientos mas perfectos para la fabricaci6n del azucar, sustituyendosc los trapi.ches de madera por los de hierro, y a.doptandose los Uamados trene.r jamaiq11in.os,de tres y hasta cuatro grandes pailas de bierro colado, en que simultaneamente se he.rvia, dcfecaba y cristalizaba el guarapo.
A esas modificaciones agreg6se la introducci6n de otra variedad de cafia, Hamada otaitiana por haberla encontrado, en el siglo XVIII, el celebre explorador £ranees Bougainville en las islas Otaiti, o sea el archipielago de la S.ociedad, descubicrto por el espafiol Fernandez de Quiros dcsde I 606.
Esta cafia otaitiana, ya conocida en Cuba desde 1793, trajeronla a Puerto Rico los emigrantes de Luisiana, sustituyendo con ella, ventajosamente, la introducida de Canarias en 1493, que se llam6 desde entonces cri.olla,y de la que aun quedaban ejemplares, hace cuarenta afios, alla por mi distrito natal de! oeste, siendo de notar en esta meoor jugo, longitud y grucso que en la posteriormente iotroducida."'
Tales factores de producci6n concurcieron involuntariamente a vigorizar la fratricida convulsion que ensangrentaba el continente meridional. Comerciantes espafioles --especialrnente vizcafoos y catalanes-
* Aruilisis comparativo que data de! aiio 1863, arroja las siguientes proporciones:
Azucac y materias organicas e inorganicas
Agua •···
ResiJuo leiioso (bagaso) ............... . Caiia Cl'iolla 17-7. 65-9. 16-4. Cana ott1itia11a 18. 72-1. 9.9,

DISQUfSIClONES SOCIOLOGICAS
avecindados en Venezuela, pcesintiendo el fatal desastre que al fin sobreviniera en r822, trasladaron su residencia a Puerto Rico, contribuyendo coo su experiencia de los negocios y abundaote capital nomerario, al desarrollo de la industria sacarioa, oo abandooada exclusivamente al esfuerzo e.xtranjero; pues aunque el caracterizado abolicionista £ranees,M. Victor Scboelcher, visitando nuestra Isla en r840, suponia a los criollos puertorriqueiios sin otra ocupaci6n que la de "u bercer dam /e11r1 filets de mag11ej',* cuantos en el estudio del progreso agricola insular, hayan desechado deprime.ntes refere.ncias para atenerse al personal aoalisis, habr:io de reconocer que, 1in dejar de utilizm· para 111 descamo la hamac11,muchos estancieros crioUos, estimulados por el ejemplo y adiestrados por la observaci6n, entraron de Ueno en la cum• paiia traosformadora, trocando la enervaate quietud de sus hatos pas• toriles por la ubcrrima actividad manufacturera. **
La fiebre de! azt'.tcarinvadi6 los espiritus, Uegando sus influencias a las esferas oficiales. El regimen politico-administrativo insular supeditado qued6, por mas de media centuria, a los intereses especiales de aquella humana colmena cuyo funcionamiento econ6mico-social parecia reducirse a producir mucho azt'.tcar mascahado para las refiner!as de Inglaterra, y mucha miel de purga que solic.itaban con prcferencia los barcos nocteamericanos.
Para apreciar la potencialidad de aquel impulso fabril basta comparar las cifras de In estad!stica. Al aplicarse la CM11/ade gr11rit1t 1 en 1816, la producci6n saca.rina se totaliznba con
46,798 quintales de azt'.tcar, 262,976 botijas de miel, y 31,237 bar.rilitos de ron.
He aqui ahora la consecutiva progresi6n de esos productos, mar• cada en anos decenales.
• Co/011inElr,mg~res,!Puerto Rico, Tome premier, Pari,s, 1843.
• • .El propio Schoelcher cita como propiera.rio de lngenio a Fernandez de Bayam6n, que no era por cierto extranjero. Y n esc al'cllido puedo aiiadi.r yo. con refcrencia a s61o el 4o. Departamento, los de Quinones, Ramirez, Davila, Ponce de Lc6n, Padilla, Ruiz, Velez, Borrero, uubooeJI, Barrios, Belvis, Valle, Nadal Roddguez, etc todos criollos de cepa aurcntica.

SALVADOR
BRAU
Anos Azuca•r Miel Ron quintales bo,oyeI bocoyes
I828 187,826 3,401 437 1838 691,385 29,120 657
1848 1.012,987 35, 1 58 984 1858 1.235,422 35,39I 2 ,559
1868 1. 2 34,148 43,998 47
Tengase en cuenta que, comprendiendo esas cifras no masque los frutos exportados, para conocer la totalidad de producci6n habria que afiadirles los factores correspondientes al consume local, cada vez mas creciente, pues la poblaci6n insular que en 1815 apenas rebasaba de 220,000 almas, llegaba en el censo de 1867 a 646,362, lo que implica un promedio de 69 habitantes por kil6metro cuadrado de superficie.
La transici6n de un estado pauperrimo a la mas satisfactoria holgura habia sido rapicusima. En 1813 fa nueva Intendencia, privada de! si111adoo consignaci6n sobre e1 Tesoro mexkano con que nutria sus fondos, foaada vi6se a arbitrar papeJ moneda para mal proveer, con oneroso descueoto, al pago de haberes de la guarnici6n. En 1838 la isla cubri6, con sus peculiares rentas, un presupuesto de 838,736 pesos, y aun le quedaron fuerzas para soportar la exacci6n de otros 500,000 que, como extraordinaria contribuci6n de guerra, le impusieron Jas Cortes Constituyentes.
Coo raz6n Uamaba Schoelcher, en 1840, maravillosos los efectos de la libertad generadora de ta! progreso. Mas iah ! que aquella Jjbertad era bastarda. En el brillante cuadro de la prosperidad puertorriqueiia dilatabase horrible mancha.
Por una de tantas preocupaciones coloniales, habiase creido insustituible el brazo africano esclavo en las rudas y complejas labores sacarinas. Lo mismo Fernandez de Oviedo en el siglo XVI que el padre Abbad en el XVlII, determinan la adquisici6n de permanente nurnero de esclavos oegros como necesidad costosa de los ingenios. Y esta preocupaci6n no peculiar de las colooias espafiolas, pues que el investigador aboliciooista ya citado la describe coo iguales colores en las AntiUas inglesas y francesas, impuls6 aque1 repugnante cornercio de came hu-

DISQUISICJONES SOCIOL6GICAS
mana contra cl cual se levant6 a protestar en Inglatecra el ilustre Wilberforce, obteniendo en r811, por acta del Pnrlamento, que se dasificase el cjercicio de Ja t,·a/(I afrirana entre los delitos de traici6n y pirateria. Por sugestiones de la Gran Bretana, a quien debiera en parte la restituci6n de su trono, acepto Feroando Septimo, en 1817, las doc• trinas abolicionistas, aplazando de Real orden hasta el 30 de mayo de 1820, la terminaci6n de los viajes a la Costa de oro; pero el plazo se cumpli6 y los africanos siguieron en aumento.
En ~820 -cinco aiios despues de coocedida la Cedula de grari,1scxistian en Puerto Rico 21,730 esdavos, varones en mayorfa, yen 1828 -seis aiios dcspues de prohibida la lralt1- sc elevaba el numero a 33,876, llegando en 1843 a un total excedente de 50,000. Es decir, quc se manterua la tradici6n de nulidad en las ordenanzas prohibitivas, apelandose a mcdios fraudulentos, que el general conde de Mirasol cort6 energicamente en 1844.
Y aqui viene el recordar c6mo, a veces, del propio veneno mortifero se extrae la triaca vivificadora. Aquellos esclavos, traidos del Africa para dar aumento a la fortuna publica, contribuyeron incons• cientcmente a levantar el nivcl intelcctual en la socicdad quc, como :iut6matas, los utilizaba. Los hacendados enriquccidos ambicionaron para sus hijos altos profesiones literarias y cientificas, y como esto no era asequible en la colonia, bubo que rccurcir a Jos grandes centros de cultura nacionales o extranjeros, para lograrlo. Y al regresa.r al terruiio insular aquellos estudiantes, autrido el cerebco con ideas racionales sobce el derecbo a l:i vida y a la libertad, que corresponde por igual :i todas las criaturns y agitada la voluntad por impulsos generosos del alma juvenil, no se resignaron a soportar en silencio las consecueocias de una instituci6n a que debfan su bienestar, pero que all:i en sus aulas educadoras aprendieron a calificar de b:irbarie.
Es asi que no parti6 de la ergastula sino del hogar de los victimarios el primer gcito de protesta contra la servidwnbre corporal que envilecia el trabajo. Hijos de bacendados, herederos prcsuntos de in• genios, fundaron en Mayagiiez, por los aiios de 186o :i 1861, uoa sociedad destinada a desmemhcar 1a esdavitud, utilizaodo estcictamente los medios legates. Y simpatizando los espiritus generosos con aquel impulso filantr6pico, presto cundi6 por toda la Isla el germen de la
SALVADOR BRAU
doct:rina aboli_cioaista, que tuvo :ip6stoles y coofesores en las familias de maslimpio abolengo y de ma)•Or riqueza y cultura.
Agria hostilidad opusieroo al movimieoto .regenerador los que rutioa.riamente seguian creyeodo en la ruioa de los ingenios, "ii u /es 111primi,m/01 esclavot1 • En vano era advertirles que la divisi6n de! tra• bajo, la separaci6n eatre las faenas agrkolas y las industriales que coroplicaban cl ingenio, y los grand,es adelantos de la mecaoica movida por el vapor, quitarian todo peligro a una obra de redenci6n exigida por Jos iotereses morales. La resistencia a la propaganda abolicionista fuc dura; pero la justicia vence siempre, cuando hay derecho y persevernncia para reclamarla.
El 22 de marzo de 1873 1a Republica, proclamada en Espana por una Asarnblea Naciooal, dedar6 aboUda para siempre la servidumbrc corporal en el suelo puertorriqueiio ... Y los ingenios continuaron produciendo azucar y los emancipados prosiguieron sus faenas laboriosas, sin altcrarse la paz publica, ni roermarse las cosechas, ni ioterrumpirse la social concordia.
He :iqui las cifrns que ofrece la estadistica oficial en tres quiaquenios:
Aiior 1864 1869 1874 1879

Exportaci6n
S 4.965,382 6.535,35 2 7.rn,636 10.946,268
Los bienhechores efcctos de la libertad mostraronse una vez m:is en evidencia.
Voy a hacer punto, ya que las vicisitudcs a que se vio sometida la industria azucarera, en los t'.tltimosveintisiete afios, y el desa.crollo plcoo a que ha llegado en nuestros dias, son hechos que estan en la conciencia de todos y no necesitao .memoradora informaci6n. Detendreme, sin embargo, a registrar la ultima palabra de la Estadistica.
DISQU/SICIONES SOCIOLOGICAS
Af:1O FISCAL
de! JQ de julio de 1905 al 30 de junio de r906.
Bxportacion
Azucar qq ....... .
Micl, galones ... .
RentasI111ernns
Consumo de Ron, gal.

4.195,540
6.015,S'P
Dejo para ti Jector los comcntllrios.
V<1lores
$X4.T84,722
533,S5o
Valor en Se/Jos
556.401 S. Brau.
Octubrc, 20 de 1906.
JND1CE GENERAL

Introducci6n
L3s clases jornaleras
111danza puertorriqueiia
La campcs-ina
La herencia devota
Rafael Cordero
Lo que dice la historia
Puerto Rico en Sevilla
D~ factores de la colonizaci6n
En honor de la Prensa
De: c6mo y cuindo lleg6 t..']c:ife
la caiia de azucar
TNDICE DE TLUSTRACTONES
Salvador Brau en 1894
Vista de la Plaza de Armas, San Juan (o. 1850)
El Velorio: cuadro de Francisco Oller
Maqucta de una hacienda :izucarera de Puerto Rico ( ca. x875) ....................... .
Hadtnda azucarera ( ca. 1875) .
Hacienda azucarera (ca. 1875)
Hacienda azucarem ( ca. 1875)
Vista de San Juan desdc: el Castillo de Snn Cris,ohal ( ca. 1880) ..................
Escuela del maestro Rafael Cordero.
Modelo en un ingenio azucnrero antillnno del siglo xva ...
Dibujo de un ingeoio azuc:irero antillano
E111re p,,., r. R-9 89 .;o-.p 40·.J l 56 57 16-57 RH-H9 SH-89 136-13, 1 36- 1 37 I jl·l 53

OBRAS DE SALVADOR BRAU
I. El fattla.rmadef p11ente,leyenda caborrojeiia
2. Hh-oe y martir, drama en trcs actos .............. .
3. De fa Jflpe,jicie al fondo, drama en tres actos
4. La v11e/1aal hogar, drama en tres actos ............ .
5. Una invasi6,, de filibmteros, episodio ............. .
6. Ltt realidadde ,m s11eiio,leyenda aJeg6rica ......... .
7. I.As rlasesjornalerasde Puerto Riro, monografia socio16gica ........................................ .
8. Un tesoro esconditlo,episodio ................... .
9. IA dmrza p11erlorriq11ena,monograffa sociol6gica
10. La campesina, monografia sociol6gica ............ .
11. Los horroresde/ tri1111f o, <kama en tres actos ........ .
12. Ecos de la batalla (artlculos periodisticos) ......... .
r3. La he,-enciadevola, monografia sociol6gica ......... .
14. La peuulora, episodio (ensayo de novcla rural)
15. El maestro Rtefae/Cordero ...................... .
16. Loque dice la historia,cartas al ministro de ultmmar ..
17. Pllerto Riro )' s11 historin, io,,estigaciones criticas ( 1892)
18. Pr,erloRico en Sevilla. ......................... .
19. Dos faclt>resde la co/011iuci6n.................. .
20. En honor de fa Prenta ......................... .
21. Historia de P11ertoRico
22. De como J C/lttlldonos I/ego el mfe .......... , ... .
23. ui rafia de a.Ztkar,est11diohirtorico .............. .
24. La colonizaci611de Puerto Rico .................. .
25. Hojas caidas (poesia)
26. La f1111daci6nde Ponce, estudio retrospcctivo ....... .
27. La is/a de Vieq11et,bosquejo hist6rico ............. .
28. "El abolengo separatista", en el Boleti,1 Memmti/ de P11er10Rico, Sao Juan, P. R., 8, 9, 10 y 12 de febrero de 1912..................................... . (1870) (1870) (1873) (1873) (1881) (1881) (1882) (1883) (1885) (1886) (1886) (1886) (1887) (1890) (.1891) (1893) (1894) (1896) (1896) (r9<n) (1904) (1906) (1906) ( 1 907) (r910) (1909) (1912)

SE TE.RMl~O O.E IMPRtMIR
~:s•r.; 1,IERO E:1, 12 DE Dl•
CIEM BRE nlll 1966, JllN LO$ TALLERP.S OE LA ElDl'l'O· RIAL C\lLTVRA, T. G., $. A., A\'. REl'08UCA DE GC.\TE.
M 1,A N )11-;Ro 96 DS LA /"'ll'DAI> Ill-: MF:XICO, 0. F.
ALEJANDRO TAPIAY RIVERA


