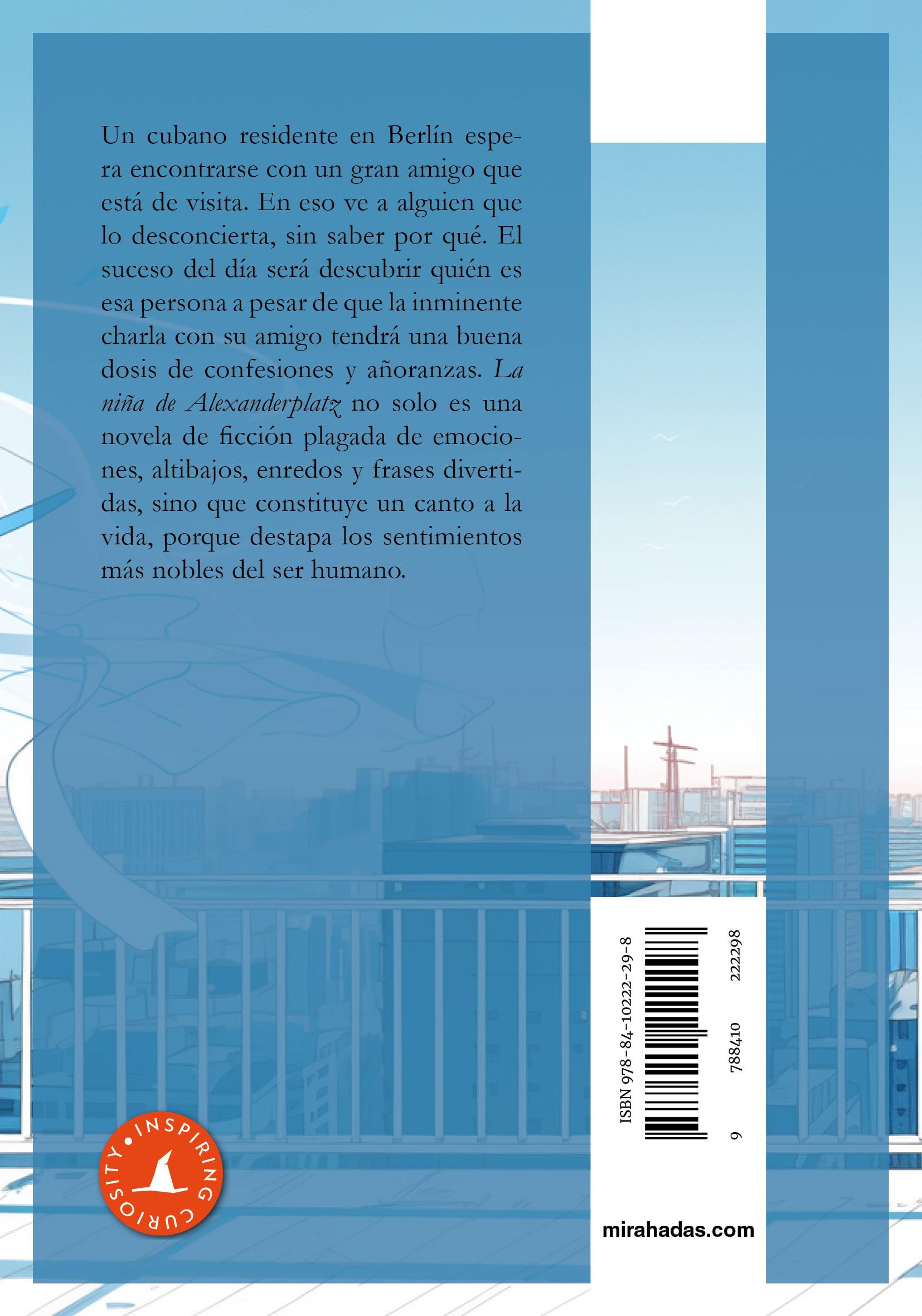A1lexanderplatz constituye el punto de partida de la historia más fascinante que yo recuerde en mi vida, por las cosas que sucedieron para sorpresa mía, la gente involucrada y, en especial, el desenlace.
A menudo les digo a mis amistades que esta plaza, ubicada en el corazón de la capital de la locomotora de Europa, es el centro del universo. Porque, en los últimos tiempos, he visto en torno a ella el flujo creciente de personas y el florecimiento o la consagración de centros comerciales, tiendas, negocios, oficinas, cafeterías, restaurantes, medios de transporte, ferias en fechas señaladas y sitios de interés político, cultural y turístico como en ningún otro lugar citadino que haya frecuentado con cierta regularidad.
La Torre de Televisión de Berlín, mucho más pequeña que la canadiense CN Tower, pero todavía imponente en sus trescientos sesenta y ocho metros de altura, se asocia a menudo con la plaza debido a la cercanía entre ambas, apenas cuatrocientos pasos si uno atraviesa los bajos de la estación de trenes, como si todo formara parte del mismo conjunto. Incluso Google Maps utiliza unas letras rojas que dicen: «Plaza peatonal con torre icónica» para etiquetar a Alexanderplatz.
La torre es un destino obligado para cualquiera que desee acceder a una vista panorámica de la ciudad en su lugar más
alto. Y es probable que sea un tema recurrente en la galería de imágenes de mi celular desde que vine a vivir a Alemania, porque jamás me canso de fotografiarla en todos los ángulos que se me presenta.
Sin embargo, el Reloj Mundial de Urania es, en mi modesta opinión, el producto cinco estrellas de la céntrica plaza. Esta estructura erigida en forma de disco con los veinticuatro husos horarios es el punto de reunión por defecto que eligen los berlineses y turistas en general cuando quedan en verse para, desde ahí, ir a pie a otro lugar cerca.
Por eso, Acuña, el mejor amigo de mi último trabajo en Cuba, y yo, habíamos acordado vernos aquel sábado frente al reloj mundial, cerca del huso horario de La Habana, nuestra amada ciudad natal.
A mí me resultaba muy fácil llegar a Alexanderplatz. Era como si todos los caminos condujesen a ella.
Obsesionado con la puntualidad, me bajé del metro a las tres de la tarde, media hora antes de lo convenido con Acuña, salí a la superficie y me paré frente al bloque del reloj que mostraba ocho ciudades de una manera bastante peculiar: Montreal, Washington, New York y Havanna en un grupo sobre la cinta de las horas, mientras que Panama, Santa Fé de Bogotá, Quito y Lima, debajo de esta.
Como de costumbre, el gentío era comparable con el revoloteo de las abejas en torno al panal. El sol, por su parte, no sentía vergüenza de jactarse de su poderío y brillaba con todo el ímpetu que le permitían las nubes veraniegas del Viejo Continente. El aire seco, propio de julio, era una bendición para los dueños de los sitios que dispensaban bebidas refrescantes a diestra y siniestra, quienes, además, agradecían la extensión de la luz solar hasta pasadas las diez de la noche, aun cuando la vida nocturna de esta impresionante ciudad es reconocida de Tokio a Honolulú.
Consciente de mis limitaciones visuales en las distancias mayores de veinte metros y habiendo olvidado los espejuelos
para ver de lejos sobre la mesita de la sala, dediqué un buen rato a familiarizarme con los rostros a mi alrededor, tal vez esperanzado en divisar a mi amigo vagando en la muchedumbre.
Pero Acuña nunca había sido un tipo puntual, y era de suponer que llegara al reloj mundial después de las cuatro de la tarde, con media hora de retraso. Sobre todo, porque era su primera visita al extranjero, y hacía solo tres días que había arribado a Berlín.
Con esa idea presente, decidí apartarme y buscar un lugar donde sentarme tranquilo a ver pasar a la gente, al tiempo que pudiera vigilar las inmediaciones del concurrido punto de reunión. Afortunadamente, una pareja de la tercera edad abandonó uno de los puestos en el inmenso banco sin respaldar a menos de veinte metros de donde yo estaba, y casi tuve que correr para no perderlo. Me senté, consulté el reloj de pulsera y estiré las piernas, satisfecho, contento de la vida.
Fue entonces cuando la vi.
¡La niña más linda del mundo!
A lo sumo, cuatro años. Delgadita y de una estatura ideal para acuclillarse delante de ella y mirarle a los ojos en línea recta. Con un vestido de ceremonia azul precioso, unas trenzas de boxeadora de un castaño oscuro que de seguro su mamá habría dedicado una hora en hacerlas, unos cachetes que daban ganas de untarles Nutella para comérselos, unas zapatillas de charol blanco y la alegría a flor de piel.
La vi hablando amenamente, cual si fuera una persona adulta, con un señor de aspecto humilde y tan viejo como obeso, quien se despidió segundos después. Supuse que sería alguien conocido, pero no pasó un minuto y le preguntó algo a una muchacha que se cruzó con ella. «Vaya carácter amigable el de la niña», me dije y estuve a punto de reírme.
De momento, no vi si alguien estaba al tanto de ella. Tampoco habría por qué preocuparse, incluso en una plaza tan amplia como Alexanderplatz, pues no es que estuviera correteando a lo loco como harían los chiquillos de esa edad. Sin embargo,
en un espacio relativamente reducido, movía sus piececitos con la misma energía y determinación que un delantero de fútbol persigue a la esférica junto a la portería contraria. «Intranquila la niña, ¿eh?», pensé.
La niña se volteó de pronto y dirigió sus bellos ojitos pardos hacia alguien que la había llamado desde el otro extremo del banco. Corrió unos pasos, agarró un osito de peluche y regresó adonde estaba. Se sentó en el suelo a pocos metros de mí, cuidando con esmero que el lino del vestido se arrugara lo menos posible, y empezó a hablarle al osito en voz baja. No vi quién se lo había dado porque en ese momento pasó un guía turístico rodeado de un grupo de jóvenes. Volví a fijarme en la niña, quizá con los ojos de su padre y un deber de vigilarla que yo mismo me había impuesto sin darme cuenta.
«Probablemente, se tranquilizará un rato con el muñeco», me imaginé. Empero, yo era el que tenía un extraño salto en el estómago, una especie de agitación comparable con la de haber trotado varios kilómetros, y que no tenía nada que ver con el trasiego de la gente o la posible impuntualidad de mi amigo, mucho menos con la sed, la cual ya comenzaba a enviarle señales de alerta a mi impaciente cerebro.
Al instante comprendí: había algo en la niña que me intrigaba sobremanera.
Hubiera dado cualquier cosa en el mundo por descubrir la causa al vuelo, pero tuve que fijar la vista en las puntas de mis zapatos y abstraerme para intentar recordar.
Mi mente comenzó a escudriñar en el pasado a toda velocidad con la precisión milimétrica del experto informático que busca determinado fichero en una computadora.
Empecé por las memorias más recientes, las del día, incluso de la semana en curso, pero la búsqueda no arrojó ninguna luz. Luego me concentré rápidamente en los últimos seis años, en mi estancia en Berlín desde que me había ido de Cuba, y tampoco tuve suerte. Decidí hurgar un poco más hondo y surgió la imagen del jubilado de la casa blanca de la esquina, allá en
mi barrio habanero, y de su consentida mascota Cleopatra, una cocker spaniel color champán, idéntica al dueño, que le sacaba fiesta a cuanta gente veía pasar y acaparaba las miradas y los comentarios de los lugareños desde que era una cachorra.
Mas no era el carácter amigable de la niñita que ahora jugaba a escasos metros de mi banco el motivo de mi repentina inquietud. Tampoco era su vestido de lino azul. ¿Qué rayos sería entonces?
De pronto oí que alguien voceó mi nombre de pila.
Levanté la vista y lo vi junto al reloj mundial.
«¡Acuña!», grité por dentro y fui al encuentro de mi querido amigo.
Alberto Arias Acuña era un tipo divertido, ocurrente, dicharachero, con algún que otro tornillo suelto, mal hablado, aficionado de los juegos de mesa y la lotería clandestina y amante de cualquier bebida que contuviese al menos una gota de alcohol, pero nunca dejaba de mostrar un alto sentido de la camaradería y la amistad, que rozaba el altruismo cuando se sentía medianamente correspondido.
Con tendencia a engordar en los últimos años si seguía abusando de la cerveza, el pan de ajo y el maní garrapiñado, Acuña siempre había despuntado por sus magníficas aptitudes en los deportes con pelotas, sobre todo el baloncesto y el fútbol. Pero «el tiempo, el implacable, el que pasó» le estaba pasando factura y ya no entrenaba ni hacía ejercicios como antes; más bien se había vuelto un poco sedentario.
Orgulloso de ser mulato, «de la estirpe de los Maceo», me dijo semanas después de conocernos, tenía nariz ñata, ojos saltones, un pelo rebajado con máquina casi al cero y un brillantico barato en la oreja izquierda. Su voz era aguda y parecía que cantaba al hablar.
Alto, corpulento, de brazos quemados por el sol y manos acostumbradas a reparar carros antiguos, a este mulato humilde le dio por matricularse en un curso elemental de computa-