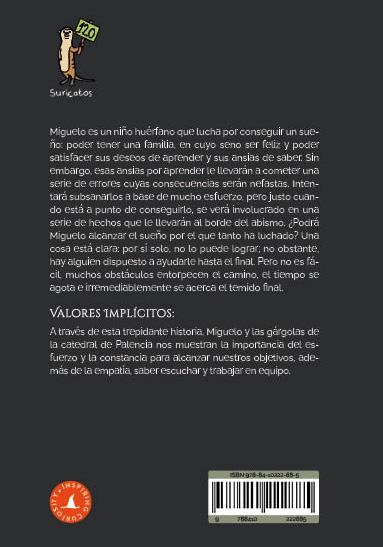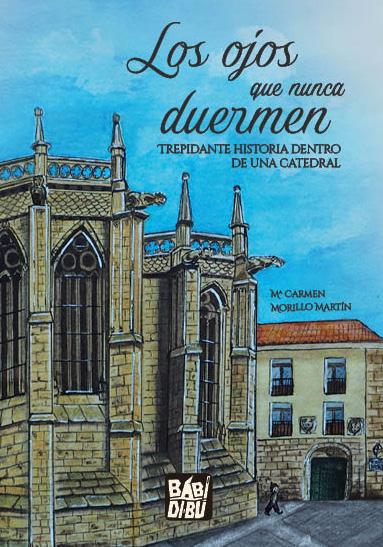


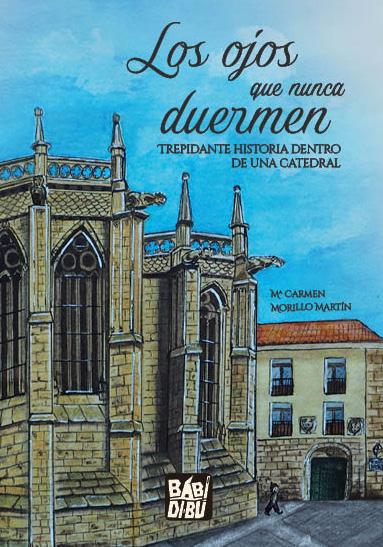

—
No puedo creer que hayas vuelto a las andadas, Miguelo. Lo has estropeado todo de nuevo. La próxima vez irás a ese internado o, mejor dicho, reformatorio, y no saldrás hasta que seas mayor de edad. Estarás solo en el mundo, nadie te querrá y tendrás que buscarte la vida por ti mismo. No me das ninguna pena, te lo has buscado tú solito.
—Por favor…, por favor, esta vez no fue culpa mía, señorita Dorotea —suplicó Miguelo con sus grandes ojos negros muy abiertos.
—Esta vez, ¿y qué me dices de la anterior? Han pasado
solo cuatro días y otra vez has vuelto a liarla —le contestó la cuidadora, dándole en la nuca con la palma de su mano.
—No se lo diga a la directora, por favor, se lo suplico…—imploró Miguelo masajeándose la nuca. Hace tiempo que me porto bien, lo he demostrado con creces. Por favor, no es verdad lo que dicen, por favor…
—¡Por supuesto que se lo voy a decir, Miguelo! Son las normas y además no seré yo quien te encubra. De hecho, vamos derechos al despacho de doña Leoncia. Miguelo, no escarmientas. Eres digno de lástima. Estás perdiendo una oportunidad única, el tren más importante de tu vida. Tu comportamiento no cambia, y tus promesas no tienen ninguna credibilidad —contestó Dorotea mirando al frente y aligerando el paso hacia el despacho de la señora directora.
—¡No, no! Tiene que creerme. Todos tienen que creerme. Esta vez no he sido yo, y la anterior tampoco. Sabe que me he comportado muy bien. No he roto mi promesa. Soy un buen niño y desde hace casi dos años, no he hecho nada malo…
—Es verdad, Miguelo —le interrumpió Dorotea—. Parecía que habías cambiado. Llevabas casi dos años portándote bien, y la verdad es que parecía increíble viniendo de un sinvergüenza como tú. Pero está claro que no podemos confiar en ti. Has vuelto a las andadas y has vuelto a robar. ¡Y dos veces en la misma semana! —le recriminó la cuidadora, esta vez dándole un empujón.
—¡No! ¡No! ¡No he robado nada! Que busquen en mi habitación, que… que la registren de arriba abajo, que…

que miren en mis ropas, no tengo nada… —explicaba Miguelo atropelladamente.
—Ya habrás escondido en alguna parte lo que has robado, como hacías siempre. ¿Cómo puedes mentir tan descaradamente, Miguelo? Allí, en casa de los señores Ácimas, estaba el palito de la piruleta con esas letras de color rojo. Solo los niños del orfanato recibisteis piruletas ese día, traídas por el misionero amigo de don Ricardo de muy lejos. Esas piruletas eran inconfundibles con esas letras chinas rojas, y que yo sepa, ningún otro niño sale del orfanato. No hay duda de que fuiste tú —le dijo la cuidadora a Miguelo, poniendo cierto énfasis en el «tú» y escupiéndole las palabras en su cara.
—Sí, ya lo sé, era el palito de mi piruleta, pero no puedo entender cómo apareció en casa de esos señores —intentó explicar Miguelo con cara de asombro.
—¡Qué gracioso! ¿Acaso los palitos de las piruletas tienen patas y pueden andar solos? Anda, tira para adelante y deja de decir tonterías, Miguelo.
—Pero, señorita, yo ni siquiera sé dónde está esa casa, tiene que haber alguna explicación…
—No hay explicaciones que valgan —interrumpió tajantemente Dorotea—. Vamos, camina rapidito que doña Leoncia nos está esperando.
—Yo no fui, por favor, créanme —suplicaba Miguelo.
—Ya, claro. ¿Y lo de hoy qué? ¿Qué me dices de lo de hoy? —preguntó Dorotea mostrando una sonrisa socarrona.
—Había un mendigo que tocaba el violín en la calle….
Yo me quedé escuchándole… Había otros dos niños allí…, yo venía derecho del convento de las monjas…
—Venga, no tengo más tiempo que perder contigo. No quiero escucharte más, pequeño sinvergüenza —le dijo agarrándole fuertemente del brazo haciéndole daño.
—Sí, sí, pero déjeme que le explique. De verdad, le ruego que me escuche. Esta vez no ha sido culpa mía —balbuceó Miguelo con rabia contenida y quitándose de un manotazo las lágrimas que amenazaban con asomar a sus ojos.
—¡Basta ya! He dicho que no quiero ninguna explicación. Ya se las darás a la directora, eso es, si es que quiere escucharte, porque a estas alturas ya nadie te cree —le recriminó mientras avanzaban por los largos y lúgubres pasillos del orfanato hacia el despacho de la directora.
—Por favor, por favor, se lo ruego… —dijo ya Miguelo entre sollozos para, a continuación, dar rienda suelta a las lágrimas que hacía rato pujaban por salir de sus grandes ojos negros.
La cuidadora hizo oídos sordos, y tras llegar delante de la puerta de la señora directora, tocó fuertemente con los nudillos. Se escuchó una voz ronca, hombruna, procedente del despacho.
—¡Adelante!
—Entra, ¡pequeño ladrón! —dijo la cuidadora metiendo a empujones a Miguelo en el despacho de la directora y haciéndole trastabillar.
—Buenas tardes, doña Leoncia. Miguelo o, mejor dicho, este pequeño delincuente, acaba de liarla otra
vez —le comunicó Dorotea a la señora directora con voz acusadora.
—Lo sé. Me acaba de llamar la policía. Querían estar con nosotros para hablarnos del robo de hace cuatro días, y resulta que me dicen que este pequeño canalla se ha visto envuelto en otro.
—No, por favor, yo no he hecho nada –dijo Miguelo al borde de las lágrimas de nuevo.
—¡Silencio! Vamos a ver, Miguelo. Está claro que tu destino va a ser un internado para niños rebeldes, es decir, un reformatorio donde van los niños que no tienen remedio. Y lo que es peor, cuando seas mayor, la cárcel —le dijo doña Leoncia sin ningún miramiento.
—Pero, yo no he sido, yo no he robado nada…
—¡Cuando hablo, no se me interrumpe! —dijo en tono cortante la directora—. Y ¿qué me dices de lo de la semana pasada?, ¿qué me dices del robo de la casa de los señores Ácimas? La policía acaba de hablar conmigo y me han comunicado que todo apunta a que el robo de las monedas lo cometiste tú. Allí estaba el palo de la piruleta. Y ahora me vuelven a llamar diciendo que te has vuelto a ver involucrado en otro robo. ¡Esto es el no va más!
—Yo no estuve allí nunca. Yo no sé dónde viven los señores Ácimas, y tampoco sé nada de lo que me están hablando.
—¿Y cómo ha podido aparecer tu medalla en casa de los señores Sevillano? ¡Por arte de magia habrá sido! ¡Y también por arte de magia ha desaparecido una joya de
gran valor con un diamante y brillantes! —concluyó doña Leoncia socarronamente.
—¿Qué? ¿Ha aparecido mi medalla? —preguntó Miguelo, ansioso—. ¿Quién la tiene? Por favor, díganme… —preguntó de nuevo mostrando por primera vez durante toda la conversación un atisbo de felicidad en su cara ante la idea de recuperar su preciado tesoro.
—Yo, por supuesto. Y no la verás nunca más
—No, por favor, mi medallita no, no… —imploró Miguelo.
—¡Cállate ya, pequeño sinvergüenza! ¡He dicho que no se me interrumpe! Además de ladrón, eres un embustero y nos sigues mintiendo. Tienes la cara tan dura que encima disimulas y haces como que no tienes ni idea de dónde estaba tu medalla. Tu desfachatez es increíble.
—No sé de qué me está hablando, doña Leoncia, no sé dónde estaba mi medalla, no he robado ninguna moneda de plata, ni siquiera sé de qué se me acusa ahora… —contestaba Miguelo, consternado.
—Ha desaparecido de casa de los señores Sevillano una joya de incalculable valor, que guardaban en la habitación donde ha aparecido tu medalla. La has robado tú y la has escondido en algún lugar junto con las monedas de plata de los señores Ácimas. ¡A saber dónde habrás escondido todo ese botín! —prosiguió doña Leoncia subiendo cada vez más su tono acusador.
—¡En ninguna parte! ¡Yo no he escondido nada porque no he robado nada —gritó Miguelo levantándose de su silla, esta vez ya sin poder contener su furia.
Un gran bofetón le cruzó la cara a Miguelo haciéndole caer hacia atrás.
—¡Se acabó! ¡No hay más explicaciones que valgan! No voy a seguir escuchando más mentiras de un niño tan sinvergüenza como tú. No sé ni cómo hemos podido confiar en ti todo este tiempo. Era de esperar.
Tras pronunciar estas palabras, doña Leoncia se acercó a la puerta de su despacho y la abrió.
—Esperaremos el informe policial. ¡Dorotea! —dijo con su voz hombruna dirigiéndose a la cuidadora—, llévate a este pequeño delincuente a su habitación, que no salga en toda la semana, y llama a don Ricardo. Miguelo no será entregado en adopción nunca. Este canalla no es digno de ninguna familia decente.
—No, por favor, no llamen a don Ricardo. Por favor, escúchenme, yo no he sido… —dijo Miguelo con un hilo de voz. Ya no tenía fuerzas para defenderse de algo que no había hecho y que, encima, no podía explicar.
—Haz lo que te mando, Dorotea. Y tú, Miguelo, cállate. Será mejor que no protestes. Llévale a su habitación. Ya no puede salir. Solo comerá caldo de cocido, pan y agua durante una semana, y no podrá hablar con nadie. Reza para que de aquí a siete días aparezcan los objetos robados. De no ser así, si en una semana no aparecen y son devueltos a sus dueños, abandonarás para siempre el orfanato e irás derecho al reformatorio. Ninguna familia en este mundo te adoptará, y yo me encargaré personalmente de que así sea.
—Por favor…, se lo ruego, doña Leoncia… —consiguió decir Miguelo entre hipidos.
Pero la cuidadora, Dorotea, ya había cerrado la puerta tras de sí, y conducía a Miguelo a empellones y empujones a su habitación, mientras le llamaba «ladrón, sinvergüenza, canalla» y cosas por el estilo.
El pobre Miguelo llegó destrozado a su habitación. Lloraba desconsoladamente. Lloraba como hacía casi dos años que no lo hacía. Sus esperanzas de ser un niño feliz se habían desvanecido para siempre. De la noche a la mañana, todo por lo que había luchado se había ido al traste. Y todo por nada. Él no había hecho nada, solamente se había limitado a cumplir con su deber.
Dorotea le hizo entrar en su habitación dándole un fuerte golpe en la espalda, dio tres vueltas de llave para que no pudiera salir, y antes de alejarse le dijo a Miguelo desde el otro lado de la puerta escupiendo las palabras:
—No me extraña que tu madre te abandonara. Seguro que desde que naciste intuyó que ibas a ser un sinvergüenza, y por eso no te quiso.
Miguelo se tapó los oídos porque no quería seguir escuchando. Se tiró en su cama, un colchón maltrecho y agujereado, con muelles rotos que se le clavaban hasta las entrañas. Se tocó el cuello y de nuevo volvió a sentir la falta de la medallita. Esa medallita que había llevado siempre colgada del cuello desde que nació. No solamente le habían acusado de los robos, sino que encima le habían arrebatado lo que más quería en este mundo, su medallita de oro con unas letras grabadas que decían: «Siempre te querré, Miguelo». Su madre no le abandonó así como así. De eso estaba seguro, la prueba eran las