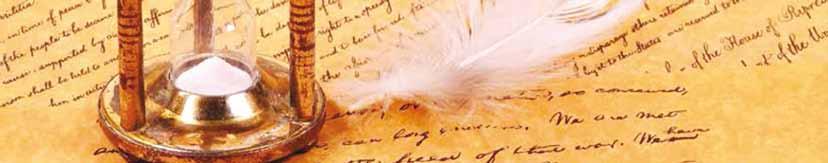8 minute read
ANÁLISIS
Urbanismo con perspectiva de H¶OFSP
Por Cristina Gallego Velloso, abogada y miembro de la junta directiva de AMAV
Advertisement
Actualmente se produce una enorme confusión sobre lo que es el género. En una primera aproximación, podría concebirse como el sexo biológico del nacimiento. Sin embargo, el género es el rol que socialmente se nos ha impuesto. Es, según Zaida Muxi 1 , “una construcción social y cultural conformada históricamente”, de tal manera que a las mujeres se nos ha asignado “un espacio, el privado, y un mundo de trabajo, el reproductivo” y ha sido “la invisibilidad de lo privado y el no reconocimiento del valor de la reproducción lo que ha marcado y marca las actividades realizadas por mujeres”. Y bajo esta realidad se han ido desarrollando urbanísticamente las ciudades, que son resultado de la historia en la que el hombre ha impuesto su protagonismo; como decía Hannah Arendt 2 , ”La ciudad es una memoria organizada” y ”Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia”.
El urbanismo de género busca precisamente visibilizar la diferencia en el uso de los espacios por el hecho de ser mujeres y hombres y el rol estereotipado que se le atribuye a cada uno, estudia la influencia de estos roles femeninos y masculinos y las implicaciones directas que tienen en las decisiones urbanas, y apuesta por transformar la sociedad a partir de repensar espacios, porque estos también contribuyen a reconfigurar las realidades.
Lo cierto es que no hay ninguna fórmula concreta que permita saber cómo han de ser los espacios en las ciudades desde la perspectiva de género, porque hay que acomodarse a cada contexto territorial y a su población, pero sí que puede hablarse de cinco cualidades humanas a tener en cuenta; la proximidad, la diversidad, la autonomía, la vitalidad y la representatividad 3 . Proximidad en el sentido de que todo se tenga cerca de casa y se acceda caminando o usando el transporte público, y diversidad consistente en que en esta proximidad te encuentres con equipamientos, comercios, transporte público variado, con independencia de la edad, origen y diversidad funcional de cada persona. La autonomía está relacionada con la accesibilidad universal, la percepción de seguridad entendida como la posibilidad de que se puedan usar los espacios de manera libre y segura en cualquier momento del día, mientras que la vitalidad es la cualidad que da vida a esos espacios: vida en la calle, como lugar en el que sociabilizar, lo que también permite la seguridad. Finalmente, la representatividad es la cualidad que tiene que ver con la participación fundamental en las decisiones humanas, en aquellas sobre cómo tiene que ser tu barrio, teniendo también en cuenta la memoria, la historia, pero sobre todo de las mujeres y nuestras aportaciones a la ciudad, tradicionalmente ignoradas.
En el ámbito legislativo y jurídico, se inició en el año 1994 la denominada “Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad”, consistente en una línea de investigación
subvencionada por la Sección para la Igualdad de Oportunidades de la Comisión de la Unión Europea. Su objetivo era concebir una nueva filosofía en el planeamiento urbano, contribuyendo de una forma constructiva a que se tuvieran en cuenta las diferentes necesidades y expectativas de los ciudadanos, hombres y mujeres, en el debate democrático real, lo que venía motivado, entre otras razones, por la ausencia de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones relacionados con la ciudad, la vivienda y el planeamiento urbano, pese a estar particularmente afectadas por las condiciones de vida en la ciudad, el barrio y la vivienda.
En España la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 26 4 , en relación con el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, obliga a que la memoria del análisis del impacto normativo contenga un apartado referido al “impacto por razón de género”, con la finalidad de analizar y valorar “los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres”.
La exigencia de la incorporación de un informe de impacto por razón de género en la tramitación de las normas reglamentarias ha sido extendida por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa a los instrumentos de planeamiento, por tener estos la misma naturaleza jurídica que aquellas disposiciones, exigiéndose el informe de género, incluso, como requisito ineludible para garantizar la validez de los planes de urbanismo. En este sentido, tienen gran trascendencia las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de abril y de 10 de julio de 2017, que consideran de aplicación la cláusula de supletoriedad de derecho estatal ante la ausencia de normativa autonómica que impusiera como requisito la elaboración de un informe de impacto de género, que es imprescindible en la elaboración de normas de planeamiento: “Asume por ello esta Sala que no carece precisamente de relevancia sino todo lo contrario que el planificador, con base en los oportunos estudios demográficos, deba considerar el impacto de género que los instrumentos de ordenación puedan causar al regular cuestiones tales como, por ejemplo y entre otras, la ubicación y características de los viales y conexión de redes generales y locales en conexión con centros docentes, equipamientos necesarios, transportes y movilidad, una u otra tipología edificatoria (en directa relación con la seguridad pública y para la prevención de agresiones característicamente dirigidas contra la mujer) o la ubicación, proximidad y accesibilidad de zonas verdes y parques públicos”.
Sin embargo, la reciente sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2018 entiende que no es exigible dicho informe para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de un ayuntamiento aprobado por acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y concluye
que la cláusula de supletoriedad del derecho estatal no tiene soporte en la actual jurisprudencia, porque “es evidente que el Estado no puede dictar normas supletorias al carecer de título competencial específico que así lo legitime”. Dicho esto, considera la sentencia que el principio de igualdad de género no resulta una cuestión neutral en materia de urbanismo y debe ser el principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano para que la ordenación vaya dirigida a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y, lo que es aún más relevante, el Tribunal Supremo señala que “si bien no es exigible al plan impugnado la incorporación de un informe de impacto de género […] ello no es óbice para que puedan discutirse a través de la impugnación del plan, los concretos y específicos aspectos que pueden incidir en una ordenación de naturaleza discriminatoria”, reconociendo que, en el supuesto concreto que resolvía, no se había abordado la cuestión de fondo —aspectos concretos del plan que fueran contrarios al principio de igualdad de género—, sin que pueda declararse su nulidad por infringir un trámite formal que no le es exigible. Y declara como doctrina jurisprudencial que, en materia de ordenación urbana, “el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, sin que sea necesario que el plan se someta “a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser impugnado y el control judicial alcance dichos extremos”. A este respecto, hay que recordar que el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, obliga de manera específica a las administraciones públicas a tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, y deben utilizarse a tal fin mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la
participación ciudadana y la transparencia. Cobra especial protagonismo en este ámbito el denominado principio de transversalidad, cuya finalidad es integrar la perspectiva de género en las legislaciones, en las políticas, programas y proyectos públicos. La transversalidad entendida como necesidad de que la realidad en los diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos o económicos, se analice teniendo en consideración que hombres y mujeres no se encuentran en la misma posición social y esa diferente posición determina los efectos que para cada uno de los colectivos —el de las mujeres y el de los hombres— tendrán las propuestas de transformación social que se diseñen. La transversalidad de género significa la aplicación de las políticas de igualdad en las políticas generales y se concreta en la introducción de la igualdad en todas las fases de la intervención pública, para que los diferentes programas incorporen medidas a favor de ésta y evitar discriminaciones en las políticas generales. Este principio de transversalidad, además, está recogido expresamente en el artículo 15 de la LO 3/2007 cuando señala que “el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos”, y obliga a las administraciones públicas a que lo integren de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas.
Son innegables el esfuerzo y el empeño emprendidos en los últimos tiempos en promover la desaparición de la brecha que impide una igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres y, pese a los evidentes avances que se han producido, no podemos considerarlo como un objetivo plenamente logrado. Los procesos de desarrollo y organización urbanística de nuestras ciudades, que se encuentran en constante cambio y evolución —o involución— y que son fundamentales para garantizar el desarrollo personal pleno de quienes las habitamos, no pueden ignorar la visión feminista o de género, inclusiva de todas las diferentes perspectivas, no solo porque es imperativo legal, como hemos visto, sino también porque es una cuestión de responsabilidad para los que estamos y para quienes van a sucedernos.
(1) (2) (3) (4) Zaida Muxi Martínez, arquitecta y urbanista, integrante del Col-lectiu Punt 6. Hannah Arendt, filósofa y teórica política. Col-lectiu punt 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a través de su Disposición Final Tercera, modificó la Ley 50/1997, estando en vigor su artículo 26 desde el 2 de octubre de 2016.