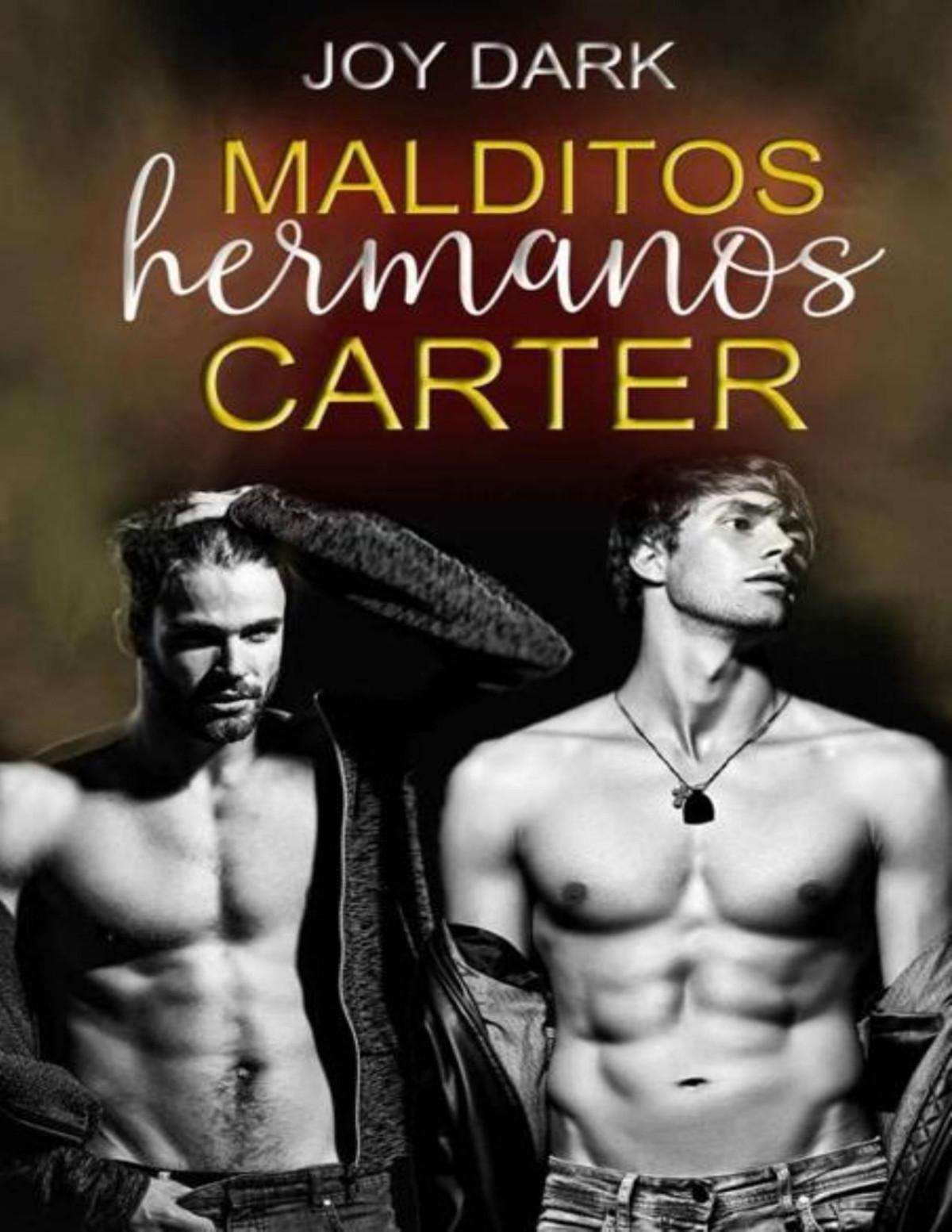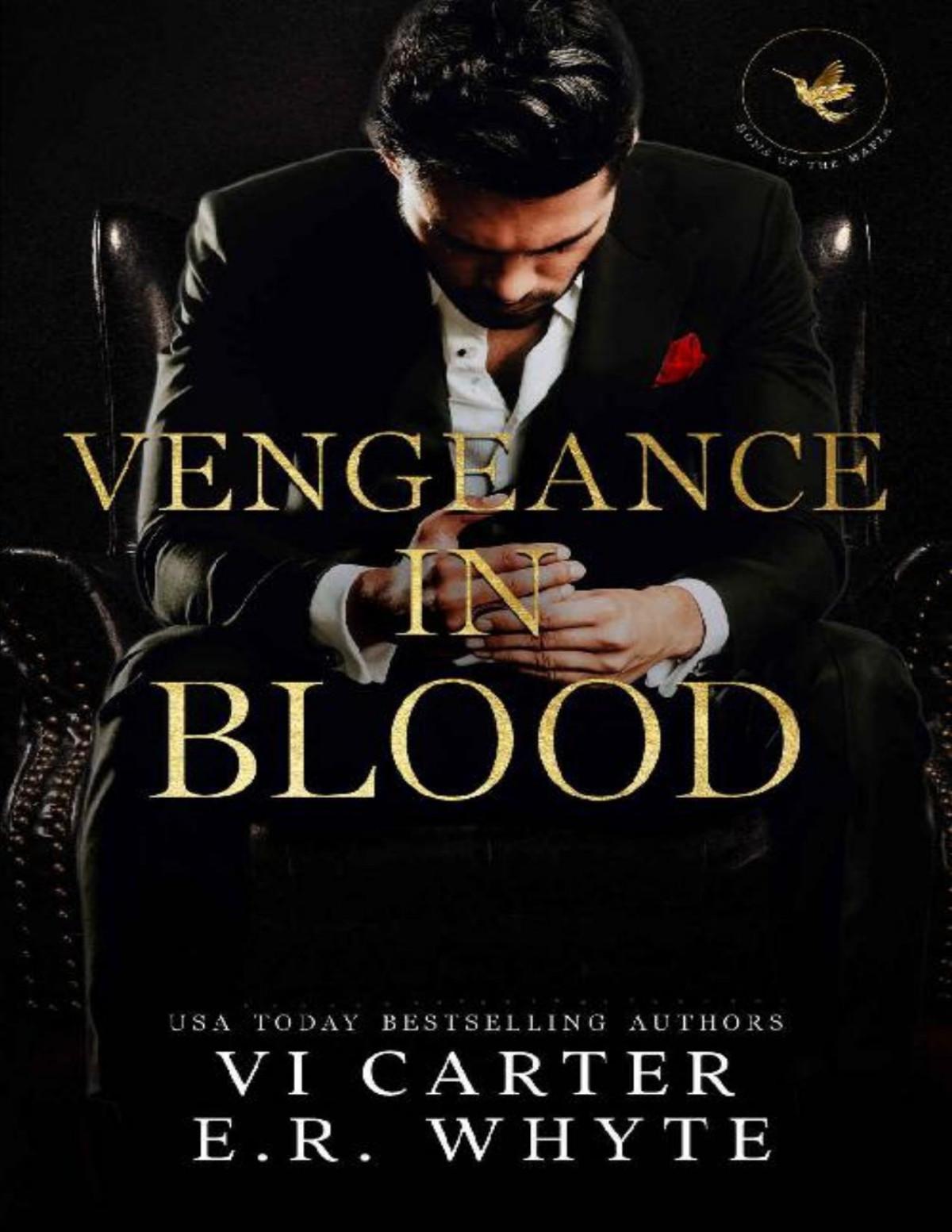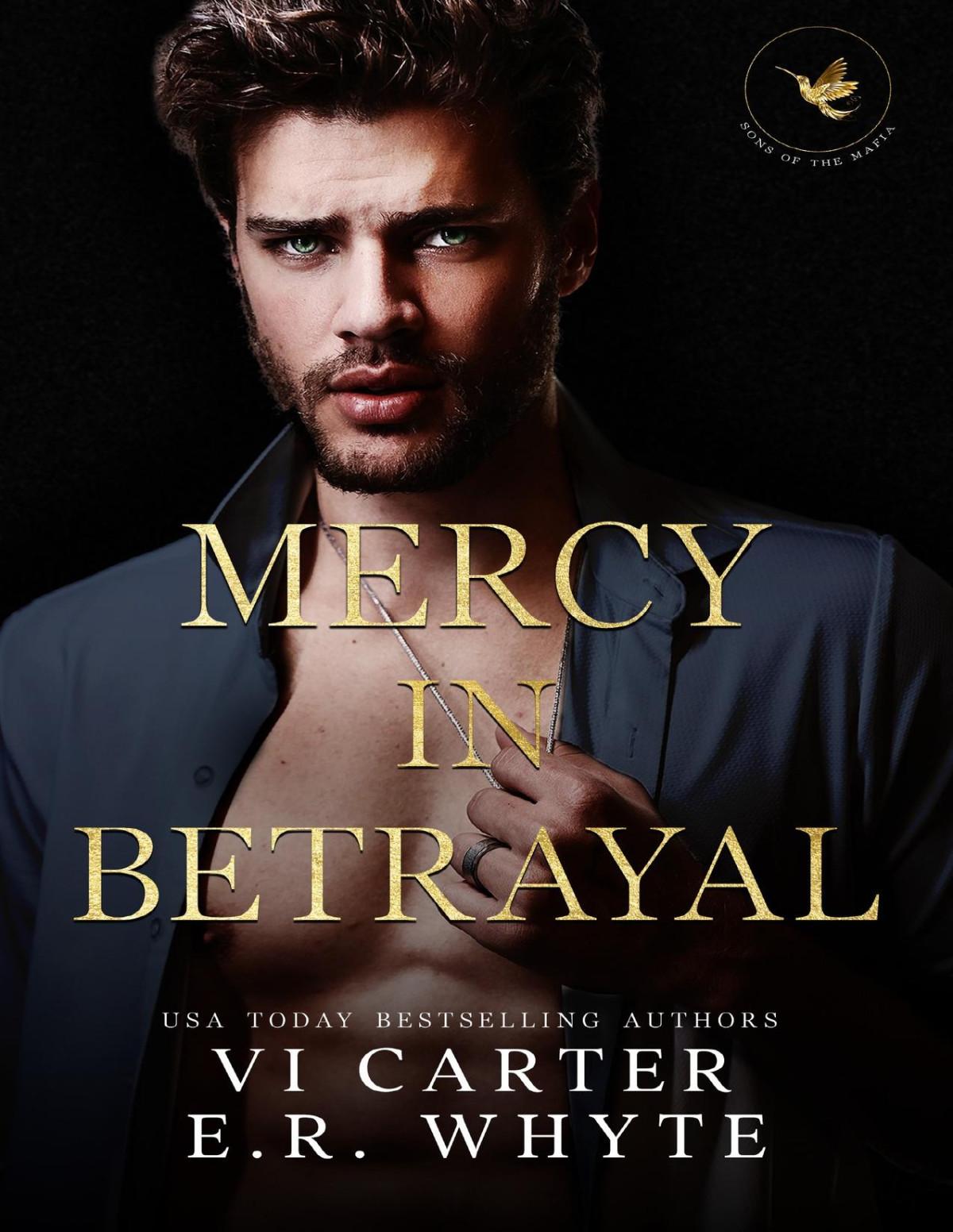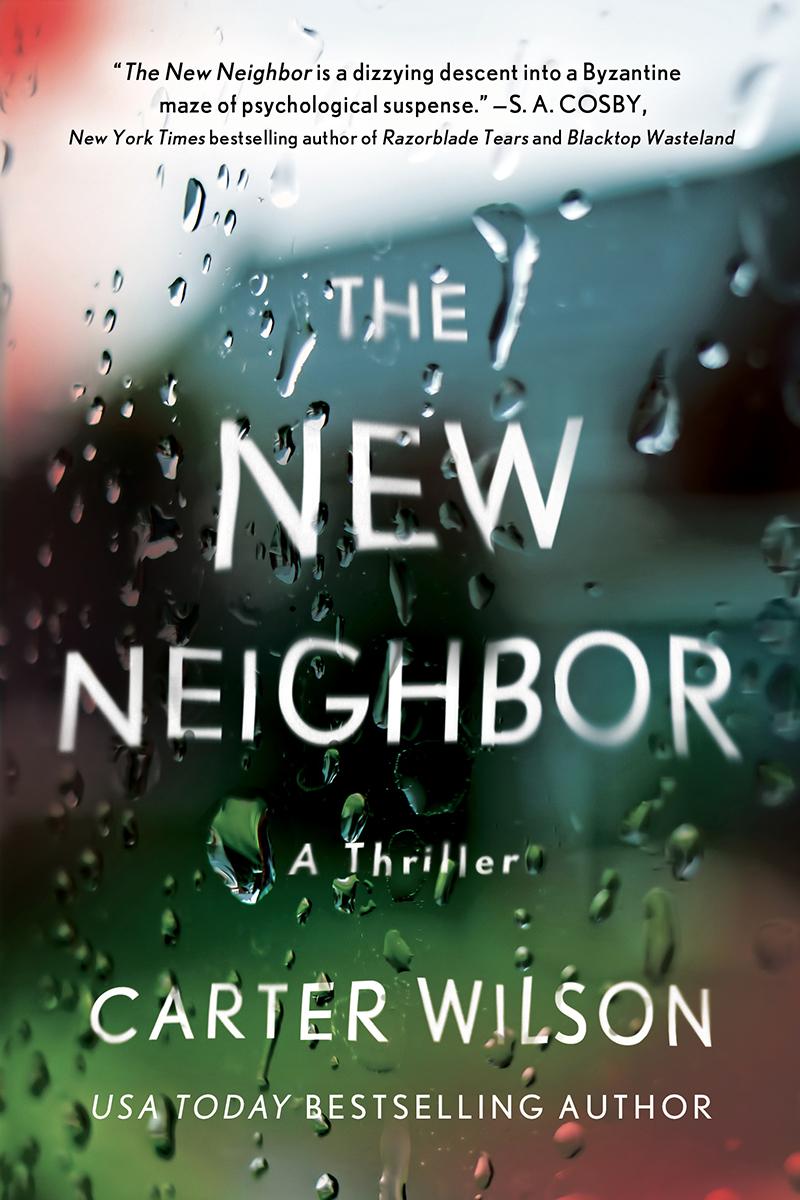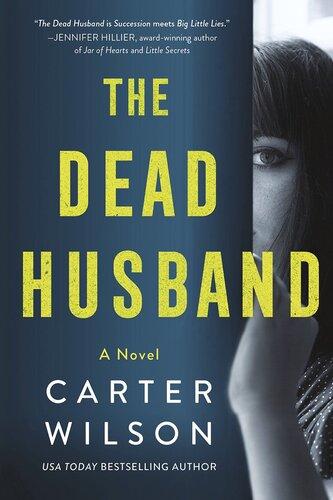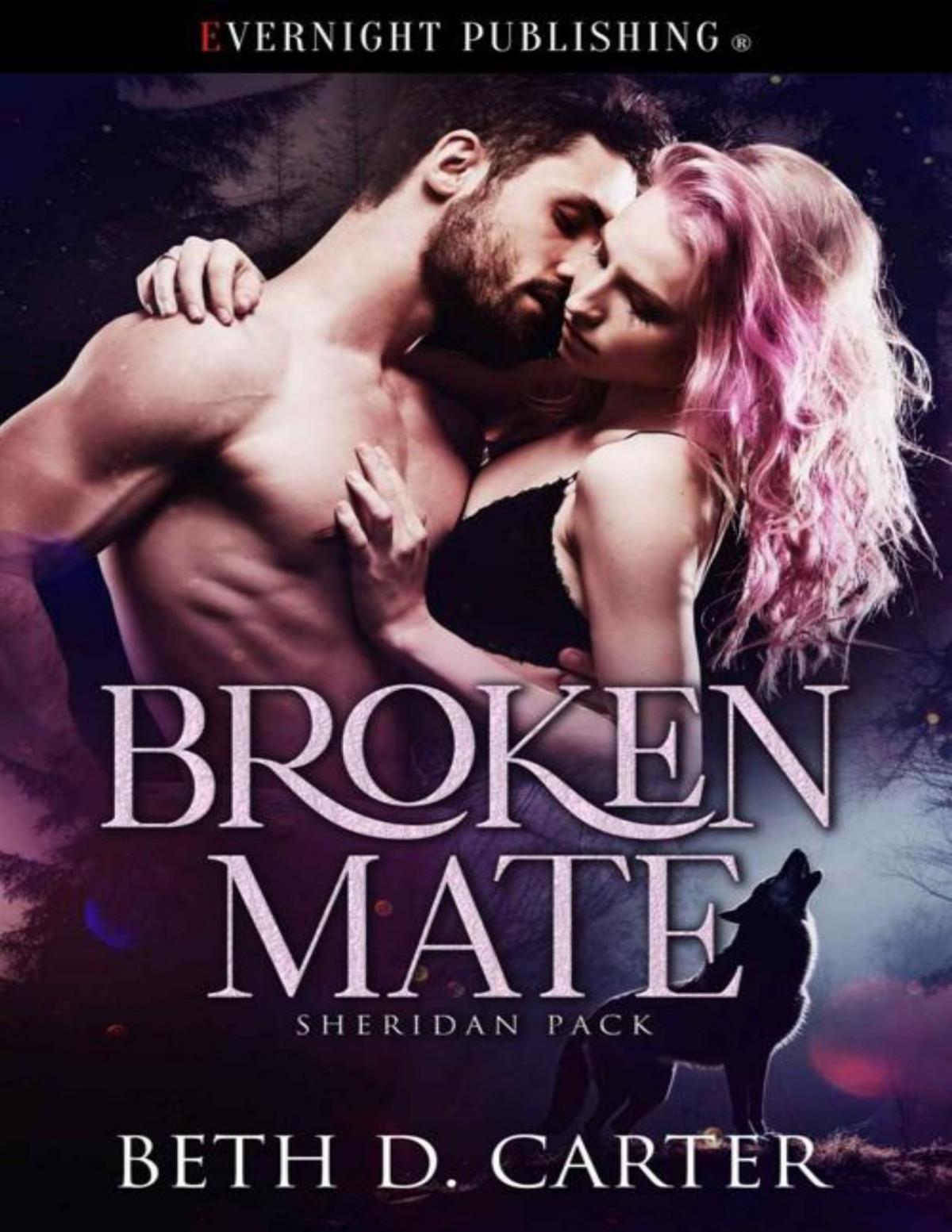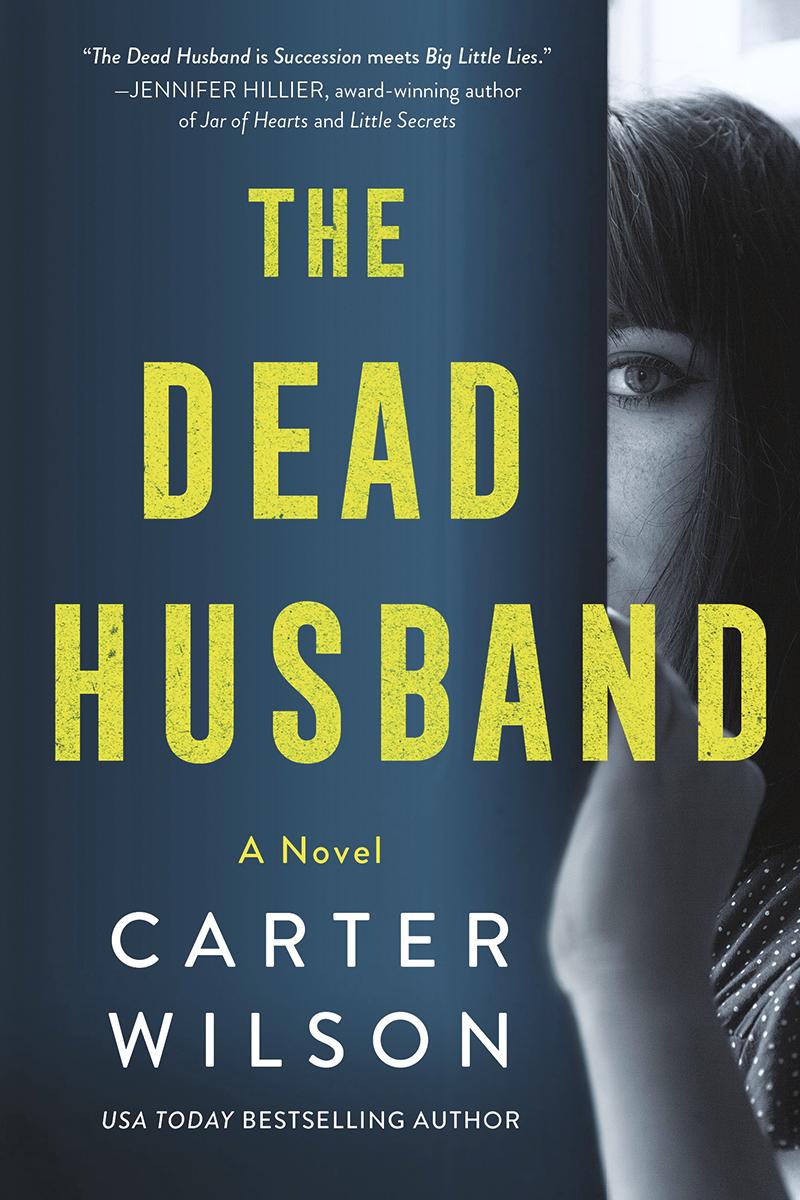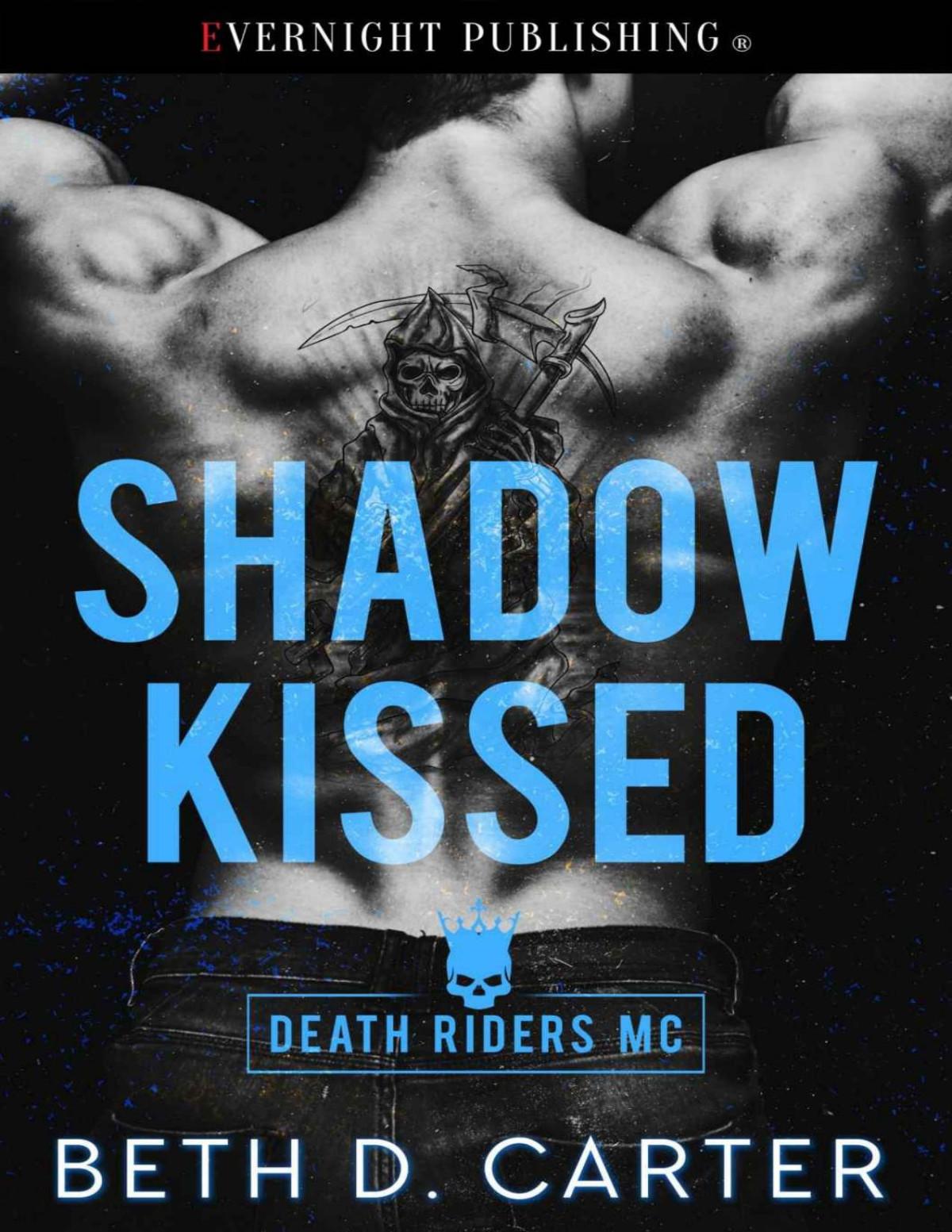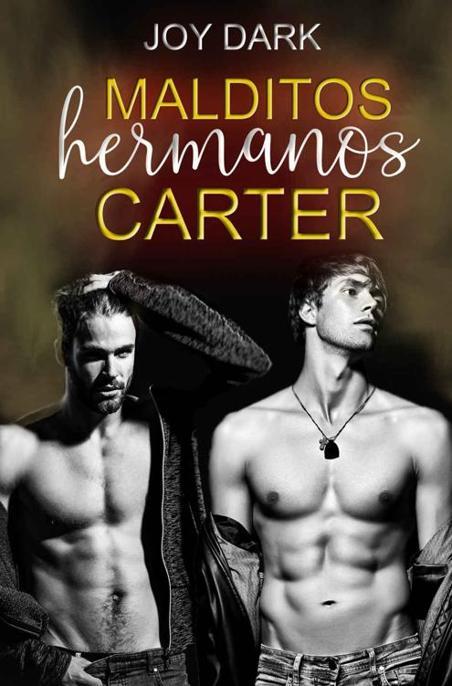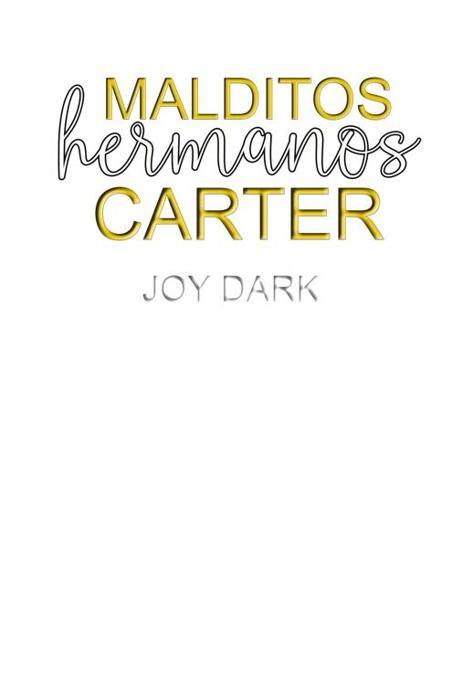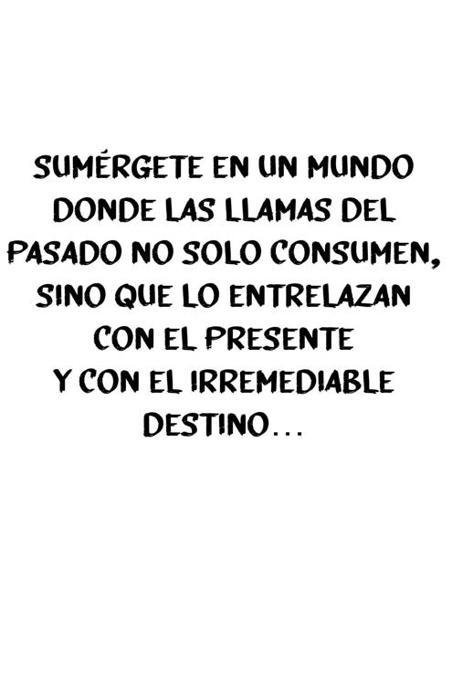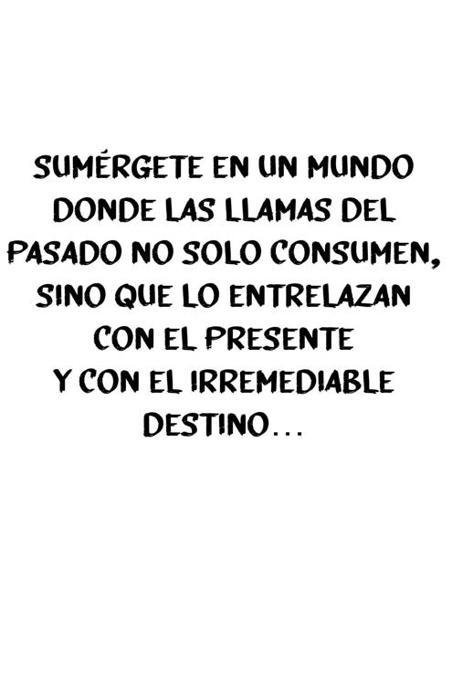PRÓLOGO
Stillwater, septiembre 2019
Miraba a través de la ventana de Steel’s Pantry, la tienda de comestibles que regentaba mi familia desde tiempos inmemoriales, los susurros del viento que llevaban consigo historias de generaciones pasadas y secretos guardados en cada rincón del pueblo. En ese instante, me di cuenta de que las raíces de nuestra familia estaban tan entrelazadas con la tierra como los árboles que se alzaban majestuosos en el horizonte, y nuestra tienda era testigo silente de todas esas historias que danzaban en cada estantería.
Vendíamos un poco de todo, desde azúcar y pastelitos, hasta ruedas de coches y productos para mejorar las cosechas. «Lo que busques, nosotros lo tenemos». Ese era el lema que mi padre adjuntó al letrero que colgaba de la puerta, bastante viejo, que me encargaba de embellecer de cuando en cuando con esmero, utilizando un paño.
La vida en Stillwater no podía definirse como ajetreada o frenética, más bien todo lo contrario. A pesar de ser una ciudad con casi setenta mil habitantes y ubicarnos en Main Street, la calle principal, con edificios de arquitectura histórica de madera y piedra y pequeña altura, la zona era tranquila. Una planta o dos como máximo, excepto el bloque en el que vivía la señora Turner, que contaba con tres alturas y destacaba entre los demás. Bajo él se hallaba la panadería por donde pasaba todos los días a recoger bollos de azúcar. Me encantaban. Eran mi debilidad.
La señora Turner tenía cuatro gatos y dos perros. No es cierto eso de que los perros y gatos se llevan mal. Estos se paseaban por el barrio juntos y cuidaban unos de otros al cruzar la carretera.
Saboreaba uno de los panecillos azucarados en aquel mismo momento, mientras mis pupilas se paseaban por la calle semidesierta, demasiado polvorienta y descolorida. Además, hacía calor y todos debían estar trabajando o resguardados en sus casas de aquella ciudad pequeña en el condado de Payne, en el estado de Oklahoma, donde sus vecinos se repartían entre sus miles de hectáreas de praderas, bosques y lagos. Antes era territorio indio, excepto la península, y compartíamos tierras con varias comunidades indígenas como los Apache, Comanche, Kiowa, Osage o Wichita.
Casi todos nos conocíamos y nos reuníamos en diferentes ocasiones, pero había una celebración en la que nadie faltaba. Como buenos seguidores de los Cowboys de Oklahoma, asistíamos a cada partido a animar a nuestro equipo de baloncesto.
Un coche gris oscuro aceleraba por la avenida de dos carriles sin delimitar y dejaba una estela de polvo tras de sí. Los rayos de sol de finales de verano aún se hundían sobre el asfalto gris y los campos de Stillwater. Echaba de menos el verde de sus praderas, aunque ahora disfrutábamos de sus lagos, a los que íbamos a bañarnos, la mayoría de las veces al lago Boomer en el parque natural.
«Hoy la calle está más tranquila de lo habitual», pensé con extrañeza.
Supuse que la víspera del fin de semana suponía un esfuerzo extra para las familias que deseaban descansar de sus trabajos y disfrutar de tiempo libre con sus seres queridos.
El verano concluiría pronto y este pensamiento me entristeció porque tendría que separarme de Matt.
—Zoe, ¿me ayudas? —mi madre me llamó desde detrás del mostrador.
—Claro, mamá, pero déjame acabar con esta delicia.
—¡Esa delicia tiene más azúcar que una fiesta de cumpleaños infantil!
—Tranquila, mamá, creo que mi tolerancia al azúcar es directamente proporcional a mi amor por estos bollitos.
—Bueno, solo espero que tu páncreas esté preparado para el festival de glucosa que le estás dando.
Terminé de comérmelo, le di un sorbo a la leche fría y llevé los restos hasta el expositor, donde me esperaba con una ristra de botes de cristal cargados de mermelada que nosotros mismos hacíamos con una receta que había pasado de padres a hijos durante cuatro generaciones. Me hicieron prometer que guardaría el secreto antes de revelármelo en mi quince cumpleaños. No lo entendí entonces, pero aprendí que casi todos nuestros ingresos provenían de esa mermelada y que sobrevivíamos gracias a ella.
Caminé hasta mi madre y dejé atrás el color dorado de un día que había comenzado como cualquier otro.
—Asegúrate de que todos están bien cerrados y ponles el lazo. Después rellena una caja de doce y llévaselos al doctor Gallagher. —Mi madre tenía el pelo de un castaño muy claro y ondulado, y los ojos muy claros, casi trasparentes. Una mujer guapa que había renegado de los hombres y olvidado el amor desde que mi padre murió.
—¿Al doctor Gallagher? ¿Y no te preocupa ser tú la que atiborre a ese pobre hombre de azúcar? —pregunté con una sonrisa traviesa.
—No es lo mismo, cariño. Él es un cliente, tú eres mi hija. No quiero perderte por esa maldita adicción. —Mi madre me miró con ternura, y ambas compartimos una risa cómplice.
El doctor Gallagher vivía justo frente a nuestra casa, en las afueras. Un médico de familia viudo que debería haberse jubilado hacía años, pero la devoción por su profesión, sus pacientes y la gente del municipio, superaban sus dolores por la artrosis que padecía a los setenta y ocho años. Todos sospechábamos que no se quejaba por no preocuparnos.
—La señora Robinson ha encargado quince. Sus hijos vienen a visitarla y quiere regalárselos —informé, al recordar que había llamado por teléfono una hora antes.
—¿Por qué no apuntas las cosas? Estoy harta de decirte que apuntes los pedidos o se te olvidan.
—Mamá, no se me ha olvidado.
Desde que mi padre falleció hacía cinco años, mi madre se preocupaba más de lo normal por el negocio y, por ende, de nuestra economía, muy
volátil y deficitaria. Algo normal con dos hijos, uno a punto de ir a la universidad, yo, y Lowel, de siete años.
Se sumaba un problema bastante grave para una familia como la nuestra: no me habían concedido la beca completa para estudiar en la universidad de Berkeley, en California, y me planteaba si mudarme o no a San Francisco. Solicité ayuda a varias entidades financieras y esperaba respuesta con los dedos cruzados para que alguna de ellas me concediera un crédito estudiantil a mis veintiún años.
El motivo detrás de mi retraso en ir a la universidad se debía, en gran medida, a la incertidumbre financiera. La falta de una beca completa y la necesidad de buscar alternativas para financiar mis estudios habían retrasado mi ingreso a la vida universitaria. La presión económica se sumaba al dilema de elegir entre mudarme a Berkeley o quedarme en Oklahoma, complicando aún más la toma de decisiones en un momento crucial de mi vida.
No se lo había comentado a mi madre por no preocuparla, bastante quebradero de cabeza tenía para llegar a fin de mes. Sea como fuera, también buscaría trabajo en la ciudad de las estrellas del cine.
—Los tengo aquí. —Di unos toquecitos en mi sien con el dedo índice, y limpié las botellas de cristal antes de empaquetarlas asegurándome de que todo estaba perfecto—. Mamá —la llamé.
—Dime. —Ella ojeaba facturas delante de la caja registradora. Su tez blanca y fina llamaba la atención.
—¿Crees que volverán las libélulas? —pregunté, preocupada de que hubieran desaparecido para siempre.
—Estoy segura de que sí suspiró y se rascó el cuello, donde posiblemente le habría picado un mosquito.
Aquel año las libélulas brillaban por su ausencia en los cielos del pueblo. Se rumoreaba entre los lugareños que un cambio inusual en el clima o la contaminación podían estar detrás de su extraña desaparición. La falta de sus vibrantes colores y su zumbido característico dejaba un vacío palpable en la naturaleza, haciendo que la incertidumbre flotara en el aire tanto como la esperanza de verlas regresar el próximo año.
Busqué un trapo y me puse a limpiar el polvo. La antigüedad de la tienda y sus pocas reformas a lo largo de los años nos obligaba a dedicarle demasiado tiempo a los desperfectos y a las consecuencias que traían con ello. Se había roto una ventana y entraban golondrinas y hacían nidos. Era una amante de los animales, de todos, incluso de los ratoncillos que visitaban nuestro patio trasero, pero esos pájaros ensuciaban demasiado y me agotaba.
La campanita que avisaba de que nos visitaba un cliente tenía un procedimiento sencillo. Colgaba del techo a un palmo de la puerta y se movía cuando esta se abría y chocaba con ella.
Su tilín nos avisó de que alguien nos visitaba y adivinamos, por la hora, de quién se trataba.
Stevenson vivía en la manzana de al lado en una casa muy grande con un árbol enorme que cubría el techo casi por completo. Cada mañana se pasaba por la tienda con cualquier excusa para ver a Shana Morgan, la mujer viuda de tez blanquecina y ojos traslúcidos, mi madre. Sí, esa razón de peso lo hacía comprar tornillos, maceteros, cableado, lápices… Compraba tanto desinfectante para el baño que debía relucir más que el de la Casa Blanca.
Antes de atenderlo, tiré de mi madre hacia la trastienda.
—Discúlpenos un momento —le dije al señor Stevenson asiendo a mi madre del brazo.
—¿Qué diablos quieres, Zoe?
—Mamá, al señor Stevenson le gustas. Al final te pedirá una cita, y espero que sea antes de dejarnos sin víveres en la tienda le comenté bajando la voz, pero ella se hizo la tonta.
—¿De qué hablas? Viene a hacer las compras que necesita.
—Por Dios, mamá. ¿Para qué necesita ciento veinte pilas?
—No compró tantas. Y no utilices el nombre de Dios en vano.
—Tú acabas de utilizar el del diablo. Eso, probablemente, nos envíe a todos directamente al infierno.
—Lo lamento. —Le cambió el rostro a uno muy preocupado. Creía firmemente lo que le acababa de decir.
—Sí que compró las pilas. En una semana. Conté los paquetes porque hubo que hacer un pedido. Nos dejó faltos de stock. Te corteja —bromeé.
—Zoe, deja de hablar como una protagonista de libros de regencia. En la vida real, la gente simplemente compra sin segundas intenciones románticas. Sal de una vez y atiéndelo.
—Atiéndelo tú. Viene por ti. Así comprará más y nuestra pobre economía mejorará —propuse.
Puso los ojos en blanco y se escondió en el almacén, ignorándome.
No tuve más remedio que salir y saludarlo educadamente. ¿Cómo no hacerlo? Era nuestro mejor cliente. ¿Qué más daba la razón? Nos ayudaba con su enamoramiento a pagar las facturas.
—Buenos días, Zoe. ¿Qué tal va todo? —me dijo amablemente. Una táctica muy perfeccionada. Se preocupaba por la hija de la mujer que deseaba enamorar, haciéndole ver a mi madre que no era el centro de su atención. Una de cal y otra de arena.
Igual sí que tenía que dejar de leer tantos libros románticos del siglo XVIII…
—Hola, señor Stevenson. Todo bien. ¿Y usted? —¿Le temblaban las manos o era cosa mía? Estuve a punto de ofrecerle una silla y un poco de agua fría.
—Bien… Vengo… —Se rascó la cabeza, cubierta de pelo canoso, aunque no debía tener más de cincuenta años. Apuesto y cuidado, para un hombre que había pasado su vida bajo el sol—. Quería… —Me dio pena. Apareció sin un plan meditado y se puso rojo. Miró hacia un lado y vio los botes de mermelada. ¿Quién va a enamorar a su amada sin un plan estudiado y aprendido? —. Sí, quería… Quería un bote de mermelada. Se me han terminado.
«Un bote de mermelada y a mi madre», me dieron ganas de decir, pero opté por el silencio.
Era imposible que ese hombre no tuviera mermelada en casa. Ese mismo lunes se llevó una caja de doce.
Mamá salió del almacén y lo saludó con educación.
—Hola, Carl. ¿Qué te trae por aquí? —Le sonrió.
—Se me ha terminado la mermelada y no puedo vivir sin ella.
«Y sin ver a tu querida Shana», pensé, y mi madre debió leerme el pensamiento, pues ambas nos miramos y escondimos nuestra cara de circunstancias.
Le serví un bote, sacó su cartera de cuero negro del bolsillo de su pantalón beis y la abrió. La foto de una mujer se entrevió entre sus dedos en movimiento y varios billetes de un dólar.
—¿Su esposa? —pregunté con una doble intención. A lo mejor tenía una novia en algún lugar y no lo sabíamos. Quizá yo estaba equivocada. O… ¿Era viudo? Sabía que casado no estaba. Vivía solo. Acepto que fui una entrometida, pero ese hombre era como de mi familia. Lo veía más que a muchos amigos íntimos que se habían marchado a estudiar fuera.
—Mi hermana. —Sonrió con tristeza—. Falleció hace cinco años. Vivía en Portland. Nos vimos demasiado poco los últimos meses.
—Lo siento. No lo sabía.
—Venía poco por aquí y era muy reservada de todas formas.
—Como usted. Un poco reservado, me refiero.
Encogió levemente los hombros, cogió el bote de mermelada y se marchó como de costumbre sin decir ni una palabra más. No le gustaba despedirse y quizá la muerte de su hermana fuera la razón.
Me mordí el labio mientras lo observaba alejarse, y medité sobre las formas de decir adiós a una persona que se marcha. Yo pronto me alejaría de ese lugar, si la suerte me acompañaba, y un gusanillo veloz subió hasta mi garganta.
Un ruido me alertó de la presencia de mi madre. Giré sobre mis pies empujándome con las manos sobre la barra y le clavé la mirada con los ojos achinados.
—Sin comentarios, Zoe, hay mucho trabajo por delante —me dijo mi madre cuando vio que tenía intenciones de abrir la boca.
—Vale, pero le gustas —resolví.
—No le gusto. Solo es amable.
—Y tú una ingenua.
Tío Joe llegó sobre las doce de la mañana, con un gorro de vaquero y botas de montar manchadas de barro. Había escuchado hablar a algunas mujeres sobre mi tío en la cafetería. No se dieron cuenta de que yo estaba sentada en la mesa de al lado comiendo un helado con mi amiga Kelly. Decían que era guapo y agradable. Lo apodaron el soltero de oro. Kelly apoyó la opinión y a mí se me revolvió tanto el estómago que casi vomito el helado. Al final tuve que aceptar que llevaban razón, pero era mi tío. No lo veía como un hombre, sino como… mi tío Joe.
—¿Cómo están mis chicas? —Era alto y fuerte. Debía medir un metro ochenta y cinco y una talla L.
—¡Hola, tío Joe! —Fui hacia él y le di un beso en la mejilla—. Hueles a estiércol—. Arrugué la nariz y lo empujé.
—Tú a mermelada. —Sonrió.
Tío Joe era hermano de mi padre y, desde que este falleció, cuidaba de nosotras, más bien se desvivía por nosotras. Estaba pendiente de que descansáramos, de que me fuera bien en los estudios, de que no faltara a clase, de arreglarnos el viejo coche y cualquier favor que le pidiéramos. Siempre había sido importante, pero se había convertido en un pilar fundamental de nuestra pequeña familia.
—Hola, Joseph. —Mi madre lo llamaba por su nombre de pila sin diminutivos, tal y como lo hacía papá—. ¿Qué necesitas?
—Se ha estropeado un… —Se rascó la cabeza—. Necesito aceite para el tractor —zanjó la explicación.
Esa solía ser una cuestión que manejaba mi padre, pero desde su ausencia, nosotras nos habíamos convertido en expertas en repuestos de vehículos y maquinaria de campo. Fui yo quien se encaminó hacia el almacén, demostrando que, aunque no entendíamos mucho de mecánica de tractores, sí sabíamos cómo mantener todo en marcha.
Cuando volví con la garrafa de color rojo vivo en la mano, los encontré charlando. Me detuve bajo el vano de la puerta, semiescondida. No para vigilarlos, sino para dejarlos más tiempo a solas. Sospechaba que ahí sí que había cuerda de la que tirar y que el señor Stevenson tenía un rival fuerte. Y tan fuerte. Había visto a tío Joe arrancar el tronco de un árbol de cuajo del suelo, con raíces incluidas, solo porque mi madre se lo pidió. Mi padre tuvo
que cortarlo para que no se cayera sobre nuestra casa y yo lo utilizaba para subirme y sentarme sobre la especie de mesa alta redonda en la que lo había convertido.
—Hoy no podré ir a comer. Pero guardadme algo para la cena. Hay mucho trabajo retrasado en casa de los Carter.
Cuando escuchaba los Carter en plural, siempre se me removía algo por dentro. Esos dos hermanos, formaban parte de mi vida, uno más que otro. Compartíamos algún que otro secreto que me hacía estremecerme si alguien los nombraba como lo estaba haciendo mi tío Joe.
—He preparado cordero con salsa de arándanos, como a ti te gusta respondió ella con normalidad. Me parecía que la atracción era mutua, sin embargo, mi madre era más fría, o al menos lo intentaba aparentar.
—Qué pena que no pueda tomarme un respiro, pero necesitan mi ayuda.
—Nadie es imprescindible —suspiró, y supe que le había venido a la mente mi padre, así que salí y los interrumpí.
A mí también me pasaba. A veces, al recordarlo, se me hundía el pecho y me costaba respirar. Hacía mucho que no me ocurría, pero aún no había superado su pérdida. Mi madre, por supuesto, seguía añorándolo como el primer día.
—Aquí tienes. —Me quitó la garrafa de las manos y la cargó.
—Matt me ha preguntado por ti.
—¿Está en la hacienda? Me dijo que estaría todo el día en Ingalls haciendo compras.
—Acaba de llegar. Tengo que marcharme. —Me dio un corto beso y se despidió de mi madre. Después se colocó la gorra sobre la cabeza y caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir—. Me comeré las sobras del almuerzo esta noche.
Tío Joe no vivía con nosotros, pero pasaba mucho tiempo en casa para asegurarse de que todo iba bien y de que no nos sentíamos solas. Él llenaba los huecos vacíos de su hermano y Lowell, inconscientemente, era el que más se lo agradecía.
—¿Puedo pasarme por casa de Matt esta tarde? —cuestioné, mientras me disponía a llevar los pedidos.
—Eh… —Mi madre pareció perdida durante unos segundos—. Sí, claro, pero recuerda que tienes que recoger a Lowel. El almuerzo está en…
—En la casa del árbol —la corté.
—Sí, ahí mismo.
Solté una risotada ante su respuesta. Sin duda, su mente estaba en otra parte. No supe si con papá o tío Joe.
—Mamá, no me estás escuchando.
—Eres muy graciosa —meditó sobre lo que había dicho y puso en pie mi gracioso comentario.
—Sé dónde está el almuerzo. Lo llevas colocando en la misma balda desde que tengo uso de razón. —Abrí la caja registradora y guardé dos dólares que llevaba en el bolsillo—. ¿Puedo llevar a Lo a la piscina después?
—Si le pones crema solar. El sol es perjudicial para la piel.
—Sí, mamá —apunté, dejándome caer en cada sílaba.
—Y tened cuidado. Aún no sabe nadar.
—Creo que ya soy una adulta funcional, mamá. No dejare que mi hermano pequeño se ahogue. —Puse los ojos en blanco y salí a la calle. El calor me golpeó en el rostro y se me erizaron los vellos de la piel.
Cargué nuestra ranchera para entregar los botes de mermelada al doctor Gallagher y a la señora Robinson. Conduje hasta la clínica y me atendió su enfermera, Mary, que me pagó en efectivo y me pidió diez botes para ella. Todos los vecinos eran adictos a nuestra mermelada de cereza y los turistas se llevaban cajas enteras tras probarla en Yellow’s Home, la cafetería de la esquina. La misma en la que había oído hablar a esas mujeres sobre lo atractivo que era mi tío Joe.
Por cierto, soy Zoe, Zoe Morgan y esta es mi historia de regencia en el siglo XXI, pero podría ser la de cualquiera, pero es la mía y la de los hermanos Carter.
La de todos, en realidad, porque cada uno de nosotros pusimos un granito de arena para que esta montaña, que casi nos aplasta bajo toneladas de arena y piedra, se derrumbara…
1
ZOE
Una plaga de abejas se había apoderado del estado y era muy molesta. Debía tener cuidado con Lowell porque padecía una alergia que podía ser peligrosa para él. El doctor Gallagher nos indicó qué debíamos hacer si alguna le picaba. Podría ahogarse por la inflamación de la garganta, así que, si alguna vez ocurría, debíamos llevarlo a la clínica o a su casa lo antes posible. Me asusté cuando dijo que podía morir si no se actuaba a tiempo.
Recogí a mi hermano de siete años en la puerta de la escuela de verano que organizaba el ayuntamiento cada temporada; totalmente gratuita; lo pagaba el consistorio. Lo ayudé a subir a mi lado y le coloqué el cinturón de seguridad y comprobé que estaba bien anclado varias veces. Papá murió en un accidente de tráfico en la interestatal setenta y siete. Iba solo en el coche, un día después de mi dieciséis cumpleaños, y se le cruzó una liebre y chocó contra un poste de la luz. Así de simple y dramático. El sheriff nos dijo que habría sobrevivido si hubiera llevado abrochado el cinturón. Papá nunca se lo ponía y su imprudencia fue fatal.
—¿Vamos a ir a ver a Matt? —Mi hermanito se había hecho muy amigo de mi chico, con el que salía desde hacía cuatro años y tres meses.
—Tendrás que comer primero, ¿no, peque? —Arranqué y aceleré.
—Quiero ir a la piscina. Hace calor. Mira, estoy sudando. Hemos hecho carreras. No he ganado, pero ha sido divertido.
Lo miré y sonreí. Tenía los ojos grandes y muy negros, como nuestro padre, piel morena y pelo castaño. Se parecía a mi abuelo, descendiente de los Kiowa, y orgulloso de serlo.
Los Kiowa son una tribu de nativos americanos que habitan en Oklahoma. Se cree que migraron desde el suroeste de Montana a las Grandes Llanuras en el siglo XVIII. En la actualidad, comparten en la reserva espacio con los Comanches, con quienes desarrollaron lazos de amistad profundos, cazando, viajando y luchando juntos. Estudiamos todo en el colegio. Hice un trabajo sobre mis antepasados en el que la nota fue un sobresaliente.
Había aprendido su idioma, el Tanoan, que todavía se habla en la actualidad, mi padre me lo enseñó de pequeña y yo trataba de trasladárselo a Lowel, pero era muy complicado. Quería ayudar a preservar su rica cultura, uno de los pilares de la sociedad.
—Iremos si te lo comes todo —apunté.
—Me lo comeré —aseguró.
Aparqué frente al porche de nuestra casa, de paredes de madera desgastada y techo inclinado. En el patio había dos columpios de hierro que necesitaban ser lijados y pintados.
Bajamos del coche y entramos en nuestro hogar. Las ventanas vestían unas cortinas viejas de flores que no dejaban que la luz las atravesara como a mí me gustaba. Me cautivaba la luz, el brillo que desprendía los rayos del sol y la luminosidad de los días de cielo despejado. Atisbé a través de la ventana de la cocina que las flores que habíamos plantado se estaban marchitando y la mala hierba crecía alrededor de ellas.
Abrí el grifo y dejé que el agua corriera unos segundos antes de lavarme las manos. Tardaba en salir trasparente, como si la tierra se hubiera adueñado de ella o de las veteranas tuberías.
La finca era el vivo reflejo de una vivienda que mezclaba el encanto y la decadencia. Con muebles antiguos y desvencijados. Sillas de madera con asientos gastados y una mesa grande y robusta. A pesar de ello, lo manteníamos limpio y cuidado, o eso intentábamos.
El suelo crujía a cada paso y escuché a Lowell correr por el pasillo del piso de arriba, donde estaban los tres dormitorios.
Las huellas del tiempo eran inevitables e imposibles de obviar, no obstante, adoraba poder cerrar los ojos y sentir a mi padre aún cerca porque su olor era el de aquel hogar.
Cada rincón revelaba nuestra humildad y la lucha contra las dificultades económicas y el revés de la muerte de nuestro padre, cuyas fotografías engalanaban cada hueco.
Lowell se presentó mientras terminaba de colocar los cubiertos y servir los platos con el bañador puesto.
No has perdido el tiempo —le dije.
Él se encogió de hombros y tomó asiento en una silla y esperó a que yo me acomodara para comenzar a comer.
—¿No bendecimos la mesa? —le recriminé.
—Mamá no está —advirtió.
—Pero debemos dar las gracias de todas formas —le dije. Si mi madre se enteraba de que no seguía con mi hermano sus pautas de educación, me costaría un sermón de los suyos y prefería evitarlos. Mamá no hablaba demasiado, pero las charlas sobre las formas en las que vivir siendo un buen siervo de Dios era lo adecuado, podrían ser constantes si te salías del camino dibujado por el todo poderoso.
Tenía prisa, así que cerró los ojos, juntó las manos e hizo lo que le había pedido.
—Señor, gracias por esta comida, porque Daniel me ha devuelto el cómic esta mañana y porque Matt es nuestro amigo y nos invita a su piscina. —Agarró de nuevo los cubiertos y empezó a comer ante mi sonrisa.
—¿Qué ha pasado con Daniel? —me interesé.
—Me quitó el cómic de Spiderman de la mochila. Prometió que no lo tenía, pero mintió. Mentir está mal. Va a ir al infierno, ¿a que sí?
—No lo sé. Supongo que no. Se ha arrepentido —expliqué, mordiéndome la lengua para no decir lo que realmente pensaba.
—Si haces algo malo y después te arrepientes, ¿vas al cielo?
—Si el arrepentimiento es sincero, sí —le dije, aunque en mi fuero interno lo hice con la boca pequeña.
Yo no me había arrepentido sinceramente de algo que pasó hace unos años, algo que seguía muy presente en mis pensamientos cada día al despertar y también al irme a dormir…
A pesar de haber crecido en un entorno donde las historias sobre el infierno se contaban con solemnidad, no albergaba verdadera creencia en su existencia. Las palabras de los mayores resonaban en mi mente, pero mi escepticismo se mantenía firme como una roca. Para mí, el infierno era más una metáfora de las dificultades de la vida que un lugar tangible de tormento eterno. Cada vez que alguien hablaba de ese concepto, una ligera sonrisa jugueteaba en mis labios, revelando mi posición escéptica ante la idea de un castigo divino.
Lowel bebió de su vaso con agua fría y se zampó el plato en menos de cinco minutos, tenía mucha prisa y me regañó cuando me entretuve a pelar manzanas para el postre.
—No pongas esa cara. Ya nos vamos. —Le puse el cuenco con la fruta preparada delante.
—Eres muy lenta comiendo. ¿Por qué masticas tanto? No hace falta.
—Oh, disculpa si mi proceso de disfrutar la comida no está a la velocidad de un coche de carreras. A diferencia de algunos, prefiero saborear cada bocado. —Le revolví el pelo, fregué la vajilla y recogí la cocina.
Lowel, el niño más mimado del mundo, hacía gala de su título con maestría. La diferencia de edad entre él, apenas con siete años, y yo, ya contando con veintiuno, creaba un abismo generacional que se traducía en sus caprichos y en mi papel casi maternal. Siempre esperaba atención inmediata, y su capacidad para poner esa expresión de descontento cuando algo no iba a su manera era digna de un actor en ciernes.
2 ZOE
Conduje hasta casa de Matt, el hijo menor de la familia Carter, los dueños del treinta por ciento del territorio de Stillwater, patrones de mi tío Joe y, daba la casualidad de que estaba enamorada de uno de sus herederos.
Matthew Carter es un chico educado, inteligente, simpático, gracioso, trabajador y, lo mejor de todo, era que me quería. Éramos amigos desde la escuela primaria y nos enamoramos poco tiempo después de que mi padre falleciera. Me hubiera gustado que papá estuviera aquí para contarle que me regaló un ramo de flores silvestres que arrancó del jardín de su casa, o, más bien, de su mansión en la zona norte del pueblo, hacia donde nos dirigíamos Lowel y yo, dejando un rastro de polvo por la carretera. Me deslizaba con cautela entre las curvas, muy despacio, con el coche que llevaba con nosotros desde antes de que yo naciera. Olía a cuero envejecido, tierra húmeda y al ambientador que cogí de la tienda y pegué al salpicadero. Asientos de vinilo marcados por el tiempo, grietas en el tablero y una radio que funcionaba cuando se le antojaba.
—¿Por qué haces tantas preguntas? —Me cansaba que Lowell no se callara.
—Porque quiero saber.
—Pero haces miles en cuestión de minutos. Necesito concentrarme en la carretera.
—¿Te da miedo que nos pase como a papá?
Lowel miró al suelo con esos ojos grandes llenos de inocencia y preguntó con suavidad. La carga de la pregunta resonó en el coche, y por un momento, la atmósfera se volvió densa.
No podía evitar sentir una punzada en el corazón ante la pregunta de mi hermano pequeño. Aunque apenas tenía dos años cuando ocurrió lo de papá, no podía acordarse vívidamente de aquel momento. Sin embargo, a lo largo de los años, las conversaciones de los adultos que había ido escuchando le convirtieron en un testigo indirecto de lo que le sucedió a nuestro padre. La sombra de aquella tragedia siempre estaba presente.
No me daba miedo conducir, pero le tenía mucho respeto, así que no supe qué decir.
—No pienses en eso. Vamos a estar bien.
—Me gusta hablar contigo, Zoe.
Su comentario me ablandó.
—La tierra es redonda, aunque tú no puedas verlo. La luna es más pequeña que el Sol, aunque a ti te parezca que no. No te doy autorización para que utilices las cerillas y enciendas tú solo el fuego, y Daniel es tonto. —Solté la ristra de respuestas que le debía desde el lunes.
Soltó una risotada ante eso último.
—Eres la mejor hermana. ¿Puedo hacer una última pregunta?
—Vale.
—¿Acaso no es esa la casa de Matt? —Señaló hacia atrás y me lamenté.
—¿Ves? Si hablas, no pienso. Frené con cuidado, cerciorándome de que no venía ningún vehículo, me salí al arcén y di la vuelta.
—¿No puedes pensar si te hablo? Yo pienso mientras me hablas. Cuando me reñías ayer porque no había recogido mi cuarto, pensaba que te enfadarías más si te enterabas de que he manchado tu sudadera amarilla con tinta de rotulador y que guardé los calcetines en el cajón equivocado. También pegué un chicle bajo la mesita de noche. Se me ha olvidado quitarlo de…
—¡¿Qué?! —grité, cayendo en una de las cosas que acababa de decir. Él se sumió en el mutismo—. Lowell, ¿has estropeado mi sudadera preferida? —Siguió en silencio—. ¿Lowell? Lowell, te estoy hablando.
—Me has dicho que no hable, pues no hablo.
Lowel, a pesar de tener solo siete años, era un niño muy elocuente e inteligente. La expresión de impotencia en su rostro dejaba claro que la sudadera ya estaba irremediablemente manchada, sin importar cuánto me enfadara en esos momentos. Puse los ojos en blanco y decidí dejar la charla para después, mientras intentaba contener mi frustración y aceptar que mi sudadera favorita había pasado a mejor vida. Quizá estuviera en el infierno, con Lucifer, ironicé para mí.
Cruzamos la verja, recorrimos los quinientos metros hasta la entrada de la finca y aparqué el coche junto a otros que nada tenían que ver con el mío, de gama mucho más alta. El Audi blanco era de Matt; el otro, un Jeep Wrangler rojo, era de su hermano Kyllian. Arrugué el ceño al comprobar que estaba de visita y que Matt no me había informado de ello. Vivía en San Francisco desde hacía dos años y no tenía constancia de que viajaría hasta Stillwater en esas fechas.
No es que me importara, o tal vez sí, pues nuestra relación nunca había sido muy cercana desde aquel incidente, y tenía la sensación de que me miraba como si fuera un pollo al que le falta la cabeza y sigue caminando por inercia. Pero así lo acordamos ambos, pasar página y seguir con nuestras vidas caminando por inercia y con la mente en otra parte para que aquello doliera un poquito menos. Como si no hubiera pasado, como si aquella noche no hubiera existido. Estuve de acuerdo. De otra manera, de verdad pensaría que iríamos al infierno pasando antes un par de años en la cárcel.
Ayudé a Lowell a bajar del coche y corrí hasta la puerta, por la que salía Matt con una sonrisa y ropa de baño que dejaba ver su torso definido.
—Eh, ¿por qué habéis tardado tanto? Os estaba esperando. —Chocó la mano a mi hermano y le hizo un truco de magia. Sacó de su cuello un caramelo de miel de los que le volvían loco y se lo dio.
—¡Gracias! —Saltó de alegría sobre el porche de madera, perfectamente pulido y cuidado, con flores por doquier, obra de un experto jardinero.
Crucé el camino de piedra, rodeado de césped verde y brillante y, por fin, llegué hasta mi chico. Hacía dos días que no nos veíamos. Había estado en New Haven, donde se ubica la universidad de Yale, Connecticut, en el
noroeste de Estados Unidos, a ciento cuarenta kilómetros de Nueva York y ciento ochenta de Boston, y, lo que más me entristecía, a cuatro mil seiscientos tres de San Francisco, California. Matt, con notas impecables, estudiaba su segunda carrera, Derecho, en una de las mejores universidades del mundo.
—Te he echado de menos. —Pegó su nariz a la mía y me dio un beso, con su mano acariciando mi cintura.
—Y yo a ti mucho más —suspiré, afectada porque pronto un gran espacio físico nos separaría.
—Qué asco. Los besos dan asco —declaró Lowell, sacando la lengua y haciendo una mueca.
—Vamos dentro. Kyllian está en la piscina —nos informó el pequeño de los Carter, tirando de nosotros hacia la casa.
Jamás he hablado con Matt sobre el odio inexplicable que me tiene su hermano mayor, y mucho menos, sobre lo que pasó entre nosotros hace ya casi cuatro años. No quiero enfrentarlos, aunque se ha dado cuenta de que no tenemos buen feeling y también obvia el tema, supongo que, por la misma razón, no crear un conflicto innecesario.
En el patio trasero, la piscina olímpica se extendía durante cuarenta metros de largo y veinte de ancho, con una cascada de piedra en el lado más alejado a la zona de recreo, entoldada, con sillas, mesas, sofás, barbacoa y una chimenea de exterior rodeada de bancos de piedra. La casa era la típica mansión de suelo de mármol y techos altos. Una casa típica de clase social muy alta que no sabe dónde gastar su fortuna. Conjeturaba que por eso tenían un horripilante caballo de porcelana de gran tamaño en medio del salón.
Observé de soslayo que Kyllian hacía largos en el agua, de un azul claro en el que se reflejaba el sol de las dos de la tarde.
Me deshice de mi vestido blanco y lucí mi bikini nuevo. Me lo regaló Matt para mi cumpleaños. Fue en junio y lo celebramos en el lago. Me preparó una fiesta sorpresa que no me cogió desprevenida, porque lo hacía cada año.
Caminé descalza por la orilla mientras recogía mi melena rubia en una coleta alta, y me senté en el filo, dejando que el agua refrescara mis tobillos.
Intenté ignorar la presencia del mayor de los Carter, aunque los nervios a flor de piel me recordaban su cercanía en cada movimiento. Era mejor así, aunque las punzadas en mi estómago insistieran en revelar lo que mi gesto tranquilo trataba de disimular. Cada coincidencia con él era una danza delicada entre la sugestión y el deseo de ocultar lo que su presencia realmente me hacía sentir.
—Zoe, ¿quieres algo de beber? —Matt alzó la voz desde el velador.
—Zumo de limón.
No preguntó a Lowell qué quería porque lo tenía claro. A mi hermano le encantaba el zumo de limón que hacía la señora Flores, la mujer que trabajaba para los Carter, al igual que a mí.
Mi hermano vino hacia mí, donde no cubría, y me pidió que jugara con él y con Kyllian a la pelota.
—Cuando me beba la limonada, ¿ok? Estoy sedienta. Matt también traerá una para ti.
—Vale. —Aceptó mi disculpa y lanzó el balón a Kyllian, el que, por cierto, aún no me había saludado, ni siquiera mirado.
Me fastidiaba que me tratara así después de todo, no le había hecho nada malo.
Mat dejó los refrescos a mi lado y se disculpó por ausentarse de nuevo.
—Tengo que atender una llamada del rector de la universidad. Volveré enseguida. —Me dio un beso y se marchó por donde había venido. Me gustaban sus besos, cálidos y húmedos.
Unos minutos más tarde, Lowell se acercó a mí nadando con su flotador, o a su limonada, y se la bebió de un trago.
—Tú también tenías sed —anuncié.
—Mucha, mucha. —Limpió su boca con la mano—. Zoe… Me ha entrado ganas de hacer pis… —Blandió los hombros con la cara contrariada.
—Ya sabes que no se puede hacer dentro de la piscina.
—Por eso te lo estoy diciendo. No puedo aguantarme.
—Tienes la vejiga de un señor mayor —musité.
—¿Qué? —preguntó.
—Nada. Ya sabes dónde está el baño. Sécate antes de entrar.
Lo ayudé a salir de la piscina y sus huellas se marcaron en las baldosas del camino hacia la casa.
Solo un minuto más tarde, Kyllian se aproximó y bebió de su vaso. No me incomodaba que no habláramos, estaba acostumbrada, así que cerré los ojos y tomé el sol.
Para mi sorpresa, tomó asiento a mi lado y decidió romper aquel pacto velado entre él y yo.
—¿Cómo te va? —preguntó, con lo que supuse era falsa cordialidad.
Barajaba la idea de que su odio inexplicable hacia mí proviniera de un pensamiento que me molestaba. ¿Creería que salía con su hermano porque eso me hacía estar más cerca de él y del dinero de su familia? ¿Pensaba que pretendía quedarme con su fortuna? ¿Casarme con él y después asesinarlo como veíamos en ese programa de madrugada en el que se contaban historias reales? Debía estar loco si pensaba eso.
—Bien —respondí con sequedad.
—Matthew me ha dicho que vas a estudiar en Berkeley.
—Aún no estoy segura.
—Queda menos de un mes para que comience el trimestre y, ¿aún no estás segura?
Kyllian tenía el pelo castaño con mechas rubias y algo largo, esas melenas masculinas despeinadas, pero con estilo, que apenas llegan a los hombros, nariz puntiaguda y labios perfilados y carnosos. Ojos color cereza oscura y una piel muy tostada, supongo que consecuencia del sol de California; antes no la lucía tan bronceada.
—¿Ahora te preocupa mi futuro? —repliqué, no podía callarme. Sus idas y venidas me ponían de los nervios. Nunca sabía cómo iba a encontrarlo, si me miraría a la cara, si se dirigiría a mí. Una pesadilla.
—Solo intento mantener una charla cordial con la novia de mi hermano.
Parecía sincero, así que hinché el pecho, me armé de paciencia y le di una tregua. Nos la di a ambos. La calidez del oeste del país le habría
cambiado, o no; lo ignoraba, pero todos merecemos una segunda oportunidad.
—No me han dado la beca completa. Mi madre no puede permitirse pagarme la estancia en San Francisco. —También me sinceré. Total, con seguridad casi no me escuchaba y estaría pensando en el esfuerzo que estaba haciendo hablando conmigo en vez de salir con las chicas más guapas del estado.
—Podrías solicitar un préstamo bancario.
—Ya lo he hecho. Estoy esperando respuesta de varios. Es complicado, pero tú no lo sabes porque…
—¿Por qué? —Alzó una ceja, sospechando cómo iba a terminar la frase.
—Porque nunca has tenido que preocuparte por las facturas ni tu futuro —escupí.
Él soltó una risa seca e hizo ademán de marcharse, pero algo le hizo quedarse. Vi cómo se agarraba al filo de la piscina, anclándose allí en contra de su voluntad.
—Podrías vivir conmigo —soltó, después de tragar piedras que le arañaron la garganta, y no caí de espaldas porque estaba sentada, pero por milímetros no me desmayé y me ahogué en la piscina. ¿Qué había dicho? ¿De qué estaba hablando? ¿Había escuchado mal?
No solté una carcajada porque me quedé atónita, en shock. ¿Kyllian Carter me ofrecía vivir con él? ¿Compartir el mismo espacio? ¿Le habían hecho una lobotomía? ¿Era la misma persona que me sacó a rastras de una fiesta solo porque le molestaba mi presencia allí? ¿La misma que me dejó tirada en el lago Pate y tuve que hacer autostop para volver? El mismo que… bueno, daba igual, era Kyllian Carter y yo Zoe Morgan y no íbamos a encajar jamás.
—No tiene gracia. No me gusta que bromees con algo así. Estudiar en Berkeley es muy importante para mí. Luché mucho en el instituto para sacar buenas notas. Mis padres no podían permitirse pagar clases de refuerzo.
—Lo sé. Estoy hablando en serio.
—No me lo creo. —Me crucé de brazos molesta.
—Vivo en una casa con dos habitaciones. Es pequeña, pero casi ni nos veríamos. Estoy todo el día fuera. Entre la universidad, las fiestas y el surf no me…
—¿Haces surf? —me sorprendí. El agua quedaba muy lejos de nuestro pueblo. Habíamos crecido sobre tierra firme. Yo jamás había visitado una playa.
—¿Te extraña? Se me da bien y ya soy parte de la población activa de las playas de San Francisco.
Claro, a Kyllian Carter todo se le daba bien. Era inteligente, deportista y un galán de mucho cuidado. Había tenido citas con todas las chicas guapas del pueblo y ninguna relación le duraba. Además, como el otro Carter, estaba estudiando su segunda carrera mientras yo, seguía sin haber empezado la primera a mi edad.
—No me lo esperaba…viniendo de ti.
—¿Viniendo de mí? No todo lo que pasa entre tú y yo es malo.
—¡Shiiii! —chisté, no quería hablar de ciertos temas con él, no cuando nos jugábamos pasar la tarde declarando en la oficina del sheriff o encerrados en una celda, juntos—. No, no es malo, es peor, y juntarnos a ambos en una casa puede ser todo un despropósito.
—O algo muy divertido. Deberías aceptar mi oferta, Morgan, me necesitas si quieres ir de una vez por todas a la universidad.
—Odio eso de que te necesito, porque no te he necesitado nunca para nada.
—Yo diría que para una cosa sí, así que me debes un favor.
—¿Que yo te debo un favor? Te has vuelto completamente loco, has debido de tragar mucha agua haciendo surf.
Kyllian se encogió de hombros con una expresión divertida y dijo sin más:
—Entonces, ¿aceptas mi oferta?
—No creo que sea buena idea y lo sabes.
—Es tu única opción —dijo categóricamente.
¿Trataba de convencerme o de hundirme en la miseria?