











Las culturas son y siempre serán dinámicas, unas más que otras y no se enclaustran en estructuras cerradas, muy a pesar de algunos grupos que despliegan mucho esfuerzo por preservar para sí todos sus rasgos y saberes.
Empecemos, apoyándonos en un conjunto de diversas interpretaciones, aproximándonos a lo que se entendería por cultura. Caminando por la amplitud de supuestas claras definiciones logramos introducirnos en una nubosidad interpretativa que se reduce a encontrar dos corrientes nítidamente distanciadas una de la otra, las mismas tienen que ver con dos momentos de su largo desarrollo.



Este último trecho se caracteriza por un descomunal avance tecnológico junto a una gigantesca montaña de conocimientos que crece sin freno en todos los ámbitos del saber; estado crítico que deja a la tradicional manera de querer interpretar la cultura en un paquete de definiciones cada vez más inconsistentes al ser rebasadas, en buena parte, por nuevas corrientes que incorporan capacidades puntuales y especializadas como nota reveladora del cambio sufrido en una carrera imparable utilizando carreteras cibernéticas de muchas vías desafiando espacio a la misma vida. La cultura abarca muchas dimensiones y hay quienes afirman que no hay ni habrá una sola definición de ella.
Hace mucho tiempo se conocía que precisar la definición de cultura tenía sus complicaciones por llevar en su seno un contenido amplio y variado, tanto que en el siglo XVIII le robó la tranquilidad al filósofo Johann Herder, quien decía: “Nada es tan indeterminado que la pala-
bra cultura y nada más engañoso que su aplicación a todas las naciones y períodos”. De aquel tiempo a esta parte los cambios crecieron y se los siente demasiado grandes como para suponer comparaciones posibles, distanciado aún más por las transformaciones sufridas en las últimas décadas con un mundo embriagado por el maremágnum de las tecnologías informáticas.
Visto el cuadro de esa manera, nos preguntamos: ¿podemos, al menos, acercarnos a la aventura de ensayar nuevas definiciones que satisfagan en parte las corrientes que intentan pescar en aguas zarandeadas por vientos cruzados? La cultura, en su interpretación clásica, quedó lejos de las nuevas vertientes que agolpan y asfixian aquellas formas de manifestaciones artísticas que privilegian a las élites buscando encontrar el equilibrio entre el espíritu y el mercado.
Pero, por el otro lado, empecemos haciendo un repaso apretado a lo que aún, en un espacio amplio de opinión, entienden por esta palabra controversial quienes se atreven a mencionarla: “Cultura es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano, que sirven para organizar su forma de estilo de vida, para identificar al grupo y para diferenciarlo de otros grupos humanos”; por su parte, “Interculturalidad es la capacidad de relacionarse de manera positiva y creativa entre gentes de diversas culturas”.
El ser y sentir de un pueblo lo define su cultura. La cultura es obra del ser humano, incubada, acumulada y transmitida a través de los tiempos. Mediante ella descubrimos los valores de un pueblo. Dos cosas identifican esencialmente a la cul-





turadeunpueblooregión:susnecesidadesbásicas, como alimentación, vestido, techo, y el nivel de su desarrollo. Pero más allá de alguna peregrina o seria definición es muy difícil determinar con cierta precisión todos los elementos que forman parte de una determinada cultura, porque estos van evolucionando constantemente y en ese proceso; finalmente, se llega a compartir entre muchas culturas o porqueunindividuopuedepertenecersimultáneamente a más de un contexto cultural.


La cultura, para la Unesco, no es un medio para el progreso material: es el fin y el alma del desarrollo visto como el florecimiento de la existencia humana en todas sus formas. Pablo Guadarrama [1] dice: “Defino cultura como el grado de dominio que posee el ser humano sobre sus condiciones de existencia que posibilita, con grados de libertad, el control de sus condiciones de vida y la realización en el proceso permanente de humanización frente a las formas de alienación”. El ser humano es un ser que se aliena en muchas formas, pero también supera las formas de alienación históricamente, no porque el ser humano sea un sujeto inalienable por naturaleza sino porque hay determinadas condiciones histórico sociales que enajenan, que oprimen, y frente a ellas la cultura es un elemento des-alienador, emancipador, que da grados de libertad. Por eso José Martí decía que “ser culto es el único modo de ser libre”.
Las culturas son y siempre serán dinámicas, unas más que otras y no se enclaustra en estructuras cerradas, muy a pesar de algunos grupos que despliegan mucho esfuerzo por preservar para sí todos sus rasgos y saberes. La cultura
cruceña, la capitalina especialmente, en sus niveles más conservadores, no duerme tranquila sabiendo que las culturas del ‘collao’ le van ganando terreno todos los días y ya piensan en ‘la madre de todas las batallas’. Los ‘come collas’, hace ya un buen tiempo, no duermen tranquilos viendo que en sus narices se amalgama su raza que la pretendieron ‘pura’ y que, a pesar de sus pesares, va perdiendo el clásico en su propia cancha sin atinar a casi nada frente al maremagno avasallador de nuevas corrientes raciales que inundan el paisaje ‘camba’. Sin embargo, en principio no hay ninguna razón de peso para que quien tiene más de una identidad cultural deba priorizar una de ellas en menoscabo de la otra. Exigir, a nombre de algún pretendido principio supremo, es el comienzo de la intolerancia que ha llevado a muchos conflictos interétnicos e internacionales con un marcado desastre en sus resultados.
La cultura se percibe más como un proceso de creación colectiva, en el cual “el patrimonio no es un pasivo de la nostalgia sino un activo de la memoria”, según principio rescatado por el Convenio Andrés Bello. La noción se extendió a las manifestaciones inmateriales o intangibles, tales como saberes, lenguas, tradiciones orales, creencias religiosas, cosmogonías, usos, ritos, relaciones sociales, vestuario, culinaria e intercambios simbólicos con la naturaleza. El activo de la memoria rescata las herencias, pero no las congela en edificios mudos, sino que las alarga en la vida de las comunidades según los desafíos del momento. El patrimonio, así, ya no es propiedad de grupos especializados, sino un territorio común, un capital de la sociedad: “Somos patrimonio” [2].
Según Eliot, “Aquel modelo ideal, consiste en una cultura estructurada en tres instancias — el individuo, el grupo o élite y la sociedad en su conjunto— y en la que, aunque hay intercambios entre las tres, cada cual conserva cierta autonomía y se halla en constante confrontación con las otras, dentro de un orden gracias al cual el con-
junto social prospera y se mantiene cohesionado”. La cultura, dice este autor, es “todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido” [3].
Todo nivel social tiene la cultura que cultiva y le interesa cultivarla, desde luego que se complementan y coexisten muy a pesar de las diferencias que existen entre ellas; esas diferencias tienen que ver, especialmente, con la condición económica de cada cual, por ejemplo, entre petroleros y guaraníes. No es posible concebir una cultura idéntica entre la cúpula empresarial y el campesinado, aunque ambas clases puedan compartir muchas cosas como, entre otras, la religión y la lengua.




Es necesario que la sociedad, entendida como el conjunto de grupos y corrientes con maneras de interpretar la vida de forma heterogénea, se dote de culturas regionalizadas que apuntalen a la cultura nacional y, al mismo tiempo, sean parte de ella, que palpiten con sus propias especificidades y logren cuidar su autonomía: “Es importante que un hombre se sienta no solo ciudadano de una nación en particular, sino ciudadano de un lugar específico de país, que tenga sus lealtades. Esto, como la lealtad con la clase, surge de la lealtad hacia la familia”.
Es la familia quien transmite la cultura en toda estructura social; cuando estos núcleos familiares entran en crisis y no funcionan adecuadamente se tiene que lamentar “el deterioro de la cultura”. Además de la familia, también contribuye como transmisora de cultura, desde la colonia hasta nuestros días, la iglesia en sus diferentes corrientes, y no así la escuela ni el colegio. Corresponde recordarnos que cultura y conocimiento son conceptos diferentes. “Cultura no es solo la suma de diversas actividades, sino un estilo de vida”, donde las formas y sus contenidos son tan importantes que merecen en todo momento ser reconocidos. “El conocimiento tiene que ver con la evolución de la técnica y las ciencias, y la cultura es algo anterior al conocimiento, una propensión del espíritu, una sensibilidad y un cultivo

de la forma que da sentido y orientación a los conocimientos”. Se subraya que la cultura antecede y sostiene al conocimiento, lo orienta y le imprime una funcionalidad precisa, algo así como un designio moral.



Manuel Castells, dice: “No conozco ninguna forma cultural que no se haya construido. Todo se construye, pero con los materiales de la experiencia personal, y esa experiencia personal tiene una densidad, un espesor histórico, cultural, lingüístico, territorial”. La cultura siempre se la entendió como la sumatoria de factores y disciplinas que, según amplio consenso social, la constituían y ello implicaba: “La reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución, el fomento de la explotación de nuevas formas artísticas y literarias y de la investigación en todos los campos del saber”.
De estas lecturas constatamos y concluimos que: 1) Los recursos informáticos y tecnológicos transformaron la vida de nuestros pueblos, lo acumulado en materia de información y la esencia del mundo cultural; 2) Jamás imaginaron nuestros mayores que llegaría el día en que la suma de tantos conocimientos redujeron al mínimo los saberes acumulados en el correr de todos los tiempos; 3) Existen razones valederas y es de urgente necesidad el enfrentar a la globalización con la diversidad de culturas como otra forma de prolongar la pureza de nuestra existencia.
[1] Guadarrama, Pablo; filósofo cubano; su libro: Lo universal y lo específico de la cultura. Citado por Hernán Montecinos en Significado de la palabra cultura; El Juguete Rabioso; abril 17 de 2005; pag. 6.
[2] La peligrosa memoria de los pueblos vientos; publicaciones para la integración; septiembre 2003, N° 1.
[3] T.S. Eliot; publicación 1948; Notes Towards the Definition of Culture.

De repente sentí que alguien o algo jalaba de mi buzo por la parte de atrás. Me aterré no tanto porque fuera un perro o porque me fueran a ver el trasero, sino porque esa mañana no encontré mi ropa interior que había dejado secando una noche antes. Me había puesto un bóxer roto, desgastado que ya no usaba hace tiempo.
El domingo 16 de junio de 2019 por la mañana se celebró una maratón de 10 kilómetros en conmemoración al aniversario de la Policía en Sucre.

Supuestamente esta maratón era parte de un proyecto en contra del alcoholismo. El Plan 0.00 Alcohol, pero ese día me di cuenta de que solo era una de las actividades de la Policía camuflada con el nombre de Plan 0.00 Alcohol.
Me inscribí con la intención de probarme a mí mismo, estar en forma física plena. Además, lo hice para demostrar que la actividad en contra del alcohol es insípida y superflua. Hay otras medidas eficaces y operativas que pueden disminuir el consumo de alcohol o en su defecto un mejor control por parte de la sociedad. No se trata de eliminar por completo ese vicio, sino de lograr consciencia y un autocontrol que se logra con empatía.
En fin, volviendo a la maratón, ésta empezó a las 08.00, pero antes de la partida nadie sabía la ruta. Yo pedí que se me proporcione la misma, sin embargo me dijeron que no la tenían y que me iban a pasar por WhatsApp. Tuve que pedir la ruta antes de la partida, pero yo necesitaba la misma un día antes para recorrer la travesía.
La maratón comenzó en la plazuela Zudáñez, luego calle Olañeta, íbamos muy apretados. En la calle Uyuni, ya en la bajada, llegando a Pachamama, ya estaba más despejado. Un momento de esos sentí que mi buzo se caía. Puse algunas monedas en el bolsillo del mismo y llevaba la llave de mi casa. Eso estaba pesándome, visualicé que iba a acabar con los pantalones en las rodillas, por lo que pergeñé una moraleja: ‘LA PLATA IMPIDE EL ÉXITO EN TU CARRERA’.
Muchos se quedaron atrás. Chicas y otros. La bajada fue fácil. No fui muy rápido porque quería guardar fuerzas para la recta final. La
zona de la sureña fue ligera y ya la vuelta de la circunvalación me fue agotadora. No creí que iba a poder llegar a la avenida Jaime Mendoza, pero lo logré. Llegue a la avenida Juana Azurduy y la ascensión fue dura para mí. Me pasaron unos changos, creo que eran de la Esbapol. Cantaban un corrillo a lo ‘Nacido para Matar’ y portaban unas banderas. Ya no los pude alcanzar en todo el trayecto.
A las 08.30 intentaba subir la cuesta de la avenida Juana Azurduy, cuando pude ver, con el rabillo del ojo, a mi compañera de la Normal que me rebasaba por el lado derecho. Miré estupefacto cómo me pasaba con tranquilidad. Además, estaba delgada. Mis otras compañeras habían sido víctimas del tiempo (verdugo implacable). Estaba en forma y, encima, me estaba ganando. Me estaba ganando a mí que me creía en forma. A la distancia la vi hacerse un punto. 08.40 llegué a la avenida Jaime Mendoza, de ahí el reloj y Facultad de Derecho. En la calzada se podía ver escupitajos de algunos atletas. Tuve que esquivarlos. Yo no escupí en todo el trayecto. Además, algunas policías me dieron bolsitas de agua. Tomaba agua y botaba la bolsita en un contenedor. Atrás se había quedado el grueso de los corredores e iba junto a unas chicas y muchachos.
De repente sentí que alguien o algo jalaba de mi buzo por la parte de atrás. Me aterré no tanto porque fuera un perro o porque me fueran a ver el trasero, sino porque esa mañana no encontré mi ropa interior que había dejado secando una noche antes. Me había puesto un bóxer roto, desgastado que ya no usaba hace tiempo. Claro, también se me había ocurrido no llevar nada, pero imagínense correr así… Con el vaivén iba a ser la ‘debacle’. Me di la vuelta luego de mis profundas reflexiones veloces y descubrí que era un perro chihuahueño que se hacía al lobo conmigo.
Al doblar a la avenida Manco Cápac vi a mi sargento de los bomberos que me animó. Así que empecé a corretearlos a esos policías
desalmados (no todos, claro). Tal como ellos corretean a mis amigos y amigas yo los corretee. “Van a ver cuando los alcanceeee” les decía. Si una mujer voluptuosa hubiera ido por delante, exhibiendo la efervescencia de su piel y mostrando sus partes apetecibles generosamente, con la promesa de que iba a ser mía, si la alcanzaba, hubiera corrido hasta morir.
En el Guerreo empecé a acelerar, pero otros también empezaron a hacer lo propio. Me pasaron. Llegué al semáforo y bajé la cuesta de la calle Calvo como una tromba, con el miocardio en la boca, con la lengua seca y las venas latiendo a mil por hora. Llegué a la plaza 25 de Mayo y enfilé a guisa de saeta hacia el derrotero de la Policía. Me dolía la rodilla o la articulación, pero seguí. Diciéndome a mí mismo: No duele, no duele, visualizando a mi ídolo Silvester Stallone. Llegué desfalleciente y famélico, pero llegué a las 09.00.
No obtuve ningún lugar en ninguna categoría. No es cierto que se haya declarado desierta la categoría senior mujeres, como decía el periódico. Tampoco fueron miles los que corrieron. Fueron mil inscritos y otros tantos que corrieron pero que no se habían inscrito. Se accedió a que tengan premios. Hubo otra clasificación sui generis: premio especial para invidentes (Blas y Emiliano Gómez) que asombrosamente corrieron sin contar con la facultad del sentido de la vista. Premio especial para la única niña que corrió. Y faltó un premio especial para el único poeta atleta que participó en una maratón. Fuimos dos profesores de Literatura que corrimos ahí: Raquel Flores y yo. Premio especial al único dipsómano que había corrido en una competencia bebiendo una noche antes. Hubiera sido bien que obtuviera por lo menos un singani, pero por lo menos gané dos bolsitas de agua, mi número 485 y una lesión en la rodilla.
Moraleja: dipsómanos que corran en una maratón se les debe ofrecer de trofeos cornucopias etílicas como Whisky o Judas. Ah, o que se llame maratón hebrea.

La crónica es una de las historias ganadoras del concurso #MihistoriaConD10S, en el que varias personas del mundo compartieron sus anécdotas con el astro del fútbol Diego Armando Maradona. Desde Bolivia, el periodista Marco Antonio Santivañez Soria relata una apasionada columna.

Al día siguiente, Maradona debía inaugu rar la escuela de fútbol del club Aurora, mo tivo por el cual había llegado a Cochabamba.
oy un fanático del Diego. Me leí más de seis libros dedicados a él y por supuesto entre ellos está Yo soy el Diego de la , un libro que retrata a Maradona como era en vida.
El 1 de marzo de 2004 pisaba por segunda vez en su vida suelo boliviano. Era 1 de marzo, mes importante en la historia de Bolivia tanto en lo deportivo como en lo político. En esos días, en 1879, Chile invadió las costas del Pacífico y nos arrebató el mar, ese mar en el que alguna vez Hugo Chávez soñaba con bañarse; en 1963 en marzo la Verde conquistaba la Copa América, el único título internacional a nivel selecciones.

Bueno, ese mes de 2004 llegaba Diego Armando Maradona a Cochabamba, Bolivia. Descendió del avión, se dirigió a la sala de prensa y tuvo su primer choque con la prensa. Claro, una pregunta absurda abrió la conferencia: “Diego, ¿qué te parece Cochabamba?” La respuesta fue de molestia: “Pará, ¿qué quieres que te diga si acabo de bajar del avión?”, puntual y directo.

La segunda pregunta fue la mía y le preguntamos con qué libro se identificaba de los muchos que escribieron sobre él, y salió la respuesta con tapones altos: “Me quedo con el que yo escribí, los demás hicieron dinero con mi nombre y no le llevaron un ramo de flores a la Tota”. Ese era el Diego, frontal, directo y claro con sus respuestas.
Para esa ocasión, el maestro de ceremonias debía ser un afamado periodista deportivo de mi país, pero como Diego no llegaba, él hizo el gran zigzag y desapareció ante la molestia de la gente, pero el Diego sí llegó y un diri gente del club me pidió que sea el maestro de ceremonias de ese evento. ¡Vaya oportuni dad de estar más cerca del Diego, darle la mano, darle un beso en la mejilla, abrazar a mi ídolo!
El Diego llegó y su entrada fue amenizada con La mano de Dios de Rodrigo El Potro. La piel se me erizó, el corazón me latía a más de mil, sentía que me venía un infarto; y ahí estaba el Diego ingresando al palco y topándose conmigo y nos dimos el beso soñado, el abrazo esperado, por lo que el discurso preparado, minutos antes, se fue por la borda y salió el fanático, el amante de Diego, para emitir las primeras palabras.
Después del acto, el Diego me fir mó una postal que la tengo guarda da y, claro, sus palabras y su partici pación hacen en mi vida como uno de los momentos más maravillosos.

Lástima, en ese instante no tenía mos la tecnología de hoy para estampar uno de los momentos más felices dentro del periodismo deportivo, pero queda una foto que se convierte en la prueba de mi encuentro con el dios del fútbol, con el hombre que me llenó los ojos de fútbol y por el cual siempre aliento a Argentina en los torneos internacionales.
Gracias por ese momento, querido Die go, un abrazo hasta el cielo, eres eterno.

El arte fue la excusa para reunir en Potosí e integrar al país a una gran paleta de colores y cerámica, deleitaron a los concurrentes, quienes se encon
David Aruquipa PérezLa gestión 2022 fue sin duda el año de descubrir el talento boliviano a través del programa Artistas Emergentes de Bolivia, una iniciativa del Centro de la Revolución Cultural (CRC) dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), que fomenta la producción artística, promueve el diálogo entre artistas y visibiliza los discursos, narrativas e imaginarios visuales en torno al arte contemporáneo en nuestro país. Con mucho entusiasmo se presentó la exposición colectiva realizada el 9 de diciembre de la presente gestión, en instalaciones de la Casa Nacional de Moneda, en la ciudad de Potosí, convertida en un semillero de artistas. La exposición fue un homenaje a la ciudad de Potosí, cuna de grandes artistas, como Melchor Pérez de Holguín, Cecilio Guzmán de Rojas, Miguel Alandia Pantoja entre algunos, que son la inspiración de estas nuevas generaciones.
El arte fue la excusa para reunir en Potosí e integrar al país a una gran paleta de colores y técnicas, que, a través de 54 obras ganadoras, en pintura, dibujo, escultura, grabado y cerámica deleitaron a los concurrentes potosinos, quienes se encontraron con miradas diversas de nuestra amada Bolivia. Fue enriquecedor reunir a través de sus obras a jóvenes artistas de Oruro, El Alto, Cochabamba, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Potosí, quienes fueron protagonistas de este despliegue de emociones territoriales. No fue fácil llegar a esta muestra curatorial, cada departamento tuvo un proceso rígido de selección de las obras ganadoras, en la que un jurado calificador, de alta sensibilidad y capacidad técnica, seleccionó las mejores en cada especialidad, respetando la temática que se eligió en cada región. Además destacaron una de las creaciones artísticas por cada territorio, concediéndole la categoría de ‘Gran Premio’.


Emociona visitar las salas de exposición temporal de la Casa Nacional de Moneda, donde la población potosina, visitantes de todo el país y el mundo podrán reconocer a nuestros artistas noveles que inician sus carreras y que con el tiempo se consolidarán más y más. Les invito a recorrer por las obras ganadoras en cada uno de los departamentos.

El departamento de Oruro abraza el Carnaval más importante del país, capital folklórica de Bolivia, cuenta con un patrimonio industrial minero notable, esta vocación permitió elegir estos temas para su convocatoria territorial, destacando el
Gran Premio con la obra El dolor de tus brazos, de Álex Iván Burgos Quiroz, la misma evoca el trabajo y la fuerza del minero orureño. Esta narrativa discursiva se conecta con las obras el Diablo, de Javier Rivera Choque; la Palliri, de Valeria Alejandra Cortez Quiroz y Anastasia Sdobnikova; Ofrenda al Tío, de Veimar Andrés Robles Ayma; y Ansiedad Minera, de Ariel Calla Callapa, un despliegue de sentimientos, fiesta y ritualidad de la mano de personajes que nos llevan a recorrer por el poder de tus brazos, Oruro.
En esta joven y valerosa ciudad, la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Pública de El Alto fue la promotora para activar la iniciativa a través del VIII Salón de Invierno Wayna Arte (Arte Joven). El Gran Premio fue para la obra de Sergio Mamani Condori, quién plasma en su obra a sus personajes con un aspecto robusto, recordándonos al gran artista colombiano Fernando Botero que decía: ”Pinto gordos para crear campos de color”, a esta obra se unen las demás ganadoras de las/os artistas Noemí Celyme Quispe Juli, Jhonny Machaca Macuchapi, Edwin Víctor Tito Villa, Víctor Gabriel Mamani Avendaño y Gabriel Colque Alejandro, ya reconocidos como una generación joven de artistas de esta potente ciudad de ‘El Alto siempre de píe nunca de rodillas’.
Cochabamba desde 2017 fue nombrada como ciudad creativa gastronómica por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por lo mismo, la temática asumida para esta ciudad fue Gastronomía y Fiestas Populares. El gran premio fue para el grabado titulado Chicha, Elixir Valluno, de Nayeli Chumacero Murillo, esta obra manifiesta la importancia ritual y comunitaria que se genera a través de este patrimonio gastronómico, las demás obras ganadoras son Delirios de Todos Santos, de Daniela Andrea Mareño Rocha; K’Aj El Tutumaso, de Eliana Quisbert Apata; Warmi, de Mayra Claudia Pinedo Méndez; Tiempos de Cambio, de José Manuel Nina Maldonado; y la obra el Choripan.Za, de Diego Alejandro Gonzales Estrada, cada una nos envuelve en estas tierras vallunas, rica en sabores, olores y colores.
La belleza natural del Beni, su conexión con los llanos y las fiestas ignacianas dieron soporte para definir las temáticas del concurso enfocadas al medioambiente, flora y fauna y pueblos indígenas, la obra seleccionada como el gran premio fue el Achu Milenario, de Eduardo Hur-

y técnicas, que, a través de 54 obras ganadoras, en pintura, dibujo, escultura, grabado y contraron con miradas diversas de nuestra amada Bolivia.
tado Antelo, personaje ritual que evoca a los abuelos o antepasados que visitan cada año a la gran fiesta de los Mojos, entreteniendo y amenizando la fiesta. La obra es una máscara de cerámica de gran tamaño, las otras obras ganadoras son Danza del Sumurucucú, de Yesica Quisbert Cortez; Realidad sirionó, de Soledad Pessoa; La ninfa de Moxos, de Remberto Parada Egüez; y la obra Caza del jaguar, de Eduamir Muñoz Almendras.
Este departamento con su capital, Cobija, ‘La perla del Acre’, una ciudad nueva envuelta por la selva amazónica, eligió las temáticas de medioambiente y pueblos indígenas, siendo la obra ganadora Familia Machineri, de Yaneth Garzón, una artista joven que rescata la belleza y la vida comunal de este pueblo indígena que se encuentra en el municipio de Bolpebra, a orillas del río Acre, en la frontera con Brasil y Perú. A esta obra acompañaron otras magníficas propuestas denominadas: Gaia, de Jairo Ticona Aguirre, El sigiloso jaguar pandino, de Gabriel Puerta Cruz; Habitad, de Juan Choque, Inundación río Acre 2015, de Alejandro AbreTacú Amazónico, de Rey Josué Daza, todas estas obras nos invitan a visitar esta bella tierra pandina.

Tarija, la tierra de Moto Méndez, un departamento que desborda en cultura, tradición y aporte artístico, se centró en San Roque la Fiesta Grande de Tarija, inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco, 2021).

Este homenaje a la Fiesta de San Roque otorgó el premio mayor a la obra: Danza despierta, de Ricardo Fabio Terán Michel, un encuentro mágico con el personaje ritual de los chunchos, a esta acompañan las siguientes propuestas: Tradición, de Luis Miguel Maygua Quispe; A los pies de nuestro Sanador Roque Divino, de Eriqueta Maggi Aguirre Rivera; Tierra de fe, de Denavio Méndez Bedoya; Devoción, de Ericka Anjhela Vargas Ayarde; y Fiesta Grande de San Roque, de Brayan Jaaziel Codori Sóliz.
Chuquisaca eligió las temáticas de gastronomía, fiestas populares y patrimonio cultural, siendo acreedora del Gran Premio la obra Morena, de Pedro Quispe González, a esta magnífica pieza acom-
pañan las siguientes obras: Yawar Masinchik, de Jesús Reynaldo Ugarte Vallejos; Uno con el universo, de Néstor Hugo Bautista Molina; Tejiendo culturas, de Alexander Barrientos Quispe; Imaginador psicofásico de gran atracción, de Álvaro Rubén Torrico Dalence; y la obra Raíces, de Antonio Ríos Landa.
El departamento de Potosí ha elegido los ejes temáticos de minería, patrimonio cultural y medioambiente. Las obras ganadoras cuentan con un alto nivel técnico y reflexivo: El Tío Minero, de Alain Douglas Yucra Berrios; Potosí, cuna del charango, de Rubén Omar Cruz Loza; Potosina, de Paola Rubí Tapia Quispe; Estampa minera, de Diego Armando Soliz Gutiérrez; Aldabón grotesco, de Luis Ulises Alfaro Montero, a estas obras se sumó el gran premio otorgado a Saulo Mariscal Bellido, con su magnífica propuesta La fe escrita en un trozo de papel Cierro el recorrido con esta obra, porque el artista Saulo Mariscal logra impresionar a los espectadores con la sutileza y belleza que contiene, como dice el periodista Juan José Toro, a primera vista, la obra “no parece ser pintada en nuestro tiempo, sino en el siglo XVII”, además es histórica, ya que recrea una crónica descrita en la Historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Ar-
sánz de Orsúa y Vela. Una historia que relata los avatares de Juana Riquelme, que, en esos tiempos, al verse sola e imposibilitada de mantener a sus hijas que estaban en edad de casarse, busca desesperadamente dinero para la dote de su hija. Este relato es manejado con maestría por Mariscal, quién crea una escenografía realista a través de sus protagonistas, la mujer que espera, expectante, la reacción de un mercader que opera una balanza, visualizando en el lado izquierdo un pedazo de papel doblado y a la derecha varias monedas de plata, que, pese a su peso, no logran superar la levedad del papel. Una historia que te invita a recorrer las crónicas de Arsanz para saber porque sucedió este ‘milagro’.
Este recorrido por las 54 obras artísticas, muestra la riqueza de la producción novel en las artes visuales de nuestro país. La participación de los jóvenes artistas se hizo posible gracias a una alianza estratégica con universidades, institutos públicos y privados y espacios autogestionados de formación artística; alianza que fue determinante en la prosecución de cada una de las etapas. En este cierre de gestión queremos felicitar y homenajear a cada ganador/a con el compromiso de que el 2023 continuaremos con este programa que está dejando tan buenos resultados.

Comienza un nuevo año; sin embargo, es necesario recordar a quienes aportaron al país desde diversos ámbitos para que la memoria colectiva no se pierda. El presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Luis Oporto, elaboró un obituario en homenaje a esas valiosas vidas que perdimos este año.
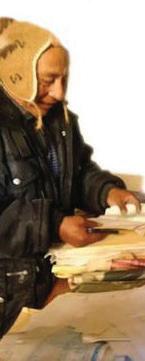 Luis Oporto Ordóñez (*)
Luis Oporto Ordóñez (*)

El año que concluye se llevó valiosas vidas de historiadores, lingüistas, arquitectos, artistas, músicos, dramaturgos, psicólogos, radialistas, escritores y periodistas que entregaron su existencia al estudio, promoción, defensa y difusión de la identidad cultural de nuestros pueblos y naciones. Rendimos homenaje y gratitud desde Crónicas.
HÉCTOR BORDA LEAÑO (Oruro, 1927. Suecia, 25 de enero). Poeta y militante social, muy vinculado con el proletariado minero y la política, lo cual lo llevó al exilio a la Argentina (1954) y Brasil (195). Fue diputado por el Partido Socialista junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz (1966–1970) y senador (1982–1985). Vivió en Suecia durante 20 años. Sus libros de poemas ‘La Ch´alla’ y ‘Con rabiosa alegría’ merecieron el Primer Premio de Poesía Franz Tamayo (1967 y 1970). Ha publicado ‘El sapo y la serpiente’ (1965), ‘En esta oscura tierra’ (1972), la antología ‘Poemas desbandados’ (1997) y ‘Las claves del comandante’, dedicado al Che y sus compañeros por su lucha en Ñancahuazú.
IVÁN GUZMÁN DE ROJAS (La Paz, 30 de marzo de 1934. 26 de enero). Científico e investigador. Fundador del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Mayor de San Andrés. En 1979 investiga las propiedades algorítmicas de la estructura sintáctica del aymara y desarrolla el Sistema ‘Atamiri’ para realizar la traducción multilingüe de manera simultánea con base en el aymara. Fue presidente de la Corte Nacional Electoral. Autor de ‘500 años América Latina: Ciclo de conferencias’ (1973), ‘El niño vs. el número’ (1979), ‘Problemática lógico – lingüística de la comunicación social con el pueblo aymara’ (1982) y ‘Lógica aymara y futurología’ (2007).
ORLANDO POZO TAPIA (Aiquile, Cochabamba, 24 de julio de 1955. Cochabamba, 9 de
febrero) Fue consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, cantautor y artista de música nacional folklórica; conocido como ‘El Aiquileño’ representó a Bolivia en varios escenarios a nivel nacional e internacional, promovió y difundió la diversidad musical de Bolivia en 40 años de trayectoria.
EDUARDO PERALES SÁNCHEZ (La Paz, 2 de junio de 1936. 14 de febrero). Dramaturgo y director de teatro. Estudió Dramaturgia y Dirección Teatral en París y Cuba. Trabajó como docente de la Universidad Católica Boliviana (UCB) en La Paz. Creador y director del Teatro Folklórico ‘La Carpa’ del IBC. Representó a Bolivia en Francia, Alemania y Venezuela. Presidente de la Asociación Boliviana de Teatro (2001–2004).

JUAN TICLLA SILES (Nació en Mairana, Santa Cruz. Cuatro Cañadas, Santa Cruz, 6 de abril). Escritor, historiador y bibliógrafo. Colaboró con Josep Barnadas en la edición del Diccionario Histórico de Bolivia. Trabajaba en dos obras: ‘La historia de Mairana’ y ‘Bibliografía de los valles cruceños’.
RENÉ PATZI APAZA (Falleció el 11 de abril). Cantautor y músico llallagüeño, intérprete de música folklórica y música de protesta. Vivió varios años en Argentina. Representó a Bolivia en el festival de Cosquín (1989). Su trayectoria artística fue reconocida por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. Ganó varios premios con sus canciones dedicadas a los mineros, entre ellas ‘La Masacre de San Juan’.

ENRIQUE ROCHA MONROY (Tarija 6 de junio de 1932. Falleció el 16 de abril). Reconocido escritor y narrador. Fue oficial mayor de cultura de La Paz (1992). Autor de las novelas ‘El Rostro de la Furia’ (1979); ‘Los cuatro tonos del Kikiriki’ (1976); ‘Sentina de Escombros’ (1975); ‘Medio siglo de milagros’ (1979); ‘Tan lejos de Dios’ (1979); ‘Presagio de dos muertes’ (1992); ‘Anunciación de Miguel Arcángel’ (2003). Premio de

Franz Tamayo (1975 y 1978), Gran Premio Internacional de Novela del Instituto de Cultura Hispánica de Venezuela (1976), Premio de Cuentos de la Revista El Cuento de México (1977).
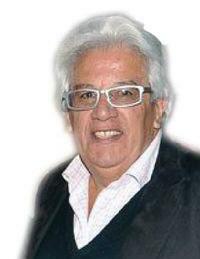
TEODORO OROSCO CAMPOS (Nació en 1939. Falleció el 16 de abril). Radialista minero de Uncía. Transmitió en radio ‘La Voz del Minero’ de Siglo XX, radio ‘21 de Diciembre’ de Catavi, radio ‘Nacional’ de Huanuni y radio ‘Chichas’ de Siete Suyos. Es considerado un héroe de las radios mineras sufriendo persecución y represión, informando en los campamentos, convocando a reuniones, asambleas y movilizando a la población para la defensa de los centros mineros.
CELESTINO CAMPOS IGLESIAS (Sucre, 19 de mayo de 1937. La Paz, 13 de mayo). Músico, compositor, intérprete, investigador y maestro decano, docente en colegios y en la Escuela Nacional de Folklore “Mauro Núñez”, fue productor y director fundador del centro de Estudios en Charango en Oruro (1971). Miembro Fundador de la Sociedad Boliviana del Charango (1973).
JOSÉANTONIOSAAVEDRATOLEDO (La Paz, 20 de noviembre de 1950. Santa Cruz, 29 de julio). Actor, abogado, economista, fue conocido por personificar a Pedro Domingo Murillo en la efeméride departamental de La Paz durante 10 años; como actor participó en 14 producciones, además de 18 obras de teatro.
GASTÓN GALLARDO DÁVILA (Nació en 1947) Arquitecto, historiador e investigador. Coordinador del diplomado en Patrimonio Cultural y Museos. Fue decano y docente emérito de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés. Miembro del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz y Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB). Participó en la restauración de la Casa-Museo Fernando Montes, sede de la FCBCB.
CARLOS GARRETT ZAMORA. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Empresario minero que sostuvo con sus propios recursos una hemeroteca minera especializada en minería e historia desde el siglo XIX, compuesta por miles de artículos que recorren la evolución de la minería boliviana, su historia, la nacionalización, el inicio de la minería privada, contratos de riesgo compartido, entre otros, hasta llegar a la actualidad. Guarda además documentos históricos importantes anteriores a la época de la Colonia.
BISMARCK PINTO TAPIA (La Paz, 25 de marzo de 1961. Cochabamba, 17 de octubre de 2022). Doctor en Psicología de la Universidad de Granada, España, Magister en Psicología de la Salud por la Universidad Católica Boliviana. Terapeuta familiar y docente de la Universidad Católica Boliviana (carreras de Psicología y Ciencias Religiosas), coordinador del posgrado en terapias breves. Autor de libros y artículos sobre terapia familiar y neuropsicología y de poesía. Estudioso de la obra de Tolkien (Realidad y simbolismo en ‘El señor de los anillos’).
VICENTE GONZALES – ARAMAYO ZULETA (Huanuni, Oruro, 1934. La Paz, 17 de octubre de 2022). Destacado intelectual, escritor, catedrático universitario y cineasta boliviano. Se graduó como abogado en la Universidad Técnica de Oruro. Fue becado en la Escuela Internacional de Cine” en San Antonio de los Baños, en Cuba, donde hizo la especialización en guion; realizó estudios en España. Miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia y de la Sociedad Geográfica y de Historia de Oruro. Galardonado por la Universidad Técnica de Oruro; por las universidades Mayor de San Andrés; Dionicio Chiappo, España; Xaviera Ca-
rrera en Chile; medalla Sebastián Pagador, por la prefectura del departamento de Oruro.
REMBERTO CÁRDENAS (La Paz, 27 de octubre de 2022). Destacado periodista y docente universitario boliviano, oriundo de Vallegrande, Santa Cruz. Miembro del Partido Comunista de Bolivia. Fue director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), fue periodista y director del semanario Aquí y columnista del periódico La Razón.
NICOLÁS CALLE MAMANI (Chunchuamaya-Moco Moco. 24 de abril de 1943 en Chunchuamaya-Moco Moco. La Paz, 7 de noviembre de 2022). Dirigente indianista, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación de Colonizadores; posteriormente, se vinculó al Movimiento Indio Túpac Katari. Fundó la zona Túpac Katari en la ciudad de El Alto, siendo dirigente por varios años promovió la nominación con nombres aymaras, del mercado ‘Bartolina Sisa’, la escuela ‘Julián Apaza’ y varias calles de la zona; dedicó la última etapa de su vida a la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad.
MILTON GÓMEZ MAMANI (Challapata, Oruro, 26 de septiembre de 1948. La Paz, 3 de diciembre). Dirigente sindical minero y político boliviano, oriundo de Challapata, Oruro. Nació el 26 de septiembre de 1948. En 1969 inició su carrera sindical en la Empresa Minera de Avicaya. En 1982 formó parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y el 23 de enero de 2010 fue presidente de la Caja Nacional de Salud, ministro de Minería y ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Enfrentó al neoliberalismo durante la Masacre de Amayapampa y Capasirca.
ALFONSO BLIJDEN (Nació en 1964. Falleció el 27 de mayo de 2022). Licenciado en Administración Pública, Oficial Principal de Archivos y Gerente de Aplicaciones del Departamento de Registros y Gestión de la Información del Estado de St Maarten (Caribe); fue parte del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Pro-

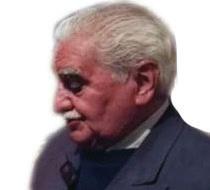

grama Memoria del Mundo de Unesco (20152019), siendo 2° vicepresidente, donde aportó con una mirada única como experto en historia del Caribe sobre los procesos de gestión de la información en contexto de desastres climáticos.
JUANMARCHENAFERNÁNDEZ (Sevilla, España, 12 de septiembre de 1954. 10 de octubre de 2022) Historiador, catedrático, licenciado en Filosofía y Letras, especialidad en Historia de América, Universidad de Sevilla (1977); doctorado en Historia de América, Universidad de Sevilla (1979). Director del Programa de Doctorado de la Universidad Pedro Olavide. Director de la revista Americanía. Miembro de las Academias de Historia del Ecuador (2007); de Bolivia (2014); de España (2014); miembro Asociado de la Academia de Marinha de Portugal (2017); Doctor Honoris Causa por las Universidades Nova de Lisboa, Cartagena (Colombia), Catamarca (Argentina), Trujillo, del Altiplano de Puno (Perú), de La Rioja (Argentina); y profesor distinguido por las Universidades Andina Simón Bolívar de Quito, Autónoma Tomas Frías de Potosí, Nacional San Antonio Abad del Cusco, Pinar del Río de Cuba, Cuenca del Ecuador, de San Marcos, Lima y del Centro del Perú, Huancayo. Amigo de Bolivia, admirador y defensor internacional del proceso de cambio.
(*) Magíster en Historias Andinas y Amazónicas, docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
Enrique Rocha Monroy Gastón Gallardo Alfonso Blidjen
La historieta o cómic es también una posibilidad de visualizar de manera didáctica los intereses etnográficos y realizar paralelismo entre entes perniciosos que habitan al interior de la familia y aquellos que habitan los bosques.
A. Maldonado RochaDe qué manera se conjuga arte, cultura e investigación por medio de la narrativa gráfica. Lo que se lee a continuación es una hermenéutica en torno a las palabras e ilustraciones de las propuestas seleccionadas con el mayor puntaje en el género de historieta o cómic de la 7ma Convocatoria de Letras e Imágenes del Nuevo Tiempo, lanzada este año en el marco de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).
Quien escribe esta crónica acompañó en variasparteselprocesoymientraseljuradodelgénero, compuesto por Alexandra Ramírez, Carla E. Diaz J. y Estefanía Sofía, elegía a las mejores propuestas, yo iba anotando percepciones acerca de cómo la narrativa gráfica puede dar insumos para desmontar los pilares de la cultura patriarcal, objetivo de la convocatoria. Usando diversos géneros y tradiciones de la historieta o cómic las propuestas permiten reflexionar en torno a la revuelta de las mujeres, las leyendas y las miradas del mundo, la cotidianidad de las mujeres, además de denunciar, con ilustración y texto, la violencia de género y feminicidios.
Desde la narrativa gráfica, son varios los elementos que se pueden trabajar. Señalo de manera muy personal algunos que me llamaron la atención, como ser la paleta de colores, la ilustración, la construcción del relato y el orden de las secuencias.
En las obras seleccionadas iban resaltando los colores, el estilo de las ilustradoras e ilustradores, acumulando sus tradiciones e influencias, así como subjeti-
vidades, miedos, temores, ambiciones y deseos. Además de una estructura narrativa que fue el resultado de procesos de investigación a la par que una estética que combina todos los anteriores para construir una secuencia de viñetas, en la cual habitan personajes, historias, lugares, además se construyen diversos mundos. La narrativa gráfica usa mecanismos de comunicación y transmisión de ideas e información que desplazan las barreras del idioma y la educación. La historieta o cómic coliga las representaciones visuales junto a la palabra escrita permitiendo construir mundos que trascienden de la realidad a la ficción.
El género de historieta o cómic fue incorporado en la presente gestión a la categoría de imágenes de la 7ma Convocatoria. En algunos de sus elementos resaltó la posibilidad de relatar una historia de manera secuencial que sea entendible al lector que va pasando de una viñeta a otra, además de la secuencia que permite establecer un equilibrio armónico de imágenes y texto. Las secuencias que fueron elegidas ganadoras del género visibilizan la introspección que hicieron los ilustradores con los ejes temáticos propuestos en la convocatoria.
En la apuesta de las ganadoras de cómic hay una intención panegírica o una suerte de elogio desde la narrativa gráfica que permite utilizar la ilustración, considerando el texto como mecanismos que permitan transmitir contenidos sin la necesidad de una lectura mecánica. Quiero decir que la interpretación del significado de alguna información o ideas almacenadas en un soporte de palabras a través de un código de transmisión, así como un tejido, que otorga elementos, así como enseñanzas específicas pone el consumo masivo de la ilustración de un poderoso mecanismo para la transmisión de ideas e información, incluso con personas que responden o no saben escribir.

Así, por ejemplo, ‘Ñambi (Cuña Ipaye)’, retomando una estética y un estilo del cómic americano, es decir cánones endógenos, presenta algunos relatos de la mitología de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Por ejemplo aborda los significados de la venganza como trueque, temática transversal a la construcción espiritual de los chiriguanos. De quiénes los etnógrafos, a efecto de sus primeros encuentros, señalaban que eran un pueblo que ignoraba a Dios, por tanto que vivía sin miedo, sin piedad y sin religión. Enfatizándose, además, que los chiriguanos tienen una relación profunda con los bosques y su entorno, permitiendo además construir un conjunto de entidades simbólicas, véase, por ejemplo, los ‘Ija’, dueños del habitat de los chiriguanos, ade-

más de los ‘Aña’, una suerte de espectros que habitan en estos parajes además de vigilar los andares y determinar quienes pueden acceder a estos espacios íntimos.
Esta propuesta retrata la cotidianidad de las mujeres chiriguanas que distribuyen sus días entre el deshierbe y la siembra de sus parcelas, la recolección de alimentos y de madera para combustión, la caza de animales, el cuidado de la familia, la crianza y la transformación de productos para su conservación. La historieta o cómic es también una posibilidad de visibilizar de manera didáctica los intereses etnográficos y realizar paralelismo entre entes perniciosos que habitan al interior de la familia y aquellos que habitan los bosques. La narrativa gráfica hace una fuerte analogía entre la bestia, aunque domesticada no pierde sus instintos, con el déspota de casa, es decir el patriarca, que es quien impone un régimen y gobierna a diversas escalas. Incluso cuando la bestia llega a ser lo más sofisticado y educado, no olvida sus impulsos de dañar y ultrajar a quienes le dan cuidado, amor y se preocupan por su existencia. En resumen, tanto el entorno natural como cultural son espacios de constante conspiración que motiva la violencia de género.
Además de una salud e integridad física, el cuidado de la salud mental y corporal está bajo control de los ‘Ipaje’, que son una suerte de chamanes que ofrecen sus servicios a la comunidad, pues a su favor se traen beneficios y
abundancia con la cual se puede ahuyentar y frenar desgracias y maleficios. En oposición, los ‘Mbaecuá’ son causantes de la sequía, el hambre y la sangre. En ese marco se presenta una temática de relevancia el hecho de que las mujeres tienen que cargar con una enfermedad en su interior cuando contra su voluntad son obligadas a ser madres, como si eso no fuera todo, tomando imágenes monstruosas, cogiendo imágenes monstruosas, se denuncia también la violencia que proviene de los procesos ginecológicos que se ejercen directamente sobre los cuerpos de las mujeres. Este tipo de violencia tropieza además con los obstáculos del idioma, en estas circunstancias las mujeres indígenas se ven doblemente subyugadas. Cuando en el interior se lleva la pestilencia, el hedor, el tufo del abuso, la denuncia sobre estas calamidades le dan paso a que la ilustradora, a través de las viñetas, subraye lo que se considera un puntal de las luchas feministas, ante la ausencia de una persona “tenemos todo el derecho a quemar y a romper” a todo. A través de los cantos prohibidos no solamente se destruye la validez y los sistemas de dominio institucionalizado del patriarcado que llega incluso y, sobre todo, rige en el interior de los pueblos indígenas.

LOS COLORES DEL TEMPLE ANÍMICO Y LA DESPATRIARCALIZACIÓNPORVENIR
De qué modo los colores se manifiestan como mecanismos para visibilizar el temple anímico. La paleta de colores es la conjugación de distintos pigmentos, partículas de pigmentos conectadas y/o aglutinadas con mayor potencia, arrojando cadencias en las imágenes, son en estos lugares donde se motiva la fuerza del tinte. En el caso de la acuarela, la mezcla de muchos pigmentos da un conjunto de percepciones diferenciadas respecto al reflejo de la luz.
En una de las propuestas ganadoras, la autora hace referencias hermosas de la narrativa ilustrada declarando, en la voz de una madre analfabeta ansiosa de las noticias de su hija, quien refiere lo siguiente: llegó “carta de mi hija, ella manda dibujitos porque sabe que no sé leer”. Haciendo, de alguna manera, denuncia de esa representación, más bien, rancia que enfatiza que las mujeres “no necesitarían” ir a la escuela y tampoco deben saber leer y escribir. Ante ese dictamen prohibitivo aparece la historieta como un poderoso aparato de transmisión de información y de ideas, y en este caso de denuncia, como lo hace Celestina.
La ilustración, asimismo, en la sucesión de las viñetas, relata la cotidianidad y la lucha diaria de mujeres que ven en los espacios urbanos un horizonte de crecimiento. Y, en uno y otro lugar, enfrentan costumbres de antaño que coartan sus libertades y posibilidades, bajo los regímenes patriarcale, que obligan a constituir modelos de familias nucleares que borran los sueños y ambiciones de las mujeres.




Además, de la imposibilidad de expresar en palabras las afecciones, es decir ¿“no sé cómo hacer las cosas”? la historieta permite la conexión entre las partículas de los pigmentos y las palabras, ambas formas de lenguaje. Las palabras y las ilustraciones, ambas formas de lenguaje, llegan a ser también instancias que exteriorizan afectos y simpatías, puesto que la sororidad, nos referimos a los vínculos comunales y afectivos, por ejemplo, de madre a hija, enfatizan en las continuidades. Dos de las propuestas retoman esa conexión constante desde la infancia.
La historieta, Mi color favorito, resalta el paisaje urbano reproduciendo sus formas, estilos, colores a través de las viñetas. Se debe remarcar el trabajo cuidado de la palabra, y del hecho, de que todo comienza con una circunstancia ordinaria, el viaje en un minibús, que permite trasladarse a otra época, y comenzar un relato secuencial acompañado de ilustraciones. Las propuestas llegan a poner en cuestionamiento los roles de género y cómo se van construyendo desde la infancia.
Las formas de violencia de género se reproducen en el espacio público y privado, y van del acoso callejero a abusos en esferas como la familia, el barrio o las escuelas. Relatos desgarrados son templados por la contención de las mujeres, exhibidos en tonalidades requeridas para el momento y el lugar. E incluso permiten a solo golpe de vista, y distinguiendo la paleta de colores, visibilizar el porvenir de los feminismos y la revuelta de las mujeres.
Las tres propuestas serán presentadas en una publicación que será editada por la FC-BCB en la próxima gestión.
El Año Nuevo llegará con sus falsas promesas y no salvará a nadie porque no hay cambios, y las guerras siguen. Las personas harán lo de siempre. La pirotecnia causará algunas muertes, mucho dolor a muchos niños y animales. No les importará, a ellos no les importa cómo se sienten los otros.
“Ellos celebran la Nochebuena, que solo lo será para mí también si logro desanudar mi garganta, lo cual es improbable.”
Alejandra PizarnikDespués de que el sol evaporó hasta la última gota de noviembre, como siempre pasa, otra vez llegó diciembre con sus múltiples rostros dolorosos, con su atmósfera enrarecida, para después partir. No sé por qué diciembre es iluminado por tantas luces artificiales y un falso espíritu de fiesta si no terminó ninguna de las guerras, y lo peor es que aumentaron las pequeñas batallas de baja intensidad, raquíticas, mal nutridas, pero cuantiosas.
El año estuvo contagiado, y el obituario repleto de pérdidas irreparables, ahora todos quieren pensar que empezará todo otra vez: nuevo, bonito, limpio, abundante, sano, pacífico y etcétera y etcétera. Infinitos etcéteras, poblando un mundo enfermo, y la melancolía sale a la calle con los labios pintados de rojo carmesí, con sus ojos grandes y tristes; con su ternurita estrujada en el bolsillo como si fuera un pañuelo desechable; ella busca silencio en su mente y encuentra hambre de ser y dolor: todo el dolor de las injusticias del mundo y otras penas. Lo peor es que no existe nadie que borre tantos pecados del mundo, ni que pueda borrar nuestros pecados. Tampoco hay hostias para la comunión.

Llegó diciembre impunemente, las guerras siguen, tengo atragantada alguna pena que nació en aquella madrugada de 1964, cuando el aire se acababa porque la horca que oprimía era suave y pegajosa, pero estaba cada vez más aprieta… Podía haber sido más simple: morir, apenas morir para no ver tantos diciembres atropellándome, atropellándote, atropellándonos… No hubiera sentido la angustia ante el mundo ni experimentado

la angustia por el tiempo. No hubiera estado inmersa en la montaña de recuerdos, ni atrapada en el eterno presente. En algún momento, en un lugar impreciso, escuché o leí que el tiempo es siempre la misma cosa, pero que también es otra cosa; que el tiempo es la multiplicación incoercible de lo real.
Mundo ruidoso, me pregunto: - ¿Es mi culpa? Dijiste que te queda muy poco tiempo de vivir. Tiempo: angustia. Tiempo: miedo. Tiempo: rápido. Tiempo: diciembre. No sé nada. Afuera la guerra y adentro las batallas pequeñas y las otras. La angustia se hace infinitamente franca como la vida. Es dolorosa la perplejidad ante la diversidad. Uno se da cuenta de que el mundo es vacío, amenazador, hostil e infunde temor.
Me di cuenta de que Pablo Arturo está más viejo, ahora se queda más callado, duerme más. Seguramente la muerte lo espía, él percibe y recuerda los días de luz, cuando saltaba feliz en cualquier lugar, me saluda con más ternura, así como quien se despide y piensa que los suyos no saben ni se dan cuenta de la decadencia que se instala, quizás sea el ejemplo más claro de la distancia entre lo real y lo ideal.
Cuando el reloj marque las 12 horas de la noche, muchos pensarán que acabó todo, que empezará todo otra vez. Como no fumo, no tendré cómo disfrazar mis suspiros. Maldigo las horas perdidas, la hora de todos, y del mismo modo, reniego de la tonta que mira al otro lado… Recuerdo las palabras de A. Pizarnik: “Alma querida: si estuvieras, si me dijeras, si vinieras, si me salvaras”. Es solo un recuerdo, porque yo sé que no hay salvación. Lo irremediable es siempre sin salida.
El Año Nuevo llegará con sus falsas promesas y no salvará a nadie porque no hay cambios, y las guerras siguen. Las personas harán lo de siempre. La pirotecnia causará algunas muertes, mucho dolor a muchos niños y animales. No les importará, a ellos no les importa cómo se sienten los otros. Me avergüenzo con esa vergüenza ajena que se suma a mi impotencia decembrina. Los proyectos y planes se perderán en la inundación de los días hasta el
próximo diciembre, cuando todo esté ahogado y vuelvan a imaginar que todo recomenzará. Es el eterno retorno.
Melodías, sidra, guerra, pan, leche y sangre. Es siempre así, las sonrisas y las lágrimas cristalizadas poblando cada doloroso diciembre. Nadie dice nada de las palabras acumuladas, de las palabras sumergidas, de las palabras ahogadas, apenas repiten maquinalmente en cada diciembre “¡Felices fiestas!” Las páginas repiten las viejas historias del tiempo que fue siempre así, plagado de rostros dolorosos en espera de que se muera la muerte.
Estoy muy molesta: la guerra, diciembre y te mueres sin hablarme nada. La enfermedad crece en ti y no quieres decirme nada. Es insólito e inverosímil que tengas tantas maneras de ser cruel. No acepto otra agonía. Te irás brutalmente como cada diciembre. ¡Adiós!
