
36 minute read
EL EXILIO DEL GENERAL ROJO

LAS MARCAS DE LA DERROTA: EL EXILIO DEL GENERAL ROJO
José Andrés Rojo
UNO. Una de las imágenes que mejor resume el final de la Guerra Civil es la de las largas colas que se formaron en la frontera con Francia al terminar la campaña de Cataluña. Las tropas franquistas habían avanzado como una apisonadora y, pese a los afanes del Ejército Popular, resistir no había sido posible. El 67 Estado republicano se había derrumbado. Tanto el presidente de la República, Manuel Azaña, como el jefe del Estado Mayor, Vicente Rojo, utilizaron palabras muy semejantes para registrar aquel trágico colapso. Azaña lo hizo en la carta, incluida en sus diarios, que dirigió a su amigo Ángel Ossorio, residente en Buenos Aires. Le escribió el 29 de junio de 1939 desde La Prasle, en Collongessous-Saléve. Le decía allí: "Estando ya los facciosos en Arenys y Granollers, la desbandada cobró una magnitud inmensurable. Una muchedumbre enloquecida atascó las carreteras y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera. Paisanos y soldados, mujeres y viejos, funcionarios, jefes y oficiales, diputados, y personas particulares, en toda suerte de vehículos: camiones, coches ligeros, carritos tirados por mulas, portando los ajuares más humildes, y hasta piezas de artillería motorizadas,
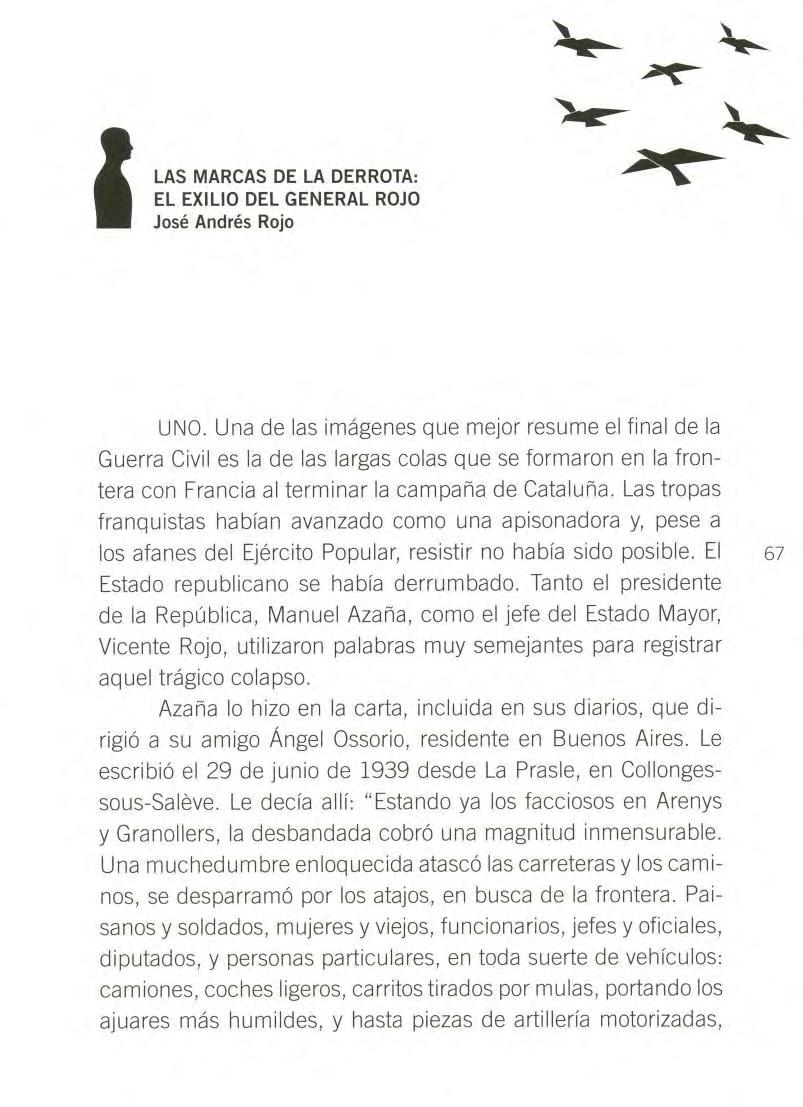
cortaban una inmensa masa a pie, agolpándose todos contra la cadena fronteriza de La Junquera. El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera. Desesperación de no poder pasar, pánico, saqueos, y un temporal deshecho. Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados. Un funcionario de la Presidencia, que volvía de Francia, pasó diecisiete horas dentro de su automóvil, preso en el atasco. Se tardó dos o tres días en restablecer la circulación. Las gentes quedaron acampadas al raso, y sin comer, en espera de que Francia abriera la puerta. Aún no había llegado a la raya el alud de los combatientes". El general Rojo, por su parte, llevó sus impresiones de aquellos caóticos momentos a su libro ¡Alerta los pueblos!,' que 68 escribió en Francia poco después de que se produjera la derro- ta definitiva. Lo hizo en el pequeño pueblo de Vernet-les-Bains, donde había mandado a su familia unos meses antes y donde se instaló provisionalmente al llegar a Francia, en febrero de 1939. "Por todas las carreteras van procesiones de gentes, automóviles, camiones", apuntó en alguna de las distintas descripciones que hizo de aquellos momentos. "Los que no tienen posibilidad de ir en coche y disponen de armas, asaltan a los que no las llevan, obligan a bajar a sus ocupantes y siguen ellos en el vehículo. Mujeres, niños, viejos, hombres, carros, coches de todas clases, impedimenta, ambulancias, camiones, todo revuelto; algunos que viajan en coche, viendo la imposibilidad de avanzar rápidamente por la larga caravana que se forma y los

1 ¡Alerta los pueblos!: estudio político-militar del periodo final de la guerra española se imprimió por primera vez en Buenos Aires en 1939, por Aniceto López, y posteriormente tuvo dos reediciones en España, en 1974 (Ariel) y 2005 (Planeta DeAgostini).
atascos que se producen, abandonan el vehículo para seguir a pie y alejarse de un peligro imaginario, pues el frente aún estaba delante de la sierra de Montnegre y el enemigo muy ajeno a estas escenas que se producían a más de 50 kilómetros". El jefe del Ejército republicano vuelve sobre aquellos momentos mientras se ocupa de un término que abunda en muchos de sus textos: el pánico. Es una palabra que resume muy bien la fragilidad de las fuerzas que tuvo que construir sobre la marcha el régimen legal para enfrentarse a unas tropas que, como las que procedían de África, tenían mucha más experiencia y sabían del ardor de la batalla. Bastaba un rumor, y más si caía en poblaciones que cada vez temían más la brutalidad de las represalias, para que todo el mundo saliera escopetado, sin pensárselo mucho, sin derrotero definido, sin meta, empujados solo por el 69 miedo. Y Rojo, que entonces procuraba que las ya debilitadas tropas republicanas hicieran lo posible para dilatar el avance enemigo y así organizar la retirada, veía que no había forma, que las autoridades civiles habían sucumbido también al terror. Así que observaba la larga cadena de coches y de personas y se preguntaba: "¿Adónde van?". "Se detendrán en el primer bosque", respondía, "o en cualquier refugio donde encuentren otras gentes serenadas y capaces de tranquilizarlas, o seguirán haciendo jornadas inverosímiles hasta caer deshechos, sin alimentación, fuera de todo cobijo, en el lindero mismo del camino".

DOS. Es imposible referirse al exilio del general Rojo sin tener en cuenta esos momentos iniciales, su precipitada llegada a Francia al mando de un Ejército prácticamente destruido, la
población civil desesperada huyendo de cualquier manera, la descomposición de la burocracia estatal, la propia debilidad de un Gobierno dividido entre quienes querían prolongar la resistencia y los que consideraban que ya no había nada que hacer. La gran preocupación del general Rojo durante aquellos momentos fue, tal como explicó en ¡Alerta los pueblos!, "la salvación de nuestras tropas del desastre militar y quizá del exterminio". El 4 de febrero redactó las órdenes de retirada y procuró que el repliegue fuera, dentro del caos, lo más ordenado posible para salvar el mayor número de vidas y conservar la mayor cantidad de material bélico. A las dos menos diez del 9 de febrero, las tropas franquistas llegaron a la raya fronteriza de Le Perthus. En otros sectores, la salida se prolongó todavía a lo largo del día siguiente. 70 Fue ese día, el 10, cuando quedó cancelada la maniobra de Cata- luña, escribe Rojo, "con el paso de las últimas tropas españolas a territorio francés". Lo hicieron de forma ordenada y con la cabeza alta, tal como había querido su principal responsable. El gran interrogante entonces era qué hacer con esas fuerzas. Hay que tener en cuenta que entre finales de febrero y principios de marzo cruzaron la frontera unas 450 000 personas. Las autoridades francesas separaron a los hombres que todavía conservaban buenas condiciones físicas de las mujeres, los ancianos y los enfermos. A todos estos, unos 170000, tras pasar por los campos de clasificación, los enviaron a centros de acogida dispersos en por lo menos sesenta departamentos franceses. A los primeros se los ingresó en campos de concentración. Se construyeron, sobre todo, en playas desiertas, batidas por el frío viento del invierno, llenas de humedad y donde olía a salitre. Sin agua potable, sin higiene. El de Argelés-sur-Mer, por ejemplo,

fue dividido en dos sectores, civil y militar. En este último, se organizó a los hombres en centurias según su arma de procedencia y se mantuvieron las jerarquías militares. El perímetro del campo estaba custodiado por soldados senegaleses. El general Rojo no regresó a España, adonde volvieron inmediatamente después de cruzar la frontera el jefe del Gobierno republicano, Juan Negrín, algunos de sus ministros y una serie de altos cargos militares. Volvieron para mantener la resistencia con las exiguas fuerzas que quedaban en la región central. Rojo recibió el encargo de ocuparse del Ejército en Francia. Fue entonces cuando se produjo la gran crisis que desencadenó una serie de malentendidos entre dos hombres que, hasta entonces, habían tenido la mayor de las complicidades, Negrín y Rojo. La primera marca del exilio del militar republicano fue jus- 71 tamente esa, la ruptura con el jefe de Gobierno. El primer ruido que se produjo en una relación que había sido decisiva para la suerte de la República desde que Negrín tomó las riendas del Gobierno en mayo de 1937 tuvo lugar, sin embargo, poco después de que las tropas franquistas iniciaran su avance por Cataluña. Para limitar los efectos iniciales del ataque enemigo, y para obligarlos a cambiar de planes, Rojo había planificado una maniobra sobre Motril que, con otras dos que habrían de ponerse en marcha poco después en las inmediaciones de Madrid y en Extremadura, pretendía devolver la iniciativa al Ejército republicano en el peor de sus momentos. Sin embargo, cuando las fuerzas marítimas habían dado ya los primeros pasos para poner en marcha el plan, el responsable de la región central, el general Miaja, se negó a cumplir las órdenes y abortó la iniciativa. Cuestionado como responsable del Estado Mayor central,

Rojo acudió a Negrín para que interviniera ante semejante indisciplina, aunque ya no tuviera mucho arreglo el estropicio que había hecho en sus planes. Y, acaso porque realmente la cosa tenía ya poco arreglo, Negrín decidió no hacer absolutamente nada. La autoridad quedó así quebrada. Aunque posteriormente se pusieron en marcha, tarde y mal, los ataques en Madrid y Extremadura, era como si el Ejército se hubiera dividido entonces en dos: el que permanecía en Madrid, y que luego al mando del coronel Casado se rebeló contra Negrín en los primeros días de marzo, y el que luchaba en Cataluña. Tras ese primer roce vino un segundo. Después de la caída de Rosas, y viendo que el enemigo era intratable, el 31 de enero Rojo le pasó a Negrín una propuesta de rendición. El jefe 72 de Gobierno la rechazó, y seguramente empezó a establecer unas ciertas distancias con el militar que, finalmente, se tradujeron en la orden que le dio poco después. No contaba con él para seguir la resistencia, debía quedarse en Francia a cargo del Ejército. El 12 de febrero, Rojo escribió la primera de las cartas incendiarias que envió a Negrín durante aquellos dramáticos momentos de profunda crisis. "El Gobierno nos ha dejado absolutamente abandonados", le decía allí. Ha conseguido cumplir los preceptos institucionales y "ha puesto fuera de todo peligro al Presidente de la República, al de las Cortes, a los Gobiernos de la Generalitat y de Euskadi, a los diputados y a todos los altos, medios y bajos funcionarios de la administración; pero se ha olvidado de que la constitución no se escribió para esa minoría, como se ha olvidado también de que las reservas económicas del Estado no eran solamente de esa minoría".

Rojo no soportaba el trato que estaban recibiendo sus compañeros militares. A los jefes y oficiales republicanos que no habían sido internados en los campos, la policía los perseguía "como malhechores". Así que se puso en contacto con las autoridades francesas y, acompañado por el general Jurado, viajó a París a tratar con el embajador de la suerte del Ejército, y en Toulouse se reunió con alguno de los ministros del Gobierno que pasó por allí y con el cónsul. No consiguió nada. De ahí su irritación. Su furia, entonces, lo llevó en primer lugar a dimitir de todos sus cargos y luego a hacer una serie de exigencias que tenían que ver con la suerte del Ejército. Más adelante hubo más cartas. Como nunca llegaron a ponerse en marcha medidas que aliviaran la durísima situación que se vivía en los campos de concentración, el general no dejó de exigir un trato mejor para sus soldados. Siguió 73 reuniéndose, y siguió chocando, con distintas autoridades civiles. Volcaba su frustración en nuevas misivas a Negrín, que este nunca contestaba. Fue entonces cuando, en Perpiñán, le avisaron de que el jefe de Gobierno lo reclamaba en la zona central. El general Rojo se negó a ir mientras no recibiera un documento oficial. Sospechaba que había una conjura y que querían quitárselo de en medio. Así que no fue en el viaje que salió de Francia el día 19, y la tensión volvió a crecer entre los viejos amigos. El 28, cuando se produjo la renuncia de Azaña, estalló de nuevo. "Me he quedado sin Patria y sin casa y sin dinero", le escribió a Negrín. Poco más tarde, sin embargo, el día 3, su tono había cambiado drásticamente. Le anunciaba haber recibido, por fin, su petición formal de que regresara a España y le decía que ya había hablado con Martínez Barrio, que sustituía a Azaña como presidente, para regresar cuanto antes.

Ese viaje no llegó a realizarse nunca. El golpe de Casado precipitó el final del Gobierno de Negrín. Poco después, se iniciaba el avance definitivo de las tropas franquistas, que fueron conquistando los últimos focos de resistencia. El 1 de abril todo había acabado. El general Rojo intentaba asimilar el significado terrible de aquella derrota en Vernet-les-Bains. Vivía allí con su mujer y seis de sus siete hijos (uno de ellos se había quedado en España). Su situación era mucho mejor que la de muchos de sus compatriotas. En aquella localidad, sin ir más lejos, había otro campo, uno de los peores. Los franceses habían enviado allí a los que consideraban más peligrosos, a anarquistas de la 26.a División y a 150 brigadistas internacionales. De ese campo, Arthur Koestler escribió: "desde el punto de vista de la comida, 74 de las instalaciones y de la higiene, Vernet estaba incluso por debajo de un campo de concentración nazi".

TRES. Cuando ya no hubo nada que hacer, cuando la República había sido definitivamente derrotada, el general que desde mayo de 1937 había sido la autoridad militar más importante en la lucha contra las fuerzas que se rebelaron el 18 de julio de 1936 se dedicó a ordenar sus ideas y a volcar en el que sería su primer libro sobre la Guerra Civil sus impresiones sobre la campaña de Cataluña. ¡Alerta los pueblos! tiene el nervio de los textos escritos con urgencia y, como quien dice, está hecho con sangre, sudor y lágrimas. Quizá sea esa, la de escribir, otra de las marcas que la derrota grabó en la vida de Vicente Rojo. Desde entonces, y durante largas temporadas, el militar fue desplazado por el escritor. ¡Alerta los pueblos! fue solo el primer paso.
El siguiente se produciría unos meses más tarde. Aquel dramático interrogante, "¿Adónde van?", que el general escribió en ese libro cuando trataba de las largas filas de españoles que peleaban por salir de España, se convirtió enseguida en una pregunta que le interpelaba a él mismo. Adónde ir, qué hacer, cómo reconstruir una vida deshecha. Eran cuestiones que obsesionaban a Rojo como obsesionaban a miles y miles de españoles. Había que empezar de nuevo. Ni patria, ni casa, ni dinero, le había dicho a Negrín. Y era cierto. Quizá Rojo hubiera tenido algunas facilidades para instalarse en México o la Unión Soviética, los dos países que más claramente habían apoyado a la República. Pero ninguno de aquellos destinos le resultaba estimulante. No quería saber nada de los políticos, y mucho menos de las pugnas partidis- 75 tas que, tal como acababa de analizar en su libro, habían sido decisivas para debilitar al bando leal frente al enemigo. Por eso no quería ir a México: allí se habían instalado parte de las autoridades y muchos de los militares más politizados. Tampoco quería dirigirse a la Unión Soviética: no era comunista, ni le gustaban sus manejos, por mucho que hubiera apreciado la entrega de los combatientes de esa ideología, por mucho que valorara su disciplina y su compromiso con la causa que le tocó defender. En Argentina residía una tía de su mujer, que era monja, y aunque aquel país aceptaba refugiados con cuentagotas decidió probar. Lo ayudó también un paisano de Fuente la Higuera, el pueblo donde había nacido en 1894. Se trataba de don Pío Tortosa, un caballero del que jamás había oído hablar pero con el que inició una relación epistolar desde que, en 1937 y ya como jefe del Estado Mayor del Ejército republicano, recibió una

carta suya. Don Pío le contaba, en aquel primer contacto, que se había instalado en Tucumán y que iba a mandar a un hijo suyo para luchar por la República. Y le rogaba que le echara un cable. Más adelante fue don Pío el que ayudó al general. En cuanto supo que su paisano proyectaba instalarse en Argentina, se embarcó en la titánica tarea de conseguir los visados. Recurrió al intendente municipal de Tucumán, que tenía una estrecha relación con Marcelo Torcuato de Alvear, quien había sido presidente entre 1922 y 1928 con la Unión Cívica Radical. Y este no dudó en ayudar al militar republicano. El contacto con la tía Amparo tuvo una complicación, de alguna manera previsible: se trataba de una monja. Y, por tanto, veía como un monstruo a aquel marido de su sobrina que había 76 peleado al lado de los que quemaban iglesias y mataban religio- sos. El general no tuvo más remedio que encajar alguna regañina. "Tú en ese paso erraste, hijo mío", le escribió tía Amparo en una carta, "pues bien ahora sin descorazonarte haz frente a las humillaciones a que tengas que someterte". Así de claro lo tenía aquella monja, viviendo incluso tan lejos, en Argentina. Era la lógica del vencedor: quien no había estado con ellos se había equivocado, quien se había equivocado debía someterse a las humillaciones que le correspondieran. La de mirar a otra parte, y evitar gresca alguna con aquella monja, no era desde luego de las más graves. La tía Amparo fue, en cualquier caso, generosa. Les abrió las puertas de Buenos Aires y los alojó, cuando llegaron, en el sanatorio Calcagno, que era entonces regentado por las religiosas de la orden a la que pertenecía. El dinero para los billetes lo dio el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), que había puesto en

marcha Negrín. "Marcho a la República Argentina amparado en la hospitalidad de ese país, en la de un paisano mío, a quien no conozco, y en la de una religiosa pariente de mi mujer, que acoge en una residencia de niños a algunos de mis hijos menores", le escribió el general Rojo a su antiguo jefe antes de partir. "Me queda por saldar con usted una deuda y es justo que no la deje pendiente", le decía también. Había recibido del jefe de Gobierno al entrar a Francia un dinero para atender a jefes y oficiales. Así que le incluía una relación donde detallaba dónde habían ido a parar todas aquellas pesetas. "No se la llevo personalmente porque no es correcto que lo haga después de haberse negado usted a recibirme", añadía. Intentaba, además, aclarar cada uno de los supuestos equívocos que habían afectado a su relación desde que cruzaron la frontera. Y le agradecía la ayuda del SERE 77 para el viaje. Partieron en El Alcántara, un barco inglés, desde el puerto de Cherburgo. Viajaron en segunda clase. Dejaban en España a uno de los hijos del general: no habían podido conseguir hasta entonces que se reuniera con ellos. En primera estaba José Ortega y Gasset, que iba a dar a Buenos Aires unas conferencias. Ahí lejos quedó Europa. Empezaba para todos otra cosa. Un nuevo mundo, una nueva vida, otras historias, otras batallas.

CUATRO. "La colonia española se estructura por regiones y naturalmente cada región asume el deber moral de ayudar a los suyos", escribió el general Rojo en uno de los múltiples textos que pueden encontrarse en su archivo. Como había salido muy niño de Valencia, y no hablaba valenciano, sus paisanos se desentendieron de él. Pero, como era de aquellas zonas, los
castellanos tampoco quisieron saber nada. "Conmigo se han empeñado en que soy comunista", contaba allí. "Los verdaderos comunistas, que saben que no lo soy, es natural que no me ayuden porque tienen que ayudar a los suyos, mientras que los no comunistas tampoco lo hacen porque estiman que tal obligación debe recaer sobre mis supuestos correligionarios. Otros me han colgado el sambenito de masón. Los masones que saben que no lo soy no tienen por qué ocuparse de mí y los demás que me creen masón delegan en los masones la obligación de ayudarme en mis esfuerzos por hallar trabajo". Ni siquiera, afirmaba, los intelectuales le habían hecho sitio entre los suyos. Al fin y al cabo, era un militar. Y, sin embargo, en Buenos Aires el general Rojo pudo so- 78 brevivir gracias a la escritura. Nada más bajar de El Alcántara, el 29 de agosto de 1939, lo esperaban los periodistas de Crítica para hacer una amplia cobertura de su llegada. Fue en ese diario, fundado por Natalio Botana, donde empezó a colaborar el 4 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial acababa de empezar. El militar republicano fue contratado como comentarista militar, y como tal siguió todas las maniobras que se iban produciendo en los distintos frentes. El escritor cubano Rafael Rojas explica en uno de sus últimos libros, Tumbas sin sosiego, que cuantos se ven obligados a salir de sus respectivos países se ven siempre asediados por esa patria que han dejado atrás. "Idealización del pasado, dilemas de identidad y asimilación, lejanía y regreso, inseguridad y desarraigo, nacionalismo y transculturación, heterogeneidad y consenso, espera y esperanza, politización y hostilidad": todo eso pesa en el exilio. Y está la sensación de provisionalidad, que, en

el caso español, era muy fuerte. Una gran mayoría confiaba en que la guerra que se lidiaba en Europa terminaría por liquidar al régimen de Franco. Así que había que estar preparado para el regreso. En realidad, la guerra estaba entonces demasiado cerca. Y, por pequeña que fuera la colonia española que se había instalado en Buenos Aires, los viejos conflictos que se acababan de vivir en España se reproducían con facilidad. Lo más lógico es que, ante ese eventual final de la Dictadura, que podría coincidir con el triunfo de los aliados en la guerra mundial que se estaba librando, los republicanos fomentaran lo que los unía. Y no lo que los separaba. Pero fue justamente eso lo que hicieron. Cada capilla defendió su credo; cada capilla levantó sus baluartes frente a los otros; cada capilla, por así decirlo, rezó a los suyos. Y 79 detrás de eso venían los inevitables ajustes de cuentas. De quién había sido la culpa de la derrota. Y la culpa siempre era del otro. El general Rojo escribía sus crónicas sobre la Segunda Guerra Mundial para Crítica. La Nación, otro periódico de referencia, le encargó que contara lo que había pasado en España. Publicó a partir de ese momento, y con abundantes imágenes, cómo se libraron las grandes batallas: la de Madrid, el Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Levante, el Ebro... Aquellos textos, que terminarían por convertirse en España heroica, su segundo libro sobre la Guerra Civil,2 constituyen un apasionado homenaje a los españoles que se habían visto forzados a defender a la República del asedio de las tropas de

2 España heroica: diez bocetos de la guerra española, Buenos Aires, Americales, 1942 (reeditado en 1961 en México, por Era, y en Barcelona, por Ariel, en 1975).
los militares rebeldes. Un canto al Ejército Popular, una celebración de la entrega del pueblo en armas, la tristísima crónica de una batalla perdida: la de detener el avance de unas fuerzas apoyadas por la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y Portugal, y donde las tropas más fieras eran las de los curtidos marroquíes que actuaban en vanguardia. Las democracias europeas habían mirado hacia otra parte. Esa era una de las heridas que más tardarían en cicatrizar. Idealizar el pasado, sufrir una profunda crisis de identidad, seguir atado al mundo que se ha dejado atrás y no poder integrarse en el nuevo. El general Rojo vivió también en Argentina de las conferencias a las que lo invitaron. En algunas de ellas empezaron a manifestarse, de manera más radical, los 80 síntomas de esa terrible enfermedad, la de la guerra. Y es que algunas de las figuras republicanas con las que coincidió en este o en aquel lugar habían empezado ya a reescribir la historia. Y el militar, que había conocido de cerca el sacrificio de los combatientes, no podía aceptar que algunos de aquellos grandes oradores exaltaran a aquellos que habían conseguido librarse de sus obligaciones en el frente. Le ocurrió con quien había sido durante la República presidente del Tribunal Supremo y le tocó también oírselo decir a un ministro de Justicia: que era legítimo haber huido de los reclutamientos porque se trataba de una guerra injusta. Rojo empezó a sentirse cada vez más extraño entre aquellos que, de alguna manera, eran los suyos. Y cada vez empezó a ser más firme su afán de salir de los círculos del exilio para integrarse del todo en la sociedad argentina. Pero eso no habría de ocurrirle sino más tarde, cuando llegó a Bolivia.

Su iniciativa más ambiciosa en Buenos Aires fue la revista Pensamiento Español. Sus grandes objetivos fueron, de un lado, "acabar con las pugnas que hoy dividen a los republicanos españoles" y, de otro, luchar para rescatar "la libertad del pueblo español, restableciendo su derecho inajenable a pensar y expresarse libremente y a disponer por sí mismo de sus destinos". El primer número apareció en mayo de 1941 y no dejó de publicarse hasta enero de 1943. En uno de los primeros editoriales, que casi siempre escribía el general Rojo, insistía en la necesidad de la unidad. "Encontraríamos muy normal que los republicanos siguieran luchando encarnizadamente por la hegemonía de sus grupos, pero no en el extranjero, no cuando se hace necesaria la unión de todos para recuperar la libertad que perdimos". Y fue esa obsesión por la unidad la que precipitó la salida 81 de Rojo, y del general Jurado, de ese proyecto que, en realidad, había sido sobre todo iniciativa suya. En septiembre de 1941, el ex presidente del País Vasco durante la República visitó Argentina. José Antonio Aguirre pronunció una exaltada conferencia, en la que prácticamente no hubo referencia alguna a España. Ahí, en el exilio, la secesión de los vascos parecía haberse consumado. Y el público no cesaba de dar vítores a lo que, en el fondo, no era más que un castillo sobre el aire. El número siguiente de Pensamiento Español era rotundo. "Nuestra profesión de fe española, democrática, republicana y popular nos exige afirmar que no admitimos otro nacionalismo que el español", se decía allí. "Nuestra República ha sido autonomista y autonomistas somos", afirmaban después. Y luego remataban: "hasta ahí llegamos nosotros porque esa es la Ley y la voluntad de la nación española". Y claro que todo eso podría

cambiarse, pero debía hacerse respetando las reglas de juego. En el parlamento. Y, para que este volviera a existir, para Rojo era esencial que la batalla contra la Dictadura la libraran bajo el signo de la unidad, y no del oportunismo. Los editoriales no sentaron bien. Mejor, no les sentaron bien a todos. Los miembros del consejo de redacción que se encontraban próximos a partidos nacionalistas, que los habían fundado, militaban o simpatizaban con ellos, se apartaron del proyecto. Las fisuras se hicieron cada vez más grandes, y Rojo y Jurado comprendieron que no tenía sentido continuar. Así que se fueron. Una nota más de amargura a la vieja amargura de la derrota. Otra marca del exilio. La incomprensión, las batallas partidistas, la falta de sintonía. 82 Lo mejor de la época de Buenos Aires no ocurrió, sin em- bargo, en Buenos Aires. Sucedió en Uruguay, en un remoto paraje cerca del cabo de Santa María. Fue en el verano de 1941. Francisco, el hijo del general que había quedado en España, pudo zarpar por fin de Gijón en el Monte lgueldo, un barco que transportaba, entre otras cosas, unas 700 toneladas de cajones de sidra. Se dirigía hacia Montevideo, pero un fuerte temporal lo desvió de su trayecto y terminó encallando en unos bancos de arena en las costas de Rocha, frente a Garzón. El general viajó hacia allí. Su hijo desembarcó. Se abrazaron. La última cuenta pendiente había sido liquidada. La guerra separó a uno de los hijos de la familia durante cinco años. Temieron que fuera ya un extraño, que se hubiera alimentado del odio del otro lado, que no conectara más. Nada de eso. Paco se integró perfectamente. De alguna manera, fue a partir de ese momento cuando pudieron empezar de verdad una nueva vida.

CINCO. Esa vida nueva no comenzó hasta unos años más tarde. O, con mayor precisión, arrancó en enero de 1943, cuando el general Rojo llegó a Cochabamba, en Bolivia, para instalarse como profesor de su Escuela de Guerra. Lo habían contratado, inicialmente, durante cinco años. Estuvo allí hasta que terminó el curso 1955-1956. Llegó para ocuparse de una cátedra, la de Jefe de Conducción y Servicio de Estado Mayor, y por su prestigio se lo nombró enseguida jefe de profesorado en materias militares. Sus clases teóricas fueron muy celebradas, pero también tuvo fama por sus explicaciones sobre el terreno. Pudo viajar por Bolivia, y conoció cada uno de sus rincones como solo puede conocerlos un militar que ha de saber todos sus secretos, todas sus posibilidades y sus flaquezas. "He trabajado tan intensamente y tan a gusto, he forjado 83 tan buenas amistades, me he compenetrado tan entrañablemente con el alma de Bolivia y los afanes de sus hombres [...]", escribió el general Rojo mucho después en su breve Autobiografía.3 La consideró siempre su segunda patria. "He tenido la fortuna de vivirla y gozarla manteniéndome absolutamente alejado de la permanente fiebre revolucionaria que la agita, de sus discordias políticas, de sus dramas sociales, no obstante haberlos vivido día a día y hora a hora, incluso en las situaciones más críticas, crueles y apasionadas". El general Rojo tuvo suerte. Cuando la situación en Buenos Aires se hacía, día a día, más insostenible, fue invitado en diciembre de 1942 por un viejo colaborador de la colección militar que puso en marcha en la Academia de Toledo en los años

3 Esta obra permanece inédita.
veinte, y que se prolongó durante la República, a dar unas conferencias en La Paz. Allí lo escucharon el entonces presidente de la República, el general Enrique Peñaranda, y su ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército, Antenor Ichazo. Decidieron controlarlo. Y, francamente, lo hicieron a velocidad de rayo. Fueron catorce años los que vivió Vicente Rojo en Bolivia. Ahí en una casa del barrio de Muyurina, en la calle Aniceto Arce. Seis de sus siete hijos se casaron en el país andino. De allí son la mayoría de sus nietos. Fue tal el cariño que tuvo por esa tierra y sus paisajes que dedicó uno de sus libros, acaso el más entrañable, a contar los viajes que realizó y a rendir homenaje a sus gentes. Se titula Caminar 4 y en sus páginas puede encon- 84 trarse ese frío que "bate y arruga el ánimo", pero también el calor del trópico. Está la belleza de las cordilleras y está la dureza del Chaco. Están sus platos picantes y sus bailes (taquiraris, carnavalitos, waiñus...). Está la sencillez de un mundo que terminó siendo suyo: "tolares y paja brava, rediles y rebaños de ovejas, algunas tropillas de llamas cargadas con minúsculos hatos". ¿Qué decir de Bolivia? Algunos teóricos han sostenido de las novelas que solo tratan de fracasos y de dolor y de sufrimientos porque la felicidad no le interesa a nadie, y difícilmente se puede contar. Así que las cosas se podrían cerrar diciendo simplemente que aquellos catorce años fueron en la vida del general Rojo un oasis y que su vida allí fue una vida tranquila. Punto. No hay más. Sin embargo, siempre hay ruidos en el exilio. La novelista británica Eva Figes, que formaba parte de una familia judía laica,

4 La Paz, Empresa Editora Universo, 1965.
tuvo que abandonar Berlín de niña unos años después de que los nazis tomaran el poder y se instaló en Londres. En un libro de corte autobiográfico cuenta que durante su adolescencia se llevó muy mal con su madre. Escribe de ella: "Parecía que no hubiera aprendido nada de la catástrofe que había sacudido el mundo. De 1945 en adelante, centró toda su existencia en la posición social, en las apariencias, en tener mejores posesiones materiales que sus vecinas y demás conocidos. Un amigo de la infancia, hijo de nuestro médico de cabecera durante los años de la guerra, la recuerda como una mujer 'muy refinada'. Se asombró cuando recientemente le conté qué se cocía de puertas para adentro". La historia de Eva Figes nada tiene que ver con la historia de la familia Rojo. Lo que se trata de recoger de esa experiencia 85 es que, lejos de casa y en un país cuyas reglas se desconocen, nunca se sabe en realidad lo que en cada familia se cuece de puertas para adentro. La mujer del general Rojo, Teresa, nunca se adaptó, ni en Argentina ni, mucho menos, en Bolivia. Siempre añoró la España que había abandonado. Pudo regresar por primera vez, de visita, en 1953. Soñaba con recuperar aquel mundo que había dejado. El de sus amigas de Toledo, por ejemplo, las otras mujeres de los oficiales que, como su marido, enseñaban en la Academia. La ligereza de la juventud, la espontánea alegría de la complicidad, la ingenua seguridad de que todos los sueños son posibles.
La decepción fue tremenda. Sus antiguas amigas no quisieron recibirla, los compañeros de su marido la ignoraron. Un día, cuando volvía de misa, tuvo que padecer un incómodo episodio. Vio de lejos que iba a cruzarse con un viejo amigo de

su marido, un militar de derechas al que habían refugiado en su casa de Madrid cuando estalló la guerra para protegerlo de los excesos revolucionarios. Iba a volverlo a saludar después de tantos años, pero cuando iban aproximándose y estaban a punto de encontrarse el hombre cambió de acera, no fuera a encontrarse con la esposa del general republicano. Como había ocurrido con la madre de Eva Figes, parecía que tampoco Teresa, la mujer de Rojo, hubiera aprendido nada de la catástrofe que había sacudido España. El exilio lo trastoca todo. El país que se ha dejado atrás sigue su marcha, se transforma, muda de piel. Pero el que está fuera sigue, en el fondo, habitando el mundo del que salió. O, incluso, quizá las cosas sean todavía más complicadas. El exilia- 86 do recoge las noticias que le llegan de su país y las incorpora como un pegote a la imagen que conserva del mismo. Coloca lo nuevo, lo que le dicen que es nuevo, en las viejas circunstancias, y en los valores y los paisajes que dejó atrás. Pero todo eso, en el fondo, es una locura. Porque nada se corresponde. El miedo que inoculó la Dictadura en los españoles no tenía nada que ver con el país que se quería abierto al mundo de la República, con ese país que procuraba conquistar la modernidad. Quien habita el exilio no está en ninguna parte. No sabe colocar las noticias que recibe en el lugar preciso, no tiene ya las coordenadas del mundo al que cree pertenecer. En enero de 1946, el general Rojo se ocupaba en Cochabamba de la redacción de un ambicioso proyecto. Lo tituló Momento español.' Tenía muy claro por qué tomaba la palabra: la Segunda Guerra Mundial

5 Obra que permanece inédita.
había terminado hacía poco. "España tenía el derecho a ser el primer pueblo que exigiese sanciones y reparaciones a la Alemania e Italia vencidas porque fueron los primeros países que la agredieron", escribió allí. Afirmaba, después, que Franco ganó la guerra porque de no haber sido así "los que financiaron su subida al poder (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania e Italia) no hubieran podido cobrar la deuda". La política de no intervención, pues, estuvo influida por los intereses de las empresas y de los financieros que colaboraron con el golpe de los militares rebeldes. "Tras cada éxito de nuestro ejército popular se apretaban las clavijas del bloqueo y el aislamiento hasta que perecimos asfixiados", recordaba el general republicano. Así que había llegado el momento de España. Si había de salir un nuevo mundo de las ruinas de aquella terrible guerra, España debía también reinventarse. 87 La dictadura franquista no tenía, por tanto, ningún sentido ya. "A los seis años de victoria hay hambre, miseria, inconvivencia, odios profundos, falta de trabajo, desunión, todo cuanto puede acusar un pueblo caído en el caos y que se sostiene como colectividad organizada por el orden avasallador de la fuerza ejercida con terrorismo". Ese era el diagnóstico de Rojo. "Todos obedecen", decía también, "pero todos llevan dentro su rencor, su desconfianza, su quiebra moral, porque ninguno quería a España así, porque el español más lerdo sabe que España no puede ser así". En el libro aquel, Rojo se ocupaba también del "fracaso de los republicanos". "Nos cuesta mucho escribir este capítulo", confesaba utilizando el plural mayestático. "Quiero que la República se salve reapareciendo limpia de cuanto la ha corrompido y para ello será preciso saber quiénes, cómo y por qué

llegaron a corromperla". Y seguía: "Capillitas, camarillas, santones" y "aspiraciones de alcaldía de pueblo, de gobernación de provincia, de ministerio, a costa de lo que sea, adulando al amo futuro al que sirven de 'claque' [...1". Las huellas de sus desagradables experiencias en Argentina eran evidentes. Así que machacó a Franco, pero también fue en ese libro muy duro con los republicanos. "Admito la posibilidad de ser llamado algún día a desempeñar una función de responsabilidad rigiendo los destinos de mi pueblo", escribió en la primera página de aquel libro, "y lo admito, no obstante carecer de toda clase de ambiciones políticas, por razón de mi independencia y de la honrada intención con que he actuado siempre". Un poco después añadía: "Por si aquello ocurriese, he querido preparar- 88 me para actuar con buen sentido". Por eso volvió allí sobre la historia de España, por eso reconstruyó lo que había provocado la guerra. Y por eso concluía que la Dictadura no servía, ni tampoco la estéril división de los republicanos. El exilio, seguramente fue el exilio, lo llevó a pensar que acaso pudiera ser necesario, por su independencia, para construir un nuevo país democrático. Lo más probable es que, dentro de España, fueran ya muy pocos los que se acordaran del militar republicano. El terror de la Dictadura hacía tiempo que había acabado ya con la buena memoria de los españoles. Solo el exilio podía producir semejantes espejismos.

SEIS. En marzo de 1957 Vicente Rojo, su mujer, Teresa, y su hija pequeña, María Dolores, regresaron a España. El general creía que volvían a casa. No sabía que, en realidad, se dirigían hacia otro exilio, acaso más duro, mucho más inclemente y triste. El enfisema pulmonar que padecía lo amenazaba de muerte.
De hecho, cuando hubo terminado sus clases en la Escuela de Guerra el año anterior, los médicos le sugirieron que debía abandonar Bolivia. La altura lo podía fulminar en pocos meses. Rojo había dado los primeros pasos para volver en 1954. Entendía que los acuerdos con Estados Unidos y con la Santa Sede, y la entrada de España en la ONU, lo obligaban a estar presente para hacer algo contra la deriva en la que entraba la Dictadura. Tras mucho papeleo, consiguió que en febrero de 1957, y durante un Consejo de Ministros, se autorizaran sus visados. Salió de Cochabamba en tren con destino a Buenos Aires. El tren se detuvo en todas las paradas, donde el general era agasajado por la guarnición militar de cada lugar. Rojo había aprendido a amar Bolivia. Aquellos soldados que lo fueron a despedir cuando se iba le querían decir que Bolivia lloraba su partida. En Buenos 89 Aires zarpó en un barco que lo trajo a Barcelona. Un mes después de su llegada fue citado a declarar por el coronel Eymar, juez instructor militar y responsable fundamental de la represión y castigo de los militares que habían permanecido leales a la República. El 16 de julio lo llamó el juez: su expediente informativo había sido elevado a causa criminal. Lo acusaban de rebelión militar. El Consejo de Guerra tuvo lugar el 5 de diciembre. En el fallo se lee que lo condenaron finalmente por el delito de "Adhesión a la Rebelión Militar" a la pena de "reclusión perpetua (30 años de Reclusión Mayor), con las accesorias, militar de pérdida de empleo y común de interdicción civil e inhabilitación absoluta". En febrero de 1958, el general Rojo recibió el indulto. Le perdonaron la cárcel, pero mantuvieron las condenas accesorias. Se clasificó a sí mismo, pues, como "muerto civil". No le estaba

permitido nada, sino seguir viviendo. Ni viajar fuera del país, ni firmar documento alguno, ni tener cuenta corriente. Ni, ni, ni. Se había instalado en la casa de su suegro, en Ríos Rosas. Ganarse la vida fue, para ese hombre ya mayor, una de las mayores dificultades. La hipótesis de que iba a morir pronto resultó fallida. Así que la marca de este último y peculiar exilio fue la escritura. Escribió una breve autobiografía, una novela que tituló con un signo de interrogación, una historia de España, aforismos sobre lo divino y lo humano, anécdotas de la Guerra Civil, cartas. En una de ellas, de 1965, que dirigió a un amigo sacerdote que vivía en Sucre (Bolivia), le decía: "Inevitablemente he ido cayendo en un estado de abulia, es el efecto fatal de los años y los estragos físicos, sin que la fortaleza espiritual, que gracias 90 a Dios conservo, hayan podido impedirlo; así me veo cada día más solitario o más encastillado en esa fortaleza, lo que equivale a decirle que mi fe no se quebranta y menos ahora que gracias ala ayuda que recibo del Gobierno de Bolivia, la situación de paria a que me redujeron aquí se ha visto resuelta desde el año pasado económicamente". Al final fue su segunda patria la que lo ayudó a pasar sus últimos años. Y, claro, los que lo rodeaban. El 15 de junio de 1966, el general Rojo murió en Madrid. La necrológica que publicó en París el historiador Manuel Tuñón de Lara se tituló "Ha muerto un caballero". Terminaba con estas palabras: "Y en los más apartados rincones de España y del mundo, tanto los que fuimos sus soldados, como muchos a los que el destino deparó combatir frente a él, como los que pertenecen a las nuevas generaciones se cuadran respetuosos ante la memoria de quien pertenece a España entera, y dicen `iink sus órdenes, mi general!".







