
14 minute read
Cuento: El jugador de billar
BILLAR EL JUGADOR DE CUENTO
Texto: Jerónimo García Riaño jeronimo.garcia@javeriana.edu.co Ilustraciones: Paula Andrea Tavera González p_tavera@javeriana.edu.co
La noche llegó estrellada y acompañada de un calor infernal clavado en mis poros. Quise apagarlo con una cerveza y decidí entrar al primer lugar que encontré: un billar. Era un lugar pequeño y limpio. Las mesas de la entrada estaban ocupadas por gente que también amortiguaba el calor con algunas bebidas. Al fondo, al lado de la barra, donde atendía un cantinero joven, había tres mujeres vestidas con faldas muy cortas, y por la forma en que miraban hacia la calle, y me miraron al entrar, deduje que buscaban clientes para esa noche. “Con este calor no creo que a las señoras les vaya bien hoy”, pensé. Me acerqué a la barra y le pedí al cantinero una cerveza. Sonrió, y de una nevera de la que salían hilos de vapor, sacó una con la que refresqué mi cuerpo seco de un solo empujón. Le pedí otra, pero solo me tomé la mitad de la botella. Y mientras saboreaba ese bálsamo amargo, vi las mesas de billar, al fondo, en un salón iluminado con una luz blanca; daba la sensación de que en esa parte del mundo no había caído la noche. Cuatro tipos estaban ahí: dos que veían tacar a uno de sus compañeros, esperando el turno para pegarle a las bolas también, y otro que estaba, después de la última mesa, desahogando sus riñones en un orinal viejo y amarillo. —¿Me alquila tiempo para jugar? —le pregunté el cantinero. —Claro —respondió—. ¿Cuál mesa quiere? Le señalé la que estaba al frente de los jugadores. El cantinero sacó de un estante una caja con las bolas, luego cogió la media cerveza que quedaba sobre la barra y con su cabeza me indicó que lo siguiera. Una de las mujeres me guiñó un ojo mientras pasaba por su lado. El cantinero me entregó dos tizas azules y luego soltó en la mesa las bolas, que corrieron libres por el paño. Elegí uno de los tacos recostados sobre una de las paredes y acomodé las bolas para iniciar el juego. Los cuatro jugadores, mis vecinos, me miraron con indiferencia. —¿Tiempo libre o va a jugar solo un rato? —preguntó el cantinero mientras ponía mi cerveza en una mesa pequeña. —Tiempo libre —le dije muy seguro, mirando las bolas y pensando por dónde comenzaba a jugar.
El cantinero se fue y yo lancé la primera tacada.
De joven, cuando tenía 18 años, no salía del billar de Rigo, allá en el barrio donde vivía. Iba todos los días, le daba mil pesos y él me dejaba jugar un rato. A veces, cuando el billar estaba solo, me explicaba algunas jugadas y me decía cuál era la mejor forma de pegarles a las bolas para hacer carambolas de tres bandas. Me había convertido en un buen jugador solitario de billar. Entonces empecé a retar a la gente. Al principio, un poco temeroso, solo apostaba el tiempo del juego. Pero con el paso de los días y mi habilidad desarrollada, a la apuesta se le sumó el licor consumido y algo más de dinero. Los triunfos fueron apareciendo más seguido y me dediqué al juego como medio para ganarme la vida. Era mi oficio. Pero después de unos años, cuando la suerte ya no estuvo de mi lado, volví a buscar trabajo y me olvidé del billar y de las temporadas de entrenamiento con el viejo Rigo.

En menos de cinco minutos ya sumaba diez argollas en el marcador. Las bolas flotaban suavemente sobre un mar calmado y verde. Bailaban por toda la mesa…
Uno de los cuatro jugadores se acercó para verme tacar. Que alguien me vea jugar nunca me ha puesto nervioso, por el contrario, me reta a que debo hacer carambolas bonitas para que aprecie un buen espectáculo mientras me acompaña. “Mario, venga y mire estas jugadas”, dijo el hombre con una voz extasiada. El otro tipo, al que no le vi la cara por quedarme concentrado en mi juego, se hizo al lado de su amigo. Yo ya sumaba 22 carambolas y pude sentir que ninguno de los que estaban jugando me podía vencer.
“Para que aprenda, Henry. Usted que tanto quiere jugar billar de fantasía”, dijo el que supongo era Mario. Levanté la mirada hacia los dos hombres y los saludé, y mientras ellos se alejaban, la carambola 23 se hacía con un sutil roce de la bola blanca a la roja y a la amarilla.
Dos muchachos llegaron y se acomodaron en la mesa enseguida de la mía, los nuevos vecinos. Tomaron sus tacos y empezaron a lanzar mientras yo pensaba en la siguiente jugada. —Esa carambola sale mejor si juega primero por la banda larga, así no le hace tas tas y le quedan las bolas listas para la otra tacada. Escuché una voz que me hablaba a la espalda, di la vuelta y encontré a un hombre sentado en una silla cerca de mi mesa y con una cerveza en la mano. “A lo mejor viene con los que acaban de entrar”, pensé. Llevaba puesta una gabardina café que le llegaba los tobillos. Me imaginé el calor del hombre dentro de ese abrigo. Sus ojos estaban encima de mi mesa y de mi jugada. No quise seguir la sugerencia y taqué, la bola roja le pegó a la blanca, pero no alcanzó a llegar a la amarilla, porque la blanca se atravesó y salvó a la amarilla del golpe. La carambola se perdió. No miré al tipo. Pero lo sentí tomarse un trago largo de cerveza y por un instante creí que se reía de mí mientras pasaba la botella por su boca. Volví a tacar y esta vez la carambola se hizo, pero por poco se pierde. Estaba nervioso y sentía la mirada curiosa del hombre sobre mis
tacadas. Entonces los tiros empezaron a fallar y no me podía concentrar. El tipo se tomaba una nueva cerveza con los ojos lejos de mi juego. Observaba las tacadas de otras mesas, las de Henry, Mario y los demás.
Después de un momento, volvió a hablarme. “Usted es terco, hombre… Va a perder la jugada otra vez. Péguele a la bola amarilla primero, no a la roja. Hágame caso”. Pero no hice caso. Mi orgullo no quiso escuchar esa voz oscura que me hablaba y la carambola otra vez se perdió: la bola amarilla ni siquiera se movió. Cerré los ojos y sentí rabia, era una jugada muy sencilla y la había perdido. Entonces los lances malogrados aparecieron uno tras otro sobre la mesa. Al final me di cuenta de que la única manera de quitarme el miedo era invitando al tipo a jugar conmigo. —Juguemos los dos. —Le señalé la mesa con el taco. El hombre se tomó el último sorbo de su nueva cerveza, me miró y en sus ojos noté una expresión de “¿Está seguro?”. Sin levantarse de la silla cogió otro taco recostado a la pared.
—Pero apostemos… —le dije. —¿Cuánto? —preguntó. —Tengo cien mil pesos aquí. —Apostemos eso más el tiempo que ya lleva usted jugando… y las cervezas.
—Listo —dije cerrando el trato. Sacó un fajo de billetes de uno de los bolsillos de su gabardina y los puso en la mesa, yo saqué mi billetera y conté la plata, me faltaban cinco mil pesos. Le dije que no tenía el dinero completo, pero a él no le importó. Alcancé a pensar en lo que pasaría si perdía, pues no tenía más plata y no me alcanzaba para pagar el tiempo y el licor. “De eso se preocupa después”, me dijo la confianza. Entonces tampoco me importó. El hombre cogió los billetes, los amontonó y los pisó con su botella de cerveza. —Salga usted —me dijo. Acomodé las bolas. Le dije al tipo que yo jugaría con la bola amarilla, y él se quedó con

la blanca. Tomé el taco, lo enticé, le pegué a la bola en toda la mitad, y la carambola se hizo. Mis ojos se abrieron y se sintieron seguros de ver todas las posibles jugadas que podrían resultar de una sola tacada. De nuevo enticé y el golpe del taco contra la bola sonó como un aplauso, el premio por la segunda carambola que hacía. Dos-cero. La bola blanca y la roja quedaron juntas. Llegué a la tercera y cuarta carambolas. El hombre pidió otra cerveza. También pidió una para mí. —Juguemos ‘rosario’ —me dijo cuando llegué a la novena carambola.
Me desconcentré. La décima tenía que hacerla a tres bandas, y no me había preparado para eso. No lo definimos en el acuerdo. En todo caso, lo tomé como una especie de provocación y decidí seguir jugando. Llené de tiza el taco. Revisé la jugada: la bola blanca estaba pegada en una de las bandas largas y la roja parecía esconderse del golpe detrás de mi bola. Taqué. La amarilla se llevó por delante a la blanca, fue a chocar contra la banda larga y rebotó hacia la banda corta, para dar contra la otra banda larga y encontrarse de frente con la roja tímida. Tres bandas.
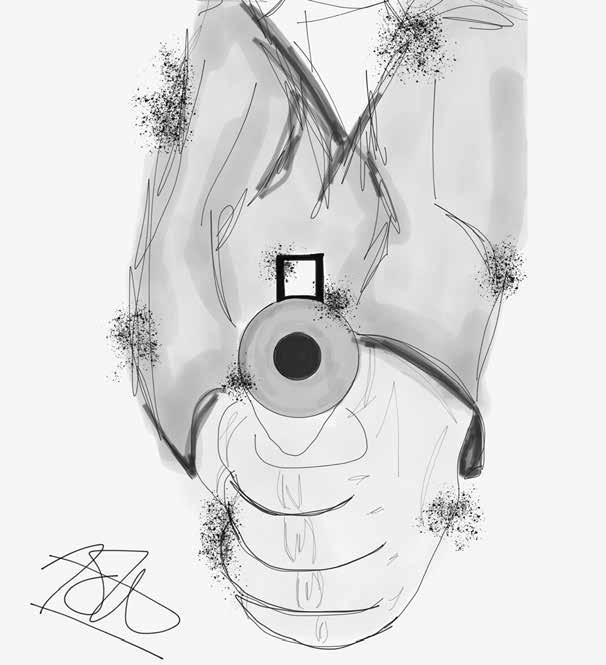
—¡Hecha! —grité, pero la blanca, en una especie de acto masoquista, empujó a la roja y recibió otro golpe. La carambola se perdió.
Mi contrincante se levantó de la silla, pude ver que su gabardina por poco tocaba el piso. Acarició el taco con la tiza y se dispuso a hacer su primera jugada de la noche. Miró la mesa y con su mano señalaba el recorrido que darían las bolas. Sin quitarse ese abrigo gigantesco, agachó su espalda, puso el taco en todo el centro de la bola blanca, tomó dos impulsos cortos y dio el golpe. La bola salió disparada a encontrarse de frente con mi bola amarilla. El golpe empujó a la amarilla a un lado, la quitó del camino. Luego la blanca se paseó por la mesa dándoles un saludo a las bandas y finalmente llegó a encontrarse con la bola roja. El hombre abrió la tacada con una carambola a tres bandas. Tomé un trago de cerveza y vi los billetes humedecidos por el agua que escurría de la botella fría. Me di la vuelta para ver al hombre y estaba agachado. Observaba la mesa y las bolas en el horizonte, parecía un cocodrilo que asoma los ojos por encima del agua verde. Se levantó, acomodó el taco sobre un costado de la bola blanca y le dio un pequeño roce. Y como si estuviese borracha, la bola se fue dando vueltas en giros perdidos y tocó a la bola roja, apenas la movió. Dio contra la banda corta y en un súbito movimiento, un paso inesperado de baile, regresó a darle un beso a la bola roja y se fue de cara contra mi bola amarilla. Segunda carambola. Henry, Mario y los demás vecinos de mesas, dejaron de jugar un rato al ver ese tiro. En ese momento, también quise ser un espectador más y no el que había recibido semejante jugada en la cara. De nuevo cogí mi cerveza y me envié un sorbo largo que me ahogara. Vi al tipo hacer una y otra carambola, todas llenas de fantasía. El nailon se seguía moviendo a su favor y las argollas de sus puntos superaban a las mías en diez. Tal vez el cansancio lo debilitó un poco, y después de 25 carambolas, fue mi turno de nuevo.
Aturdido empecé a tacar, sumé cinco puntos más y me senté otra vez. El hombre volvió a lanzar. Las bolas se movían para él. De nuevo las carambolas brotaban de esa condenada mesa y ya las cincuenta argollas de puntos llegaban a su primera vuelta. Yo iba apenas por las quince. —Le puedo dar carambolas de ventaja —me dijo.
Aunque lo pensé, dije que no. El hombre sonrió, tacó y falló la carambola. “Fue a propósito”, me dije. De nuevo tuve un turno para tratar de remontar, y mientras le ponía tiza al taco, dos hombres, uno gordo y alto, y otro un poco más bajo y delgado, entraron al billar. El cantinero salió al encuentro de los tipos y los invitó a seguir al fondo, al lado del orinal, donde había unas mesas de bar y unas sillas al parecer dispuestas para ellos. El viejo gordo le dijo algo al oído al cantinero, y este llamó a dos de las mujeres sentadas adelante, que se levantaron lo más rápido que pudieron y, en un trotecito gracioso, atravesaron el salón de las mesas de billar y llegaron donde sus clientes. Toda esa escena la vio mi contrincante sin perder detalle, mientras que yo esperaba a que él volviera al juego para que me viera tacar y no pensara que le hacía trampa. —Sigue usted, ¿no? —me dijo con tono distraído.
Le di un sí con la cabeza y me dispuse a lanzar. Las carambolas empezaron a brotar otra vez para mí. Y mientras yo mejoraba en mis tiros, mi contrincante se tomaba su cerveza sentado
en la barra. Luego de mi última carambola, miré las argollas y me di cuenta de que solo tenía 20 puntos menos de diferencia con él. Después de toda la ventaja que me había tomado, esa era una gran ganancia. El hombre tacó, pero erró el tiro. Y sin pensarlo mucho volvió a sentarse en la barra. Los hombres recién llegados habían pedido un whisky que el cantinero llevaba en una bandeja con vasos y algo de hielo. Otra vez el hombre gordo le habló al oído al cantinero, y este regresó a su puesto y empezó a poner música. Hice una tacada de cinco carambolas. Mi contrincante se notaba desconcentrado, inquieto. Tomó su taco y solo hizo dos. El marcador era 52 para él, 35 para mí. Un leve mareo me acompañó en la siguiente tacada: nueve carambolas más. Estaba a ocho de empatarle. El hombre volvió a la mesa, me sonrió y tacó: no hizo carambolas. Las bolas ya no jugaban para él, habían cambiado de bando. Volví a la mesa, respiré profundo y empecé a lanzar, se hizo la primera carambola, la segunda… la tercera… la cuarta… A mi contrincante parecía no importarle mis puntos… La quinta… la sexta a tres bandas… Tomé un sorbo de cerveza y él hizo lo mismo… La séptima… la octava… Logré empatarle, el taco empezaba a temblarme en las manos. El hombre miró el marcador y se alejó un poco de la mesa. Enticé con calma y me dispuse a pensar bien la jugada. Taqué. Las bolas blanca y roja estaban separadas entre sí, pero pegadas a una de las bandas largas, con la bola amarilla golpeé la roja, que simplemente se movió a un lado, y la amarilla chocó con la banda larga, pasó por la banda corta, volvió a la otra banda larga y se dirigió libre, con el camino limpio, directo a la bola blanca.
En ese momento mi contrincante ya estaba lejos de nuestra mesa disparándole al hombre bajo y delgado con un arma que sacó de su gabardina, le dio dos tiros que se incrustaron en el pecho. Luego le apuntó al hombre gordo y también le disparó. El vaso que tenía el gordo cayó al suelo junto con la mujer que estaba sentada en sus piernas. Ambos hombres quedaron tirados en el piso. Las mujeres, con sus vestidos adornados con manchas de sangre, gritaban y corrían por todo el billar, buscando la salida. Henry, Mario, los dos muchachos y los demás también abandonaron sus tacos y se movían asustados por todos lados, chocándose, haciendo carambolas entre sí. Mi contrincante corrió por encima de las sillas caídas y de las mesas abandonadas, no me miró, no miró la mesa del juego, no miró la plata de la apuesta, pero de reojo miró el marcador. Yo no me moví. Un instante después, sentí un silencio crudo, acompañado por la música que nunca paró de sonar. Vi los dos hombres muertos, boca abajo, tapando con sus cuerpos el licor derramado en el suelo; vi las pisadas negras y húmedas de la gente que huyó; vi la sangre que empezaba a reptar por el piso; vi la mesa del juego y la carambola que había hecho; vi las bolas listas esperándome para otro tiro; vi el fajo de billetes húmedos que metí, junto con mi plata, en el bolsillo flaco de mi pantalón; vi las argollas del marcador y vi la que me faltaba mover para ganar, tomé el taco, lo puse sobre ella y la empujé suavemente por el nailon; y vi las botellas de cerveza, las mías y las del hombre, todas vacías. Lo lamenté mucho. Ese calor infernal seguía tostándome los poros.

Jerónimo García Riaño. Armenia, Quindío. Es escritor y docente en los programas de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Central. Tiene dos obras publicadas: El libro de cuentos Corazón de araña negra (2017) y la novela El día de los dos goles (2018). Ha sido finalista en varios premios nacionales e internacionales de literatura y tuvo el segundo puesto en el VII Concurso Nacional de Cuento La Cueva, 2018.




