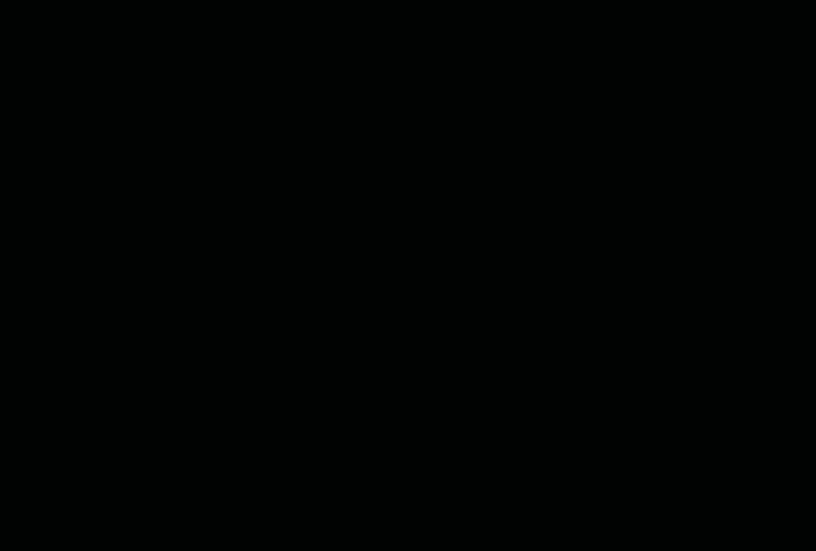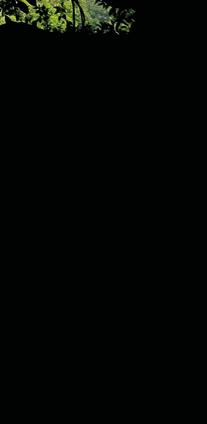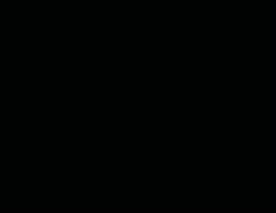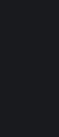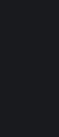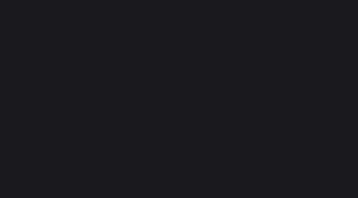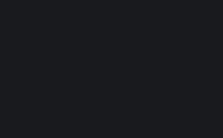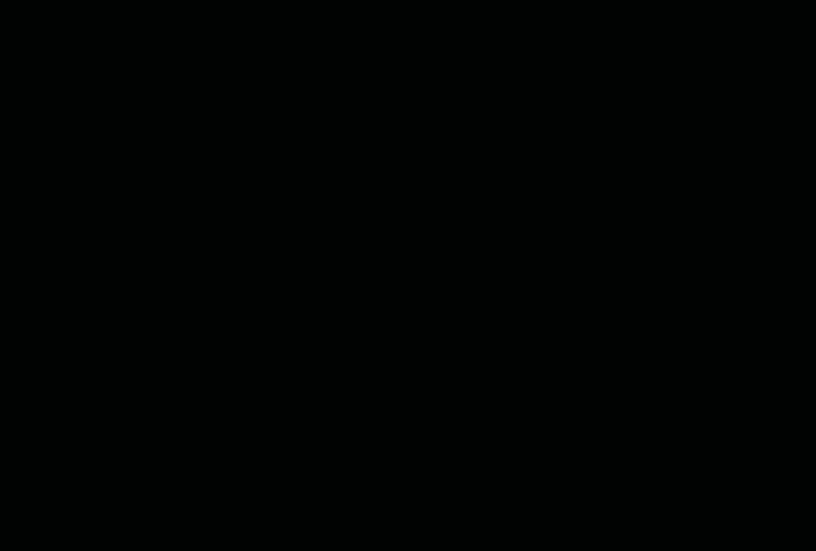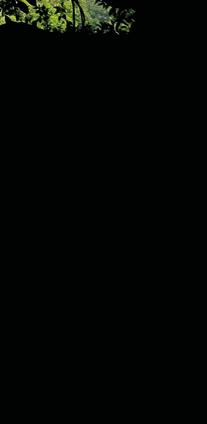

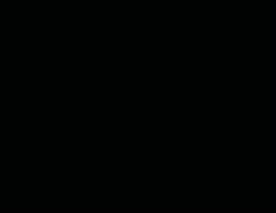





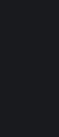
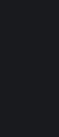

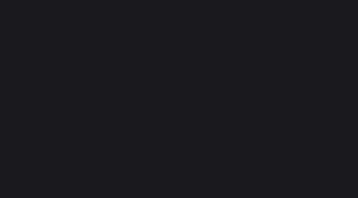
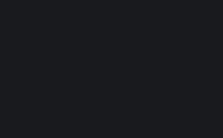




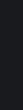








1 ISSN 2145-8618 ISSN en línea v ol.cuat ro Revista de estudiantes del departamento de Geografía Facultad de Ciencias Humanas Programa Gestión de Proyectos División de Acompañamiento Integral Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá 2145-8626 2022
Revista Faro de Alejandría
Número 4 - 2022 / ISSN 2145-8618 /E-ISSN 2145-8626
La Revista Faro de Alejandría es una revista de investigación, con periodicidad anual y en formato digital, de los estudiantes de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, impulsada por el Grupo Estudiantil Geopolis. En esta publicación se abordan temáticas relacionadas con el estudio de la geografía desde diferentes campos y con base en las pers pectivas y opiniones de los autores.
Contacto del grupo geopolis_bog@unal.edu.co facebook.com/GeopolisUN instagram.com/geopolisun/ twitter.com/GeopolisUn
Contacto PGP
Proyectoug_bog@unal.edu.co 3165000 ext: 10661-10662 Facebook/gestiondeproyectosUN
Instagram: @pgp_un issuu.com/gestiondeproyectos
RECTORA
Dolly Montoya Castaño VICERRECTOR
José Ismael Peña Reyes DIRECTOR BIENESTAR SEDE BOGOTÁ
Oscar Arturo Oliveros Garay JEFE DE DIVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Zulma Edith Camargo Cantor COORDINADOR PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS
William Gutiérrez Moreno
DIRECTORA BIENESTAR FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Eucaris Olaya
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Carlos Guillermo Páramo Bonilla
El material expuesto en esta publicación puede ser distribuido copiado y expuesto por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar obras derivadas Las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Nacional de Colombia.
COMITÉ EDITORIAL
Dirección
Martha Isabel Duque Franco Coordinación
Andrea Molano Rodríguez Laura Silvana Cortés Arévalo
Edición
Andrea Molano Rodríguez Bernardo Murgueitio Calle Laura Silvana Cortés Arévalo María Clara Viecco Salamanca Miguel Alexander Giraldo Giraldo Santiago Zárate Avila
Autores o Autoras
David A. Cruz Calderón Johan Eduardo Craig Santos Jonathan Ramírez Álvarez Karen Lorena Farfán Ospina Lucas Orozco Ramírez Saira Valentina Roa Sierra
Imágenes de descanso Layne Ortega León
Fotografía de portada Ramiro Alejandro Cortés Moreno
Corrección de Estilo Manuela Rondón Triana (PGP)
Diseño y diagramación
Laura Vanesa Ussa Soto (PGP)
Universidad Nacional de Colombia Cra 45 No 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez Sede Bogotá www.unal.edu.co
EDITORIAL Comité editorial FARO DE ALEJANDRÍA
Lucas Orozco Ramírez ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ESPACIO GEOGRÁFICO A PARTIR DE DIFERENTES APUESTAS DIDÁCTICAS APLICADAS CON ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DEL IED COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR (BOGOTÁ D.C.)
Saira Valentina Roa Sierra IMAGINARIO METEOROLÓGICO: CONCEPCIONES CULTURALES DEL TIEMPO Y EL CLIMA Karen Farfán Ospina SELVA David A. Cruz Calderón ANÁLISIS DE LA VIGENCIA CONCEPTUAL DEL ESPACIO VITAL DE RATZEL EN LOS JUEGOS EN TIEMPO REAL: CASO DE LA SAGA RISE OF NATIONS Jonathan Ramírez Álvarez
ARMERO: UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD Johan E. Craig Santos ENCUENTROS CERCANOS DEL TIPO BORROSO David A. Cruz Calderón
6 6 9 9 11 11
5
22 22 37 37 39 39 54 54 67 67 CONTENIDO
EDITORIAL
Desde hace más de 10 años, Faro de Alejandría sale a la luz como una revis ta hecha completamente por estudian tes, que sigue una filosofía de inclusión y apertura del conocimiento que, en palabras de su primer comité edito rial, “buscó sentar un precedente en la construcción de identidad histórica de la geografía en la Universidad Nacional de Colombia”. Por medio de esta re vista, distintos estudiantes han podido dejar su huella de construcción de co nocimiento para inspirar y enseñar a las siguientes generaciones de geógrafos y geógrafas. Haciendo esto, han podido iluminar el camino, avivando la discu sión intelectual como un faro que mues tra a los navegantes la ruta para llegar a buen puerto, y para animarse a salir hacia la aventura.
Creemos que hacer investigación geográfica es precisamente poder nave
gar en un mar lleno de retos. Es también una aventura, en la que la inspiración de quienes ya se embarcaron anteriormente es un motor casi tan necesario como el viento que llena las velas. A esta inspira ción apelaron quienes en el 2009 se die ron a la tarea de dar forma a esta revista. En el faro de Alejandría vieron no sola mente una luz para los navegantes, sino un reflejo de una ciudad que por mucho tiempo iluminó la producción intelectual en el Mediterráneo, que albergó grandes mentes. Hoy, doce años después de la con cepción de esta revista, desde la tercera generación del grupo estudiantil Geopolis recibimos la responsabilidad de mantener vivo este incentivo a la curiosidad que es la revista Faro de Alejandría.
Como estudiantes de Geografía, nos enfrentamos al reto de que muchas personas desconocen lo que podemos aportar desde nuestra disciplina.
6
En este contexto, encontramos muy relevante demostrar la creatividad, curiosidad y relevancia que pueden tener las investigaciones geográficas. Tal vez sea la presencia de estas tres características la principal transversalidad que encontramos en los cuatro artículos de este volumen. La geografía está presente en todos los aspectos de la vida humana y en todos los momentos de esta trayectoria en la que viajamos desde los aprendizajes de la niñez hasta ser parte de l que una vez fue.
A través de la organización secuen cial de los artículos de esta revista, que remos transmitir esta idea. Inicialmente, el texto sobre la enseñanza y el aprendi zaje del espacio geográfico mu geografía en la niñez y su importancia en el de sarrollo individual. El siguiente trabajo sobre los imaginarios meteorológicos transmite la relevancia de la compren sión geográfica de la cotidianidad, la tra
dición y la cultura, que están unidas de diversas maneras al entorno en el que convivimos. El penúltimo artículo sobre la aproximación a los juegos de estrate gia con una mirada geopolítica demues tra cómo, a través del ocio, se puede observar el conflicto y sus expresiones espaciales. Por último, damos un paso hacia el recuerdo y la memoria, con el texto sobre la reconstrucción de la ima gen de la ciudad de Armero tras su des trucción en 1985, que transmite la geo grafía de un paisaje que ya no está, pero que dejó huellas indelebles en la mente de sus habitantes.
Esperamos que estos textos creati vos y diversos aporten a la construcción de esta identidad que nos une como estudiantes de geografía, geógrafas y geógrafos. Además, buscamos que esti mulen el interés por la aventura que es la investigación geográfica.
Comité editorial
7
8
FARO DE ALEJANDRÍA
Lucas Orozco Ramírez Universidad de Caldas. filoplumber@gmail.com
Del paisaje abrupto, las costas y los encallos, ha habido lugares donde hasta el más valiente ha naufragado. ¡Oh costas traicioneras!, mareas furiosas y extrañas navieras entender todo el paisaje sí que nos cuesta, pero hay algo que los lugares muestran, una señal que brinda respuestas.
El faro de Alejandría, uno de los primeros que unió el paisaje con las promesas, ya no están yendo a ciegas.
Lo abrupto y tenebroso no es sorpresa, para qué tenerle miedo a los lugares que nos acechan, si una fuerte luz hace el camino y da belleza.
Así tocar suelo firme, mirar hacia dentro y entender los faros de Alejandría que a todos nos alientan.
9
10
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ESPACIO GEOGRÁFICO A
PARTIR DE DIFERENTES APUESTAS DIDÁCTICAS APLICADAS CON ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DEL IED COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR (BOGOTÁ D.C.)1
Saira Valentina Roa Sierra Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad Antonio Nariño; estudiante de Geografía, Universidad Nacional de Colombia. sroas@unal.edu.co
1 El artículo presentado surge a partir de la ponencia presentada en el XXIII Congreso Colombiano de Geografía realizado en la Universidad Nacional de Colombia en el mes de octubre del 2019.
11
Palabras clave: Geografía, espacio geográfico, didáctica de la geografía, apuestas didácticas.
RESUMEN
El presente artículo surge a partir de la experiencia educativa obtenida en la práctica pedagógica investigativa realizada en el 2019 en el Colegio San Cristóbal Sur, donde se planearon y eje cutaron diferentes estrategias y apues tas didácticas que permitieron la apro piación y el conocimiento del espacio geográfico, y, de este modo, posibilitan entender que en este espacio se desa rrollan diferentes situaciones de la vida cotidiana. Dichas estrategias y apuestas fueron diseñadas para estudiantes de grado sexto de la jornada tarde de la institución ya mencionada, con la intención de que pudieran reconocer en el espa cio geográfico diversos elementos como la ubicación y la orientación espacial, la identificación de lugares y sitios, los puntos de referencia (mojones) que de terminan el desplazamiento y los modos de vida, entre otros.
Se pretende mostrar a lo largo de este artículo de manera intrínseca que es posible construir una orientación de la geografía de una manera didáctica y lúdica que permite obtener como resul tado un aprendizaje significativo y con textual evidenciado en la percepción de los ejercicios planteados. Por otra parte, se resaltará la importancia de la Geografía dentro del área de Ciencias Sociales como una disciplina fundamental que permite entender diferentes dinámicas inmersas en la cotidianidad del ser hu mano. Lo anterior con el fin de mostrar una mirada de dicha disciplina distinta a aquella que solo se relaciona con los elementos cartográficos, por el contra rio, el objetivo se encuentra en dar a conocer una ciencia geográfica que se construye a partir de elementos tanto físicos como humanos y que son de vital importancia en la formación escolar.
12
Faro de Alejandría
INTRODUCCIÓN
Durante muchos años la geografía parece haber sido desplazada teórica mente por otras ciencias sociales, en es pecial, la historia. Esta situación no corresponde solo a la mirada que se le ha dado a la enseñanza de esta disciplina, sino también a la dificultad de su defini ción como ciencia dentro de las ciencias sociales, pues esta ha vivido momentos críticos a lo largo de su consolidación, debido al campo de acción tan amplio y diverso que se enmarca no solo en el ámbito social sino también en el natu ral. Pues, “[…] aunque la geografía es una práctica tan antigua como la his toria, solo hasta finales del siglo XIX se reconstruyó como una disciplina nueva” (Aguilera y González, 2009).
En ese sentido, en la práctica peda gógica se evidencia una problemática frente al espacio geográfico y la apropia ción de este, pues no se comprende con claridad que aquel territorio que día a día se recorre, se siente y se vive enmar ca diferentes situaciones determinantes en el desarrollo de nuestra cotidianidad.
Esta situación faculta para analizar lo poco consciente que es el ser humano en algunas ocasiones frente al espacio que habita a diario, a pesar de que en él se desarrollan todos los aspectos del diario vivir y nos permite comprender las problemáticas que se presentan en diferentes escalas.
Por ello, el principal cuestionamiento que se plantea durante la práctica peda gógica está relacionado con cómo en la escuela es posible habilitar escenarios que lleven a los estudiantes a una mayor apropiación de su espacio y, por ende, al análisis de las situaciones que allí se presentan, pues como docentes de las ciencias sociales, o en dado el caso como geógrafos, es necesario rescatar la impor tancia de conocer el lugar que se habita.
Bajo esta mirada, surge la necesidad de plantear diferentes apuestas didác ticas que permitieran a los estudiantes aprender, analizar e interpretar su espacio geográfico desde diferentes ejercicios in dividuales y colectivos aplicados en el aula de clase.
13
Enseñanza - aprendizaje del espacio geográfico a partir de diferentes apuestas didácticas aplicadas con estudiantes de grado sexto del IED Colegio San Cristobal Sur (Bogotá D.C)
Importancia de la geografía en la formación personal y académica
Entendiendo la geografía como una ciencia que tiene en cuenta la compren sión del mundo natural agregado a las interrelaciones con la sociedad, esta co mienza a tomar una línea en el mundo académico y científico a mediados del siglo XIX, que le permite constituirse como una ciencia que tiene en cuenta tanto aspectos físicos como sociales su cedidos en el mundo. En ese sentido, la geografía ayuda a responder a las pre guntas sobre diferentes fenómenos de la superficie terrestre: ¿dónde están?, ¿dónde suceden? y ¿por qué? Sin em bargo, las respuestas generalmente tie nen un carácter descriptivo y se concre tan esencialmente en las características físicas del entorno. Es indudable la im portancia de entender dónde están las cosas, cómo se distribuyen en la superfi cie terrestre y por qué están en un lugar determinado. De ahí que se considere a la geografía como una asignatura básica en la educación, para obtener los cono cimientos y comprender las problemáti cas, situaciones ambientales y sociales existentes (IGAC, 2011).
Sin embargo, no basta con reconocer que la geografía es relevante en la forma ción académica de los estudiantes, pues a lo largo de la vida académica es posible
evidenciar que esta área del conocimien to suele ser aplicada en el aula a través de recursos cartográficos que se limitan a ser duplicados, sin darle la importancia que estos tienen en el ámbito espacial. Es decir, no basta con tener los conocimien tos si estos no son útiles ni aportan a la cotidianidad de las personas.
El espacio geográfico, como el objeto de estudio de la geografía, se convierte en
[…] sinónimo de territorio, es uno de los ejes vertebradores del currículo en cien cias sociales. Ha sido entendido como el sistema en donde interactúan los factores físico-bióticos y humano-culturales, expre sados en el objeto de estudio de la ciencia geográfica. [Este] se forma y evoluciona a partir de un conjunto de relaciones sopor tadas en cinco caracteres fundamentales: localizable y concreto, cartografiable, dife renciado, cambiante y homogéneo (Rodrí guez, 2010, pp. 2 y 4).
Pero este espacio
[…] no puede leerse como el simple es cenario físico donde vive pasivamente el ser humano subordinado a los fenómenos naturales, debe leerse como el espacio construido, lugar en el cual se desarrolla la acción humana. […] territorio que se or dena y gobierna, donde se manifiestan los intereses políticos y se ejerce poder.
14
de Alejandría
Faro
Espacio presente, desde donde se pue de interpretar el pasado y soñar la construc ción de un futuro, espacio habitado por di versidad de grupos étnicos con dificultades y problemas sociales (Pulgarín, 2014, p. 5).
En ese sentido, en el ámbito acadé mico es imposible negar que la geografía probablemente sea la disciplina escolar que mayor impacto ha recibido por parte de las nuevas tecnologías, especialmente de las nuevas tecnologías de información geográfica, globos virtuales y sistemas de información geográfica en la red.
[…] una educación geográfica que aproveche las ventajas de las nuevas he rramientas analíticas, geométricas, sin abandonar los fundamentos teoréticos de una disciplina científica, esto es integran do pensamiento espacial y conocimiento geográfico; y una educación geográfi ca que aproveche los nuevos estilos de aprendizaje y las nuevas modas pedagógi cas sin abandonar el rigor del diseño curri cular (De Miguel, 2016 citado en Agudo, 2018, p. 41)
Eso es, integrando innovación con consolidación disciplinar de la didáctica de la geografía. Pulgarín (2002) menciona que
[…] la geografía se pregunta por el espacio geográfico y lo interpreta como la forma en que se distribuyen sobre éste los fenómenos físicos y humanos, las interrelaciones entre ellos, y por las transformaciones espaciales ocasionadas por la acción humana. Estas interpretaciones no sólo se abordan desde la geografía general o sistemática y desde la geografía regional, división tradicional de la geografía, sino que son motivo de estudio de disciplinas muy específicas
como la climatología, la geomorfología, la geografía económica, la geopolítica, entre otras. Lo anterior permite ver cómo el porvenir de la geografía radica en constituirse verdaderamente en la ciencia que proporcione los medios para comprender mejor el mundo; de ahí la característica de disciplina multidireccional. (p. 190)
Es por ello por lo que, además de centrar los ejercicios de la práctica pedagógica investigativa en la apropiación del espacio geográfico con estudiantes, se han seleccionado otras subcatego rías, correspondientes a diferentes con ceptos geográficos, que fueron resalta dos a lo largo del ejercicio como docente practicante en el IED San Cristóbal Sur. Es importante aclarar que diver sos autores proponen un orden para abordar los conceptos geográficos en la orientación de las ciencias sociales en la formación académica; sin embar go, Rodríguez de Moreno (2010) señala que es más importante “[…] la idea de construir paulatinamente el conoci miento partiendo de lo conocido —no por observación directa necesariamen te— tanto con base en la experiencia co tidiana como en los conocimientos aca démicos” (p. 87). Por ende, “El maestro de acuerdo con la exploración de ideas previas decide el tipo de conceptos que se deben construir con los estudiantes [, pero sí] es necesario sentar las bases para construir conceptos cada vez más complejos e interrelacionados” (p. 88). En ese sentido, se han seleccionado las siguientes subcategorías (figura 1).
Cada uno de estos conceptos geográ ficos o subcategorías corresponden a di
15
Enseñanza - aprendizaje del espacio geográfico a partir de diferentes apuestas didácticas aplicadas con estudiantes de grado sexto del IED Colegio San Cristobal Sur (Bogotá D.C)
ferentes ejercicios individuales y colec tivos que se diseñaron y aplicaron con estudiantes de grado sexto de la jornada tarde de la institución ya mencionada. Todo esto con el objetivo de habilitar es pacios de aprendizaje significativo que potencialicen la apropiación del espacio
geográfico y, por ende, las relaciones so ciales, económicas, políticas y culturales tanto entre seres humanos como entre otros seres vivos y el medio ambiente.
Espacio Geográfico
Entorno geográfico ORIENTACIÓN
LOCALIZACIÓN
ESPACIO SOCIALMENTE CONSTRUIDO
TERRITORIO SITIO LUGAR
Figura 1. El espacio geográfico y sus subcategorías Fuente: elaboración propia
mientos y aprendizajes para resolver o analizar problemáticas de su entorno y desenvolverse adecuadamente en él.
A continuación, se mostrarán algu nos ejercicios aplicados durante este año con la población mencionada.
Cartografiando mi espacio geográfico
Objetivo:
● Reconocer los diferentes mojones que podemos encontrar en el recorrido de nuestra casa a la institución educativa. Esta actividad fue desarrollada con
De este modo y bajo esta lógica, las apuestas didácticas diseñadas tienen como fin lograr que los estudiantes comprendan su territorio, es decir, su espacio geográfico como un elemento indispensable en el desarrollo de su vida y, asimismo, entablar un vínculo más fuerte entre su espacio físico y su entor no social. Esta mirada y comprensión del espacio geográfico permite entender de mejor manera la realidad social a partir del análisis espacial, puesto que es im portante que los estudiantes compren dan que en dicho espacio ellos tienen una participación y que este determina muchas situaciones en su contexto so cial. Del mismo modo, los estudiantes serán capaces de utilizar sus conoci
16
Faro de Alejandría
Ejercicios diseñados y aplicados para potenciar la apropiación del espacio geográfico
los cursos 601 y 603, consistía en re presentar el recorrido del hogar del es tudiante hasta la institución educativa, donde se pudieran identificar aquellos elementos característicos durante dicho recorrido, teniendo en su imaginario la idea de que debían darle a algún fami liar las indicaciones para poder llegar a estos dos sitios.
Este ejercicio arrojó como resultado que no solo hay elementos físicos como casas, construcciones, tiendas que son significativas, pues en el caso de algunos estudiantes se encontró que represen taban a algunas personas como vende dores de helados o adultos mayores que siempre estaban en puntos específicos, por lo tanto, hacían parte de ese camino que a diario recorrían.
Además de ello, muchos estudiantes manifestaban que nunca habían sido conscientes de aquellos elementos que siempre estaban en su camino, pues no les habían dado mucha importan cia, puesto que estaban dentro de su cotidianidad, pero que, a partir de este ejercicio, notaron algunos cambios que habían sucedido durante los últimos meses como casas remodeladas, carre teras pavimentadas, entre otras.
A continuación, se evidencian algunas de las elaboraciones de los estudiantes posterior a la aplicación de este ejercicio:
Figura 2. Algunos resultados de la actividad “Reco nociendo mi espacio geográfico” Fuente: Representaciones elaboradas por los estudiantes de 601 y 603.

Reconociendo mi entorno geográfico y cotidiano
Objetivo:
● Identificar los puntos de referencia espacial que se observan en el entorno cotidiano.
Aprovechando la infraestructura con la que actualmente cuenta la institución educativa y como oportunidad para con trastar lo plasmado en el ejercicio ante rior con el espacio geográfico, se realizó
17
Enseñanza - aprendizaje del espacio geográfico a partir de diferentes apuestas didácticas aplicadas con estudiantes de grado sexto del IED Colegio San Cristobal Sur (Bogotá D.C)
el desplazamiento por grupos de trabajo a la zona con mayor altitud del colegio, donde era posible observar el barrio, gran parte de la localidad y un fragmento de la ciudad correspondiente al surocci dente y al suroriente.
Desde allí, se inició la búsqueda de algunos puntos importantes que habían sido representados como calles y carre ras, casas, tiendas, entre otros. Como resultado de esto, fue posible reconocer mojones relevantes que se encontraban en el espacio inmediato de los estudian tes. Durante este momento también se desarrolló otro ejercicio titulado: Orientándome en mi ciudad a través de los puntos cardinales
Objetivo:
● Conocer en qué dirección se en cuentran orientadas las calles y las ca rreras de la ciudad.
● Identificar algunos sitios impor tantes de la ciudad que facilitan mi ubi cación geográfica y que representan a su vez los cuatro puntos cardinales.
Durante dicho ejercicio, se identificaron diferentes elementos importantes de la ciudad como el aeropuerto, la torre
Colpatria, los Cerros Orientales, entre otros. Para ello, se ubicaron los cuatro puntos cardinales principales a través de elementos del paisaje que sirvieran como guía al momento de querer cono cer la orientación de cada uno de ellos. En ese sentido, fue posible comprender que la consolidación del espacio urba no a través de la planificación de este se da a través de los puntos denomi nados cardinales, estos permitirán con el pasar del tiempo crear percepciones del espacio como situación económica, social, entre otras. Así, entonces, las ciudades se organizan y se estructuran mediante calles y carreras que respon den en sentido este-oeste y sur-norte respectivamente, que irán conformando posteriormente manzanas, barrios y lo calidades que servirán como elementos físicos del espacio determinantes en la consolidación de la identidad cultural.
Se realizaron algunas preguntas de lo calización, entre ellas; ¿cómo determinar a manera general dónde estaría ubicada una determinada calle o carrera?, ¿qué sentido tienen una calle y una carrera?, ¿en qué punto cardinal se encuentra cier to edificio?, entre otras. Esto con el fin de afianzar los conocimientos y determinar la claridad conceptual de los estudiantes.
La construcción de paz depende fun damentalmente de los procesos y alian zas entre los actores, y el rol que cada uno tiene en la identificación y la imple mentación de las iniciativas. Se trata, por
tanto, de los ingredientes fundamentales de cómo construir la paz, no como un produc to, sino como un camino a largo plazo con hitos marcados por el compromiso de las entidades y personas (APC-Colombia y UNOSSC, 2016, p. 31).
18 Faro de Alejandría
La geografía como un pilar importante para la construcción de paz desde el aula y en los territorios
En ese sentido, la Agencia Presiden cial de Cooperación Internacional de Co lombia junto con Naciones Unidas para la Cooperación Sur (2016) proponen diferentes elementos para poder cons truir la paz en el territorio, entre ellas, conocer y respetar los contextos socia les, adaptar a prioridades y necesidades concretas de los ciudadanos y contribuir a una cultura de corresponsabilidad, elementos que también son relevantes en el contexto escolar, pues, en primer lugar, como docentes de ciencias socia les, y en general de cualquier campo del conocimiento, es necesario conocer el contexto sociopolítico, económico y cultural de la situación educativa don de ejercemos nuestra profesión, para así, poder enlazar las situaciones en las cuales están inmersos los estudiantes, entendiendo que el ámbito personal del educando no debe ser olvidado en el proceso académico, pues es un ele mento decisivo en el aprendizaje. En ese sentido, ya conociendo el contexto social tanto de la institución educativa como de los estudiantes con los cuales se crean relaciones sociales, es posible diseñar, adaptar y aplicar diferentes estrategias que nos permitan construir paz desde las aulas y en los territorios a partir de las necesidades que ya han sido identificadas y que corresponden claramente a la situación en la cual se vea inmersa la comunidad.
Por ello, pensar en una geografía para la construcción de la paz invita, en primer lugar, a conocer dónde estamos ubicados, conocer el entorno, el territo rio, para así comprender las diferentes dinámicas que allí se pueden dar, pues serán estas las que permitirán pensar en
estrategias o planteamientos para dar solución a diferentes problemáticas.
Sin embargo, un aspecto muy im portante que debe ser resaltado en la escuela es entender que todos y cada uno de los seres humanos son actores y constructores de paz sin importar géne ro, religión, etnia, pues cada hombre y mujer, niño o niña puede contribuir a la edificación de un futuro donde haya una buena convivencia ciudadana. Todo esto como una posibilidad de empoderar a los estudiantes, dándoles a entender que, para la construcción de una mejor sociedad, el aporte de cada uno es de suma importancia y que es necesario ir más allá del interés personal y así tras cender a los intereses colectivos que beneficiarían a las relaciones sociales y, por ende, la calidad de vida.
En ese sentido, en el ámbito escolar, Pimienta y Pulgarín (2017) señalan que
[…] en la política curricular que emite el MEN la educación para la paz se articu la, bajo el nombre de Cátedra de la Paz con las competencias ciudadanas, con lo cual la educación para la paz es desprovista del sustento pedagógico que le otorgan cam pos como el de la formación ciudadana y la educación geográfica, el cual implica entender que el estudiante, incluso desde la primera infancia, es un sujeto político que se va constituyendo territorialmente, es decir, con unas coordenadas espaciales e históricas particulares. (p. 388)
Por lo tanto, es necesario que desde la escuela se planteen “[…] retos a las comu nidades en sus diferentes estamentos para recuperar y proteger los territorios, con mi ras a construir una paz que desde lo local sea incluyente, estable y que se consolide en el tiempo.” (Pimienta y Pulgarín, 2017, p. 388)
19
Enseñanza - aprendizaje del espacio geográfico a partir de diferentes apuestas didácticas aplicadas con estudiantes de grado sexto del IED Colegio San Cristobal Sur (Bogotá D.C)
El espacio geográfico es un territorio en el cual se encuentran aspectos físi cos-ambientales y es también por exce lencia el lugar donde se desenvuelve el ser humano de manera social, económica, política y cultural. En ese orden de ideas, […] la ciudadanía es esencialmente una praxis política, es decir, una acción con in tención y no sólo una conducta o una habi lidad, por tanto, es dependiente del espacio en el que se desarrolla, y sus procesos de enseñanza y formación deben ser contex tualizados y dirigidos a problemas concre tos. [Entonces,] Educar geográficamente es posibilitar a los estudiantes la comprensión de los espacios vividos, territorios que en el marco de la democracia como sistema político, han de ser leídos y comprendidos para así poder transformarlos (Betancur y Pulgarín, 2017, pp. 389-390).
Por ello, a partir de las experiencias del espacio de práctica docente inves tigativa se desarrollaron diferentes es trategias, herramientas y elementos didácticos que permiten a los estudian tes conocer su territorio e identificar las dinámicas que allí encuentran, para poder transformar dicho territorio de
CONCLUSIONES
una manera positiva y así permitir, de una manera u otra, analizar los espa cios que habitan y entender los vínculos emocionales que existen con ellos. Esta situación se hace aún más relevante en el momento en que la educación y la formación para la paz, además de la for mación académica en general, se está dando y apoyando a partir de su reali dad inmediata y desde su contexto.
De este modo, conocer el territorio permite apropiarse con firmeza de él, ana lizarlo, contribuir en la construcción de este y, sobre todo, defenderlo de aquellos que no entienden el vínculo emocional que se ha creado entre un espacio y una población que durante años ha habitado el lugar y ha desarrollado su vida a partir de las dinámicas o las instancias que este les permitió. Por esto, desde la escuela, y en especial desde la orientación de las ciencias sociales, se hace necesario habilitar espacios de aprendizaje significativo que permitan observar, entender e inter pretar el territorio desde una mirada com pleja y holística que lleve a exclamar con toda seguridad: “¡Este es mi territorio, mi vida, el hogar de mi familia y el mío!”.
Como docentes —sin importar el área del conocimiento— se encuentra el de ber de brindarles a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse en sociedad y poder llevar una calidad de vida adecuada; sin embargo, en muchas ocasiones se cae en el error de no abordar la disciplina correspondiente desde el contexto del estudiante, pues querer analizar las problemáticas que suceden en otros espacios, sin primero entender aquello que sucede en el espacio es una tarea difícil. Por ello, si se piensa la educación como una posibilidad para conocer, ana lizar e interpretar el contexto, esto se tornará en un aprendizaje significativo que será aún más valioso en la formación personal, académica y profesional.
Por otra parte, y entendiendo el espacio geográfico como soporte y elemento fundamental en la cotidianidad y que claramente determina las acciones y sentires
20
Faro
Alejandría
de
Enseñanza - aprendizaje del espacio geográfico a partir de diferentes apuestas didácticas aplicadas con estudiantes de grado sexto del IED Colegio San Cristobal Sur (Bogotá D.C)
del ser humano, es importante brindarle a los educandos la oportunidad de analizar su territorio y darle más importancia de la que comúnmente se le da, pues las cien cias sociales, a través de sus diferentes ramas o disciplinas, invita a pensar, analizar y conocer el espacio geográfico y pensar en cómo se podría mejorarlo para así op timizar la vida en tiempo presente pensando siempre en las generaciones futuras.
Por lo anterior, este artículo a lo largo de su desarrollo quiso mostrar cómo es posible aprender desde el contexto, desde aquello que sucede día tras día, pero además de ello, la oportunidad de pensar en estrategias diferentes que le permi tieran a los estudiantes ser conscientes del espacio que habitan, apropiarse de este y analizarlo desde una mirada social y geográfica. Estrategias y ejercicios que arro jaron como resultado, una nueva visión del territorio que día a día habitan estos estudiantes, que les permite entender mejor aquellas situaciones que se presentan en su entorno y entender que el espacio geográfico que se habita es un territorio con unas significaciones que lo hacen importante para quienes lo habitan.
BIBLIOGRAFÍA
Agudo, A. P. (2018). Portafolios crítico de experiencias de aprendizaje: Los sistemas de información geográfica en Secundaria y Bachillerato [Tesis de Maestría, Universidad Zara gosa]. https://zaguan.unizar.es/record/77488?ln=es
Aguilera, A., y González, M. (2009). Didáctica de las Ciencias Sociales para la educación infantil. Análisis, propuestas y estado de la cuestión. Kimpres Ltda.
APC-Colombia y UNOSSC. (2016). Construcción de la paz a partir del conocimiento. Prác ticas y perspectivas en los territorios. Impresol Ediciones.
Betancur, A. P., y Pulgarín, R. (2017). Educación para la paz en la escuela. Aportes de la educación geográfica y la cartografía social. En Y. S. Montes, y J. Núñez, Geografías al servi cio de los procesos de paz: análisis global, reflexión y aporte desde el contexto latinoameri cano (pp. 386-401). Pluraleditores.
De Miguel, R. (2016). Pensamiento espacial y conocimiento geográfico en los nuevos estilos de aprendizaje. En Nativos digitales y geografía en siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje. Grupo de didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles, Universidad Pablo.
IGAC. (2011). Geografía de Colombia. Bogotá.
Pulgarín, M. R. (2002). El estudio del espacio geográfico, ¿posibilita la integración de las ciencias sociales que se enseñan? Revista Educación y Pedagogía, XIV(34), pp. 179-194
Pulgarín, M. R. (2014). El espacio geográfico como objeto de enseñanza en el área de las Ciencias Sociales. Sociedad Geográfica de Colombia.
Rodríguez de Moreno, E. (2010). Geografía Conceptual. Enseñanza y aprendizaje de la geografía en la educación básica secundaria. Estudio Caos.
Rodríguez, D. (2010). Territorio y territorialidad: nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la geografía. Uni-Pluri/versidad.
21

IMAGINARIO METEOROLÓGICO: CONCEPCIONES CULTURALES DEL TIEMPO Y EL CLIMA
klfarfano@unal.edu.co
Karen Farfán Ospina Estudiante de Geografía Universidad Nacional de Colombia
Palabras clave imaginario meteorológico espacio geográfico meteorología geografía cultural
RESUMEN
La relación entre el ser humano y la na turaleza ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas. En el corpus teórico se encuentran acercamientos principal mente desde la antropología; sin em bargo, la geografía —en su andamiaje teórico y conceptual— no es ajena a di cho estudio, por el contrario, el espacio geográfico es la materialización de dicha convergencia. Uno de los ejes temáticos que se ubica en dicha concurrencia es el que concierne a la construcción simbóli ca frente a los fenómenos meteorológi cos o climatológicos. Lo anterior implica a un amplio espec tro en la disciplina geográfica, tanto en
su especificidad física (meteorología y climatología) como humana (geografía cultural). Pese a ello, las apuestas teó ricas desde las que se realiza un acerca miento se proponen desde la antropo logía, donde se gestan especializaciones para su estudio. El presente documento realiza una revisión de las discusiones que se han dado en un marco temporal de 16 años (2004-2020) con relación a la construcción simbólica, praxis y posicio nalidad del conocimiento del tiempo y el clima, bases del imaginario meteoro lógico, con interés en dilucidar la poten cialidad que representa para la investi gación geográfica.
23
Etnometeorología, etnoclimatología y antropología del clima
Desde estas perspectivas se pre sentan cuatro abordajes principales: el primero, indaga acerca de la construc ción simbólica y las representaciones que se realizan frente a los fenómenos atmosféricos, dentro de ellos aborda la cosmovisión, la comprensión del mun do y los sistemas de representaciones (rituales, mitos, sitios sagrados y perso nificaciones); el segundo, se refiere a la praxis, contemplada desde actividades de predicción (por medio de lectura de indicadores) hasta la modificación de prácticas y calendarios agrícolas; el ter cero, profundiza en la posicionalidad del conocimiento y diálogo entre el conocimiento local y el conocimiento científi co, donde plantea la necesidad de rei vindicar la pluralidad en la construcción del conocimiento (diferentes contextos socioculturales) y, con ello, entrar en una lógica de diálogo activo entre este y el conocimiento científico; y el cuarto, discurre sobre la geopolítica del cono cimiento, respuesta social y estrategias culturales frente al cambio climático, si bien esta última clasificación se en cuentra en incidencia con la posiciona lidad del conocimiento, se plantea como un enfoque independiente debido a la especificidad del contexto del cambio ambiental global, la necesidad de incor porar otras lógicas y conocimientos que hagan frente al discurso hegemónico, y así dar paso a estrategias de mitigación/ adaptación y políticas concebidas desde los territorios.
Lo planteado previamente es presen tado respecto al abordaje teórico y con ceptual; sin embargo, cabe hacer la sal vedad de que en el desarrollo temporal la antropología del clima ha presentado enfoques e intereses diferenciados. Las primeras aproximaciones presentaban un corte claramente determinista (en constante asociación a las propiedades de la naturaleza), frente a las contempo ráneas que indagan la construcción en su pluralidad y el carácter multiescalar, como plantea Ulloa (2011). Se plantean cuatro enfoques que se han adoptado en los diferentes acercamientos, de ma nera general: el primero de ellos, adopta un papel descriptivo de los fenómenos; el segundo, implica el factor social en cuanto a la posibilidad de afectación (gestión del riesgo); el tercero, implica estudios etnometeorológicos, así como una preocupación por los derechos y justicia climática; y el cuarto —enfoque contemporáneo— establece el diálogo del conocimiento local del clima y el co nocimiento científico.
Ahora bien, el enfoque teórico-con ceptual predominante en dichos abor dajes presenta una perspectiva antropo lógica y, a su vez, se plantea el método etnográfico como predilecto. Las investigaciones y disertaciones que indagan acerca de estas construcciones, repre sentaciones y percepciones (frente a los fenómenos atmosféricos) se posicionan principalmente desde comunidades indígenas mesoamericanas, las cuales
24
Faro de Alejandría
consolidan la mayor producción teóri ca y, en contraposición, la construcción cultural del clima —o etnoclimatolo gía— de los Andes presenta pocos expo nentes. Dentro de las principales obras que se identificaron —y en consonancia al interés de la presente revisión— se encuentran Aires y lluvias. Antropología del clima en México (Lammel, Goloubi noff, y Katz, 2008) y Perspectivas cultu rales del clima (Ulloa, 2011b). Autores recurrentes y de referencia en la produc ción teórica respecto a la construcción cultural del clima, las primeras como representantes de la aproximación me soamericana y la segunda respecto a la construcción cultural en los Andes.
El primero de los textos fue editado por Annamária Lammel, Marina Goloubinoff y Esther Katz en Ciudad de México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, en el 2008. Allí presentan la relación clima-sociedad con una mirada temporal, tanto actual como en retrospectiva, y posicionadas en la construcción indígena, mestiza, así como rural y urbana. El libro está dividido en cuatro partes. La que da inicio, Ritos y calendarios, presenta la indagación, de los diferentes autores, acerca de la relación entre el clima, rituales/ calendarios agrícolas y la cosmovisión implicada. La segunda parte comprende la Percepción de los fenómenos meteorológicos, desde donde se ahonda en los sistemas de representaciones — presentados a través de mitos, memoria y percepciones— así como algunas descripciones e interpretaciones. La tercera parte introduce Poder y castigo, desde donde se relacionan seres
meteorológicos tanto los especializados como aquellos que controlan el clima (previsión y manipulación). Por último, la cuarta parte expone el Deterioro ambiental y riesgo climático, donde además de presentar los riesgos asociados a fenómenos extremos de origen atmosférico, presenta el componente social —fundamental— en el acercamiento, comprensión y gestión del riesgo (aproximación desde la percepción social del riesgo).
El segundo texto, Perspectivas culturales del clima, fue editado por Astrid Ulloa en Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, en el 2011. Su estructura, similar a la del anterior libro referenciado, es una compilación de artículos de diferentes autores. En este, se da una aproximación desde cuatro ejes: Clima y teoría, donde se presenta una introducción a la construcción cultural alrededor del clima y aborda los diferentes conocimientos, interpretaciones, percepciones, representaciones y acciones frente al tiempo y el clima (con ello a los fenómenos y al cambio climático). Esto con intención de reivindicar las diversas nociones en relaciones de confrontación, complementariedad o desigualdad. Además de ello presenta el cambio ambiental global (causas, efectos y mitigación) en estrecha relación con la cultura. Igualmente, presenta el escenario que concierne a la construcción científica del discurso hegemónico frente a la pluralidad de dimensiones, contextos y, con ello, construcciones frente al clima y el cambio climático. En Clima e historia recapitula el posicionamiento ideológico —eurocéntrico y determinista— con el cual, a través de la historia en el territorio colombiano, se
25
Imaginario Meteorológico: Concepciones culturales del tiempo y el clima
han estructurado concepciones frente al clima, el paisaje, los territorios y los grupos sociales. En Clima y cultura, de mayor extensión frente a los demás apartados, presenta aproximaciones desde la etnometeorología y etnoclimatología, se interesa allí en la percepción y conocimientos frente a ciclos naturales, así como frente al cambio ambiental global. Asimismo, presenta el clima como elemento indirecto (no determinista) en la construcción de identidad1 Además de ello, indaga acerca de la construcción simbólica (representaciones) alrededor de fenómenos atmosféricos, así como prácticas locales y en proceso de adaptación (cambio ambiental y riesgos socioambientales). Finalmente, en Clima y política, presenta las políticas frente al cambio ambiental global y las implicaciones culturales y sociales que conlleva. Por un lado, la geopolítica del
conocimiento, el discurso hegemónico construido frente a este y el impacto que ello tiene en territorios indígenas. Y, por otro, el papel del conocimiento local (pueblos, territorios y colectivos) en la construcción de estrategias de mitigación frente a este.
Partiendo de la introducción y pano rama temático presentado a través de los libros mencionados, a modo de esquema general, se procederá a recopilar las discu siones que se han dado en un marco tem poral de 16 años (2004-2020), con énfasis en los cuatro abordajes principales referi dos al inicio. Cabe señalar que la distinción temática se realizó como elemento meto dológico, para facilitar la exposición de las discusiones contemporáneas respecto al objeto de interés de la presente revisión; sin embargo, las discusiones discurren de forma horizontal y se encuentran en diálo go entre los diversos enfoques2
Tiemperos, casa del rayo y bioindicadores
La construcción simbólica y las repre sentaciones que dan cuenta del tiempo y el clima en las diferentes cosmovisio nes y pueblos aborda seres meteorológi cos, espacios sagrados y bioindicadores. En este sentido, Sierra (2011) realiza un abordaje de las construcciones cultura les de los pueblos kaggaba, u’wa y misak adoptando un enfoque geográfico. En el acercamiento a las representaciones
simbólicas de los fenómenos atmosféri cos (lluvia, arco iris y trueno) recurre a las cosmovisiones de cada pueblo que le permitirán, a su vez, abordar tanto la construcción del paisaje —en tanto es cenario de ideología— como el sentido de lugar, referido a las construcciones de identidad y pertenencia. Por tanto, las anteriores se configuran como ca tegorías de análisis de los fenómenos
1 Véase “Sin ballenas, no hay música”: los tambores Iñupiat y el calentamiento global. 2 Véase Clima y diversidad cultural: Perspectivas de análisis e implicaciones para los pueblos indígenas, que indaga sobre las representaciones, la posicionalidad, geopolítica del conocimiento y las estrategias culturales frente al cambio climático.
26
Faro de Alejandría
meteorológicos como “[…] entidades subjetivas, simbólicas e ideológicas” (Sierra, 2011, p. 336). Además de ello, plantea una relación intrínseca entre los referentes culturales y la “visión de territorio, identidad y lugar”. Por tal motivo al presentar afectación debido al cambio ambiental global, como efecto causal, se alterarán estas visiones. Res pecto a este abordaje, el anterior artículo es el único referente —hasta el momen to— posicionado desde la geografía.
Como se mencionó al inicio del artículo, la producción teórica más extensa se desarrolla desde un enfoque antropológico. Diversos investigadores han desarrollado trabajos en esta línea, como Tupaz y Guzmán (2011) quienes en su artículo Tiempo y clima en la visión andina del pueblo de los pastos, Colombia y Ecuador realizan una recopilación de las construcciones conceptuales (tiempo cronológico, espacio y clima) y simbólicas (arco iris, lluvia, trueno y heladas). Cabe resaltar que un pilar en este acercamiento es la construcción conceptual que el pueblo pasto3 tiene del tiempo —cronológico—, ya que este es imprescindible en el análisis y comprensión de su conocimiento y construcciones/representaciones asociadas. En este sentido, el “tiempo pasto” no se rige por la concepción occidental, no tiene un desarrollo lineal, sino que se conforma como tiempo espiral, en consecuencia, no se hace distinción de tiempo atmosférico y clima.
Además de ello, reconocen la influencia de la morfología en el conocimiento andino. Los volcanes, cerros y páramos son fundamentales tanto en la historia y relación (cosmos, tierra y ser humano) como en la percepción de la vida, “[…] la montaña como madre y padre dadora de viento, agua y fertilidad, referente milenario del espacio y tiempo indios” (Tupaz y Guzmán, 2011, p. 316).
En esta misma línea se encuentra Anuncios de tempestad. Cosmovisión y observación de la naturaleza en las pre dicciones del tiempo entre los zapotecos del sur de Oaxaca: propuesta para un análisis comparativo (González, 2013). El autor realiza un compendio del co nocimiento tradicional —cosmovisión y señales— respecto a la predicción de fenómenos meteorológicos. Realiza una recopilación de señales (bioindicado res) y de deidades alusivas a fenómenos meteorológicos, donde la impronta espacial adquiere mayor énfasis. Ello se evidencia en dos aspectos: el primero en alusión a espacios sagrados (casa del rayo), espacios vinculados y que materializan a dichas deidades; y, el segundo, en el diálogo del contexto físico-geográ fico y el carácter de las deidades:
En un sentido pragmático derivado de la percepción del medio físico, esta dualidad de carácter “caprichoso y ambiguo” […] era el re sultado tal vez de la asimilación de las carac terísticas ecológicas y climáticas propias del Altiplano Central, así como de otras regiones de Mesoamérica. (González, 2013, p. 5)
3 Comunidad indígena asentada en el sur de Colombia, departamento de Nariño, y norte de Ecuador.
27
Imaginario Meteorológico: Concepciones culturales del tiempo y el clima
Bajo este mismo enfoque, y el de las autoras mencionadas anteriormente, se encuentra el artículo Clima, meteo rología y cultura en México (Katz, Lam mel, y Goloubinoff, 2008). Allí, además de realizar una contextualización de las diferentes corrientes teóricas desde las cuales se ha posicionado tanto la etno climatología como etnometeorología (desde una postura claramente determi nista, pasando por el idealismo —don de la semántica y simbología adquieren atención—, hasta la ecología simbólica, que realiza un abordaje no dicotómico entre ambiente-cultura), analiza la rela ción clima-sociedad centrando la aten ción en las construcciones simbólicas de los indígenas de diferentes regiones de México y cómo permean los diferentes procesos de adaptación.
Dentro de la meteorología popular aborda diferentes representaciones y personificaciones (tales como santos, tiemperos, hombres-rayo y chamanes) con el objetivo de reconocer la impor tancia de la evolución de los conoci mientos locales —dentro un contexto histórico, social y religioso— y cómo decantan en procesos de adaptación — ambientales, culturales, sociales y eco nómicos—. Cabe resaltar aquí la figura del tiempero, granicero o aquellos que “trabajan con el tiempo”, ya que, “[…] la previsión no es solamente una observa ción sino una interpretación de los sig nos de la naturaleza, es decir, una adi vinación, y se integra a la cosmovisión” (Katz et al., 2008, p. 65).
Siguiendo tanto la perspectiva como el acercamiento a la figura del granicero, se encuentra la investigación de Lorente (2009). Este autor aborda al granicero o ritualista atmosférico como categoría de
análisis —transversal a la construcción de las cosmologías— y que permitirá el acercamiento tanto a las concepciones simbólicas como a las prácticas rela cionadas con la meteorología: “[…] los graniceros forman el eje en torno al que gravita el universo de representaciones y prácticas de los sistemas cosmológi cos” (Lorente, 2009a, p. 202). En este sentido, realiza un abordaje ontológico e histórico del ritualista atmosférico, lo que lleva a una mayor comprensión de conceptos y prácticas contemporáneas, ya que, como el autor plantea, la conti nuidad temporal de magos, curanderos y ritualistas favorece la continuidad “li neal” de las creencias y prácticas que an tecedieron a las subsecuentes de la reli gión católica. Sin embargo, es necesario anotar que las perspectivas occidentales con las cuales se ha abordado el estudio del granicero son erróneas dentro del contexto del ritualista y han ocasionado una “[…] reelaboración simbólica de sus concepciones a la luz de nociones y cos tumbres europeas” (Lorente, 2009a, p. 206). Además de ello, el estudio adolece de “categorías nativas”, como el mismo autor expone, lo que imposibilita acce der a la lógica sobre la cual se cimentan las concepciones y prácticas simbólicas.
Por otra parte, siguiendo la construcción del granicero —o tesiftero—, pero partiendo de un andamiaje conceptual nativo, este mismo autor presenta Nociones de etnometeorología nahua: el complejo ahuaques-granicero en la Sierra de Texcoco, México (Lorente, 2009b). Allí, en un acercamiento histórico, presenta la cosmovisión en la que se enmarca el complejo meteorológico y, con ello, el tiempo como elemento conceptual,
28
Faro de Alejandría
al cual le subyace el funcionamiento, reproducción del cosmos y donde se expresa local y simbólicamente la cosmovisión mesoamericana. Las nociones locales de los indígenas (vinculación causal) permiten establecer la coherencia de las transformaciones simbólicas y prácticas que decantan del sistema cosmológico.
Como eje integrador se encuentra el tiempo, el cual está integrado por ahua
ques (“espíritus dueños del agua”), que se presentan como aromas o esencias. Esto último es fundamental en la cosmo logía nahua, ya que plantea el complejo atmosférico como una circulación de fuerzas, “[…] una suerte de gran proceso atmosférico de extracción de esencias […] que retiran de la tierra sustancias para asegurar la subsistencia” (Lorente, 2009b, p. 104), en una referencia más ontológica que material.
Espacios vividos y percibidos: rituales y prácticas
Las investigaciones que centran la atención en la praxis establecen un diá logo con la construcción simbólica, la percepción y los conocimientos locales. En esta perspectiva se encuentra Etno climatología: leyendo las señales de la naturaleza (Ramos et al., 2014), donde se realiza una recopilación de las cons trucciones simbólicas, conocimientos y prácticas relacionadas con el tiempo y el clima en dos escenarios: el bosque andi no y el desierto. Sumado a estos dos es cenarios fisicogeográficos, se contempla el escenario del cambio ambiental glo bal, desde el cual se reconoce la impor tancia del conocimiento local, además de identificar una relación dialógica: el conocimiento local es necesario en la producción de estrategias de mitigación y, por otro lado, los cambios factuales (productos del cambio ambiental) trans forman prácticas y el territorio per se. Respecto al primer escenario, el de bos que andino, se realiza un acercamien to a los rituales Sek Buy y Saakhelu del pueblo nasa. En este último ritual, se realiza ofrenda al espíritu del cóndor,
para apaciguarlo, tener buenas lluvias y dar comienzo a las siembras. En el se gundo escenario, el desierto, se aborda la festividad del año nuevo Comca’ac. Esta celebración, que augura la llegada de la lluvia, es a su vez “[…] un gesto que desafía los desvelos de un tiempo inco nexo, plagado de incertidumbres y sig nos amenazantes, un gesto que entien de la celebración del comienzo de los ciclos de su universo como un profundo acto de afirmación existencial.” (Rente ría, 2007, como se citó en Ramos et al., 2014, p. 7).
Además de ello, realiza una recopila ción y sistematización de las característi cas y actividades propias de cada mes e identifica la influencia de los ciclos luna res en las mareas y, con ello, la pesca. La influencia de este satélite es abordada también en el escenario de montaña, donde conlleva actividades específi cas según la fase (en luna creciente se siembra árboles maderables, por ejem plo). Dentro de esta recopilación, se re cogen las representaciones del arcoíris, el trueno y la lluvia. Posteriormente, se
29
Imaginario Meteorológico: Concepciones culturales del tiempo y el clima
dedica un apartado a la función de la percepción de las señales (bioindicado res, nubes, estrellas…) en la actividad de predicción y las consecuentes modifica ciones —calendarios agrícolas— según sea el caso.
Finalmente concluye que “[…] los co nocimientos ancestrales acerca del clima y sus ciclos se transmiten y se compren den en la cotidianidad, observando día a día, para reconocer señales de la natura leza y sus consecuencias en las activida des diarias” (Ramos et al., 2014, p. 18).
Bajo este enfoque, se encuentra el artículo Dimensiones culturales del cli ma: Indicadores y predicciones entre pobladores locales en Colombia (Ulloa, 2014). Si bien hace hincapié en las diver sas nociones de tiempo y clima construi dos desde la cotidianidad espacio-tem poral —en clara alusión y reivindicación de la posicionalidad del conocimiento—, establece un claro interés en dilu cidar el conocimiento local (campesino, indígena, afrodescendiente y población
urbana) como fundamental en las accio nes de mitigación o adaptación al cam bio ambiental global. Plantea como fun damental que el conocimiento local sea considerado en sus dimensiones políti cas, culturales y, en consecuencia, en las estrategias frente al cambio climático. Sumado a ello, una de las disertacio nes fundamentales se relaciona con que dichas nociones “[…] coexisten en rela ciones de confrontación, complemen tariedad o desigualdad” (Ulloa, 2014, p. 18) y el discurso que se elabora frente al cambio climático decanta en una vi sión hegemónica. Este último debe ser replanteado bajo un contexto local, no solo desde la posición pasiva de “consi deración” sino teniendo presente que las modificaciones físicas del territorio tienen repercusiones en las cosmovi siones —con ello prácticas y nociones de pertenencia— y, por tanto, el conocimiento local debe entrar en diálogo activo con el conocimiento gestionado desde las escalas nacionales y globales.
Posicionalidad y articulación de conocimientos
Otro enfoque importante plantea la posicionalidad del conocimiento y el diálogo entre el conocimiento local y el conocimiento científico, del cual ya se da ban nociones en la investigación anterior. En Etnoclimatología de los Andes (Orlo ve et al., 2004), los autores tienen como objetivo identificar la base científica que subyace a las predicciones meteorológi cas —método empleado por los campe sinos, meteorología popular— y a partir de ello generar un diálogo con los inves tigadores del clima y agentes tales como políticos, administradores y ciudadanos.
El estudio aborda la predicción del clima a partir de la observación de las Pléyades en doce pueblos en los Andes de Perú y Bolivia. Se presentan tres eta pas en el estudio realizado. La primera de ellas se desarrolla en trabajos de campo y acercamientos a los métodos (percepción) que emplean los campe sinos indígenas. Allí la investigación no está formalizada, pero sienta las bases conceptuales y metodológicas desde las que se iniciará la investigación. En la segunda etapa se realiza una revisión bibliográfica acerca de la meteorología
30
Faro de Alejandría
popular (colecciones de folklore, com pendios de técnicas indígenas y tesis doctorales inéditas). Finalmente, la ter cera parte implicó análisis estadístico (estaciones meteorológicas) y análisis de imágenes de satélites (ISCCP y SAGE II). Luego de ello discurre en varios fac tores que explican la relación entre la visibilidad de las Pléyades y la relación con el clima (dentro de las cuales figura la presencia de nubes altas, como con secuencia de la fase positiva de la Osci lación del Sur (Niño), que altera el gra do de visibilidad de las estrellas). Es un valioso diálogo entre los conocimientos ancestrales y el saber científico, que, en ocasiones se presentan como antagóni cos, pero que se configura como primor dial en los escenarios próximos. Dentro de esta aproximación inter disciplinaria se encuentra la ponencia presentada en las Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Espa ñola llevadas a cabo en el Instituto Na cional de Meteorología de España, Re flexiones sobre las relaciones entre las representaciones pictóricas atmosféricas y la meteorología y el clima atlánti cos (Rodríguez, 2020). El autor plantea la relevancia de la relación entre las re presentaciones pictóricas atmosféricas y la meteorología. Para esto realiza una mirada en retrospectiva de las represen taciones pictóricas atmosféricas a través de los grandes movimientos que se han presentado en el arte (recorrido pictó rico en el surrealismo, escuela holandesa, romanticismo, postimpresionismo, expresionismo y abstraccionismo). Con ello propone ahondar en la relación poco establecida entre arte y meteorología, a la vez que pone en escena el lenguaje simbólico-psíquico, aludiendo con ello a
la pertinencia de las sensaciones y senti mientos (percepción) del pintor. Con esta propuesta el autor plantea un interés por consolidar la meteorología como un área de conocimiento “más humana”, hacien do énfasis en dilucidar la relación entre ciencia, arte y estética, pero con un abor daje más allá de lo sensorial (llegando a planteamientos metafísicos).
Finalmente, dentro de la perspecti va que discurre acerca de la geopolíti ca del conocimiento, respuesta social y estrategias culturales frente al cambio ambiental global, el cual adquiere cen tralidad en los estudios recientes so bre el clima, se encuentran reflexiones como Representaciones del cambio cli mático en estudiantes universitarios en España: aportes para la educación y la comunicación (Meira y Arto, 2014). Esta investigación presenta un claro interés en dilucidar cómo los impactos valorativos y pragmáticos —evolución de la conceptualización— requieren acciones sociales, políticas, económicas y cultura les (respuesta social al cambio climático) y, por tanto, se expone en el presente apartado. Dichas acciones, plantea a su vez, deben considerarse desde la posi cionalidad —aspectos diferenciadores— de los grupos sociales.
Este enfoque, además de reconocer el carácter situado del conocimiento, establece diálogo con aquellas investi gaciones que centran su objeto de in terés en la percepción. En consonancia, se encuentra la investigación de Ortíz (2015) quien en su artículo La percep ción social del cambio climático recopi la conocimientos y saberes sobre indi cadores climáticos de algunas culturas tradicionales de México. Lo anterior con el objetivo de sistematizar e identificar
31
Imaginario Meteorológico: Concepciones culturales del tiempo y el clima
los vacíos teóricos y metodológicos que se presentan en el diálogo de la ciencia convencional y el conocimiento tradi cional. Ello revela la necesidad de in corporar los contextos tanto culturales (simbólicos) como físicos (contexto na tural) en el acercamiento a los saberes locales. A su vez plantea como ejes cen trales de análisis los sistemas de creen cias, el conjunto de conocimientos y las prácticas productivas: “[…] el complejo kosmos-corpus-praxis dentro de los pro cesos de teorización, representación y producción en las diversas escalas espa ciotemporales” (Ortíz, 2015, p. 206).
Ahora bien, para finalizar la revisión de este apartado, se presentan los capí tulos de Ulloa Construcciones culturales sobre el clima (2011a) y Clima y diversi dad cultural: perspectivas de análisis e implicaciones para los pueblos indígenas (2012). El primero de ellos se encuentra en el libro —referido de manera general al comienzo del documento— Perspec tivas culturales del clima, allí la autora aborda los diferentes conocimientos, interpretaciones, percepciones, representaciones y acciones frente al tiem po y el clima (con ello a los fenómenos y al cambio ambiental global). Eso con la intención de reivindicar las diversas nociones, en estados de confrontación, complementariedad o desigualdad, de igual manera ya referidos. Sumado a lo anterior, aborda el cambio climático (causas, efectos y mitigación) en estre cha relación con la cultura —conocimiento y prácticas locales—. Además, plantea como ejes de análisis la relación género-clima y lo político, “[…] relacio nes de poder que se establecen entre nociones y prácticas en torno al clima” (Ulloa, 2011a, p. 34).
Dentro del análisis manifiesta la rela ción intrínseca entre la articulación clima y cultura con las “[…] relaciones vividas, percibidas o anticipadas a través de in dicadores […] y a valores y experiencias que establecen relaciones sociales y mo rales” (Ulloa, 2011a, p. 40). Así, plantea la necesidad de un acercamiento tanto fac tual como social (y con ello simbólico) de la construcción de las representaciones y prácticas asociadas. Con lo expuesto también introduce la relación del conoci miento indígena con lugares específicos, “[…] espacios de memoria y de encuen tro” (Ulloa, 2011a, p. 41).
Por su parte, el segundo documento referido hace mayor énfasis en la geopo lítica del conocimiento que se construye alrededor del discurso de cambio cli mático. Con ello plantea la desigualdad de poderes que subyace y decanta en una visión única de desarrollo y naturaleza. Esa formación discursiva conlleva una imposición de visiones del clima que atraviesa e invisibiliza las diferentes cons trucciones gestadas desde la experiencia y con ello atravesados por el género, ya que toda vivencia es situada espacio-tempo ralmente y en el espacio actúan diferentes estructuras de poder -entre ellos las confi guradas por género, mencionado anterior mente-, teniendo así que la experiencia allí se configura según las particularida des del individuo. Por tanto, es menester reconocer las “concepciones culturales particulares, situadas en lugares específi cos” que, en consecuencia, decantarán en una “[…] diversidad de percepciones, re presentaciones y conocimientos sobre el clima” (Ulloa, 2012, p. 194). Además, de berán ser entendidas en su carácter diná mico y propender al diálogo multiescalar en la gestación de planes y medidas frente
32
Alejandría
Faro de
a los impactos del cambio ambiental glo bal, reconociendo, finalmente, la induda
ble dimensión e implicación cultural que este conlleva.
Imaginario meteorológico: una perspectiva geográfica
Como la revisión teórica permite vislumbrar, alrededor del clima se ha construido una visión hegemónica, vi sión que, por demás, se instituye bajo estándares de análisis occidentales. La escasa producción teórica respecto a las construcciones locales frente a los fenómenos meteorológicos —imagi nario meteorológico— conlleva, a su vez, una carencia de categorías autóc tonas que orienten los diferentes acer camientos. Además de ello es posible identificar como problemática la falta de la noción de lugar de las comunida des, lo que genera un limitado conoci miento actual acerca de las diferentes construcciones simbólicas.
La desvinculación —tanto mate rial como simbólica— con el espacio, frente a la vertiginosa era de la globa lización, en ocasiones hace que se di fumine el vínculo local con la realidad. Por tal motivo es necesario realizar una aproximación no con fines meramente sistemáticos, sino propendiendo al re conocimiento del entramado y contexto simbólico, allí donde se gesta el imagi nario meteorológico.
En consonancia, se considera perti nente desarrollar trabajos investigativos que aborden las diferencias físicas/fac tuales y el contexto simbólico de las di ferentes comunidades, lo que finalmen te configura unas especificidades en los respectivos imaginarios meteorológicos. Realizar un acercamiento a la dimensión social de los fenómenos sin la pretensión de establecer una exactitud o rigurosi dad científica, sino con el propósito de reconocer el conocimiento que se tiene frente al fenómeno, cómo ha sido modi ficado y los posibles impactos valorativos y pragmáticos (Meira y Arto, 2014).
Sumado a ello, es necesario contar con la noción de lugar o el “[…] sentido […] de identidad y pertenencia” (Sierra, 2011, p. 331), ya que este elemento brin dará puntos de análisis tanto en la recopi lación de las representaciones como para abordar el limitado conocimiento actual acerca de las diferentes construcciones simbólicas y, posteriormente, reconocer dentro de este contexto categorías nati vas que permitan una mayor aproxima ción y pertinencia en la comprensión del imaginario meteorológico.
33
Imaginario Meteorológico: Concepciones culturales del tiempo y el clima
REFERENCIAS
González, D. (2013). Anuncios de tempestad. Cosmovisión y observación de la naturaleza en las predicciones del tiempo entre los zapotecos del sur de Oaxaca: propuesta para un análisis comparativo. https://fdocuments.co/document/anuncios-de-tempestad-cosmovi sion-y-observacion-de-la-naturaleza-en-las.html
Katz, E., Lammel, A., y Goloubinoff, M. (2008). Clima, meteorología y cultura en México. Ciencias, (90). https://doi.org/10.22134/trace.56.2009.399
Lammel, A., Goloubinoff, M., y Katz, E. (2008). Aires y lluvias. Antropología del clima en México. Centro de estudios mexicanos y centroamericanos.
Lorente, D. (2009a). Graniceros, los ritualistas del rayo en México: historia y etnografía. Cuicuilco, México, 16(47), 201-223.
Lorente, D. (2009b). Nociones de etnometeorología nahua: El complejo ahuaques-gra nicero en la Sierra de Texcoco, México. Revista Española de Antropología Americana, 39(1), 97-118.
Meira, P., y Arto, M. (2014). Representaciones del cambio climático en estudiantes uni versitarios en España: aportes para la educación y la comunicación. Educar em Revista, (spe3), 15-33. https://doi.org/10.1590/0104-4060.38041
Orlove, B. S., Chiang, J. C., y Cane, M. A. (2004). Etnoclimatología de los Andes. Inves tigación y Ciencia, 330, 77-85. https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investiga cion-y-ciencia/atomos-del-espacio-y-del-tiempo-367/etnoclimatologa-de-los-andes-4367
Ortíz, Benjamin, y Toledo, V. (2012). Etnoecología, cambio climático y sabiduría tradicio nal. En Benjamín Ortíz y C. Velasco (Eds.), La percepción social del cambio climático. Estudios y orientaciones para la educación ambiental en México. Universidad Iberoamericana Puebla Ramos, C., Estrella, A., Secue, A., y Muñoz, F. (2014). Etnoclimatología: leyendo las seña les de la naturaleza. XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario.
34
Faro de Alejandría
Rodríguez, A. (2020). Reflexiones sobre las relaciones entre las representaciones pictóri cas atmosféricas y la meteorología y el clima atlánticos. Acta de las Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española, (28).
Sierra, E. (2011). Las lluvias, el arco iris y el trueno: representaciones simbólicas del pai saje y el sentido de lugar de los pueblos kaggaba, u´wa y misak, Colombia. En Perspectivas culturales del clima (329-365). Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Tupaz, F., y Guzmán, Y. (2011). Tiempo y clima en la visión andina del pueblo de los pas tos, Colombia y Ecuador. Perspectivas culturales del clima (315-328). Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Ulloa, A. (2011a). Construcciones culturales sobre el clima. En Perspectivas culturales del clima (33-53). Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Ulloa, A. (2011b). Perspectivas Culturales del Clima. Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Ulloa, A. (2012). Clima y diversidad cultural: Perspectivas de análisis e implicaciones para los pueblos indígenas. En Cambio climático global: vulnerabilidad, adaptación y sustentabi lidad: experiencias internacionales comparada (pp. 193-207). Editorial Universidad de Con cepción.
Ulloa, A. (2014). Dimensiones culturales del clima: Indicadores y predicciones entre po bladores locales en Colombia. Batey: Revista Cubana de Antropología Sociocultural. (ISSN 2225-529X), 6(6), 17-32
35
Imaginario Meteorológico: Concepciones culturales del tiempo y el clima
36
SELVA
David A. Cruz Calderón Profesional en Estudios Literarios, Universidad Nacional de Colombia. dacruzc@unal.edu.co
Leticia es un punto casi gris en medio de la selva, bañada por el río y cercada por el gigante Brasil y el Perú de Fitzcarraldo. La primera vez que la conocí viajé con mi abuela, el amor de mi vida, como parte de la despedida que creí que haría antes de partir. Regresé años después, esta vez acompañado por mis más entrañables estu diantes, en un proyecto que reunía cabezas encogidas de papel y un monstruo de película clase B hecha con celulares. La última vez que estuve en Leticia volví solo, con mi bicicleta y la promesa de volver al lugar donde fui feliz; entonces ocurrió la pandemia. Ahora, en la mesa de mi abuela, adornada por un mantel artesanal y una torta de naranja quemada en la base, entiendo que una vez es casualidad, dos es buena fortuna, pero tres es un misterio; uno de esos pocos que se encuentran en un mundo cada vez más acechado por la falta de magia y la búsqueda de explicaciones.
37
38
ANÁLISIS DE LA VIGENCIA CONCEPTUAL DEL ESPACIO VITAL DE RATZEL EN LOS JUEGOS EN TIEMPO REAL: CASO DE LA SAGA RISE OF NATIONS
SJonathan Ramírez Álvarez Sociólogo y magíster en Geografía Universidad Nacional de Colombia jonramirezalv@unal.edu.co
“El pueblo y su entorno son inseparables y se ven afectados tanto por la geografía como por sus instituciones políticas”
Aristóteles
39
Palabras clave: espacio vital (lebensraum), geopolítica, Rise of Nations, juegos de estrategia en tiempo real (RTS).
RESUMEN
El análisis de las interacciones en juegos de rol es, hoy, un campo con escasa o nula exploración en la disciplina geográfica, por tanto, entender las distintas confi guraciones que se enmarcan en esa dinámica permite dar cuenta de nuevas posi bilidades explicativas en clave de marcos teóricos con la capacidad de concebir las distintas maneras en las que se asume y configura un concepto reina en la geogra fía: el espacio. Para este caso, el centro de interés se reduce, mas no se simplifica, al escenario virtual de un juego de estrategia ícono en su momento. Así, se busca hacer ciertos acercamientos relativos a un análisis espacial del lebensraum en tan to cristaliza notablemente una analogía con la saga del juego Rise of Nations —en adelante RoN—.
40
Faro de Alejandría
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El propósito de este trabajo es explo rar un aspecto de la vida tecnológica del individuo contemporáneo, que a pesar de ser centro de atención para las disciplinas tecnológicas y computaciona les, incluso psicológicas y sociológicas, pasa desapercibido cuando se estudia escasa o nulamente desde un enfoque geográfico, no en términos de una nueva espacialidad1 entre una persona o grupo de estos respecto a una máquina de información, llámese computador o consola de videojuegos, sino en tratar de aventurar la comprensión de la disciplina geográfica a una realidad virtual propia de este tipo de entretenimientos. En consecuencia, se tratarán de analizar,
desde un estudio de caso, los límites y los alcances que tiene el campo de ac ción y desenvolvimiento de los juegos de estrategia en tiempo real2 en términos del concepto asociado a Friedrich Ratzel de lebensraum —también co nocido como espacio vital—, por cuan to allí se ejecutan una serie de lógicas y prácticas que pretenden dominar y suprimir a uno o más enemigos vía ex pansión y control del área espacial del juego, y que, si bien responden a una secuencia de algoritmos para dar cohe rencia y funcionalidad al juego, reflejan, en últimas, una interacción de las partes involucradas para configurar aquel esce nario virtual.
1 Entendido desde la conceptualización de la proxemia. 2 Se entienden los juegos de estrategia en tiempo real (también conocidos con la sigla en inglés RTS Real Time Strategy) como aquella tipología de software informático en la que hay un único tiempo que transcurre de forma continua para todos los jugadores sea bien reales (humanos) o bots (algoritmos de inteligencia artificial que recrean de terminados patrones del juego), lo cual involucra la anulación de turnos o momentos de espera entre jugadas de los participantes. Poseen la característica de que comparten un espacio limitado y finito en donde los jugadores interactúan bajo una matriz de criterios para conseguir un objetivo general, sea bien la realización de misiones, la consecución de acumular recursos, el dominio de territorios, la derrota de adversarios y demás modos de juego que tienen como fin común ganar la partida.
41
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
Generalidades del juego en modo libre3 (humanoconsola, multijugador)
Generalidades del juego en modo li bre (humano-consola, multijugador)
Cada jugador comienza controlando una determinada civilización la cual re quiere atravesar diferentes períodos re lativos a la historia humana que otorgan acceso al desarrollo y construcción de diversas unidades, tecnologías y edificios con el fin de: (i) desbloquear los requisi tos en el avance a una edad posterior y (ii) tener una ventaja comparativa o estar en un mismo desempeño de jugabilidad durante la partida. Tales cuestiones uti lizan recursos provistos por el entorno del juego, a excepción del conocimiento (knowledge), la riqueza (wealth) y el ali mento (foodstuff) que son creadas por elección del jugador. En su conjunto, son la base para formar unidades, investigar mejoras y desbloquear infraestructuras según la cultura utilizada.
Del mismo modo, cada participan te inicia con un área de acción llamada “frontera nacional”, esta depende de la existencia de una ciudad inicial propia que le permite, dentro de aquel espacio asignado aleatoriamente, construir edi ficaciones complementarias de diverso tipo y gozar del acceso a recursos. En
primer momento, para producir nue vos talentos (alimentos, conocimiento y riqueza) y tomar posesión de madera, metal y petróleo, se precisa expandir dicha frontera nacional, la cual se trans forma cuando endógenamente se esta blece otra ciudad.
Por otra parte, una vez se tenga me diana solvencia de recursos para la crea ción y uso de tropas militares —conside radas las unidades más efectivas— para emprender ataques al(a los) contrincan te(s), estas están en condición de poder controlar una ciudad enemiga una vez se haya eliminado tanto el ejército como los edificios defensivos del rival situados en ese lugar. Cabe señalar que, cuando un destacamento propio o aliado entra en la frontera nacional de los contrin cantes, estas unidades sufren lo que en el juego se denomina “desgaste”, es decir, pérdida progresiva de los puntos de vida hasta que se salga del área de los competidores o se logre conquistar la ciudad, donde, de alcanzar este últi mo cometido, se da paso a readaptar, modificar y transformar las fronteras nacionales de las partes enfrentadas en el conflicto.
3 Se entiende el modo libre como aquel estilo de juego donde el jugador —humano— decide elemen tos básicos de una partida rápida, tal como tipo y tamaño de mapa, cantidad de jugadores, nivel de dificultad, velocidad del juego, recursos base, edad histórica inicial, alianzas durante la partida, entre otras características. Por el mismo motivo, se excluye la sección del juego denominada Campaña en tanto que esta agrega elementos adicionales al juego que sigue una secuencia de objetivos predeter minados que es necesario completar. No obstante, reproduce, a grandes rasgos, la lógica de expansión territorial, control espacial y crecimiento interno de la economía.
42
Faro de Alejandría
Como se puede apreciar hasta el mo mento, la lógica del juego se ciñe a la con figuración de una geopolítica cuyo instru mento eje de acción es la frontera nacional, o, al presente modo de ver, como el lebens raum de Ratzel (2011). Tal concepción es la que permite dentro del juego relacionar el componente espacial en función de los elementos fijos (edificios) y móviles (unida des) que posee cada jugador, así como con las prácticas que desarrollan estos en dicho entorno, cuestión que se entendería gené ricamente como geografía. En ese sentido, tal como menciona Cresswell:
La geografía es claramente central en la práctica de la política y la guerra (…)
LEBENSRAUM
Dentro de la geografía política de Rat zel encontramos dos conceptos esencia les: la situación/posición (die Lage) y el espacio (der Raum) (2011; Ortega, 2000). Cuando se unen, dan origen al territorio y se confiere unidad al Estado, lo cual influ ye sobre su desarrollo social, económico y en su configuración política (Ortega, 2000; Rosales Ariza, 2005). En esa vía, la ubica ción posibilita, según sea el caso, mayor o menor situación favorable de desarrollo, la extensión, por su parte, y entendida como el espacio ocupado, es lo que pro porciona al Estado su fuerza. Así, el éxito de un Estado está circunscrito a su dimen sión espacial (Ortega, 2000), por lo que “[…] disponer de una gran extensión terri torial es un factor de potencia […]” (Orte ga, 2000, p. 425); en otras palabras, “[…]
porque señalan la importancia del cono cimiento geográfico para el “Estado”. Co nocer el mundo es en parte ordenarlo y controlarlo. En parte esto es simplemente una cuestión para catalogar y detallar el contenido de lugares lejanos. (2013, p. 42)
Así, el espacio “[…] se trata de un con cepto político porque entraña en su origen un proyecto ideológico de desarrollo social, económico y cultural, en el cual se mezclan permanentemente técnicas, tecnologías, recursos financieros, política, cultura y eco nomía con objetos «naturales»” (Talledos Sánchez, 2014, p. 18). Y si bien esta concep tualización excede los límites del fenómeno tratado, da pie para entender cómo se re plica este asunto en los juegos RTS.
el Estado […], su constitución, situación, recursos, competencia con los vecinos y expansión consiguiente, dependen de su ubicación y de la naturaleza del medio en que se desarrolla. El espacio se convierte en un elemento vital del crecimiento del Estado” (Ortega, 2000, p. 426).
Justamente, tal éxito se soporta en la idea de que los Estados se expanden naturalmente a menos que se topen o se les restrinja su paso a manos de na ciones más fuertes (Cresswell, 2013), de esa forma, “[…] los conflictos surgen de las fricciones con los Estados vecinos, especialmente en las fronteras, y, por lo tanto, la distancia entre los actores es un factor fundamental a la hora de analizar la guerra y la paz” (Cairo Carou y Lois, 2014, p. 48).
43
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
Una geopolítica virtual
El territorio
Moscovici (citado por Raffestin, 1986) considera que el territorio refiere a un trabajo humano que se ejerce so bre una porción del espacio físico, que combina e involucra un amplio y com plejo matiz de fuerzas y acciones mecá nicas, fisicoquímicas, orgánicas y demás, que en conjunto reordenan el espacio según el sistema cultural que construye la cohesión entre personas. En esa línea argumental, el territorio es un espacio de información que integra elementos simbólicos y concretos para configurar y movilizar prácticas humanas de variado tipo (Raffestin, 1986), tal como el orden político, económico, cultural, religioso, social, etcétera, insertadas y plasma das en el espacio. Esta estructuración expresada en diversas intensidades y diferentes relaciones da pie a entender la intrínseca unión entre territorio, terri torialidad, reterritorialidad y desterrito rialidad como procesos que determinan la identidad de los espacios geográficos (Raffestin, 1986) , y que, por demás, no están propiamente definidas desde el interior sino con respecto al exterior; dicho de otro modo, se definen a partir de —otros— espacios geográficos con características que difieren o poseen al gún grado de similitud mínima entre dos o más comunidades.
Ahora bien, cabe recordar que en ta les horizontes se tiende a privilegiar una escala de análisis centrada en el Estado nación y el dinamismo de sus fronteras políticas cuando se yuxtaponen en escalas subestatales y supraestatales (Rentería,
2014), lo que en consecuencia dirige la noción de que el Estado no es una úni ca fuente de poder, ni su exclusivo por tador, porque, en términos de Ratzel (2011), los componentes del Estado (a saber: población, territorio y autoridad) son una suma de elementos que según la relación que posean entre sí, definen la dimensión, la forma y la posición que tiene este instrumento político en el es pacio (Rentería, 2014) y se le añadiría de su comportamiento a través del tiempo.
Aterrizando lo precedente en el ejemplo de RoN, se constata cuánta si militud existe en la lógica de dicho jue go, allí la distribución espacial de las ci vilizaciones y culturas se genera a partir de la ubicación que los otros tengan res pecto de cada jugador. En ese sentido, la ordenación y el reparto de los puntos económicos y militares dentro del juego revelan unas relaciones de poder que dejan a unos como dominantes y a otros como dominados (Rentería, 2014), que, extendiéndolo a la teoría ratzeliana, no sería más que otra manifestación que tiene el órgano político del Estado para reclamar “espacio vital”.
El (mini)mapa
Como bien menciona Ortiz (2003): “[…] los mapas fueron muy importan tes para los comerciantes y para los re yes, (así) como quienes les llevaban sus cuentas” (p. 1), máxima que aplica y encaja perfectamente en este tipo de ex periencia simulada. Por tanto, una pieza transversal en todos los RTS es el conoci do minimapa, un área diminuta situada
44
Faro
Alejandría
de
en algún extremo de la interfaz que es la representación del mapa entero; este permite tantear variables espaciales tales como la proporción del tamaño de la par tida, las zonas conocidas y no exploradas, así como la ubicación y la distancia de los demás jugadores. En consecuencia, es un instrumento clave para conocer el tamaño de las fronteras nacionales que tiene cada civilización. Además, lleva a considerar al minimapa como una tipolo gía de cartografía, que es, asimismo, una incipiente manifestación de la geografía, un saber estratégico que está ligado a los poderes (Ortiz, 2003), sea bien en su ma nutención o adquisición. Porque aquella estrategia “[…] ha existido desde tiempos remotos pues la influencia de los factores geográficos sobre la conducción política ha estado siempre en la mente” (Rosales Ariza, 2005, p. 18), y esto último RoN lo gra canalizarlo loablemente.
Ratzel (2011), por su parte, comenta que cuando un pueblo echa raíces alude a ser más que una simple y llana metáfora. La nación para él es una entidad orgánica que, en el curso de la historia, se vincula crecientemente con la tierra sobre la que vive. De este modo, cuando transcurre el tiempo en la partida y se conoce la
posición de los demás jugadores (a través de la exploración del terreno que queda luego suministrado y grabado en el minimapa), se sabe que un jugador para expandirse tiene que hacerlo contiguo a su ubicación original, dado que el diseño del juego lo obliga a actuar así. Para tomar posesión de un terreno localizado al otro lado de la partida, primero debe tomar espacios anexos uno tras otro para cometer tal fin. Este ejercicio en términos de Ratzel no es más que un cuerpo/organismo4 que a medida que crece y aumenta de tamaño, por derecho autoconcedido empieza a tomar espacios vacíos o de otros para satisfacer su necesidad.
Lo anterior lo podemos encontrar en la introducción de sus tesis de creci miento espacial:
[…] cada pueblo, localizado en un área esencialmente fija, representa un cuerpo vivo que se extiende sobre una parte de la Tierra y que se separa de otros cuerpos de similar naturaleza a través de líneas de frontera o de espacios vacíos. Las pobla ciones se encuentran en un movimiento interno continuo. (Ratzel, 2011, p. 137)
Es preciso aclarar que, metodológica mente en el funcionamiento del juego,
4 En la teoría geográfica del Estado, Ratzel, en el intento de una descripción razonada de este, a través de la reconstrucción histórica y (la utilización de) un símil biológico (,) identificó un área nuclear (y) una zona periférica; (la capital y la frontera, respectivamente). La entidad quedó representada como una célula territorial, en donde los elementos estructurales quedan dispuestos como el núcleo, el plasma y la membrana de una célula biológica (Santis Arenas, s. f., p. 6). Lo anterior se circunscribe “[…] en el marco epistemológico del positivismo, (que, sumado al aporte darwinista, permite concebir al Estado) como un organismo político de naturaleza espacial (Ortega, 2000, p. 425). Ello le valió a Ratzel para que creyera haber “[…] descubierto las leyes naturales del crecimiento territorial de los Estados y felizmente destacó el despliegue colonial contemporáneo de las potencias europeas en África como la manifestación de su búsqueda del Lebensraum” (Livingstone citado por Rucinque y Durango-Vertel, 2004, p. 48).
45
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
existen dos distinciones espaciales, por un lado, el “terreno”5, asociado como un elemento que representa la información geográfica del lugar donde está determi nada unidad o edificio —algo así como su ubicación geoespacial en el juego—. Por otro, se encuentra el “mapa”, enten dido como aquella pieza que representa la información acerca de los obstáculos del terreno y está muy referido a los acci dentes geográficos y demás objetos que hay en dicho espacio. Esta información, en conjunto, se cruza y es utilizada por las unidades cuando empiezan a despla zarse de un punto a otro, lo cual nece sariamente alude a controlar y capturar lugares estratégicos para restringir el tránsito y el acceso a áreas vulnerables, y, de igual modo, en dominar el uso de recursos. Ejemplos de esto se encuentran en sistemas orográficos, canales, islas, pi cos de montaña, bahías, penínsulas y demás elementos de simulación geográfica que utiliza el juego para dar una mayor sensación de realismo.
Agréguese que este conocimiento del terreno de juego se traduce geopolíticamente en el interés, la necesidad y la pos terior capacidad para apropiarse y expan dirse en zonas estratégicas que permiten, eventualmente, invadir con mayor facili dad o soportar un asalto enemigo. En ese sentido, el reconocimiento de lo que hay en el mapa faculta la cuestión primigenia de saber de los otros en términos de sus intenciones espaciales, las cuales se ex presan en el comportamiento militar (uso de tropas), económico (posesión de re cursos) y político (fronteras nacionales).
Esta triada de factores son funcionales entre sí porque son los que dan coheren cia y cohesión al organismo del Estado, y al estar sincrónicos tienden a expandir el espacio vital de una civilización en detri mento de otra menos competitiva.
A su vez, el (mini)mapa da cuenta de la inmutabilidad o transformación de los límites de cada civilización. Acá es pre ciso decir que no todos los límites son cambiantes, los originales, aquellos con los que nació y se desarrolló determina da cultura, tienden a permanecer hasta que se convierten en el último bastión territorial, en cambio, no son estáticos aquellos que se expanden de cara al enemigo, ya que estos aluden a una re ducción de la distancia entre las partes, a transgredir el espacio vital del contrin cante, o porque hay intereses encontra dos en el dominio de recursos.
Las ciudades
Las ciudades son la columna vertebral del juego, no solamente porque permiten adiestrar ciudadanos los cuales son, a la postre, el pilar de la economía que posibilita la investigación de mejoras, la construcción de edificios y el entrenamiento de unidades militares, también son esenciales porque de ellas dependen las fronteras nacionales de cada civilización. Si una de ellas cae bajo ataque enemigo, y perece, los límites se reconfiguran y crean otro mapa político por insignificante que sea. En esta dinámica de control y posesión de ciudades, los edificios económicos pasan a la propiedad del nuevo dueño,
46
Faro de Alejandría
5 Ver Muñoz, N., Cobos, C., Rivera, W., López, J. y Mendoza, M., 2010, p. 219.
los edificios militares y defensivos6 siguen perteneciendo al jugador que los construyó hasta que se destruyan por el rival o se logre reconquistar la ciudad.
Las ciudades, adicionalmente, no se pueden ubicar una tras otra, en el jue go debe existir un radio mínimo que las separe, sea bien propia, aliada o enemi ga, lo cual hace que la colocación de las ciudades sea en sí misma una estrategia para poder asentar otras a futuro. El lí mite de ciudades depende del número total de mejoras realizadas, teniendo como tope un valor de ocho para todos los jugadores. De este modo, se crea una trama en el área del juego que inter conecta diferentes elementos por consi derar constantemente, no solamente a nivel de la cobertura territorial de cada nación, sino también para poseer más recursos y tener un área fácil para de fender. Si esta voluntad se multiplica por la cantidad de participantes (–partien do del precepto de que todos apuntan a vencer y a obtener mayor puntaje y estadísticas de juego–), es visible como el espacio que alberga a todas las civilizaciones determina actuaciones propias de un conflicto bélico real.
Igualmente, en la lógica del juego, las ciudades periféricas son las que tienden a concentrar los equipamientos militares y defensivos, mientras que las ubica das en zonas distantes de las fronteras se enfocan en recolección y producción
de ingenios económicos. Esta distribu ción en el organismo estatal posibilita que el lebensraum de puntual civiliza ción se mantenga en tanto da paso a un posible aumento de los territorios exis tentes. Por otra parte, si se abstrae este proceso a una escala superior, se puede referir que las relaciones de poder que se entrecruzan en ciudades amigas o propias demuestran siempre una nece sidad de apoderarse de áreas de influen cia para incidir y dominar el mercado y la economía (Dallanegra Pedraza, 2010).
Algo que concuerda con el pensamiento geopolítico clásico de Ratzel: la necesi dad que tienen las sociedades de apo derarse de nuevos espacios para satisfa cer sus intereses.
Las fronteras nacionales7
Dentro de los parámetros de RoN, se pueden considerar dos situaciones: la primera radica en que cuanto mayor sea el perímetro de contacto compartido entre dos naciones rivales, existe la necesidad de reducir ese rozamiento, dado que así se aligera, por un lado, la influencia en la posesión de recursos y, por otra parte, la posibilidad de ataque e invasión de una respecto a la otra. La segunda condición se basa en que “[…] la posibilidad de que un Estado entre en conflicto depende del número de vecinos con (los) que cuenta” (Richardson citado por Cairo Carou y Lois, 2014, p. 49).
6 Dichas estructuras varían en función del período histórico que posea el juego. Algunos son: cuar tel, establo, fábrica, aeropuerto, muelle, torres, reductos, lanzamisiles, etcétera 7 Para Rosales Ariza (2005), existe una diferenciación entre frontera y límite. La primera hace referencia a ser la zona con tigua al límite, esta última es la línea —ficticia en muchos casos— en la cual un Estado ejerce su plena soberanía. Como esto conlleva a una teorización y conceptualización propia de la geopolítica que se escapa a las pretensiones de este documento, se dirá que son equivalentes para el actual propósito.
47
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
Estas dos apreciaciones demuestran cuán importante es la expansión espacial de cada nación, expansión que, siguiendo los preceptos del juego, se traduce en mayor poderío económico y territorial, factor común en la interacción de los jugadores. Así pues, la frontera nacional no es fija, sino que tiene procesos y movimientos internos y externos que reconfiguran su espacialidad (Santis Arenas, s. f.).
Del mismo modo, Raztel en su cuarta ley postula que: “[…] la frontera es el órga no periférico del Estado, el portador de su crecimiento, así como su fortaleza, y par ticipa en todas las transformaciones (de este) organismo” (2011, p. 147). Aunque para él “[…] lo esencial no son las líneas, sino las posiciones” (p. 148), sí se logra entrever cómo las fronteras son, en sí mis mas, vectores y determinantes de la evo lución de la nación por cuanto convierte su circunscripción/área interna en un me canismo que busca reproducir su dominio para subyugar a Estados inferiores.
No obstante, a pesar del predominio espacial de una civilización, ello no involucra un aumento de su fortaleza al mo mento de responder a ataques y contraa taques rivales; dicho de otro modo, si se tiene en cuenta que en el juego cada na ción posee un número limitado de población y que determinado margen de esta está destinada a la defensa del territorio, la cultura en cuestión, al verse hipotética mente inmersa en una simultaneidad de ataques enemigos, reduce su capacidad
de respuesta cuanto mayor sea su área espacial, lo cual aumenta su probabilidad de perder control en secciones específi cas del mapa y esto, nuevamente, rea condiciona las fronteras nacionales.
Para evitar lo anteriormente seña lado, el jugador se ve en la obligación táctica de emprender acciones hábiles y rápidas para contrarrestar ese mar gen de incertidumbre. Ello se expresa en dos cuestiones: atacar bajo el rótulo del blitzkrieg8 o resistir las arremetidas de sus émulos. En esa vía, las fronteras nacionales son (i) un elemento conti nuo de cambio y (ii) un factor crucial en determinar la victoria o derrota de una civilización. Desde otro punto de vista, se puede entender que en el discurso de Ratzel “[…] el área del Estado crece a la par que su cultura” (2011, p. 140). Eso acarrea que las disputas por fronteras sean una ocasión para la reafirmación de los Estados, así como de su sobera nía nacional, situándola incluso como condición de civilización (Cairo Carou y Lois, 2014). Lo anterior Ratzel (2011) lo argumenta al comienzo de sus leyes de crecimiento espacial:
Las poblaciones se encuentran en un movimiento interno continuo, que se pro yecta hacia el exterior. La expansión de di versas actividades, como el comercio o la religión, precede al crecimiento del Estado. El tamaño del Estado también es indicati vo de su nivel de civilización: cuanto más elevado es, mayor es la superficie estatal, y se estrecha también la relación entre la
8 Literalmente como guerra relámpago, es un término conocido ampliamente por ser la estrategia utilizada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial caracterizada por el envío masivo de tropas que atacan a gran velocidad a fin de sorprender el enemigo e impedir que este lleve a cabo una defensa coherente.
48
Faro de Alejandría
población y la tierra que ocupa. El creci miento del Estado pasa por la anexión de miembros menores al agregado inicial, y se manifiesta como un fenómeno periférico que empuja hacia fuera la frontera que ha de ser atravesada por los vectores del cre cimiento, pero no en cualquier dirección, sino buscando siempre las regiones más valiosas. El crecimiento natural renueva un cuerpo político simple y continuamente lo reproduce, pero no produce en sí mismo ninguna otra forma política; el impulso pro cede del exterior. Los Estados más débiles intentan igualar a los más poderosos, y de ello nace el conflicto por la integración y ni velación espaciales. (p. 135)
Bajo esta referencia, RoN busca esce nificar este principio. Cuando se avanza de edad, no solamente se desbloquean nuevas tecnologías, unidades y edificios, también la influencia de sus fronteras na cionales se acrecienta en esa superficie espacial finita fortaleciendo sus límites en detrimento de la de los demás. Esta dinámica es incesante y únicamente se detiene cuando los bandos involucrados logran sucumbir ante su(s) enemigo(s).
Los recursos
En la vida real, el control de diversos talentos como factores que benefician el
desarrollo de una nación o grupo de es tas es bien conocido en la historia huma na, muchos de los cuales han resultado en conflictos intestinos. Muchas veces se ocupa, irrumpe y entra a territorios ajenos para obtener algo que aporta un plus a la(s) sociedad(es) saqueadora(s) (Uc, 2008; Rojas, 2015). Yuxtaponiendo este precepto en RoN, se entiende que la existencia de bienes9 económicamen te imprescindibles sirve para (i) mante ner los ritmos del juego y (ii) posicionar a las naciones que controlan determina dos recursos en una posición favorable respecto a las demás. Así, dentro de ese razonamiento, el manejo y aprovecha miento de los recursos naturales depen de, en buena medida, de la cantidad de yacimientos que posea cada jugador en su territorio nacional y de lo extenso que sea cada depósito, cuanto más grande sea el recurso por explotar, más ciudadanos se destinan a su extracción; entre tanto, los ingenios que proceden de la construcción de estructuras (granjas para comida, mercados para riqueza y univer sidades para conocimiento) dependen del número de ciudades que se posean y su asignación máxima de unidades siem pre será la misma10 .
9 Adicionalmente, hay un tipo de recursos denominados “recursos raros” que, como alude su adjetivo, son objetos que por su escasez en el terreno de juego aportan beneficios en algunos aspectos (reducción en el costo o tiempo de entrenamiento/investigación, aumento en el tope de recolección de otro recurso, mejora en las características de algunas unidades (salud, ataque, velocidad, etcétera), entre otras ven tajas comparativas), lo cual enmarca una ventaja respecto a todos los demás jugadores sean aliados o rivales. Una característica de este tipo de recursos es asentar recolectores a pesar de no estar cobijadas por el área de influencia de alguna frontera territorial propia o aliada, pero una vez se ubican en zonas enemigas o donde los rivales toman posesión de aquel espacio, la unidad encargada de proveer el recur so entra en desgaste y muere. 10 Las cantidades respectivas son cinco ciudadanos por ciudad para las granjas, ocho eruditos por universidad para generar conocimiento y, en el caso de la riqueza, se crea una ruta comercial por ciudad existente, lo que arroja un valor tope de ocho.
49
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
A lo anterior, Rojas (2015) añade que “[…] las potencias rivalizan por el acce so y control de los recursos estratégicos a nivel planetario; en virtud de su dota ción natural y la orientación de sus […] políticas económicas” (p. 88). Y si bien es cierto que este argumento excede la dinámica del juego, RoN es un reflejo par cial y pormenorizado de aquel proceder en el control del espacio, y esto hace que en la dinámica del juego el componente económico sea transversal en el desarro llo de la partida, dado que cuantos más recursos se posea, mayor facilidad hay para crear tropas militares y mantener la contienda, es decir, a mayor poderío eco nómico mayor poder armado.
Esta geoeconomía es, sin duda, otro de los motores del juego, y si bien se re duce a procesos cíclicos ceñidos a reco lectar, adiestrar y atacar, esta simple se cuencia en su trasfondo es el medio que tiene cada jugador para legitimar, ante los otros, su exigencia de aspirar a más espacio. Este fundamento de control de un recurso entra en un escenario idóneo en las lógicas geopolíticas, ya que cuestiona en alguna medida las fronteras es tablecidas a lo largo del juego. Es tanta la incidencia de lo económico que Ratzel (2011) considera que cada ruta comer cial abre el camino para la influencia política y para forjar una organización natural en el desarrollo estatal. Tal es la importancia de esa premisa que postula que “[…] en la construcción colonial pri ma la regla de que la ‘bandera sigue al comercio’: el puesto comercial juega un papel prominente en la historia de los Estados” (p. 144).
El mar / el océano
Las lógicas del espacio vital son inexis tentes cuando las condiciones del terreno muestran la existencia de una extensión de agua. En RoN, las fronteras nacionales solamente se ligan a la superficie terres tre, no a las franjas de agua. Eso hace que el mar o el océano sea un espacio de todos y a la vez de nadie; allí se puede navegar libremente sin sufrir por el desgaste creado por las fronteras, o ubicarse en extremos lejanos de la civilización para extraer un recurso. De este modo, las porciones de agua únicamente tienen valor por cuanto son un medio para emprender un asalto.
Este aspecto es el más limitado del juego si se pone en contraste con la vida real: ac tualmente, las extensiones marítimas son tan importantes como lo son las terrestres, dada su ubicación estratégica y los recursos que suministra. En ese sentido, el lebens raum de Ratzel —y, por demás, la lógica de RoN— fue poco acertado, no tuvo en cuenta el factor de ultramar para explicar las nece sidades de los pueblos por crecer en distin tas direcciones, sea bien entendido como un límite físico para que una nación tuviera que expandirse de cara al contacto con otra, o para ser el bache que explique la desapa rición de naciones en pugna por el espacio. Curiosamente, lo anterior también orienta la noción de que la distribución espacial en la tierra posee ciertas características generales, sea tanto para crecer como para mantener se en una estructura de densidad espacial determinada que depende de las relaciones sociales que se desarrollen en el espacio (Monnet, 2002). Esto conlleva a que tal distri bución se dé en el espacio y exclusivamente gracias a las condiciones del espacio.
50
Faro de Alejandría
Comentarios finales
Como se ha podido apreciar, asociar la expansión espacial como sinónimo de poder y nivel de salud óptimo de una nación, civilización, equipo de batalla, o como se le desee llamar, refleja el carác ter instrumental que tiene el espacio en la definición y configuración de las jerar quías de control en el juego. Considerar a la geografía, como lo fue en sus inicios, un conocimiento para hacer la guerra (Ortiz, 2003), es la pieza que amalgama una visión geopolítica del territorio, un análisis racionalizado de las relaciones entre sociedades y de cómo estas tam bién se enmarcan en el espacio, en don de a pesar de que las fronteras son cons trucciones sociales de orden simbólico referidas al límite físico entre dos o más partes contiguas, sí queda claro que su impacto material es bastante evidente e influyente, mucho más en los RTS, lo que en últimas desemboca en dar cohe rencia, congruencia y, si se puede añadir, sensatez a la dinámica del juego. De igual modo, es importante señalar que:
El acierto de Ratzel estuvo en identificar el Estado con el territorio11, el evidenciar la relación íntima que une la unidad política, el espacio del poder por excelencia, con la propia naturaleza espacial, con la exten sión, con la frontera, con el dominio, con la soberanía sobre un fragmento de la super ficie terrestre. (Ortega, 2000, p. 530)
Otro elemento para resaltar expone que, para aproximarse a los elementos que configuran las relaciones sociales, es preciso hacerlo a través de la mate rialidad que estas dejan en el espacio (Monnet, 2002). La materialidad es el le gado de las formas espaciales que resul tan de fenómenos y procesos sociales que las personas tienen con el entorno, sea bien para mostrar superioridad respecto a otra sociedad —algo que simula RoN—, o para estudiar la relación con el espacio. Estas manifestaciones, en con secuencia, tienen una estabilidad en el espacio-tiempo que permite que sean estudiadas más allá del momento en el que son producidas y permiten des entrañar las lógicas, los discursos, las racionalidades que permearon la ubica ción de las estructuras. Algo que Santos Arenas
asevera:
El uso político de la superficie terrestre por los hombres y la identificación de po blación, territorio, organización y medios de poder como elementos del espacio po lítico sugieren un conjunto o grupo de ele mentos que funcionan en interacción para conseguir el objetivo global del conjunto. El objeto global de toda sociedad políti ca es el bien común, el cual se empieza a materializar en la búsqueda del bienes tar y la seguridad individual y colectiva. La búsqueda de materializar el bienestar conlleva resolver organizadamente las
11 Debe entenderse que el territorio es una manifestación de la supervivencia humana y una expresión de la vitalidad de aquella fuerza social. Al predominar un territorio sobre otro, se presenta una hegemonía de una y una invisibilización de otra, lo que, sin duda, enmarca una multiplicidad de territorios en una misma realidad espaciotemporal.
51
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
contingencias de subsistencia y residencia; materializar la seguridad involucra dispo ner de medios de poder. La población se organiza socialmente para resolver sus con tingencias, lo hace sobre y en un segmento de superficie terrestre, el cual culturalmen te es designado como territorio. (s. f., p. 6)
Todo lo anterior es un ejemplo de los nuevos y posibles alcances que hoy tiene la geografía. En ese sentido, se utilizó este caso para ejemplificar la capacidad expli
Referencias
cativa que posee la formación geográfica para brindar otra perspectiva de estudio a algo que aparentemente no detenta relación alguna (haciendo especial énfa sis en promover inéditas formas de pen sar geográficamente). Resta decir que es menester ampliar el “espacio vital” de la geografía, no en su connotación negativa y apócrifa, sino como una propuesta que busque revitalizar y revigorizar el conoci miento que se tiene del y sobre el espacio.
Aguer, B. (2014). Geopolíticas del conocimiento tras la proyección Mercator. Avatares Filosóficos, (1), 130-141.
Cairo Carou, H., y Lois, M. (2014). Geografía política de las disputas de fronteras: cam bios y continuidades en los discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013). Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 23(2), 45-67.
Cresswell, T. (2013). The Emergency of Modern Geography y Thinking About Regions. En: Geographic thought. A critical introduction (pp. 35-57; 58-78). Malden, MA: Wiley-Blac kwell.
Dallanegra Pedraza, L. (2010). Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolí tica de la “construcción de poder”. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 52(210), 15-42.
Laurín, A. (2002). Sánchez, J. E. Geografía Política. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, VII (358). Universidad de Barcelona.
Monnet, J. (2002). Del urbanismo a la urbanidad: un diálogo entre geografía y arqueolo gía sobre la ciudad. En: Sanders, W. T., Mastache, A. G. y Cobean, R. H. (Eds.), El urbanismo en Mesoamérica (pp. 21-42). Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Muñoz, N., Cobos, C., Rivera, W., López, J. y Mendoza, M. (2010). Uso de la metodología GAIA para modelar el comportamiento de personajes en un juego de estrategia en tiempo real. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (53), 214-224.
Ortega Valcárcel, J. (2000). Nuevas perspectivas en la geografía humana y Los horizontes de la geografía. En: Los horizontes de la geografía. Teoría de la geografía 1ª edición (417436; 495-552). Ariel Geografía.
Ortiz S., C. M. (2009). Conmemoración de los 10 años de la carrera de geografía. Cuader nos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, (12), 2.
Pavon, H. (20 de mayo de 2013). Saskia Sassen: ‘Hay una urbanización parcial de la geopolítica global’. Revista de Cultura Ñ. www.clarin.com/ideas/entrevista-saskia-sas sen_0_ryEZuWuiP7e.html
Raffestin, C. (1986). Ecogenèse territoriale et territorialité. En: Auriac F. y Brunet R. (Eds.),
52
Alejandría
Faro de
Espaces, jeux et enjeux (pp. 175-185). Fayard y Fondation Diderot.
Ramírez Velásquez, B. R. (2009). Discursos de la geografía latinoamericana: teorías y mé todos. En: J. W. Montoya (Ed.), Lecturas en teoría de la geografía (pp. 103-128). Universidad Nacional de Colombia.
Ratzel, F. (2011). Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una contribución a la Geografía Política científica. Geopolítica, 2(1), 135-156.
Rentería, J. (2014). Por una geografía del poder. IXAYA Revista Universitaria de Desarrollo Social, (7), 227-234.
Rojas, D. M. (2015). La región andina en la geopolítica de los recursos estratégicos. Aná lisis Político, 28(83), 88-107.
Rosales Ariza, G. E. (Coor.). (2005). Geopolítica y geoestrategia, liderazgo y poder. Ensa yos. Publicaciones y Comunicaciones UMNG.
Rucinque, H. F. y Durango-Vertel, J. (2004). El centenario de Ratzel. GeoTrópico, 2(2), 45-50.
Santis Arenas, H. (s.f.). Teoría y práctica de la geografía política. Instituto de Geografía, Universidad Católica de Chile.
Talledos Sánchez, E. (2014). La geografía: un saber político. Epiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, XXI (61), 15-49.
Uc, P. (2008). El discurso geopolítico del petróleo como representación espacial dominan te de la economía política internacional. Argumentos (México, D.F.), 21(58), 109-133.
53
Análisis de la vigencia conceptual del espacio vital de Ratzel en los juegos en tiempo real: Caso de la saga Rise of nations
ARMERO: UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD1
Johan E. Craig Santos
Estudiante de pregrado en Geografía Universidad Nacional de Colombia
jcraigs@unal.edu.co

Palabras clave Armero, geografía de la percepción, imagen de la ciudad, barrios, sendas, bordes, mojones, nodos, referente espacial olfativo.
RESUMEN
El presente trabajo busca dar visibilidad a las experiencias de vida de algunos de los habitantes del municipio de Armero antes de la pérdida parcial de su casco urbano y gran parte de sus pobladores. Por medio de la metodología cualitativa que requiere una investigación enmar cada en la geografía de la percepción y el comportamiento, se realiza un acercamiento a la vida cotidiana en una ciu dad desaparecida que continúa siendo objeto de afecto y apego por parte de sus ciudadanos. Durante el somero viaje
que el lector realizará a través de este texto, podrá dar cuenta de algunos ele mentos urbanos que acompañaron el devenir diario de un grupo de antiguos pobladores de la ciudad de Armero, así como tener un acercamiento al ritmo de vida de una de las ciudades más impor tantes del valle del Alto Magdalena en el siglo XX. Las narrativas de aquellos ciu dadanos se sobreponen al trágico even to ocurrido el 13 de noviembre de 1985 y logran consolidar una identidad que se resiste a caer en el olvido.
1 Muchas personas fueron protagonistas en la realización de este ejercicio, por tanto mencionaré a al gunas de ellas, quienes aportaron en gran medida para el desarrollo del texto: a mi familia (oriundos de Armero), que hicieron posible el acercamiento con otros armeritas; a los armeritas, que fueron muy ama bles conmigo al permitirme entrar a sus casas, archivos familiares y lo más importante, sus recuerdos; a la profesora Isabel Duque Franco, que en el marco del curso Teoría de la Geografía Contemporánea me orientó en la construcción de este texto y me animó a compartirlo con otras personas por medio de esta publicación; por último, a mis amigos y colegas, quienes también me alentaron a compartir el escrito y sugirieron algunos detalles en el trabajo.
55
Armero: una reconstrucción de la imagen de la ciudad
Introducción
Pensar en la imagen de una ciudad requiere el despliegue de nuestras capa cidades perceptivas para poder concebir los entornos donde se dan nuestras re laciones espaciales cotidianas y así ge nerar una idea individual que responde a nuestras necesidades. Para el caso de la ciudad de Armero, las capacidades perceptivas deben estar asociadas fuer temente con elementos que generen recuerdos, es por esto por lo que se dio gran importancia a los olores allí presen tes para poder recrear desplazamientos cotidianos. Esta recreación ayudó a eri gir una imagen de ciudad que pretende un desmarque del relato persistente en el dominio público asociado a la trage dia del 13 de noviembre de 1985.
Se busca resaltar las características de la ciudad desde la narrativa de los implicados, abriendo un espacio para que ellos tengan la oportunidad de contar cómo era la vida en la ciudad. Sus luga res, sendas, barrios, bordes, mojones y nodos van emergiendo en la medida en que se asocian unos con otros, ilustran do así el diario vivir de una ciudad como cualquier otra, que a diferencia de las de más existe solo en el recuerdo, el registro
Marco teórico
El desarrollo del estudio de caso se encuentra inmerso en el enfoque teó rico de la geografía de la percepción, pues al tratarse de una reconstrucción de la imagen de una ciudad ya desa parecida, se recurre a los mapas men tales de recorridos habituales que allí eran realizados por los entrevistados.
fotográfico y el registro fílmico, y encierra muchos lugares con una carga significati va que tienen la capacidad de afianzar la identidad de sus sobrevivientes.
La imagen general de la ciudad está respaldada por los hechos de la época que resaltan sus características más no torias, como ser una de las principales ciudades del departamento del Tolima y una ciudad agradable para vivir, esta imagen es motivo de orgullo y en torno a ella giran sentimientos de hermandad, nostalgia y esperanza.
La reconstrucción de la imagen de la ciudad hecha por los entrevistados evidencia la vigencia que tiene en su memo ria. Además, muestra la marcada perte nencia que tienen los armeritas hacia el territorio del que fueron desplazados y al cual las posibilidades de retornar son muy pocas. Se pudo interactuar con recuerdos de varias etapas de la vida de estas perso nas y así poder ver la ciudad en varios mo mentos, y notar la prioridad que tienen unos elementos espaciales sobre otros. Claro está que en los relatos las imágenes iban y venían, y fue necesario indagar aún más para diferenciar acerca de cuál etapa de la vida estaba siendo recordada.
Las representaciones cognitivas son esa construcción hipotética que se refiere al conocimiento o idea que tiene un indivi duo del mundo externo (Golledge, 1975 en García, 1995). Estas fueron protago nistas durante las entrevistas aplicadas y lo siguen siendo, dado que se pretende a través del ensayo no solo reconstruir
56
Faro de Alejandría
una imagen de ciudad, sino que emerja esta como contraposición a la imagen reduccionista en el imaginario público que asocia a la ciudad con un evento trá gico o un camposanto. Adicionalmente, se parte del principio de que toda pro posición geográfica es una imagen, es decir, un modelo simplificado, del mun do o de una parte del mundo (Bailly, 1996 en García, 1998).
En la geografía de la percepción, se busca dar valor a lo personal, lo vivido, lo percibido por el sujeto, quien observa y capta su entorno desde una perspectiva específica (Marrón, 1999). Esta prioriza ción de lo subjetivo aporta al estudio de caso visiones individuales que son pro ducto de las relaciones entre el ser hu mano y su medio. Las ciudades, y Armero en particular por ser un ejemplo y punto de referencia para los estudios y norma tividad relacionada al riesgo, son motivo de reflexión para investigadores. Sin em bargo, se ha dejado a un lado la existen cia de sus ciudadanos quienes a través de las prácticas sociales y de la utilización cotidiana del espacio urbano, construyeron su propia imagen de la ciudad como fruto de sus percepciones particulares (Capel, 1975 en García, 1986).
Además, es un entorno fuertemente cargado de significado que evoca muchas emociones y se ha convertido en un símbolo para aquellos que allí vivieron gran parte de su vida, y que a pesar del paso de los años mantienen un vínculo con su territorio. Es por estos vínculos, significados, símbolos y emociones que cada 13 de noviembre estos singulares ciudadanos se reúnen en su ciudad, llenando el lugar de flores, fotografías e historias que se entrecruzan trayendo a la vida recuerdos, estrechando los
lazos entre amigos y vecinos. A modo de ritual estas personas ingresan en los enmalezados lotes que ellos mismos han demarcado, lotes en los que se encontraban edificados sus hogares, negocios, colegios, iglesias, entre otros establecimientos, y armados de machetes, azadones, garrotes, sombreros y botas de caucho, limpian sus lugares; están de nuevo en su ciudad, esa misma que sigue siendo motivo de orgullo porque como dicen ellos “no ha habido otra igual”.
Dentro del enfoque teórico de la geografía de la percepción, un trabajo clásico de Kevin Lynch (La imagen de la ciudad, 1960) sirvió como hoja de ruta para el levantamiento de la imagen (par cial) de esta ciudad, tomando elemen tos propios del autor como las sendas, los bordes, los mojones, los nodos y los barrios. Además, para efectos del caso de estudio fue necesario incluir otra categoría (referente espacial olfativo), esta categoría está basada en que los olores tienen la capacidad “[…] de evo car vívidamente recuerdos cargados de emoción relativos a acontecimientos y escenas del pasado” (Tuan, 1974, p. 21), así como también evoca lugares, esta categoría permite ubicar alrededor de ella los otros cinco elementos de la imagen de la ciudad planteados, además de recurrir a los mapas mentales propios de la geografía de la percepción.
Las anteriores seis categorías confi guran la imagen de la ciudad, pero cabe destacar la presencia de una identidad que es el conjunto de las características funcionales que definen la singularidad de un objeto (Levy, 1985). Esta identidad permite reconocer en la imagen la versión de los ciudadanos que dista mucho
57
Armero: una reconstrucción de la imagen de la ciudad
de aquella que se ha manejado por el país, el mundo y la comunidad cientí fica, pues en la imagen se encierra un
Reconstruyendo la imagen
Para los armeritas, Armero era ese municipio próspero del norte del Tolima que se caracterizó por su fuerte econo mía agropecuaria “se cultivaba arroz, sorgo, plátano, aguacates, limones… se perdían cosas porque por el calor la gen te sacaba el cuerpo’’ (F. Cortés, comuni cación personal, 30 de junio de 2019). Su sector de los servicios y por ser la conexión del norte del Tolima con Ibagué y Bogotá. Es muy común encontrar en los relatos y entrevistas que las personas se refieran a Armero como “la segunda ciu dad del Tolima”, “la ciudad Blanca” o “la ciudad luz entre colinas de plata” como reza su himno, adicional a esto encon tramos que Armero era percibido por sus habitantes como un lugar tranquilo, de clima fresco, con grandes ceibas, en el que había abundancia de muchas co sas y las personas no pasaban necesida des de ningún tipo porque los recursos alcanzaban para todos “era bueno para vivir, tenía harta arborización, era fres co…’’. (G. Carvajal, comunicación perso nal, 23 de junio de 2019). Además, sus habitantes eran muy amables y la cola boración entre vecinos y conocidos ha cía de esta ciudad un lugar único. De lo anterior, se puede deducir la identidad de la ciudad, esto que la hace diferen te a otras; se podría pensar que es una idealización del lugar
[…] seguramente la vida de estas perso nas en Armero era mucho más compleja de lo que la describen, el hecho de ya no estar
mosaico de experiencias, sentimientos y emociones que no es usual ver o escu char respecto a esta ciudad.
en ese lugar conlleva a los armeritas a crear un recuerdo idílico del mismo en el que solo se hace énfasis en las características positivas de su vida en Armero (García, 2016, p. 18).
Al cotejar las descripciones hechas por los entrevistados con información económica de Armero podemos ver que en realidad sí era una ciudad muy prós pera y con una economía pujante, pues para el año de 1950 se encontraba entre las 22 principales ciudades de Colombia (Mejía, 2016). Asimismo, se consolidó desde la década de 1960 hasta su desa parición como un fuerte polo de desarro llo agroindustrial, el cual atrajo a muchas personas de la región e inversionistas de todo el país. Este gran desarrollo econó mico asociado con la agroindustria no eximió a la ciudad de padecer problemas sociales, puesto que estos se desarrollan en cualquier contexto socioeconómico.
Para el año de 1985, que era un año censal, cuentan sus habitantes que el censo no se terminó de realizar en el municipio, lo cual deja la duda sobre cuántos sobrevivientes y desaparecidos hubo en realidad. Entonces queda en la memoria de los armeritas esta imagen de ciudad próspera, pujante y agrada ble para vivir. A través de las entrevistas, diálogos, fotografías y demás información se logra rescatar la imagen e identi dad. Durante el ejercicio salen a la luz las sendas, bordes, mojones, nodos, barrios y referentes espaciales olfativos que se rán mencionados a continuación.
58
Faro de Alejandría
Sendas
Como resultado de la información recopilada, se pueden distinguir cuatro sendas bastante significativas entre los entrevistados, estas son: Calle 10, Calle 12, Carrera 18 y la carrilera; de los seis entrevistados solo uno no recorría habi tualmente las sendas a pie, para los de más, en estas sendas se concentraban la mayoría de actividades del municipio, cabe resaltar que se toma como punto inicial de los recorridos el barrio 20 de Julio (extremo oriente), puesto que to dos los entrevistados vivían allí.
Calle 10: a lo largo de la Calle 10 (oriente - occidente) partiendo desde el barrio 20 de Julio se encontraba el barrio Santofimio al costado derecho (norte), en cuya ubicación previamente existía una elevación de tierra que fue derrumbada para adecuar el terreno para la construcción; frente a este barrio y el tramo de la Calle 10 hasta cruzarse con la carrilera, incluyendo el barrio 20 de Julio, se hallaban los predios de la ha cienda Puracé. Una vez se cruzaba la ca rrilera, se podía acceder al costado sur del centro del municipio, donde estaba la plaza de mercado; al costado izquier do de la calle (sur), esta vía se cruzaba más adelante con la Carrera 18, para luego llegar al Parque Infantil (costado norte), donde finaliza el recorrido por la Calle 10 para los entrevistados.
Calle 12: el recorrido por la Calle 12 también tiene su origen en el barrio 20 de Julio, esta vía es paralela a la Calle 10 y además es una carretera de orden regio nal. En este recorrido se identifican más elementos. En todos los trayectos recrea dos, encontramos primero el colegio la
Sagrada Familia (sur), muy conocido en la región, contigua a este se encuentra la capilla del colegio, así como la escuela José León Armero, en esta misma man zana un establecimiento del ICBF que los entrevistados nombran como “La Casita”, para luego dar paso al parque el Tívoli.; Este parque contaba con piscinas terma les públicas, y era bastante frecuentado por los habitantes del municipio. Al igual que la Calle 10, la Calle 12 cruza la carri lera y sufre una pequeña desviación en su recorrido. En la esquina nororiente de la intersección de la Calle 12 con La Carrilera, cuatro entrevistados mencio naron el primer referente espacial olfa tivo: la fábrica de bocadillos. Siguiendo con el recorrido y unas manzanas des pués de la intersección ya mencionada, se hace referencia a la iglesia San Loren zo, que se localizaba en el costado sur de la Calle 12 frente al parque de Los Fundadores (sur). El recorrido continúa hasta llegar a la Carrera 18 en la bomba El Chaco en la esquina nororiente de la intersección. En la descripción de los no dos se ilustrará acerca de la importancia de esta intersección.
Carrera 18: la Carrera 18 era la ca rretera principal del municipio y aún lo es porque es la conexión hacia el norte con Guayabal y Mariquita y hacia el sur con Lérida, Venadillo e Ibagué. Esta vía, pese a ser muy importante en el orden nacional, no lo es para los recorridos co tidianos de las personas entrevistadas, debido a que quien transitaba por allí lo hacía en vehículo motorizado y no a pie. Sin embargo, se destaca en los recorridos a pie la intersección con la Calle 12. Hacia el sur esta vía se asocia al club campes tre, la hacienda El Puente y el río Lagunilla; hacia el norte, se hace referencia
59
Armero: una reconstrucción de la imagen de la ciudad
al hospital psiquiátrico ubicado al cos tado oriental y en el costado occidental el colegio Instituto Armero y la Universi dad del Tolima. Siguiendo esta vía hacia el norte, se identifica un borde que es el río Sabandija que, pese a estar dentro de la jurisdicción del municipio, siempre ha estado asociado a Guayabal por cercanía, pero que constituye uno de los bordes que más adelante se describirán.
La Carrilera: se podría pensar en La Carrilera más como un borde que como una senda, pero los ciudadanos habitual mente transitaban a pie por los costados de esta. Sus recorridos iniciaban desde la
Bordes
La Limera: este borde se ubica en el extremo oriente del municipio, contiguo al barrio 20 de Julio con una dirección norte - sur. Se puede resaltar en las en trevistas que era un curso de agua que en el tramo cercano al barrio tenía un olor fuerte debido al vertimiento de aguas residuales provenientes del mata dero municipal, que quedaba muy cer ca. Se destaca también este borde como referente espacial olfativo, pues para su caracterización fue necesario incluir la pregunta ¿Qué olores recuerda de su ciudad? en la entrevista.
Hacienda Puracé: este borde es ubi cado por los entrevistados a lo largo de la Calle 10, frente al barrio 20 de Julio y el nuevo barrio Santofimio hasta la in tersección de la Calle 10 con La Carrilera
Calle 12 con dirección al norte. Esta sen da era empleada para ir a las bodegas de la Federación Nacional de Cafeteros (cos tado occidental). Al frente de esta estaba el barrio Santander. Siguiendo el camino a pie por La Carrilera y llegando al lími te urbano de la ciudad, se encontraban las bodegas y oficinas de la Federación de Algodoneros (costado occidental). En las entrevistas los ciudadanos mencionan que esta senda era utilizada para llegar caminando al río Sabandija. Los despla zamientos por estas sendas no tardaban más de 20 minutos, exceptuando los via jes hasta el río Sabandija.
(costado sur de la Calle 10). Está asocia do con actividades de ocio que eran rea lizadas por los jóvenes que vivían cerca.
Río Lagunilla: es tal vez el borde más recordado porque hasta allí se desplazaban las familias los fines de semana a bañarse y almorzar. Además, constituye el espacio de transición en tre el área urbana de Armero y el área rural del municipio de Lérida. Se ubica al sur de la ciudad y corre en sentido occidente - oriente.
Río Sabandija: es un borde muy par ticular porque se encuentra muy distan te de la ciudad, sin embargo, al igual que en el río Lagunilla, las personas se desplazaban hasta allí los fines de semana por La Carrilera o la Carrera 18 para los muy populares paseos de olla.
60
Faro de Alejandría
Barrios
20 de Julio: de este barrio se tiene una reconstrucción bastante detallada. Se conoce el número de casas (102) y la mayoría de las familias que lo habita ban. En la mitad de este barrio se encon traba el parque homónimo, que tenía seis bancas de granito y cemento en su centro. En la esquina noroccidental del barrio, sobre la Calle 12 se situaba el co legio la Sagrada Familia. Por el costado norte, limitaba con el barrio Santander y el matadero municipal; hacia el orien te se destaca el borde La Limera; al sur, el borde de la hacienda Puracé y al oc cidente el barrio Santofimio. La descrip ción del barrio da cuenta, además de los elementos mencionados, la amplitud de sus aceras, los grandes árboles en los patios que se podían ver desde afuera de las casas, y dos callejones que inte rrumpían la Carrera 3, adicionalmente, se mencionan en las entrevistas las actividades que realizaban algunos vecinos como vender lechona y tamales.
Santander: este barrio se recuerda por quedar al norte del barrio 20 de Ju lio, antes de pasar La Carrilera, además se describe su gran tamaño y su parque central. Este barrio se destaca por la fá brica de bocadillos y también porque allí vivían algunos familiares y conocidos de los habitantes del barrio 20 de Julio.
Santofimio: este barrio fue creado con el patrocinio del político liberal Al berto Santofimio Botero. Se encontraba
entre el barrio 20 de Julio y la zona del parque Tívoli. Pese a ser reciente, se re cuerda que allí había una elevación de tierra, de la que al llover se desprendían fragmentos que llenaban la Calle 10 de barro amarillo. Por esta razón, a las per sonas que vivían cerca de esta zona les decían los “pati amarillos”. Estaba con formado por una sola manzana desde la Carrera 4 hasta el parque Tívoli.
Centro: ‘‘era muy comercial, estaban los almacenes importantes, los ban cos…’’ (L. Santos, comunicación perso nal, 23 de junio de 2019). En esta zona se desarrollaban muchas de las activida des de los armeritas. Los entrevistados mencionan cuatro bancos (Caja Agraria, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Banco del Comercio), oficinas de firmas (Cayta, Rápido Tolima, Velotax, Adpos tal, Telecom), almacenes (YEP, Comfaro, Phillips) y sitios representativos como la iglesia San Lorenzo, la plaza de merca do, parque de Los Fundadores, teatro Bolívar, estaciones de servicio, hospital San Lorenzo y dependencias del Estado. Además, en algunas ocasiones se trazaba el itinerario de la vuelta a Colombia para que llegara hasta allí. Los desfiles y otras actividades culturales tenían como epicentro esta zona del municipio. Es por esto por lo que los desplazamientos eran frecuentes hasta esta localidad.
Parque Infantil: esta zona trae a la me moria recuerdos muy significativos de la
61
Armero: una reconstrucción de la imagen de la ciudad
niñez de los participantes del ejercicio, pues allí iban con sus padres a jugar en las instalaciones del parque y a ver los animales del zoológico ‘‘nos gustaba que mi papá nos llevara porque nos gastaba helado, nos gastaba obleas y le dába mos de comer a los micos…’’ (M. Santos, comunicación personal, 23 de junio de 2019). Muchos recuerdan un monumen to a la entrada del parque que soportaba varias banderas. Su localización es entre calles 10 y 11 y carreras 20 y 22.
Nodos
En todo el municipio a partir de las entrevistas solo se pudo destacar un nodo, este nodo se encuentra en la in tersección de la Calle 12 y la Carrera 18. Desde allí, los flujos se distribuían hacia el norte y el sur. Está relacionado con los bordes de río Lagunilla y río Sabandija,
Mojones
Dentro de esta categoría están inclui das edificaciones, monumentos, cerros y árboles. Estos últimos se incluyeron en la categoría porque fueron recurrentemente mencionados por los entrevistados. Hay que enunciar que el tipo de árbol que se destacaba por su tamaño era la ceiba y estaba disperso por toda la ciudad. Sin embargo, unos eran referentes de ubicación y otros no.
En la subcategoría edificaciones desta can la iglesia San Lorenzo que se distinguía por su cúpula y su torre blanca. Esta marcaba la ubicación del centro de la ciudad; otro mojón dentro de la subcategoría era la es tructura de la estación de servicio El Chaco,
Parque Tívoli: ubicado entre calles 12 y 10 al costado oriental de La Carrilera. Este parque se caracterizaba por sus piscinas de aguas termales y su cercanía a la estación San Lorenzo. Era una zona de la ciudad bastante concurrida gracias a los servicios que ofrecía.
Federación de Algodoneros: esta zona es taba al norte de la ciudad entre La Carrilera y la Carrera 18, a partir de la Calle 19. Además de estar integrada por la Federación de Algo doneros, se encontraba el cementerio muni cipal y barrios de dimensiones menores.
debido a que en este sitio se citaban las personas para dirigirse a realizar los pa seos de olla. Además, en esta zona se ubicaba un mojón que era la estación de servicio El Chaco. Esta era utilizada prin cipalmente por los vehículos motoriza dos, más no por los peatones.
que indicaba la llegada al nodo de la Calle 12 y la Carrera 18. La entrada al parque In fantil hace parte de la subcategoría monumentos. Era distinguible a lo lejos, desde la Calle 10, por las banderas que soportaba. El mojón que indica el oriente y el cami no hacia el corregimiento de Méndez es el cerro de La Cruz, que se alza sobre la llanura y es fácilmente distinguible a kilómetros de distancia. Este integra la subcategoría cerros. Por último, en la subcategoría ár boles, la ceiba utilizada como referente es pacial se encontraba en el borde hacienda Puracé y marcaba la ubicación de un lugar de esparcimiento conocido como la Ace quia Grande.
62
Faro de Alejandría
Referentes espaciales olfativos
En el marco teórico se habló sobre esta categoría y la necesidad de su inclusión debido a su capacidad de evocar recuer dos asociados a lugares. En el desarrollo del texto, se pueden identificar dos, que son la fábrica de bocadillos y la senda La Limera. Además de estos dos referentes, los entrevistados indicaron los olores de la
Conclusiones
Las categorías utilizadas por Kevin Ly nch en el libro La imagen de la Ciudad, aunque fueron aplicables al estudio de caso, requirieron de un esfuerzo mayor por parte de los entrevistados, debido a que esta ciudad ya no se encuentra allí. Es posible que haga falta ampliar el tamaño de la muestra para completar el mosaico de recuerdos e imágenes que conforman la memoria de Armero, y tener como re sultado una imagen muy completa sopor tada en la adyacencia y complementarie dad de las imágenes individuales.
El ejercicio es bastante emotivo por que es necesario indagar en el pasado. En algunos momentos, los entrevistados
plaza de mercado (fruta principalmente), el Pabellón (olor a pescado), la ceiba y su olor característico y el olor a guayaba en el borde hacienda Puracé. Estos referen tes fueron de gran ayuda porque a partir de estos empezaron a aflorar más lugares que permitieron identificar puntos adicionales a las categorías principales.
se mostraron muy contentos describien do su ciudad. En otros, era necesario to mar pausas para que pudieran enjugar sus lágrimas, pero una vez superada esta fase volvían con ímpetu sobrecogedor y recordaban más lugares.
Pese a que el estudio se centra en la imagen de Armero, se incluyeron pre guntas sobre la posibilidad de rehacer la ciudad, con lo que algunos se muestran de acuerdo, pues sería una oportunidad de volver a su territorio, y otros (princi palmente los que se encontraban allí el 13 de noviembre de 1985) muestran re servas en cuanto al tema e indican que todo es mejor como está.
63
Armero: una reconstrucción de la imagen de la ciudad
Referencias
Bosque, J. Castro, C. Díaz, M. Escobar, F. (1992). Prácticas de geografía de la percepción y de la actividad cotidiana. Oikos - Tau.
García, A. (1986). Teoría y práctica de la geografía. Editorial Alhambra S.A. García, A. (1995). Geografía urbana - 1 La ciudad: objeto de estudio pluridisciplinar. Oi kos - Tau.
García, A. (1998). Métodos y técnicas cualitativas en geografía social. Oikos - Tau. García, M. (2016). Armeritas sin Armero. Un estudio sobre desplazamiento medioam biental en Colombia. [Monografía de grado]. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. Lynch, K. (1960). La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili. Marrón, M. (1999). La geografía del comportamiento y de la percepción. Aportaciones a la investigación y a la enseñanza de la geografía. Didáctica geográfica.
Mejía, J. (2016). Reconstrucción de PIB regionales en Colombia (1800-2015): una revisión crítica de las fuentes y los métodos [Tesis de doctorado]. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
Tuan, Y. F. (1974). Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Editorial Melusina.
64
Armero: una reconstrucción de la imagen de la ciudad
65
66
ENCUENTROS CERCANOS DEL TIPO BORROSO
David A. Cruz Calderón Profesional en Estudios Literarios, Universidad Nacional de Colombia. dacruzc@unal.edu.co
El cerro de Juaica en Tabio, a pocos kilómetros de Bogotá, cuenta al menos dos historias. Se dice que por sus afilados riscos, en épocas de la Colonia, se lanzaron los nativos que ocupaban esas tierras en su afán por conservar la dignidad de sus fami lias de la amenaza española. La otra historia, que acaso se desprende de la primera, habla de un lugar con una energía particular, donde confluyen fenómenos extraños, de ahí el más conocido nombre “cerro de las lucecitas”.
Hace algunos años decidimos ir con mi mejor amigo, persiguiendo cada uno al guna de las dos historias. Para el anochecer estábamos en la cima, luego de un ascenso sin más novedades que el cansancio absoluto. El cielo estuvo nublado la mayor parte de la noche, por lo que al amanecer fuimos a ver las escabrosas pen dientes antes de comenzar el descenso.
Luego de algunos minutos bajando, en uno de los tramos más escarpados, nos cruzamos con un grupo de ancianos, quienes escalaban a un muy buen ritmo; su saludo fue enérgico y jovial, de hecho, era casi frenético. Al poco tiempo, desapare cieron en las curvas y su presencia solo fue un detalle inusual.
Al llegar a la base de la montaña, comentamos el suceso con los dueños de una tienda ubicada a la orilla del camino principal. Si bien según la pareja nadie había subido y era casi imposible que lo hiciera un grupo de ancianos, para nosotros el cerro solo había cumplido con sus historias.
67
La cuarta edición de la revista Faro de Alejandría se terminó de producir en las instalaciónes del Programa de Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en marzo del 2022
“Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti” John Donne
69