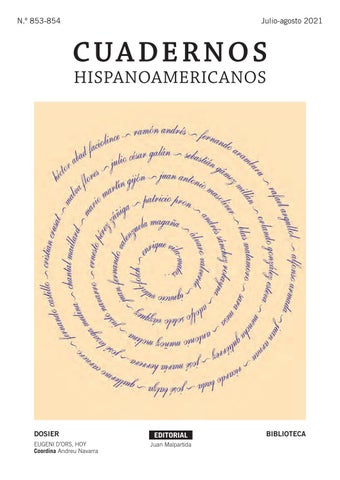29 minute read
Juan Arnau – Contraria sunt complementa: Niels
Por Juan Arnau
Contraria sunt complementa: Niels Bohr y el nacimiento de la NUEVA FÍSICA
UNA CUESTIÓN DE TEMPERAMENTO Bohr tiene algo de niño. En su primer encuentro, Einstein lo describió «como un muchacho hipersensible hablando de su mundo en un estado hipnótico». Ambos se sintieron a gusto. Luego, en carta a Lorentz, añadió: «Me parece un buen presagio para la física que la mayoría de físicos prominentes sean también buenas personas». Al poco tiempo de ese primer encuentro Einstein le escribió: «Espero no tardar en volver a ver su rostro infantil y sonriente». Un ejemplo de la calidad de las relaciones de Bohr con sus colegas fue el caso de Einstein, probablemente su rival más eminente en la concepción de la naturaleza. Los intentos de Einstein de refutar la interpretación de Copenhague fracasaron una y otra vez. Cuando Bohr desarticuló las últimas objeciones de Einstein en el célebre Congreso de Solvay de 1930, no se regodeó en su victoria. Nunca dijo que él tenía razón y que Einstein se había equivocado (al soslayar su propio sistema). Se limitó a elogiar la actitud de Einstein como crítico y acicate de la teoría. De hecho, mucho después, en su exilio, Bohr llegó a ocupar el despacho de Einstein en Princeton y, a pesar de sus diferencias, mantuvo siempre con el alemán una relación cordial y afectuosa.
El retrato de Bohr deberían hacerlo sus amigos: «Bohr era ante todo filósofo, más que físico, pero sabía que en nuestro tiempo la filosofía solo tiene valor a través de los criterios de la experimentación» (Heisenberg). Su genio no está en sus escritos, más bien escasos y no muy bien redactados, sino en sus concepciones y relaciones personales. Bohr tuvo la suerte de encontrar un gran maestro en Manchester, famoso por su destreza en el diseño de experimentos de laboratorio. Ernst Rutherford era una persona vital
y empática, siempre interesado en sus estudiantes, alentándolos constantemente a sacar lo mejor de sí mismos. Ese ejemplo temprano, Bohr lo trasladó a sus seminarios, a sus amigos y colaboradores, muchas veces indistinguibles. Pero Bohr no era un animal de laboratorio como Rutherford. Le gustaba conversar, aunque tampoco tenía facilidad de palabra. Hablaba en voz baja y con frecuencia se detenía para encontrar la expresión adecuada. Solía pensar en voz alta, dialogando con alguno de sus colaboradores. Su método habitual de trabajo consistía en convocar informalmente a los investigadores que trabajaban con él. Lanzaba hipótesis y se discutían. Posteriormente su ayudante redactaba un breve informe de lo que solo había sido una cascada de ideas. Al día siguiente, Bohr leía lo redactado y descartaba o aprobaba materiales. De un modo muy socrático, Bohr necesitaba el estímulo del diálogo para poner en marcha el pensamiento. «Cada frase mía no debe ser entendida como una afirmación, sino como una pregunta», solía decir. Se aferraba con firmeza a las contradicciones y de ellas extraía ideas sorprendentes. En general, prefería no perderse en la abstracción matemática y en sus artículos hay pocas ecuaciones. Heisenberg recordará aquellos encuentros. La voz suave e inacabable, el curso de la conversación que se desvía insensiblemente hacia los reinos de la filosofía, el no saber qué postura define cada cual.
Una de las mayores virtudes de Bohr era la de perfeccionar modelos existentes, detectar sus defectos y corregirlos. Muchos de sus avances consistieron en esa fiscalidad del trabajo ajeno. Bohr entendió que la radiactividad no era un fenómeno atómico, sino nuclear. Advirtió que la carga del núcleo del átomo de Rutherford establecía el número de los electrones que contenía. Dado que el átomo era neutro y no poseía ninguna carga global, la carga positiva del núcleo debía combinarse con la negativa del conjunto de los electrones. Pero para salvar el átomo de Rutherford hacía falta un cambio radical y Bohr tenía la juventud y la ingenuidad para hacerlo. En 1912, Bohr sospechaba que el átomo se hallaba de algún modo gobernado por los «cuantos» descubiertos por Planck y confirmados por Einstein (en el caso de la luz). Estaba dispuesto a asumir que en el mundo atómico no se cumplían algunas de las leyes clásicas de la física. Las leyes fundamentales de la física no imponían restricciones a las supuestas órbitas del electrón, pero Bohr las impuso. Como apunta Majit Kumar, era «como si fuese un arquitecto que estuviese diseñando un edificio adaptado a estrictas condiciones impuestas por el cliente». Así, se le ocurrió «cuantizar» las órbitas de los electrones, limitarlas a unas cuantas posibles, a las que llamó «estados estacionarios». Asumía de
modo consciente un razonamiento circular: los electrones no emitían energía porque se movían en órbitas estacionarias y ocupaban estas órbitas porque no emitían energía. Con la fórmula de Balmer, dedujo que las líneas espectrales se debían a saltos de los electrones entre los diferentes estados estacionarios.
Recordemos que el átomo puede absorber o emitir radiación. Respira luz, por así decirlo. Bohr asumió la idea de que esos procesos ocurrían cuánticamente. Un átomo excitado regresaba a su estado elemental emitiendo un cuanto de radiación. Ofrecía así una imagen radicalmente nueva de la materia. La materia era penetrable porque, esencialmente, está vacía. Su característica fundamental no es una masa inerte, sino la carga eléctrica y el campo que crea. Pero la idea de que el electrón saltara de un nivel a otro no convencía a Rutherford, violaba las leyes elementales de la física y dejaba en el aire una cuestión importante: ¿Cómo decide el electrón a qué frecuencia vibra y cuándo pasa de un estado estacionario a otro? Dejaba en el aire el dónde y el cuándo, el espacio y el tiempo.
Rutherford intentó que Bohr corrigiera los tres artículos donde lanzaba estas hipótesis y que suponían el primer esbozo de una teoría atómica. Pero Bohr había elegido y pensado cada palabra con detenimiento y estaba dispuesto a defender cada frase. Los artículos sobre la constitución de los átomos y las moléculas fueron publicados en 1913. En ellos se servía del átomo cuántico para explicar la tabla periódica y las propiedades químicas de los elementos. El modelo atómico de Bohr era un engendro de la física clásica y de elementos cuánticos de una teoría todavía inexistente. Además, violaba algunos principios fundamentales de la física conocida hasta el momento. Rutherford, con cierta ironía, habló del «triunfo de la mente sobre la materia». No andaba descaminado. Lo que Bohr había hecho era tanto arte como ciencia. Y, para no irritar a los físicos, estableció el principio de correspondencia. En 1922 recibió el Premio Nobel, un año después que Einstein.
EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD Para ver el electrón tenemos que iluminarlo. Esa luz modifica su estado. La naturaleza, en estos lindes, es sensible a la mirada. Cuando observamos el electrón o cualquier otra partícula, esta no solo refleja nuestra observación, sino que de algún modo la incorpora. La mirada pasa a formar parte del propio sistema, de la propia naturaleza de la partícula. El átomo se excita cuando absorbe un cuanto de luz, como un joven leyendo un poema. Luego emite ese cuanto de luz de modo espontáneo, como el brillo en
la mirada del mismo joven, y regresa a su estado fundamental. Estos son los dos tipos de saltos cuánticos que sirvieron a Bohr para explicar los espectros de absorción y emisión del hidrógeno. Pero Einstein seguía sin creérselo. Tras el paréntesis de la guerra, Bohr, ciudadano de un país neutral, hizo todo lo posible por restablecer el clima de comunicación y fraternidad entre los científicos de ambos bandos de la contienda.
Bohr introdujo públicamente la idea de la complementariedad en una conferencia celebrada en 1927 en Como, Italia. Entre el público se encontraban los físicos más eminentes del mundo. Louis de Broglie había postulado que la dualidad onda-corpúsculo, que afectaba a la luz, podía extenderse a la materia. Dada esta situación, cabían dos posibilidades: la teoría ondulatoria incorporaba la visión corpuscular o a la inversa, es decir, que una fuera un caso extremo de la otra. Pero había una tercera posibilidad, que fue la propuesta por Bohr. Las descripciones, ya fueran como onda o como partícula, eran descripciones «complementarias» de los fenómenos físicos y no eran exclusivas, sino que una perfeccionaba a la otra. Y añadió algo que suponía una auténtica revolución: que la naturaleza se comportara como onda o como corpúsculo dependía del dispositivo experimental, es decir, dependía de los instrumentos, que son, en muchos sentidos, «teorías materializadas» que establecen el «lenguaje» de las preguntas que hacemos a la naturaleza. Si preparamos un dispositivo de interferencia, veremos una onda. Si preparamos un detector de partículas, registraremos el impacto de una partícula. En la naturaleza de la pregunta está la de la respuesta.
Cuando se trataba de fenómenos atómicos, Bohr insistía en que había que renunciar a la concepción clásica de la causalidad, así como a las formas habituales de la intuición. En el primer plano ya no estaban únicamente las interioridades del átomo, sino que había que añadir el instrumento de observación. Las propiedades de los átomos se conocen cuando se someten a la influencia de la radiación y observamos las reacciones producidas por dicha interacción. La limitación de la posibilidad de medir se encuentra relacionada con la naturaleza de la luz y, por supuesto, de las partículas en estudio. En el contexto subatómico, las formas habituales de la intuición y la creación de conceptos, basadas en la distinción entre sujeto y objeto, se ven trastocadas. De ello resulta la «imposibilidad de hacer una separación estricta entre los fenómenos y los medios de observación» (Bohr, 1988, p. 136). Bohr reconoce explícitamente que los problemas derivados de esta situación caen
fuera del campo de la física y se adentran en los de la epistemología. La física, en estas dimensiones, se inclina hacia la filosofía.
Pero el genio de Bohr supo ver que esta limitación no era enteramente negativa. Abría la puerta a un nuevo modo de entender los fenómenos. La explicación completa de un único y mismo objeto exige la adopción de puntos de vista que desafíen una única descripción. De ahí la necesidad de recurrir al término complementario. Mientras que hasta entonces el rasgo característico de las ciencias exactas era la búsqueda de un modo de descripción unívoco y la eliminación de todo aquello que hiciera referencia al observador, en el nuevo escenario epistemológico las diversas descripciones del objeto, en apariencia divergentes o contradictorias, se concebían como complementarias.
En este punto el físico y ya filósofo danés da el salto a las ciencias de la vida. Mientras que, hasta el momento, el simbolismo matemático ofrecía a la física un ideal de objetividad realizable sin restricción, en el caso de las ciencias naturales no existía ese dominio lógico y riguroso. La aparición de estos hechos exigía la revisión de conceptos considerados hasta entonces fundamentales. Desde el descubrimiento del cuanto de acción, el ideal clásico según el cual un fenómeno puede definirse con independencia del sistema de referencia del observador no era aplicable. Esto, claro está, no se aplica en la experiencia cotidiana, donde el modo de descripción causal y espacio-temporal sigue funcionando, dado lo diminuto del cuanto de acción frente a las acciones que entran en juego en el ámbito macroscópico.
RECUPERAR VIEJOS HILOS El mundo subatómico obliga a renunciar al modo habitual de entender los fenómenos. Pero no solo eso, también exige renunciar a cierto modo de pensar. Nuestros conceptos –los de uso cotidiano o los filosóficos– se basan en la distinción sujeto-objeto y, en el caso que nos ocupa, esa distinción ha dejado de ser clara. El tema ya lo planteó Berkeley y se puede sintetizar en una serie de cuestiones: ¿Pertenece al sujeto lo que el ojo mira y el modo en que lo mira? ¿Pertenece al sujeto el aire que respira? Bohr pone un ejemplo que parece sacado del Ensayo para una nueva teoría de la visión del irlandés y que se refiere a la percepción por «contacto», la que se da precisamente en el tacto y cuando observamos una partícula con un fotón de luz. Habla de la sensación que se experimenta al tratar de orientarse en la oscuridad mediante un bastón. Cuando se coge el bastón con poca fuerza,
este se presenta al tacto como un objeto, pero, cuando lo asimos con fuerza, la impresión táctil se traslada al extremo del bastón, como si no fuera un objeto sino parte del sujeto. Y en este punto Bohr (1988, p. 139), con extrema delicadeza y civismo, lanza su revolucionaria propuesta: «No sería una exageración mantener que los conceptos de espacio y tiempo adquieren sentido solo por la posibilidad de despreciar la interacción con los instrumentos de medida». Así es como Bohr introduce el tema de la «unidad de la conciencia». La oposición aparente entre el progreso continuo del pensamiento asociativo y la unidad de la conciencia «presenta una sugestiva semejanza con la relación entre la descripción ondulatoria del movimiento de las partículas materiales, gobernada por el principio de superposición, y la individualidad indestructible de estas partículas». Como si la «corriente del pensamiento» (William James, Principios de psicología, capítulo 9) fuera la onda y la identidad o «personalidad» fuera la partícula indivisible. Como puede verse, estamos ya muy lejos del campo de acción de la física. Pero Bohr mantiene su firme convicción de que los hechos revelados por la física cuántica proporcionan un medio para explicar problemas filosóficos de carácter general. Y recorrerá el mundo impartiendo conferencias en otros ámbitos del conocimiento, como la antropología o la biología, para difundir una propuesta que, a su juicio, otorga una mayor libertad a las ideas. Como diría Ernst Mach, el observador resulta ilocalizable, dada la conexión indisoluble entre sujeto y objeto.
Desde la época de Newton, la física se ha basado en la causalidad clásica, mezcla de causa eficiente y causa material, ignorando la causa formal y la causa final. La nueva teoría cuántica descarta esa causalidad «clásica» y asume la indeterminación, la descripción estadística y la distribución probabilista como aspectos inherentes a la descripción del mundo natural. A todo ello Bohr añade la complementariedad: lo que llamamos «fenómeno» es la descripción de lo que se va a observar y del aparato con el que se va a observar. Ambos factores son indisolubles. El electrón no existe en sí. No es una entidad al margen del aparato que lo detecta. De hecho, no se puede preparar un experimento en el que aparezcan simultáneamente los aspectos de onda y partícula. Medir una de las posibilidades anula la otra. En función del aparato de medida, la luz puede comportarse como onda o como partícula. Ambas son descripciones adecuadas de la luz. Una completa a la otra. Mientras que para la física clásica que la luz sea onda y corpúsculo supone una contradicción, para la nueva física revela aspectos complementarios de su naturaleza –por
otro lado, inaccesible sin algún tipo de un instrumento de observación–. Desde la nueva perspectiva, este modo de ver las cosas es más completo. «La abundancia conduce a la claridad», este aforismo de Schiller, que podría haber firmado Leibniz, era uno de los favoritos del danés. Es más, no se puede decir que la luz sea al mismo tiempo un fenómeno ondulatorio y un fenómeno corpuscular. Supondría simplificar demasiado. La luz es aquello que experimenta el observador, y esas experiencias tienen que ver con su modo de observación. Hablar de la luz en sí, al margen de todo observador, resulta ilícito. Las consecuencias de esta situación, como se ha dicho, van más allá de la física. Bohr es muy consciente de ello y dedica gran parte de su vida a recorrer el mundo y difundir esta idea –conocida, por otro lado, desde la antigüedad y revitalizada en la ilustración irlandesa y escocesa– a otras disciplinas, en busca de una «unidad del conocimiento», una de sus expresiones favoritas. El papel jugado por la teoría y el instrumento de medida, siendo el segundo expresión de la primera, se convierte en un tema recurrente de sus conferencias. Cuando, veinte años después de la conferencia en Italia, se le concedió a Bohr la Orden del Elefante danesa, tuvo que diseñar un escudo de armas para que fuese colocado en el castillo de Frederiksborg. En el blasón incorporó la leyenda «Contraria sunt complementa» y, en el centro, el símbolo del Yin y el Yang.
La primacía del observador retoma un viejo tema de los pitagóricos, de Platón y Plotino, revivido por los pensadores sufíes y por George Berkeley. Un tema inagotado e inagotable de la especulación neoplatónica que revive una y otra vez a lo largo de la historia de las ideas. Gerald Holton (1982, pp. 118-163) lo ha sintetizado en el que quizá sea el artículo más completo sobre el tema de la complementariedad. La idea tiene su origen, precisamente, en la naturaleza de la luz. Para los pitagóricos, el ojo emitía un rayo de luz que exploraba el mundo –como el bastón del individuo en la oscuridad del que hablábamos anteriormente– y cuyo extremo tantea el objeto –como el fotón tantea el electrón–. Según estas teorías de la emisión de luz, la percepción es un contacto íntimo entre el observador y lo observado. Los objetos quedan «impresionados» por la mirada. Ese tacto alcanza el alma por medio de las imágenes, ya sean de la vigilia o el ensueño. La dinámica de la percepción es activa y no pasiva. Para Platón, el ojo abierto es un emisor de luz interior (lux) que dialoga y se relaciona con otras luces (lumen), la del sol o de cualquier otra fuente. Ese es el lazo entre el mundo exterior y el mundo interior. Ya lo había dicho Heráclito: el ojo comparte naturaleza con el sol, por eso puede ver.
En la época moderna la percepción se convierte en algo pasivo. Los rayos luminosos entran a través del globo ocular y son «digeridos» o «asimilados» por el cerebro. Se pierde gradualmente la reciprocidad, el reconocimiento de un espíritu por otro espíritu. La luz exterior (lumen) triunfa sobre la interior (lux). Empieza la construcción de la objetividad. No vemos lo mismo, pero podemos ponernos de acuerdo en lo que se ve. La óptica física se ocupa de separar el rayo de luz objetivo –antes impregnado de lux propia– de la impresión sensorial que produce. Se rompe el lazo –el diálogo, la reciprocidad– entre lux y lumen. A ello se añade la distinción entre cualidades primarias y secundarias de Locke, contra la que se rebela, con poca repercusión, Berkeley. El triunfo de la ilustración kantiana, que asume la física de Newton, entierra definitivamente la antigua concepción de la luz interior que deja su impronta en las cosas. Pero ahora parece que esa propuesta revive con Bohr. Lux y lumen parecían opuestas a los modernos, ahora se advierte que son complementarias. Cualquier interpretación unilateral de los fenómenos resulta incompleta. La ciencia newtoniana pudo ignorar al observador –su efecto sobre el fenómeno era despreciable– y esa elección tuvo como efecto un sorprendente incremento de nuestro poder material. Pero la nueva física reclama la vieja costumbre de incorporar al observador, cuya presencia ha dejado de ser inocua.
La teoría moderna de la luz –desde las ecuaciones de Maxwell, según las cuales la luz se propaga como una perturbación ondulatoria continua, hasta la construcción de instrumentos ópticos muy desarrollados– se centraba en la luz objetiva, prescindiendo por entero de la luz interior, que se pone de manifiesto con la presencia transformadora del observador. Pero, con la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico en 1905 –a partir del cuanto de acción de Planck–, la luz pasa a ser una corriente formada por un número finito de cuantos de energía discretos. En lugar de pasar por alto estas inconsistencias, Bohr se empeña en resaltarlas y propone un consenso con la física clásica: el principio de correspondencia. Este principio viene a decir que, aunque la teoría cuántica es completa, la física clásica se convierte en un caso límite de la física cuántica, más compleja matemáticamente, y sigue considerándose válida en el ámbito macroscópico, donde los números cuánticos son grandes y el efecto del observador puede despreciarse.
CONFLICTOS INTERNOS Cuando se suscitó la polémica entre la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica oscilatoria de Schrödinger, Bohr en-
contró también el modo de conciliarlas. Ambos formalismos matemáticos daban imágenes válidas de la naturaleza. Ambos aceptaban la dualidad onda-corpúsculo o la paradoja entre continuidad y discontinuidad. Bohr pidió a los físicos que aceptasen ambas herramientas matemáticas. Esa dicotomía era consecuencia de otras dicotomías o tensiones más profundas, como sujetoobjeto o causalidad-espontaneidad.
Para Bohr, las matemáticas no eran una rama separada del conocimiento sino un refinamiento del lenguaje común. La ilusión matemática consiste precisamente en su capacidad para, hablando como hablan, evitar referirse al sujeto consciente. Las matemáticas son como la lluvia, actúan impersonalmente. Así como decimos «llueve», podríamos decir «matematiza», mientras que la conciencia siempre se experimenta desde un yo, necesita de un yo consciente, como diría Schrödinger1. Las matemáticas aseguran la no ambigüedad de las definiciones, imprescindible para toda descripción objetiva. La física de Newton permite, partiendo de las condiciones iniciales del sistema, conocer en todo momento su evolución. Esta descripción determinista o causal condujo a la concepción mecánica de la naturaleza. El universo como el gran reloj impersonal, asentando el ideal científico para todas las disciplinas de conocimiento. Pero la teoría cuántica ha descubierto esa ilusión, la insidiosa presencia del observador y la «marca» que su luz interna deja en las cosas. Nace con ella una «nueva objetividad», estrictamente lógica, en la que el observador no puede ser dejado fuera de la ecuación.
Hay, además, otro asunto de importancia: los átomos, cuando absorben o emiten luz, se comportan de manera espontánea. Nuestro conocimiento de ese material es, a lo sumo, probabilístico. El «problema de la observación» ya se había planteado en la teoría de la relatividad respecto al papel singular de las señales luminosas y, aunque la teoría había modificado el espacio y tiempo absoluto postulado por Newton, lograba salvar la objetividad. Simplemente había que reajustar los sistemas de referencia y entender que lo simultáneo o lo secuencial eran cuestiones relativas a los diferentes observadores (lo que para uno es simultáneo para otro es pasado y para un tercero futuro).
LA NUEVA LÓGICA Cuando los dispositivos de amplificación permitieron observar el comportamiento de átomos aislados, se hizo evidente que los conceptos clásicos del electromagnetismo y la mecánica no
bastaban para interpretar la estabilidad de las estructuras atómicas. Rutherford descubrió que la estabilidad atómica era un fenómeno nuclear, pero también que era posible la transmutación de unos elementos en otros mediante agentes más poderosos. La radiactividad, un fenómeno espontáneo –acausal–, era uno de estos fenómenos (algunos, como Einstein y Bohm, propondrán la existencia de variables ocultas para recuperar el determinismo, sin ver esta actitud como algo «acientífico»). La moderna alquimia hace posible liberar las inmensas cantidades de energía almacenadas en los núcleos atómicos, abriendo el camino hacia la bomba.
Pero también se abre otro camino, la perturbación del fenómeno mediante su observación: «El hecho de medir crea atributos en los objetos atómicos». No obstante, hay que advertir de la confusión que puede crear esta frase: «Dado que las palabras fenómeno y observación, atributo y medida se utilizan aquí de forma incompatible con el lenguaje ordinario y con su definición precisa, es más correcto no utilizar la palabra fenómeno más que para referirse a observaciones obtenidas en condiciones perfectamente definidas, cuya descripción incluya todo el dispositivo experimental» (Bohr, 1954, p. 90). Esta es la nueva lógica que creemos no ha sido todavía asimilada. El laboratorio «crea» realidad, no analiza una realidad «ahí fuera». El fenómeno atómico está cerrado. Su observación, nuestra implicación en él, se basa en dispositivos de amplificación.
La idea de Bohr era que esta circunstancia, que se revelaba en la observación del átomo, se podía extender a otras disciplinas de conocimiento como la biología, la neurociencia o la antropología. Tanto los organismos vivos como los seres conscientes y las culturas «presentan rasgos de integridad cuya explicación implica un típico modo complementario de descripción». No se trata de resucitar la subjetividad –el observador condiciona lo observado–, sino de establecer una nueva objetividad en la que el instrumento de observación forme parte del conocimiento resultante de la investigación: «La descripción complementaria elimina toda subjetividad por la atención prestada a las circunstancias requeridas para el uso adecuado de conceptos físicos elementales» (Bohr, 1970, p. 10). Y ese «uso adecuado» es extrapolable a los conceptos de la biología, la neurociencia y la antropología. Ciencias, todas ellas, en las que el «dispositivo experimental» no debería quedar fuera de la ecuación.2
En un estudio dirigido por Thomas S. Kuhn, destinado a reunir las fuentes históricas de la mecánica cuántica, se realiza-
ron entrevistas con sus principales protagonistas. En una de ellas, realizada por el propio Kuhn y un colaborador de Bohr, Aage Petersen, el 17 de noviembre de 1962, se abordó el papel que la filosofía había tenido en las ideas iniciales de Bohr sobre la naturaleza del átomo. Bohr mencionó que no conocía las ideas de Berkeley pero que sí había leído a William James. Concretamente se refirió al capítulo titulado «La corriente del pensamiento» de sus Principios de psicología.3 Allí confiesa que aprendió «que si se tiene una serie de cosas que están conectadas, si se trata de separarlas, resulta algo que no tiene nada que ver con la situación real». Bohr sitúa la lectura en 1905. Un día después de dicha entrevista, Bohr moría de manera repentina.
En ese capítulo, James hablaba de la imposibilidad de objetivar el pensamiento. El pensamiento se da siempre en un sujeto y, dada esta situación, pensador y pensamiento resultan indisociables. De ello se deduce que no es posible ignorar las circunstancias bajo las cuales el pensamiento se convierte en el sujeto de la contemplación (algo que deberían tener en cuenta las neurociencias). La reacción mental que tenemos ante cualquier acontecimiento es la resultante de nuestra experiencia en la totalidad del mundo hasta ese momento. Y, conforme pasan los años, vemos las cosas bajo diferentes perspectivas. El flujo del pensamiento no es algo que se pueda trocear, es una experiencia en continuidad. James utiliza el símil de la vida de un pájaro. El pensamiento es una sucesión de vuelos y descansos. El pensamiento no es algo que se pueda seccionar o analizar por partes. Sería como encender repentinamente la luz para ver la oscuridad. La complementariedad es así derivada de la idea de que, en el ámbito del pensamiento, no es posible establecer una distinción inherente entre sujeto y objeto.
LA INFLUENCIA DE KIERKEGAARD Hoy sabemos que el padre de Bohr, Christian Bohr, profesor de Fisiología en la Universidad de Copenhague, era un admirador de Goethe y que uno de los visitantes asiduos a las tertulias que organizaba en su casa era Harald Høffding, especialista en Kierkegaard. Bohr asistía de niño a esas tertulias. Bohr padre sostenía que la teleología –la causa final aristotélica– era un factor esencial, junto a la causa eficiente y formal, a la hora de describir el comportamiento de los seres vivos. Esta idea dejará una impronta en su hijo y será importante para clarificar las diferentes formas que tienen la física y la biología de describir la naturaleza.
Høffding, que había conocido a William James en un viaje a América, fue una especie de tutor filosófico para Bohr.
Frente a las abstracciones de la razón ilustrada, Kierkegaard dio preeminencia al individuo y a su situación vital presente, que pasa por diferentes fases o etapas de la vida. Kierkegaard tuvo una poderosa influencia en Bohr cuando escribía sus tesis, como él mismo confesaría. Admiraba no solo sus dotes como escritor, sino también su energía y perseverancia, así como su determinación para tratar los problemas en profundidad. La idea que más le influyó fue la del «salto» que ocurre en las transiciones de una etapa de la vida a la siguiente.4 Kierkegaard describe la naturaleza de la existencia con la metáfora del salto (Springet). La vida avanza mediante repetidos saltos. Se trata de un proceso en el que la ruptura resulta esencial. El salto pertenece al ámbito de lo individual, no tiene lugar dentro de lo universal o colectivo. El espíritu (individual) se mueve de un estado a otro mediante el salto. La angustia puede ser paralizante (vértigo ante el abismo), pero también trampolín para el salto. La ciencia puede explicar los estados, pero no el salto, pues el salto, que se produce entre dos instantes, no puede observarse. Las similitudes con el estado del electrón son asombrosas. Kierkegaard parece anticipar el mundo cuántico. El salto no puede describirse, se escurre como arena entre los dedos, porque estrictamente hablando no es un fenómeno. No ocurre en el mundo, sino fuera del mundo.
Cada salto supone una forma completamente nueva de ver las cosas. Frente a la continuidad, la ruptura de la elección, «o esto o aquello». Ya lo hemos mencionado, una de las grandes preguntas que se hacían los físicos es cómo decide el electrón el momento y el destino de su salto. Kierkegaard, como Bohr, llegará a considerar como un elemento esencial de su filosofía asumir ciertas contradicciones y ser capaz de transformarlas en complementarias. El énfasis en la discontinuidad era tan raro en física como en filosofía, en una época muy influenciada por Hegel.
Hans Bohr, hijo del físico, ha dejado algunos testimonios valiosos recogidos por Rozental (1967, p. 328). Su padre distinguía entre dos clases de verdades: las triviales, en las que lo opuesto es claramente absurdo, y las profundas, en las que lo opuesto puede ser también una verdad profunda. Un caso particular, que experimentó como padre en un momento en el que debía imponer un castigo a su hijo, era la demanda mutuamente excluyente entre amor y justicia. No es posible conocer a alguien al mismo tiempo a la luz de la justicia y a la luz del amor. Hay una complementa-
riedad esencial entre afecto y pensamiento, una idea indispensable para la antropología y para todos aquellos que nos dedicamos al estudio de culturas lejanas. Bohr insistirá en que «no tratamos aquí de vagas analogías sino de claros ejemplos de relaciones lógicas en contextos más extensos». En el pasado la causa eficiente y la final habían sido consideradas opuestas. Había llegado el momento de considerarlas complementarias. De esta forma se eliminaba el estéril conflicto de toda una era, tanto en la física como en la biología.
Bohr imaginó su testamento filosófico –que nunca llegó a escribir– con aplicaciones importantes fuera del campo de la física: «Demostraría que es posible llegar a todos los resultados importantes con muy pocas matemáticas. Con ello se ganaría en claridad». Mantuvo hasta el final de su vida grandes esperanzas en el papel de la complementariedad, sin desanimarse por el escaso eco que encontraban sus ideas entre los físicos, que se limitaban a calcular, y los filósofos, que se limitaban a especular. Creía que algún día la complementariedad se enseñaría en las escuelas y formaría parte de la educación general del género humano.
La complementariedad fue para Bohr el modo de sortear la complejidad inherente a la distinción entre sujeto y objeto. Fue consciente de que esa distinción resultaba insostenible en el ámbito de la reflexión del pensamiento, es decir, cuando el «objeto» es el pensamiento de uno mismo. Bohr llega a decir en su célebre conferencia de 1929 que el análisis consciente de un concepto es, en cierto sentido, incompatible con su aplicación inmediata. El único modo de resolver esa tensión es mediante la complementariedad: «La oposición aparente entre el progreso continuo del pensamiento asociativo y el mantenimiento de la unidad de la personalidad presenta una sugestiva semejanza con la relación entre la descripción ondulatoria del movimiento de las partículas materiales, gobernada por el principio de superposición, y la individualidad indestructible de dichas partículas» (Bohr, 1988, pp. 139-140).
La idea de fondo que sugiere Bohr y que, en verdad, resulta revolucionaria es que la observación no ocurre en el espacio y en el tiempo, sino que son más bien el espacio y el tiempo los que ocurren en la observación. La percepción misma «convoca» el tiempo y el lugar, el espacio y el tiempo. Nos encontramos así ante una inversión completa del kantismo. La naturaleza de lo real, que, en palabras de Leibniz, tiene su fundamento en el deseo y la percepción, es la que produce el marco epistemológico que conocemos como espacio-tiempo. En este sentido, la teoría cuántica no solo desmontaría el entramado newtoniano, que había
dominado la física hasta el momento, sino también el entramado filosófico erigido por Kant, que acabó por dominar la inteligencia científica europea. No será una cuestión de tiempo que las ideas de Bohr sean asimiladas, será una cuestión de percepción.
NOTAS 1 En el epílogo de su obra ¿Qué es la vida?, Erwin
Schrödinger escribe: «La conciencia nunca ha sido experimentada en plural, sino solo en singular. Hasta en los casos patológicos de conciencia desdoblada, las dos personas se alternan, nunca se manifiestan simultáneamente. En sueños desempeñamos varios papeles al mismo tiempo, pero de forma diferenciada. Nosotros somos uno de ellos». 2 Con relación a esto, Bohr citaba a menudo el relato de P. M. Môller Las aventuras de un estudiante danés, donde el protagonista habla de pensar el propio pensamiento en estos términos: «Mis indagaciones interminables hacen que no consiga nada. Tengo que pensar en mis propios pensamientos sobre la situación en la que me encuentro. Incluso pienso que pienso en ello, y me divido en una secuencia regresiva e infinita de yoes que se consideran uno a otro. No sé en qué yo parar y considerarlo como real. En el momento en que me paro en alguno, surge otro que lo observa». Al parecer, todo físico joven que se incorporaba al Instituto de Bohr en Copenhague debía pasar por la iniciación de leer este librito, cosa que asumían, suponemos, con perplejidad y cierta obediencia cortés. 3 Heisenberg diría en otra de las entrevistas con Kuhn que William James era uno de los filósofos favoritos de
Bohr y que el capítulo «La corriente del pensamiento» le había impresionado poderosamente. 4 No todos los saltos tienen la misma naturaleza. El salto entre el estadio estético, la vida como pura posibilidad, y el ético, la vida como tarea, se realiza mediante la ironía. Entre el ético y el religioso la transición se realiza mediante el humor.
BIBLIOGRAFÍA · Bohr, Niels. «Unidad del conocimiento» (1954), Física atómica y conocimiento humano, Aguilar, Madrid, 1964. –, «Física cuántica y filosofía», Nuevos ensayos sobre física atómica y conocimiento humano, Aguilar, Madrid, 1970. –, «El cuanto de acción y la descripción de la naturaleza» (1929), La teoría atómica y la descripción de la naturaleza (traducido por Miguel Ferrero), Alianza Universidad, Madrid, 1988. · Holton, Gerald. Ensayos sobre el pensamiento científico en la época de Einstein, Alianza Universidad,
Madrid, 1982. · Rozental, Stefan. Niels Bohr: His Life and Work as Seen by His Friends and Colleagues, Nueva York, John Wiley & Sons, 1967.