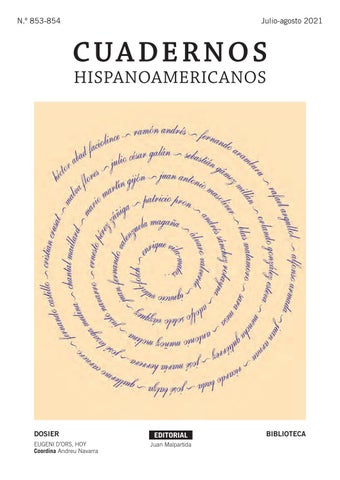8 minute read
Carlos Barbáchano – La única guerra de verdad
Michael Powell
Juego de espera Prólogo de Miguel Marías Traducción de Antonio Iriarte Reino de Redonda, Barcelona, 2019 (segunda edición, 2020) 286 páginas, 21.00 €
La única guerra de verdad
Por CARLOS BARBÁCHANO
La frase que titula esta reseña pesa sobre la novela de principio a fin pero es incompleta, falta el atributo. «La única guerra de verdad –completémosla:– es la guerra civil..., entre vecinos y ciudadanos del mismo país..., amigos contra amigos, hermanos contra hermanos...», confiesa el viejo Sean Donohue, personaje clave en el relato. Irlanda, la santa Irlanda, inmersa como España, la católica España, en una de las guerras civiles más cruentas del pasado siglo. Juego de espera narra una emocionante historia de amor en la Irlanda posbélica, donde aún quedan y queman los rescoldos de la hoguera. Fue la única novela, que se sepa, del interesante, prolífico y versátil cineasta británico Michael Powell (1905-1990), autor de películas tan destacables como Las zapatillas rojas o Peeping Tom (El fotógrafo del pánico), por citar dos géneros tan distintos. La publicó en 1975 bajo el título A Waiting Game –«Estar a verlas venir», podríamos decir– y curiosamente en sus memorias autobiográficas, que aparecen pocos años después, no encontramos, como señala Miguel Marías en las líneas preliminares, ninguna mención a Irlanda ni a su novela, pese a estar dedicada a Frankie Reidy, irlandesa, quien fue su mujer durante cuarenta años. Un verdadero misterio, pues la novela es excelente y la intensa historia que en ella se narra parece reflejar asuntos muy personales.
La acción se sitúa en 1952, el año en que John Ford realiza The Quiet Man (El hombre tranquilo), donde un maduro pero aún joven irlandés crecido en América, Sean Thornton (John Wayne), regresa al terruño
para establecerse y fundar un hogar tras conocer a la hermosa y temperamental Mary Kate Donaher (Maureen O’Hara) y vencer toda clase de obstáculos que le impiden vivir con plenitud su amor, homérica pelea, incluida con el hermano de su amada. En la novela de Powell es un joven de ascendencia irlandesa, Diarmuid O’Connell, quien llega a la idílica región de Columcille, trasunto de Killarney en el Condado de Kerry, para trabajar como guardia forestal y se enamora fulminantemente de la novia de su compañero laboral, Tim Doyle, la también hermosa y no menos temperamental Sue Donohue. Vence asimismo numerosas dificultades para lograr su amor, formidable pelea incluida, en esta ocasión con su compañero, el veterano guarda y pretendiente oficial de Sue. En ambos casos la Iglesia, cuya mediación es imprescindible, apoya a los enamorados frente a la oposición inicial de las familias; en ambos casos el pretendiente acabará por ganarse el aprecio de las contrapartes. Pese a los evidentes paralelismos (sería muy interesante haber contado con algún testimonio de Powell, por ejemplo, que nos hubiera manifestado de qué modo influyó en su novela la película de Ford), Juego de espera es justo el otro lado de la inolvidable comedia costumbrista fordiana: el lado trágico, el envés del haz, la cruz de la cara. Que ambas obras están íntimamente ligadas es algo bien patente. Por si no hubiera suficientes coincidencias, en el capítulo VI, Sue y el joven Sean, su «irresistible» hermano, están en la puerta del cine del pueblo mirando las fotos de una película del Oeste... ¿De quién...? Evidentemente de John Ford, no podía ser otro. Aparece entonces Diarmuid, se saludan y celebran el encuentro entrando los tres a ver la película: «Tanto Sue como Diarmuid –comenta el narrador– estaban encantados de estar sentados el uno al lado del otro en la oscuridad. Se sentían seguros estando Sean allí; eran muy conscientes de la presencia del otro».
Marías nos dice que la novela de Powell difícilmente podría haberse llevado al cine, y en este aspecto no puedo estar de acuerdo. En una pequeña nota previa al primer capítulo, «Del autor al lector», se nos dice que «el cielo y el aire, el agua y las montañas, los salmones y los ciervos: esas son las únicas cosas que no me he inventado». Desde luego porque Juego de espera es un verdadero canto a la Naturaleza, con mayúscula, cuyo hechizo se traslada al lector con una precisión y sensibilidad notables a través de la pulcra traducción de Antonio Iriarte: por ejemplo, en esas caminatas de Diarmuid con Graunia, su avispada y entrañable perra, que llegamos a vivir como si los acompañáramos; en la descripción del Rey, el macho dominante, el venado real que exhibe orgulloso sus doce puntas; en la de los miles de gansos y patos que pueblan los lagos... Powell no solo visualiza sino que nos aviva con sus palabras todos los sentidos logrando algo parecido al Kurosawa de Dersu Uzala. Cinematográfica hasta decir basta es la llegada en tren de Diarmuid al pueblo con Graunia, escondida bajo el asiento contando su dueño con la complicidad de los viajeros para que no la vea el revisor, o el capítulo del baile, donde la atenazada pareja formada por Sue y Diarmuid rompe sus cadenas y sus cuerpos estallan y hablan por sí mismos... Por cierto que en ese momento el narrador se permite el siguiente comentario, que no por tópico deja de ser curioso: «Solo los españoles y los irlandeses saben bailar: solo los hombres de esas dos naciones altivas y apasionadas saben entregarse por completo al baile»...
El trasvase del cine a la novela y a la inversa ha sido constante a lo largo del pasado siglo y en lo que llevamos de este. Ya los grandes teóricos del cine, como Eisenstein, nos dejaban bien claro que lo que iba a ser el cine ya estaba presente en las novelas de Dickens. Nadie duda de la influencia del cine en los grandes relatos de mediados del xx; y no digamos de nuestro tiempo, donde las series televisivas equivalen a las novelas por entregas del xix. Escritores como Fuller, Pasolini, Mailer, Rohmer o Auster serían luego cineastas; realizadores tan celebrados como Renoir, Walsh o Kazan escribirían magníficas novelas. Ahí situaríamos a Powell. Lástima que solo publicara una. Hablar de literatura hoy ignorando el cine es perder el tiempo. ¿Cabe algo más literario que el cine de Buñuel o Bergman, que son igualmente enormes cineastas?
Pero volvamos a nuestro Juego de espera: a ese triángulo amoroso en el que compite la amistad con el amor y que desatará la tragedia, pero no por los celos, como se podría suponer de tan manido tópico, sino por el peso de la historia de un país condenado a no olvidar su pasado. La novela cobra vuelo y profundidad por el contexto en el que tiene lugar el relato amoroso, la convulsa Irlanda doblemente posbélica, pues mediado el pasado siglo no se ha cerrado la herida de la guerra civil ni la división que las dos guerras mundiales han producido en la sociedad. Pese a los miles de voluntarios irlandeses que se alistaron para luchar contra Alemania, el IRA siempre apostó por el lado de los enemigos de Inglaterra. Personajes clave de la novela como Rawsthorne, la propia Sue, Tim y sobre todo el viejo Sean Donahue en su estremecedora confesión final nos irán dibujando con admirable concisión los rasgos éticos y culturales de una sociedad en la que «se sabe todo lo que hay que saber de un hombre en cuanto se oye su apellido». Vayan algunas otras perlas: «¡Cuando ya no quedó nadie con quien pelear, vive Dios, luchamos entre nosotros!» o «Dicen que el tiempo es el gran sanador, pero no en Irlanda» o «Si los irlandeses se odian tanto entre sí, es por lo mucho que aman Irlanda» o «Los ingleses nos dieron nuestros mártires», entre los que no se encontraba precisamente Michael Collins...
A ese complejo contexto narrativo Powell añadirá otro ingrediente que raramente falla: la intriga, fundamentada aquí por un triple y brutal asesinato, lleno de reminiscencias bíblicas, que sacudirá la región un año antes de la llegada de Diarmuid O’Connell a la región de los lagos, a Colluncille, el imaginado topónimo donde el narrador sitúa la acción. Con ello suma a una historia amorosa enclavada en una sociedad convulsa una apasionante intriga policial que se resolverá en el tramo final del relato, y que evidentemente no revelaré pero de la que el autor nos va dando pistas suficientes para que el lector participe activamente en el proceso narrativo. No es tampoco casual a este respecto que se aluda en el capítulo II a los «dones esenciales para un buen investigador», proclamados por Sherlock Holmes.
Quedan en nuestra retina tras la lectura de la novela momentos de una delicadeza plena resueltos con una loable economía expresiva, tales como la entrega de Sue a su amado: «Fue a él por voluntad propia y ya solo estuvieron ellos dos en un mundo de niebla arremolinada». O momentos, a otro nivel narrativo, como el acertado despertar en paralelo desde lugares distintos de los componentes del triángulo amoroso al inicio del capítulo VIII o el instante anterior a la muerte del Rey, el venado real, que se
nos ofrece desde la perspectiva del hermoso animal: «Ahí estaba de nuevo el acre, sudoroso, aborrecible olor humano». De nuevo, pues, el respeto y la admiración por la naturaleza. Asimismo, la reveladora escena del baile, que cuenta con el beneplácito del mismo Horacio –«Cuando se expulsa a la naturaleza a golpe de horca, ella suele encontrar el camino de vuelta» (Epístolas, I, 10, v. 24)–, momentos a los que cabe sumar el desgarrador y enigmático final –«¿Amigo o enemigo? ¿Es que esto no acabará nunca?», se pregunta Sue ante ese coche que se acerca– y, sobre todo, la aludida declaración del viejo Sean Donahue en el penúltimo capítulo, que emotivamente recoge la historia irlandesa desde sus mismas raíces en la voz de quien la sufrió y la sigue sufriendo en su propia vida.