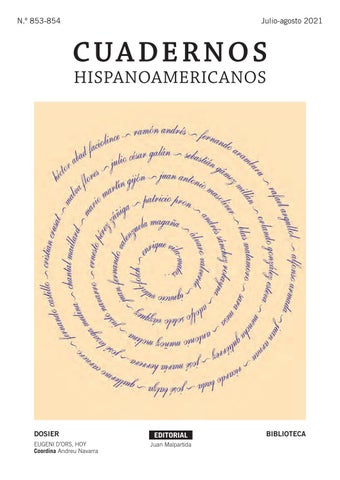16 minute read
Menchu Gutiérrez – El vocabulario de la pobreza (fragmento)
Por Menchu Gutiérrez
El VOCABULARIO de la pobreza (fragmento)
Podría decirse que la pobreza es la madre natural del zurcido y el remiendo, pero es cierto que, alejadas del apremio de la necesidad, hay también prendas que se mimetizan de tal forma con nosotros, que nos resultan tan cómodas, que deseamos alargar su vida todo lo posible, como esa bañera, reparadora del cuerpo, que se va enfriando poco a poco y a la que seguimos añadiendo agua caliente. Esos remiendos egoístas tienen la misión de alargar la vida de una prenda que nunca encontrará mejor sustituta.
Y existe también el afecto verdadero que crece hacia una prenda que nos ha prodigado sus cuidados durante muchos años, que nos ha protegido de las inclemencias del tiempo, hasta terminar convirtiéndose en una amiga. Esa prenda, como una persona enferma y envejecida, necesita ahora de nuestra asistencia, y los remiendos se convierten en los vendajes con los que cubrimos una herida o detenemos una hemorragia, una clase de reparación con la que deseamos alargar su vida, en una suerte de acto de compañerismo o de correspondencia poética.
Tuve un profesor que vestía siempre una chaqueta maravillosamente remendada. De esta prenda sus alumnos podíamos aprender tanto como de sus clases: verdadero tratado de su relación con la vida que se expresaba, artículo a artículo, remiendo a remiendo, hasta el punto de que cada retal parecía haber sido numerado y datado.
A veces mi profesor era el príncipe mendigo que ponía cada día a prueba su estatus; en otras ocasiones, la chaqueta remendada era el disfraz de un aristócrata cansado o aburrido, una reliquia del carnaval. Hijo de una familia acaudalada, mi profesor era el heredero de una pequeña fortuna, pero había elegido el len-
guaje del remiendo como un hábito. Y el hábito, como el de san Francisco de Asís, representaba también un voto de pobreza que deseaba evidenciar y que aumentaba su distinción.
Por contraste, esta suerte de compromiso visible con la humildad me hacía pensar en los nobles rusos que tras la Revolución bolchevique, tuvieron que emigrar a distintas ciudades europeas, donde vivían miserablemente. La literatura los describe de manera cruel, convertidos en mendigos de otra clase social que, si no recibía limosna a ras de la calle, lo hacía en los pisos de familiares lejanos mejor situados. Para visitarlos, sacaban de sus baúles los elegantes vestidos o los fracs medio apolillados y zurcidos, intentando disimular a toda costa el perdido esplendor.
Los remiendos se exponen con claridad o tratan de ocultarse. Quienes no tienen que justificar el remiendo lo llevan con indiferencia o con orgullo. Proyección unas veces involuntaria, otras voluntaria de la riqueza moral.
Decía Robert Walser que, antes de ponerse a escribir, se enfundaba «una bata de prosas breves». La persona que nunca quiso trajes nuevos, que detestaba tanto como la fama, el escritor orgulloso de seguir calzando sus zapatos rotos, se ponía esta prenda de vestir cómoda, en cuyo armario de dos perchas inmediatamente imaginamos muy gastada e incluso apedazada, y en la que los remiendos se convierten en pequeños retales hechos de palabras.
Como inspirado por san Francisco de Asís, Walser convierte un humilde instrumento utilitario como un botón en lo que podríamos llamar Hermano Botón, y se dirige a él como a un pequeño y modestísimo amigo: «Querido botoncillo: Cuánta gratitud y reconocimiento te debe aquel a quien vienes sirviendo hace ya varios años –más de siete, creo–, con tanta fidelidad, celo y perseverancia... Por fin he logrado ver claramente lo que significas y cuánto vales».
Piensa Walser que la renuncia al elogio y al reconocimiento sitúa al botón en un nivel superior de espiritualidad: «¡Querido! Deberían tomarte como ejemplo los que viven acosados por la manía del aplauso permanente... Tú, en cambio, eres capaz de vivir sin que nadie se acuerde, ni lejanamente, de que existes. Tú eres feliz, pues la modestia se hace feliz a sí misma, y la fidelidad se siente a gusto consigo misma».
En nuestro paseo por el rastro de la ciudad, nos parece ver al botoncillo o al Hermano Botón sobre el que escribiera Robert Walser, mezclado con otros botones, en una pequeña caja de car-
tón abierta. Esta caja se expone en el mostrador de un puesto de aspecto tan endeble que nos hace pensar en un castillo de naipes. En la superficie hay otros objetos, algunos reconocibles, otros difíciles de interpretar; entre ellos, como un pequeño astro para la atención, aparece un huevo de madera. El comprador se acerca, lo toma en la mano, acaricia su superficie y pondera su utilidad. Decide adquirirlo como un bello objeto decorativo, algo que es deseable tocar. Además, tiene un eco simbólico, que se asocia de forma natural al nacimiento. Tal vez un comprador curioso acudirá más tarde a una enciclopedia para buscar posibles significados y lo emparentará con los huevos de jade, de lapislázuli o de marfil de antiguos rituales, o con los huevos Fabergé creados para los zares de Rusia; este, más modesto, de madera de pino, quizá se utilizara en alguna ceremonia del mundo rural.
Sin embargo, el huevo de madera que sostiene en las manos, improvisada mesa de quirófano, nació como soporte para la tarea de zurcir. La forma oval encajaba bien en el talón desgastado del calcetín de lana y la madera suplía al dedo desnudo que podía resultar herido por la punta de la aguja durante la operación. Quizá un día, antes de ser descascarillado y comido, un simple huevo duro sirvió como superficie provisional para llevar a cabo esta labor de cirugía. Y quizá una imaginativa zurcidora pensó en lo conveniente que sería contar con un huevo resistente al paso del tiempo, un huevo amigo que se quedara a vivir en su costurero, con las agujas, las tijeras y el hilo.
Hace algunos años, en un paseo nocturno por un zoco de Marruecos, después de una cena, cuando la inmensa mayoría de los puestos se encontraban ya cerrados y solo algunas bombillas desnudas iluminaban operaciones de última hora del comercio, descubrí a un anciano que, sentado en una esquina, tenía delante de sí una cajita de cartón en la que había dos huevos. Los huevos eran de una blancura tan reluciente que, en la oscuridad, actuaban como balizas y ayudaban a señalizar el laberíntico trazado de las callejuelas.
Se trataba del más modesto de los comerciantes. Vestido con andrajos, sin embargo, poseía una gran elegancia, y la esterilla sobre la cual estaba sentado bien podía ser un trono. Al pasar más cerca de él, me di cuenta de que esa aparente indiferencia ante la adversidad, que lo convertía en un ser tan distinguido, era en gran parte consecuencia de su ceguera, y del halo de aislamiento que esta lleva aparejada. Por su blancura, tan triste, los ojos del hombre, cubiertos de unas densas cataratas, guardaban
cierto parecido con los huevos que vendía. Sorprendentemente, la presencia del anciano en esa esquina y a aquellas horas tenía un sentido: sin duda, se encontraba allí porque en algún lugar del zoco alguien conocía o podía intuir su presencia y su mercancía.
En su novela El hospital de la transfiguración Stanislaw Lem escribía: «Los manicomios siempre han destilado el espíritu de la época. Todas las deformaciones, las jorobas psíquicas y las excentricidades están tan diluidas en la sociedad que resulta difícil percibirlas, pero aquí, concentradas, revelan claramente el rostro de los tiempos que vivimos. Los manicomios son los museos del alma». Pienso que este sanatorio psiquiátrico de Lem se complementa con el Rastro madrileño sobre el que escribiera Ramón Gómez de la Serna, a su vez emparentado con los rastros y mercadillos de otras muchas ciudades del mundo, con los que conformaba una especie de «mapamundi del mundo natural». A las orillas de esta «playa cerrada y sucia de la ciudad», formada por sus puestos o sus mantas en el suelo, llegarían los descartes de la vida de sus habitantes, que allí quedaban «engolfados».
Al igual que en el manicomio de Lem, este Rastro nos ayudaría a estudiar otro tipo de patologías asociadas al comercio, al desorden generado por una sociedad desigual y al extraño equilibrio que, sin embargo, se establece entre quienes llegan y quienes están, entre lo que se ofrece y lo que se recibe, lo que desaparece en un lado y aparece en otro. Como en la homeostasis de un cuerpo que, en su teoría de Gaia, James Lovelock hace extensiva al planeta y que Gómez de la Serna, gran observador, veía en el organismo llamado ciudad que se hacía visible en el Rastro: el mantero al que la policía obliga a mover su mercancía y que acaba posándola en otro lugar. Los ríos de manteros de hoy que, como el agua, se desbordan por las aceras de la ciudad y se desplazan de manera incesante. Inmigrantes y mercancías sin papeles, que viajan casi juntos, en los dobles fondos de autobuses y de barcos, o son tratados como sus iguales.
La producción incesante, las copias del lujo, los productos superfluos que continúan fabricándose sin cesar para compradores que no existen terminan por llegar a los lugares más insospechados, objetos nuevos que llevan la etiqueta del exterminio desde su nacimiento. Nacidos para los cementerios de la basura.
No muy lejos del puesto de los botoncillos y del huevo de madera, se levantan las tiendas de anticuarios más sólidas, la segunda y la tercera mano de objetos de mayor prestigio. Cuantas más manos mejor: más edad, mayor esfuerzo por preservar un
pasado representado también en objetos de materiales más nobles, menos susceptibles a la corrupción, como la misma tienda. En el escaparate, de nuevo mezclado con otros objetos, podría pasar desapercibido un objeto precioso de plata que parecería el mango sin hoja de un cuchillo, el esqueleto de lujo de un antiguo cubierto, pero hay un pequeño gancho en el extremo que llama la atención al observador atento que se decide a entrar a preguntar. ¿Qué es ese objeto? Uno de los dependientes no lo sabe, va a buscar a una persona mejor informada. Y cuando la dueña llega, le informa de que el objeto es una abotonador o desabotonador, que se utilizaba para abrir y cerrar los diminutos ojales de los diminutos botones, casi siempre forrados de la misma tela del vestido, que dispuestos en una hilera extremadamente compacta cerraban casi con la precisión de una cremallera la espalda o los puños de algunos vestidos de mujer. Y, junto al instrumento, vemos a la doncella encargada de vestir a la gran dama, introduciendo y sacando los diminutos botones, con maestría.
Imaginamos el diálogo que este objeto tendría con el modesto botoncillo al que se dirigiera Robert Walser. O los improperios que el escritor suizo lanzaría al instrumento de plata. ¿Cuántos intérpretes quedan en el mundo para el abotonador de plata? ¿Cuántos para tantas herramientas del campo que un día tuvieron no solo un nombre sino un verbo con el que daba comienzo o con el que se clausuraba una acción asociada a estas? ¿Cuántas guadañas quedan en el mundo y en cuántas colodras se guardan las piedras para afilarlas?
Cuando las labores del campo se llevaban a cabo con las manos o con las herramientas hechas con las manos de los campesinos la tierra recibía también muchos más nombres, hablaba más de cerca al oído, dependiendo de su grado de humedad o de lo pertinaz que hubiera sido una sequía. Distintos nombres para prepararla para la siembra o para sembrarla, porque, al igual que la piel, la tierra tenía todavía un tacto.
Hay un término que nació para referirse a las tierras confiscadas por la Iglesia y que no podían ser trabajadas por los labradores y quedaban en un eterno barbecho por pertenecer a Dios. El Decreto de las Manos Muertas, que estuvo vigente hasta el siglo xviii, condenaba a muerte a las manos que no podían ni sembrar ni cosechar, que estaban muertas para el trabajo. Este término, hoy, podría representar a las manos sustituidas por las palas de las máquinas, a las segadoras insensibles, que no reconocen el valor que en otro tiempo tuvo la tierra. Las palabras se mueren
porque muere su principal alimento que es el uso. El Rastro está lleno también de objetos incomprensibles y de palabras muertas.
Al igual que cuando se pasea por un cementerio en el que, junto a tumbas cuidadas, adornadas incluso con flores frescas y legibles como un libro contemporáneo, se encuentran las tumbas de personas desaparecidas hace demasiado tiempo para que nadie las recuerde, el Rastro, los rastros son también cementerios de palabras a las que solo algunos acudirán todavía a rezar.
Todo tiempo tiene sus fantasmas, un pasado que ha dejado de hablar en voz alta y que susurra al oído atento, al pasar, desde el interior de un tibor o de una tinaja. Lo mismo sucede con los fragmentos de otros objetos que encontramos junto al botoncillo de Walser, con las mitades y las cuartas partes de dispositivos que una vez formaron parte de un instrumento completo.
Y por distintos motivos, también algunos objetos, a pesar de haberse conservado en su integridad, resultan incomprensibles, porque ahora les falta su otra mitad, la persona que los entendía y los ponía en pie. El pistero antiguo, de porcelana, con el cual se daba de beber a los enfermos inmovilizados en cama, poco se parece a los sofisticados e inteligentes pisteros contemporáneos, hechos de resistente plástico, y la antigua forma, que recuerda a una lámpara de Aladino que hubiese perdido su tapa, sería confundida hoy, en el mejor de los casos, con la salsera de una vajilla. ¿Cómo podría su contemplación despertar la sed del enfermo?
La muerte de los objetos podría también escenificarse y mostrarse ante nosotros como una larga agonía en la que el remiendo o la laña acuden a un llamado de ayuda para conformar con estos una nueva realidad.
Agonías de objetos, de peces boqueando entre las cuadernas de una barca. Objetos encontrados en la playa después de una noche de tormenta, como expuestos en un muestrario, sobre la orilla, en los que percibimos la labor del largo viaje y de la resaca, dispersos, venidos de no se sabe dónde, y tan pulidos que resultan irreconocibles.
Parecen hablar de alguna antigua función, de una servidumbre diluida en una suerte de sublimación del utensilio. Imposible saber si ocuparon el lugar de una llave o formaron parte de un mecanismo irremediablemente perdido. También los híbridos de plástico y organismos vivos, contrarios a la naturaleza pero fundidos de tal forma entre sí que nada podría ya desunir; la concha de una ostra que, milagrosamente, ha dado a luz a una perla de plexiglás que se niega a separarse de su vulva. Objetos nuevos,
criaturas incomprensibles, de interpretación tan remota como un jeroglífico creado por el deterioro.
El mundo de la insignificancia da a luz a una prole. Nacidas de la fragmentación, sin embargo, estas criaturas alcanzan una vida adulta y se independizan totalmente de sus padres. La miseria prolifera con más facilidad que la riqueza.
Gómez de la Serna llamaba «vilanos» a esas cenizas de la vida de los objetos que se mostraban en los puestos más pobres del Rastro o producto del abandono y la mala suerte: vilanos como los plásticos que han viajado por el aire, se han ido enredando mil veces en chimeneas o faroles de la calle, y quedan finalmente deshilachados y colgados en algún cable de la luz, «como ahorcados en un árbol», el sombrero que sale también volando y va dando tumbos por el viento, la pluma de ave en el suelo o los zapatos aplastados por la rueda de un camión.
Lo que hace Kafka en su cuento «Las preocupaciones de un padre de familia» es otorgar a la criatura de rango más bajo de la pobreza una entidad, casi un alma, por más que del Odradek no pudiera extraerse más información que su extraño nombre y, al ser preguntado por el lugar donde vive, una respuesta igualmente extraña, «domicilio indeterminado», acompañado de una risa insólita que sonaría como la de alguien desprovisto de pulmones. Claro que Odradek no los tiene, tampoco tiene cuerdas vocales pero habla. Parecería un carrete de hilo, sino fuera porque a su parte central de madera hay arrollados restos de hilo de distintos colores. Y tampoco hay muestras de que haya sido ensamblado: no le sobra ni le falta nada, se mantiene en pie y se desplaza gracias a dos trozos de madera que, en nuestra ingenuidad, llamaríamos piernas o patas, pero que no lo son, porque no sabemos qué o quién es Odradek. Tampoco Kafka lo sabe, se lo ha encontrado en la telaraña de su poesía. ¿Será Odradek o el odradek una mutación del deshecho? ¿Un tránsfuga? ¿Será como un remiendo de los objetos que se hubiera independizado totalmente de su origen, que hubiese roto el cordón umbilical que le unía a cualquier significado y se hubiera puesto en pie, llevando consigo a unos hilos que serían su prole o unos discípulos tan incrédulos como él?
Lo que está claro es que no confía en la estabilidad, que no quiere establecerse en un lugar fijo. Mejor el rincón de un espacio de paso desde el cual, quizá, observa el mundo del que vive ya apartado. No observa como un mendigo que estudiase dónde puede obtener mejor limosna, ¿para qué querría la caridad el
pobre enamorado de su pobreza, como san Francisco de Asís, o quién no necesita alimento alguno para sobrevivir? La intuición dice que es un remiendo que ya no necesita del anclaje de un vestido, que ni siquiera lo añora. Mejor el observatorio de un alero en el que puede contemplar la lluvia sin mojarse.
Del mismo modo, es posible sentir cómo, en el borde de la ropa, un remiendo es un ojo que nos observa y nos interpela, sin que realmente seamos el objeto de su observación o formule pregunta alguna. Su indiferencia de viejo al borde de la muerte nos estremece.
Decía Ramón Gómez de la Serna de ese objeto insignificante que, sin embargo, no puede dejar de pararse a mirar y en el que descubre un ojo de lince: «No podemos decir que hemos visto, pero hemos visto». Quizá sea ese el entrever que nos imanta al vilano, a la muerte encarnada en un objeto y que sonríe por debajo de alguna de sus múltiples veladuras. Víctimas de un hechizo insoluble, nuestros ojos se empeñarían una y otra vez en reproducir esa unión de aquello que se ve y se anula en el mismo instante de la visión por una suerte de eclipse necesario entre los astros de la vida y la muerte.
«Los distintos objetos son y no son viejos, son y no son elegantes, son y no son lujosos», escribía un Robert Walser, para quien lo que veía «era y no era la naturaleza». Su traje remendado debía de ser su traje remendado y la capa de armiño que cubre a los humildes.
Sin darse cuenta, ajenas a la imagen que proyectan en nuestro caminar por el bosque, tolerantes a nuestras pisadas, las hojas caídas de los árboles conforman un tranquilo tejido hecho de remiendos en el que los amarillos, los naranjas y rojos se amansan. «Las hojas del otoño nos enseñan a morir», decía Thoreau.
La vida que se desviste, el retal que se desprende de la tela del mundo como su único y último remiendo.