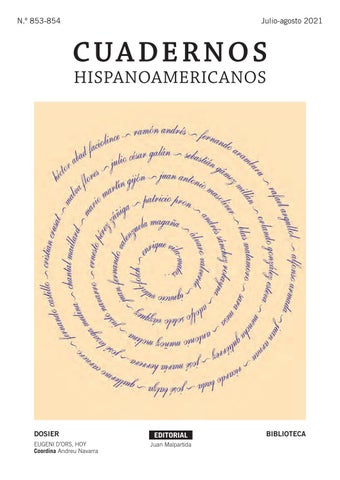22 minute read
Juan Fernando Valenzuela Magaña – El ingenio de la
Por Juan Fernando Valenzuela Magaña
El ingenio de la ESCALERA y la improvisación
LA EXPERIENCIA Y EL NOMBRE La experiencia la hemos tenido todos. En un momento de la conversación, ante lo que otro dice, callamos o decimos algo insulso. Una vez terminada, cuando ya no hay remedio, se nos ocurre una réplica estupenda, lúcida, ingeniosa. No es casualidad que quien nombró este fenómeno viviera en Francia en un siglo, el xviii, en el que la conversación era considerada un arte. Se trata de Diderot, y llamó a esta vivencia el «ingenio de la escalera». Al menos, eso es lo que dice la Wikipedia y se repite por doquier. También explica la enciclopedia exprés que la escalera es la de la tribuna de oradores, que uno está bajando cuando se le ocurre la respuesta genial y ya inútil. La prueba que se aduce es un texto de su obra la Paradoja del comediante. Si vamos a él, comprobamos que, en efecto, se describe la experiencia, pero no encontramos la famosa expresión por ningún lado. Para colmo, la escalera que aparece no es la de una tribuna, sino la de la casa del anfitrión donde ha tenido lugar la comida en la que el narrador se ha quedado sin palabras. Merece, pues, la pena citar el texto. Dado que en la traducción de Ricardo Baeza (Madrid, Calpe, 1920) no aparece el término escalera, utilizo la de la edición de Mondadori de 1990, quizá a cargo –nada se dice al respecto– de Fernando Savater, quien firma la introducción general a ese y a los demás ensayos que aparecen en el libro:
Contaba yo un día este hecho en la mesa, en casa de un hombre al que sus talentos superiores destinaban a ocupar el puesto más importante del Estado, el señor Necker; había un número bastante grande de gentes de letras, entre los que estaba Marmontel, al que quiero y me quiere. Este me dijo irónicamente: [...] «Esta
interpelación me desconcierta y me reduce al silencio, porque el hombre sensible, como yo, se ve completamente afectado por lo que se le objeta, pierde la cabeza y no vuelve a ser dueño de sí mismo hasta llegar al pie de la escalera».
Estas palabras están dichas en el contexto de una discusión sobre si el actor o la actriz deben sentir aquello que interpretan. El interlocutor que cuenta la anécdota referida sostiene que la clave está en observar y reproducir fielmente y con sangre fría los gestos de una persona con sentimientos, pero sin padecerlos. Como ejemplos pone a la Clairon y a Garrick, aquella una famosa actriz francesa y este un no menos conocido actor inglés. En un coup de génie recursivo, Diderot introduce la polémica en la propia conversación sobre la polémica. Es el hombre sensible precisamente quien se queda sin palabras y el hombre frío quien asesta la réplica pertinente, del mismo modo que es el actor insensible quien mejor reproduce los gestos de la tristeza o la alegría y el actor fogoso el que, si bien un día puede lograr una buena actuación, al siguiente fracasará. Diderot (o el personaje que habla por él) distingue con claridad entre el sentimiento de algo y su puesta en escena, que queda entorpecida por aquel, en consonancia con lo que un profesor mío dijo una vez: «No se puede poner cara de atender y atender al mismo tiempo».
El ingenio de la escalera como experiencia nos aparece, pues, en una comida mundana, inserta a su vez en una discusión sobre el teatro. El mundo (en el sentido en que esta palabra se entendía en Francia en el xviii) y el teatro, dos ámbitos que veremos se reflejan uno en otro.
Queda por dilucidar quién utilizó la expresión por primera vez, dado que no fue Diderot. Y cuando nos ponemos a buscar nos encontramos con otra sorpresa. También se la relaciona con Rousseau, quien habría dicho: «Nunca tengo ingenio más que abajo en la escalera». Como vemos, esto, de ser cierto, tampoco supondría una acuñación de la expresión, si bien aparecerían sus dos términos, ingenio y escalera. Pero es que no se encuentran esas palabras en el ginebrino. Lo que dice en sus Confesiones, lugar al que se remiten los que ven en Rousseau el origen, es lo siguiente: «Lo particular es que, no obstante, tengo bastante acierto, penetración y hasta agudeza de ingenio con tal que me dejen tiempo; haré una improvisación excelente si me aguardan, pero de repente nunca he sabido hacer ni decir cosa que valga la pena. Podría sostener magníficamente una conversación por correo,
como dicen que los españoles juegan al ajedrez». De modo que Rousseau tampoco acuñó la expresión si bien podemos ver en él, como en Diderot, quien tiene la ventaja de nombrar la escalera, la experiencia. Vuelve a aparecernos la escalera (pero tampoco la expresión tal cual) en unas supuestas palabras de Nicole que encontramos en la Encyclopediana (perteneciente a la Encyclopédie méthodique). Este jansenista del siglo xvii habría dicho respecto a un hombre que hablaba bien: «Me gana en la habitación; pero en cuanto estoy abajo en la escalera lo he confundido». La misma anécdota la relata Sainte-Beuve en Port-Royal, con una diferencia curiosa y que nos alejaría de la escalera como lugar de la experiencia: el que está en aquella cuando se le ocurre a Nicole la buena réplica es el doctor que le ha ganado en la disputa, mientras que él se ha quedado en su habitación.
No parece, pues, que la expresión se haya utilizado antes del siglo xix. La referencia más antigua que he encontrado es la del noble Pückler-Muskau, quien, en una carta escrita en alemán en 1827, la escribe en francés indicando que es usada por los franceses. Muchos años después, en un ejemplar de Figaro de septiembre de 1866, se lee un artículo titulado precisamente así, «L’esprit de l’escalier», en el que, con ingenio y humor, Ivan de Woestyne cuenta un inventado origen mitológico y se ponen ejemplos, además de hacerse la siguiente reflexión: «Es el ingenio de los tímidos, de los débiles y de los imprudentes, como l’esprit d’à propos, es el espíritu de los fuertes». Vemos aquí, pues, nombrado el ingenio contrario: l’esprit d’à propos, el ingenio de la oportunidad o de la improvisación.
EXCURSIÓN A LOS SALONES O EL JUEGO DE LA CONVERSACIÓN Hemos visto que, siendo la experiencia universal, la expresión, provenga de donde provenga y como el propio Pückler-Muskau apunta al tomar nota de ella, se enmarca en el mundo de los salones. Ese mundo tiene la complejidad que le otorgan el tiempo (los salones nacen en el xvii y los seguimos viendo en época de Proust) y la variedad, por lo que cualquier rasgo que pretendamos adjudicarle puede sufrir excepciones. En un artículo publicado en esta misma revista repasamos la historia y las características de los salones, especialmente los del Antiguo Régimen. Ahora nos interesa acercarnos concretamente a sus conversaciones para ver la importancia en ellas del ingenio improvisador, el envés de l’esprit de l’escalier, aunque más bien deberíamos decir
que este es el envés de aquel, pues su carácter negativo y opuesto pertenece a su definición. Vimos en aquel artículo estas provocadoras líneas del Orlando, de Virginia Woolf: «La vieja madame du Deffand y sus amigos hablaron cincuenta años sin parar. Y de todo eso, ¿qué sobrevive? Tal vez, tres frases ingeniosas. Por consiguiente, es lícito suponer que no dijeron nada o que no dijeron nada ingenioso, o que esas tres frases ingeniosas llenaron dieciocho mil doscientas cincuenta noches, lo que no significa un apreciable porcentaje de ingenio para cada uno de ellos».
Sin embargo, leemos en una carta de Guez de Balzac que el relato de lo que se contaba en una semana en el hotel de Rambouillet (siglo xvii) recogía «una materia más amplia que la contenida en muchos libros de historia», «digna de ser aprendida, instructiva y al mismo tiempo divertida». Garat nos cuenta, hablando de Suard, un miembro del salón de madame Geoffrin (siglo xviii): «Creía que los siglos estarían mucho mejor retratados por la historia de sus conversaciones que por la de sus literaturas, pues son pocos quienes escriben y muchos los que conversan y porque es demasiado común que los escritores se imiten y copien, incluso a muchos años de distancia, mientras que no es nada raro que nos veamos felizmente obligados a hablar como sentimos y pensamos por nosotros mismos». Al parecer, quería escribir una historia de las conversaciones en Francia desde el siglo x. ¿En qué quedamos, pues? Podemos intentar conciliar ambas miradas o, al menos, explicar cómo es posible que se hayan producido, siendo ciertamente tan opuestas.
Es verdad que temas serios y elevados podían ser materia de conversación social, pero también podían serlo asuntos pequeños, corrientes y galantes. La importancia no estaba en el tema del que se hablaba, sino en cómo se hacía. «[...] Quiero que se digan cosas grandes y pequeñas, con tal de que se digan siempre bien», decía mademoiselle d’Scudéry. Y ello porque el objetivo de la conversación no era el de un debate que pretende llegar a una conclusión sobre algún punto oscuro o controvertido, sino que su meta era... la propia conversación. Su finalidad era ella misma. En el fondo, se trata de un juego. ¿Y cuál es la finalidad de un juego? Ninguna, pues el juego se caracteriza por no tender a un fin. No por ello es arbitrario o irracional. Es verdad que la razón hace que el hombre se dé a sí mismo fines y los persiga conscientemente, pero justamente en el juego la razón, que está presente, está desactivada en cuanto a ese carácter finalista. La razón se hace presente en el juego mediante las reglas. No hay
juego con fines, pero tampoco hay juego sin reglas. Por tanto, es necesario conocerlas para jugar. De ahí los tratados que intentaban aclarar las de la conversación. Ha de destacarse la valía de los otros jugadores, agradar a los demás, divertir, y evitar alardear del propio ingenio o el egoísmo y la pedantería. El instrumento para ello era el ingenio (esprit), que implicaba rapidez, estar pronto a colocar la frase oportuna, ajustada, humorística y sabrosa. Así la conversación iba cambiando de un tema a otro con celeridad. El sociólogo Simmel ha subrayado este aspecto: «El carácter de la conversación sociable incluye que pueda cambiar fácil y rápidamente su tema; ya que este aquí solo es el medio, le corresponde ser tan intercambiable y ocasional como lo son, en general, los medios frente a la finalidad establecida». Esa velocidad con la que se pasa de uno a otro asunto no impide la coherencia, aunque vista desde fuera costara encontrar cuál era el nexo de unión entre ellos.
En una de sus estancias en París, Walpole escribe una carta en la que relata la aparente incongruencia de una conversación de salón. Precisamente porque no nos enteraremos de nada conviene transcribirla: –¿Habéis visto los dos elogios? –¡Ah! ¡Dios mío, el pequeño Cossé ha muerto, qué desolación! –¡Y Monsieur de Clermont acaba de perder a su mujer! –Pues bien, madame, ¿qué decir de monsieur Chamboneau, que debe recuperar la suya? ¡Es espantoso! –¡A propósito, parece que acaban de nombrar a dos damas para madame Elisabeth! –¡Claro que lo sé! –Bien. ¡Justo acabo de dejar mi nombre en la puerta de madame de Roncherolles! –¿Cenáis por casualidad en casa de madame de la Reynière?
Estas palabras, envueltas en las entonaciones y gestos correspondientes, se pronunciaron un 9 de septiembre de 1775 en una de las casas más importantes de París. Si uno conoce los personajes y tiene las claves podrá pasar de una intervención a otra de un modo lógico. En una carta de Diderot se reflexiona sobre esta característica de la conversación: «Cuán singular es la conversación, sobre todo cuando el grupo es bastante numeroso. [...] En la conversación todo tiene su lógica; pero a veces es bastante difícil encontrar los nexos imperceptibles entre ideas tan dispares. [...] La locura, el sueño, la incongruencia de la conversación
consiste en pasar de un argumento a otro por el sendero de una cualidad común». Imposible no pensar hoy al leer esto, espoleados además por la referencia al sueño, en la asociación de ideas del psicoanálisis.
La disposición psicológica que permite participar en este juego de la conversación ha de permitir la velocidad para entender y para colocar la frase propia. Las transiciones son rápidas y en un minuto se ha pasado revista a una amplitud de asuntos. Como todo juego, el de la conversación consiste en un repetido movimiento de vaivén, en el que uno dice y el otro responde, un tercero interviene y un cuarto matiza, y el primero apunta de nuevo y el segundo... El resultado es una agradable situación de la que todos disfrutan por el hecho de estar juntos hablando. En ese sentido, el movimiento de la conversación era automovimiento. Aristóteles vio con claridad que lo viviente consistía precisamente en ese automovimiento. El juego representa este rasgo de la vida. Gadamer ha destacado el fenómeno de exceso, de superabundancia, que supone el juego. Y Simmel, por su parte, considera que la sociabilidad –para nosotros, la conversación– reproduce la vida sin sus espinas, sin el dolor que la realidad supone. En ese sentido, la compara con el arte, tal vez recordando aquellas palabras de Nietzsche en las que dice que el arte trata de la realidad «seleccionada, reforzada, corregida». El peligro que se abre a los salones es precisamente el desligamiento respecto a la vida, algo que podemos ver que se produce en ocasiones y que explica dos actitudes contrapuestas que vemos en la gente que los frecuenta.
Cuando la conversación funciona como juego autorreferencial, como hemos visto, produce la exultante sensación de estar vivo. Es este aspecto el que testimonia la nostalgia que Galiani sentía por ese mundo cuando tuvo que abandonarlo forzosamente: «Me aburro –escribe al barón d’Holbach– mortalmente. No veo más que a dos o tres franceses. Soy Gulliver de vuelta al país de los Houyhnhnms, que solo trataba con los caballos. Acudo a realizar visitas obligadas a las mujeres de los ministros de Estado y Finanzas. Y luego, duermo o sueño. ¡Qué vida! ¡Aquí, nada es divertido!». Y a Diderot escribirá estas significativas palabras: «Me preguntáis si he leído al abate Raynal. No. ¿Y por qué? Porque no tengo ya tiempo ni ganas de leer. Leer solo, sin tener con quien hablar o con quien discutir o ante quien brillar o a quien escuchar o de quien ser escuchado es un imposible. Europa ha muerto para mí. Me han encerrado en la Bastilla». Esa misma necesidad existencial de la conversación la vemos en madame de
Staël, hija precisamente de Necker, en cuya casa ocurrió la anécdota que Diderot relata en la Paradoja del comediante. Ya de niña dio muestras de ese ingenio en la réplica. Años después, diría a su marido que no podía vivir sin sus amigos y que una inteligente conversación le era indispensable. A un amigo suyo al que le gustaba el campo, le precisó: «Dicho sea con perdón, yo no abriría mi ventana para ver la bahía de Nápoles ni la primera vez, mientras que haría cinco leguas para ir a charlar con un desconocido que fuera inteligente».
Sin embargo, una reproducción siempre está amenazada de convertirse en caricatura. El símbolo de la vida puede transformarse, si se desvincula de ella, en un mero artificio superficial. Sin duda eso ocurre, y hay quien deja constancia de ello. Madame du Deffand, ese espíritu tan proclive al tedio, vio con lucidez en qué se puede convertir un juego cuando se pierde todo contacto con la vida y se vuelve de cartón piedra. En una carta dice: «Admiraba ayer por la noche la nutrida compañía que había en mi casa; hombres y mujeres me parecían muñecos mecánicos que iban y venían, hablaban, reían, sin pensar, sin reflexionar, sin sentir; cada uno desempeñaba su papel por puro hábito».
Quizá esa caricatura en que a veces se vuelve la conversación y el hecho de que existen personalidades con poco talento para la improvisación requerida expliquen la frecuencia con que durante los siglos de esplendor de los salones nos encontramos con la búsqueda de la experiencia contraria: la soledad y el silencio. No hay lugar en este artículo para una indagación, por somera que sea, en ese contramundo (pues el mundo era el nombre que recibía la sociedad de la conversación) en el que se cultivaban la soledad y el silencio. Espíritus tan hermanados como Pascal Quignard y Ramón Andrés se han adentrado en su teoría y, me atrevo a decir, en su práctica. Es este uno de esos momentos en que al escribir un artículo uno se da cuenta de que está tocando la semilla de otro.
Quiero salir al paso, antes de acabar este punto, de una posible objeción. Se ha señalado que en el siglo xviii se abrió paso la idea de que la conversación había de servir para difundir los ideales de la Ilustración o como método de pensamiento, es decir, para un objetivo fuera de ella misma. Aun concediendo que eso hubiera sido así en determinados salones o incluso en todos, hay una prueba de que el carácter de juego esencial en las conversaciones no había desaparecido por completo y podía volver a retomarse en cualquier momento. Me refiero al testimonio de
madame de Staël. Define ella la conversación de este modo en De l’Allemagne, publicada ya en el xix: «La clase de bienestar que ofrece una conversación animada no consiste precisamente en el argumento sobre el que se habla; ni las ideas, ni los conocimientos que se pueden desplegar constituyen el principal interés, sino cierto modo de actuar uno sobre los otros, de agradarse recíprocamente y con celeridad, de hablar en el acto mismo de pensar, de gozar al instante de uno mismo, de ser aplaudidos sin esfuerzo, de exhibir el ingenio con todos sus matices por medio del acento, los gestos, la mirada».
Volvamos al principio de este apartado, a las dos miradas tan opuestas sobre la conversación, la negativa del Orlando y las entusiastas, no solo de Guez de Balzac y Suard, sino de Galiani o madame de Staël, que la necesitaban vitalmente. Si la interpretación como juego es correcta, su tiempo es el puro presente. ¿Quién ve un partido, de fútbol o de tenis, en diferido con la fruición con que se ve en directo? A lo sumo puede comentarse un gol excepcional o una asombrosa dejada. Pero es que, además, a diferencia de otros juegos, que se ofrecen a sí mismos en espectáculo y en los que el observador coparticipa de algún modo (Gadamer habla del público de un partido de tenis como de «una pura contorsión de cuellos»), la conversación carece de público. Así, cuando algo trasciende de ella, ha perdido su fuerza, que reside no solo en lo que se dice sino en cómo se dice, incluyendo los gestos que hemos visto destacados por madame de Staël. No es posible apreciar el sentido de lo que ocurre en una conversación de salón si no se está dentro y mientras se está dentro. No hablo de su significado, por más que este sea, en efecto, escurridizo para quien no está en el ajo, sino de su sentido.
IMPROVISADORES FRENTE A INGENIOSOS DE LA ESCALERA La disposición psicológica en la que nos hallamos cuando hemos de improvisar ante los demás es distinta a aquella en la que estamos cuando, en soledad, recreamos la conversación. La elocuencia puede mostrarse en un contexto y no en otro. Montaigne en sus Ensayos distinguió entre quienes tienen «la facilidad y la prontitud» y quienes, «más tardíos, jamás dicen nada que no hayan elaborado y premeditado». Los primeros serían, a tenor de lo visto hasta aquí, los improvisadores; los segundos, los que padecen l’esprit de l’escalier. Veamos ejemplos de cada uno de ellos.
Hemos hablado de la similitud entre las conversaciones y el arte. Si seguimos esa sugerencia, habríamos de comparar aquellas con las piezas improvisadas; por ejemplo, en música. Gadamer destaca el carácter de «obra» que tienen las improvisaciones musicales, pues, aunque no quede después rastro de ellas, se juzga su calidad, se «comprende», y eso implica que les concedemos una identidad («identidad hermenéutica», la llama él). Del mismo modo, el carácter efímero de las conversaciones o de las réplicas no las priva de su identidad. Eso explica que algunas hayan sido recogidas y hayan llegado hasta nosotros. Como descanso del esfuerzo teórico de los anteriores apartados, vamos a espigar algunas. Son muestras de personajes que, al menos en el momento en que las dijeron, mostraron ser buenos improvisadores.
La sensibilidad de los franceses del Antiguo Régimen hacia la respuesta oportuna nos ha proporcionado un buen conjunto de ellas. En El siglo de Luis XIV, Voltaire habla de un viejo oficial que al ir a pedirle al rey una gracia tartamudeaba tan aturdido que no pudo acabar su discurso. No obstante, tuvo la capacidad de improvisación necesaria para decir: «Sire, no tiemblo así delante de vuestros enemigos». Consiguió, claro, lo que pedía. Otra anécdota relatada en el mismo libro nos trae la respuesta del duque de Vivonne, corpulento y de buen color, a la pregunta del rey de para qué sirve leer: «La lectura hace al espíritu lo que vuestras perdices hacen a mis mejillas».
Como vemos, con buenas salidas se granjeaba uno el favor de los poderosos. Joseph Boruwłaski, un enano polaco que recorrió las cortes europeas desde la posición privilegiada de su cuerpecito inteligente, nos cuenta en sus interesantes memorias que la emperatriz María Teresa I de Austria le preguntó qué le parecía el rey de Prusia, contra el cual ella estaba en guerra en ese momento: «Señora, no tengo el honor de conocerlo, pero, si estuviera en su lugar, en vez de perder el tiempo en una guerra inútil contra usted, vendría a Viena a hacerle la corte y encontraría mil veces más gloria en ganar su estima y sus gracias que en conseguir la victoria más absoluta sobre sus tropas».
Avancemos en el tiempo. Famosas son las réplicas de Borges. Se cuenta que a un periodista provocador, quien le preguntó si en Argentina todavía había caníbales, contestó: «Ya no, nos los comimos a todos». En Borges verbal / Diccionario de borgerías leemos que, cuando murió su madre, que sufría fuertes dolores, a los 99 años, alguien lamentó al darle el pésame que no
hubiera podido llegar a los 100. Borges contestó: «Me parece que usted exagera los encantos del sistema decimal...».
A la sufragista Annie Kenney también se la considera buena improvisadora. La periodista María Piñeiro relata que un hombre le dijo en una manifestación: «Si fueras mi mujer te daría veneno». Y ella respondió: «Si fuera tu mujer, me lo tomaría».
En el polo opuesto hemos visto a Nicole, a Rousseau, a Diderot. Aunque de este último, pese a lo que dice en ese pasaje de la Paradoja del comediante, podemos dudar. De hecho, en ese mismo texto, habla poco después con satisfacción de una intervención que hizo en favor de un literato. Si en principio su sensibilidad lo aturulló, le dio tiempo a disiparse y el hombre sensible fue sustituido por el hombre elocuente. Precisamente Marmontel, quien, como hemos visto al principio, es el autor de la interpelación que deja a Diderot en silencio, nos habla en sus Memorias de «su dulce y persuasiva elocuencia» y de «su rostro resplandeciente por el fuego de la inspiración». «Quien no ha conocido a Diderot más que en sus escritos –añade–, no lo ha conocido. [...] Cuando al hablar se animaba [...] era verdaderamente cautivador».
Ya cercano a nosotros, tenemos a Nabokov. En 1962 dijo: «La elocuencia espontánea me parece un milagro». Años después, en 1973, en el prólogo a Opiniones contundentes, habla de su incapacidad para ella: «Mis balbuceos y tartamudeos cuando me pongo al teléfono motivan que los interlocutores de larga distancia pasen de dirigirse a mí en su inglés nativo a hacerlo en un francés patético. En las reuniones, cuando trato de entretener a los invitados con una anécdota interesante, me veo obligado a repetir una y otra frase para matizar y hacer incisos». Como perspicaz resumen de l’esprit de l’escalier escogería estas palabras, en el mismo lugar: «Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y hablo como un niño».
No es infrecuente ese fenómeno entre escritores. En un apunte de Tel Quel, Valéry dejó escrita esta sugerencia: «Littérature, ou la vengeance de “l’esprit de l’escalier”». Como toda sugerencia, se trata solo de un comienzo. Simon Leys –y en su estela Vila-Matas– han interpretado, casi literalmente, que escribimos movidos por el deseo de replicar ingeniosamente lo que en su día no supimos responder. Pero creo que se puede ampliar la mirada sin romper el aforismo. La respuesta no es tanto, o no es solo, a lo que se nos dijo por parte de alguien, sino a lo que la vida nos propuso, a la pregunta que el mundo nos lanzó. Si la vida es
un solo de violín que interpretamos mientras aprendemos a tocar el instrumento (Samuel Butler), la literatura sería un ensayo que se nos concede para volver a retomar un pasaje especialmente confuso y ofrecerlo al público depurado e inteligible, con más sentido pero no por ello con menos misterio. Sin embargo, hay algo que no parecen tener en cuenta quienes hablan del ingenio de la escalera. No es solo que la réplica correcta se nos haya ocurrido tarde. Es que se nos ha ocurrido en un contexto diferente, a solas con nosotros mismos y con una voz imaginada. ¿Seríamos tan certeros como nos pensamos si se nos diera una nueva oportunidad? ¿Sería convincente nuestra calculada espontaneidad? Nos olvidamos de que la atmósfera oral es distinta a la del pensamiento solitario. Lo hemos visto en el Diderot que nos dibuja Marmontel: elocuente oralmente, macilento en sus escritos. A la inversa, tener la frase justa no implica saber decirla. «Me parece que las cosas pueden decirse con mucha mayor elegancia de lo que es posible escribirlas», decía La Bruyère. Si se domina, claro, el arte de la entonación, de la postura, de los gestos. Jünger dice en Esgrafiados que la réplica irónica «en la palabra escrita nunca sonará tan convincente como en la hablada», y pone el ejemplo del diálogo de Wilde, más pálido en el manuscrito que en el escenario. Siempre, de nuevo, que la interpretación del actor sea buena. Con lo que volvemos al teatro. Y bajamos el telón.