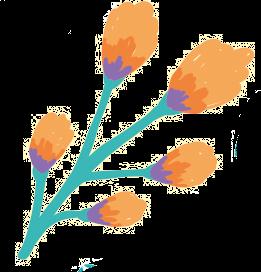8 minute read
Perder la fortuna, el estilo, jamás París y el exceso desbordado
Brenda Ríos Perder la fortuna, el estilo, jamás PARÍS y el exceso desbordado
Qué viene a nuestra mente cuando decimos París? ¿El Louvre? ¿Los cafés al aire libre? ¿Las francesas que presumen de no engordar nunca sin hacer régimen? ¿La moda? ¿Las novelas de adulterio jugosas? Le debemos más que eso. Le debemos los libros coffee table, los peluqueros, los diseñadores, los panaderos, la fascinación por la realeza, que se transforma en fascinación por las celebridades: alguien a quién mirar y copiar, si se puede y el bolsillo lo permite. Le debemos los centros comerciales, las vitrinas, la idea de ir de compras, las guías de viajero, la alta cocina, los altos y complicados peinados, el modo de usar los cubiertos, la cristalería, el vino, la comida, los sombreros, la poesía, los jardines, las ideas de refinamiento y elegancia, las fiestas, el adulterio, los peluqueros, los oficios dedicados a mejorar la apariencia que cobraron vida en Versailles. La vida del palacio se extendía al mundo en una muestra de esplendor, lujo y fastuosidad, sin llegar a lo grotesco o a lo extremo. Contención y elegancia, sutileza. Eso era París.
Advertisement
Para los alemanes, el suicidio; para los franceses, el romance. Para unos, el orden; para otros, el placer, ¿y sí? ¿Es sólo el placer la posibilidad del encantamiento en la posmodernidad? París es sinónimo de refinamiento, delicadeza y lujo. Pero no siempre fue así.
Dice Joan DeJean, en su libro The Essence of Style: How the French
Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication
and Glamour, que la historia de cómo París se convierte en lo que pensamos cuando alguien dice París es la historia de hombres y mujeres que pudieron reinventar la rueda en distintos campos, gracias a que entendieron la importancia de dos conceptos: mantener el alto nivel de calidad y olvidarse de lo barato. Nunca subestimar la importancia de la decoración y el ambiente. Los franceses, dice ella, entendieron muy bien el concepto de marketing; fue ahí donde empezó la moda, la industria de la moda, y desde entonces no suelta el monopolio de una imagen que perdura, esplendorosa y actual.
Ella, la parisóloga (ha escrito once libros sobre París, entre literatura francesa, historia, arquitectura y demás), en otro de sus libros más vendidos, How Paris became Paris, The Invention of the Modern City, cuenta cómo las ciudades modernas le deben tanto al diseño urbano, a la planeación metódica, a los espacios abiertos de una ciudad que se abría al mundo en un periodo entre guerras. París eliminó las fortalezas y abrió los cafés y las calles, las vitrinas: las mujeres caminan en la ciudad, a diferencia de cualquier otra ciudad europea. Nada de esto sucedió en el xix, sino dos siglos antes. Ahí radica la verdadera modernidad y, seguramente, el éxito posterior. París fue, por mucho, la ciudad mejor planeada de Europa desde el siglo xvii, no por nada también fue la primera en tener guías turísticas para recorrerla.
“Para los franceses, el buen gusto es el más fructífero de los negocios”, afirma Jacques Necker —citado por la genial Joan DeJean—, un banquero genovés y uno de los últimos ministros de finanzas del gobierno francés antes de la Revolución de 1789. ¿Pero qué es el buen gusto? Si se trata de algo que se gasta tanto y se reinventa, entonces podemos alcanzarlo, no resulta imposible. París es una marca propia, un sello de garantía. Una idea de que lo mejor y lo más refinado que hubo en el mundo estaba ahí antes, en un solo lugar con demarcación geográfica. La París sucia, con una política dura respecto de los migrantes, no nos interesa tanto; está demasiado cercana, es real. ¿Las pelucas son de buen gusto? Representan el antecedente de las extensiones, quizá. Ya existían en la Antigüedad clásica, pero no fue hasta la París del siglo xvii que se hicieron populares y extremas. Sin embargo, existe el rumor de que se comenzaron a usar, así como los sombreros grandes, en el instante en que los reyes y los hombres de la nobleza comenzaron a perder cabello. Parece que la sífilis tuvo que ver con ello; atacó a militares, duques, papas y artistas de toda índole. Como muestra, están ahí los maravillosos retratos que servían también como escaparate privado de moda cortesana.
Como nota al pie, cabe recordar que el sombrero pequeño que usan las mujeres de clase trabajadora en Bolivia surgió porque, a inicios del siglo xx, un vendedor inglés que tenía un excedente de producción logró convencerlas (al inicio eran las mujeres de clase alta y, luego, como sucede con el tiempo, la moda “baja” y se queda, transformada y adoptada, en la clase obrera) de que ese sombrero pequeño era “la última moda en París”. Esa expresión permearía toda América en los dos últimos siglos en distintos niveles: en la alta y en la baja cultura; en la alta y en la baja costura, como lugar común, como pretexto, como justificación.
Importa París y no Francia en sí. Fue Walter Benjamin quien definió al flâneur, justo porque, además de todo, en París se camina. Por las mismas calles donde décadas antes Baudelaire escribió los Pequeños poemas en prosa, que son viñetas de una París urbana y moderna: con luz eléctrica; con gente en la calle, bebiendo a altas horas, haciendo la vida: una combinación del mundo industrial, un rechazo al modelo burgués, a lo convencional, al puritanismo del viejo mundo. Y la imagen que perdura no es ésa, sino la otra: la de París del exceso y el esplendor.
París es un producto de importación tan especial que el informe anual Top 100 City Destinations 2019, realizado por Euromonitor Internacional, la anuncia como la sexta ciudad más visitada en el mundo. Es decir, cinco siglos después del trabajo de mejora y embellecimiento a cabalidad por los jardineros, arquitectos, decoradores,
artistas del gabinete Luis XIV, el trabajo de propaganda sigue intacto: la ciudad más romántica, la ciudad mejor diseñada, la ciudad con los mejores cafés, la ciudad más auténtica, la más etc. de lo etc. Tan sólo el turismo genera ocho por ciento del producto interno bruto de Francia. Luis XVI no estaba solo en el diseño de la ciudad, que sigue más o menos su diseño original, contaba con su ministro de finanzas Jean-Baptiste Colbert, quien escribió el libro moderno de proteccionismo económico y las guerras comerciales. Juntos crearon una economía del lujo y de la élite. Una política económica vinculada a la cantidad de oro y plata que pudieran mantener en reserva.
La marca propia que comenzó en el siglo xvii sigue hasta ahora. París es tan cliché que logra algo espléndido: en lugar de abaratarse por la repetición, gana en sí misma, gana sentido en esa repetición. Sus edificios son emblemas, así como sus monumentos. Es tan vulgar que resulta elegante; un oxímoron que se planeó de antemano. Tan lugar común que Woody Allen salió de Manhattan para hablar de ella e hizo justamente eso: retratar la época dorada de principios del siglo xx: la París bohemia, triste y expectante de antes de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad que Hemingway inmortalizó en París era una fiesta. Todo lo que importó para el arte contemporáneo sucedió ahí. Fue en esa ciudad donde estaban los pobres, los muertos de hambre, sufriendo el otro lugar común del mundo: ser artistas, beber vino y vivir en una buhardilla con vista a la Torre Eiffel.
Muchos creen que París es la ciudad de la moda desde el siglo xx, pero no. DeJean cuenta que, en el periodo del Rey Sol, el duque de Saint-Simon ofreció una fiesta digna de las descripciones de Tom Wolfe. Tuvo cuidado en todos los detalles del vestuario, tan bien realizado que el propio rey lo felicitó. La gente enloquecía entonces, tiraba la casa por la ventana para relucir la ropa más suntuosa. Todas las tiendas de París se vaciaban en pocos días. Dos duquesas quedaron arruinadas al haber secuestrado a la modista para poder tener todo listo a tiempo para las fiestas, y también para prevenir que otras personas usaran ese servicio. Así nadie podría opacarlas. En ese entonces, se acostumbraba tener varios vestidos y trajes nuevos; entre la madame de Saint-Simon y su esposo, eso tuvo un costo de unas 20 mil libras (el equivalente a un millón de dólares actuales). Sin duda, un lujo. El mismo Luis XIV supo lo que había creado, pero no le preocupó la locura de estos esposos, de quedarse en bancarrota con tal de que las mujeres pudieran tener vestidos elegantes. La bancarrota a cambio del estilo. Sin embargo, no parece arriesgado decir que, si no fuera por el derroche de Versailles y el modo en que se gastaba, más allá de lo permisible, París no sería París.
Coco Chanel pudo existir gracias a un trabajo previo: llegó al óleo enmarcado en una habitación dispuesta. Cada diseñador impone y da lustre. El cuerpo femenino es una herramienta para el arte. Un arte doloroso y caro, por supuesto. Porque la moda es imperativa y feroz: el vestido no llega a una, una debe trabajar para entrar en él. Trágico, pero cierto. Louis Vuitton deja de ser un nombre para convertirse en sinónimo de un concepto. Ahí radica la belleza. La moda debe ser exclusiva, causar el resquemor y la diferencia abismal entre quienes pueden costearla y quienes no. La ropa extravagante, extrapequeña y extracara está destinada a muy pocas personas. Eso es lo que está detrás de la demarcación del precio. La moda logra ser arte en un sentido, de nuevo, de exclusión y de exclusividad.
Oilver Rousteing, diseñador y cabeza creativa de la famosa marca de lujo Balmain, protagoniza un reality donde él, joven, millonario, exitoso, busca a sus padres biológicos. Wonder Boy, se llama el programa de Netflix. Y de nuevo, como antes, desde siempre, parece un joven Chanel empecinado en que los cortes sean clásicos; el brillo, eterno, y todo esté cubierto de glamour. París sigue marcando la pauta del exceso, el desbordamiento y la locura, con tal de no perder el estilo. +