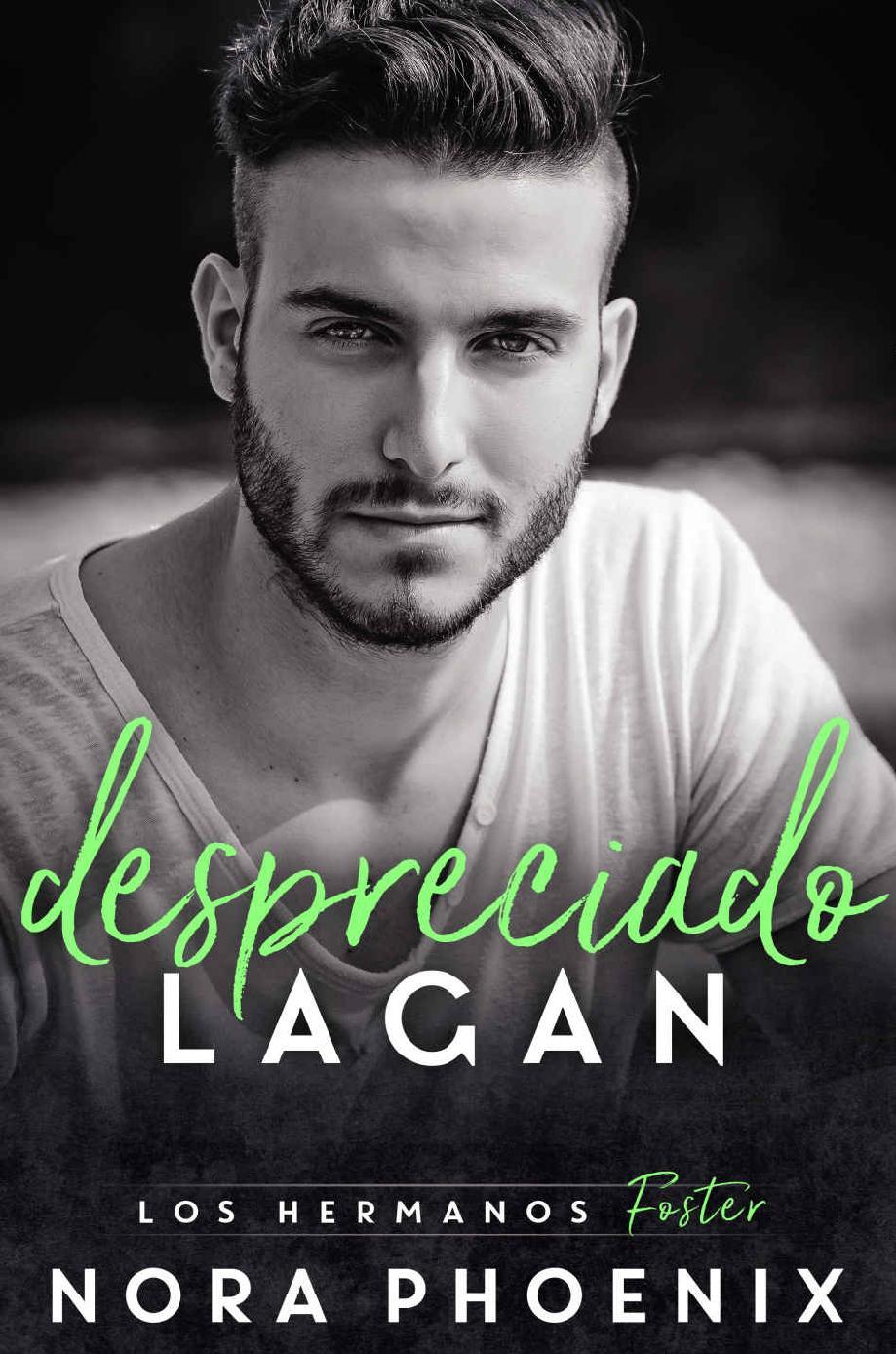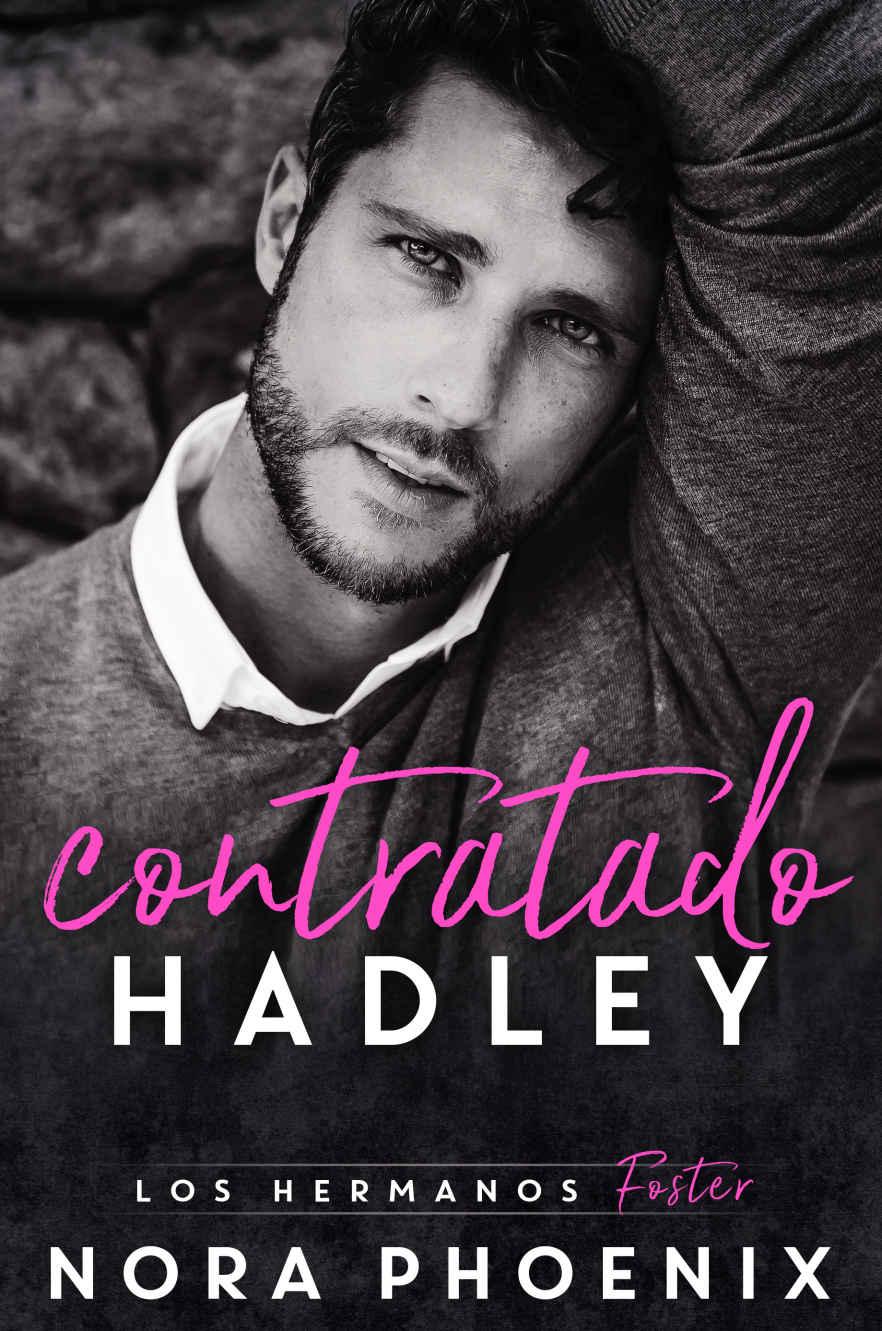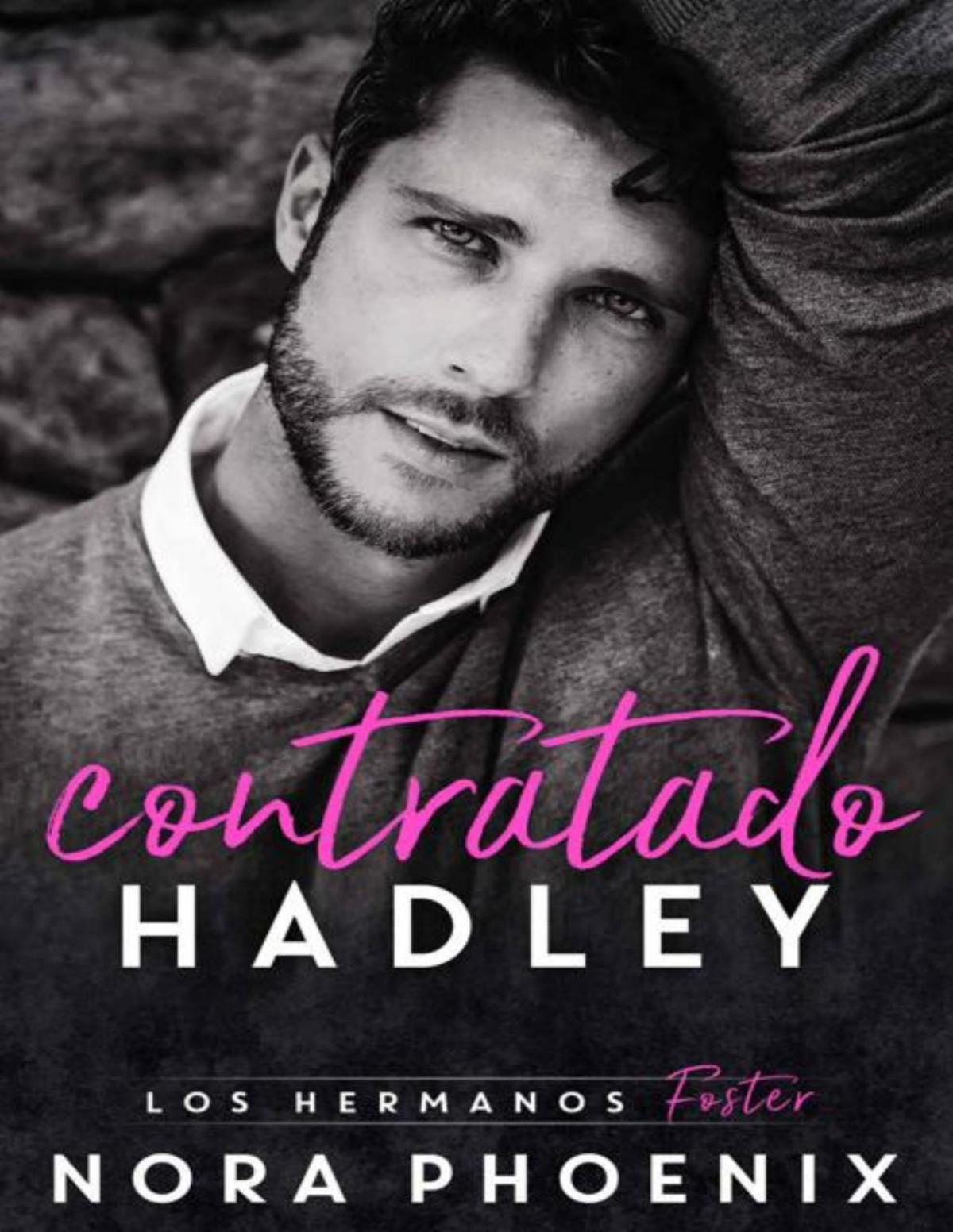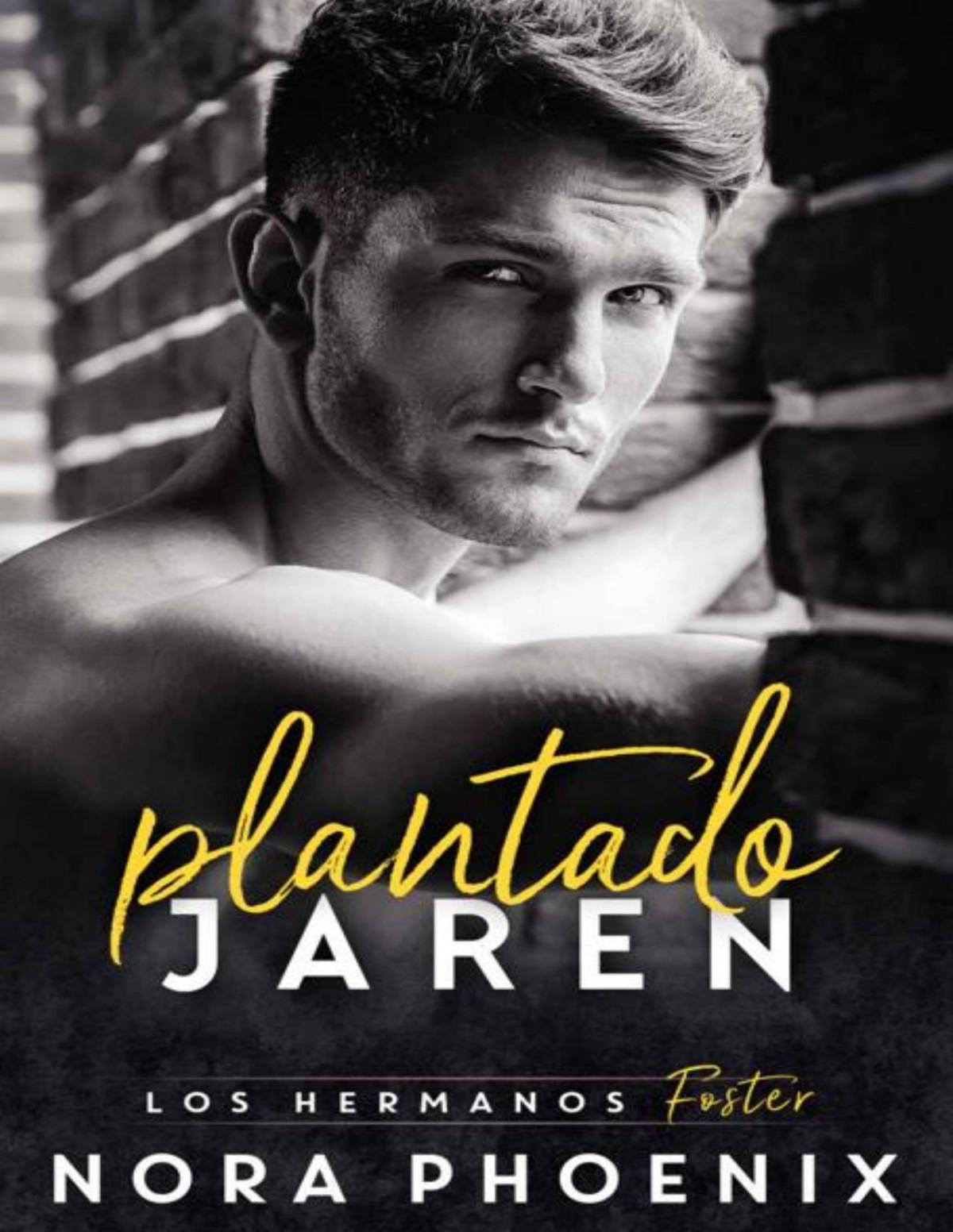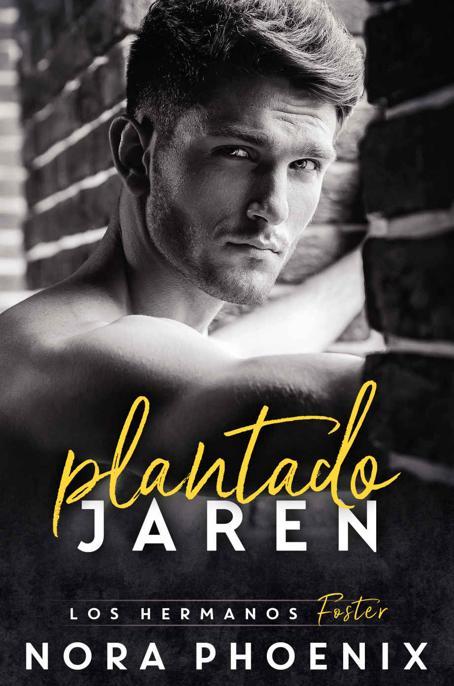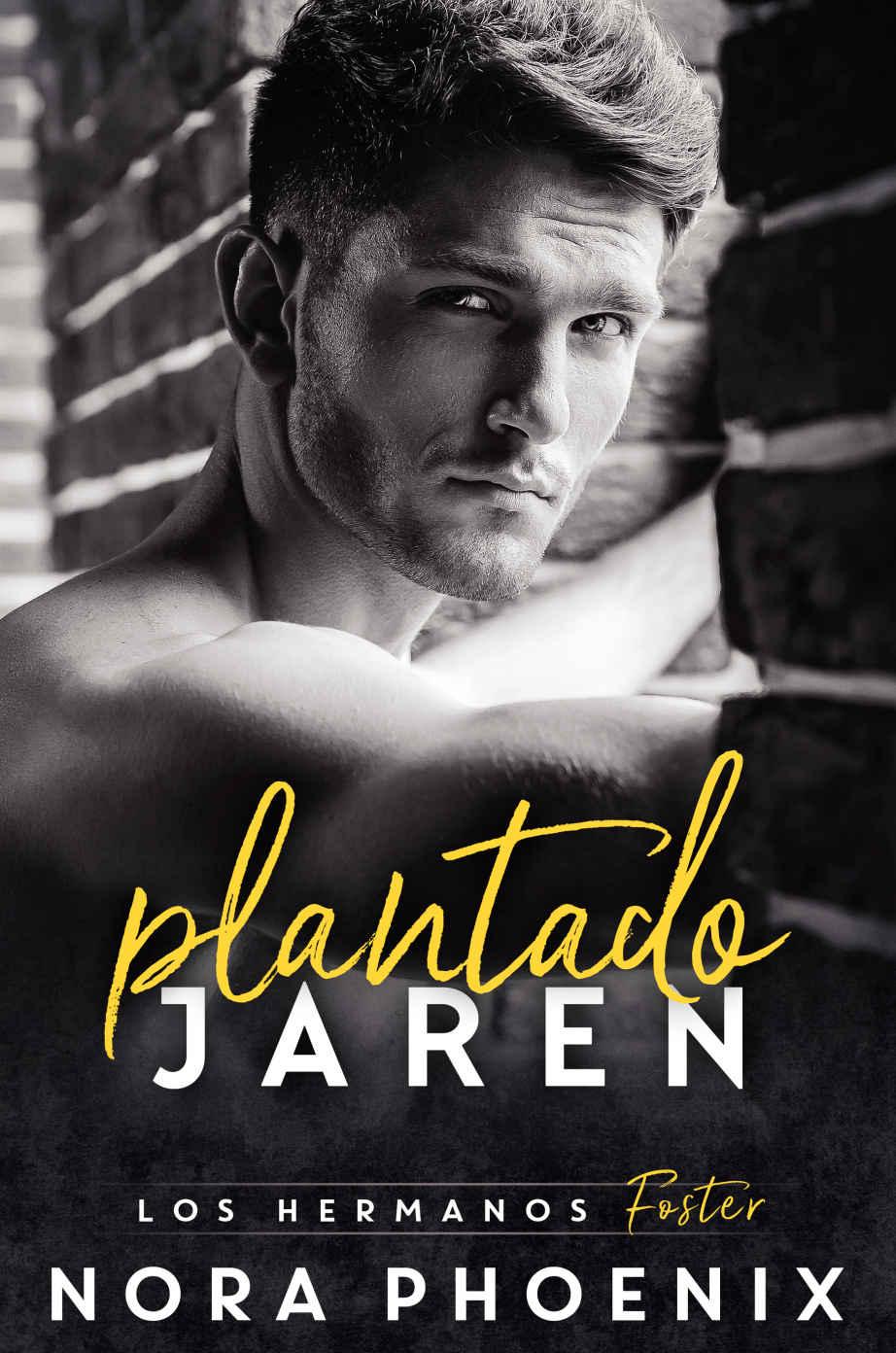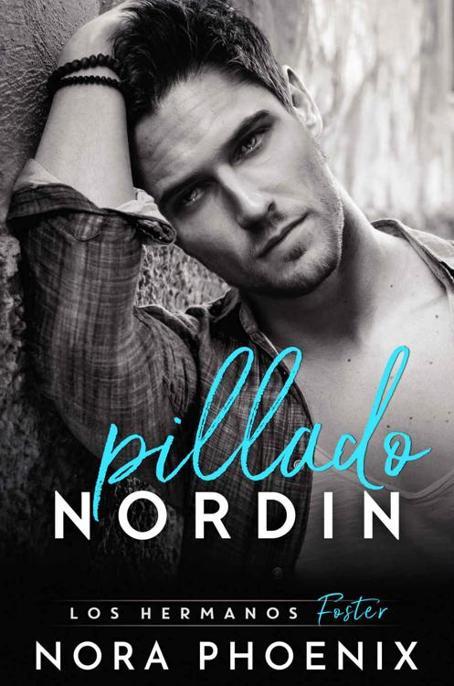LAGAN
ChicagoQuince años antes.
Lagan asomó la cabeza por la puerta y escudriñó el pasillo. Nop, no había señal de Ricky y de sus amigos. Menos mal. Hoy tendría que andarse con cuidado. Hadley estaba enfermo, y Nordin y Jaren ya habían abandonado el colegio para entrar en el instituto. Para su disgusto, él aún estaba atrapado en séptimo curso y solo necesitaba dar un paso en falso para cruzarse con la persona equivocada, especialmente después de lo que había hecho su padre.
Y definitivamente, Ricky Carvecchio no era alguien con quien quisiera toparse. El chico había descubierto quién era y estaba masivamente resentido hacia él desde que le habían obligado a abandonar su elegante colegio privado para atender a esa rudimentaria escuela pública. Joder, era su maldita suerte que el hijo de uno de los hombres que la bocaza de su padre había destruido ahora asistiese a su colegio.
Salió sigilosamente al pasillo con la cabeza gacha, como siempre, sin abandonar el estado de alerta. En ese colegio nunca podías permitirte bajar la guardia. El lado Sur, cariño; no existía margen de error aquí. Una palabra equivocada y estarías acabado. Podían preguntárselo a su padre. Aunque definitivamente, su padre había dicho mucho más que una palabra. El hombre había cantado como un canario y todos habían pagado el precio por ello.
Habían pasado dos años desde que le arrestaran por intentar robar un coche de alta gama. Dos años de continuo infierno para Lagan, que no veía la luz al final del túnel de miseria en el que se encontraba. Su madre ya no estaba entre ellos, su padre había sido sentenciado a cadena perpetua, sus abuelos habían fallecido hacía tiempo y sus tíos no querían saber nada de él. Un niño solo entorpecería su estilo de vida, dijeron. Aunque tal vez le iría mejor sin ellos, dado que también estaban envueltos en todo tipo de mierdas ilegales.
Lo único positivo que salió de toda esa situación fue el conocer a Nordin, Hadley y Jaren. Se vieron por primera vez en la casa grupal en la que le habían alojado y se hicieron amigos al instante. Desde
ese momento, prometieron que se mantendrían unidos y que se cubrirían las espaldas mutuamente. Todas sus familias les habían abandonado, así que decidieron formar su propia familia. Hermanos. Sin ellos, Lagan estaba convencido de que no habría sobrevivido. Literalmente.
Aún recordaba con nitidez los sombríos días que siguieron a la muerte de su madre. En varios momentos se llegó a plantear el coger el arma de su padre, la que tenía escondida en el sótano y que, de alguna forma, los policías no habían encontrado durante la redada, y poner punto final a todo. Pero no lo hizo; probablemente por culpa de la tozudez que había heredado de su madre. Pero ahora tenía un motivo para estar vivo. Lo único que tenía que hacer era pasar desapercibido y terminar el colegio. Cinco años más.
Pasó frente a la pared que, se suponía, solo podía contener mensajes positivos. Alguien había colgado un póster nuevo; un cartel masivo con una enorme señal de «Stop» en blanco y negro. Leyó de soslayo el texto: «Esta es una zona anti-bullying». Bueno, alguien debería informar a Ricky de eso, porque Lagan estaba jodidamente seguro de que no había recibido ese memorándum. En serio, ¿de verdad la dirección del colegio pensaba que esas mierdas funcionaban?
¿De verdad uno de esos adultos creía que por colgar un cartel, de repente, todo el mundo se iba a dar cuenta de que hacer bullying estaba feo? Dios, había que ser ingenuo.
Una mano apareció de la nada, se cerró en torno a su garganta y le envió volando contra la taquilla.
—¿Dónde coño crees que vas?
Joder. Ricky. De alguna forma, Lagan no había visto a ese cabrón acercándose a él. Intentó zafarse, pero Ricky le sacaba más de diez centímetros y unos veinte kilos de peso, por lo que el intento fue inútil. Al menos, estaban en el pasillo, así que no podía hacerle demasiado daño, ¿no? Por favor, que eso fuera cierto.
—¿Qué cojones quieres? —soltó Lagan con más valor del que sentía. Si mostraba miedo, estaría muerto.
—Que ¿qué cojones quiero? —Ricky le sacudió y los dientes de Lagan castañetearon con el movimiento—. ¿Qué te parece a mi padre fuera de prisión, capullo?
—Claro. Me pondré a ello en seguida —respondió tranquilamente.
Otra sacudida, más violenta esta vez.
—No te atrevas a burlarte de mí, joder.
—Entonces deja de pedirme cosas que no tienen nada que ver conmigo —gritó Lagan.
—Tu padre hizo esto.
Lagan fue incapaz de contener un gesto de desesperación.
—Sí, exacto. Mi padre. No yo. No sé qué crees que puedo hacer yo por ello.
Ricky pareció confuso por un momento, pero luego se recompuso y apretó aún más la mano en torno a su garganta.
—No me importa si puedes hacer algo o no. Es tu viejo, así que puedo pagarlo contigo.
Ese argumento no tenía sentido en absoluto, pero Lagan dudaba mucho que Ricky estuviera abierto a razonar. Aun así, tenía que intentarlo.
—¿No crees que ya he pagado un precio suficientemente alto? dijo casi sin respiración.
Ricky frunció el ceño y relajó la mano lo suficiente como para que Lagan pudiera meter algo de aire en sus famélicos pulmones.
—¿A qué te refieres?
—¿Mi madre? —El ceño de Ricky se profundizó. ¿Era un gran actor o realmente no sabía de qué coño le estaba hablando? No parecía demasiado inteligente, así que Lagan estaba tentado a pensar lo segundo—. A mi madre la asesinaron por lo que hizo tu padre.
Ricky se heló.
—Una mierda. Estás mintiendo.
Joder, realmente no lo sabía. Ricky no tenía ni idea de lo que su padre era capaz de hacer.
—Tu padre trabaja para Víctor Duvall, uno de los mayores jefes del crimen de la ciudad.
—El tío Víctor está en el negocio de las importaciones y exportaciones.
Dios Santo, hablaba como si estuviera repitiendo un mantra que le habían dicho sus padres. ¿Acaso era realmente tan estúpido? La-
gan nunca le habría considerado el más brillante del aula, pero esto era un nivel superior de estupidez.
—Sí, la importación y exportación de narcóticos, jodido estúpido. ¿Qué? ¿Pensabas que tu padre hacía todo ese dinero legalmente?
Los nudillos de Ricky colisionaron contra su mandíbula y un intenso dolor estalló en torno a sus labios. Joder, le había lanzado un gancho tan rápido que no lo había visto venir y ese pedazo de mierda le había pillado de lleno. Su boca se inundó de un sabor metálico y escupió, sin atinar a dar al rostro de Ricky por un pelo.
—Estás mintiendo. —Ricky aún parecía conmocionado al ver los efectos de su puñetazo—. Mi padre nunca haría eso —gruñó, recuperando la compostura.
Lagan escupió al suelo. El dolor era tan intenso que le costaba respirar. Por el rabillo del ojo atisbó las miradas curiosas de otros estudiantes que se acercaban para ver lo que estaba pasando. Al menos, ahora tenían audiencia; eso debería calmar el temperamento de Ricky de alguna forma.
—No miento. Pregunta a tu padre. Mi padre testificó contra Víctor y le envió a la cárcel junto con sus lugartenientes. Tu padre era uno de ellos. Y luego, Víctor se vengó de mi padre ordenando que mataran a mi madre.
—Eso fue un tiroteo aleatorio que inició un cabrón colgado de meta.
—Por Dios Santo. La disparó uno de los hombres de Víctor. Fue a la cárcel por ello y a cambio, tu tío se comprometió a cuidar de su familia. Y luego, inculpó a mi padre de un asesinato que no había cometido, asegurándose de que pasara el resto de sus días en la cárcel.
Un destello de duda pasó por el rostro de Ricky, pero desapareció de inmediato.
—Tu padre se merece todo lo que le ha pasado y más, por ser una jodida rata y un soplón —dijo entre dientes.
Lagan se irguió y se cuadró de hombros para enfrentarse cara a cara a él.
—Sí, mi padre delató a Víctor y a sus lugartenientes. Y sí, él es la razón por la que tu padre ha sido encarcelado y pasará mucho, mucho tiempo entre rejas. Pero sabes que era culpable, ¿verdad? Mi pa-
dre no le acusó de mierdas que no hizo. Solo dijo a los policías lo que Víctor, tu padre y los demás habían hecho a lo largo de los años. No es que condenaran injustamente a tu viejo. Es culpable de todas y cada una de las cosas de las que se le acusó.
Joder, cada palabra que pronunciaba dolía y tuvo que esforzarse para hablar a través de sus ensangrentados labios, que ya habían empezado a hincharse. A sus hermanos les daría un ataque si le vieran ahora, y probablemente tendría que controlar a Nordin para que no fuese tras Ricky. Su hermano mayor tenía un instinto protector más que enorme y un temperamento que podría ser calificado como salvaje cuando asomaba.
Ricky abrió la boca y la cerró de nuevo.
—No importa. Si tu padre hubiese mantenido su hocico cerrado, como debería haber hecho, mi padre aún seguiría siendo un hombre libre y aún tendríamos dinero.
Con su padre en prisión, la constante corriente de dinero en la que había vivido se había secado, así que su madre, sus dos hermanas pequeñas y él se habían visto obligados a mudarse a una casa de alquiler. Ricky y sus hermanas habían perdido su plaza en el costoso y elegante colegio privado en el que habían estado estudiando y se habían visto forzados a asistir a la escuela pública con los tipos comunes. Y Ricky estaba jodidamente cabreado y culpaba a Lagan por todo ello, como había dejado abundantemente claro.
—Claro —convino fácilmente Lagan. Una furia justiciera como nunca antes había experimentado se apoderó de él y estalló—. Y mi madre aún seguiría con vida. Pero todo eso es culpa de Víctor y de mi padre, no mía. Y tu padre seguiría siendo un puto criminal, en libertad o no. Abre tus jodidos ojos, Ricky. Puedes cabrearte conmigo todo lo que quieras, pero sé que en el fondo no eres tan estúpido. Sabes jodidamente bien que no es conmigo con el que deberías estar furioso porque no he sido yo el que ha metido a tu padre en prisión. No voy a pasarme el resto de mi vida intentando meter un poco de sentido común es esa estúpida cabeza tuya, joder.
Bien fuese porque le había convencido de que tenía razón o porque su estallido le había dejado demasiado conmocionado como
para reaccionar —Lagan no estaba seguro—, Ricky le dejó ir. Lagan alzó la cabeza, le fulminó una última vez con la mirada y se marchó. No fue hasta que dobló la esquina que se rindió a las lágrimas. Joder, su cara dolía.
PRÓLOGO
KILLIAN
Seattle Nueve años antes.
Killian no podía apartar la mirada de él. Desde que el tipo había entrado en el bar, rodeado por sus tres amigos, se había sentido atraído hacia el hombre. Tenía un cierto tipo de energía, una magnética sensualidad que desplegaba sin esfuerzo, y eso era algo irresistible.
Se estaba divirtiendo, era evidente. Su esbelto cuerpo se balanceaba con la música sobre la pista de baile con fluidos y elegantes movimientos, y su sonrisa era deslumbrante. De vez en cuando, uno de sus amigos le decía algo y lanzaba la cabeza hacia atrás, riendo con abandono y sin artificios. El afecto que se transmitían parecía genuino. Eran un grupo interesante. Uno era el rey del coqueteo, otro era un tipo de aspecto dulce que batía las pestañas en dirección a un hombre enorme en el que parecía estar interesado y el tercero parecía más un observador que se divertía viendo el espectáculo. Y luego, estaba él. Un poquito tímido, a lo mejor, aunque también flirteaba sutilmente. Pero hasta ahora, ningún hombre se las había arreglado para entrar en su grupo.
Vestía una ajustada camisa negra, que se ceñía a la perfección a su tonificado torso, y los vaqueros en los que había sido capaz de embutirse dejaban claro a todos los hombres de la sala cuáles eran sus preferencias sexuales. Ningún hombre que se considerara completamente activo expondría su culo así. Y vaya culo. Joder, Killian quería enterrar su boca entre esos sensuales cachetes. Y luego, su polla.
Pero ¿acaso tenía una oportunidad? Unos meses atrás, ni siquiera se habría hecho esa pregunta. Pero ahora, todo había cambiado. Siempre había sido un hombre muy seguro de sí; engreído, incluso, pero tras Armando, esa resuelta y descarada actitud se había evaporado junto con su confianza. ¿Cómo había podido ser tan crédulo, tan estúpido? Ya habían pasado dos meses y aún no podía entender cómo Armando había conseguido manipularle tanto. Había roto todas y cada una de sus reglas por él. Y ¿por quién, realmente? Por un
hombre que había resultado ser un farsante, un criminal, un tipo que destacaba urdiendo mentiras.
Antes de Armando, no habría dudado en entrar al hombre. Nunca había tenido problemas para agenciarse polvos de una noche, bien a través de Grindr o en persona. Todos los jóvenes de Boston habían estado más que dispuestos a inclinarse para él. Sin exagerar. Siempre había vestido de forma impecable, siempre se había mantenido en excelente forma física y su pene era una auténtica obra de arte. Además, a tenor de las opiniones, también sabía jodidamente bien cómo usarlo. Y ¿quién no sucumbiría a una inyección de confianza con ese tipo de reseñas? Siempre había tenido un elevado apetito sexual y había gozado de la compañía de numerosas parejas, pero nunca había recibido quejas. De hecho, incluso había repetido con algunos de los hombres que habían aceptado, casi con veneración, todo lo que les había lanzado, aunque siempre bajo la estricta advertencia de que no estaba interesado en relaciones serias. No, un hombre nunca habría podido ser suficiente para él, y además, por aquella época ni siquiera había tenido tiempo para ello: tenía un trabajo fantástico como abogado penalista en Boston y adoraba demasiado su día a día como para pensar en sentar la cabeza.
Pero luego, conoció a Armando, y por primera vez en su vida pensó que sería capaz de tener una relación. El hombre le hizo desear cosas que nunca antes había deseado, y cuando toda la farsa estalló en su cara haciendo implosionar su vida, empezó a cuestionarse a sí mismo, su moral y, por encima de todo, su juicio. Si había caído tan fácilmente bajo las garras de un estafador, claramente no era tan inteligente como había pensado.
Pero ¿qué riesgo habría aquí? Estaba en una ciudad completamente distinta donde nadie le conocía, así que nadie podría hacerle daño. Ninguno de los otros conferenciantes le había seguido a ese bar, porque ¿por qué lo harían? No. Nadie de Seattle sabía lo que había pasado en Boston. Nadie salvo él, y tendría que vivir con ese humillante recuerdo para siempre.
¿Debería intentar llevarse a ese hombre a la cama? Killian iba demasiado arreglado, o demasiado desarreglado para la ocasión dependiendo de cómo se mirara. Su atuendo era demasiado formal
para ese bar, demasiado convencional, pero no había planeado entrar ahí hasta que el taxi había pasado por delante. Había sido una decisión impulsiva; a lo mejor, la primera decisión impulsiva que había tomado desde Armando.
Joder, deseaba a ese hombre. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había tenido ese tipo de respuesta visceral hacia alguien, pero el tipo tocaba todas sus fibras. Tenía que ser mayor, dado que ese bar comprobaba el carnet de todo el mundo a la entrada, aunque el sello rojo que llevaba en la mano indicaba que aún no tenía la edad legal para beber. Eso significaba que apenas les separaban quince años.
Suspiró. Era demasiado mayor para él, ¿no? A lo mejor, ya iba siendo hora de que empezara a aceptar la realidad: era demasiado mayor para este tipo de sitios en general. Si no se andaba con cuidado se convertiría en un viejo verde; el tipo de hombre sobre el que los jóvenes se advertían mutuamente para mantenerse alejados.
Pero joder, admiraba esos esbeltos y firmes cuerpos, apreciaba esa energía, su estilo, su descaro. Adoraba todo de ellos y, especialmente, adoraba verlos inclinados ante él mientras su enorme pene se abría paso entre esos firmes culos. Sí. Adoraba ver cómo se retorcían y gemían hasta acomodar su miembro y luego se volvían completamente locos de placer mientras les reventaba de la mejor de las formas.
Pero ese había sido el antiguo Killian. El Killian a.A. —antes de Armando—. Poco quedaba ya de esa arrolladora confianza, pero en algún momento tendría que salir al ruedo de nuevo, tendría que recuperar la confianza que le habían robado, aunque solo fuera para sentir que no lo había perdido todo.
La conferencia había sido interesante y había merecido la pena volar hasta Seattle, pero tras dos días de charlas, discursos, besos y hacer contactos, estaba molido y necesitaba desesperadamente una recompensa. Tendría que darse una oportunidad con ese tipo.
Vació la copa de ron con Coca-cola de un trago, lamentando que estuviera algo más cargada de lo que habría preferido, y se levantó del taburete. Se pasó una mano por el pelo, se reajustó la camisa e inspiró profundamente.
Hora del espectáculo.
Lagan hizo crujir sus nudillos. Tenía dos horas para sacar adelante ese ensayo. De acuerdo, podía hacer esto. Había leído todo el material, había recopilado todas sus notas y había esbozado los temas que quería tratar y desarrollar, así que todo debería ir bien. «Los derechos de las mujeres en la Ley de Divorcio desde 1950 hasta nuestros días», tecleó. Había aprendido mecanografía en una clase extraescolar a los quince años y había sido una de las mejores inversiones que había hecho de su tiempo. No solo había resultado útil para su trabajo como procurador en Roberts, Smith & Reed, uno de los tres despachos de abogados más importantes de Seattle, sino que había resultado ser incluso más valiosa para hacer todos los trabajos que había tenido que redactar para la universidad. Podía leer un texto y sus dedos volarían sobre el teclado sin necesidad de mirarlo, cometiendo algún error solo ocasionalmente.
Compuso párrafo tras párrafo rápidamente, exponiendo cómo habían cambiado el estatus legal y los derechos de las mujeres en la corte de divorcio a lo largo de los años. El primer gran avance, por supuesto, fue la aparición del concepto de «divorcio sin imputación de responsabilidad o culpa», una medida pionera en mil novecientos sesenta y nueve impulsada por Ronald Reagan cuando era gobernador de California. No dejaba de sorprenderle que un republicano conservador hubiese sido el responsable de abogar por esa innovadora reforma. Desde el momento en que las parejas no tuvieron que inventarse razones para separarse, la tasa de divorcio se disparó.
Las palabras fluyeron con facilidad y sus manos rara vez necesitaron hacer un alto, ansiosas como estaban por mantener el ritmo. Recordó una de las notas que había tomado. Algo sobre cómo, inicialmente, los investigadores pensaron que el divorcio sería empoderante para las madres. ¿Algo acerca del potencial de crecimiento? Rebuscó entre la pila de papeles. Sip, ahí estaba. Añadió la referencia. Otro párrafo hecho.
Cuando alcanzó la década de los noventa, alguien golpeó la puerta y le sacó de su estado de concentración. Oliver Brewer, el abogado para el que trabajaba, entró en su despacho.
—Te necesito en la sala de conferencias número dos.
Lagan vaciló e hizo acopio de valor.
—Ya he terminado mi jornada. Vine a las seis de la mañana para poder sacar un par de horas para terminar mi trabajo para la universidad.
Oliver se encogió de hombros.
—Lo siento, pero esto tiene preferencia. Por fin tenemos al señor Donaldson para hacer una declaración, pero solo puede hacerla ahora mismo, así que te necesito ahí.
¿El señor Donaldson? Mierda, ese era el caso Hammitt. Donaldson era el socio comercial de Rudolph Hammit, el hombre al que estaban defendiendo. Estaba siendo juzgado por supuesto mal uso de información privilegiada y fraude fiscal, y las evidencias en su contra eran abrumadoras. No es que eso importara; los culpables también merecían representación legal, una frase con la que Oliver le taladraba constantemente la cabeza. Hasta ahora, el socio comercial de Hammits se había negado a cooperar, así que este era un giro crucial de los acontecimientos. Sin duda, el hombre les proporcionaría algún tipo de información vital que Oliver podría usar en el juicio.
Lagan inspiró profundamente. El ensayo tendría que esperar. Su trabajo era más importante, y Oliver no tenía fama de ser un hombre comprensivo y transigente en lo que se refería a las ambiciones personales de nadie, incluido él.
—Iré en seguida. Dame cinco minutos para prepararme.
Oliver alzó un pulgar y salió apresuradamente.
Mierda, mierda, mierda. Lagan enterró el rostro entre las manos por un momento. No debería haberse quedado en el trabajo a escribir su ensayo; debería haberse ido para que Oliver no pudiera encontrarlo. Pero escribir ahí era mucho más sencillo que en su casa, con un ordenador condenadamente rápido y acceso a todo el material de investigación que pudiera desear, además de contar con una enorme cantidad de compañeros que podrían ayudarlo. Lagan solo era uno de los veintisiete procuradores de la firma, y formaban un grupo bastante unido de gente.
Desafortunadamente, ninguno de ellos podía escribir su ensayo por él, así que tendría que hallar la forma de conseguir una prórroga. Pero por supuesto, el ensayo tenía que ser para la clase del profesor Evans. El hombre ya odiaba sus entrañas, así que estaba convencido de que solicitarle un aplazamiento iría genial. Claro. No. Con cualquier otro profesor no habría sido un problema, pero por alguna razón, Evans le había odiado desde el instante en que sus ojos se encontraron por primera vez.
Para ser justos, el odio era mutuo. Lagan tampoco podía soportar al hombre. En Chicago, le habrían apodado cerebrito y le habrían despreciado por creerse mejor que todos. La altiva actitud de EvansYo-hice-Derecho-en-Harvard era jodidamente irritante, especialmente teniendo en cuenta que daba clases en una universidad estatal. Y aunque Lagan no tenía intención de faltar al respeto a su escuela, joder, tenía que reconocer que no era la Ivy League, así que ¿por qué cojones ese hombre seguía sintiendo la necesidad de jactarse de sus credenciales? Si realmente era la mitad de bueno de lo que decía ser, no estaría dando clases de derecho en una universidad de segunda, estaría practicándolo en alguna elegante y prestigiosa firma como esa en la que estaba trabajando él.
De igual forma, tendría que preocuparse por todo ello más tarde. Ahora tenía una declaración a la que atender y a Oliver no le gustaba que le hicieran esperar. Cogió su portátil y su botella de agua, embutió una barrita de cereales en el bolsillo de su traje y se apresuró a salir. Hizo un breve alto en el pasillo para comprobar su imagen en el reflejo de una de las ventanas de la oficina y se aseguró de que la corbata estuviese recta. Perfecto. Todos los sistemas operativos.
Dos horas más tarde, conducía su vieja, fiel y oxidada tartana llamada Bertha a través del tráfico de la tarde. Como era habitual, Montlake estaba atascado a esas horas, así que lo único que pudo hacer fue avanzar milímetro a milímetro mientras rezaba por llegar a tiempo a clase.
Bertha era uno de esos indestructibles Toyota que ya había alargado su esperanza de vida más allá de lo posible. Tenía sus achaques de vez en cuando, por supuesto, y la brillante pintura roja que la cubrió una vez se había desvanecido hasta un oxidado burdeos, pero era barata y funcionaba. La mayor parte del tiempo, al menos. Lagan la había compartido con Hadley durante años, pero ahora que su hermano se había echado novio, las cosas habían cambiado.
Sebastian LeClerc había sido uno de los solteros más cotizados de Seattle hasta que se enamoró como un loco de Hadley —y viceversa — cuando este empezó a trabajar para él como su asistente personal. Se mudaron juntos casi de inmediato y, por primera vez en su vida, Lagan se encontró viviendo por su cuenta. Siempre había compartido dormitorio con su hermano, incluso cama, y aún no estaba acostumbrado a estar solo.
Su nuevo hogar era una mejora masiva, sin embargo, cortesía de Sebastian, que se había sentido mal por separarlos y le había comprado un apartamento, convirtiéndose así en su nuevo casero. Lagan era consciente de que había conseguido el trato del siglo y no tenía intención de quejarse por ello, dado que sin ese generoso ofrecimiento no habría sido capaz de alquilar ni siquiera una caja de zapatos. Hadley y Sebastian parecían tan enamorados como Jaren y Reid, y con dos de sus hermanos emparejados, Nordin y él eran los solteros de su pequeña familia, y no veía que ese estatus fuera a cambiar pronto. ¿Cómo podría salir con alguien si apenas tenía tiempo para dormir o comer? Entre un trabajo a jornada completa, la universidad a tiempo parcial y reunirse con sus hermanos los viernes por la noche, no había espacio para una relación. Le exigiría demasiado tiempo y, a la larga, significaría poner fin a su sueño de convertirse en
abogado. No, encontrar pareja tendría que esperar a que se graduara en Derecho.
Lo único que podía agendar era el ocasional polvo de los sábados, cuando la necesidad se volvía tan acuciante que no podía saciarla por sí mismo, pero a pesar de que ahora tenía un apartamento para él solo que podría usar en cualquier momento, llevaba semanas sin agenciarse algo. Daba igual. Dormir era más importante que el sexo. Probablemente.
Gracias a Dios, al fin había llegado al puente de Montlake. Casi. Lo único que necesitaba era—.
Bertha carraspeó, crepitó y luego, se paró.
—Joder, no.
Lagan contuvo el aliento y giró la llave de contacto. Nada. Bertha ni siquiera hipó. Silencio total. Joder, joder, joder. Estampó su frente contra el volante. Joder, tenía que ser justo en el puente. De todos los malditos sitios, tenía que ser ahí, sin arcén para apartarse mientras bloqueaba todo un carril.
¡Piiii! ¡Piiiii!
Sip, el conductor que iba tras él estaba cabreado y estaba dejando constancia de su descontento. Lagan inspiró profundamente, se quitó el cinturón de seguridad y salió. Con un impotente encogimiento de hombros, indicó que su coche le había dejado tirado. El hombre hizo un gesto de desesperación, pero al menos, abandonó el claxon.
Y ahora ¿qué? Podría empujar el coche hasta un paso de peatones, pero necesitaría ayuda. Y debería llamar al seguro para que fueran a remolcarlo. Esa era una membresía que nunca había abandonado, dado que la necesitaba, al menos, una vez al año. Aún estaba al teléfono con ellos cuando un coche patrulla se detuvo tras él con las luces encendidas.
—¡Mi coche se ha parado! —dijo a la agente antes de que saliese del vehículo—. Ha muerto. No puedo apartarlo a un lado yo solo.
La agente, una amigable y aparentemente competente mujer en la cincuentena, asintió enérgicamente y luego habló por radio para solicitar refuerzos. Lagan miró rápidamente su reloj y se le revolvió el estómago. No llegaría a tiempo a la clase de Evans. Ahora no solo tendría que suplicarle una prórroga, sino que tendría que hacerlo
tras llegar tarde, algo que el hombre tenía fama de aborrecer. Justo su suerte.
Una gota cayó sobre su mejilla y la retiró distraídamente. Dios, sería mejor que la ayuda que había solicitado la agente llegara rápido. El tráfico se estaba acumulando a lo grande. Otra gota, esta vez en su nuca. Espera, ¿estaba...? Alzó la mirada. Unas nubes grises colgaban amenazadoramente del cielo y parecía que contenían horas y horas de lluvia. ¿Acaso podría empeorar todo esto?
Cinco minutos más tarde, mientras empujaba su coche hasta el paso de peatones bajo la torrencial lluvia con la ayuda de dos policías, obtuvo su respuesta. Joder, por supuesto que podía. Para cuando llegó la grúa, estaba calado hasta los huesos, temblando y sorbiéndose los mocos. Todo él era un desastre.
El conductor de la grúa fue lo suficientemente amable como para dejarlo a la entrada de su Escuela y Lagan corrió al interior como un animalillo desvalido. Lo único seco en él era la mochila que contenía su portátil. Gracias a Dios que la había dejado en el coche. Al menos, el señor Fox, el vigilante, aún no había limpiado el suelo. Se habría sentido fatal por ensuciárselo de nuevo; ese hombre siempre se esforzaba enormemente por mantener el edificio inmaculado.
Se apresuró al baño para evaluar los daños. Estudió su reflejo en el espejo, giró sobre sí mismo y suspiró. Incluso si decidía dedicar quince minutos de su tiempo a adecentarse, seguiría pareciendo un trapo húmedo, así que ¿de qué serviría? Aun así, tenía que intentarlo.
Se quitó el jersey, que estaba chorreando, y lo colgó sobre el secador de manos, rezando por que siguiese estando ahí cuando volviera. Limpiaría cualquier charco de agua después. Luego cogió unas toallas de papel, se secó el pelo lo mejor que pudo y se arregló la camisa. Aún estaba helado y empapado, pero al menos no tenía un aspecto tan patético. A no ser que le compararan con el profesor Evans, por supuesto, que siempre iba impecablemente vestido con sus elegantes trajes de marca, pulcramente afeitado, y con todos y cada uno de los pelos de su plateado cabello en su sitio. En clase, siempre se quitaba la chaqueta, revelando camisas que se ajustaban a su esbelto torso y resaltaban sus bíceps. ¿Quién habría sabido que los bíceps
podían ser tan sexis? Lagan nunca los había considerado particularmente atractivos, pero se descubrió a sí mismo admirando los de Evans durante más tiempo del que querría haber admitido.
Sí, a pesar de su abyecto carácter, Lagan tenía que admitir que el profesor era innegablemente atractivo y sentía que la energía que emanaba de él, definitivamente, no era hetero. Siempre había tenido debilidad por los hombres mayores, pero lo único que tenía que hacer era imaginarse a Evans hablando y toda la atracción sexual se disipaba.
Se preparó mentalmente y entró en el aula, que cayó en silencio de inmediato. El profesor Evans, al que había interrumpido a mitad de la frase, bajó lentamente la mano y le lanzó una gélida mirada de desprecio.
—Señor Foster. Qué amable por su parte agraciarnos con su presencia esta tarde, a pesar de que... —Miró su reloj con vehemencia— llega una hora y media tarde. Lagan empuñó las manos.
—Estaba—.
Con un altivo gesto de la mano, Evans le cortó en seco.
—En contra de lo que pueda pensar, señor Foster, no estoy ni lo más mínimamente interesado en sus excusas. Por favor, encuentre un asiento y no perturbe la clase por más tiempo. A diferencia de usted, algunos estudiantes están aquí para aprender.
Su cuerpo entró en ebullición tan rápido y tan ferozmente que tuvo que presionar la mandíbula para no estallar. «No ayudará en nada», se dijo a sí mismo y siguió repitiéndose esas palabras una y otra vez. «No ayudará en nada». Antagonizar a Evans no le llevaría a ninguna parte. Necesitaba al hombre, y a pesar de lo imposible que parecía el conseguir esa prórroga, si le decía lo que pensaba de él en ese momento, todo estaría perdido.
«Cretino creído».
Se dejó caer en el primer asiento vacío que encontró, mucho más cerca de la primera fila de lo que habría deseado.
«Lumbreras lameculos».
Mientras sacaba su portátil de la mochila contuvo la sonrisa al darse cuenta de sus accidentales aliteraciones mentales. ¿Con qué
más podía salir?
«Rata de dos patas».
«Papagayo pajillero».
Encendió su portátil sintiéndose mejor.
«Farsesco Fariseo»
Oh, le gustaba esa última. Finalmente, una oportunidad de usar el término que había aprendido hacía tan solo unas semanas antes en su calendario: «Farsesco: perteneciente o relativo a una farsa; inepto, risible». Llevaba los últimos cinco años comprándose uno de esos calendarios de palabras y había intentado recordarlas todas. Uno nunca sabía cuándo resultarían útiles, como cuando alguien quería llamar a su profesor de derecho «burdégano del averno». Dios Santo, estaba disfrutando demasiado con esto.
Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Evans estaba lanzando una soporífera perorata sobre la ley del matrimonio que, para empezar, nunca le había interesado mucho, a lo que se añadía que se había perdido la primera hora y media, como Evans le había señalado tan educadamente. No tenía ni idea del rollo que estaba soltando ahora el hombre. Algo sobre la división de bienes. Daba igual. Leería el jodido sílabo y se pondría al día. Tenía unos buenos cuarenta y cinco minutos más por delante y luego, tendría que ponerse de rodillas y suplicar a Evans una prórroga.
O... Espera. Aún tenía tiempo, ¿no? A lo mejor podría intentar... Joder, sí. Sacó sus notas y empezó a teclear como un demente.
Killian no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Lagan, pero sí sabía una cosa: no estaba escuchando una palabra de lo que estaba diciendo. Sus dedos volaban sobre el teclado haciendo apenas ruido y de no ser por los papeles que tenía esparcidos sobre la mesa, a los que no dejaba de mirar, Killian habría creído que estaba tomando apuntes de la clase. Pero el hombre no alzó los ojos en ningún momento. No, Lagan no estaba prestando atención en absoluto.
¿Debería dejarle en evidencia? Si le preguntaba algo ahora estaba convencido de que Lagan no tendría ni idea de lo que le estaba hablando. Era una oportunidad inmejorable para avergonzarlo, para dejarle claro que no tenía sentido que estuviese en su clase en primer lugar. ¿Por qué cojones alguien pagaría tanto dinero para asistir a la Escuela de Derecho solo para desperdiciar la oportunidad? Era todo un misterio para él. Hasta ahora, Lagan había obtenido unas notas mediocres, siendo un notable bajo la más alta. ¿Qué coño estaba haciendo ahí?
A estas alturas, Killian había impartido la clase sobre la ley del matrimonio tantas veces que operaba en piloto automático y las palabras salían de su boca sin esfuerzo. La parte negativa de todo ello era que ahora, una gran parte de su cerebro estaba consagrada a Lagan, lo que le irritaba a más no poder. No importaba lo mucho que se esforzara por apartarlo de su mente, no podía evitarlo. En todas y cada una de sus clases tenía esa absurda obsesión con ese alumno en particular.
Pero no, no le avergonzaría; o al menos, no más de lo que ya lo había hecho. No estaba orgulloso del gélido recibimiento que le había dado. Por su desaliñado aspecto, estaba claro que algo malo le había sucedido de camino a la Escuela, pero aun así, Killian había sido incapaz de compadecerse de él. A lo mejor, si hubiese sido la primera vez, si esa hubiese sido una excepción en lugar de la norma, en lugar de una continua cadena de desafortunados incidentes, de una excusa tras otra, le habría resultado más sencillo empatizar con él. A lo mejor.
Claro, su clase formaba parte de un programa a jornada parcial, y sabía que la mayoría de sus estudiantes trabajaban a tiempo completo. La vida se inmiscuía, lo entendía, y nunca montaba un gran drama por la ocasional prórroga. Pero Lagan había hecho de las excusas una forma de arte y cada vez aparecía ante él con algo distinto. Tras la última concesión, Killian se prometió a sí mismo que no le otorgaría otro aplazamiento. En algún momento, Lagan tendría que empezar a tomarse la carrera en serio.
Luego, cayó en la cuenta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hoy era la fecha de entrega de los ensayos, y Killian habría apostado una enorme suma de dinero a que Lagan estaba intentando terminar el suyo durante la clase. La audacia. ¿Acaso el hombre pensaba que podía redactar un ensayo de calidad durante una clase? Eso solo demostraba, una vez más, que Lagan no se estaba tomando sus estudios en serio. No debería haberle sorprendido; o no, después de todos los incidentes previos, y sin embargo, estaba decepcionado.
Terminó la explicación, contestó algunas preguntas y luego dio por finalizada la clase. Lagan no había dejado de teclear en todo ese tiempo, confirmando sus sospechas sobre lo que realmente estaba haciendo, y solo alzó la mirada cuando la mayoría de sus compañeros estaban saliendo en fila del aula. Con una expresión casi estupefacta, agitó la cabeza, estiró los brazos y se inclinó hacia atrás, bostezando. El movimiento alzó su camiseta y dejó al descubierto una tentadora franja de piel suave.
Killian presionó la mandíbula. Como si necesitara que alguien le recordara cómo era ese cuerpo. Debían de haber pasado nueve años, pero aún no lo había olvidado. Y no parecía que Lagan hubiera cam-
biado tanto. Su rostro había madurado, sí, pero aún tenía ese mismo cuerpo fuerte y esbelto que se movía con elegancia y fluidez. Killian aún respondía a él de la misma forma en la que lo había hecho cuando le vio por primera vez, y se odiaba por ello. Nunca más se dejaría llevar por una atracción irracional. Especialmente, no con un alumno. Sería la misma historia repitiéndose de nuevo y no era tan estúpido.
Había trabajado muy duro para reconstruir su vida y su reputación. Ser profesor le había granjeado respeto, y había hecho todo lo posible para ser merecedor de ello. Había asistido a conferencias, escrito el ocasional artículo, se había ofrecido como voluntario para varios eventos y, por encima de todo, se había mantenido alejado de problemas. Su nombre no se vería asociado a ningún escándalo de nuevo.
Killian esperó hasta que todo el mundo hubo salido del aula y luego, se sentó en el borde de la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho
—¿Has terminado tu ensayo?
Lagan alzó la barbilla.
—Sí, lo he entregado hace dos minutos.
—Estoy seguro de que no necesito informarte de que la probabilidad de que saques una nota pasable, basándonos en lo que has estado haciendo durante la clase, es abismalmente pequeña.
Lagan entornó la mirada hacia él y tensó la mandíbula
—Y yo que pensé que juzgarías los ensayos por su calidad y no por cuánto tiempo ha pasado cada alumno haciéndolos o a qué hora lo han subido al sistema.
Killian sintió que sus mejillas comenzaban a arder. Joder, ¿cómo era posible que ese estudiante tuviera el poder de ruborizarlo cuando nada ni nadie era capaz de conseguirlo?
—Por supuesto, los juzgaré por su calidad. Solo quería advertirte de que tus probabilidades de éxito son escasas.
Lagan se encogió de hombros.
—No he suspendido ninguna asignatura de momento.
—Eso depende de tu definición de suspender.
—Todas mis notas han sido aprobados. No he tenido que retomar ni un solo examen, ni rehacer ningún trabajo.
Ahora, fue Killian el que se encogió de hombros.
—Si eso es lo que tú consideras éxito. Personalmente, pondría el listón un poquito más alto.
—Aprobar es aprobar. Desearía tener el tiempo y la energía necesarias para aspirar a una matrícula en todo, pero... —Chasqueó la lengua— es una pena. Tengo un trabajo a tiempo completo y una vida.
—Como el resto de los alumnos, y sin embargo, de alguna forma, parece que los demás se las apañan muy bien. Ninguna firma con cierta reputación querrá contratarte si te gradúas con una nota tan mediocre.
Lagan alzó una ceja y apoyó las manos sobre sus caderas.
—¿Te refieres a una firma como Roberts, Smith & Reed? ¿El bufete de abogados altamente reputado para el que trabajo ahora?
Killian contuvo el aliento.
—¿Trabajas para Roberts, Smith & Reed?
—Sí, soy procurador.
—Por supuesto. ¿Y están satisfechos con el retorno de la inversión teniendo en cuenta tus notas?
Lagan frunció el ceño.
—¿Retorno de la inversión?
—Asumo que están pagando tu carrera.
—Y una mierda. ¿Es que nunca has trabajado para una de esas firmas? Hay abogados a montones, pero los buenos procuradores son escasos. Nadie de ahí se alegra por que esté trabajando tanto para intentar ascender. Nada les complacería más que el que decidiera quedarme allí como procurador el resto de mi vida. —Resopló—. Nos pagan una décima parte de lo que ganan los abogados y aun así, hacemos todo el trabajo.
Tenía razón, por supuesto, para disgusto de Killian. Había trabajado para una de esas firmas y los buenos procuradores habían sido la excepción. La mayoría de ellos habían sido administrativos glorificados o secretarios con muy buenas intenciones, pero escasos conocimientos para hacer bien el trabajo.