NUESTRO TIEMPO
Alma Tierra Un recorrido fotográfico por la España despoblada Entre líneas En busca de una guía de lecturas para universitarios Ensayo ¿Es posible una mirada a la vez crítica y optimista sobre la sostenibilidad?


Sobre el vivir
Cuatro conversaciones con Jean-Luc Marion, Zena Hitz, Jorge Freire y Carmen Iglesias para desayunar después del apocalipsis.
NÚMERO 717 AGOSTO 2023 14 euros

«Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado»
Nuccio Ordine (1958-2023), en La utilidad de lo inútil.
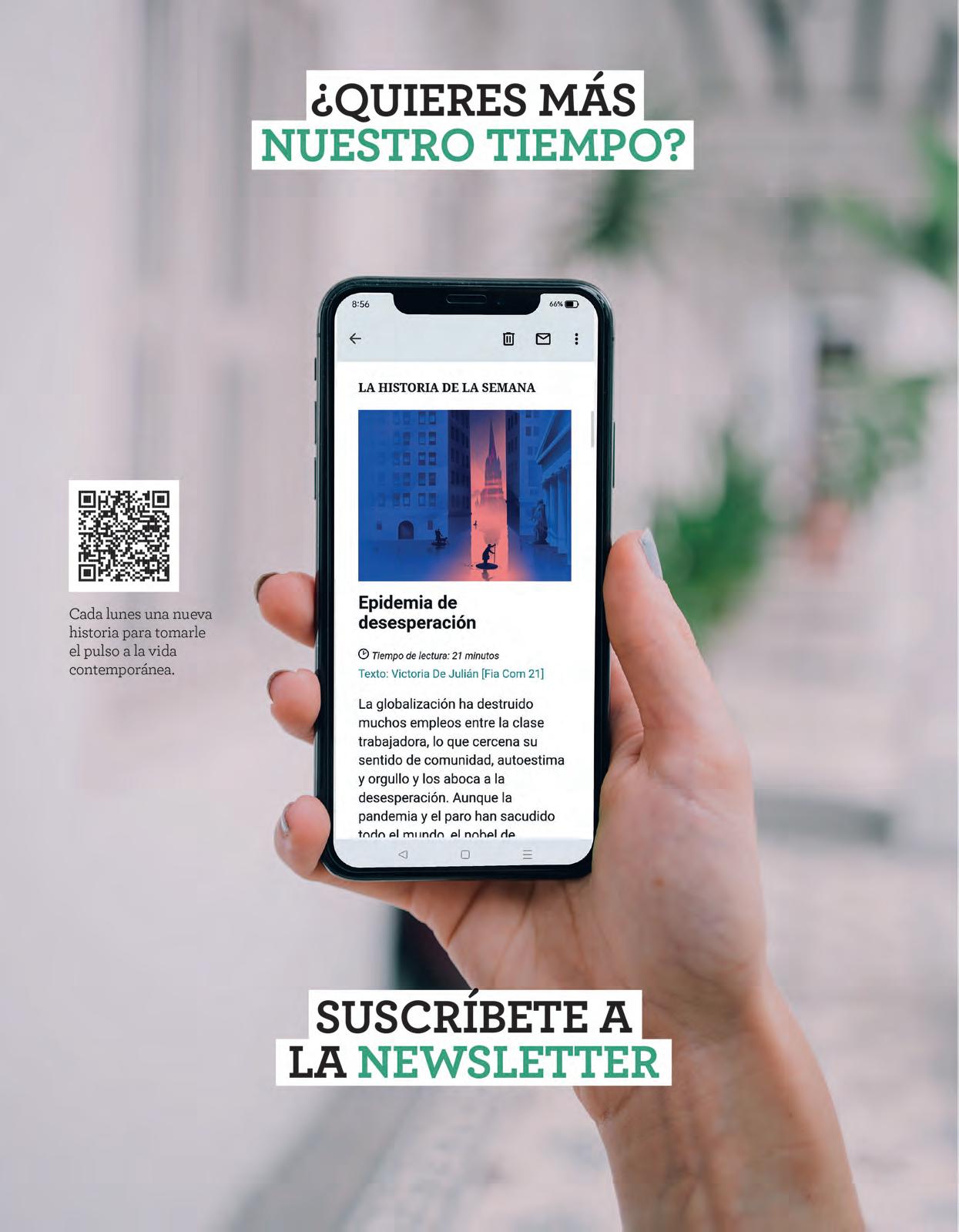
LA VENTANA
Trabajar la tierra
Una vez entrevisté a un escultor japonés que estaba convencido de que esculpir es como cultivar tomates. Uno siembra, riega y cosecha, pero el germinar y el crecer, el florecer y el madurar son verbos que caen del lado de la naturaleza. Me gustó esa certeza de que los trabajos creativos están vinculados con la tierra. Trabajar es, en esencia, colaborar con la Creación para habitarla de un modo humano.
En la carrera, Ana, mi mujer, produjo un documental sobre la panadería que Carmelo Martínez regenta en Vallecas. «Empiezas a trabajar por necesidad, pero luego te das cuenta —dice a cámara— de que estás haciendo algo por los demás. Ese es el sentido de la vida». En ese momento se emociona. «Yo he heredado el barrio. Hay gente que viene a comprar el pan durante tantos años… Si te paras a pensarlo, dices: “Vale la pena”». En efecto, el trabajo bien hecho es un servicio a la sociedad y los seres humanos necesitamos dar un significado a lo que hacemos.
Lo que yo no recordaba era la primera frase: «Empiezas a trabajar por necesidad». ¡Claro! El propio oficio ha de ser, sin duda, un espacio en el que florecer y desarrollarse y un servicio… Pero, antes que nada, el trabajo es nuestra forma de ganarnos la vida. Por eso resulta sangrante el hecho de que muchas familias con dos empleos tengan problemas para llegar a fin de mes o para comprarse una casa. Por no hablar del tiempo que no dedican a los
hijos porque cada hora en la oficina suma al presupuesto.
En la encíclica Quadragesimo anno, de 1931, Pío XI dejó escrito que «al trabajador hay que fijarle una remuneración que alcance a cubrir el sustento suyo y el de su familia». Ea. Ahí tienen una definición magisterial del salario justo. Y, ahora, que levante la mano el que pueda sostener a su familia con un solo sueldo. El problema se agrava en los jóvenes. Según la Encuesta de Población Activa de 2021, el salario medio de las personas entre 25 y 34 años —convendrán conmigo que es la mejor edad para fundar una familia— fue de 21 212 euros brutos anuales, unos 1500 euros netos al mes. Crucemos el dato con la Encuesta de Presupuestos Familiares del mismo año: el gasto medio mensual de una pareja con hijos subía a 3047 euros. No me salen las cuentas ni sumando los dos sueldos. El trabajo humano vale más que su precio de mercado porque no es un mero producir, sino una actividad que vertebra la vida social, que genera ecosistemas de sentido, que mejora la naturaleza y las condiciones en que la habitamos.
Hay una pulsión profundamente ecológica en estas intuiciones. La sostenibilidad, como señala María Iraburu en el ensayo que cierra este número, significa en primer término durabilidad. El error sería pensar que lo que tiene que durar es el planeta, con independencia de sus habitantes. Las familias hemos de ser también sostenibles. O sea, hemos de poder sostenernos, sustentarnos. Otra cosa es una injusticia.
Querido lector:
En este número hemos apostado por un género, la entrevista, convencidos de que la conversación es la forma elemental del aprendizaje. Y como

la forma es el fondo, los protagonistas del 717 son pensadores. Jean-Luc Marion, Zena Hitz, Jorge Freire y Carmen Iglesias han dedicado muchas horas de sus vidas a auscultar el
mundo contemporáneo. Uno de sus diagnósticos es que hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Aquí va un consejo: apague el teléfono antes de asomarse a estas páginas. Lo agradecerá.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —03
LA PRIMERA Teo Peñarroja
#717
GRANDES TEMAS
Quédate en las aulas»
Jean-Luc Marion es uno de los filósofos vivos más reconocidos del mundo. Y de los más elegantes. Reflexiona sobre el eros, el asombro y Dios.

Jerónimo Ayesta
Página 10
La profesora Zena Hitz no dejaría de estudiar o de ir al monte aunque supiera que mañana se acaba el mundo. Su libro Pensativos es un manifiesto del placer de aprender por aprender.
Teo Peñarroja


Página 18
CAMPUS Y ALUMNI
Jorge Freire escudriña con humor los vicios de la sociedad de Instagram y propone un camino para hacerse a uno mismo.
José María
Sánchez Galera
Página 28
Covadonga
O’Shea volvería a vivir
La directora de la RAH, Carmen Iglesias, articula meticulosamente su pensamiento sobre la historia, la memoria y el olvido y qué hace la educación en todo eso.
Irene Guerrero
Página 36
PÁRAMOS DONDE SE COBIJA
EL ALMA
Un viaje geopoético y visual que rastrea las huellas de la cultura campesina en España, la tierra de nuestros abuelos.
José Manuel Navia y Ana Eva Fraile
Página 46
ELOGIO DE LOS CLÁSICOS
Todas las selecciones de libros imprescindibles son discutibles. Esta también. Nueve clásicos para ser un buen universitario elegidos por nuestros profesores.
Página 64

NUESTRO TIEMPO
Fue la primera alumni en crear y dirigir un centro de la Universidad. La madre de ISEM, alumna de la primera promoción de Periodismo, fue también directora de Telva

María Tapias
Página 60
TAMBIÉN SUEÑAN EN TIJUANA
Tijuana crece hacia la valla que separa México de EE. UU. Allí viven los que intentan cruzar a la tierra de las oportunidades, empujados por la pobreza, la violencia o los desastres naturales. Álvaro Hernández Blanco. Página 76

Somos
Nuestro Tiempo es la revista cultural y de cuestiones actuales de la Universidad de Navarra. Intentamos tomarle el pulso a la vida contemporánea desde 1954. Redacción
Teo Peñarroja [Fia Com 19], editor. Ana Eva Fraile [Com 99], redactora jefe. Lucía Martínez Alcalde [Fia 12 Com 14].

Escuela de periodistas
Paola Bernal [His Com 23], Mariana Betancourt [Fia Com 25], Claudia Burgos [Fia Com 25], Malena Cortizo [Com 25], Izaro Díaz [Filg 24], Juan González Tizón [Com 24], Nuria Martínez [LEC 24], Hombeline Ponsignon [Fia Com 26], Andre Quispe [Fia Com 26] y Paula Rodríguez [His Com 25].
Carta desde... Noruega

Preparó el MIR, pero en el último momento decidió buscar la aurora boreal. Jan Erik
Braune
Página 82
Fotografía
Manuel Castells, Álvaro Hernández, Pilar Martín Bravo, José Juan Rico Barceló, José Manuel Navia y Lee Pellegrini. Ilustración
Diego Fermín, Pedro del Hambre [portada] y Pedro Perles. Diseño Errea
Impresión MccGraphics
04—Nuestro Tiempo agosto 2023
«La autoayuda fabrica sogas y las vende como corbatas de seda»
«Puede que en las universidades no se piense»
«La historia es abierta, por mucho que quieran cerrarla»
«Viajar no es la manera de abrirse al mundo.
¿Este ejemplar no es tuyo? Puedes recibir Nuestro Tiempo en tu casa colaborando con un proyecto de la Universidad de Navarra. Escanea el código QR para más información.
OPINIÓN
AHORA BIEN Sigo en Navarra
Enrique G.-Máiquez
Página 26
FIRMA INVITADA
Todo al verde
José María de Paz
Página 44
MIND THE GAP
Florecer tras el dolor
Nuria Casas
Página 74

BÚHOS A ATENAS
Reseteo


Mariona Gúmpert
Página 84
HISTORIAS MÍNIMAS La lluvia
Ignacio Uría
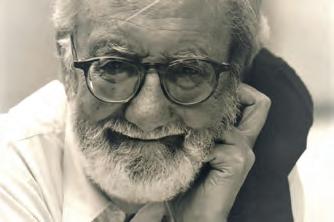

Página 104
VAGÓN-BAR
Los odiadores
mínimos que amaban a los gatos
Paco Sánchez
Página 112

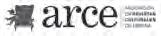
CULTURA
CINE
El multiverso: un agujero negro para el guion
Página 92
Críticas de cine Ana Sánchez de la Nieta

Página 94
LIBROS EL CENTENARIO DE ANTONIO PEREIRA
Joseluís González. Página 86
Reseñas de libros
MÚSICA Depedro y la pureza de la mezcla
Alberto Bonilla
Página 98
Alberto N. García, María Álvarez de las Asturias, Adolfo Torrecilla, Teo Peñarroja, Ana Gil de Pareja, María Jiménez, Manuel Casado, Lucía Martínez, Juan González, María Dolores Nicolás, Mariana Betancourt y Ramón Uría. Página 88
SERIES
¿Qué les pasa a las series de Disney+?
Alberto Nahum García

Página 96
ESCENA Contemplar como tralfamadorianos
Felipe Santos
Página 100
ARTE
La cátedra de las cicatrices invisibles
Gabriel González
Página 102
SOSTENIBILIDAD: UNA MIRADA ESPERANZADA

Estamos cansados de que pongan sobre nuestros hombros el futuro del planeta. A pesar del catastrofismo, es posible un desarrollo sostenible planteado a largo plazo, optimista y crítico a la vez, que integre el compromiso de mejorar y cuidar el entorno natural y la vida de la gente. María Iraburu. Página 106
Edita Universidad de Navarra Web nuestrotiempo.unav.edu
Atención al lector
Palmira Velázquez
T 948 425 600 (Ext. 80 2590) pvelazquez@unav.edu
DL: NA 10-58 / SP-ISSN-0029-5795
La revista no comparte necesariamente las opiniones de los artículos firmados.

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su incorporación a un sistema informático y su transmisión por cualquier medio o en cualquier forma sin autorización previa y por escrito de la Universidad de Navarra. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
7 827 ejemplares/ número (2022)

agosto 2023 Nuestro Tiempo —05
Member of CASE
ENSAYO
Esta revista recibe una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.
© RAMÓN CELA
DISPAROS AL AIRE FIESTA MAYOR. Está a punto de empezar: el niño que mira fuera de plano, la expectación de los balcones, el clarinetista que oculta un bostezo… Son las fiestas del pueblo y uno se sabe invitado. Lo demás es lo de menos: si se celebra a san Roque o a la Magdalena, si Amparito tiene un novio forastero, si la verbena es a las diez o a las once. Lo que cuenta es que durante un rato nos acercamos, somos vecinos. El domingo es uno de

06—Nuestro Tiempo agosto 2023
los grandes inventos judeocristianos y se resume en estos días detenidos de agosto. ¿De qué nos sirve tanto trabajar —y tanto conciliar— si luego no tenemos una comunidad con la que compartir? De acuerdo: el tejido empresarial y los institutos y la parentela configuran eso que llamamos sociedad. Pero la cosa no se hace palpable hasta el día de la patrona.
¡Música, maestro!
Músicos esperando el comienzo de las fiestas (circa 1965)
© Juan Dolcet, Museo Universidad de Navarra, VEGAP, Pamplona 2023.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —07
PENSAR HOY EL MAÑANA
08—Nuestro Tiempo agosto 2023
Vivimos un cambio de época, otro de tantos apocalipsis de los que han acontecido en la historia de la humanidad. En estas circunstancias, lo más razonable es pararse y reflexionar, así que nos hemos sentado a conversar con cuatro pensadores, JeanLuc Marion, Zena Hitz, Jorge Freire y Carmen Iglesias, sobre cómo hacer más humano nuestro tiempo. Hablamos con ellos del trabajo, el descanso, el ocio, el humor; el amor y la tecnología, la verdad y la universidad, Dios y el mundo, la virtud, la filosofía, la felicidad y la gracia.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —09
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
Jean-Luc Marion
Quédate en las aulas»
En las volutas del humo de su pipa se le enreda el pensamiento. Algo quedará del París de la revolución sexual, donde empezó su carrera de Filosofía, porque a los 77 años sigue hablando de erotismo… pero en dirección contraria a la mayoría. Jean-Luc Marion es uno de los fenomenólogos más reconocidos del planeta y un teólogo de primer orden. Ha ocupado cátedras en las universidades más prestigiosas, se ha codeado con Ricœur, Lévinas y Derrida y sus libros los han leído y discutido personajes de la talla de Benedicto XVI.
10—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Viajar no es la manera de abrirse al mundo.
texto Jerónimo Ayesta [Fia Com 20]
fotografía Lee Pellegrini ilustración Fernando del Hambre

jean-luc marion (francia, 1946) es uno de los filósofos vivos más importantes del mundo. Desde 2008, es miembro inmortal de la Academia Francesa, donde ocupa el sillón número 4. Aunque, a sus 77 años, cabría pensar que vive la plácida existencia del jubilado, nada más lejos de la realidad. De filósofo —como de padre o de esposo— no se jubila uno. Y lo cierto es que, a pesar de las canas y de su mar-
cado acento francés, Marion es un genio que cautiva a sus alumnos en Estados Unidos no por la forma del discurso sino por el profundo rigor de las ideas.
En 2022 dejó su cátedra en la Universidad de Chicago —que había ocupado antes Paul Ricœur— y aceptó la Cátedra Gadamer en el Boston College. Antes de llegar a Illinois en 2004 enseñó durante ocho años desde el puesto en la Sorbona en el que le precedió Emmanuel Lévinas. En 2020 recibió el Premio Ratzinger, el «Nobel de Teología».
Jean-Luc Marion aterrizó en Boston en abril de 2023. Los martes y los jueves de ese mes y el siguiente, durante dos horas sin descanso, doctorandos y estudiantes de máster del Boston College nos apiñamos alrededor de una larga mesa rectangular para escuchar a este profesor que entra en el aula cargando una pila de libros en sus ediciones originales, algunas traducciones y un lápiz de doble color, azul y rojo, de los que usaban antes los maestros de escuela. Viene de un congreso de tres días en el University College de Dublín, en el que más de veinte filósofos y teólogos presentaron ponencias sobre su trabajo.
Cuando nos citamos en su despacho, bromea sobre cómo de tanto hablar acerca de sus ideas y asistir a congresos sobre él mismo tiene la impresión de haber fallecido. Al verme horrorizado, añade: «Lo digo en serio. Además, una vez muerto se venden muchos más libros». En las conversaciones con Marion media siempre, como mínimo, un café. Él no es de americano, sino de expreso doble, de modo que aparecí en su despacho con dos triples expresos. El profesor terminó de escribir un correo y miró su agenda de bolsillo, donde había anotaciones en azul y en rojo y una vieja estampa de san Miguel.
Y ahí empezó el baile. Digo baile porque Marion no es un intelectual, ni un sabelotodo, ni un pedante: es un filósofo.
Parafraseando a Quevedo, uno podría describir a Marion como «un filósofo a una pipa pegado» y acertaría, y hasta le saldría una aliteración. Sin embargo, las políticas antitabaco en el campus prohíben a Marion fumar en su despacho o en el aula. Conformémonos con decir, por seguir quevedianos, «érase un filósofo a una pajarita pegado». En efecto, en Marion, el pensamiento se configura —y hasta casi se transfigura— en elegancia. En Marion, el logos siempre es filosófico, tímidamente teologal y muy elegante. Marion piensa con la parsimonia de un vals, aunque, porque es un volcán intelectual, un rigurosísimo filósofo, sus parejas de baile puedan terminar exhaustas como tras una zumba.
Inició su carrera en 1967 en L’École Normale de París, un mundo profundamente afectado por la revolución de Mayo del 68. Pero eligió tratar con los cardenales Jean-Marie Lustiger —quien ofició su boda con Corinne en 1970— y Jean Daniélou, estudiar con Henri de Lubac y con Hans Urs von Balthasar, todos primeras espadas de la teología del siglo xx. ¿Por qué prefirió la teología al sexo, las drogas y el rock and roll?
La cosa es un poco más complicada. Prepararse para L’École Normal exigía trabajar muy duro durante tres años. Cuando me admitieron, vi que la mayoría de esos tipos tan listos que me rodeaban estaban convencidos de que no tenían alma—porque muchos eran materialistas—, pero de alguna manera sentían que tenían que salvarla. Y había muchas ofertas, muchas iglesias abiertas. Estaba toda la gama de marxistas (los comunistas regulares, los irregulares, los maoístas, los estudiantes de Althusser), estaban todas las iglesias del psicoanálisis, estaba Deleuze... Había de todo. De modo que uno podía comprometerse con un grupo, y este le proporcionaba poder, conoci-
12—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
miento esotérico y le hacía formar parte de la élite, entre otros beneficios.
Muchas de las personas más inteligentes de mi entorno tomaron esa decisión y se convirtieron en creyentes de esas iglesias. Por suerte, algunos amigos míos y yo ya teníamos una Iglesia, y no necesitábamos otra afiliación. Estábamos muy al tanto de lo que ocurría a nuestro alrededor, le prestábamos atención, recibíamos becas... Pero éramos espectadores. Yo nunca me sentí atraído por lo que había en el ambiente. A la vez, estaba empezando a estudiar Teología y a ir a la escuela de oración de la Basílica de Montmartre. Todo esto era mucho trabajo, pero enormemente gratificante. Así pudimos abrirnos camino, sobrevivir, no dejarnos absorber por la senda del 68. Hubo mucha gente que hizo lo mismo. Incluso entre la extrema izquierda, hubo muchos que abandonaron la escatología política y se interesaron por la verdadera escatología teológica. No estábamos solos. Fue una época difícil, pero como todas las épocas. Para mí no supuso una crisis.
Usted ha dicho en varias entrevistas —parafraseando a Heidegger— que no existe una «filosofía católica», del mismo modo que no existen, por ejemplo, las «matemáticas protestantes». Sin embargo, cuesta creer que, en una disciplina como la filosofía, sus
Para pensar sobre el amor, necesitamos un concepto —eros— que unifique los distintos amores: a uno mismo, a los amigos, a los hijos, a los padres, al cónyuge, a Dios. El significado del eros progresa desde la pregunta «¿Alguien me ama?» a la pregunta «¿Puedo yo mismo amar primero?» para al final advertir que en el amor recibimos nuestro propio ser del otro. El eros siempre tiene un componente carnal porque, en todas las formas de amor, amamos desde nuestra propia carne. Sin embargo, el eros encarnado no siempre implica sexualidad. Así sucede en la amistad o en la maternidad. El verdadero eros implica fidelidad, que es el nombre del tiempo erótico. Sin fidelidad, el erotismo se desvanece, porque le falta tiempo.
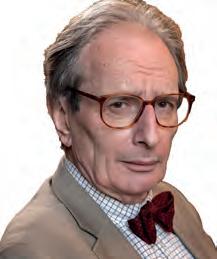
convicciones católicas no moldeen su forma de pensar.
Hago lo posible por ser católico y por ser filósofo. Así que la primera razón por la que afirmo que no soy un filósofo católico es que no estoy seguro de ser ninguna de las dos cosas. Hago todo lo que puedo en ambas direcciones, pero no son la misma. Soy un católico normal que intenta practicar correctamente la filosofía. No podemos ni debemos identificar la fe cristiana con ninguna escuela: todos los intentos que se han hecho en esa línea han fracasado. Lo que tampoco podemos hacer es oponernos o negar cualquier relación entre ambas. Tener un discurso sobre lo divino sin asumir la racionalidad del pensamiento es una característica del islam que conduce al desastre. Así que estoy completamente de acuerdo con la reiterada recomendación de Joseph Ratzinger: el logos no puede oponerse, sino que debe unirse a la predicación cristiana. El hecho es que no podemos expresar la fe sin asumir algunos conceptos. Esos conceptos los podemos tomar prestados de la filosofía contemporánea, modificándolos para hacerlos capaces de expresar la fe. Y, cuando faltan, lo que tienen que hacer los cristianos es inventar otros nuevos.
Hace dos años, en España, hubo un debate en algunos medios conservado-
agosto 2023 Nuestro Tiempo —13
«No debemos identificar la fe cristiana con ninguna escuela: todos los intentos que se han hecho en esa línea han fracasado. Lo que tampoco podemos hacer es oponernos o negar cualquier relación entre ambas»
EL ‘EROS’
res por la pregunta «¿Dónde están los intelectuales cristianos?». ¿Tienen derecho los intelectuales católicos a participar en la conversación pública desde la perspectiva de su fe? Esta pregunta es difícil de responder porque está mal planteada. En primer lugar, los tiempos en que se necesitaban y se producían intelectuales quizá hayan pasado: surgieron en el siglo xviii y florecieron desde el xix hasta mediados del xx. Un intelectual es alguien que supuestamente tiene habilidades y conocimientos muy cualificados en un campo y los utiliza para hablar sobre cualquier otra cuestión. Es alguien que trafica con su autoridad. Así que todo el mundo puede pretender ser un intelectual. Y hubo intelectuales católicos como los hubo marxistas o capitalistas. Yo no lo soy ni pretendo serlo. La mayoría de las veces, los intelectuales ni escriben libros, ni hacen demostraciones, ni argumentan. Eso sí: hablan en los medios de comunicación, donde no hacen falta argumentos ni se llevan a cabo investigaciones serias. De modo que, si no hay intelectuales católicos, mejor. Hemos tenido demasiados. Además, los cristianos no tenemos por qué tener éxito. Jesús no lo tuvo. En segundo lugar, en el vocabulario fundamental de la teología no hay nada —ni en latín ni en griego— que pueda traducirse por intelectual. Tenemos pastores, apóstoles, mártires, testigos, santos, teólogos, filósofos… pero no intelectuales. No es un concepto teológico.
¿Y qué es un católico que piensa? Alguien que asume que lo que creemos es completamente racional. Racional, en efecto, de un modo más sofisticado que el positivismo habitual. Por contraposición: ¿qué es un católico que no piensa? Un tipo que está convencido de que, en alguna parte —ya sea en la tierra, en el cielo o, por qué no, en el infierno— existe un acervo de pensamiento ortodoxo católico, y que lo único que hay que hacer es conocerlo, repetirlo y argüirlo. Esto es ideología. En el catolicismo hay un Credo, y hay intentos siempre repetidos en cada momento de la historia de dar razón de él. La fe no es una forma de asumir algo que no entiendo, sino una forma de entender cosas que, al principio, parecen oscuras, contradictorias, extrañas.
Usted vivió sus años de licenciatura y posgrado rodeado de algunos de los grandes genios de la filosofía. Nunca conoció a Heidegger ni a Husserl —aunque muchas de sus ideas dialogan con ellos—, pero sí trató de cerca a Lévinas, Ricœur y Derrida. ¿Cómo ha influido en su crecimiento intelectual el hecho de estar rodeado de esos gigantes? En particular, usted suele referirse a Von Balthasar y Michel Henry como sus maestros. Yo me abstendría de emplear esa palabra. Los maestros no son las personas, sino aquello sobre lo que las personas hablan, los conceptos que han creado.
Von Balthasar, Ratzinger o De Lubac,
a quienes he conocido personalmente y con quienes he discutido a menudo, eran grandes eruditos, conocedores de todo. Sin duda, su infinito horizonte cultural me impresionó. Pero se puede conocer a mucha gente así. Lo que marca la diferencia es que estas personas han inventado algo. De Lubac es el maestro de la deconstrucción teológica. Además, su redescubrimiento del sentido de la Escritura en la historia de la hermenéutica es importantísimo. Michel Henry y Lévinas eran extraordinarios, pero es que, además, descubrieron un nuevo continente. Se puede estar impresionado por una personalidad sin estarlo por su doctrina, pero a mí lo primero que me impactó fueron sus descubrimientos. Y esta es una regla que he intentado mantener en mi propia vida académica: puedes intentar convencer a la gente de tus ideas mediante argumentos, pero nunca debes intentar seducir con tu persona. Nada de discípulos: solo estudiantes.
¿Cuál es el papel del asombro en la enseñanza de la filosofía?
Estoy convencido de que la filosofía consiste en sorprenderse e inquietarse. No solo porque te desconcierten una dificultad o una situación ininteligible. El sorprenderse viene de sospechar que lo que aún no comprendes podría, sin embargo, ser comprendido si te vuelves lo suficientemente inteligente como para descubrir otra lógica. En la sorpresa, hay que afrontar la posibilidad de una para-
14—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Un intelectual es alguien que tiene habilidades y conocimientos en un campo y los utiliza para hablar de cualquier otra cuestión. Es alguien que trafica con su autoridad. Si no hay intelectuales católicos, mejor»
doja, y no hay filosofía sin paradoja. Hay muchas paradojas positivas que no hay que intentar disolver, sino que conviene modificar la lógica. Y esto es cierto en filosofía, en literatura, en poesía, en arte y también en teología.
Suele afirmarse que los jóvenes ya no leen y que despertar el asombro es cada vez más difícil en una atención saturada por la tecnología. ¿Qué relación tiene la lectura con el asombro?
¿Es posible reavivar en los jóvenes el entusiasmo por los grandes libros?
Hoy en día, la tendencia en auge es que los profesores lean en clase una serie de citas de los autores que están enseñando. Cuando haces eso, el texto escrito por otras mentes se convierte en la confirmación de las ideas de los intérpretes, de los profesores. Es decir, estás seleccionando un texto corto para apoyar y reforzar tu propio punto de vista. En el fondo, el texto se cita para asimilar al autor a la propia posición. Eso es cerrar el campo, zanjar la cuestión y clausurar el debate. Cuando se lee un texto difícil de principio a fin, el efecto es exactamente el contrario. Como lector, tienes que poner entre paréntesis tu propia comprensión espontánea porque, muchas veces, no se ajusta al texto y lo que pensabas antes de leer no te sirve para entender el argumento del libro. Hay que aprender de los libros una nueva forma de pensar. No se trata de aprender cosas nuevas o de convertirse en un erudito, sino de aprender a pensar del modo en que te enseña el libro. Esto exige mucho tiempo y, habitualmente, varios intentos. Pero es estupendo.
La lectura también tiene que ver con nuestra percepción del mundo. Para Heidegger, no es que, porque el mundo existe, nosotros estemos abiertos a él. Es al revés: el mundo existe porque nosotros estamos abiertos a él. La cultura significa que tu mundo es tan amplio como tu capacidad para abrirlo. Nuestro mundo
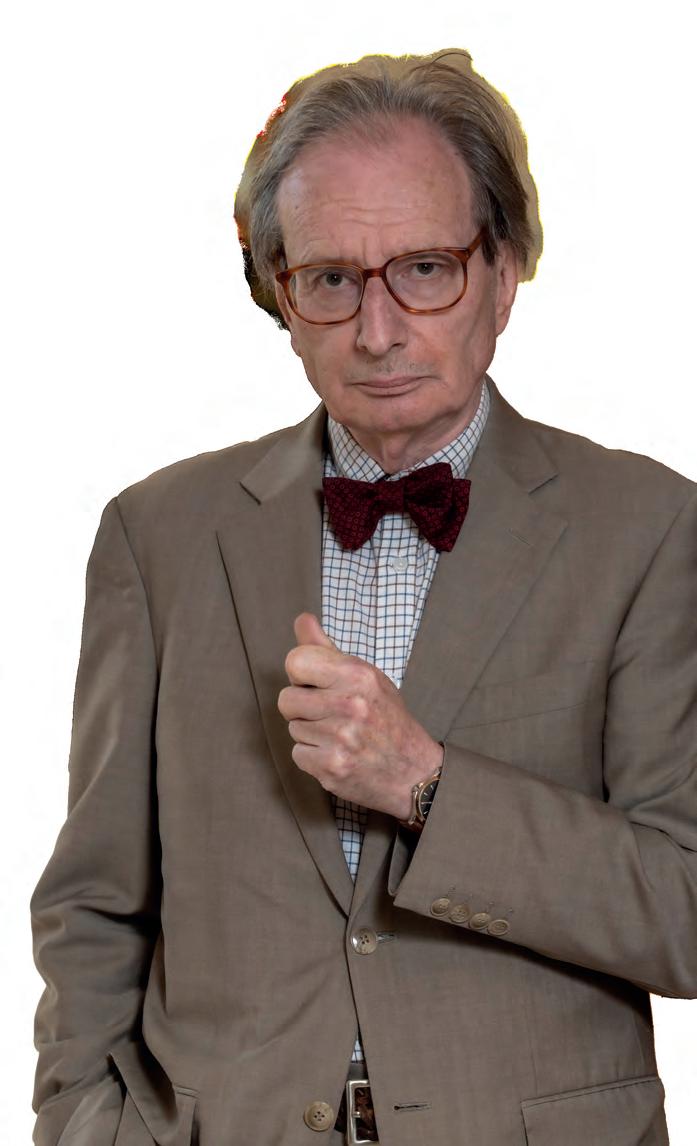
agosto 2023 Nuestro Tiempo —15
se engrandece mucho más a través de la educación que a través de la variedad de experiencias. Viajar no es la manera de abrirse al mundo. Quédate en las aulas si quieres ensanchar tu vivencia. Si viajas manteniendo intacto tu mundo interior, solo verás lo que ya tenías en la mente. Por eso, Séneca escribió que hay mucha gente que viaja y vuelve sin nada nuevo.
Leer libros de filosofía puede resultar una tarea ardua...
Si abres una obra filosófica y la entiendes inmediatamente, tírala. En cambio, hay libros que son como el Everest. Tienes que entrenarte. Y el hecho de que sean
demasiado difíciles no es un problema. Es más, necesitamos estar rodeados de libros que son más difíciles de lo que somos capaces de entender, y siempre deberían estar en nuestras estanterías o en la mesita de noche. Yo solía decir a mis alumnos que no me interesaban sus inclinaciones filosóficas ni las clases a las que estaban yendo. Lo único que quería saber era qué libros estaban leyendo en serio. ¿Has leído la Crítica de la razón pura de Kant, la Metafísica de Descartes, las Investigaciones lógicas de Husserl, Ser y tiempo de Heidegger? ¿Y en su lengua original? Insisto en que hay que leer los originales porque ningún léxico filosófico de una lengua coincide exactamente con otro léxico filosófico de otra. Hay que profundizar en el texto leyéndolo en la lengua original. Lógicamente, eso exige mucho más tiempo. Pero creo que esa es la razón por la que algunas de mis clases no son del todo aburridas. Intento no comentar el texto en sus propias palabras, sino mostrar lo que está en juego detrás de las palabras y de los conceptos. Por eso intento comentar la traducción y deconstruirla. No porque la traducción sea errónea, sino porque en la inexactitud de la traducción se descubre el problema que subyace. Por eso, en filosofía, intento emplear comparaciones de la vida cotidiana: chistes, argot, referencias deportivas. Porque, a veces,
ayudan a captar mejor lo que se quiere decir. La verdadera diferencia, la verdadera dificultad es que un buen profesor puede explicar el sentido evidente de un texto difícil, puede explicar la evolución de la doctrina del filósofo, o por qué y hasta qué punto está en desacuerdo con otros filósofos anteriores. Pero cuando el profesor es él mismo filósofo —y no siempre es el caso— puede explicarte cuál es la verdadera dificultad a la que se enfrenta el texto.
Uno de sus temas preferidos es el amor. Su obra El fenómeno erótico , cumbre de esta materia, tiene muchas sinergias con la Deus caritas est de Benedicto XVI. En esta carta encíclica, el papa argumenta que el cristianismo unifica el eros [un amor humano, centrado en saciar los propios deseos] y el agapé [divino, sacrificial, ascendente] porque llama al eros a una purificación que le permita «dar al hombre, no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser». ¿Qué pueden aportar estas consideraciones teóricas al modo en que amamos?
El papa Benedicto no necesitaba El fenómeno erótico para escribir Deus caritas est. Por cierto, fue la primera vez que un papa
16—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Si abres una obra filosófica y la entiendes inmediatamente, tírala. En cambio, hay libros que son como el Everest. El hecho de que sean demasiado difíciles no es un problema. Necesitamos estar rodeados de libros difíciles»
promulgó una encíclica sobre el amor, al menos desde el Concilio de Trento. Aunque Ratzinger solo hubiera hecho eso, sería un gran papa. El acuerdo entre su punto de vista y el mío es obvio, y se basa en una larga tradición cristiana. La incompatibilidad del eros y el agapé es una postura protestante inventada y artificial. No entiendo muy bien por qué el libro de Anders Nygren tuvo tanta acogida [Habla de Eros y agapé, de 1932, que sostiene esa incompatibilidad. Benedicto XVI, en su encíclica Deus caritas est, responde a ese texto de inspiración luterana]. Una posible respuesta es que la gente está implícitamente de acuerdo con su posición. Por eso hacen tan mal el amor. Si haces el amor sin agapé, fracasarás. Si puedo dar un consejo, diría que el amor sin agapé lleva directamente a la pornografía. Y así estamos. Para mí, lo increíble fue que la gente se sorprendiera por mi afirmación de la unidad del amor. Es un síntoma de hasta qué punto el moralismo, el jansenismo y el calvinismo han afectado a la moral cristiana.
Es una tragedia el incremento del consumo de pornografía. ¿Cómo cree que afecta a nuestra capacidad de amar el hecho de estar expuestos a una sociedad profundamente erotizada?
Creo que nuestra sociedad es muy pobre en erotismo. La Edad Media, Roma, el
siglo xii, el xvi o el xvii, en esas épocas, todo era erotismo. La noción de eros es compleja; con ella, pretendo dar cuenta de algo que está muy presente en la tradición cristiana: el amor, la caridad, la ternura no son cosas distintas, sino lo mismo. Dionisio el Areopagita escribió que eros es uno de los nombres de Dios. El eros, aunque siempre está conectado con la carne, no implica necesariamente sexo, que es un aspecto biológico del erotismo.
El fenómeno erótico se caracteriza por ser una relación absolutamente individualizada, insustituible, inmultiplicable, incondicionada. Por eso, en la amistad o en la maternidad se da una erotización que no lleva a lo sexual. Incluso la expresión «amor entre personas del mismo sexo» no siempre se ha referido a parejas con relaciones sexuales. Puede haber una relación erótica no sexual entre personas del mismo sexo: esto es muy claro en la época medieval, no solo en la vida monástica, sino también en las relaciones feudales. También puede darse una relación erótica entre dos personas de distinto sexo sin que haya relaciones sexuales, y no pasa nada.

¿Cómo se puede tener una relación no superficial que no sea, de alguna manera, erótica? Entre un profesor y los alumnos hay una relación erótica en ese sentido. Pero eso no significa que se acuesten juntos. Recuerdo que, cuando llegué a las
universidades de Estados Unidos, lo primero que recibí fue esta recomendación: «No tengas sexo con tus estudiantes». Bueno, eso ya lo sé, nunca lo hago. El comentario es sintomático de una sociedad pornográfica y, por tanto, pobre en erotismo. En la pornografía no hay experiencia del otro, que solo es visto como un objeto. Lo único que hay es experiencia de uno mismo, y muy triste. La pornografía no solo insulta al otro reduciéndolo a cosa, sino también a quien la consume. Por tanto, para nada somos una sociedad excesivamente erotizada, sino todo lo contrario. ***
Semanas después de la entrevista, Marion nos invitó a varios de sus alumnos a una cena en su casa de París: un apartamento que es casi una excusa para albergar libros. Encendió una pipa y otra hasta bien entrada la noche. Habló de geopolítica, de vinos, de la Iglesia y de su gran pasión, el Tour. El humo y el vino y la conversación, inmultiplicables, envolvían la definición marionana del eros. «¿Qué está en juego en el trabajo de un profesor universitario?», me preguntó Marion cuando mi compañero Pierre se marchó. «Tener alumnos como este». Y aspiró otra bocanada de tabaco. Nt
agosto 2023 Nuestro Tiempo —17
«La gente no cree que haya una unidad entre eros y agapé. Por eso hacen tan mal el amor. Si puedo dar un consejo, diría que el amor sin agapé lleva directamente a la pornografía»
Zena Hitz
que en
universidades no se piense. Lo encuentro terrorífico, pero sucede»
Observar un escarabajo pelotero. Entender a Platón. Descubrir una nueva receta de rigatoni. Exclamar eureka cuando cuadra la ecuación. Son cosas que la profesora Zena Hitz no dejaría de hacer ni aunque supiera que mañana llega el apocalipsis, porque en el placer de aprender sin más afán que el de haber aprendido se cifra la felicidad de los hombres. Las preguntas certeras e incómodas de esta filósofa perforan hasta la entraña de un mundo que, por querer ser tan productivo, ha caído exhausto.
texto Teo Peñarroja Canós [Fia Com 19] fotografía Manuel Castells [Com 87] ilustración Fernando del Hambre
18—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Puede
las
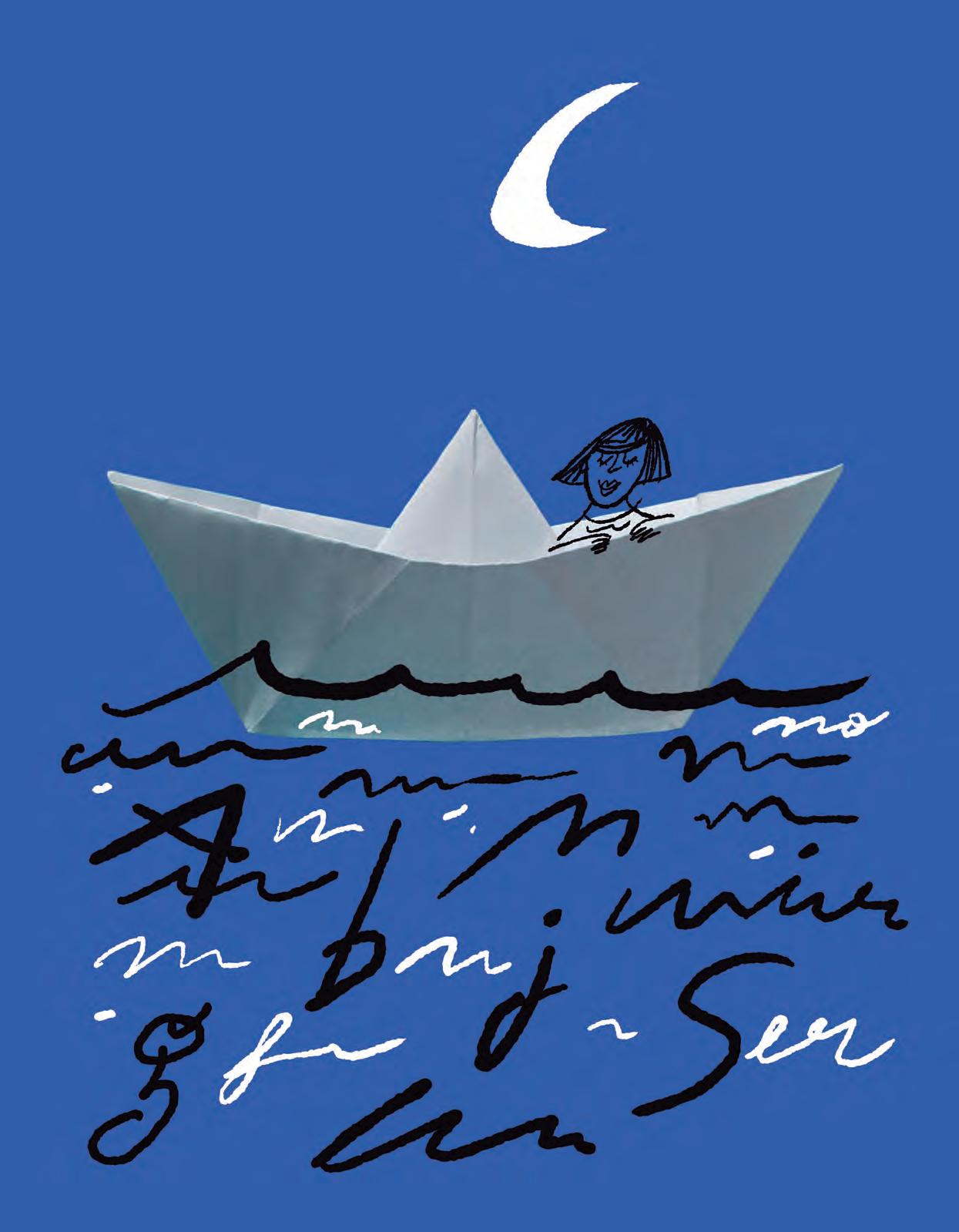
debe de haber un congreso o algo así, porque el ascensor no ha dejado de subir y bajar de la recepción sin detenerse en la planta de la profesora Zena Hitz. Por fin, suena un pitido y se abren las puertas. La mujer, menuda y tímida, se embute entre los extranjeros elegantes. Cuando llega abajo se aparta del grupo para intentar identificar al periodista. Se disculpa por los tres o cuatro minutos de retraso. Tiene una risa simpática, como de ratoncillo de biblioteca, y unas gafas gruesas que agrandan la mirada de alguien que, de pequeña, elegía los libros antes que las excursiones. Parece la clase de persona que preferiría evitar esta entrevista, la última del día, para perderse en sus pensamientos.
Así —Lost in Thought, en español Pensativos: los placeres ocultos de la vida intelectual— tituló un libro que agitó el mercado editorial estadounidense en 2020. Su tesis principal, clásica —ella es filósofa, experta en Aristóteles—, es que aprender por el puro placer de hacerlo nos conduce hacia una vida más plena, a la felicidad. Que los libros, la música, el arte y también la jardinería, el senderismo o la cocina tienen sentido por sí mismos, sin necesidad de hacerlos para algo. Tiene algo de Perogrullo, pero en un mundo tan competitivo como el nuestro —y por eso tan ansioso, tan triste y ruidoso— su voz ha sonado como una promesa de liberación.
La profesora Hitz (Estados Unidos, 1973) cree, a pesar de todo, en la conver-
sación como forma elemental de aprendizaje. Estudió en el Saint John’s College de Annapolis, con máster en Cambridge y doctorado en Princeton. Inició una cruenta carrera por el prestigio académico que la hizo profundamente infeliz. Se rompió por dentro. Salió a encontrar el sufrimiento de los demás. Se convirtió al catolicismo. Lo mandó todo a paseo y se fue tres años a vivir en medio de los bosques de Ontario, a una pequeña comunidad religiosa. Allí, donde «todo se volvía luminoso», decidió que no debía apartarse del mundo, sino intentar que la gente fuera un poco más feliz. Para eso quiso regresar a la universidad en la que estudió, donde puso en marcha un programa de tutorías para tratar con sus estudiantes —uno a uno— las grandes cuestiones de la vida a través de la lectura de los libros clásicos, desde La República de Platón hasta Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, pasando por san Agustín, Confucio o Simone de Beauvoir. El Centro Humanismo Cívico del Instituto Cultura y Sociedad la invitó a la Universidad de Navarra para conversar sobre la necesidad de una vida intelectual.
Pensativos empieza así: «A la mitad del camino de mi vida». Las mismas palabras con las que Dante da inicio a su Infierno. ¿Intenta este libro ser un Virgilio que nos guíe en la «selva oscura» del mundo contemporáneo? No en la selva oscura sino a través de ella, hacia fuera. Ya hay demasiados libros que le dicen a la gente lo que debe hacer, y yo quería que quedara claro que también soy una peregrina, como mis lectores. Quería mostrar los hitos que he atravesado en mi camino hacia el placer de la vida intelectual, y en ese sentido me gustaría ser como Virgilio.
Su libro tiene una evidente vocación pública hasta en los ejemplos que usa. Menciona, de hecho, que una de las
20—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
formas de la lucha obrera en el siglo xix era la lectura. ¿Cree que hoy, que no se lee, los trabajadores tienen menos posibilidades de realizarse?
En cierto modo es evidente que no: la tasa de alfabetización actualmente es muy alta, las condiciones laborales —al menos en Estados Unidos y Europa— son mejores… Pero nuestra situación frente a la tecnología es mucho peor. Mientras que un libro te daba amplias posibilidades de desarrollo personal —de crecimiento interior—, un teléfono, que es lo que tiene la gente de hoy, no. Es difícil hacer un diagnóstico certero porque estamos muy al inicio de algo parecido a la revolución industrial, pero es obvio que hay una degradación y es natural que nos preocupemos. También ofrecerá, seguro, nuevas posibilidades, aunque no soy capaz de decir cuáles.
¿Cómo concibe usted una relación saludable con internet a las puertas de la revolución de la inteligencia artificial y el metaverso?
En una relación saludable, internet es una herramienta que puedes usar o no. Lo que yo defiendo es una forma muy crucial de libertad en la que eres tú quien decide cómo usar las herramientas y qué papel desempeñan en tu vida. Tus valores e ideales no te los puede dar el algoritmo; al contrario, debes utilizar las máquinas para llevarlos a cabo. Para eso, lo primero y lo más importante que hay que recuperar es el sentido de comunidad, el cara a cara, y la clase de crecimiento personal que se produce en una comunidad así.
Hay momentos de su libro en los que uno tiene ganas de dejar el mundo y marcharse a Walden. ¿Le parece a usted una opción aceptable?
Preferiría que se desarrollase una contracultura robusta, que es lo que se ha perdido en los últimos cincuenta años en Occidente. La gente necesita construir
alternativas. Me gusta más, como metáfora —aunque sea un poco dramática y hasta ofensiva—, el ferrocarril subterráneo por el que los negros del Sur de los Estados Unidos huían de la esclavitud. Se escondían a través de una red de casas seguras que componían una vía de escape. También hoy se necesita un túnel de fuga de la cultura contemporánea, y para eso hace falta alguna clase de conexión entre personas. No sirve de nada desaparecer del mundo. Es mejor crear una red invisible y coexistente con la cultura mainstream que la desafíe. Eso es una forma de caridad también: ayudar a las personas que están atrapadas en un estilo de vida dañino.
Ese estilo de vida que atrapa a la gente es el de los trabajadores explotados en los almacenes de Amazon, pero también el de sus jefes. Dice usted que somos «esclavos de esclavos». ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
[Resopla] No tengo ni idea, pero existe también un altísimo grado de competitividad entre las personas más ricas. Por algún motivo —no sé de dónde procede— es una característica de nuestro tiempo: nadie se siente seguro. Aunque puede que esto haya mejorado un poco desde el covid. El libro lo escribí antes y es posible que esa situación haya llevado a algunas personas a cambiar algo de sus vidas.
En Estados Unidos, durante la pandemia, mucha gente abandonó su puesto de trabajo. Es un fenómeno interesantísimo. Sucedió en todos los niveles, especialmente en los más bajos. Ante la perspectiva del encierro y la muerte, la gente se dio cuenta de que podía tomar decisiones.
La cito: «Si trabajo para ganar dinero, gasto el dinero en las necesidades básicas del día a día y organizo mi
El Proyecto Catherine
Se exigen dos requisitos a quienes quieren estudiar en el Proyecto Catherine: saber leer y poder mantener una conversación. Es gratuito y no ofrece títulos ni créditos: solo el placer de haber aprendido. Profesores de distintas universidades participan sin recibir nada a cambio en este curioso voluntariado cultural que Zena Hitz fundó en 2020. «Yo visualizaba la educación sin ataduras: ni carreras, ni créditos, ni tasas, movida solo por el amor manifiesto al simple aprender», declaró en la revista Plough. Una vez a la semana, los alumnos —a los que llaman lectores— y los profesores —tutores— se reúnen por videoconferencia en pequeños grupos para comentar una treintena de libros clásicos (Tomás de Aquino, John Dewey, Michel de Foucault, Fernando de Rojas…) en conversaciones sin un rumbo predeterminado. El programa tiene lista de espera y aspira a crear una red internacional de grupos de lectura locales para esquivar la virtualidad, que entienden como un mal menor. El nombre del proyecto quiere honrar a santa Catalina de Siena, que refutó a cincuenta filósofos de la corte con su elocuencia, y a Catherine Doherty, fundadora de Madonna House — donde vivió unos años la profesora Hitz— que, entre otras cosas, inventó una especie de biblioteca por correo postal cuando el Gobierno canadiense dejó muchas de las regiones del país sin ese servicio.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —21
vida en torno al trabajo, entonces mi vida es una espiral inútil de trabajar por trabajar». ¿Cree que un individuo puede romper ese círculo vicioso o es algo que solo puede hacerse desde la política?
Creo que parte de nuestra obsesión con el trabajo tiene que ver con la soledad: cuando no estás trabajando te das cuenta de lo vacía y desoladora que es tu vida, de hasta qué punto estás desconectado de tus semejantes. Esto es especialmente cierto en los Estados Unidos, donde tenemos una cultura muy comercial. Te vas a vivir lejos de tu familia, lo dejas todo, no tienes hijos, le vendes el alma a tu profesión… Así que, si dejas de trabajar un momento, te pones enfermo, no puedes soportar el vacío. Pero no creo que la solución sea política, sino más bien social. Necesitamos una comunidad, salir de la soledad, conectar con otras personas.
El filósofo coreano Byung Chul-Han sostiene que, en nuestro capitalismo tardío, el ocio se piensa como una manera de descansar para seguir produciendo. Usted apunta en la misma línea. ¿Cómo entiende usted un buen ocio, deseable?
El ocio no es pasivo, es una actividad. Pero una actividad que se basta a sí misma, que podría ser la culminación de tu existencia. Hay quien dice que se podría tirar
toda la vida en la playa, pero la mayoría de las veces no va en serio. Sin embargo, existen actividades —el pensamiento, el estudio, el arte, la música, la oración— que son una especie de cima en las que uno puede decir: «Mi vida va de esto».
Otra forma de distinguir el buen ocio es aplicarle el test del meteorito. Si cayera mañana un meteorito, ¿seguirías haciendo eso? Si la respuesta es que no, es porque lo que haces no se basta a sí mismo.
¿Existe la felicidad?
[Chasquea la lengua] Por supuesto, sí.
¿En un sentido fuerte? Bueno, no en un sentido convencional, desde luego —sentimientos constantes de placer y una satisfacción que dure para siempre—, eso no es posible. Pero sí lo es disponer de una actividad gratificante que llene tu vida de sentido y estructure el resto de tu existencia, es decir, un fin último. Ahora bien, esta respuesta sigue incompleta, porque existe Dios y hay felicidad eterna.
En su libro dice sobre esos «fines últimos» que «a menudo presentan una fragilidad impredecible; de ahí la ansiedad juvenil por el futuro, nuestras crisis de mediana edad y los arrepentimientos de la vejez». Resulta angustioso pensarlo, habida cuenta de que
nuestra felicidad depende de ellos. ¿Qué podemos hacer para no equivocarnos?
[Le da un ataque de risa]. Hay una fragilidad muy esencial en la vida, incontrolable. No puedes pensar que si sigues unos pasos determinados no te equivocarás y serás feliz. Has de asumir que puedes fracasar incluso aunque tengas unos fines últimos estupendos. Yo, por ejemplo, que dedico mi vida a enseñar y aprender, puedo dejarme embelesar por esto de que me traigan en avión a España, me lleven a unas comidas espléndidas y me entrevisten los medios de comunicación. Aunque empecé con esto por una cuestión de servicio público, es francamente sencillo que se me tuerza la intención y lo haga por mí, por lo que disfruto, por recibir la atención de los demás… Sinceramente, pienso que la estructura de una vida es una cuestión de gracia divina: nunca estará del todo bajo tu control, porque la fragilidad es una forma básica de lo que somos. Y, si no crees en la gracia, tienes que pensar que es una cuestión de suerte.
¿Y si la gracia no llega?
La gracia siempre llega. [Se ríe]. Abrazas lo que ves, haces lo que puedes y todo cuaja.
Entonces, ¿cuál es el papel de la fe en la felicidad?
22—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Tus valores e ideales no te los puede dar el algoritmo; al contrario, debes utilizar las máquinas para llevarlos a cabo. Para eso, lo primero y lo más importante que hay que recuperar es el sentido de comunidad, el cara a cara, y el crecimiento que se produce en una comunidad así»
En el libro enfatizo que la vida intelectual es un don natural. La fe no garantiza que tu vida funcione ni es una especie de evangelio de la prosperidad. Pero en la vida hay cosas que importan y otras que no, y la fe puede ayudarte a tener claro cuáles son cuáles; ayuda a mantener lo importante en el centro.
En su libro se advierte una predilección por las cosas pequeñas: limpiar la casa, cocinar, cuidar las plantas, la carpintería… ¿Qué tienen de especial esas actividades?
Conciernen al cuerpo de un modo neurálgico y te fuerzan a medirte con alguna clase de limitación. Suena paradójico, porque pensamos que la experiencia del límite es dolorosa, pero de hecho resulta un alivio. Nuestra mente es una habitación donde todo es lenguaje, y resulta muy sencillo perderse. Hay gente que ha dedicado toda su vida a un proyecto intelectual absolutamente inútil, desco-
VIDA INTELECTUAL
El impulso de aprender puede encauzarse mal, para obtener dinero o estatus, pero eso no es vida intelectual, sino una deformación de aquella que Zena Hitz llama «amor al espectáculo» [curiositas]. Ese tipo de conocimiento no ofrece nada parecido a la felicidad. En cambio, la verdadera vida intelectual está orientada al crecimiento de la persona, es un esfuerzo consciente por conocerse a uno mismo, como proponía el oráculo de Delfos. Por eso conviene redimir el deseo de saber a través de la disciplina filosófica, y esa ascesis es la vida intelectual: una lucha interior por obtener la virtud de la seriedad [studiositas], «el deseo de llegar a lo más importante, al fondo de las cosas».
nectado de la realidad. ¡Es terrible, si lo piensas! Pero en la cocina o el jardín el resultado es palpable, tangible. Puedes verlo, y sabes cuándo ha salido mal. Además, esa clase de actividades manuales son útiles y producen cosas buenas. La comida, la belleza, las verduras y las flores, una silla o una mesa bien hechas son un servicio a los demás. Creo que por eso resulta tan satisfactorio.
Usted habla mucho de la naturaleza y el aire libre. ¿Puede el movimiento ecologista ayudarnos a recuperar parte de la vida intelectual que hemos perdido?
Creo que sí. Hay facciones políticas de ese movimiento más interesadas en cambiar nuestros hábitos de vida... Pero creo que preservar la naturaleza y facilitar el contacto de los humanos con ella es muy importante. Esos programas que llevan a los niños al campo y les enseñan los nombres de los pájaros y las flores y los bichos son

agosto 2023 Nuestro Tiempo —23
extremadamente positivos. Nos ponen en contacto con una parte importante de lo que somos, y también con nuestra limitación. El mar es inmenso, como las montañas. ¿Quién eres tú en mitad de todo eso? Esa experiencia es en cierto modo inquietante, perturbadora. Ahí reside el misterio, que tiene que ver con la belleza, una gran imagen del mundo.
¿Y qué pasa con la belleza? ¿Cómo nos relacionamos con ella?
No pienso demasiado sobre la belleza, la verdad; no es uno de mis temas. [Silencio] Creo que me siento inclinada a decir que es una cierta clase de orden... Hay algo casi teológico en la belleza natural.
John Denver, en una canción, dice algo así como que la naturaleza es una oración para los no creyentes... Y es verdad que en ella experimentamos algo parecido a la contemplación, ¿no?
La contemplación es la respuesta de la mente y el corazón a lo que está ahí, a la realidad. En la contemplación de la naturaleza no solo entrevemos a Dios, sino que nos conocemos mejor a nosotros mismos: hay algo radicalmente distinto en el cielo, en la nube, en el mar, en el árbol, en el animal… Pero en otro sentido somos lo mismo. Hay algo liberador y profundo en la pregunta sobre qué es
el mundo, de qué está hecho, cuál es el fondo de las cosas. Ahora parezco una filósofa continental [Se ríe].
Pero ¿las ideas todavía mueven el mundo?
No estoy segura de que lo hayan movido nunca [Se ríe]. Sí lo mueven a pequeña escala: tú orientas tu vida a partir de tus ideas, y en eso consiste la libertad. Pero, en un sentido amplio, las ideas vienen detrás de los hechos, son una especie de justificación de lo que sucede. Ahora sueno como una marxista. ¡Las condiciones materiales y sociales tienen su propia vida! Algo como la revolución industrial —el dinero y el poder— sí cambia el mundo. ¿La filosofía? No lo creo.
Pensativos es una defensa a ultranza de la inutilidad de lo inútil. Sin embargo, usted cuenta en el prólogo que muchos de sus compañeros de clase en la universidad están muy bien posicionados en la política, los medios o las organizaciones internacionales. ¿Es falso que no se puede vivir de las humanidades?
Es falso, así de simple.
Sin embargo, sí cree que las ideas se asientan al contrastarlas. Uno de los puntos más concretos, efectivos y sorprendentemente sencillos de su propuesta es la conversación de uno en uno. ¿Qué la hace tan especial? Que son encuentros intelectuales titubeantes y con final abierto, y esa es la estructura del auténtico aprendizaje. Ensayas tus ideas, las pones a prueba con otra persona que confronta tus perspectivas. Para que una conversación sea buena, basta una suerte de unidad de propósito, buena intención, aunque no se llegue a un acuerdo. Responde al modo en que los seres humanos conectamos unos con otros. En una conversación piensas de verdad, mientras que recibir un resumen de unas ideas en bulletpoints y tener que
24—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Las conversaciones son encuentros intelectuales titubeantes y con final abierto, y esa es la estructura del auténtico aprendizaje. Ensayas tus ideas, las pones a prueba con otra persona que confronta tus perspectivas»
arrojarlas luego en un examen no es pensamiento. Hemos construido una institución, la universidad, cuyo único sentido existencial es el pensamiento… Y puede que en las universidades no se piense. Lo encuentro terrorífico, pero sucede.
¿Se puede incorporar la conversación a los sistemas universitarios?
Por supuesto que se puede. Ahí está el modelo de Oxford y Cambridge, que funcionan así desde hace siglos. Los alumnos leen algo, escriben y, una vez a la semana, acuden a los tutorials, que son conversaciones a ese respecto con un profesor que no los evalúa. El problema es que eso es carísimo, porque se necesita un número muy elevado de profesores que no se pueden permitir instituciones como la Universidad de Maryland, que tiene veintitrés mil alumnos. Donde yo trabajo, en Saint John’s, aplicamos otro estilo: leemos grandes libros y luego tenemos una conversación estructurada en el aula sobre ellos. En el Proyecto Catherine tenemos por Zoom conversaciones que no dan créditos. No es perfecto, pero ya es algo.

A principios de este año ha publicado
A Philosopher Looks at the Religious Life(2023), en el que escudriña con mirada filosófica la vida de los monjes. ¿Qué podemos aprender de ellos?
Su opción vital tiene una visión de la felicidad, cierta idea de lo que significa florecer como ser humano. Hay gente que apuesta por esa vida hoy —no es algo del pasado o una mera posibilidad—, y al lector contemporáneo le resulta paradójico que esa vida incluya el sacrificio deliberado del dinero, las posesiones, la familia, la forma de vestir… incluso la voluntad para determinar el propio futuro. El libro investiga la paradoja de una felicidad que lo entrega todo. Es difícil de entender que funcione.
Pero funciona. Claro que funciona.
En las decisiones de su vida, contemplar el dolor ajeno ha desempeñado un papel fundamental. ¿Es posible una vida humana que no considere el dolor de los demás?
Probablemente no. Si no ves el dolor de los demás, no puedes amarlos. El amor, el dolor y la percepción del dolor tienen entre sí una conexión muy íntima. No podemos vivir sin amor, pero el amor causa dolor: el de la ausencia, la frustración, la preocupación, la inquietud, la ansiedad…, o el dolor de que alguien a quien quieres ejerza su libertad de un modo pernicioso.
No hay amor sin dolor, eso es verdad. Pero también es verdad que el dolor puede engendrar un amor activo. Pensemos
en el pecado original, que es al mismo tiempo el sufrimiento original. Antes de la caída, Adán y Eva serían como niños. Después del sufrimiento se hicieron adultos. Yo no quiero ser una niña para siempre, sino florecer como ser humano, y para eso he de sufrir. Sé que no es una explicación, pero la metáfora ilumina. Es algo mucho más misterioso de lo que podemos llegar a entender. Pero estamos juntos en este camino: tenemos que sufrir para amar. Nt
agosto 2023 Nuestro Tiempo —25
«Si no ves el dolor de los demás, no puedes amarlos. El amor, el dolor y la percepción del dolor tienen entre sí una conexión muy íntima. No podemos vivir sin amor, pero el amor causa dolor»
AHORA BIEN Enrique García-Máiquez

Sigo en Navarra
café antes de las grandes dosis que me metí entre pecho y espalda en el Faustino. Ahora a menudo me recito los versos al café que escribió un tío abuelo mío: «Haz promesa formal / de no faltarme en la vida / porque eres una bebida / para mí fundamental». Otra menudencia: cuando me veía despeñándome escalera abajo, el director de Belagua me preguntaba a qué hora era la clase. Cuando se la decía y comprobaba que justo esa era ya la hora exacta, me recordaba: «El tiempo de desplazamiento existe. No eres puntual por salir a la hora en punto, sino por estar ya allá. Tú no te teletransportas…». Cada vez que salgo escopetado para llegar (tarde) a una cita, resuenan en mis oídos aquellas exactas palabras. Parecen minucias, pero son enormes o, al menos, frecuentes minucias, prácticamente diarias.
«Cuando hemos estado de verdad en un sitio, ese sitio se queda en nuestra biografía y en nuestro futuro, para siempre. Por eso hay que estar de verdad en los mejores sitios»
CUANDO VISITO la Universidad, me asombra descubrir que no me había ido. Una creciente sospecha barruntaba desde Cádiz, pero de vuelta me encuentro conmigo mismo al doblar la esquina que lleva del Central a la Biblioteca, por ejemplo. No se trata solamente de los espejismos de la nostalgia, sino que llevo tanto de la Universidad de Navarra dentro que soy un microcampus andante, esté por donde esté. Kipling tiene un poema en el que habla de que cada tumba de un soldado inglés en el extranjero es un pequeño pedazo de Inglaterra. La idea con el campus es la misma (un campus-santo), aunque prematura. Por ahora prefiero recordar un poema de una joven profesora, María García Amilburu, que me impresionó con viveza en mis días universitarios, y que guardo en la memoria: «No hay ausencia. / Tengo tanto de ti / en mi interior / que estando yo conmigo / tú estás siempre presente». Entonces lo leí como un poema amoroso, probablemente fuese místico, y ahora tiene una lectura de alumni con tanta alma mater en el alma. Son naturalmente tres lecturas compatibles.
Para no pecar de abstracto, bajemos a lo concreto, sabiendo que cada antiguo alumno tendrá sus retazos dentro. Yo de la Universidad me acuerdo todos los días en pequeños hábitos que adquirí en ella. Hasta llegar, yo me duchaba por las noches, como los niños en edad escolar. En Navarra pasé a la ducha mañanera. Tampoco tomaba
LA PREGUNTA DEL AUTOR
¿En qué nota usted, querido alumni, que no se ha ido del todo de la Universidad de Navarra?
También muy frecuentes, otras lecciones navarrenses más profundas. Estudiando Derecho con poca vocación jurídica, se me echaban los exámenes encima. Vivía entonces con placer morboso las noches excitantes de estudio (y café, de nuevo). A aquel trabajo intelectual contrarreloj me aficioné con la misma falta de lógica con la que otros se empeñan en la media maratón o en el ciclismo de montaña. Ahora escribo como mínimo una columna de prensa al día, y aquel gusto por la adrenalina del pensamiento al contraataque viene en mi ayuda. Si me tengo que quedar una noche extraordinaria de trabajo, como casi todas, vuelvo a ser el divertido e irresponsable estudiante de Derecho Financiero tratando de llegar al examen final con los apuntes más o menos leídos. Organizar mis días fijando a qué misa iré es eje que me traje de la Universidad. También allí don Juantxo Bañares me enseñó con paciencia los rudimentos de la métrica española. Ahora, cada vez que ponderan mi dominio de la técnica como un valor que sí que tengo como poeta, regreso a aquella noche navarra donde me explicaron con paciencia de artesano los elementales de la cosa. Otra lección imborrable es la admiración. Yo llegué a Navarra con el aura del chico más leído y escribido de mi clase del colegio. La vanidad me duró tres días. En Navarra me di cuenta de lo poco que sabía, de lo mucho que me quedaba por aprender y de la existencia de maestros generosos dispuestos a ayudarme a pasar del estado gaseoso al sólido, sin estancarme en el líquido. Ahí sigo.
Pasamos por muchos lugares, pero lo importante es lo que nos pasa en ellos y lo trascendente es que el espíritu de esos lugares pase a nuestro espíritu y se quede y nos quedemos. Oficialmente soy ya alumni, pero en la práctica diaria, soy un alumno más. Paseo por el campus, vuelvo a las aulas.
@EGMaiquez
26—Nuestro Tiempo agosto 2023
Enrique García-Máiquez [Der 92] es poeta y ensayista.
@NTunav Opine sobre este asunto en Twitter.
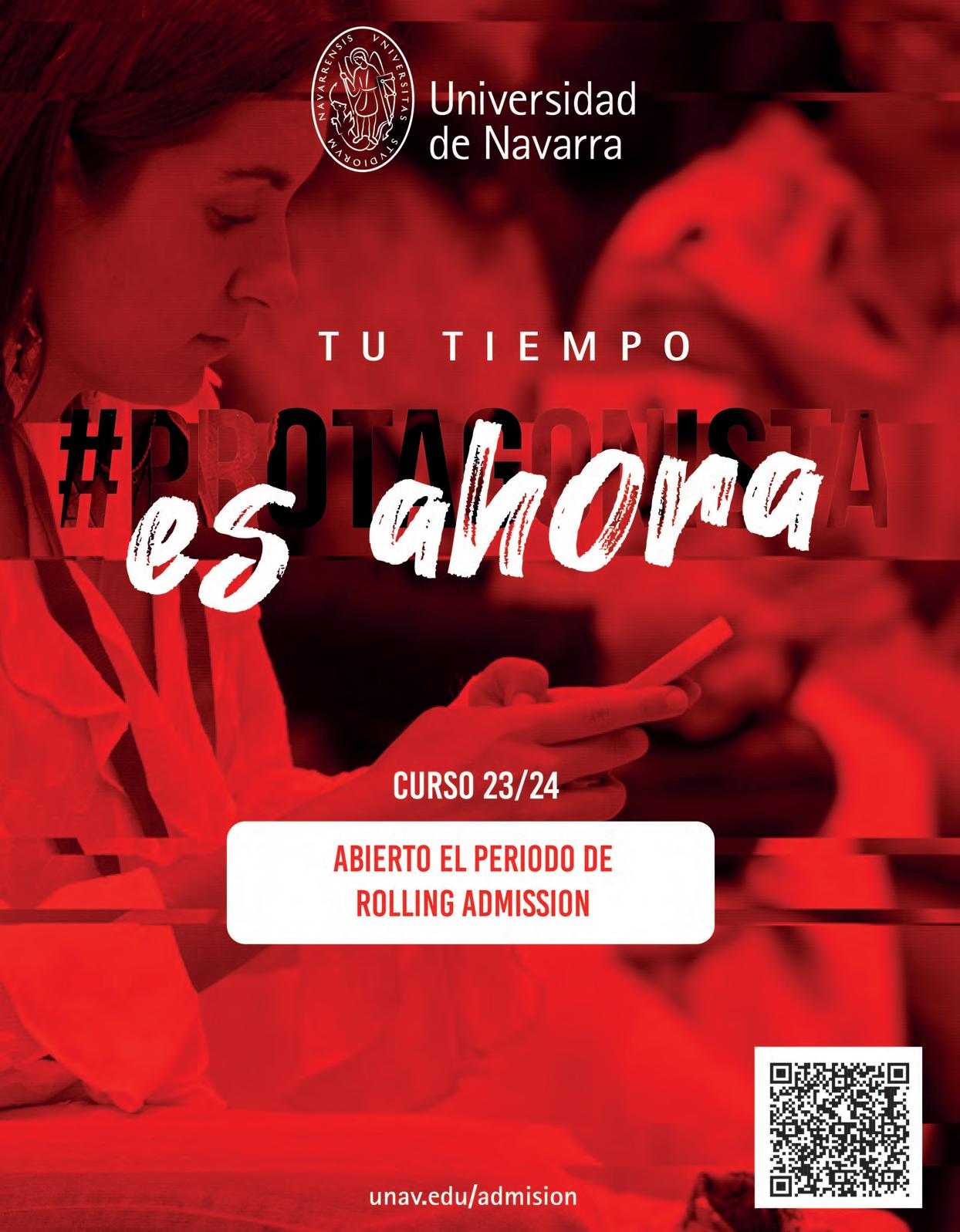
Jorge Freire «La autoayuda fabrica sogas y las vende como corbatas de seda»
Hazte quien eres es un libro de filosofía práctica, pero Jorge Freire le puso, medio en broma, ese título tan comercial, casi de autoayuda. Y resulta que se vende bien. Escudriña con el lúcido colmillo del pensador inteligente —o sea, con mucho humor— los vicios de una sociedad trinchada de Instagram y gimnasios, y propone un camino escondido para la realización personal, para ser del todo quienes estamos llamados a ser.
texto José María Sánchez Galera [Com 98 PhD Filg 18] fotografía Pilar Martín Bravo ilustración Fernando del Hambre
28—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
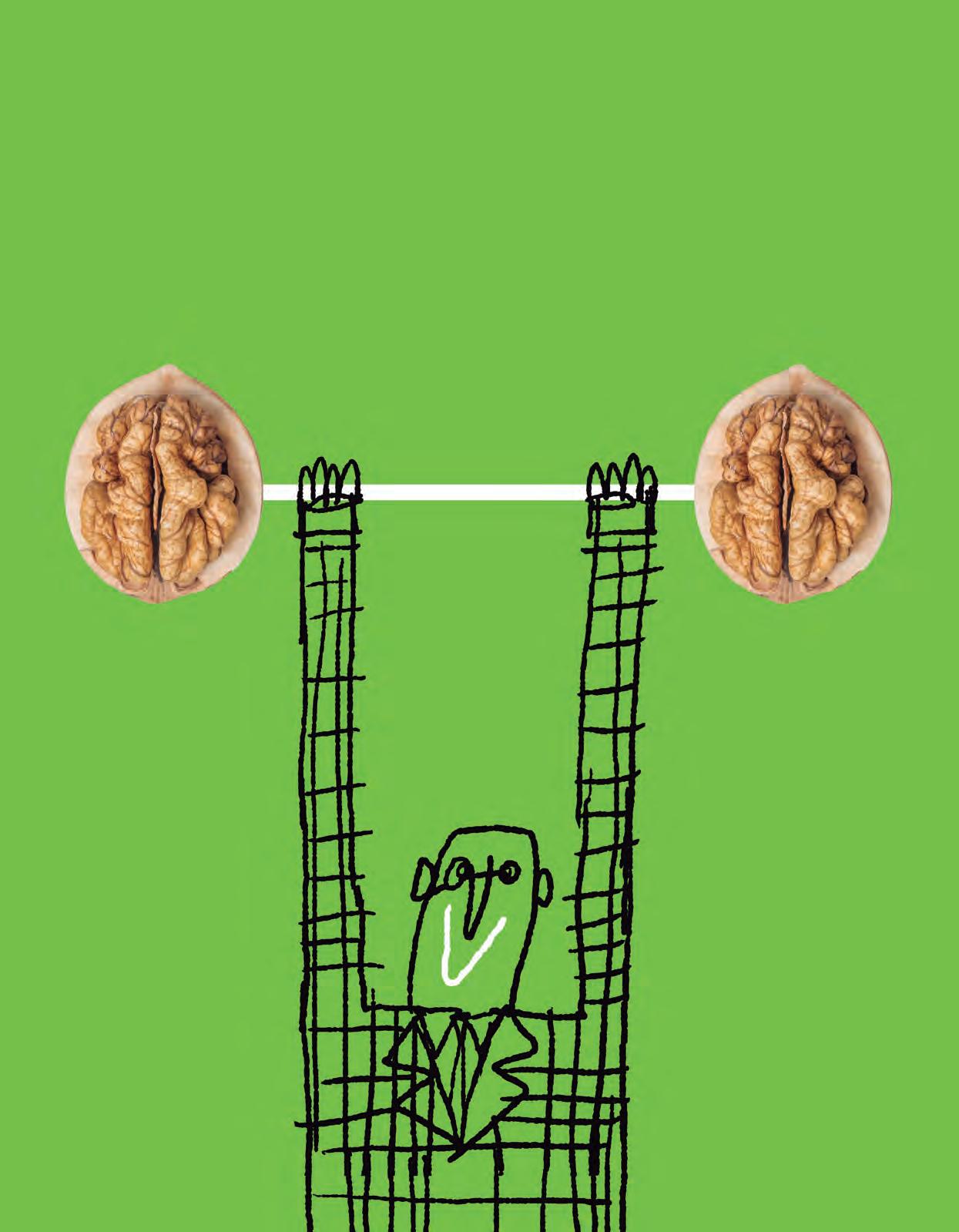
Aunque nacido en Madrid (1985), a Jorge Freire se le notan hechuras y ramalazos gallegos. Le sigue fascinando Mortadelo —«Tiene la culpa de mi gusto por las palabras añejas», comenta— y toda la producción de cómics del barcelonés Francisco Ibáñez; en personajes como el profesor Bacterio, Chicha, Tato y Clodoveo encuentra arquetipos para descifrar la realidad humana de la política. Filósofo por formación —«Fui muy feliz en la universidad; la instrucción cumple un rito de paso que ha de observarse con rigor, sin estirarlo»—, es profesor y escribe para medios como El País, The Objective o El Mundo. Su voz, con una entonación cuidada, aunque a veces rauda, y de prosodia
que recuerda a un escenario o un estrado, se escucha de manera asidua en Onda Cero. Ha publicado varios ensayos, entre los que destaca Agitación: sobre el mal de la impaciencia (Páginas de Espuma, 2020), pues le supuso ganar el XI Premio Málaga de Ensayo.
Lo elogian El Cultural —que lo incluyó en su lista de pensadores jóvenes que marcarán la filosofía de los próximos años—, Javier Gomá —que lo considera «el más joven de nuestros clásicos»—, o Jorge Bustos —que ha destacado las virtudes de su libro Agitación—. Habla y escribe con una nitidez cortante, y con un recurso a un vocabulario poco sólito hoy. Él lo achaca a Mortadelo y, si bien recuerda a Juan
Manuel de Prada, podría ser también un resabio cervantino, una querencia por el augusto léxico rústico de los abuelos o, sin más, una manera de evitar que nuestro diccionario se reduzca año tras año.
Como remedio para el sentimentalismo y la cultura de lo emotivo y el clic rápido, Freire opta por un retorno al legado occidental. Piensa, con Maritain, que las posturas filosóficas y políticas tienen su base en el carácter. «Yo soy estoico por naturaleza —asegura—, y eso condiciona, si no determina, mi pensamiento». Quizá sea ese el motivo por el que presenta como un ideal el ser «un feliz donnadie», ya que, mientras «al tonto del pueblo lo conocía todo el mundo, el anonimato es la regalía del sabio».
En su último libro —hasta octubre—, Hazte quien eres (Deusto, 2022), describe un prontuario moral deliberadamente combativo, una ráfaga de escopetazos contra una época marcada por el narcisismo exhibicionista. Pero no se trata solo de una denuncia de vicios, de una queja con el índice enhiesto y reseco. El libro también es una propuesta ética —o sea, de êthos, de carácter, de forma de ser— que trasciende la coyuntura; no es mera reacción a un tiempo que ha decidido devenir en grotesca caricatura. Es un libro que invita a educar el criterio propio, a adquirir buen gusto y a aspirar a la mejor versión de uno mismo, pero, además, aconseja eludir las discusiones ruidosas, apartarse de los consensos impostados y no caer en el cinismo o la actitud crítica como punto de partida y de llegada.
A pesar de todo, Hazte quien eres es un volumen escuálido. Parece que se lee de una sentada. Pero no. Aunque con momentos divertidos —Freire no es hombre de palabra reposada y premiosa, sino de verbo ágil, entrenado como un tiquitaca vertical y goleador, y un humor que recuerda a algunos epigramas de Marcial—, hay planteamientos que requieren de una segunda y tercera lectura: «No seas co-
30—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
tilla», «Huye de la academia», «No des explicaciones», «No tengas empatía». Alude a los clásicos de la Antigüedad, desde Píndaro hasta Aristóteles, Epicteto o Marco Aurelio. También incluye entre sus referentes a varias cumbres cristianas, como san Agustín o Baltasar Gracián, pero sus páginas dan la impresión de un senequismo puesto al día en un diálogo constante —en persona, en coloquios, en la radio, en Twitter— con autores que hoy pueblan los periódicos como Daniel Gascón, Enrique García-Máiquez, Juan Claudio de Ramón, Armando Zerolo, Ana Palacio, Aurora Nacarino-Brabo o
Gregorio Luri

Hazte quien eres. Un título con resonancias clásicas, pero con un tono moderno.
Nada hay más moderno que los clásicos. Iba a llamarse La escondida senda, en honor al verso de Fray Luis. Por ella «han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido». Pero mi editor me dijo que no tenía tanta pegada. Y lo cierto es que Hazte quien eres, el mandato de Píndaro, le va como un guante. Recordemos que para Píndaro somos seres de un día, lo que quiere decir que nuestra aventura se compone de una sucesión de días y de noches. La virtud no se halla en el esfuerzo titánico del bodybuilder, sino en la costumbre morigerada.
También hay un punto de ironía en el título. Hazte quien eres suena a autoayuda, lo que tiene su gracia, ya que el libro es una requisitoria contra el narcisismo individualista. Mi género es el de las consolationes, que ofrece argumentos para
AGITACIÓN
Uno de los rasgos del hombre actual es su estado de agitación, de zarandeo. Lo cual implica dos aspectos: por un lado, su continua dependencia de estímulos banales, como los que lo tienen unido al móvil o al consumismo, sobre todo el emocional. Por otro lado, este bamboleo genera una náusea que impide al hombre encontrarse a sí mismo, de igual modo que el protagonista de Waterworld (1995) se mareaba en tierra firme. La solución que plantea Freire para ser libre consiste en dominarse a sí mismo. Pero también recuerda que nadie es el «único artífice de su propia ventura», lo cual implica familiarizarse con la disciplina, la renuncia, el estoicismo y la mano izquierda.
apuntalar el carácter. Detesto, en cambio, esos panfletos que le dicen al ciudadano que todo lo que sucede es por su culpa y que la solución es pensar en positivo. La cursilería es la estética del mentiroso. Y la autoayuda fabrica sogas y las vende como corbatas de seda. Por eso los ingenuos, al correr a atárselas al cuello, se convierten en sus propios verdugos. En general, toda especie de wishful thinking pone al entendimiento camino del cadalso.
¿Vivimos en la autoayuda como patria y el gimnasio como religión?
No cunde el culto al cuerpo, sino el odio al cuerpo. El gimnasio no es un templo en el que adorarnos; es una forma de estar en el mundo. Allí es habitual que te pregunten «Cuánto tiras», o sea, cuánto peso levantas en un ejercicio anaeróbico que, reconozcámoslo, resulta muy aburrido. El gimnasio deviene, por tanto, en un lugar para tirar de peso muerto. ¡Yo lo que propongo es tirar del peso vivo! Hay pocas respuestas más filosóficas que la del vecino cuando le preguntas qué tal va: «Pues aquí, tirando». ¿Pero de qué tira quien va tirando? Del carro. No creo que el ejercicio de la virtud consista, como creía Platón, en ser como un auriga que domeña su cabalgadura. No se trata de conducir un coche de caballos, sino, más bien, de atalajarnos nosotros
agosto 2023 Nuestro Tiempo —31
«El ejercicio de la virtud no se trata de conducir un coche de caballos, como creía Platón, sino, más bien, de atalajarnos nosotros mismos, de calzarnos los casquillos y de colgarnos las alforjas»
TOMEN NOTA
El filósofo en ocho aforismos
«La cursilería es la estética del mentiroso»
«Nuestro coetáneo, en pocas palabras: el hígado de un abuelo y el bolsillo de un adolescente»
«La lucha contra el tópico es una tarea moral»
«Cuando llega avalado por el poder, no hay bufón que tenga gracia»
«Compartimos casi todos los vicios de los jóvenes y tenemos pocas virtudes que enseñarles»
«Tanta sinceridad y espontaneidad son variantes de la grosería»
«Cada ciudadano es un publicista de sí mismo»
«La pregunta hoy sería si uno existe si no tiene fotos haciendo el bobo en Instagram»
mismos, de calzarnos los casquillos y de colgarnos las alforjas. Claro que hay en nuestro tiempo muchos hombres-centauro que creen poder zafarse de su enjaezado y de sus herrajes para correr más rápido. Pero esa actitud, que nada tiene de virtuosa, debe ir directa al cajón de la morralla ética.
¿Es la nuestra una época narcisista?
La nuestra ya no es una sociedad narcisista. El Narciso de Ovidio anda en amores de sí mismo y provoca las llamas que sufre, pero se mira en un espejo deformado que le devuelve una imagen ciclópea que excita su vanidad. Nuestro coetáneo, en cambio, se odia. Es más Salomé que Narciso. Y, como princesa caprichosona, ve todos sus deseos automáticamente satisfechos. La culpa es, seguramente, del tetrarca que le ha jurado darle todo lo que pida, igual que hace con nosotros ese perverso genio de la lámpara que es el hedonismo a corto plazo.
¿A eso ayudan las estrellas del fútbol como modelo humano?
A mí el deporte me parece bien siempre que lo practique otro. De pequeño me pasaba el recreo intentando hacer la ruleta, como Zidane, con escaso resultado, y celebraba los goles señalándome la camiseta, como Raúl. Es lo que Gabriel Tarde llamaba «el resplandor imitativo». Lo que no entiendo es que el deportista deba ser depositario de una serie de virtudes morales. ¿Qué enseñanza moral vas a extraer de alguien inmerso en una carrera solipsista de larga distancia; alguien que solo puede responder que está contento con el resultado o que está muy concentrado? Por otro lado, se da una curiosa paradoja. ¿No resulta sorprendente que lo importante sea participar, como nos dicen cuando un atleta español se queda sin medalla, al tiempo que en la vida, convertida en competición, hemos de ganar siempre?
Quizá es simplista, pero hay quienes piensan que los jóvenes solo se dedican al móvil, al gimnasio y al alcohol. Abundan las jeremiadas, pero algunas tienen fundamento. A comienzos de este año, el Ministerio de Sanidad publicó un informe muy preocupante. Al parecer, los españoles empiezan a beber sobre los quince años y se ponen como piojos. Los expertos lo llaman binge drinking y es una práctica estúpida y peligrosa. La gente no busca alocarse, ni dislocarse ni trastocarse, sino sencillamente colocarse. Nos sentimos tan a la deriva que hacemos de una serie de sustancias nuestras guías de perplejos. El cafecito de la mañana nos coloca en la casilla de salida y el cigarrito de mediodía nos recoloca. ¿No decía el Viejo Profesor [Enrique Tierno Galván (1918–1986), alcalde de Madrid] que quien no esté colocado que se coloque? Pues hoy lo de colocarse es tan importante que hasta rebasa el ocio. Cuando uno tiene trabajo, está bien colocado, y entonces sabe qué debe hacer y a dónde ir. Pero, como es tan precaria la posibilidad de colocarse, se recurre cada vez más al colocón. Compartimos casi todos los vicios de los jóvenes y, por desgracia, tenemos pocas virtudes que enseñarles. Nuestro coetáneo, en pocas palabras: el hígado de un abuelo y el bolsillo de un adolescente.
Usted señala, dentro de los principales defectos éticos de nuestra sociedad, tanto el mal gusto como el narcisismo. ¿Es por haber desterrado el canon? No es tanto una ausencia de canon como la llegada de otro diferente: ojos de anime, pestañas magnéticas, bronceado artificial… Se ha arrumbado el gusto clásico en favor del turbogusto. Este es, según mi definición, la deformación del gusto al adecuarlo a la turbonormalidad, que es la realidad tumefacta y hormonada que inventan las redes sociales. Lo virtual es lo contrario de lo real, aunque traten de confundirnos. La galería no es buen lugar
32—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes
Pensar el mundo contemporáneo
temas
para vivir. La persona desfigurada por el turbogusto le mete filtros a la vida hasta que pega el cantazo.
Jorge Bustos dice que hemos llevado el barroquismo hasta el gin-tonic. El Telecinco de las Mamachicho es un ejemplo de sobriedad estética comparado con lo que tenemos ahora. Hay videoclips de los noventa menos recargados que algunas películas de hoy. Y hablo de cintas tan ensalzadas como La gran belleza [Paolo Sorrentino, 2013], que es, a mi juicio, de pésimo gusto.
Santa Teresa de Ávila: «Nunca hable sin pensarlo bien, nunca afirme cosa sin saberla primero, nunca se entremeta a dar su parecer en todas las cosas si no se lo piden o la caridad lo demanda». ¿Pensaba en nuestra época esta monja?
Juan Clímaco aseguraba que la locuacidad es silla de la vanagloria, marca de la ignorancia y madre de la villanía. Me cuesta tomar en serio a quienes hablan «sin pelos en la lengua» o proclaman «las cosas claras», o los que arengan a los titubeantes en cualquier lid a expresarse «sin complejos». Tanta sinceridad y tanta espontaneidad no son sino variantes de la grosería.

Acaba usted de soltar algunas locuciones manidas. Me parece que les tiene algo de tirria.
El lenguaje define el pensamiento y, de alguna manera, da forma al mundo. Es lo que los griegos llamaban logos spermatikós Orwell decía en La política y la lengua inglesa que hay que precaverse frente a las frases hechas, porque se libra una batalla de conquista por nuestra propia psique. Por eso la lucha contra el tópico es una tarea moral.
Por ejemplo, de un tiempo a esta parte se nos invita a no «bajar la guardia». Es el conjuro de políticos y periodistas. Da igual
agosto 2023 Nuestro Tiempo —33
que se hable de vacunas, de seguridad vial o de fútbol. ¿Pero qué es? En el argot pugilístico, uno está en guardia cuando va con los puños en alto, protegiéndose la cara. Nos conminan a que avancemos por la vida a la defensiva y con los puñitos cerrados. Y yo me niego. El boxeo enseña que, si quieres flotar sobre el cuadrilátero, es preferible bailar con el adversario. La defensa ideal es un buen ataque. ¿Cuántos mundiales habrían ganado Brasil o Alemania tirando de catenaccio? Es mucho mejor mantenerse en pie y pisar firme.
¿Ese es el motivo por el que abunda el exhibicionismo, en especial en políticos?
A finales del pasado año, acuñé el concepto de «peregrino publicista» pensando en el paseo mediático de Macarena Olona [exportavoz del partido político español Vox]. Puso un tuit en que se leía el mensaje «Sola ante Dios». Ante Dios, digo yo, y miles de seguidores. Todo peregrino lleva una pechina colgada, porque la ostra vive oculta y cerrada, en completo recogimiento. ¿A santo de qué vas a hacer un camino de introspección cuando puedes dar titulares y fortalecer tu marca personal? Por supuesto, los grilletes de la exposición pública aherrojan los tobillos del político y lo condenan a seguir bailando en el vodevil, ya sea al son del argumentario o por cuenta propia. Conque, sí, el exhibicionismo abunda en política, pero también fuera de ella. Ahora, cada ciudadano es un publicista de sí mismo. ¿No decía el padre Berkeley que ser es ser percibido? La pregunta hoy sería si uno existe si no tiene fotos haciendo el bobo en Instagram.
¿Tendrá algo que ver la calidad de la educación contemporánea? Algunos pensadores, como Gregorio Luri, sostienen que existe una especie de deber moral del conocimiento que en nuestras sociedades rara vez se practica. Lleva razón. La persona que no se cultiva
es como el agricultor que permite que el pago se le enmalezca. Cultura es cultivo. En ese trabajo hortofrutícola existe hoy una falacia: la dicotomía entre competencismo y contenidismo. Y arrinconar la memoria porque todo esté en la red resulta una negligencia. ¿Te imaginas ir al taller y que el mecánico tenga que buscar en Google qué es el cigüeñal?
De modo que no somos la «generación mejor preparada». Ese sintagma es más falso que un duro de madera. En términos lógicos podemos decir que estar preparado es una función que requiere un parámetro como valor de entrada: estar preparado-para-algo. O sea, que no se puede estar preparado en términos absolutos. Por otra parte, ¿cómo va a estar preparada una generación que no tiene oficio ni beneficio, incapaz de encontrar trabajo y de desarrollarse con autosuficiencia? Después de ningunear durante años la formación profesional —con lo que se perdió la oportunidad de emplear a centenares de miles de jóvenes—; después de agitar el señuelo credencialista de la titulitis —lo que creó infinidad de universitarios sobrecualificados que hoy se dividen entre parados, precarios y falsos autónomos—… llegan y les masajean el lomo con el halago de la «generación más preparada de la historia». Venga, hombre: a otro perro con ese hueso.
¿Aceptamos demasiada influencia de internet, la televisión o los planes educativos?
No es que las aceptemos: estas cosas se nos imponen. Resulta imposible burlarlas. Podemos, todo lo más, sufrirlas de refilón. El remedio es no ser hijos de nuestro tiempo. Como dice Schiller en su Kallias, vive con tu siglo, pero no seas obra suya.
¿La vida buena es una buena vida? Es la vida virtuosa, ya que la virtud es
conforme a cada naturaleza. Justo ahora [La conversación tiene lugar a comienzos de 2023] estoy escribiendo un ensayo en que trato de responder a la pregunta que Adorno formula en su Minima moralia: ¿es posible edificar una vida buena cuando todo alrededor es malo? Soy muy pesimista. Sin embargo, creo que es mi mejor libro. Lleva por título La banalidad del bien y saldrá en octubre.
Definamos «vida virtuosa». ¿Qué virtudes es más importante cultivar? Autodominio, contención, atención. Coraje, curiosidad y alegría. Cincelar el carácter, confiar sin fiarnos e imponer nuestra suerte. Con eso basta.
¿Cómo ir a contracorriente y a la vez ejercer una influencia positiva en la sociedad?
Marcando distancias. Lo que en absoluto supone aislarse, sino más bien emboscarse. Ir con ellos, como en el Childe Harold [de Byron], sin ser uno de ellos. Una cosa es vivir en sociedad y otra, mancornarse con el aprisco. Pero muchos no se dan cuenta y así les va. Apartarse del mundo es lo que hace el ermitaño; el hacendoso, que es la figura virtuosa de Hazte quien eres, habita el meollo de la urbe sin asimilarse ni aglomerarse. Decía Deleuze en su librito sobre Spinoza que el filósofo se apropia de las virtudes monásticas, y tenía razón. Se trata de pasar como una sombra, de puntillas y a la chita callando, por mundos que no son el tuyo.
¿Vivimos en una sociedad poscristiana?
Los nombres de nuestra cultura siguen siendo cristianos. Lo que pasa es que el cesto ha perdido la forma. El dichoso wokismo, por ejemplo, es un fenómeno luterano. No hay posibilidad de perdón para quien tropieza, toda vez que Lutero tira abajo la Ecclesia Dolens, de modo que clausura el purgatorio en que las almas
34—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
expiaban sus pecados. La purgación es una pérdida de tiempo cuando se anda con prisas, y no espera a la justicia ultraterrena quien puede quemar a la bruja u organizar un juicio sumarísimo. Estoy con John Gray en que el Occidente actual es ferozmente santurrón. En el caso estadounidense, las aguas de lo protestante se secaron en los setenta, pero dejan charcos identitarios. Lo woke no es más que rigorismo puritano, esto es, una religión supersticiosa en el sentido que Spinoza da en su Ética a la palabra superstición: censurar los vicios en lugar de enseñar las virtudes, y no guiar a las personas según la razón, sino contenerlos por el miedo.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿adónde se encamina Europa? Hacia la irrelevancia.
¿Ya no somos el continente de la libertad y la creatividad?
Se supone que abundan los creadores, ¿no? El fraile Savonarola se pondría de uñas con quienes se atribuyen la capacidad de crear ex nihilo. «Alfarero, a tus cacharros / haz tu copa y no te importe / si no puedes hacer barro». Luego hay otro problema, de índole económica: creativo es, en muchas ocasiones, el nombre del empleado que se aviene a trabajar sin sueldo. Si cobras en likes, no hace falta collar de hierro. Y, si confundes ocio y negocio, no hay para
ti manumisión posible. La creatividad es una mentirijilla que los pedagogos contaban a los niños. Y ahora que los niños han crecido, se la cuentan los jefes. Como ha estudiado Remedios Zafra, la creatividad es una de las añagazas de que se sirve la moderna explotación. Como todo gremio que vive a la caza del like, los creadores de contenido han desbordado el continente. En tiempos de exceso y saturación de los canales comunicativos, la creatividad se vuelve una cuestión escurridiza.
Pero tampoco somos tan creativos. Incluso estamos prohibiendo el humor, por incorrecto.
En efecto. Se proscribe un tipo de humor al tiempo que todo se llena de humor. Piensa en los famosos zascas que inundan la actualidad política. ¿No decía Baudelaire que hay que ser sublime sin interrupción? Pues hoy muchos se encomiendan la tarea de ser graciosos sin interrupción. Pero, cuando llega avalado por el poder, no hay bufón que tenga gracia. El humor es, ante todo, la herramienta del escéptico. Por eso es la vía más directa hacia la suspensión del juicio. El humor escudriña la cosa para hallar en ella sus contradicciones, disolviéndolas, con el ulterior estallido de la carcajada.
¿Cuáles son los límites del humor? Decía a Nerón el Petronio de Sienkiewicz:
«Asesina, pero no compongas versos; incendia, pero no toques la cítara». Me hubiera gustado saber qué opinaba el Nerón de Peter Ustinov acerca de los dichosos límites del humor. Yo pienso que se hallan en el estómago de los interlocutores. Le puedo soltar a un amigo, después de un par de copas, que metería a su abuela en el horno. Porque ese «juego de lenguaje», a la manera wittgensteniana, establece que se puede decir todo tipo de canalladas entre amigos. A nadie se le ocurriría grabarlo o ponerlo en un tuit. El humor es una cuestión de retórica, y la retórica es la negociación de una distancia entre emisor y receptor. Si a un amigo le hablo como si fuese el notario, seguramente se ría; si aparezco en la notaría y mento a la madre del notario, a lo mejor no se ríe nadie.
Lo que no entienden muchos de nuestros humoristas es que el humor no va de hacerse el gracioso. Piensa en Eugenio, que era adusto, llevaba gafas ahumadas y trajes de luto. No es que te contara historias como si estuviera en el sepelio de su padre, ¡es que parecía que él mismo fuera el inquilino del féretro! Eugenio, un gran humorista, sabía que el humor es un arte y que, al igual que la tragedia, nos pone en contacto con la verdad. La tragedia nos reconcilia con el destino, la poesía nos reconcilia con el instante y el humor nos libera de ambos. No es poco. Nt
agosto 2023 Nuestro Tiempo —35
«Después de ningunear durante años la formación profesional; después de agitar el señuelo credencialista de la titulitis … llegan y les masajean el lomo con el halago de la “generación más preparada de la historia”»
Carmen Iglesias
Ha roto tantos techos de cristal que podría ser un icono feminista y, por su relación con la Corona, encaja como señora bien de rancio abolengo. Sin embargo, Carmen Iglesias (Madrid, 1942) es en esencia una intelectual meticulosa que ha conjugado un concienzudo y discreto estudio de la historia moderna de España, la defensa a ultranza de la verdad de los hechos y la convicción de que los méritos no pueden desaparecer de las aulas.
texto Irene Guerrero Menoscal [Fia Com 20] fotografía Manuel Castells [Com 87] ilustración Fernando del Hambre
36—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el
contemporáneo
mundo
«La historia es abierta, por mucho que quieran cerrarla»

carmen iglesias vivió como una de tantas jóvenes universitarias el Mayo del 68 español, en el que la lucha contra la dictadura lo centraba todo y cuyo derrocamiento era el único fin. Ha hablado poco sobre aquellos años, pero resulta evidente que encontró su particular revolución escondida en una pila de libros. En concreto, en clásicos del siglo xviii europeo, como la obra de Montesquieu. El filósofo francés, cuyo pensamiento construyó las bases del liberalismo clásico, ensalzó la pluralidad como condición necesaria para articular el poder político con la libertad individual. ¿El objetivo? Evitar a toda costa el peor gobierno de todos, el despótico, que
pierde contacto con la realidad e impide el desarrollo de la naturaleza humana. Unos ideales que Iglesias hizo propios durante el ocaso del franquismo.
No es de extrañar. Nació en 1942 en el seno de una familia que legó a su hija única un verdadero tesoro: la certidumbre de que lo único que no se puede arrebatar es lo aprendido. Así descubrió muy temprano su primera pasión, la lectura, que le sirvió más tarde como un salvavidas en el mar revuelto de una adolescencia solitaria. Quedó huérfana de padre a los diez años y su madre, de la que estuvo separada mucho tiempo, volvió a su lado para morir «en sus brazos», según explicaba en una
entrevista de 2015. Iglesias dice habitar una «tierra de nadie», desembarazada de la opinión de los demás a fuerza de no encajar con lo que se esperaba de una chica, sobre todo entonces. Aunque su juventud fue dura, pudo conocer el valor de la amistad en la figura de su madrina, una mujer independiente y contradictoria, que le mostró lo relativo de las ideologías y lo absoluto de la calidad moral de una persona.
Sus intereses la llevaron a cursar Historia en la Universidad Complutense de su Madrid natal; y sus méritos, a ser aceptada por unanimidad como miembro de número de la Real Academia de la Historia (RAH) en 1991. En 2014, se convirtió en la primera mujer en dirigir la institución en casi trescientos años, después de 36 hombres. En el año 2000 ocupó el sillón E de la Real Academia Española. Su trayectoria, que siempre se ha desarrollado entre aulas, conferencias y un estudio exhaustivo y disciplinado, también la ha llevado a ser la primera mujer en el Consejo de Estado desde su creación en el siglo xvi, y presidenta del Grupo Unidad Editorial entre 2007 y 2011. Y tras haber publicado más de dos centenares de trabajos sobre investigación histórica, resulta natural la admiración que le pregonan figuras como el nobel Mario Vargas Llosa, quien en una columna publicada por El País admite desconocer cómo logra que «el tiempo le alcance para hacer todo lo que se impone».
Pero ¿quién es esta persona que ha pasado tan discreta por tan altos cargos? La magnanimidad que impregna esta lista, adornada también por reconocimientos de diversa índole, contrasta con el sosiego y la cercanía que transmite en las distancias cortas. Iglesias trae consigo su equipaje, puesto que su paso por el campus de Pamplona es fugaz. Renovó por tercera vez su mandato al frente de la Real Academia de la Historia en enero de 2023, apenas unos días antes de esta
38—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes
temas Pensar el mundo contemporáneo
conversación. Si, como cabe esperar, lo completa, habrá estado doce años al timón de la RAH. Y a pesar de todo el lío en su agenda, vino a la capital navarra con el único objetivo de impartir la conferencia principal del Día del Patrón de la Facultad de Filosofía y Letras: «Historia y lengua. Sobre la verdad y la mentira».
El título recuerda vagamente al discurso que pronunció en el año 2002, cuando tomó posesión de su sillón en la RAE. En aquella disertación, como es costumbre en la profesora Iglesias, incluyó un cuento, el del ciempiés y la cucaracha —¿son tan distintos los cuentos y la historia?—. Entonces abordó la ambivalencia y la complementariedad entre la historia y la literatura. Ambas, aseguró, son «vivencias cognitivas y emocionales en las que, como diría el propio Brodsky, nos va el frágil sentido que podemos dar a nuestro paso por la tierra». En otra ocasión, a propósito de la cuestión de la verdad, recordó que, en griego, lo contrario de la verdad no es la mentira sino el olvido. Responde a las preguntas antes del acto académico sin prisas y fijándose en los matices, de manera pausada. Sopesa con cuidado cada palabra. No es que le embargue la duda, sino que, precisamente, la vida le va en ello, porque cree que el lenguaje es «expresión de nuestro pensamiento». «Es del todo imprescindible y hay que cuidarlo mucho».
Iglesias ha criticado en reiteradas ocasiones el presentismo que caracteriza el debate histórico en la actualidad. Por eso, reivindica una memoria que se conciba como conciencia histórica, es decir, que vaya «mucho más allá de aprender fechas y personajes» y «comprenda, a través de narraciones, el legado de anteriores generaciones». En este sentido, entronca con quienes defienden la necesidad de recordar para evitar los errores del pasado, aunque advierte sobre el peligro de los «guardianes del resentimiento». Y realza el rol fundamental de la Historia para contextualizar el momento que vivimos: «Un individuo o un pueblo sin memoria, que no conoce su pasado, no puede proyectarse al futuro».
¿El pensamiento está determinado por el lenguaje? ¿O, por el contrario, impulsa a la palabra más allá de sus límites?
Ninguno de los grandes científicos cognitivos, como Gerard Holton o Steven Pinker , habla de determinismo, sino de interrelación. No sabemos lo que es primero, pero el ser humano es la única especie que puede representar su pensamiento a través del lenguaje. No solo se comunica, sino que se vuelve algo más: es una creatividad. Otras especies, sobre todo los mamíferos, también se comunican entre ellos. Las experiencias científicas que se han hecho con gorilas, chimpancés y bonobos muestran que es posible que entiendan signos, pero no son capaces de comprender la complejidad de un lenguaje. Por lo tanto, estamos ante uno de los productos de la evolución de la especie humana que nos sitúa en un grado de importancia y de responsabilidad en la naturaleza. Las dos cosas.
En su discurso de ingreso en la RAE afirmó que «los humanos pueden resistir cualquier cómo si tienen un porqué». En la era de la posverdad, ¿cómo construir un porqué común?
Me resulta difícil dar una norma. Creo que cada uno, al hacer nuestro trabajo con rigor y honestidad intelectual, colaboramos en ello. No cambiamos el mundo, pero sí

agosto 2023 Nuestro Tiempo —39
LA MEMORIA
«Hay que definir la verdad con minúscula siempre. Los hechos existen y, como decía Hannah Arendt, no se puede volver atrás. Pero la historia, igual que todo en la vida, necesita de un marco de significación»
Real aprecio podemos cambiar nuestro entorno. Una experiencia que tengo después de tantos años dando clase en la universidad es que hay detalles que, en ese momento, parece que pasan desapercibidos pero calan en las personas. Sucede con frecuencia que algunos exalumnos me cuentan algo que yo dije, de lo que no me acuerdo, pero que les conmovió entonces. Esto es muy satisfactorio para una profesora.
En el currículum de Carmen Iglesias, la referencia a la Corona no aparece solo en las dos Reales Academias a las que pertenece. Después de conseguir la cátedra de Historia de las Ideas y Formas Políticas en la Complutense, la designaron en 1984 tutora de la infanta Cristina y fue preceptora en temas de Historia del entonces príncipe Felipe entre 1988 y 1993. Inauguró el nuevo milenio con una segunda cátedra, esta vez en Historia de las Ideas Políticas y Morales en la Universidad Rey Juan Carlos. Como reconocimiento a su labor en favor de la Casa Real, el rey emérito le concedió en 2014 el último de los siete títulos nobiliarios vitalicios que nombró durante su reinado: condesa de Gisbert, el primer apellido de su abuela materna. En una entrevista en El País en 2015, Iglesias admitió que este título le hace sentirse «cercana a los personajes» de sus estudios.
Varias conferencias que ha dado enfocan la verdad y la mentira desde una perspectiva política. En ese sentido, ¿qué es la verdad? Hay que definir la verdad con minúscula siempre, porque no hay verdades absolutas. La verdad de los hechos, en la historia, es una verdad factual. Los hechos existen y, como decía Hannah Arendt, no se puede volver atrás. Pero la historia, igual que todo en la vida, necesita de un marco de significación. Arendt también defendía que no se pueden confundir las opiniones con la realidad del hecho. Lo que sí puede pasar es que el marco de la significación, con su metodología y un quehacer riguroso, puede cambiar de acuerdo a los nuevos datos que surjan. De lo contrario, culmina Arendt, hay que salir corriendo. Es lo que hizo ella con los nazis.
¿Y en qué consiste la mentira? Este tema me recuerda a la historia de la
relación entre España y América, que ha sido siempre tan enrevesada. Al respecto, Enrique Sueiro escribió un libro contra las leyendas negras titulado Mentiras creíbles y verdades exageradas. Es decir, trata asuntos que ocurrieron en parte, pero, al exagerarlos, se convierten en mentiras. Por ejemplo, aunque sí se puede hablar de violencia, nunca hubo genocidio contra los indígenas por parte de España. Isabel la Católica los protegió desde un primer momento a través de la legislación.
¿Qué alcance tiene ese nuevo movimiento que pretende aclarar las relaciones entre España y el continente latinoamericano desde la desmitificación?
En 2021, la Real Academia de la Historia participó de un documental llamado España, la primera globalización, que vale muchísimo la pena. En él también habla una nueva generación de historiadores latinoamericanos, personas con alrededor de cincuenta años, una edad muy importante a nivel intelectual, que están escribiendo sobre muchos aspectos de esta historia. Muchos cuentan cómo pensaban que España se había llevado toda la riqueza. Pero descubrieron que todo se había quedado ahí: desde las iglesias hechas con pan de oro hasta las universidades, que se construyeron en Latinoamérica dos siglos antes de que lo hicieran en América del norte.
40—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«Hay asuntos que ocurrieron en parte, pero, al exagerarlos, se convierten en mentiras. Por ejemplo, aunque sí se puede hablar de violencia, nunca hubo genocidio contra los indígenas por parte de España»
Precisamente, desde que encabeza la Real Academia de la Historia, ha impulsado muchos proyectos que han intentado divulgar en el espacio digital el conocimiento científico en esta línea de investigación.
Este mismo año, los reyes presidieron la presentación del portal Historia Hispánica. Se trata de un mapamundi que geolocaliza la historia de España y América, así como de los hispanistas que hubo en los cinco continentes. La base de todo ello es el Diccionario Biográfico electrónico que lanzamos en 2018. [La herramienta, que engloba más de 50 000 personajes, ya ha captado a doce millones de usuarios al mes, procedentes de doce países]. Este portal responde al quién, describe la vida de personas relevantes de todas las profesiones: maestros, payasos, futbolistas… Ahora, con este mapa, hemos añadido al quién el cuándo, el dónde y el qué. El objetivo es que los jóvenes, que utilizan cada vez más los medios digitales, tengan la historia disponible en este formato. No hay nada en el mundo en este momento parecido a esto. Nos copiarán.
¿Inspiró la pandemia nuevos proyectos en la Real Academia de la Historia?
En efecto. Decidimos aportar nuestro grano de arena y, por eso, nos dedicamos a hablar sobre un periodo histórico o un personaje cada día de los 99 que pasamos encerrados en casa. Después de todo ello pude escribir un pequeño libro titulado Historia de las pandemias, un recorrido al modo en que las pestes y las epidemias colectivas acompañan la historia de Europa.
Todos estos proyectos dan cuenta de la atención que ha prestado al cómo de la historia, es decir, a la forma en que contamos y transmitimos. En esta línea, defendía en una entrevista que es importante cuidar de este aspecto «no para ahondar en la división de los

agosto 2023 Nuestro Tiempo —41
españoles, sino en la normalización de la vida».
Eso lo decía Ramón Menéndez Pidal en Los españoles en la historia, que se puede leer como si fuera un libro de ahora. Es breve, pero se escribió en una situación política parecida a la actual, aunque Menéndez Pidal creía que no volvería a ocurrir.
Parece que nos repetimos siempre. Pero la historia no se repite. Las emociones de los seres humanos son siempre las mismas, lo que cambia es la razón. Los impulsos que guían las situaciones, sobre todo los negativos, se parecen. Pero son totalmente diferentes porque el contexto no es el mismo. La clara interacción social que existe hace imposible estar seguros de lo que va a pasar nunca. La historia es abierta, por mucho que quieran cerrarla.
¿Cómo normalizar el continuo diálogo sobre la historia y sobre la memoria?
La memoria es experiencia. Pero la historia es una de las patas fundamentales de nuestra existencia. Respecto a este tema, me gusta mucho citar a Jacqueline de Romilly, una académica francesa: «En la escuela, si te enseñan a leer y escribir, tienes ganado el terreno». Hace poco, me encontré con las declaraciones de un científico cognitivo que comentaba la posibilidad de que la escritura a mano

desaparezca en esta civilización. Los jóvenes cada vez escriben menos porque recogen la información en dispositivos. Pero lo que no puede desaparecer es la lectura. Da igual que sea en papiros, pergaminos, imprenta… Siempre habrá una tecnología u otra, pero es fundamental leer, porque es lo que trasciende a la experiencia de lo que ha sucedido hoy. Es crucial para el futuro saber qué ha pasado e intentar que no ocurran los mismos errores.
el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Qué diagnóstico hace de las aulas para que suceda esto?
En primer lugar, me gustaría decir que llevo en el corazón el Premio Miguel Ángel Blanco, que me otorgaron en 2022. [Lo dice emocionada, con un tono muy noble]. Respecto a las aulas, debo decir que el actual sistema educativo hace que el nivel vaya para abajo. Los más perjudicados son los más desfavorecidos, porque las familias que pueden hacer un esfuerzo invierten en institutos y universidades que enseñan de verdad. Pero las que no… se quedan atrás. Además de dejar absolutamente abandonadas a las personas, se pierde mucho talento en el camino. Porque el talento no se halla entre altos y bajos, sino que está por ahí esperando a ser encontrado. Y hay que sacarle el lustre, algo difícil en una enseñanza que niega el estímulo de obtener una buena nota y poder conseguir unas becas. Yo, por supuesto, no hubiera podido salir adelante sin un sistema como el que hemos tenido toda la vida.
En 2021 se realizó una encuesta en Navarra, y un 57 por ciento de los estudiantes de la ESO dijo saber lo que era ETA y un 0,5 por ciento sabía sobre
¿Podemos esperar pronto una obra del calado de No siempre lo peor es cierto. Estudios de historia de España?
Es un libro que hice con mucho gusto [Se ríe]. Debería haber preparado otros dos, pero ya no tengo tiempo. Escribo mu-
42—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo
«El sistema educativo hace que el nivel vaya para abajo. Los más perjudicados son los más desfavorecidos, porque las familias que pueden invierten en institutos y universidades que enseñan de verdad»
cho, pero para conferencias y artículos dispersos. Nunca cuento con el espacio para ordenarlos.
¿Qué tiene que leer un universitario para entender el mundo actual?
Recomiendo La tabla rasa de Pinker. Y luego hay novelas que se complementan con la historia de forma ejemplar. Por ejemplo, Un verdor terrible, de Benjamín Labatut, transmite cómo la ciencia nos ha cambiado la percepción de la realidad desde que comenzó a finales del siglo xix y principios del xx. Es un libro que, al hablar de ciencia, no puede ser ficción, porque los asuntos sobre los que trata son verdad. A mí me llamó un poco la atención cuando me lo regalaron. Me preocupaba mucho un libro que mezclaba ciencia y ficción. Pero Labatut hizo lo que Ana Caballé, una querida amiga que se dedica al género biográfico. Ella dice que la biografía no es el exterior de una vida, sino también penetrar en la psique del biografiado.
¿No es esa una ambición utópica?
Penetrar en el alma es bastante difícil. Heisenberg , Schrödinger , todos los grandes científicos alcanzaron en su momento una ecuación de un modo más bien misterioso. Lo describen ellos mismos como una especie de éxtasis, de concentración rara y pura. Desaparecían de repente para meterse en lugares aislados. Labatut coge eso que sabemos sin detalles y lo cuenta de forma que te pones en el lugar del protagonista. Y está bien narrado, con los detalles de cómo llegaron a estudiar las famosas partículas elementales que cambian con la mera observación y que hacen al mundo en apariencia tan inestable. Esos descubrimientos han movido los cimientos de nuestra época, porque ahora parece que el universo está constantemente construyéndose, como también es el caso del marco conceptual de la historia. Nt
Pensamiento crítico y humanista
Durante su intervención en el Día del Patrón de Filosofía y Letras, Iglesias realizó una defensa de la trascendencia de las humanidades en la educación como salvaguarda del pensamiento crítico. En este sentido, señaló que la palabra y la historia son «cuestiones indispensables para el conocimiento social». De ahí que la tarea del historiador sea ejercer de «traductor» del pasado: «La historia no es ficticia, por lo que no puede decirse de cualquier manera. El lenguaje y la historia tienen unas reglas convencionales». De esta forma, presentó los hechos y la realidad formal como «dos de las cosas más atacadas hoy en día» con el fin de realzar la necesidad de cuidar cómo se muestran las verdades factuales: «La narración tiene la capacidad de modificar la percepción de los hechos históricos, puede afectar incluso a la inclinación ética y destruir lo que nos une». Por eso, culminó su conferencia abogando por basar la narrativa historiográfica en la verdad de los hechos para restituirla.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —43
«Heisenberg, Schrödinger, todos los grandes científicos alcanzaron una ecuación de un modo más bien misterioso. Lo describen como una especie de éxtasis, de concentración rara y pura. Esos descubrimientos han movido los cimientos de nuestra época, porque ahora parece que el universo está constantemente construyéndose»
FIRMA INVITADA
José María de Paz
Todo al verde
en 2015—, se ha impuesto con fuerza en el discurso público la idea de que es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura no se incremente más de dos grados centígrados respecto a la era preindustrial, los dulces tiempos del Antiguo Régimen de los que hablaba Talleyrand
Este enfoque centrado en la mitigación ha encubierto, sin embargo, un debate ineludible. Esas políticas solo obtendrán resultados a muy largo plazo, y su eficacia dependerá de un mínimo consenso global en su aplicación: de poco sirve una Europa neutra en emisiones si Estados Unidos, China y la India no nos acompañan en este camino; el clima es poco sensible a las fronteras geopolíticas. Por eso es preciso ponerse manos a la obra en aquello en lo que los humanos siempre hemos demostrado ser eficaces: adaptarnos a nuestro entorno. En este caso, el contexto vendrá marcado no solo por los efectos negativos derivados del cambio climático, como sequías cada vez más recurrentes, sino también por disrupciones sociales y políticas cuyo ejemplo más notorio son las potenciales migraciones masivas desde las zonas más vulnerables.
«Las políticas para mitigar la crisis climática solo obtendrán resultados a muy largo plazo. Por eso es preciso ponerse manos a la obra en aquello en lo que los humanos siempre hemos demostrado ser eficaces: adaptarnos a nuestro entorno»
UNO DE LOS PRIMEROS MITOS de nuestra civilización es el de las edades del hombre. Ya Hesíodo —en el siglo viii a. C.— contaba en Los trabajos y los días el paso desde la dorada estirpe, cuando el campo era fértil y producía cuantiosos y excelentes frutos, hasta la quinta generación, la edad de hierro, que recuerda bastante a la actual, llena de fatigas, inquietudes, trabajo y solo alguna alegría ocasional.
También el clima tiene sus edades. Hemos pasado del tiempo feliz de nuestra infancia, con blancos inviernos y caladas primaveras, a esta época en la que las nieves son ya cosa de antaño, la pluviometría va a devenir en ciencia exacta —ni llueve ni lloverá— y las olas de calor no ocurrirán solo en el sur y en el mes de agosto.
Por otra parte, los sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no son de mucha ayuda para elevar nuestro ánimo. En el de 2023 se señala que cerca de 3600 millones de personas viven en áreas altamente vulnerables al cambio climático —como Chad, Sudán, República de Congo o Bangladés— y que entre 2010 y 2020 la mortalidad derivada de inundaciones, sequías y tormentas fue quince veces superior en estas regiones que en las zonas con vulnerabilidad muy baja.
A partir de los grandes pactos mundiales sobre el clima —como el Protocolo de Kioto en 1997 y, en especial, el Tratado de París
La adaptación a la crisis actual debería ocupar, por tanto, la prioridad más alta en la lista de tareas de los poderes públicos y de las empresas, confiando en la inveterada capacidad de nuestra especie para innovar y descubrir las soluciones correctas.
Buena muestra de ello es la ciudad de Róterdam, que en 2008 desplegó la Climate Change Adaptation Strategy. Quince años después, dispone de un programa de protección frente a la subida del nivel del mar y las inundaciones provocadas por tormentas gracias a tecnologías de edificación flotante y almacenamiento de aguas pluviales. Tanto esta iniciativa como las diseñadas en San Francisco o París ponen de relieve que el primer paso para adaptar nuestras vidas al cambio climático es tomar conciencia de lo que significa esta transición ecológica y el compromiso, pronto y sincero, de las administraciones públicas y el sector privado para implementar de manera conjunta medidas a corto y medio plazo. Así lo recoge el Pacto Verde Europeo, de diciembre de 2019.
LA PREGUNTA DEL AUTOR
¿Qué urge más: ejecutar medidas de adaptación al cambio climático o reducir los gases de efecto invernadero? @NTunav Opine sobre este asunto en Twitter.
Según los cálculos de la Comisión Europea, para poder alcanzar los objetivos de transición climática formulados en el Acuerdo de París, se precisa una inversión adicional de 180 000 millones de euros al año. Ante esta cifra parece claro que no habrá Europa Verde —ni Europa adaptada al cambio climático— sin la concurrencia de la iniciativa empresarial privada.
¿Imposible? Quizás, pero si lo consideramos en perspectiva resulta difícil encontrar un momento de la historia de la humanidad en que la crisis no haya sido la norma sino la excepción. El cambio climático no es en esto diferente.
José María de Paz [PDG 11] es doctor en Derecho, máster por la Harvard Law School, profesor asociado de Mercados Financieros en la Universidad Pompeu Fabra y socio del despacho de abogados Pérez-Llorca.

44—Nuestro Tiempo agosto 2023
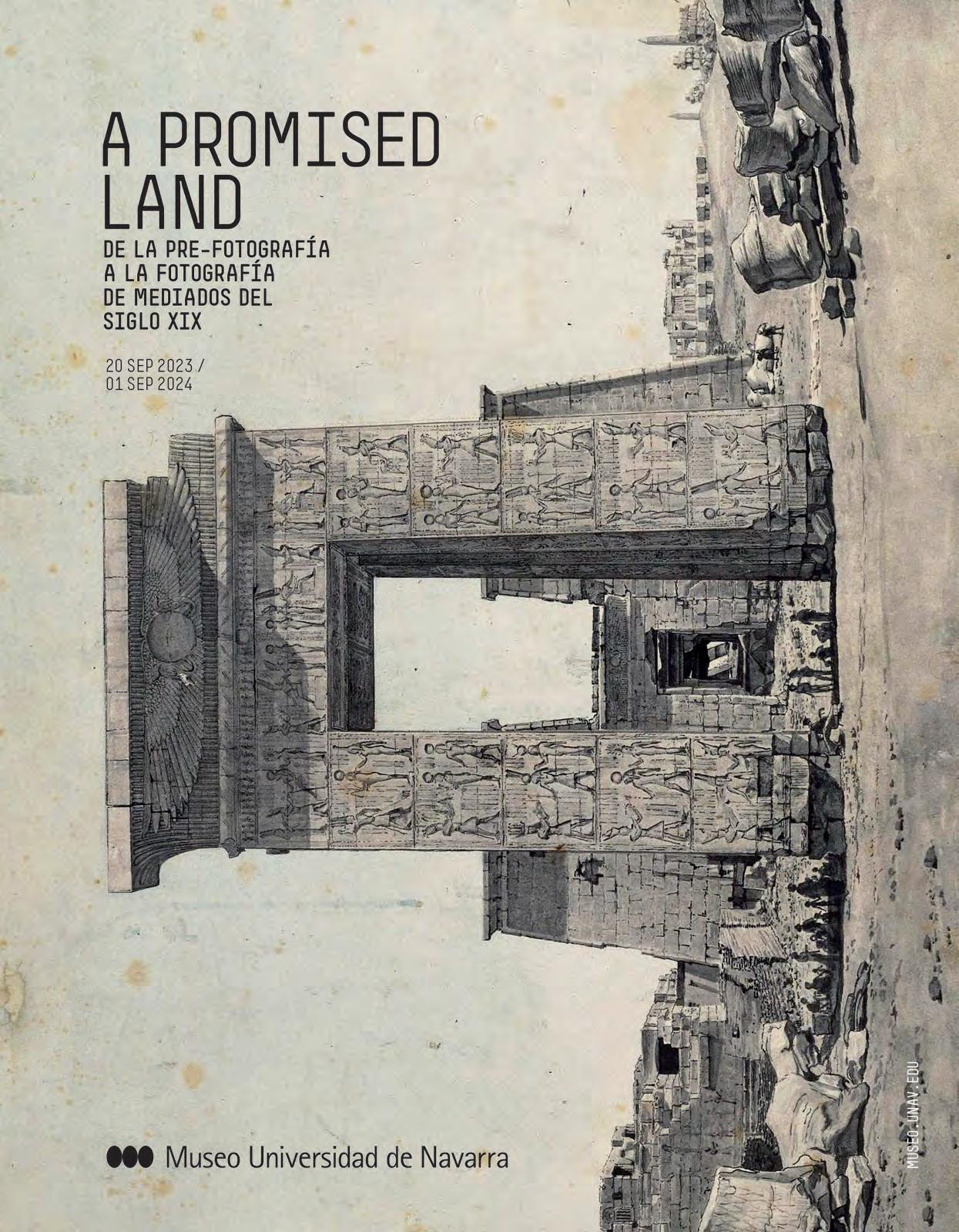
Páramos donde se cobija el alma
A la verdad que retrata José Manuel Navia (Madrid, 1957) en su último proyecto no se llega por autopista. Son carreteras secundarias y caminos de montaña los que conducen a un mundo que se extingue: la España campesina. Su cámara —nuestros ojos— entra sin llamar en casas, tabernas, escuelas. Al otro lado de esa puerta, el polvo sepulta el espacio donde hace seis décadas borboteaba la vida. Deshabitadas solo en apariencia, sus fotografías rescatan la memoria de nuestros abuelos y traslucen el alma de una tierra sin la que, como reclama el autor, «jamás podremos saber quiénes somos ni de dónde venimos».
 texto Ana Eva Fraile [Com 99]
fotografía José Manuel Navia
texto Ana Eva Fraile [Com 99]
fotografía José Manuel Navia
46—Nuestro Tiempo agosto 2023
Grandes temas El alma de la tierra
Parada del coche de línea en Olmedilla de Eliz. En este municipio de la comarca de La Alcarria, en Cuenca, solo había dieciséis personas censadas en 2019. El autobús presta servicio un único día a la semana y solo bajo demanda.

Grandes temas El alma de la tierra
esta es la historia de un niño que una tarde de invierno encontró un tesoro en una lata de dulce de membrillo. Cuando José Manuel destapó aquel cofre decorado con una escena nocturna de un paseo en góndola, descubrió las fotografías que su abuela Ana guardaba como si fueran joyas. El pequeño que se asomaba con fascinación a los retratos familiares tiene hoy 66 años. Y todavía conserva la antigua caja metálica que marcó su norte vital: «A mí me apetece ir donde han ido mis antepasados».
José Manuel Navia se inició detrás del objetivo jugando. La primera cámara que empuñó fue una alemana que su madre había comprado a plazos cuando él nació. Ella también le regaló un curso de fotografía por correspondencia. «Tendría doce años y me atraían sobre todo los archiperres de laboratorio para el revelado», cuenta. A punto de cumplir cinco décadas viviendo del oficio, recuerda cómo a los diecisiete dio sus primeros pasos profesionales para pagarse los estudios de Filosofía. «Pura», le gusta especificar. Hizo fotos para una editorial de libros de enseñanza hasta los treinta y luego no volvió a tener una nómina. Siempre pensó que se dedicaría al universo de la palabra hasta que cayó en sus manos el libro Sixty Years of Photographs del neoyorquino Paul Strand. Entonces apenas sabía quién era y le cautivó «esa mezcla de sencillez y profundidad que tienen las buenas obras».
Después de aquella primera monografía, su biblioteca creció sin pausa. Devoró la obra de Dorothea Lange, Lisette Model, Walker Evans, Cartier-Bresson, Eugene Smith, Diane Arbus y Robert Frank. De los grandes maestros, José Manuel Navia aprendió que la fotografía no solo era una técnica que había que dominar, sino un lenguaje, una actividad intelectual que gozaba de la misma consideración que la literatura o la filosofía. Este revelador hallazgo desequilibró su balanza: él también quería contar el mundo fotográficamente. Pero decidió hacerlo en color, algo pionero en España. «Para mí era un reto —explica—. Me di
cuenta de que si me centraba en el blanco y negro iba a acabar imitando a los que admiraba. En cambio, con el color eso no podía pasar». Así, apoyado en esos referentes «como muletas que dan fuerza para buscar tu camino», se lanzó a encontrar su propia mirada.
A principios de los años ochenta, mientras en su Madrid natal despuntaba la movida, Navia se alejó de la ciudad moderna en busca del latido primigenio. En tiempos de la Chica de ayer, el fotógrafo puso a foco el adverbio que completa el título de la canción. Abandonó las calles que le habían visto crecer y emprendió su particular viaje al centro de la tierra. Este recorrido le llevó a explorar veinticinco comarcas de la España campesina azotadas por la despoblación.
En la aldea leonesa de Balouta, encontró a Rosalía faenando en el campo. De joven había emigrado a Argentina porque no había dinero. La foto de su chica de ayer, tomada durante el verano de 1979, es la más antigua del corpus del proyecto «Alma Tierra», producido por Acción Cultural Española. Un libro y una exposición que, como detalla su autor, constituyen un doble homenaje. Por un lado, «a quienes ya no están, a su cultura y a su memoria, que es la memoria de la tierra». Y, por otro, «a las personas que, con energía, resignación o ilusión, resisten y pelean cada día por poblar ese mundo rural que se fue o que se está yendo».
el vacío habitado. Hoy se emplea la expresión «España vaciada» para referirse a este fenómeno que ha permanecido invisible durante décadas. Según apunta Navia, la novela La lluvia amarilla de Julio Llamazares representó en 1988 «uno de los primeros aldabonazos sobre este problema cuando nadie hablaba de él». Amigos y cómplices en «Alma Tierra»
Llamazares firma el ensayo «Se vende», que, a modo de epílogo, cierra el libro coeditado por Ediciones Anómalas—, reivindican que esos territorios sufren el olvido, pero no están vacíos: atesoran un fecundo patrimonio de saberes esenciales de los que la sociedad actual puede
cosechar grandes enseñanzas. «Hay mucho que aprender de nuestro pasado», advierte José Manuel Navia . Valores como la solidaridad, «esa necesidad de apoyarse unos a otros para sobrevivir». O la autarquía de familias y pueblos que, con mucho esfuerzo, lograban subsistir por medios propios. También la austeridad —«tan ligada a la libertad»— y el saber estar en soledad, «ese recogimiento».
Para que el legado de los ancestros no se pierda, Navia conversa con los protagonistas de «un mundo que agoniza», como escribió Miguel Delibes en 1979. Su cámara, ahora micrófono, da voz a la resistencia rural. Algunos de sus testimonios se escuchan en los textos breves que acompañan a las imágenes. Antonia Ferrer no quiere dejar su casa en Luco de Bordón, Teruel, donde vive sola: «Aquí, en el pueblo, es donde mejor estoy. Aquí todo me habla». Tampoco se doblega el cura Toño Arroyo, con más de cuarenta años de entrega a las gentes de las Tierras Altas de Soria. Desde que trasladaron a su compañero Jesús, recorre en solitario los 57 pueblos y aldeas de esta comarca, casi la mitad deshabitados. Ambos compartían una frase que continúa resonando en el corazón del fotógrafo: «Nosotros somos el 113, porque llegamos a donde no llega ni el 112».
Sus palabras, épicas, se entretejen con las de pensadores que, según dice Navia, «han puesto suelo bajo mis pies». Citas de Luis Mateo Díez, Albert Camus o Julio Caro Baroja , entre otros, guían su trabajo ya desde el título, tomado de unos versos de los Cantos de Giacomo Leopardi: «Ojalá con vosotros yo yaciese / y mi sangre regara esta alma tierra». Este proyecto, su vigésimo fotolibro desde que en 2001 publicó su primera monografía, ahonda con profunda sencillez en la idea de la comunicación como reconocimiento: «Siempre he tratado de ver el mundo buscando reconocer más que descubrir, y sé que en ese mirar nos encontraremos también a nosotros mismos en un viaje de regreso al origen». Como el que a él le inspiraron las fotografías de la vieja lata de membrillo. Nt
48—Nuestro Tiempo agosto 2023
Inés Vara, de Riofrío de Aliste, en Zamora, aún amasa, arropa y cuece el pan en casa. Navia la inmortalizó en 2019. Detrás de esta tarea humilde que habla de la capacidad de ser autónomos, de una independencia radical, Jean Giono veía en Les vraies richesses (1937) la renuncia a muchas cosas y la creación de otras nuevas. Un antiguo gesto tan pequeño como revolucionario, «capaz de destruir todos los gobiernos del mundo».

agosto 2023 Nuestro Tiempo —49
Berbusa, pueblo deshabitado en el camino de Ainielle (2012). Este paisaje oscense inspiró a Julio Llamazares La lluvia amarilla, una historia de soledad que ha dejado de ser ficción en dos tercios del territorio de España.

Las ovejas de Eutimio atraviesan la aldea de Valduérteles (2011). Cada vez escasean más los grandes rebaños en las Tierras Altas de Soria. Y cada vez son menos los que practican la trashumancia; hoy la mayoría de los pastores permanecen durante todo el año en sus lugares de origen.

En algunas aldeas de la comarca de Campo de Montiel, en Ciudad Real, se cuenta con los dedos de una mano el número de personas censadas. «De Aragón a Extremadura, de Galicia a Andalucía, de la meseta del Duero a la de La Mancha, miles de pueblos se han despoblado. Que se vendan enteros no es lo peor; lo peor es que nadie los compra, porque a nadie le interesan ya». Esta casa del municipio de Almedina (2019) ilustra las palabras de Julio Llamazares en el epílogo del último libro de Navia. «Vendida el alma, el cuerpo poco sirve».

50—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes
El
de la
temas
alma
tierra
Durante el invierno, solo dos o tres habitantes recorren las calles de Luco de Bordón, en la provincia de Teruel. Uno de ellos es Antonia Ferrer, que vive sola desde que falleció su hermano. Ella se resiste a dejar atrás sus raíces en la comarca de El Maestrazgo, la tierra que la vio nacer a ella y a sus antepasados. «Aquí, en el pueblo, es donde mejor estoy. Aquí todo me habla», le dijo a Navia en febrero de 2019.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —51
El paso del tiempo se manifiesta en puro polvo. La tierra se ha ido sedimentando sobre los objetos que quedaron atrás cuando las personas partieron de sus hogares. Un carro, un zapatito, un babi son las huellas del pasado. Para Navia, fotografiar esos lugares deshabitados, como esta casa de la comarca de El Maestrazgo, en Teruel (2019), es fotografiar los lugares de la memoria.

52—Nuestro Tiempo agosto 2023
Angelines Villacampa luchó mientras pudo por mantener prendido el hogar de su casa familiar, Casa Malláu, la única en pie de la minúscula población de Susín, en la comarca oscense de Sobrepuerto. Angelines falleció pocos meses después de que Navia la fotografiara en 2012 al abrigo del fuego para paliar el frío del invierno del Pirineo aragonés.

Desde la calle Mayor de Villar del Río, la torre de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Vado parece un apéndice de la casa de Juanita Martínez. En realidad, una callejuela las separa. Su marido falleció y lleva años escuchando sola las campanas que tocan a misa. Navia tomó esta fotografía en 2011 a su paso por la comarca de las Tierras Altas. La provincia de Soria es una de las que suma más pueblos abandonados.

Belén Marqués nació, como Navia, en el barrio madrileño de Prosperidad. Sus padres emigraron de Piedrahíta, en Ávila, a la capital. Ella, tras una carrera empresarial en el sector de los seguros y una excedencia, decidió regresar a la tierra de sus antepasados. Desde 2015 es ganadera en Villafranca de la Sierra, localidad también situada en el valle del Corneja. Esta imagen data de 2019.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —53
Hace quince años que Alberto Toro eligió su último destino docente: la aldea de Pitarque, en El Maestrazgo (Teruel). Formado en Boston y Harvard, cree en las escuelas unitarias, que no desarraigan a los niños de su entorno. Él y sus cuatro alumnos —Begoña, Eloy, Ismael y Achraf— recibieron a Navia en enero de 2019. Las escuelas son la verdadera esperanza de la España rural. En la actualidad, muchas se mantienen gracias a los hijos de familias inmigrantes que llegaron buscando una nueva vida.

El escritor Gyula Illyés advertía ya en 1936 que «los días del mundo antiguo estaban contados». En Estall, un pueblo perdido de la sierra del Montsec, en Huesca, la última casa se cerró en 1974. Entonces, Santiago Pena, su último vecino, se instaló en el edificio mejor conservado: la escuela. Vivió solo durante casi treinta años. Las fotografías de Navia, también la del aula abandonada de Estall que tomó en 2019, invitan a reflexionar sobre el pasado. Ahora que la cultura campesina da los últimos coletazos, «Alma Tierra» nos recuerda que «de lo que se muere se pueden adquirir grandes enseñanzas». Porque las ruinas de ese mundo ayudan a entender mejor nuestro tiempo.

54—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas El alma de la tierra

alumnos han compatibilizado este curso su carrera universitaria con la práctica deportiva de alto rendimiento en 38 disciplinas gracias a una nueva edición del programa Talento Deportivo que impulsa el Centro de Estudios Olímpicos.
NOS VISITARON
JAMES ARTHUR
Director del The Jubilee Centre for Character and Virtues
MORTEN MELDAL


Premio Nobel de Química 2022
MARÍA PAGÉS
Directora y coreógrafa
TYLER VANDERWEELE
[13.02.23 Centro Humanismo Cívico] «Formar a la gente para poder vivir bien en un mundo en el que merezca la pena vivir». Este es el objeto de la educación según James Arthur, director del The Jubilee Centre for Character and Virtues de la Universidad de Birmingham. Uno de los promotores de la educación del carácter y la ética de las virtudes impartió tres seminarios en los campus de Madrid y Pamplona sobre la trascendencia y el impacto social de esta disciplina: «Cuantos más ciudadanos virtuosos y con propósito haya, más sana será la sociedad». Porque, como explicó, el desarrollo individual no se puede separar del de la comunidad. Una de las trabas que debe vencer este enfoque es el mercantilismo. «Ponemos la economía por encima de todo, incluso de las virtudes y la moral», lamentó Arthur durante el evento, que contó con el apoyo de la Fundación Ciudadanía y Valores.
[02.06.23 Facultad de Farmacia y Nutrición] Desde que en octubre de 2022 le concedieron el Nobel de Química, a Morten Meldal se le ha duplicado el trabajo. De sus nuevas tareas la que más le entusiasma es dedicar tiempo a contagiar su pasión por esta rama del saber porque «todo —tú, yo, lo que nos rodea, tener hambre o enamorarse— es química». Y se enfoca en los más jóvenes: «Tenemos que enseñar a los niños de forma muy visual e ilusionante, con experimentos y herramientas de realidad virtual. Adquirir una base científica sólida les permitirá convertirse en excelentes universitarios». Por eso, durante la lección magistral que impartió en la Facultad de Farmacia y Nutrición, el profesor de la Universidad de Copenhague presentó un plan formativo con materiales diseñados para alumnos de todas las etapas: «Queremos ayudar a los profesores a enseñar la química del día a día de la manera más sencilla».

[09.06.23 Museo Universidad de Navarra] María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, será la figura principal del ciclo Museo en Danza. La coreógrafa abrirá la temporada escénica de la Universidad el 21 de septiembre con el solo autobiográfico Amor de Dios La pieza adentra al espectador en las salas de la academia de flamenco que fue el refugio de esta sevillana cuando llegó con quince años a Madrid.

Pero no es el único estreno absoluto que la artista —reconocida durante la primera edición de los Premios Talía creados por la Academia de las Artes Escénicas de España— ofrecerá en el campus de Pamplona. También codirigido por ella y El Arbi El Harti, en octubre Pagés compartirá con el público en las salas del Museo un espectáculo resultado de una residencia artística inspirada en la exposición «Una tierra prometida. Del Siglo de las Luces al nacimiento de la fotografía».
[14.03.23 Instituto Cultura y Sociedad] La felicidad y la satisfacción vital, la salud mental y física, el sentido y el propósito, el carácter y la virtud, y las relaciones sociales cercanas son las claves para la realización personal. Así lo expuso Tyler VanderWeele , director del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard, durante la VIII Lecture del Instituto Cultura y Sociedad. Ante estas evidencias científicas sobre los componentes del desarrollo humano alcanzadas por su equipo de investigación, el catedrático enfatizó la necesidad de fomentar políticas que consideren la perspectiva de la plenitud humana con el fin de lograr sociedades prósperas. VanderWeele destacó asimismo cómo esos estudios ponen de relieve la importancia de la familia, el trabajo, la educación y las comunidades religiosas como ámbitos en los que con mayor frecuencia se dan las condiciones para el pleno desarrollo personal.
56—Nuestro Tiempo agosto 2023
Director del Human Flourishing Program
128 CAMPUS
© CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS
personas y 346 empresas e instituciones aportaron donaciones económicas a la Universidad durante el curso 2021-22. Su generosidad permitió destinar más de 20,5 millones de euros a diferentes proyectos, líneas de investigación y becas.
ALFOMBRA ROJA
«Ezina, ekinez, egina». Esta frase en euskera que José M.ª Rodríguez Ibabe [Tecnun 80 PhD 84] solía decir con bastante frecuencia resume su legado al frente de Ceit: «Lo imposible, poniéndose a ello, está hecho». El catedrático de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica asumió en 2017 la presidencia ejecutiva del centro tecnológico que impulsó la Universidad en el campus de San Sebastián en 1982. Y este curso ha tenido la oportunidad de vivir en primera línea un acontecimiento histórico: celebrar los cuarenta años de trayectoria y colaboración de Ceit con las principales empresas vascas para el impulso de la innovación tecnológica.
Durante estas cuatro décadas de andadura, el centro, que nació con la misión de «atender las necesidades de la industria a través de la investigación aplicada», según recordó Rodríguez Ibabe, ha cosechado 350 tesis doctorales, más de 1300
publicaciones científicas, 2000 aportaciones a congresos, un centenar de proyectos internacionales, 18 spin-offs y 400 investigadores transferidos al tejido industrial. El aniversario abre un nuevo horizonte delimitado por una triple apuesta: especialización, desarrollo de activos tecnológicos y gestión del talento, como se detalla en el plan estratégico de Ceit. Para liderar esta etapa Eduardo Ayesa [PhD Tecnun 92] e Ignacio Martín San Vicente [Tecnun 77] relevan a José M.ª Rodríguez Ibabe y José M.ª Vázquez Eguskiza en la presidencia ejecutiva y corporativa, respectivamente. Apoyado en la relación sinérgica con la Escuela de Ingeniería, el centro continuará demostrando en el futuro, como aseguró la vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad, Paloma Grau, su capacidad para innovar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
NOVEDADES
Desde principios de año se han puesto en marcha cinco cátedras que, enraizadas en la Estrategia 2025 de la Universidad, desarrollarán actividades investigadoras, académicas, docentes y divulgativas.
· Cátedra para el desarrollo del emprendimiento (Bic Gipuzkoa y Escuela de Ingeniería-Tecnun). Reforzará las competencias vinculadas a la innovación de estudiantes, investigadores y alumni.
· Cátedra sobre nuevos modelos en materia de vivienda y urbanismo (Nasuvinsa y Escuela de Arquitectura). Investigará sobre edificación sostenible y nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación y construcción.
· Cátedra de empresa ISS (ISS, Facultad de Económicas y Escuela de IngenieríaTecnun). Estudiará el propósito como palanca de la sostenibilidad en las organizaciones.

· Cátedra Sanitas de salud y medio Ambiente (Sanitas e Instituto de Biodiversidad y Medioambiente del Centro Bioma). Analizará cómo los modelos de desarrollo sostenible influyen en la salud de las personas.
· Cátedra IDEA de nuevas longevidades (IDEA e Instituto Cultura y Sociedad). Abordará los retos del envejecimiento demográfico desde una perspectiva de solidaridad entre generaciones.

Ceit: cuatro décadas de innovación tecnológica al servicio de la industria
agosto 2023 Nuestro Tiempo —57
7791
CAMPUS REPUTACIÓN
Doce grados en el top. Según el último ranking publicado por el diario El Mundo, doce grados de la Universidad se encuentran entre los mejores de España. Destacan las titulaciones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Nutrición y Dietética (primer puesto); ADE, el doble grado de ADE y Derecho, y Enfermería (tercero); Farmacia y Medicina (cuarto); y Arquitectura, Economía, Relaciones Internacionales e Ingeniería Eléctrica (quinto).
La segunda mejor de España. La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) señala un año más a la Universidad de Navarra como la segunda del país —le precede la Universidad Autónoma de Barcelona— y la primera privada. Entre las áreas que evalúa el ranking CYD, figura primera en Orientación Internacional, segunda en Investigación y tercera en Enseñanza y Aprendizaje. Por regiones, Navarra obtiene los mejores indicadores de rendimiento, seguida de Cataluña y el País Vasco.
Entre las cien primeras por materias. Como indica el QS World Ranking by Subject 2023, la Universidad se posiciona entre las cien mejores universidades del mundo en las materias de Filosofía, Teología, Enfermería, Comunicación, Contabilidad y Finanzas, y en Dirección y Administración de Empresas.
El IESE, número 2 global. El ranking sobre programas de formación de directivos que publica el diario Financial Times sitúa al IESE en el segundo lugar del mundo en la clasificación global, por detrás de HEC París. En la categoría de programas abiertos, la escuela de negocios de la Universidad encabeza el listado, y en programas a medida alcanza la cuarta posición.
La Clínica, el mejor hospital privado español. Los rankings World’s Best Hospitals de la revista Newsweek, que analizan más de diez mil centros de 28 países, reconocen, por cuarto año consecutivo, a la Clínica Universidad de Navarra como el primer hospital privado español. También lidera las especialidades de Oncología, Neurología y Digestivo.
1. ¿Se puede sentir una obra de arte si no se entiende a primera vista? Por supuesto que sí. Como argumentan los profesores Fernando Echarri y Carmen Urpí en 10 claves para comprender el arte contemporáneo, una mirada superficial es la causa de que algunos espectadores se pierdan una experiencia reveladora del mundo y de la propia naturaleza humana.
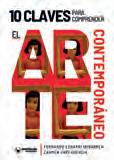
2. Coincidiendo con el sesenta aniversario de la inauguración del último concilio ecuménico, Pablo Blanco Sarto [Filg 89 PhD 97 Teo 03 PhD 05] ha publicado Benedicto XVI y el Concilio Vaticano II. La obra ahonda en el legado teológico de Ratzinger, que participó en el mayor acontecimiento eclesial de los últimos tiempos como perito.
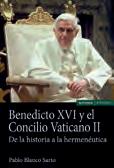
3. Álvaro González Martínez [Com 14] narra en La voz de los desterrados la historia de los habitantes de Los Molinos, una aldea de La Rioja, a los que expulsaron de su hogar para construir el pantano de Ortigosa. Su memoria, rescatada de las aguas, es la de miles de familias de la España sumergida que, en nombre del progreso, se hundieron en el olvido.
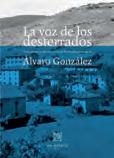
4. De Chaplin a Spielberg, pasando por Wilder, Fellini, Allen o Kiarostami, son legión los directores que se han inspirado para sus argumentos en la creación de una película y en sus profesionales. Pablo Echart [Com 96 PhD 02] introduce al lector en las bambalinas de la gran pantalla en Cine dentro del cine. 50 películas sobre el séptimo arte.
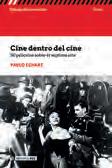
5. Frente a la amenaza y la barbarie terrorista, la universidad fue pionera de la resistencia cívica a ETA. Así lo afirma Ana Escauriaza [His Com 15 PhD 22] en Violencia, silencio y resistencia. ETA y la Universidad (1959-2011). Fruto de su tesis, documenta cómo los profesores universitarios alentaron la creación del Foro de Ermua, de la plataforma ciudadana Basta Ya, así como diversas cátedras e investigaciones para combatir la violencia etarra, que marcó la historia reciente de España.
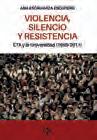
QUIÉN MEJOR
Alfonso Sánchez-Tabernero [Com 84 PhD 88] sabe de lo que habla. Marcó el rumbo de la Universidad durante una década y ahora ha publicado el libro Gobierno de Universidades. Desafíos, modelos y estrategias (EUNSA). Según el catedrático, actuar con criterio, determinación y empatía son «la cabeza, los brazos y el corazón» de los buenos gobernantes.
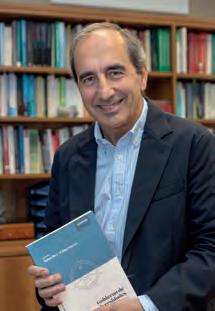
PUBLICACIONES
2 3 4 1 58—Nuestro Tiempo agosto 2023
5
Nueva promoción de doctores: el compromiso con la verdad y la libertad
La Universidad celebró el 2 de junio la investidura de 176 doctores de 27 países. La rectora, María Iraburu, animó a los investigadores que han defendido este curso su tesis «a ser personas que no son antinada ni antinadie —como decía el fundador, san Josemaría Escrivá—, comprometidas con la verdad y, por eso, amantes de la libertad». En nombre de la promoción, Marta Alonso Sanz [Eco 14 PhD 23] destacó que en la disposición de servir a los demás radica la diferencia entre hacer el mejor trabajo y hacer mejores a los demás con nuestro trabajo.
Preparados para ser buenos profesionales y profesionales buenos
Gracias a las donaciones de 5900 antiguos alumnos, empresas e instituciones, 424 jóvenes han estudiado este año en el campus. De ellos, 58 han finalizado su etapa formativa y constituyen la xix promoción de becarios Alumni, una orla de honor que integran más de 1800 personas. El programa, dirigido a alumnos con buen expediente que desean estudiar en la Universidad de Navarra, ha tenido este curso un presupuesto de 2,1 millones de euros, con un importe medio de 8088 euros por beca.


Carolina Ugarte [Psicoped 98 y PhD 03] ha sido nombrada decana de la Facultad de Educación y Psicología, en sustitución de Concepción Naval Hasta ahora dirigía el Departamento Aprendizaje y Currículum y forma parte del grupo de investigación «Excelencia en las organizaciones educativas».


Alberto Pérez-Mediavilla [Bio 88 PhD 93] releva a Luis Montuenga al frente de la Facultad de Ciencias. Compagina su tarea docente en los grados de Medicina, Bioquímica y de Nutrición Humana y Dietética con su campo de investigación en el Cima, sobre dianas terapéuticas para enfermedades neurodegenerativas.

Ana Choperena [Hum 08 PhD His 14] sustituye a Mercedes Pérez como decana de la Facultad de Enfermería. Forma parte del grupo de investigación «Innovación para un cuidado centrado en la persona» y colabora con la Red Winn, para visibilizar la aportación femenina en distintos ámbitos.
Antonio Moreno [Eco 97], PhD por Columbia University, es el nuevo decano de la Facultad de Económicas, en sustitución de Ignacio Ferrero Catedrático de Economía Aplicada, ha sido visiting scholar en las universidades de Columbia, Yonsei, Stanford y en el Fondo Monetario Internacional.

Miami y Boston han sido las dos últimas etapas de los ocho Alumni Meetings celebrados este curso para compartir con los antiguos alumnos las principales líneas de investigación que forman la Estrategia 2025 de la Universidad. Espacios de encuentro y diálogo en torno a cuestiones actuales como salud mental, oncología, medicina paliativa, comunicación digital o salud y bienestar. agosto 2023 Nuestro Tiempo —59

NOMBRAMIENTOS
DE GIRA
Covadonga O’Shea volvería a vivir
En plenos Sanfermines de 1958 decidió matricularse en la primera promoción de Periodismo del Estudio General y, como las clases empezaban meses más tarde, también se matriculó en Filosofía y Letras. Covadonga O’Shea consiguió los dos títulos. Formó parte del equipo fundador de la revista Telva y la dirigió durante veintisiete años. En 2001 puso en marcha el Instituto Superior de Empresa y Moda, que una década después se incorporó a la Universidad de Navarra. Se convirtió, así, en la primera alumni en fundar y dirigir un centro de la Universidad. A la edad de 85, acaba de publicar sus memorias: Volvería a vivir. Incluso en los días nublados.
«un verano me fui con mis amigos a pasar los Sanfermines. El plan consistía en aguantar dos días en pie, de los encierros a la fiesta, y descansar en un campo abierto, donde ahora está la Universidad. Nuestro lema era: “Tonterías, ni media”», cuenta Covadonga O’Shea [Com 63] (Bilbao, 1937). La fiesta grande de Pamplona iba a ser para aquella adolescente inquieta el ínterin entre un año en París, donde descubrió el periodismo, y el inicio de una licenciatura en Alemania. La querencia por ese país le venía de su abuelo materno, a quien admiraba sin haberlo conocido, y que se había formado allá como ingeniero.
Sin embargo, «en Pamplona, charlando al aire libre; entre copa y copa, uno de mis amigos me dijo que iba a estudiar Periodismo ese curso en el Estudio General», recuerda. Aquello fue una especie de detonante que la marcó para siempre. «Pensé que yo también podía hacerlo.
Al llegar a mi casa, conté mis planes de estudiar en Pamplona». El Instituto de Periodismo abría sus puertas ese mismo octubre. La de O’Shea, que empezó su carrera en 1958, sería la primera promoción. Su padre le acompañó a matricularse y, como los estudios de Periodismo no empezarían hasta octubre, se inscribió también en Filosofía y Letras.
La inquietud por contar lo que sucedía se había gestado en O’Shea no mucho antes. La joven bilbaína tuvo una madre
«LOS DE LA MALETA»
Este perfil de Covadonga
O’Shea es la entrega número trece de «Los de la maleta», una serie de reportajes y entrevistas para conocer a los pioneros que levantaron lo que hoy es la Universidad de Navarra.
adelantada a su época y quiso que sus hijos aprendiesen idiomas. Les hablaba en inglés y, en el colegio, el Sagrado Corazón de Bilbao, O’Shea estudió en francés. Cuando terminó sus primeros estudios, hizo un curso de Lengua y Civilización Francesa en la Sorbona y se alojó en casa de unos amigos de sus padres en la Avenue Marceau de París.
Lo que allí aprendió le fue de gran ayuda para moverse con soltura en la vida porque, gracias a aquellas clases para extranjeros, pudo entender mejor Europa y el mundo. Y descubrió la moda. Acudió por primera vez al pase de una colección. Era de Christian Dior y lo presidían los príncipes de Mónaco. Las modelos hacían una reverencia al pasar frente a ellos. Al día siguiente, vio otro desfile de la casa Lanvin. Poco después, el 24 octubre de 1957, cuando O’Shea se dirigía al metro para llegar puntual al aula, vio un revuelo de personas agolpadas a
60—Nuestro Tiempo agosto 2023 Campus Los de la maleta
texto María Tapias Fraile fotografía José Juan Rico Barceló, Archivo Universidad de Navarra y cedidas
la puerta del 30 de la Avenue Montaigne. Se acercó a un periodista y le preguntó si el maestro Dior estaba en la ciudad. Con tono fúnebre le respondió: «Non, madame, il est mort». Ese jueves no fue a clase. Se dedicó a seguir a los cada vez más numerosos admiradores del genio que se congregaban en su casa. Llevaban nardos blancos que fueron depositando en la plaza de l’Étoile, hoy Charles de Gaulle. Sin esperarlo, descubrió el periodismo.
El curso 1958-59 empezó en la Cámara de Comptos. Aún no había campus ni residencias universitarias. Covadonga O’Shea vivía en un piso de la plaza del Castillo con otras estudiantes. En 1962, cuando se inauguró el Colegio Mayor Goimendi, le pareció un palacio. Al año siguiente terminó las dos carreras y consiguió su carnet de periodista. De aquel vibrante periodo fundacional se le grabó con especial intensidad la figura de Antonio Fontán, promotor y primer director de Nuestro Tiempo, catedrático y decano de Filosofía y Letras y primer director del Instituto de Periodismo. Le enseñó
Latín a Covadonga O’Shea, que recuerda el contraste entre «don Antonio con sus ideas —un pensador que a la vez era un señor, entiéndase bien, andaluz—, y los otros profesores, más prácticos y de hacer cosas». Pasado el tiempo, O’Shea valoró más el esfuerzo de Fontán , su categoría humana e intelectual y cómo puso su empeño en llevar a buen puerto la Universidad de Navarra y las distintas empresas en las que participó.
«telva», 30 años en pie de guerra. Apenas hubo chicas en aquella primera promoción. Cinco, en concreto, y diecinueve varones. Si la mujer española no se había incorporado al mercado, mucho menos iba a formarse para conseguir un buen puesto de trabajo. Sus compañeros les preguntaban con guasa para qué estudiaban, si iban a rellenar la página femenina de cualquier revista. O’Shea les repetía que ella iba a ser corresponsal de guerra. Nunca fue al frente, pero no andaba del todo desencaminada. Le tocó dar otras batallas.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —61
—Sonreír a la vida. A los 85 años esta sigue siendo la máxima de Covadonga O’Shea.
Con la carrera recién terminada se incorporó de subdirectora al primer equipo de la revista Telva. El número uno lo publicó en octubre de 1963 SARPE, una empresa editora que también aglutinaba entonces otras cabeceras, como Mundo Cristiano, Actualidad Económica o Nuestro Tiempo. O’Shea ocupó ese cargo siete años, hasta que, en 1970, la nombraron directora. En ese puesto se desempeñó durante veintisiete años.

En esos andares iniciales, en Telva se habló de todo un poco: de moda —con un reportaje en el Parque del Oeste de Madrid—; de Pilar Careaga, la primera ingeniera de España —O’Shea la entrevistó en 1969, cuando fue nombrada alcaldesa de Bilbao—; de formación y empleo para la mujer; de libros, cine y cultura. Empezaron a publicarse coleccionables de costuras y las famosas recetas de cocina. Resultaron fundamentales para aportar variedad a la dieta de los españoles.
Hacer una revista femenina no admitía frivolidad. Telva fue novedosa en su forma y en sus contenidos porque, desde el primer número, se habló de la mujer, de sus derechos y de igualdad. También se insistió en la importancia de la formación. El principal objetivo de la cabecera que dirigía Covadonga O’Shea era que las mujeres accediesen al mercado laboral sin perder su esencia.
Lo cuenta en sus memorias recién salidas de imprenta, con un título que
siempre ha tenido claro: Volvería a vivir. Incluso en los días nublados (La Esfera de los Libros). Habla con optimismo y sin eslóganes facilones de ese esfuerzo para que se reconociera a la mujer el lugar que le corresponde. También habla de muchos de los personajes interesantes que conoció gracias a su trabajo. Desde Margaret Thatcher a Golda Meir; de Valentino a Giorgio Armani; Jérôme Lejeune , Eduardo Chillida , Antonio Bienvenida o Miguel Delibes.
En 1982, junto con Carmina Pouso y Nieves Fontana, constituyó una sociedad, Ediciones Cónica, que compró la revista con la intención de mantener su espíritu. El nombre encierra el de estas tres mujeres. Se trasladaron al número 1 de la calle Recoletos de Madrid, donde sus antiguos compañeros de facultad Juan Pablo Pérez Villanueva [Com 63], Luis Infante [Com 81], Juan Kindelán [Com 63] y José María García Hoz [Com 63] tenían sus respectivas redacciones y equipos y donde nacería más tarde el Grupo Recoletos. Un edificio que es un apasionante capítulo del periodismo español.

isem, una meta alta. Cuando dejó la revista, en 1997, Covadonga O’Shea habló con el rector de la Universidad de la Coruña, José Luis Meilán, para poner en marcha un máster en moda. Y a continuación cogió los bártulos y se fue a un pueblo marítimo de los alrededores de
Boston unos meses para cambiar de aires y hacer un curso en una universidad de verano. Sonríe al rememorar aquellos días. La mayoría de sus compañeros de clase eran madres y padres jóvenes y felices que tenían que sacar sus familias adelante. Vestían shorts o traje de baño porque venían de la playa. «Lady, lady!», le decían cuando se enteraron de que era europea y había dirigido una revista de moda. Y le preguntaban todo tipo de cosas.
A su regreso a España, recibió una llamada de Meilán, que le anunció que ella dirigiría aquel curso de moda. Sería los viernes y sábados, y O’Shea llevaría a sus amigos, creativos y empresarios de la moda a que impartieran las clases. Muy pronto, la idea de que aquella docencia podría ampliar su recorrido empezó a tomar forma. Amancio Ortega, por ejemplo, le sugirió que se fuera a Madrid o Barcelona. Comenzaba el siglo xx y tenía claro que los profesionales del sector debían ser capaces de gestionar a la vez la creatividad y las áreas de negocio de las empresas de moda. «Queríamos lograr una relación fluida entre dos realidades: la poesía de la creación con la prosa de la empresa», recuerda O’Shea. Y así nació, en el año 2001, ISEM: el Instituto Superior de Empresa y Moda.
En esta aventura, O’Shea contó desde el primer momento con Blanca Moro, una ingeniera que se unió al equipo y terminó siendo directora general. Además, siempre le apoyaron los mejores del sec-
62—Nuestro Tiempo agosto 2023
Campus Los de la maleta
—Clases en un museo. O’Shea (segunda a la izq.) fue una de las cinco chicas de la primera promoción de Periodismo.
—Grandes personajes. Su trabajo le permitió entrevistar a intelectuales de su tiempo. Aquí, con Delibes en 1970.
tor: José María Castellano, de Inditex; Juan Pedro Abeniacar, de LVMH Iberia; Enrique Loewe, de la Fundación Loewe; Marc Puig, de Puig; Amparo Moraleda, de IBM y luego de Airbus, y el periodista Jesús Mari Montes.
El objetivo era muy claro y nada fácil: ISEM debía ser el IESE de la moda. Por eso firmaron un acuerdo con la escuela de negocios para que los mejores profesores formaran también a los alumnos de ISEM. La aventura no solo fue académica. El primer local alquilado en la calle García de Paredes pronto se quedó pequeño. Después de recorrer Madrid durante cuatro años buscando un sitio adecuado, O’Shea lo encontró a la vuelta de la esquina, en la calle Zurbano, justo debajo de donde entonces ella tenía su estudio. El local se encontraba en pésimas condiciones y, gracias a las ideas y al trabajo del interiorista Juan Luis Líbano y del arquitecto Juanjo Ruiz del Pozo consiguieron la sede ultramoderna que habían soñado. Se trataba de un ambiente vanguardista, con paredes de cristal en los despachos y una gama de detalles sorprendentes, como un jardín vertical, con un dominio casi total del blanco y negro para las aulas, entremezclados con los tonos más audaces en despachos y bibliotecas. Pronto, los estudiantes del nuevo centro realizaban intercambios en el Institut Français de la Mode de París, el Bocconi de Milán y el Fashion Institute of Technology de Nueva York. También
profesionales de esos centros empezaron a dar algunas sesiones en Madrid.
En 2011, después de doce años dirigiéndolo, Covadonga O’Shea sintió que los cimientos de ISEM ya estaban exactamente en su lugar y que su labor ahí había terminado. Entonces, generosa, puso el ISEM en manos de la Universidad de Navarra, a la que se incorporó como centro. Aquello acabó de consolidar una relación fraguada a fuego lento, ya que muchos profesores de distintas facultades y centros impartían docencia desde hacía algunos años en el Máster Ejecutivo en Gestión de Empresas de Moda. La directora en esta nueva etapa fue Teresa Sádaba Covadonga O’Shea se convirtió así en la primera alumni en fundar y dirigir un centro de la Universidad.
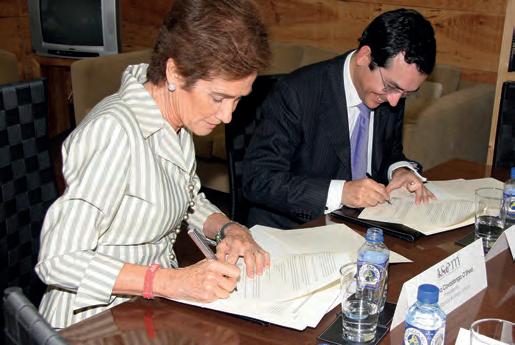
¿y a descansar? Después de ISEM no se fue a casa ni se dedicó a pasear. Con Blanca Moro puso en marcha O’Shea & Moro Fashion Business Consulting, una consultora para empresas del sector con la que ha vivido algunas aventuras. Como un viaje a Moscú para organizar unas jornadas de empresa y moda o la apertura de la tienda de Primark en la Gran Vía de Madrid.
Luego llegó la pandemia y O’Shea empezó a recopilar recuerdos, entrevistas, anécdotas, viajes, personajes… Terminó con un portadocumentos de piel marrón repleto de papeles y notas y varios archivos digitales. Se puso manos a la obra
para reunir todo aquello en una autobiografía que quiere transmitir optimismo y la cara buena de la vida y de las personas a quienes ha conocido. Lo negativo ya se ve demasiado.
El artista Daniel Quintero, que ha retratado a los reyes de España, a escritores, jueces, políticos y también a niños, la pintó reclinada en una silla de oficina, con vestido rojo y rebeca cruda; al fondo, una composición cubista. Sonríe un poco, a medias, como si empezara a hacerlo, y sujeta con la mano derecha una patilla de sus gafas mientras con la izquierda se agarra el antebrazo. Se le nota en el gesto que volvería a vivir aquellos años incipientes en Pamplona, esos otros, tantos, en Telva, la revista con la que las mujeres españolas pudieron abrirse al mundo, y luego aquella otra gran aventura, la del ISEM. Sí, volvería a vivirlos. Incluso en los días nublados. El retrato de Quintero cuelga desde el 16 de enero de 2019 en la sala de juntas del ISEM en el campus de Madrid. Aquel día hubo un acto de agradecimiento. Covadonga O’Shea insistió entonces en que su vida no había sido, como para Calderón, un sueño, sino algo más: una realidad. El entonces rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, después de agradecerle su generosidad, le dio la bienvenida al «club de los fundadores» que pusieron su granito de arena para hacer la Universidad de Navarra. Junto a Ismael Sánchez Bella y todos los que vinieron detrás. Nt

agosto 2023 Nuestro Tiempo —63
—ISEM. O’Shea y el rector Ángel J. Gómez Montoro firman un acuerdo de colaboración en 2007.
—Inmortalizada. Con el pintor Daniel Quintero, en 2019, en la inauguración de su retrato en el campus de Madrid.
Elogio de los clásicos
No resulta sencillo empezar a leer clásicos. Por eso el consejo de un lector con criterio puede ser el pistoletazo de salida de una travesía de vértigo. Nueve profesores del Programa de Grandes Libros de la Universidad hacen de guías en este periplo que nos adentra en nuestros orígenes culturales.
texto Varios autores colaboradores Hombeline Ponsignon [Fia Com 26], Nuria Martínez [LEC 24] y Juan Gónzalez Tizón [Com 24] ilustración Diego Fermín
¿cuáles son los títulos imprescindibles que cualquier universitario debería leer? Las tentativas de cincelar esa lista definitiva —desde las discusiones sobre los componentes de la Biblia en los primeros concilios de la cristiandad hasta la quema de ejemplares del Quijote pasando por la propuesta de ChatGPT— demuestran dos cosas: que ningún canon ofrece un consenso universal y que, sin embargo, seguimos en su busca.
Hay tantos libros clásicos que se hace necesario acotarlos, meterlos en una lista, para volverlos accesibles. Cada quien tiene la suya, con sus inevitables ausencias. Una forma de llamar a esas omisiones es sesgo. Se entra entonces en un debate más bien estéril sobre la utilidad de la propuesta. Otra forma de llamar a la selección —que siempre implica descarte— es criterio.
Por eso, una buena recomendación literaria resulta muy valiosa para no perderse en la selva inagotable de libros por leer, bestsellers y novedades editoriales, aunque tenga sus limitaciones. Nueve profesores del Programa de Grandes Libros del Instituto Core Curriculum de la Universidad —una serie de asignaturas que se imparten en todas las carreras para ampliar la formación humanística a partir de la lectura comentada de libros clásicos en clases de seminario— recomiendan nueve obras que pueden ampliar los horizontes intelectuales de los universitarios. Uno para cada mes del curso. Como todos los cánones, este también es incompleto. No tiene la última palabra, pero tal vez sí sea un primer paso hacia universitarios con cultura y criterio. Nt
64—Nuestro Tiempo agosto 2023
Campus Ríos de tinta
Javier de Navascués recomienda
Anécdotas del destino, de Isak Dinesen
¿Los cuentos solo se leen a los niños a la hora de dormir? ¿Siempre los protagonistas son felices y comen perdices? La propuesta del catedrático de Literatura Javier de Navascués [Filg 87 PhD 91] desmonta los tópicos de un plumazo: ningún universitario debería graduarse sin haber leído los cuentos de Isak Dinesen. Son historias ingeniosas con desenlaces sorprendentes que les ayudarán a descubrir nuevos tonos de gris en la experiencia humana. Tras veinte años en África —donde la conocían como «la honorable leona»— y un divorcio, la baronesa Karen Blixen regresó arruinada a su Dinamarca natal. Sabía contar cuentos y eso la salvó de la miseria. Como era habitual en la época, se camufló en un nombre masculino, Isak Dinesen, para enviar su primer texto a una editorial; creía que así valorarían la obra con más seriedad. También decidió escribir en inglés para conseguir una mayor proyección internacional. Publicó Siete cuentos góticos en 1934 y, tras cosechar un gran éxito en este género, escribió 47 cuentos en total. Anécdotas del destino (1953) es una recopilación de relatos que incluye «El buceador», «El festín de Babette», «Tempestades», «La historia inmortal» y «El anillo».

Cuando hablar se convierte en arte
«Antes de escribir cuentos, Dinesen los narraba en África. En Kenia, se familiarizó durante dos décadas con la cultura oral. Se hizo amiga de personas humildes y sin instruir de su plantación de café, y a veces acudían a ella para que les contara historias. Cuando regresó a Europa, aquella voz que atesoraba perlas de sabiduría colectiva tomó cuerpo en páginas. Para desentrañar su moraleja, los cuentos exigen, paradójicamente, más atención que las novelas. Mientras que en estas se explican y se repiten las ideas, en los relatos breves todo lo que se dice es relevante. Son historias asequibles en apariencia y las leemos con fluidez, pero si parpadeamos corremos el riesgo de perder el detalle clave».
Un expreso de humanidad
«El universo de Dinesen no es simple, sino profundo. La autora, que tenía un sentido religioso propio,
intuía que los cuentos transmitían una enseñanza vinculada al mundo de los valores. Por ello sus relatos presentan una carga de interioridad importante. Están compuestos de manera sutil con una vocación ética subyacente. “El festín de Babette” termina con la caída de un personaje. Está arruinado y, sin embargo, es feliz».
Mirada astuta, corazón compasivo
«Dinesen ama la vida y eso se refleja en la ironía de sus relatos. El humor es para ella una forma de vivir con alegría y de celebrar. A su vez, la ironía le permite a la escritora abordar las limitaciones y las deficiencias del mundo. El modo en que retrata a los personajes demuestra una comprensión cariñosa de la debilidad de la persona. Los cuentos de Dinesen revelan una gran sabiduría sobre la experiencia humana».
agosto 2023 Nuestro Tiempo —65
El viaje del héroe
«El sustrato legendario está ensamblado en una narrativa no lineal —veinte años de historia encapsulados en cuarenta días de acción— y sirve a un plan más ambicioso: una narración sobre la existencia humana como viaje».
Destellos de humanidad
«La solemnidad épica sugiere que no nos hallamos ante un relato cualquiera y que, en una época lejana, pero más hermosa, dioses caprichosos protegían o perseguían a los hombres, los esposos eran capaces de un amor inquebrantable y la sociedad se apoyaba sobre pilares firmes. Al mismo tiempo, las relaciones complejas entre los personajes suenan cercanas al lector y resultan creíbles».
El príncipe y el mendigo
«Odiseo no se muestra al poner pie en tierra, sino que, bajo la apariencia de un mendigo por arte de Atenea, comprueba primero quiénes le han
Álvaro SánchezOstiz recomienda la Odisea, de Homero
permanecido fieles. El estado mental del héroe y el argumento se sumergen en una bruma de suspense. Al quinto día, el protagonista revela su identidad, primero a su hijo y a sus siervos más leales, y después a los pretendientes de su esposa, a los que humilla en el conocido certamen de arco».
Universitarios
por los griegos
forjados
«La Odisea puede verse como un relato arquetípico: el héroe que parte de su patria para cumplir una misión y regresa para recuperar el trono y a la mujer que ama. Pero es más que eso. El viaje exterior de Odiseo en su vuelta a casa, así como el de Telémaco al tomar las riendas de su propio hogar, acaban para ambos en un viaje interior orientado a reconocer o descubrir su propia identidad, una reflexión sobre qué significa ser padre e hijo, marido y mujer, súbdito y soberano».
Ulises —Odiseo, en realidad— no es un personaje desconocido para nadie que llega a la universidad, ni tampoco el amor de Penélope y sus interminables tapices. Menos aún el cíclope Polifemo, las sirenas o los lotófagos. Pero la Odisea es más que los personajes insertados en el imaginario colectivo. ¿Qué hay de Telémaco, un hijo que parte en busca de sentido e identidad tras un padre perdido? ¿Y los sucesos en Ítaca? A los que Homero, por cierto, da mayor protagonismo en extensión que al mundo fantástico de Calipso y Nadie. La Odisea ha pasado a la historia de la literatura, y el catedrático de Filología Clásica Álvaro Sánchez-Ostiz [PhD Filg 97] sugiere que forme parte del currículum de todo universitario.
De la segunda mitad del siglo viii a. C. han llegado hasta nuestros días dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, la historia general de una guerra, la de Troya, que enfrenta a los héroes del momento. Y la Odisea, el relato particular del regreso de uno de ellos, Odiseo, rey de Ítaca, a su hogar. Un viaje físico pero, sobre todo, interior, para reencontrarse con su esposa, vengarse y restituir el orden social de su reino y su casa. Una trama de familia, amigos y siervos fieles; de caminos hacia la propia identidad entre recovecos del pasado y de la mente. Un esencial en las bases de la literatura de todos los tiempos.
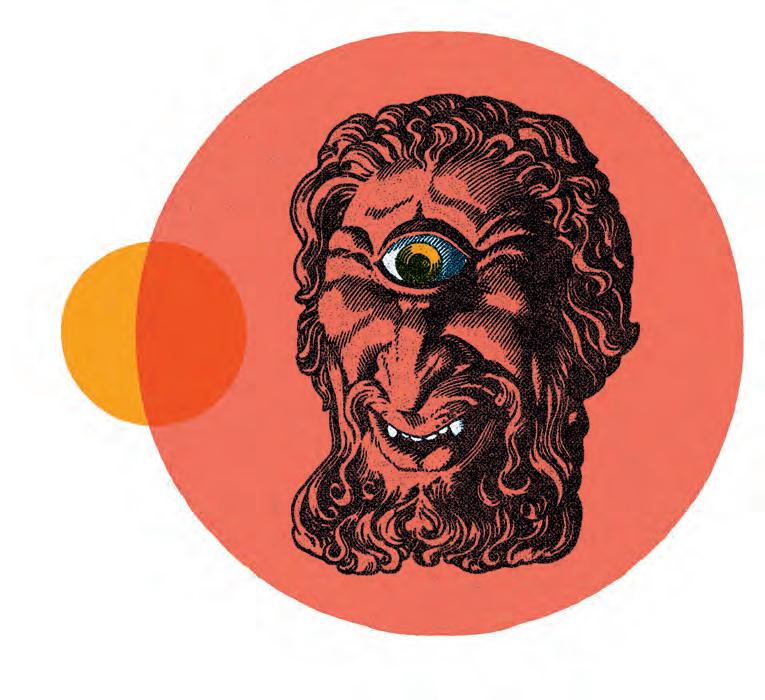
66—Nuestro Tiempo agosto 2023 Campus Ríos de tinta
José María Torralba recomienda La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset
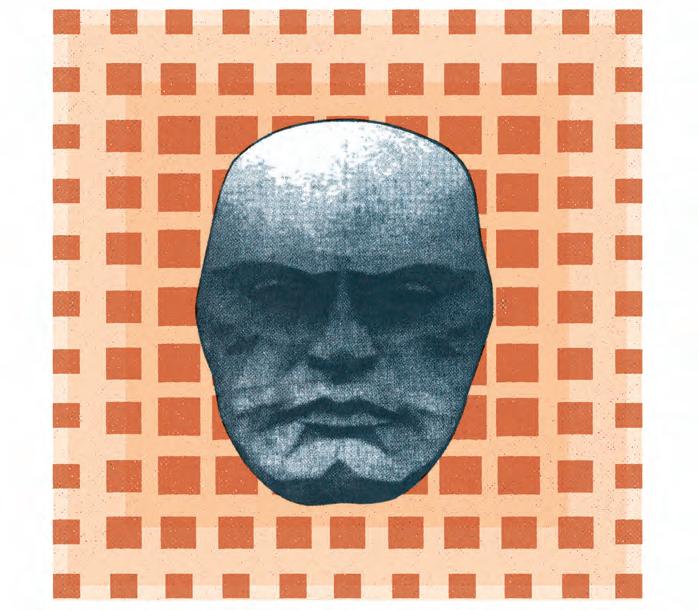
Dominar todas las cosas, pero no ser dueños de nosotros mismos. Sentirse capaces de realizar cualquier cosa, pero no saber qué vale la pena hacer. Esta es la situación cuando las personas andan perdidas en su propia abundancia. Así definió Ortega y Gasset al hombremasa de su tiempo. Para el catedrático de Filosofía Moral y Política José María Torralba [Fia 02 PhD 07], cualquier universitario que lea hoy palabras como estas, escritas hace casi un siglo en La rebelión de las masas, las considerará tan actuales como entonces.
Contra la apología del camaleón
«La persona minoría “no es el petulante que se cree mejor a los demás, sino el que se exige más que los demás”, mientras que el hombremasa es aquel “que se siente ‘como todo el mundo’ y, sin embargo, no se angustia”. Según Ortega, la “habitual bellaquería” tergiversará sus palabras para presentarlas como una apología del elitismo excluyente. Por eso, no está de más recordar que él fue un indiscutible defensor de la democracia, es decir, de la soberanía popular. Ahora bien, con la misma radicalidad rechazaba los excesos de la “hiperdemocracia”: una sociedad dominada por hombres-masa».
Boyas que van a la deriva
«La autoexigencia es una de las ideas centrales del libro. El hombremasa se comporta como un niño mimado. Es un heredero —ha recibido la democracia y el progreso técnico— radicalmente ingrato. Una educación defectuosa (sin límites a los deseos, centrada en las “técnicas de la vida moderna” e incapaz de introducir los grandes debates intelectuales) le ha hecho olvidar el enorme esfuerzo realizado por las generaciones pasadas. Ahora ya solo se habla de derechos, y no de deberes».
Una elección vital
«Lo que realmente inquieta a Ortega es que, en esta situación, el progreso de la sociedad está en
grave peligro. Por eso, urge que nuestras instituciones —las educativas, en primer lugar— vuelvan a generar minorías. Es lo que llama nobleza, en consonancia con lo que actualmente reivindican Rob Riemen o, en el ámbito hispanohablante, Javier Gomá y Enrique García-Máiquez. La vida noble está siempre dispuesta “a superarse a sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y exigencia”. Se diferencia de la vida vulgar del hombre-masa en que esta “se recluye a sí misma, condenada a perpetua inmanencia”».
La tesis es clara, afirma Torralba: para funcionar bien, la sociedad necesita de las minorías. En este ensayo de 1929, el filósofo español explica cómo la dinámica histórico-social ha conducido a un mundo dominado por las masas, y analiza sus maneras de pensar y vivir.
La división entre masa y minoría no tiene nada que ver con el nivel educativo ni económico. Es una diferencia entre clases de seres humanos, no entre clases sociales. Consiste en una manera de concebir la vida y estar en el mundo.
No somos iguales
«Michael Sandel ha reabierto el debate sobre la meritocracia, en una propuesta tan interesante como malinterpretada. La lectura de Ortega ayudaría a comprender que el igualitarismo no nos beneficia como sociedad. Lo decisivo es que quienes más han recibido (por sus capacidades intelectuales, el contexto social o las oportunidades que se han encontrado) sean agradecidos y tomen conciencia del deber que tienen de exigirse más para aportar al bien común. Además, es imprescindible crear unas condiciones sociales en las que todo el que esté dispuesto a esforzarse pueda realmente medrar».
agosto 2023 Nuestro Tiempo —67
Pilar Zambrano recomienda Un mundo feliz, de Aldous Huxley
Irónico o no, Aldous Huxley señaló en el prólogo de su propia obra el poco valor literario que Un mundo feliz tenía. La profesora titular de Filosofía del Derecho Pilar Zambrano comparte su opinión; cree que los personajes resultan algo forzados y la narración demasiado previsible. Pero, tras esta observación, añade un nivel de lectura que hace a la obra merecedora de entrar en un canon. En tanto que distopía, Un mundo feliz resulta excepcional, brillante. La búsqueda, en la ficción, del futuro de su mundo se vuelve profética.
En Un mundo feliz (1932), hay un Gobierno que hace funcionar todo a la perfección con un comercio organizado que requiere distintos niveles de inteligencia. Cada uno está satisfecho en el nivel que ocupa, otorgado mediante la fertilización in vitro e intervención en los embriones y la educación. Los ciudadanos de este mundo posible tienen todo lo que desean y sus miedos desaparecen. Pero también hay una isla marginada, el lugar de los salvajes, donde nadie intenta alcanzar la eficiencia y eficacia máximas.
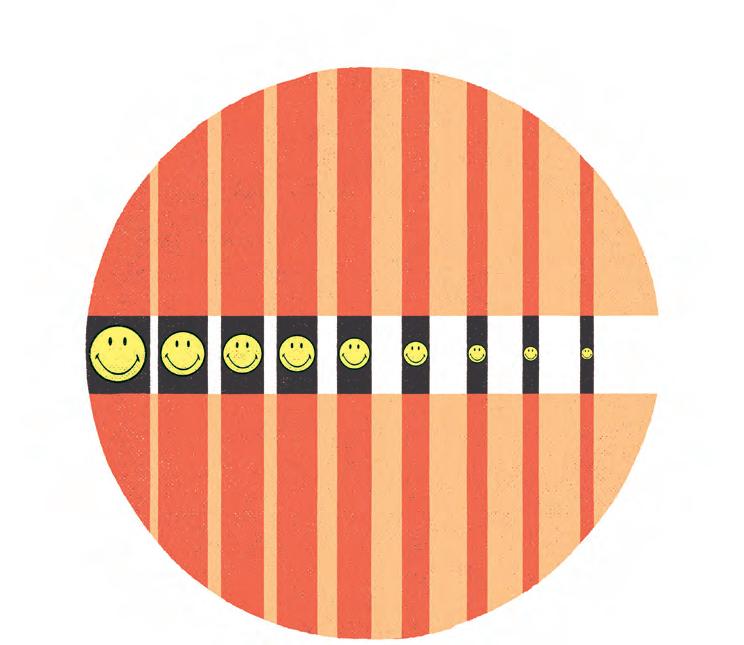
Placer ante todo
«El libro lleva a su mayor expresión una mirada utilitaria de la sociedad. El utilitarismo es la teoría de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Imaginemos un mundo donde lo único que nos moviliza a actuar es el miedo al dolor y la búsqueda de placer. Hume puro y duro. En un sistema hecho para que esa búsqueda de placer sea siempre satisfecha o esa huida del dolor sea siempre exitosa se tiene que dar, en teoría, la paz mundial».
Las raíces se desvanecen
«Hay una perfecta organización social y política. El libro imagina lo que sería la “plenificación” de uno de los propósitos del Estado moderno: dar seguridad interna y externa con un único Gobierno mundial. Garantizar la paz con el monopolio del uso de la fuerza. ¿Qué desaparece? La familia, las relaciones afectivas —solo se mantienen las que no comprometen a la persona sino que proporcionan satisfacción momentánea— y todo tipo de organización intermedia entre el Estado y el individuo. Y, en última instancia, la libertad. Falta en ambos lugares, en uno por intervención técnica y política y en otro por condena social».
¿Vivimos en un mundo feliz?
«Las diferentes manifestaciones de la cultura contemporánea, desde la literatura hasta el cine y las redes sociales, proponen ideales muy parecidos a los que describe Huxley: una vida cuyo sentido es la maximización del placer y la minimización del dolor. Y de aquellos polvos, los lodos de lo que hoy se nos propone en el ámbito jurídico con figuras como la eutanasia, el aborto, el transhumanismo, la fertilización in vitro o los vientres de alquiler. Si el deseo fuera lo único que determinase las decisiones, ¿cómo sería el mundo? Lean Un mundo feliz. Esta sería la sociedad que tendríamos».
Una proyección vidente
«El gran tema de reflexión al que lleva el libro no viene tanto de la mano de la historia ni de los personajes, sino de la descripción de lo que sería un mundo donde aquello a lo que la sociedad aspira hoy se realizara. Los libros que dibujan utopías o distopías son un modo eficaz de representar en qué consiste alcanzar esta meta a lo que nos conduce un paradigma moral u otro. Se puede discutir desde una sistematización filosófica o se puede mostrar. Este es el valor de esta obra: nos pone frente a la maximización de una visión sobre qué es una vida buena y nos da un criterio más para posicionarnos».
68—Nuestro Tiempo agosto 2023 Campus Ríos de tinta
María Guibert recomienda las Confesiones, de Agustín de Hipona
¿Qué es la verdad? El eterno interrogante. ¿Dónde se encuentran las respuestas al mundo y a nosotros mismos? Tal vez estén ahí fuera, en alguna parte. O tal vez muy cerca, en el interior de cada persona, en la memoria y la vivencia. En el ocaso del mundo antiguo, Agustín de Hipona narra su historia desde la conciencia que tiene de sí mismo.
Trece libros escritos entre el año 397 y el 398. María Guibert [Fia 15 PhD 21], profesora de Filosofía, explica que no se trata de una autobiografía, sino de la confesión de la propia vida para manifestar la grandeza de una experiencia: el encuentro personal con la verdad y la belleza eternas. Y añade que el universitario que lo lea encontrará perlas según la lectura que realice: literaria, filosófica, teológica o espiritual.
El mar en un hoyo de arena
«El hilo conductor de este clásico es la búsqueda incansable de la verdad. San Agustín hace un ejercicio de memoria en el que recuerda, desde su infancia hasta su conversión al cristianismo, los momentos más significativos de su vida en esa indagación existencial. En este relato, el autor —a veces filósofo, a veces psicólogo y, otras veces, teólogo— aprovecha esos acontecimientos para reflexionar sobre sí mismo, el ser humano y Dios».
Una mirada retrospectiva
«Uno de los momentos más brillantes y centrales de las Confesiones es el libro X. Por primera vez en la historia, el autor se detiene en la fascinante facultad de la memoria. Es decir,
la narración de su propia vida es una ocasión para pensar sobre aquello que le permite narrarla. Descubre que, en lo más hondo e íntimo de sí mismo, pero, al mismo tiempo, trascendiéndolo, se encuentra esa verdad tan anhelada que es la belleza eterna. San Agustín tuvo la experiencia de haberla buscado en vano, ya que le esperaba en lo más profundo, en la memoria».
Una verdad que compromete
«Este libro es una invitación a la búsqueda y una respuesta al oráculo délfico, “Conócete a ti mismo”. San Agustín nos muestra que encontrar el sentido de nuestra vida no solo es un ejercicio intelectual, sino que implica todo nuestro ser. El paso de una visión filosófica —el maniqueísmo— a otra —el cristianismo— le condujo al descubrimiento de la verdad. Entonces disfrutó de su belleza y la abrazó: transitó de un estilo de vida a otro mejor».
¿La meta inalcanzable?
«Al leer la obra, uno puede caer en el error de considerar que san Agustín encontró respuestas en el cristianismo y que, al descansar en Dios su corazón inquieto, terminó por fin su búsqueda. Si bien es cierto que en el encuentro personal con Cristo su vida dio un giro, san Agustín buscó toda su vida y profundizó en su inagotable riqueza. De ahí que las Confesiones fueran para el autor una cantera de temas y problemas que desarrollaría en su prolífica obra posterior, en la que no faltaron retractaciones».
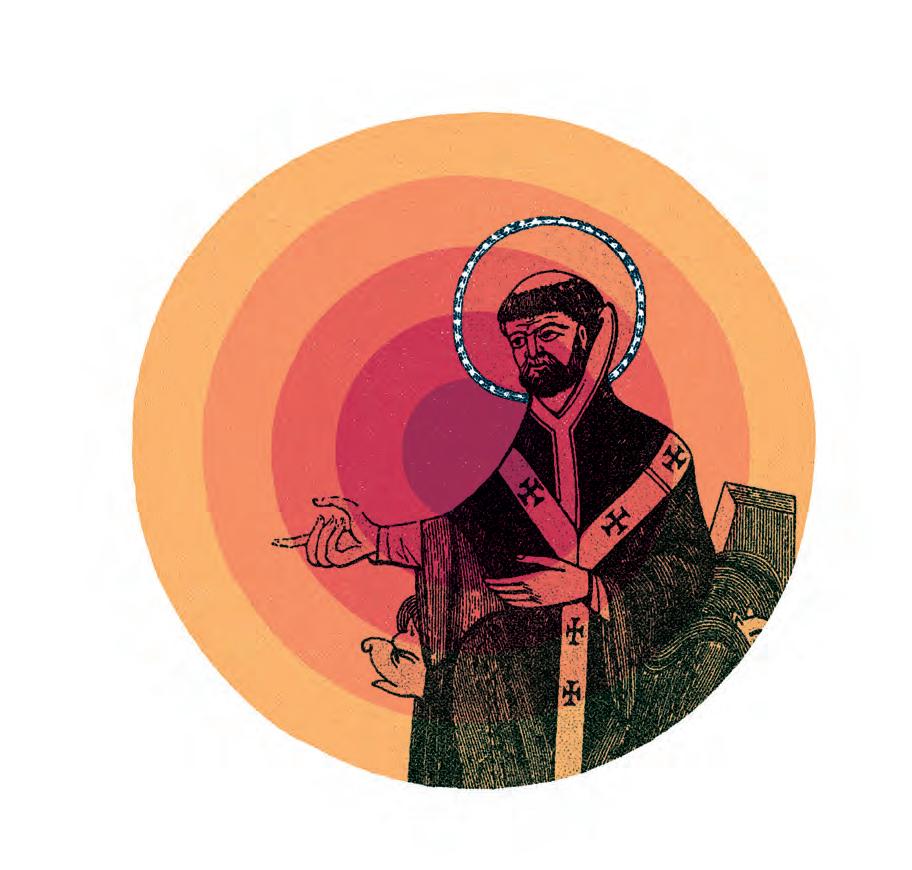
agosto 2023 Nuestro Tiempo —69
Lectura transformadora
«Los clásicos pueden ejercer un efecto catártico y transformador. Su lectura, muchas veces esforzada, nos enfrenta a las grandes preguntas y nos abre perspectivas insospechadas. La Apología posee, sin duda, la singular capacidad de confrontar e incomodar al lector, situándole ante problemas e interrogantes para los que no dispone de una respuesta clara y que lo exhortan a desarrollar una reflexión en primera persona. Por esto mismo, es una obra especialmente idónea para catalizar la discusión y el diálogo con otros».
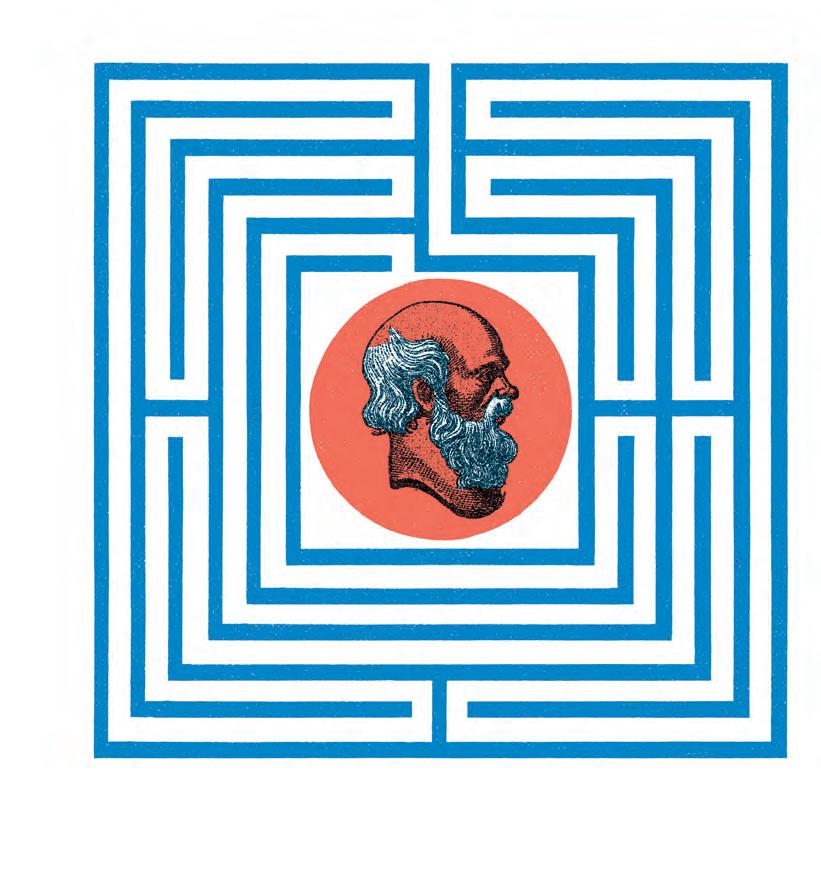
Una puerta de entrada atípica a la filosofía
«Estas páginas milenarias tienen la virtud de introducirnos en la filosofía desde una visión existencial, a través de un personaje de carne y hueso
Sócrates— en el momento preciso de su vida en que se ve obligado a justificar su ocupación y a hacerse cargo de ella hasta sus últimas consecuencias. Platón dibuja, con singular viveza, el fracaso de su maestro al tratar de persuadir a sus conciudadanos de los beneficios de la filosofía e inmortaliza su actitud, osada y reflexiva al mismo tiempo, ante la certeza de su muerte».
Texto fundacional de la ética
«La Apología es uno de los primeros documentos históricos, si no el primero, en el que se aborda la cuestión del sentido y destino de la existencia humana desde una mirada expresamente filosófica. Con esta obra, Platón inició la búsqueda de una respuesta racional a la pregunta por el bien humano. Sentó así las bases de la ética y abrió una de las grandes conversaciones sobre las que se sostiene nuestra cultura».
Miquel Solans recomienda la Apología de Sócrates, de Platón
Cuestionarse a uno mismo y a los demás es, para Sócrates, uno de los mayores bienes a los que puede y debe aspirar el ser humano. La magnífica reconstrucción platónica de los discursos pronunciados por Sócrates ante el tribunal ateniense constituye un homenaje a este ideal, encarnado por el filósofo, de una búsqueda libre, dialogada y común, de la verdad.
Miquel Solans [Fia Com 12, PhD 18], profesor de Filosofía, anima a todo universitario a leer esta obra de Platón en la que se muestran la forja de una identidad filosófica y los riesgos a los que inevitablemente esta labor se expone. La Apología de Sócrates recoge el juicio y la condena a muerte del filósofo ateniense, acusado de corromper a los jóvenes y no creer en los dioses.
Campus Ríos de tinta
70—Nuestro Tiempo agosto 2023
Pablo Pérez López
recomienda Las Américas: historia de un hemisferio, de Felipe Fernández Armesto

El estereotipo hollywoodiense sobre América da forma a la idea que tantos jóvenes tienen del mundo. Sin embargo, Estados Unidos es mucho más rico e interesante. Para entenderlo, antes hay que adentrarse en el pasado de Reino Unido, de España y de lo hispano en el continente. Como sugiere el catedrático de Historia Contemporánea Pablo Pérez López, esto último es quizá lo más importante para aproximarse a una idea fidedigna de qué fue y qué es la potencia que domina hoy.
Felipe Fernández-Armesto, británico, aunque su nombre parece señalar a
Palomitas y eslóganes
«Los norteamericanos difunden sus ideas acerca de la historia de las formas más variadas: publicidad, cine, música… El resultado es que la mayor parte de los universitarios tiene una idea de la historia norteamericana y mundial troquelada por el modelo creado por las grandes industrias comerciales estadounidenses. Pero lo primero que hay que superar es esa simplificación que identifica al entero hemisferio con una sola realidad. El absurdo es total cuando los estadounidenses hablan de su país como America y de sí mismos como americans».
Apaches con un sueño
«El autor va a la raíz y lo hace de la manera más abarcadora que le permiten sus amplios conocimientos y su enfoque inteligente: incluye la geografía, alimentación, agricultura, tradiciones, organización social…
Algunos modos de evolución política fueron tan intensos que llevaron a que lo que era la América pobre hasta el siglo xviii, la del norte, viniera a ser la dominante en el siglo xx».
Un mapa rescatado de una botella
«Para entender el mundo actual hay que entender lo hispánico, y para eso es preciso entender América. Este libro es una ayuda fundamental para orientarse en el presente y comprendernos a nosotros mismos».
España, aporta una propuesta para entender la realidad americana. Desde su cátedra en Historia de Estados Unidos hace un planteamiento que va a la raíz y presenta una síntesis de las Américas que Pérez López considera magnífica. Parte de los orígenes más remotos, envueltos en una niebla atávica; y llega hasta la vida precolonial y colonial. Aborda luego la independencia y los cambios que se desencadenaron entonces, para llegar al siglo xx, a la hegemonía de los Estados Unidos y a la situación presente.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —71
Antonio Martínez Illán recomienda
El fin del Homo sovieticus, de Svetlana Alexiévich

Una mujer agarra su cuaderno y su grabadora y se dedica a viajar por lo que ha sido la Unión Soviética. Recompone la memoria de las gentes, pregunta y escucha cómo sufrieron rusos, bielorrusos, armenios, lituanos —víctimas y verdugos— el desmoronamiento de lo que había sido su vida. Este libro que propone el profesor de la Facultad de Comunicación Antonio Martínez Illán [Com 96], como toda la obra de Svetlana Alexiévich, es una colección de testimonios. Solo encontramos voces que le hablan del amor y de la muerte: de la experiencia al quitar la capa de banalidad y permitir que nos asomemos al misterio que esconde cada persona. Así, al comienzo leemos: «Yo escribo, reúno las briznas, las migas de la historia, del socialismo “doméstico”, del socialismo “interior” […]. Siempre me ha atraído ese espacio minúsculo, el espacio que ocupa un solo ser humano […] porque, en verdad, es ahí donde ocurre todo».
En el corazón del hogar
«Escribir la historia del final de la Unión Soviética y lo que vino después a través de las narraciones de los testigos y participantes aporta algo que los historiadores no pueden atrapar: la historia de la gente corriente. Se le puede llamar microhistoria, pero Alexiévich va más allá. Este libro enseña sobre la condición humana y cómo, al rememorar lo que ha sido su pasado, las personas repliegan su existencia sobre la memoria, cayendo a veces en las trampas del recuerdo».
El Homo sovieticus
«Esta obra es también un intento de contar aquello que no se puede contar, pero que los detalles acaban configurando. Muestra la forja del sueño soviético: el intento de modelar un hombre nuevo, que fracasó, pero que no desapareció. Permite comprender cómo vivieron, mataron y murieron por este sueño. Se parece este libro a El siglo soviético: arqueología de un mundo perdido de Karl Schlögel porque los dos nos hacen habitar los lugares y las cosas que todos ellos compartieron y nos llevan a entender lo que fue de alguna manera aquel siglo».
El antílope y la leona
«Es vital que los jóvenes conozcan el siglo xx. Cómo los totalitarismos triunfaron, cómo se eliminó al individuo en pos de la colectividad y del sueño de la Revolución, cómo nacieron la checa y demás policías políticas, cuál fue la lógica del terror. Al final de la obra, Alexiévich habla con una joven encarcelada por su lucha por la libertad en Bielorrusia en 2010, que le dice: “Todo ocurre siguiendo el mismo guion… El pueblo es una manada. Una manada de antílopes, por ejemplo. Y el poder es una leona. La leona elige una víctima de la manada y la caza. El resto de antílopes continúa pastando tranquilamente mientras mira a la leona de soslayo”».
Voces que sanan
«Descubrimos en esta obra que el sufrimiento no solo nos iguala, engrandece a las personas. Recoger el testimonio de las víctimas, hacer memoria de la injusticia es, como dijo Reyes Mate de las memorias de Primo Levi, la única forma de justicia».
72—Nuestro Tiempo agosto 2023 Campus Ríos de tinta
Francisco Varo recomienda la Biblia
El profesor y teólogo Francisco Varo afirma que la Biblia ha dejado tal huella como compendio de saberes que, en el lenguaje coloquial, ha pasado a ser un nombre común que se refiere a una obra que reúne todos los conocimientos imprescindibles de una materia.
La Biblia es, junto con la Odisea, el documento fundacional de Occidente. Es la obra más traducida, vendida y discutida de la historia. Se han impreso cerca de cinco mil millones de ejemplares de este conjunto de textos. Consta de 71 libros escritos en un periodo de unos mil años, entre el 900 a. C. y el 100 d. C., en arameo, hebreo y griego, por unos cuarenta autores distintos. Con diferentes géneros, enfoques y lenguas, cuenta, en líneas generales, la historia de la relación de Dios con su pueblo elegido, Israel, y la llegada del Mesías que les prometió: Jesucristo. Lo consideran sagrado el judaísmo y todas las variantes del cristianismo, aunque existe discusión entre las distintas confesiones religiosas acerca de qué libros deben formar parte del canon bíblico.
Piedra Rosetta
«¿Qué tiene esta obra para ocupar el primer puesto en el ranking de los escritos más vendidos hasta la fecha?
George Steiner afirmaba que “todos los demás libros, ya sean historias, códigos legales, tratados morales, poemas líricos, diálogos dramáticos, meditaciones teológico-filosóficas, son como chispas, muchas veces desde luego lejanas, que un soplo incesante levanta de este fuego central”».
Triángulo argumental

«La Biblia trata de los tres principales temas que configuran la realidad: Dios, el hombre y el mundo. Una lectura pausada de sus páginas invita a pensar con criterio y formarse opiniones fundadas acerca de la relación entre el ser humano y la naturaleza; Dios y la historia; el sentido de la vida; la configuración de la personalidad; el matrimonio y la familia; la cultura y la espiritualidad o los orígenes del judaísmo y del cristianismo, entre otras grandes cuestiones. No faltan relatos de enorme fuerza narrativa, poemas de intenso lirismo y meditaciones sapienciales, todo ello aderezado con refranes populares y testimonios personales en extremo expresivos».
El protagonista
«Toda esa fascinante trama de narraciones, oráculos y sabiduría se despliega a lo largo de sus páginas para preparar la entrada en escena de su personaje central: Jesucristo Los cuatro evangelios lo presentan desde cuatro puntos de vista diversos pero complementarios, lo que permite contemplar su figura con el relieve adecuado. Su sencillez, su ternura, su conocimiento y, sobre todo, la profundidad divina de su perfecta humanidad no dejarán indiferente al lector».
No es una novela con valores
«Una lectura directa de la Biblia también puede escandalizar. No es, ni de lejos, una obra mojigata. Toda la miseria humana está viva en algunos de sus personajes. Un motivo más por el que interesa leerla, porque no nos pasa nada que no le haya sucedido antes a alguien. Pero, al final, hay motivos para la esperanza, porque en la Biblia, como en la realidad, el mal no tiene la última palabra. El triunfo definitivo es del bien».
Más que un libro, una conversación
«Además, si el lector la lee en la fe de la Iglesia encontrará mucho más. Se dará cuenta de que es “una carta que Dios le escribe” para establecer y mantener un diálogo amistoso con él, por usar la expresión de san Gregorio Magno en el siglo vi, cuando le recomienda a su médico Teodoro que no deje de leerla».
agosto 2023 Nuestro Tiempo —73
MIND THE GAP Nuria Casas
Florecer tras el dolor
sentido tiene en una sociedad por completo utilitarista, que lo mide y valora todo según su rentabilidad?
Escribe el psiquiatra Vallejo-Nágera que «el anhelo de compasión está enclavado en el corazón de todo el que sufre». A la pregunta de qué podemos obtener del sufrimiento, cabría responder que, después de pasar por él, nuestra capacidad para captar ese anhelo de compasión ajeno aumenta exponencialmente. Cuesta sentir el dolor de los otros si antes no se ha experimentado el propio. Tras sufrir en lo más hondo de nuestro ser, entendemos que la compasión es tocar tierra firme en mitad de un mar agitado; llegar a un claro en medio de un bosque oscuro; encontrar un sitio al que poder llamar hogar. Es aquello que hemos necesitado en un momento dado y es lo que, ahora, otros pueden necesitar de nosotros.
«Si se da ese choque, queda al descubierto nuestra fragilidad. Y, aunque queramos rechazarla, precisamente gracias a ella podemos ver el mundo tal y como es»
LA RUPTURA ESTÁ al inicio de cada nacimiento. Una planta no comienza a germinar hasta que su semilla se rompe. Nos pasa también a nosotros: nacemos una vez, pero tras un gran sufrimiento puede decirse que, en parte, renacemos; que reconstruimos aquello que se ha hecho pedazos; que cosemos con cautela esa grieta abierta. Sobre una herida no puede construirse nada, pues cualquier cosa se hundiría, pero sí puede hacerse sobre la cicatriz que deja. Más que decir que el dolor nos purifica — depende de lo que cada uno haga con él, ya que, por sí mismo, no hace nada— sería más acertado decir que el sufrimiento resulta un requisito indispensable para crecer.
Lo natural es huir del sufrimiento. Tendemos a encerrarnos en una burbuja hecha a medida, un agujero solitario en el que nada pueda rozarnos. Pero sucede que lo más esperable de la vida es que resulta del todo inesperada. Que, muchas veces, la realidad decide revestirse con púas y hace saltar por los aires, al tocarlo, todo aquello que creíamos protegido tras ese escudo ficticio. Si se da ese choque, queda al descubierto nuestra fragilidad. Y, aunque queramos rechazarla, precisamente gracias a ella podemos ver el mundo tal y como es. Solo tras dejar a un lado nuestro reflejo en esa burbuja, después de apartar ese escudo de nuestra vista, tenemos ojos para los demás, somos capaces de palpar el dolor ajeno. Únicamente así desarrollamos la compasión. Algo que, en realidad, ¿qué
Nada de lo que nos sucede nos deja indiferentes. Pero el dolor se lleva la palma a la hora de dejar huella en nuestra existencia. Ya lo dijo Leon Bloy en su momento; «el sufrimiento pasa, pero el haber sufrido no pasa jamás». Sobra decir que el sufrimiento nos convierte en todo menos en aquello que la sociedad presenta como lo ideal. Nos transforma, de hecho, en lo que aquella se esfuerza por esconder; en seres débiles, frágiles, vulnerables. Y, aunque resulte paradójico, este es el único modo de florecer lo más fuerte posible.
¿Lo enfocamos desde el punto de vista de lo útil? Muy bien. Resulta que la vida, como dice Forrest Gump, «es una caja de bombones; nunca sabes qué te va a tocar», en otras palabras; uno nunca puede controlarla del todo. Nada, me atrevería a afirmar. No es algo nuevo que aquello que más nos define es que somos libres, luego lo que sí podemos decidir es cómo afrontar estos sufrimientos que se presentan sin previo aviso. Y no solo eso. No podemos cambiar las tragedias ajenas, pero sí permanecer al lado de los demás. Podemos ser esa tierra firme, ese claro, ese hogar.
Nuria Casas [Fia 23] es una persona con muchas inquietudes, que busca la verdad y que intenta, por medio de lo que escribe, despertar esas inquietudes en quienes le lean.

LA PREGUNTA DE LA AUTORA
Las opciones parecen ser dos: bien encerrarnos en nosotros mismos, bien asumir el riesgo de sufrir por amor. ¿Tú qué quieres hacer?
@NTunav Opine sobre este asunto en Twitter.
74—Nuestro Tiempo agosto 2023

También sueñan en Tijuana
Como un tumor urbanístico, Tijuana crece hacia la valla que separa México de Estados Unidos. Allí viven todos los que intentan cruzar a la tierra de las oportunidades, empujados por la pobreza, la violencia o los desastres naturales. Algunos no aguantan la espera y tratan de pasar como ilegales. Otros, de tanto esperar, acaban echando raíces en una ciudad tejida con todas las fibras de América. Los huesos de los que tuvieron menos suerte, en cambio, yacen insepultos en algún lugar del desierto de Sonora.

76—Nuestro Tiempo agosto 2023
texto y fotografía Álvaro Hernández Blanco [Com 12]
Alumni ¿Qué es una frontera?
—Una ciudad en crecimiento. En 2020, la población en Tijuana fue de 1922 523 habitantes, 23,3 % más que en 2010.
«las fronteras de europa están trazadas con sangre». Cuando mi profesor de Geografía de bachillerato pronunció aquella frase lapidaria empecé a comprender de verdad el significado de frontera. Esas graves palabras bastaron para despertarnos de nuestro letargo conceptual. Sí, conocíamos la definición; algo así como «donde acaba un país y empieza otro», habríamos dicho. Pero las fronteras no se comprenden del todo hasta que no se sienten. Y en la zona Schengen no se sienten las fronteras, por mucho que siglos atrás se delimitaran a base de mandobles y hemorragias, como nos recordaba con vehemencia don Juanjo Sarmiento en el aula. Ni ríos, ni cordilleras, ni nada. Sangre. Porque las fronteras, empecé a entender, no son accidentes geográficos, sino cicatrices de conflictos humanos.
Aquel atisbo quizá fuera la chispa de lo que llegaría a convertirse en una fascinación. Durante los años siguientes me interesé por cómo los Estados habían alcanzado su configuración actual; cómo el mismo territorio podía cambiar de bandera por una guerra, un tratado o un casamiento real; o cómo una frontera podía fluctuar alrededor de una etnia o nación —para incluirla, excluirla o partirla— según el caprichoso flujo de la historia. Entonces buscaba más una cultura general, pero puede que alimentara una suerte de destino, ya que años más tarde la vida me llevó a una de las fronteras más notorias y calientes del mundo: la que separa México de Estados Unidos.
Lo primero que descubrí al llegar a la ciudad fronteriza de Tijuana (México) es que estaba yendo en dirección contraria. Algo así me decían los mexicanos que me vieron traer las maletas desde Los Ángeles, California. «Aquí la gente quiere del sur al norte; y tú hiciste al revés», se chanceaban. Sí había quienes iban de norte a sur, aunque solían ser deportados. No era mi caso. Yo llegué a Tijuana voluntariamente y con cierta estrategia;
mi permiso de trabajo en Estados Unidos había caducado, por lo que resolví mudarme a la otra California, la mexicana, que se conoce como «La Baja», a secas, para desde ahí seguir trabajando para el boyante mercado estadounidense. Se torció el sueño americano, y levantó la mano el sueño tijuanense con una propuesta jugosa: ganar en dólares y vivir en pesos. En la era de internet, el alambre de espino se antoja romo, casi irrelevante, para quien solo requiere de un portátil con conexión para facturar.
una ciudad con filtro sepia. La oferta era atractiva, aunque venía con los asteriscos propios de una de las ciudades con peor reputación del mundo. Tijuana cargaba con la connotación de ser un enclave lastrado por la narcoviolencia. También se la considera desde siempre el proveedor de vicio de la puritana sociedad gringa. De hecho, vivió su eclosión durante la Ley Seca (1920-1933). Entonces pasó de ser el polvoriento Rancho de la Tía Juana a una caótica urbe, exuberan-
te y colorida, que abastecía de pecado a los vecinos del norte.
Y de aquellos polvos, estos lodos. A día de hoy, la percepción pública de esta ciudad aún mezcla embeleso, sospecha y miedo. No hace falta más que ver cómo se representa la frontera mexicana en las producciones de Hollywood, con ese perenne filtro sepia que tan pronto evoca el matiz de un tequila añejo como el color del orín. Tal es la ambivalencia de México, un país de riquísima cultura y encanto, pero donde la actualidad provoca cautela y desconfianza.
La Tijuana a la que llegué no lucía en sepia. Más bien, Tijuana no era distinta de California en cuanto al clima, el terreno y la vegetación. Pero, en todo lo demás (léase lo que tiene que ver con la actividad humana), era otro mundo. Lejos de la pulcritud y los amplios espacios característicos de EE. UU., Tijuana había crecido con una espontaneidad demencial, pegada a la frontera como un descontrolado tumor urbanístico. Una foto satélite de la región revela queren-
agosto 2023 Nuestro Tiempo —77
ESTADOS
UNIDOS
Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador
MÉXICO
Baja California
Tijuana
San Diego Ciudad Juárez
3152 km de frontera SONORA
cias desiguales entre los países vecinos; mientras que Tijuana se apretuja contra la valla hasta tal punto que se puede tocar desde muchas casas, en el otro lado existe un margen de unos veinte kilómetros entre la valla y la ciudad de San Diego.
En términos objetivos, Tijuana es una ciudad fea. Pero a falta de cualquier redención estética, ofrece otro tipo de seducciones. La primera y la más evidente es la comida. Uno encuentra lo mejor de la vastísima gastronomía mexicana (Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco): a los tacos de la capital, la carne de Sonora, el mole del sur y la cochinita pibil de Yucatán se les une la cocina de la Baja, que incluye influencias niponas. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses residentes en California huyeron a Tijuana para escapar de los campos de concentración del presidente Roosevelt . Y ahí no acaba la cosa, ya que en las calles de Tijuana se respiran también los aromas de la cocina haitiana, venezolana, hondureña, cubana… La escena culinaria tijuanense es el reflejo del corazón de una ciudad de acogida. Sin embargo, para la mayoría de los migrantes, Tijuana no es el destino final. Como si se diesen de bruces con la frontera, queda truncado su itinerario, que acababa en «la tierra de los libres y la patria de los valientes»… Patria que acaba rechazando casi sistemáticamente las peticiones de asilo político de los del sur. Esos buscavidas —que algo saben de valentía tras completar peligrosísimos éxodos a través de Centroamérica y México— encuentran en Tijuana otra libertad, quizá no tan romántica y llena de poesía como la pregonada en Estados Unidos, pero libertad. Dejaban atrás los cárteles de drogas del interior de México, las violentas maras de El Salvador y Honduras o las persecuciones políticas de Nicaragua y Venezuela.
En la dolarizada economía tijuanense no falta trabajo. Hay un lema cursi que dice «Apunta a la luna; si no la alcanzas,
por lo menos caerás en las estrellas». Y Tijuana es una ciudad de estrellados. Un frío y humillante portazo en la frontera después de una peligrosa travesía de huida. Esta ciudad es el fondo que se toca antes de tomar impulso de nuevo hacia la superficie para respirar y reconocer que, aunque seas un harapo a merced de las inmisericordes corrientes de la vida, sigues vivo.
arraigar sin querer. Conocí a varios migrantes que se debatían entre echar raíces y echar el resto para ir a Estados Unidos, ya no en calidad de refugiado, sino de ilegal. En lo que duraba su dilema muchos arraigaban poco a poco en suelo mexicano, a menudo casi sin saberlo. Quizá el caso más paradigmático sea el de la robusta comunidad haitiana, cuyo éxodo por el nuevo mundo comenzó en 2010, cuando su país (de por sí el más pobre de las Américas) lo sacudió un terremoto que se cobró trescientas mil vidas y ocho mil millones de dólares en daños.

Brasil, en un gesto más oportunista que caritativo, facilitó la inmigración masiva de haitianos para que ayudaran en la ardua tarea de preparar la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Río de 2012 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 2014. Consumadas estas carísimas citas de dudoso beneficio para el anfitrión, Brasil entró en crisis y sus ciudadanos no tardaron en señalar a los foráneos del Caribe como cabeza de turco. De esta manera, los trabajadores haitianos iniciaron una diáspora por Sudamérica con la que comprobaron que la situación tampoco era muy alentadora en otras naciones.
Después de chocar con el proteccionismo receloso de Panamá, el país más próspero de Centroamérica, continuaron
en dirección a la Estrella Polar, hacia la tierra que en otro tiempo había invitado «a los pobres, a los rendidos, a las masas hacinadas anhelando respirar en libertad». Esperaban llamar a la puerta del Tío Sam y que les recibiera con la misma filosofía que rezumaban aquellos versos inscritos en la Estatua de la Libertad. Pero llegaban tarde para solicitar asilo como víctimas de desastre natural; al fin y al cabo, había pasado más de un lustro desde el fatídico terremoto de Haití.
Los de las Antillas miraron alrededor y lo que vieron fue Tijuana, una ciudad que les admitía con aparente indiferencia pe-

78—Nuestro Tiempo agosto 2023
Alumni ¿Qué es una frontera?
ro con muchas oportunidades. Años después, son el grupo más emblemático del tejido migratorio de Tijuana. Hablan a la perfección el español mexicano y desempeñan trabajos de todo tipo —desde conductores de Uber hasta profesores de universidad—, a la vez que se esfuerzan por mantener viva la cultura haitiana en pleno México. En la delegación de Playas de Tijuana, a escasos tres kilómetros de la frontera, se yergue un pequeño barrio
—Cambio de ruta. José David y Wilson festejan con un café y unos polvorones su nuevo empleo.

—Primer destino. Llegar a la valla, a kilómetros de su hogar, ilumina el rostro de los valientes.
—Hogar. Bulnes no espera la resolución del asilo. Decide cruzar la valla a toda costa.
momentos; pasa de ser una urbe de apenas cuatro pisos al cimiento de decenas de rascacielos de lujo. Igual por eso a los haitianos ya los ven como tijuanenses de pro, veteranos, apenas un lustro después de su llegada a una Tijuana que lucía muy distinta y que ellos mismos contribuyeron a modernizar.
De todo lo que ocurrió en ese lustro, dos hitos concretos marcaron esos años. El primero, la caravana de migrantes procedentes de Centroamérica en 2018. A diferencia de los haitianos, vinieron llamando la atención de los medios, una medida comprensible dados los peligros de la travesía por México: extorsión, secuestro, robos, corrupción y violaciones casi sistemáticas.

Sin embargo, tanto ruido mediático les sentó regular a no pocos tijuanenses, que tenían la impresión de que los vecinos del sur venían con exigencias, casi pidiendo que se les extendiera la alfombra roja. Las caravanas pusieron a prueba el espíritu acogedor de la ciudad y, por primera vez en mi tiempo en la frontera, noté los barrios divididos con respecto al tema de la migración.
conocido como Little Haiti, donde los compatriotas hacen piña con sus sabores, melodías y criollo para que su media isla no caiga en el olvido.
La percepción del tiempo en Tijuana es tramposa. El indefinido y frustrante ahorita mexicano es ley, y asuntos que deberían salir adelante con fluidez se demoran con la proverbial parsimonia de la burocracia federalista. A la vez, el skyline tijuanense parece mutar hacia arriba por
con nombre propio. Mientras en los medios y las redes sociales se debatía acaloradamente, me adentré en los improvisados campamentos en plena calle. Fui a dar con un grupo de hondureños que no tardé en categorizar en tres tipos. Los primeros aguardaban con paciencia y fe la resolución de sus peticiones de asilo político. Los segundos habían asumido que no se les concedería el asilo y buscaban cómo salir adelante en Tijuana. Solo tres días después de llegar, José David y Wilson, oriundos de Copán, ya trabajan de albañiles y llevaban sendos chalecos de naranja chillón. Tan pronto como pudieron, quisieron deshacerse de la etiqueta de migrante para cambiarla por la de profesional. Visto cómo les trataba el resto de migrantes, José David y Wilson eran la envidia del grupo.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —79
Alumni ¿Qué es una frontera?
Los hondureños del tercer tipo maquinaban maneras de llegar a Tecate, un pueblo a unos veinte kilómetros al este de Tijuana desde el que, según habían oído, era algo más fácil —o menos imposible— sortear la valla e ingresar en Estados Unidos como indocumentado. En este grupo atisbé una inquietud y un descontento más fuertes. Un hombre llamado Bulnes me hizo a un lado y con voz queda pero resuelta me confesó: «Pues yo voy a cruzar. Lo del asilo político es una gran farsa. No quiero romper las ilusiones de los demás, pero claro que no nos lo van a conceder…».
En aquel caótico campamento la expectación contrastaba con el inocente correteo y la algarabía de multitud de niños. ¿Serían capaces de procesar el desconcierto que los rodeaba? Acababan de completar una diáspora de proporciones bíblicas a través de varios países, y sus padres estaban fiando su destino a un órdago difícil de ganar: convencer al Gobierno de Trump de que les dejaran pasar como refugiados.
Las tiendas de campaña se hacinaban en las calles con la mismísima frontera de fondo. Para muchos sería finis terrae, el fin del trayecto, y para otros —los menos— la puerta hacia un próspero renacer. Y luego estaba doña Natividad. La anciana, natural de Yoro, Honduras, acampaba para guardarles sitio a su hija y a su nieta, que se habían rezagado en el viaje.
Doña Natividad sentía que se le había pasado el arroz para intentar lo del sueño americano, así que en cuanto la relevara su hija, ella planeaba volver a Tuxtla Gutiérrez, al sur de México, donde trabajaba de barrendera y criaba gallinas ponedoras. «No necesito más», aseguraba con una sonrisa cándida. «Algunos hablan de Estados Unidos como si fuera el paraíso en la tierra. Pero Paraíso solo hay uno, y desde luego no está aquí abajo». Pocos metros detrás de ella, en la valla fronteriza un grafiti rezaba: «De este lado también hay sueños».

—La travesía no perdona a nadie. Adultos, ancianos y niños buscan atravesar la frontera por el desierto y sus peligros.

—No es un paraíso. Contrario al sueño de muchos, doña Natividad prefiere volver a la rutina en su ciudad.
un cementerio de arena. Una burda cerca de losas metálicas oxidadas es de manera no oficial lo más icónico de la ciudad. Es tal el peso simbólico de la frontera que separa Estados Unidos de las veintiuna naciones de Latinoamérica..., es tal la infinidad de connotaciones geopolíticas que evoca y tal la sensación de truncamiento para tantos migrantes y deportados, que cuando cae la noche y los focos inundan de luz mortecina aquel pasaje imposible, Tijuana se llena de sueños y pesadillas, de añoranza y de dolor. Qué lejos quedaba Europa con sus fronteras invisibles. Con focos potentes, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y helicópteros Seahawk en rondas rutinarias, la de Tijuana es una línea intransigente y protegida con recelo. Más que a las palabras de mi profesor de Geografía, esta valla me recordaba a las de Jack Nicholson al ser increpado por Tom Cruise en Algunos hombres buenos: «Tú no puedes encajar la verdad: vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros los deben vigilar hombres armados». Porque, más allá del fenómeno migratorio, la frontera también es clave para evitar que la narcoviolencia salpique California.
Por supuesto, no es infranqueable para todo el mundo. Pueden cruzarla quienes cuenten con el visado. Aunque la mayoría de mexicanos no tiene este documento, el puerto terrestre de San Ysidro lo transitan a diario 70 000 vehículos y 20 000 peatones; es el paso fronterizo más concurrido del mundo. Por eso resultó que el cierre a cal y canto de la frontera, por la pandemia de covid-19, marcó el segundo hito insólito del lustro.
Cuando el virus alcanzó su apogeo de letalidad, Estados Unidos decidió clausurar con llave sus puertas, a lo que México respondió, casi con despecho, con una medida similar. Durante quince meses solo pudieron salvar ese límite los tra-
80—Nuestro Tiempo agosto 2023
—La última opción. Cruzar el desierto de Sonora parece más fácil que burlar la valla, pero la zona se cobra la vida de los más desafortunados.
El autor
Álvaro Hernández Blanco [Com 12] saltó de la Universidad de Navarra a la de California (UCLA), donde estudió Guion y se especializó en dirección y montaje de documentales así como storytelling digital. En 2016 inició su andadura mexicana en la ciudad de Tijuana, donde residió durante siete años. En ese tiempo no pudo evitar fijarse en la cantidad de migrantes varados junto a la valla y emprendió un camino que incluía pensar sobre las fronteras, escuchar a los migrantes y fotografiarlos. El resultado de aquellos meses es el libro Migrantes (Rialp, 2023), donde mezcla con destreza crónica periodística, ensayo y reportaje fotográfico. En él, profundiza en muchas de las historias que apenas se esbozan en este reportaje.
bajadores «esenciales», estimación que solía correr a cargo del agente de turno.
Fue una época tensa en la que se puso de relieve la latente pero dinámica simbiosis entre Tijuana y San Diego, ciudades separadas por un muro hostil, pero hermanadas con un sinfín de lazos comerciales, turísticos, culturales, mercantiles y, sobre todo, familiares. Millares de intrahistorias que recuerdan que los países son sus ciudadanos y no sus dirigentes. El cierre fronterizo, aunque pertinente, agravó el nerviosismo entre ambas naciones, cuya relación ya se resentía desde que Trump ocupó la presidencia por su deseo de cubrir toda la frontera con un muro sin dejar huecos. Dicho sea de paso, el actual muro (que sustituyó una valla de apenas dos metros) lo instaló el presidente Clinton en los años noventa, materializando un proyecto que se venía cociendo desde Jimmy Carter y que George Bush padre firmó. Tanto la izquierda como la derecha querían una frontera cerrada.

Aquella inexorable postura oficial no cambiaba una gran verdad de fondo: que los límites nacionales son porosos y ninguna pandemia iba a detener el flujo migratorio hacia la tierra más codiciada del mundo. Lo cierto es que la notoria valla no abarca toda la frontera. En las zonas más inhóspitas, se desestimó su necesidad al considerar que las hostilidades de la propia naturaleza servirían como barrera disuasoria. Sobre el papel, tenía lógica. Pero para quien huye de la narcoviolencia, de la brutalidad de las maras, de los desastres naturales, de los encarcelamientos políticos y de una vida desprovista de esperanza, franquear a pie el desierto de Sonora se antoja factible.
De este triste fenómeno sabe mucho el grupo de voluntarios Águilas del Desierto, que desde 2009 realiza expediciones por el inmisericorde desierto, en la parte de Arizona, para buscar migrantes. Don Ely, el fundador, me invitó a acompañarle en una de esas incursiones para encontrar a un guatemalteco que llevaba seis meses perdido. «Pero… ¿cómo saben que está vivo?», le pregunté, inocente, por teléfono. «No, Álvaro —repuso con gravedad—. Vamos a buscar sus restos para mandárselos a su familia y que puedan darle sagrada sepultura».
Ocurrió un fin de semana de marzo de 2021. Tras cinco horas de coche desde San Diego, llegué a Ajo, una aldea fantasmal en el desierto de Arizona donde los Águilas tenían su base. Ahí conocí a don Ely en persona, y a una treintena de voluntarios más, todos llegados desde sus casas en ciudades como San Diego, Los Ángeles, Phoenix o Flagstaff. La luna estaba casi llena y su luz plateada iluminaba la superficie de cactus saguaros que se extendía alrededor del campamento. Caí presa del atractivo hechizante del desierto de Sonora, del cielo estrellado, de la leve brisa fresca que acentuaba ese silencio impertérrito. Don Ely se me acercó por detrás y me dijo: «Créeme. Bajo el sol no es tan bonito. Este desierto es una trampa mortal. Acuéstate. Salimos de madrugada». Nt
agosto 2023 Nuestro Tiempo —81
En busca de la aurora boreal
Cuando se graduó, Jan Erik Braune se lanzó a cruzar Europa en coche con su padre con destino a Lærdal, un pequeño pueblo escandinavo donde esperaba cumplir tres sueños: ejercer la medicina, vivir en la Noruega de sus abuelos y ver, por fin, una aurora boreal.
 texto Jan Erik Braune [Med 22]
texto Jan Erik Braune [Med 22]
lÆrdal [noruega]. Al poco de nacer en Bilbao, de donde procede mi madre, ella y mi padre, que es noruego, me llevaron a Pamplona, donde he vivido hasta hace pocos meses. Si bien mis aspiraciones profesionales variaron un poco durante mi infancia y adolescencia —de médico pasé a querer ser policía, de policía a psicólogo, de psicólogo a cocinero, y de cocinero otra vez a médico—, mi deseo de vivir en Noruega siempre fue una constante. Hoy celebro que se ha cumplido.
Como médico recién salido de la facultad me parecía una misión imposible. Por miedo al fracaso, o al menos a las dificultades, fui posponiendo la decisión. A pesar de que dos meses después de graduarme ya tenía mi título homologado y la licencia para ejercer en Noruega, me preparé para el MIR, la prueba que han de superar los médicos que quieren especializarse en España, porque pensaba que no sería capaz de adaptarme a un cambio tan grande.
No fue hasta diciembre de 2022, a mes y medio del examen, cuando decidí que mi futuro estaba en Escandinavia. Dejé de lado el MIR y comencé a explorar ofertas
de trabajo y a hacer cursos sobre la práctica médica en Noruega. Me ilusionó ver que quizás no fuera un sistema sanitario tan distinto al nuestro. Con sus cosas mejores y peores, descubrí que me podía sentir cómodo en él porque también se basa en la atención primaria. Por eso me lancé a la aventura y mandé el currículum a un par de sitios.
Para mi sorpresa, al cabo de unas semanas recibí un correo de la directora del departamento de Medicina y Cirugía Ortopédica del hospital de Lærdal. Nos reunimos a través de Teams la mañana del 10 de enero. Puede sonar a broma, pero mi mayor temor durante la conversación era tener que pronunciar su nombre: Hrafnhildur. Ella es islandesa, y esa combinación de consonantes se le hace extraña hasta a un noruego. La cita salió rodada y presentí que el puesto sería para mí.
Aunque mis viajes al norte habían sido numerosos, nunca puse rumbo a Noruega sin un plan de regreso. Desde pequeño fui como mínimo tres veces al año a visitar a mi familia, por lo general en Navidad, Semana Santa y julio y agosto. Desde los trece estuve trabajando allá durante los veranos, y en la vuelta al instituto siempre se comentaba lo poco moreno que me había puesto.
El 17 de febrero, con mi vida apretujada en el coche, me despedí de mi familia y conduje hacia la Estrella Polar, con mi padre de copiloto. Tras rodar por las amplias carreteras francesas, por las veloces autobahn alemanas y cruzar el puente de Øresund, que une Dinamarca con Suecia, dos días después puse pie en territorio noruego.
Pero no podía cantar victoria aún. Siete horas de asfalto y puertos de montaña helados me separaban de Lærdal, un valle inmerso entre fiordos con algo más de dos mil habitantes. Al parecer, es uno de los municipios más secos de Noruega, con índices de precipitación anual similares a los de Alicante o Palma de Mallorca. Sin duda, un buen reclamo para atraer a un pamplonica. Al final, las ruedas de nieve que le había colocado al coche justo antes de partir cumplieron su función.
El lunes 20 de febrero recogí las llaves de mi nueva casa. Al poco de instalarme, me acerqué al hospital y me reuní con Hrafnhildur. Me quedé como un pasmarote cuando me dijo que el 22 comenzaba con tres días de formación en Førde, ciudad en la que se encuentra el hospital de referencia del que depende el de Lærdal, a tres horas en coche. A mitad de camino entre Lærdal y Førde dejé a mi padre en el aeropuerto de Sogndal. Fin a la aventura de padre e hijo sobre ruedas.
En Suecia con su padre, pocos kilómetros antes de llegar a su destino final.
En el trabajo me sentí como en el primer día de universidad: veintiún pollitos que no se conocen entre ellos, perdidos por su nuevo corral, que siguen al dedillo las indicaciones de los más veteranos. A pesar de tantas novedades —idioma, personas, costumbres—, jamás me hubiese imaginado que tendría un aterrizaje tan suave. Mi recelo a enfrentarme a la práctica médica se pasó casi sin haber empezado. La cantidad de seminarios y talleres recibidos, y que me permitieran rotar unos días con otros compañeros en las guardias, me dieron seguridad. En uno de los primeros talleres, sobre simulación de un paciente crítico, no me presenté voluntario por miedo a no saber expresarme, y ahora soy yo el que promueve las simulaciones en el hospital.
82—Nuestro Tiempo agosto 2023
Alumni Carta desde... Noruega
Es un centro comarcal pequeño, con menos de cuarenta camas. Nos hacemos cargo de Urgencias, de Medicina Interna y de Traumatología. Por las mañanas, entre dos médicos adjuntos y dos residentes, llevamos la planta de Medicina Interna. Por las tardes, noches y fines de semana, el residente de guardia se queda solo para atender las emergencias. El médico especialista, que está de guardia localizada, nos supervisa y ayuda por teléfono, y acude si es necesario. Según dicen, este es uno de los centros del país en el que los residentes contamos con mayor autonomía.
Da respeto pensar que eres el único médico presente. Sin embargo, conforme te habitúas, te das cuenta de que la preparación recibida en la Universidad de Navarra da sus frutos. Las habilidades de comunicación y trabajo en equipo, indispensables para coordinarse con las enfermeras, y los cientos de horas de simulación para enfrentarnos a situaciones críticas son algunas de las destrezas que más agradezco. Además, mi experiencia como técnico de ambulancias en Cruz Roja y en Ambulancias Baztán Bidasoa

me ha ayudado a adaptarme. La medicina prehospitalaria requiere tomar decisiones de manera rápida y autónoma, y por suerte pude entrenar esta capacidad durante varios años en la Cruz Roja, institución a la que he dedicado mucho tiempo y una gran pasión. Antes de que pasara una semana de mi llegada a Lærdal ya me había hecho voluntario. ¡Me ha tocado evacuar a un paciente en moto de nieve y prepararme para búsquedas en avalanchas!
un equipo de trivial. Fuera del trabajo, los noruegos son muy de tradiciones. Por ejemplo, en Navidad se reproducen las mismas películas año tras año. En Pascua todo el mundo va a su cabaña —no eres cien por cien noruego si no tienes una cabaña— y ven películas y series sobre crímenes y leen novela negra.
Otro clásico acontecimiento social son los quiz, que vienen a ser como los trivial que conocemos en España. Múltiples locales hosteleros en todo el país organizan cada semana su quiz. En mi pueblo, el evento se desarrolla en el Lærdal Motor Hotel, cuya temática es la automoción y
Después de 72 horas de viaje, Jan Erik sonríe delante de la recepción del hospital.
Ver las luces danzarinas era un sueño que Jan Erik ha podido cumplir.
cuyo atrezzo incluye desde pósters con pilotos de Fórmula 1, hasta mesas sobre piezas de motor. Como buen terreno rural, las preguntas varían desde el nombre de la oveja que parió en determinada granja la semana pasada hasta cuestiones de actualidad o acontecimientos históricos. Mi equipo lo formamos Dagur —islandés—, Marlon —neozelandés—, Timeea —rumana— y yo. Quedamos los últimos, pero el buen rato de risas no nos lo quita nadie.
Una espina que tenía clavada era la de no haber visto nunca auroras boreales. Hasta subí en una ocasión a Tromsø, «la París del norte», en plena temporada de auroras… y durante toda mi estancia las nubes ocultaron este fenómeno mágico. Pero en mi tercera noche en Lærdal, Aurora vino a visitarme y me dejó marcado con su belleza. Había leído que las predicciones eran favorables, por lo que conduje hasta un punto cerca del río con oscuridad plena. A las ocho de la tarde los termómetros marcaban quince grados bajo cero. Al cabo de un rato, comenzó a intuirse una neblina verde sobre el cielo, que se iba haciendo más grande. Nada comparable con las fotos de internet, pero estuve observando dos horas. Cuando mi cuerpo ya no aguantaba más la hipotermia, decidí volver a casa. Después de aparcar, miré al cielo. Una danza de luces bailaba por encima de mi cabeza. Nt

agosto 2023 Nuestro Tiempo —83
o
BÚHOS A ATENAS
Mariona Gúmpert

Reseteo
bes nos cuenta que el hombre es un lobo para el hombre (y la mujer una víbora para la mujer, añaden algunos entre risas). Desde este prisma, la consecuencia lógica se concreta en el anhelo de resetear la sociedad, inventarla desde cero y como Dios manda. El «Quita, déjame a mí, que tú no sabes» hecho obsesión filosófica.
«Dostoievski llega a ironizar con la idea de que quizá lo más adecuado sería destruir al 90 por ciento de la población. ¿Qué pensaría si supiera que las políticas antinatalistas cobran cada vez más fuerza en Occidente?»
EN PLENA CANÍCULA, ESTÍO —¡que no hastío!—, en mitad del siempre maravilloso verano, muchos habrán tomado partido entre la dicotomía definitiva de la estación, que no es playa o montaña sino ensayo o novela. Don Alejandro Llano, exrector de la Universidad de Navarra y catedrático de Metafísica, siempre lo ha tenido claro: ¡novela! Tuve el privilegio inmerecido de ser la última de sus muchos doctorandos. Una de las lecciones más útiles que aprendí junto a él fue la de valorar la buena literatura tanto como la filosofía. No es esta una actitud que suela encontrar entre mis compañeros columnistas, a excepción de algunos como Juan Carlos Girauta o Fernando Bonete. Hace ya más de una década, don Alejandro me regaló una lista de títulos imprescindibles que debería leer en algún momento de mi vida. De entre ellos, el último que escogí fue Los demonios, de Dostoievski. El escritor ruso es uno de mis autores favoritos, y el hecho de conocer la buena opinión que de esta obra tienen Bonete y Girauta me reafirmó.
Nunca podré agradecerles lo suficiente a los tres el haberme descubierto esta novela. En ella se anticipan muchos de los grandes males que nos aquejan, fruto de la filosofía moderna y sus intentos de imaginar en abstracto cómo deberíamos ser las personas. En estado de naturaleza carecemos de maldad, nos venden Rousseau y su teoría del buen salvaje, mientras que Hob-
He llegado a carcajearme en plena noche con la ridiculización que hace Dostoievski de las disputas entre revolucionarios, un Frente Popular de Judea de los Monty Python en versión decimonónica. Risas como un oasis en mitad de la angustia que provocan su pormenorizado análisis del problema y las consecuencias del nihilismo, la destrucción de Dios y de la familia; de las piruetas intelectuales que acaban por convertir la libertad en la igualdad que equipara desde lo más bajo y que precisa de la esclavitud y brutalidad de muchos en manos de unos pocos. Dostoievski llega a ironizar con la idea de que quizá lo más adecuado sería destruir al 90 por ciento de la población. ¿Qué pensaría si supiera que las políticas antinatalistas cobran cada vez más fuerza en Occidente?
LA PREGUNTA DE LA AUTORA
Si usted, querido lector, ha alcanzado este párrafo, puede que le parezca interesante este esbozo de Los demonios. Sin embargo, es agosto. Lo más recomendable en términos de salud mental, lo más inteligente, es decantarse por una lectura ágil y entretenida. O no escoger ninguna. Es aquí donde confieso que he tardado seis meses en acabar la novela. Podría excusarme diciendo que es un tocho de mil páginas. Que me dedico a leer y escribir, y así se vuelve complicado leer por gusto. Que tengo dos niños pequeños y una salud un tanto precaria. Que la literatura rusa resulta inasible porque sus personajes pueden denominarse bajo tres formas completamente distintas. Pero lo cierto es que yo, como muchos, estoy enganchada a la dopamina fácil que generan las redes sociales, WhatsApp y HBO. Si los filósofos modernos se equivocaron al tratar de resetear la sociedad desde cero, mi mal consiste en no saber resetear mi relación con las pantallas. Este verano llevaré a cabo mi propio experimento: desconexión total y absoluta, vuelta a lo analógico. En la próxima columna les contaré qué tal ha resultado.
¿Somos conscientes de que los grandes cambios empiezan por uno mismo?
@MarionaGumpert
@NTunav Opine sobre este asunto en Twitter.
84—Nuestro Tiempo agosto 2023
Mariona Gúmpert [PhD Fia 16] es columnista de opinión y cultura en ABC y Vózpopuli
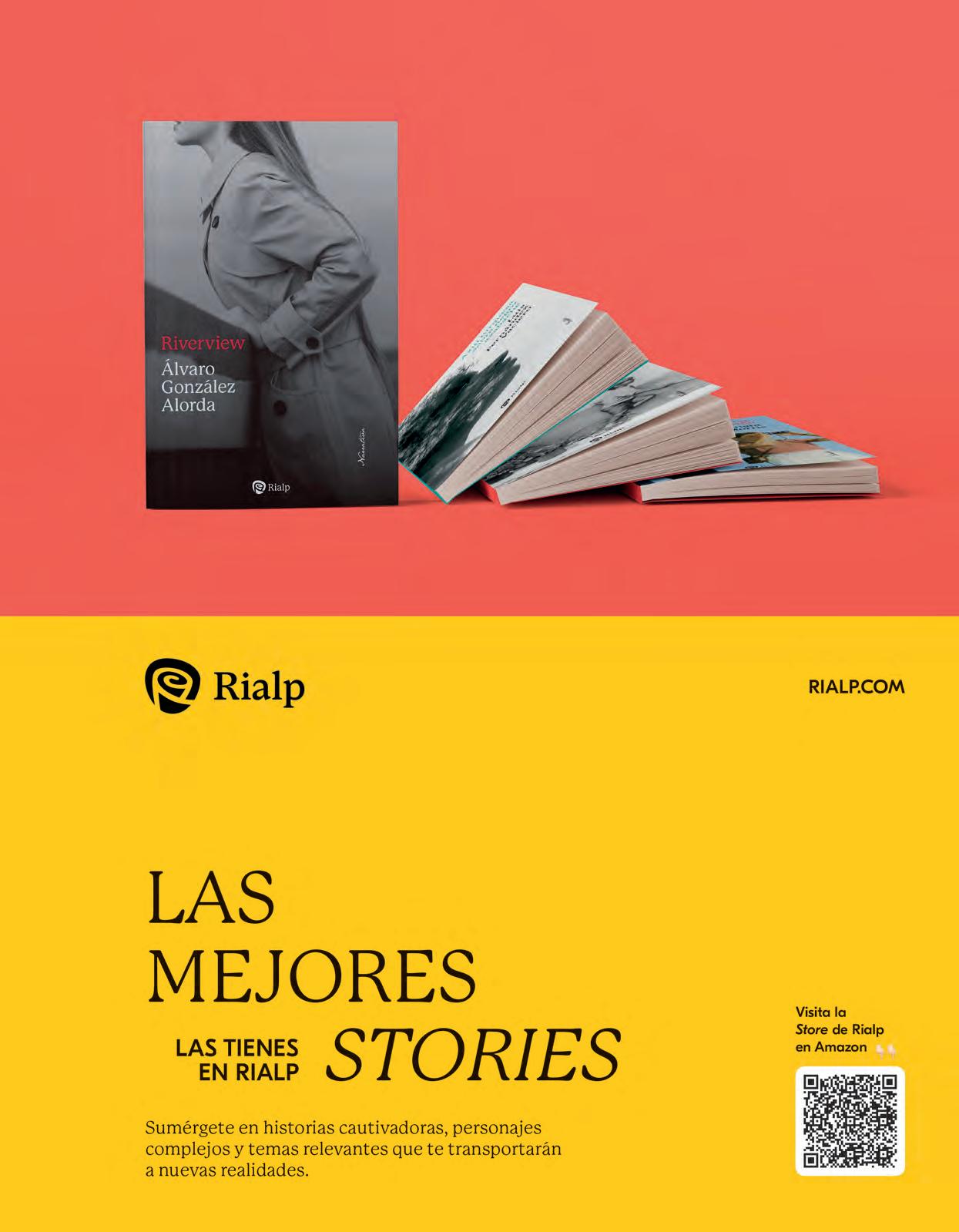
Libros
NÚMEROS de españoles encuestados lee libros en su tiempo personal todas las semanas.
52,5%
de adultos declara leer libros a menores de seis años.
El centenario de Antonio Pereira
Humor, jovialidad, ingenio y gracia, sentimiento, insinuaciones al lector, sabiduría —y picardía— para asociar biografía propia e invención, para escuchar y mirar caracterizan la literatura de Antonio Pereira (1923-2009), poeta y reconocido cuentista.

texto Joseluís González [Filg 82], profesor y escritor @dosvecescuento
En plena Florida, en el enero estival de Buenos Aires, en 1980, Úrsula Rodríguez Hesles sacó varias fotos a su marido, el escritor leonés Antonio Pereira, y a un ya octogenario Borges. Era un día implacable de calor. Al argentino le acababan de notificar que había ganado ex aequo con Gerardo Diego el Premio Cervantes. Meses atrás, desde Madrid, Pereira le había pedido por carta visitarlo. El autor de El aleph respondió invitándoles a su piso de la calle Maipú, cerca del hotel donde el matrimonio español se hospedaba. Abrió la puerta Fanny, la mucama, ama de llaves, «seguida cautamente» de Beppo, el gato de Borges con el mismo nombre que el del poeta Byron. Entre las ondulaciones y suavidades de la conversación no faltaron los sigilos. A pesar de hacerles saber a Antonio y Úrsula que había terminado por fin un cuento que llevaba gestando casi veinte años, «La memoria de Shakespeare», y al parecer
86—Nuestro Tiempo agosto 2023
75,9% J. A.
ROBÉS
iba a ser el último, Borges se reservó el contenido de la historia. Sí deslizó que se le había ocurrido entre la madeja de un sueño muy anterior, de cuando había dado clase en Estados Unidos. Tampoco Pereira le desveló a aquel ciego genial que alguien —acaso no demasiado lector— había ensuciado el portal con inútiles insultos contra aquel hombre mayor y respetable, siempre tímido y caballeroso. Fueron luego los tres a una confitería. Y siguió rodando el engranaje de la vida.
De ese carrete se revelaron en papel, además de los retratos, algún artículo de prensa, unas páginas en las memorias del escritor berciano —publicadas póstumamente— y algún cuento. Uno fue «Si me lees te leo», recreación de aquel encuentro, con un cierre tan intrincado y astuto, tan rebelde, arte y artificio, como los del narrador y poeta que no recibió el Nobel. También recompuso cuentos con anécdotas de un viaje a la URSS o con un secuestro a Pereira y su esposa en tierras americanas. Pasaron a ser relatos atemperados por la jovialidad y el humor. Y por las diferencias que aporta la habilidad imaginativa. La vida, haber vivido, alimenta y viste la literatura. Thomas Mann, en el preludio de La montaña mágica, afianza esa certeza clara y por eso a veces inasible: «Para contar una historia es necesario que haya pasado».
Pereira, de joven, se ocupó de recorrer el noroeste de la península para extender el negocio paterno, una ferretería que iba creciendo, sabía combinar lo comercial con lo literario, con los tipos, los paisajes, las peripecias y curiosidades. Acertó a fundir, con variantes de la fragua de lo imaginario, vida y escritura. Él mismo confesaba esa certidumbre de ser observador, de pararse a escuchar: «Me refiero a fijarme en las cosas y escribirlas».
Precisamente uno de sus libros recopila observaciones y recuerdos: Oficio de mirar. Andanzas de un cuentista. Editado por Pre-Textos tras la muerte de Pereira, selecciona unas cuantas decenas de retazos biográficos ocurridos desde el 1 de enero de 1970 hasta la Nochevieja de 2001. De su puño y letra habla de sí mismo. Y de otros, con respeto y con el mismo desparpajo valiente que para lo suyo. Por ejemplo, de la voz de Cela, «campanuda y dogmática», de cierto desaire de un fraile e historiador célebre, del porte de piedad visto a Gerardo Diego en un velatorio en un domicilio, la animadversión de Pereira por algún poeta arrogante… Son anotaciones, no un diario escrupuloso. Brillan comentarios sobre la creación literaria. «Desconfío de las páginas que se escriben encima mismo de lo que se está viviendo. La poesía es una emoción recordada».

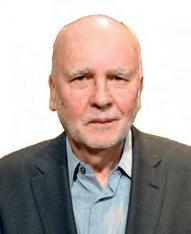
El 13 de junio se cumplió el centenario del nacimiento de Antonio Pereira La fundación que lleva su nombre ha ido preparando diversos actos: convocatorias de premios, conferencias, homenajes, una estatua sedente en un banco de bronce del Jardín de la Alameda de su Villafranca del Bierzo natal… y los imprescindibles libros. En especial, el mayor cumplido con un buen escritor: reunir en dos tomos lanzados por la editorial Siruela Todos los poemas —se sentía poeta por encima de lo demás— y Todos los cuentos. Casi mil trescientas páginas de lectura dichosa, risueña, lírica, jovial, picante a veces. Se añade la reimpresión de una antología de relatos bien medida, con un estudio de José Carlos González Boixo, Recuento de invenciones (Cátedra).
Que Antonio Pereira sigue con nosotros se comprueba leyéndolo. La vida se le nota en esa voz tan suya. Nt



APUNTES
decálogo del cuentista Como culmen del prólogo de su selección personal Me gusta contar (1999), Pereira labró estos diez consejos sabios.
1. Lo primero es tener una historia que contar. Sin esto, nada.
2. Hay que profundizar en ella, que no se quede en anécdota, chascarrillo, ocurrencia.
3. Extender la historia mientras no peligre el sagrado efecto único (Poe). Se puede nutrir la historia, pero no hincharla.
4. Cuidar el comienzo, entrando rápido en el tema. El final sabe cuidarse solo.
5. Que siempre haya expectativa. ¡Algo va a ocurrir!
6. Si dudas entre dos palabras, elige la más clara. Si hay empate, quédate con la menos prestigiosa.
7. Explotar la voz imaginada del narrador, un cuento es la ficción de una voz.
8. El narrador no lo sabe todo, conviene fingir dudas, a lo Cunqueiro: «Pidió una de las famosas sopas hanseáticas, una sopa de nueces, por ejemplo, o el rabo de buey...».
9. El novelista puede ser altanero. El cuentista debe ser cordial y amistoso.
10. Debe serlo incluso cuando escribe prólogos.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —87
Abel Quentin Julio Llamazares
Maggie O’Farrell Emmanuel Carrère Adam Zagajewski
Cancelados de por vida
El visionario
Abel Quentin
Libros del Asteroide, 2023
376 páginas, 22,95 euros
Cicerón clausura la edición española: «La muchedumbre es un juez despreciable». Este paratexto condensa la síntesis moral de esta divertida novela con la que un joven penalista francés retrata la turbulencia ideológica y justiciera de nuestro tiempo, donde el eslogan sentimental y el zasca tuitero han arramblado con la lógica y el matiz. Con ecos del contundente Houellebecq, El visionario dibuja con asombrosa frescura el ocaso amargo de la aristocracia intelectual de izquierdas que dominó los ochenta. Ahora, triangulando con naturalidad el léxico woke, la dinámica imparable del linchamiento mediático y la perplejidad impotente de la razón, Abel Quentin satiriza un mundo universitario, editorial y político donde rige el sálvese-quien-pueda, el perdón no existe y los viejos adalides del compromiso contemplan cómo los cuervos criados les dejan completamente ciegos... y enterrados. Cancelados de por vida.
Alberto N. García
Salir de la casa vacía
Escribir en secreto
El último día de la vida anterior
Andrés Barba
Anagrama, 2023
144 páginas, 16,90 euros
La trama es sencilla: una empleada de una inmobiliaria entra en una casa que debe vender y se encuentra a un crío triste que ni pestañea. ¿Es un espectro? ¿Una casa encantada? ¿O acaso la fantasía está en la cabeza del lector?
Esta cuestión cautiva y Barba consigue atraparnos en esas dosis de ficción que tanto anhelábamos tras una avalancha de documentalismo literario (porque, sí, la pandemia nos ha hecho un poco de daño psicológico a todos). Consigue con maestría que la ficción —¡oh, paradoja!— nos conecte con la realidad. Con la de una mujer y la de un niño y, sorprendentemente, también con la realidad de los lectores.
El libro ofrece una luz esperanzadora: si podemos superar las secuelas es con ayuda de los demás. Ella asiste al niño, pero el niño también la ayuda. Juntos logran liberarse de su prisión emocional, de sus casas vacías. Para ambos, ese encuentro marcará el último día de su vida anterior.
Ana Gil de Pareja
Verdadera eternidad
Vagalume
Julio Llamazares
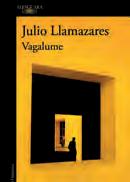
Alfaguara, 2023
224 páginas, 19,90 euros
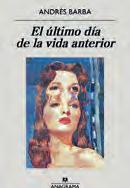

A César, un escritor de prestigio, le avisan de que ha fallecido Manolo Castro, su «maestro y guía». Después del funeral, recibe un paquete con la única novela que Castro publicó, que fue requisada por la censura. Desde entonces, renunció —eso parecía— a su carrera de escritor. Pero, en su despacho, la viuda ha encontrado los originales de una obra de teatro, dos libros de relatos y siete novelas. Nadie sabía nada de estos escritos, que ceden a César para que busque una clave que pueda explicar esta actitud tan secreta. Con un realismo comedido, que pierde fuerza a medida que se acerca la resolución, Vagalume cuenta la lectura que hace César de estas novelas y sus pequeños descubrimientos sobre la vida oculta de Manolo. Además, es un doloroso ejercicio memorialístico para César, pues revive momentos de su estancia en la ciudad de provincias donde conoció a su maestro, que ahora ve «desangelada y gris».
Adolfo Torrecilla
Verdadera vida
Adam Zagajewski
Acantilado, 2023
80 páginas, 12 euros
Adam Zagajewski (19452021), una de las figuras más prestigiosas de la literatura de las últimas décadas, eterno candidato al Nobel, fue ante todo poeta. Un poeta profundo, humanísimo. En este poemario, para nosotros póstumo, tiende la mirada a su vida, como ya lo hizo en sus memorias En la belleza ajena. Con melancolía y brillantez, sin levantar la voz, apresa esos instantes de gozo en lo pequeño y cotidiano, en los que se esconde la verdadera vida: «Un museo de apicultura, ¿puede haber / algo más inocente? / Aquí no aparecen los ministros / ni los roqueros famosos, a decir verdad / ni siquiera hay abejas».
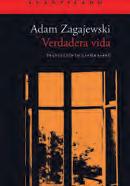
El poema «Santiago de Compostela» me trae a la memoria su paso en 2007 por la Universidad de Navarra: «Santiago es la capital secreta de España / De día y de noche patrullas van hacia ella». Zagajewski, consciente de que «el poeta sufre por millones», logra destilar, de su vida convulsa, momentos de verdadera eternidad.
Manuel Casado
88—Nuestro Tiempo agosto 2023 Libros
Sueño infantil, terror adulto
La chica que vive al final del camino
Laird Koenig. Impedimenta, 2023
272 páginas, 22,50 euros
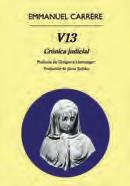
Hay que leer La chica que vive al final del camino de un atracón, con el corazón en un puño, con prisa y de noche. Así se entiende el espíritu con el que se escribió. Es un clásico del gótico estadounidense del todo vigente. Retrata a una niña —aunque, a los trece años, hoy le dirían adolescente— que vive con su padre. Sin embargo, a él no se le ve nunca. El lector sospecha desde el principio que la chica, en realidad, está sola frente a los peligros que acechan ahí afuera. Y, detrás de una máscara de seguridad en sí misma, muchas lecturas e inteligencia práctica, se esconden los miedos de siempre: a lo oscuro, a la soledad, a abrirse a los demás, a lo malvado del mundo. Tiene diálogos tensísimos y escenas cardiacas que bailan con el fuera de plano. La chica que vive al final del camino es una novela de terror, sí, pero antes que nada es un lúcido análisis del desenlace de la infancia.
Teo Peñarroja
Chispa
divina Gracia de Cristo. Su sonrisa en los Evangelios
Enrique García-Máiquez. Ed. Monóculo, 2023. 246 páginas, 21,90 euros

Enrique García-Máiquez propone una lectura de los Evangelios deteniéndose en la sonrisa de Jesús, entendida no solo como un alzar las comisuras de modo amable sino también como buen humor, a veces hasta carcajada, ironía fina, paradojas chestertonianas, juegos de palabras, zascas a los fariseos y bromas que ponen a prueba la fe de los apóstoles.
Las reflexiones de Máiquez llevan al lector también a sonreír: por la vuelta de tuerca que les da a pasajes mil veces escuchados y porque el humor ayuda a desempañar la mirada y quitarse de encima ese filtro ceniciento con el que tendemos a leer la vida de Jesús, como el propio escritor denuncia. Si, a veces, «la tristeza es, apenas, una falta de atención», sus párrafos señalan, subrayan, para evitar las distracciones.
Máiquez sigue, a su vez, lo apuntado por autores como John Henry Newman, Tomás Moro o Evelyn Waugh, entre otros. Un libro para crecer, también nosotros, en gracia.
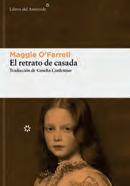 Lucía Martínez Alcalde
Lucía Martínez Alcalde
Belleza y amor
Contar el mal
El retrato de casada
Maggie O’Farrell
Libros del Asteroide, 2023 400 páginas, 23,95 euros
La primera página nos desvela el final: Lucrezia se casa a los quince años con Alfonso d’Este, duque de Ferrara, y muere antes de cumplirse un año. Sobre este hecho histórico, Maggie O’Farrell construye esta original novela. Recorremos la historia a través de los ojos de Lucrezia: una niña inquieta, sensible y muy amante de los animales y el dibujo, que se fija en detalles que nadie a su alrededor parece percibir.
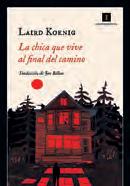
A lo largo de todo el libro, subyace el deseo de ser amada como lo es su cuñada, con un amor que le resulta conocido porque lo ha visto en sus padres («Le gustaría que alguien la mirara como si fuera algo muy singular y valioso»). Ese deseo no encuentra respuesta en su matrimonio. Alfonso, de personalidad cambiante, pasa de un enamoramiento galante a una cruel frialdad sin justificación aparente. El retrato de su mujer ¿es un signo de amor o una exhibición de un trofeo, de una posesión muy bella?
María Álvarez de las Asturias
V13. Crónica judicial
Emmanuel Carrère
Anagrama, 2023
263 páginas, 20,90 euros
En Francia, los atentados del 13 de noviembre de 2015 constituyen uno de esos sucesos esenciales de la memoria colectiva: la mayoría recuerda qué hacía cuando una célula yihadista ametralló cinco cafés parisinos y causó una matanza en la sala Bataclan. Fueron 130 muertos y más de 400 heridos.
Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 se celebró el que algunos medios franceses describieron como el juicio del siglo. Emmanuel Carrèrre, escritor fundamental de no ficción, documentó cada sesión en sus crónicas periodísticas. El conjunto es una película a cámara lenta y lenguaje descarnado. Su descenso a las historias concretas de víctimas y verdugos, testigos y héroes más o menos improvisados, retrotrae a la novela de voces de Svetlana Alexiévich Carrère atraviesa la superficie del sufrimiento para hacerse algunas preguntas esenciales sobre el origen del mal, la hondura de la pérdida y, en el fondo, la condición humana.
María Jiménez Ramos
agosto 2023 Nuestro Tiempo —89
Una conversación saludable
El método socrático para formar el carácter
Javier Pérez
Guerrero
2023. 180 páginas, 14,90 euros

Todos hemos tenido conversaciones que nos cambian la vida. Homero escribió que «cuando dos marchan juntos, uno ve más allá del otro». El profesor Pérez Guerrero presenta una curiosa y evocadora guía práctica para incorporar el método socrático en las diversas esferas sociales de hoy. Dialogar es conocer y conocerse, reforma el carácter, fortalece argumentos y mejora la comunicación, y puede ser eficaz en la psicología, el derecho y la medicina.
El método se basa en preguntas y respuestas donde no hay adversarios. Las palabras tienen finalidades morales porque implican atención, compromiso y empatía. Incluye elementos prácticos mediante los cuales el lector puede jugar a autoconocerse y le permite aventurarse en las profundidades de su carácter. Sócrates dijo que él no podía enseñar nada a nadie, sino solo hacer pensar, y eso es lo que se logra en este libro.
Mariana Betancourt
La familia, raíz y alma de toda sociedad
Oikía y polis
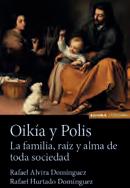
Rafael Alvira y Rafael Hurtado 2023
148 páginas, 13,90 euros
Se puede estudiar la familia desde muchos puntos de vista, pero en esta obra nos encontramos una reflexión pausada, de la mano de la filosofía y la ética, sobre la familia como «raíz y alma de toda sociedad», como apunta el subtítulo. Si aquella se define como el lugar al que se vuelve, donde a uno lo quieren por lo que en sí mismo es, la organización de la sociedad se mostrará tanto más humana cuanto más siga el entramado vital que conforma una familia, cuanto más tenga en ella su punto de referencia.
Proponer este punto de vista resulta llamativo en tiempos donde el individualismo se ha impuesto, pero cabe hacerlo para suscitar una alternativa donde la familia sea, una vez más, el espejo en el que mirarse. Y no solo porque en ella se halla la cuna de la humanidad, sino también porque el ser humano necesita del amor y la trascendencia. Una obra para disfrutar con pausa y tomar muchas notas.
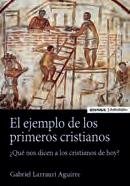
María Dolores Nicolás Muñoz
Una cálida bienvenida
Manual breve de Mastodon

José Luis Orihuela
2023
127 páginas, 11,90 euros
«Es una red social diferente pero, sobre todo, es una oportunidad para recuperar los valores con los que nació internet». Con esta idea, Orihuela explica la llegada de los nuevos gigantes sociales. Redes como Mastodon, en constante crecimiento, vienen a hacer frente a las potencias vigentes. Uno de los objetivos principales: Twitter. Este libro supone un documento central para poder formar parte de un nuevo mundo de interacciones. Doce pasos en los que Orihuela, punto por punto, explica las diferencias, similitudes y objetivos que ofrecen las nuevas plataformas. La brevedad del libro, muy similar a un manual de instrucciones, no impide descubrir entre sus apartados reflexiones de mayor calado. Entender cómo funciona una red social de estas magnitudes ayuda a discernir las nuevas formas sociales de actuar y relacionarse.
Juan González Tizón
Predicar incluso con palabras
El ejemplo de los primeros cristianos Gabriel Larrauri Aguirre 2023. 186 páginas, 12,90 euros
En el constante esfuerzo del católico por conocer la esencia de lo que cree ser, tiende a iniciar la búsqueda en las piedras angulares que cimentan su identidad. Aquí es donde viven los primeros cristianos, tan santos como desconocidos, pero punto de partida ineludible. Con su último libro, Larrauri soluciona la ignorancia general sobre ellos combinando testimonios del Imperio Romano con comentarios de figuras modernas. Divulga con brío un conocimiento imprescindible en la fe católica. Resulta ideal para la mesilla de noche o ratos de oración. El autor consigue transmitir el carisma primitivo de forma amena y sencilla, dejando a uno siempre con la sed de descubrir y admirar el siguiente texto. Dice Diego S. Garrocho que, cuando el hombre busca raíces, mira al cielo. Larrauri bien podría replicar que, para mirar al cielo, es imprescindible conocer primero las raíces, que no son otras que el ejemplo.
Ramón Uría
90—Nuestro Tiempo agosto 2023
Libros Novedades EUNSA
La familia de Pascual Duarte
Camilo José Cela
Edición, introducción y notas de Darío Villanueva Barcelona, Vicens-Vives, 2014 256 páginas, 13,40 euros
Herederos del barro
En las palabras «Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo» que tras prólogos y preliminares abren esta novela, resuenan ecos de la picaresca del Siglo de Oro. Inolvidables estos inicios clásicos: «Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes…» o «Yo, señor, soy de Segovia».

Quien traza con letra rudimentaria decenas de cuartillas desde la cárcel de Badajoz, quien quiere dar a entender que no hay maldad en su conducta, es un condenado a muerte, Pascual Duarte. Tiene cincuenta y pocos años y antecedentes de crímenes y de iniquidades. Y pide clemencia. Es 1937, y es la España de abajo, y cuesta encontrar referencias a la Guerra Civil. Ni especifica las circunstancias en que asesinó —en las convulsiones iniciales de la contienda— a un terrateniente extremeño, «don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía».
Un transcriptor ha pasado a limpio esas hojas. Se añadirán varias cartas de otras manos, que acrecientan, como paredes de un laberinto, el peso —y el arte— a esta literatura, a ese personaje y su pasado, y sirvieron para burlar la censura.
La familia de Pascual Duarte, primer libro de un joven Cela (1916-2002), se publicó en diciembre de 1942.
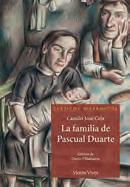
Fue un éxito editorial inmediato y de traducciones. Comparte con la picaresca la narración en primera persona del repaso parcial de una vida. Y la astucia de que se le remite a alguien esa confesión, ese descargo. Casi la justificación de una biografía desdichada, enredada además en una sociedad sin demasiada misericordia. Hilvana también consideraciones sobre lo miserable de su existencia.
Más que la visión del tremendismo, manera de escribir desgarrada, con salpicaduras de crudeza, descendiente del estilo realista, incluso del naturalista engendrado a finales del xix, que refleja ambientes turbios y difíciles, barro de verdad, el lector sentenciará qué crédito dar a esas páginas. Si se muestra clemente, si juzga a ese hombre como una víctima de la desigualdad y el infortunio, si le conmueve el sufrimiento que gotea todo. Si tal vez esa persona primaria tiene envenenado el corazón. O si es solo o sobre todo literatura.
La edición más clara, la que preparó Darío Villanueva.
Gabriel Unzu Olaz
DIEGO FERMÍN agosto 2023 Nuestro Tiempo —91
Libros Clásicos: otra mirada
Cine
NÚMEROS 1000 profesionales en la nueva de Spiderman forman el equipo más grande de la historia en una cinta de animación.

años tiene Carla Simón. La 2ª ganadora más joven del Premio Nacional de Cinematografía.
El multiverso: un agujero negro para el guion
El estreno del último Spiderman —Spiderman: cruzando el multiverso— suscita la pregunta sobre si se está forzando un poco la narrativa con tanto universo paralelo.
texto y críticas
Ana Sánchez de la Nieta
Lo que presumíamos que iba a ser el gran regalo para los guionistas —infinitos mundos por explorar— se ha convertido en un agujero negro para los contadores de historias. Pero vayamos por partes. Hace cinco años, en 2018, se estrenó Spiderman: un nuevo universo, una versión animada del superhéroe que, basándose en Miles Morales —personaje creado en 2011—, aprovechaba el todavía reciente multiverso para contar la historia de un Peter Parker que moría o resucitaba según estuviera en un universo o en otro. Hasta aquí todo bien. Tampoco era la primera vez que se hablaba en el cine o

en la literatura de universos paralelos y, además, el envoltorio visual de la película era maravilloso, con todas las letras y en mayúsculas.
El último Spiderman es igual de espectacular en su animación. Un festival de colores y texturas, una mezcla explosiva y perfecta de cómic, ilustración y efectos. Pero, ¡ay!, tanto cambio de universo, tanta grieta espaciotemporal y tanto metraje (140 minutos) acaban dejando la historia para el arrastre.
Mientras, aturdida, trataba de seguir en la pantalla al hombre araña —y a sus 180 spiderman acompañantes— de un
92—Nuestro Tiempo agosto 2023
36
Se ha dicho que en la nueva de Spiderman cada fotograma es una obra de arte, y es cierto, pero falla en la narrativa.
mundo a otro, me acordé de que experimenté esa misma sensación cuando vi Todo a la vez en todas partes. Al principio, me fascinó la señora oriental que atraviesa el tiempo y el espacio mientras termina su declaración de la renta pero, a medida que avanzaba la película, crecía también la dificultad para fijar la atención en la historia. Porque no hay una, hay decenas, y llega un momento en el que en vez de primar lo narrativo prima lo aleatorio, y la lógica desaparece radicalmente de la escena.
Si vamos a hablar de relato y narrativa, hay que tirar de la Poética, un texto que sigue vigente después de casi veinticinco siglos. Lo dijo el sabio griego: planteamiento, nudo y desenlace. Aristóteles escribió también de las emociones humanas como condición imprescindible para conseguir que el espectador conecte con los personajes y con la tragedia —o la comedia— representada.
Con otras palabras, lo que defendía Aristóteles era un relato humano y lo más similar a la realidad porque, también según el filósofo, el arte es mimético, imita a la vida. Y en la vida, los acontecimientos —por muy locos o ilógicos que parezcan— empiezan, evolucionan y terminan. Tienen un final que, para algunos, será un nuevo principio. En ese viaje, el hombre, la mujer, el personaje se enfrentarán a diferentes circunstancias —unas alegres, otras dolorosas— que les harán crecer, madurar o envilecerse. Aquí reside el drama de la vida y, por lo tanto, la esencia del drama también en la ficción. Podría decirse que en el centro lo que se encuentra es el corazón humano y la libertad.
Pero ¿qué tiene que ver esto con el multiverso? En apariencia, nada, aun -
que en algunas de las novelas recientes o películas estrenadas que transcurren en este escenario observamos cómo se diluye ese protagonismo del personaje y esa coherencia narrativa. Se apuesta por lo aleatorio o, en el otro extremo, se juega la carta del determinismo.
Decía el cineasta británico William Oldroy que «trabajar con límites no solo aguza el ingenio sino que facilita la creatividad». Aplicando esta cita al relato podríamos afirmar que la falta de límites espaciotemporales que propone el multiverso no solo no aguza el ingenio, sino que estrangula la creatividad. Porque muchas veces se plantea ese multiverso como un ubi sin espacio —valga la paradoja— para la responsabilidad, donde no existen las causas ni las consecuencias, y tampoco el bien y el mal. Donde no solo el espacio y el tiempo son relativos, también la propia vida y la muerte son indiferentes.
Y si no hay pasiones humanas, no hay libertad, ni premio ni castigo; todo es aleatorio, todo da igual, todo fluye, nada permanece. Y el drama se disuelve. Desaparece. Entonces, no importa lo que les pase a los personajes, porque en realidad no les ocurre. Peter Parker muere, pero resucita en otro mundo, y lo de que «un gran poder es una gran responsabilidad» tampoco es cierto porque no hay nadie ante quien responder.
Por eso, este multiverso se ha convertido en un agujero negro, en una máquina trituradora de historias. Y no es tanto problema del universo en sí, sino de que lo hayamos despojado de su humanidad, de que hayamos ocultado al personaje y su moral, de que le hayamos robado el drama. Devolvérselo está en manos de los guionistas, y es un reto apasionante. Nt
TELEGRAMAS
clásico scorsese
Cuarenta años después de su estreno, Toro salvaje vuelve a la gran pantalla en una versión remasterizada, aprobada por Martin Scorsese y Thelma Schoonmaker (su montadora habitual, ganadora de uno de los dos Óscar que se llevó esta cinta—el otro fue para Robert De Niro—).
festival de festivales
La francesa Justine Triet es la tercera mujer en alzarse con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que este año ha celebrado su 76.ª edición. Anatomía de una caída se impuso a La zona de interés, de Jonathan Glazer, y a Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki



guionistas y actores en huelga
La huelga de guionistas de Hollywood de 2007 duró cien días, y la iniciada este mayo se estima que sea aún más larga. Además, el 13 de julio más de 160 000 actores comenzaron también una huelga indefinida. La última vez que ambos gremios pararon a la vez fue en 1960.


agosto 2023 Nuestro Tiempo —93
Justine Triet Margot Robbie
Russell Crowe María Vázquez Brad Pitt
Crowe es el padre Amorth
El exorcista del papa

Guion: Evan Spiliotopoulos, Michael Petroni. Dirección: Julius Avery EE. UU., 2023 No apto para cardiacos.
Gabriele Amorth (1925-2016) fue exorcista en el Vaticano durante casi treinta años. Convencido del poder de la comunicación en la labor evangelizadora de la Iglesia, escribió más de una decena de libros y participó en numerosos programas de televisión donde se puede comprobar su dilatada experiencia, su profunda fe y piedad y su carácter cordial. Con otras palabras: fue todo un personaje.
Y es ese personaje el que encarna Russell Crowe en una película de terror para adultos bastante convencional —y marrullera en su guion, que no tiene empacho en inventarse una leyenda sobre la Inquisición española— pero que posee el gran valor de acercarnos a la figura del padre Amorth
En ese sentido, la cinta es fiel a la personalidad, a las creencias del sacerdote y a su manera de vivir el complejo ministerio del exorcismo. Un ministerio que el padre Amorth siempre entendió como servicio a Dios y a los demás y no como espectáculo.
Búsqueda que se vuelve pesadilla
El castigo
Guion: Coral Cruz
Dirección: Matías Bize Chile, Argentina, 2022 Para espectadores con estómago.
Un niño perdido en el bosque y un matrimonio en crisis que lo busca desesperadamente. Un —en apariencia inocente— castigo convertido en boomerang que amenaza con arrasar la vida de tres personas.
El chileno Matías Bizé rueda, en plano secuencia, una angustiosa búsqueda que, con la excusa de encontrar a un niño, trata también de hallar las razones de una pareja para seguir unida. La película es un ejercicio de estilo filmado con mano de hierro y con un poderoso dominio del lenguaje cinematográfico. Este control consigue una atmósfera capaz de contagiar al espectador la inquietud y el nihilismo de los protagonistas.
Las interpretaciones son brillantes y hay una interesante llamada a la necesidad de una comunicación sincera en la pareja. Al mismo tiempo, su perspectiva antropológica es tan pesimista y tan desesperanzada que requiere coger aire antes de sumergirse en este oscuro thriller.
De Roma a las periferias
In Viaggio: viajando con el papa Francisco Dirección y guion: Gianfranco Rosi Italia, 2022. Un contexto para diez años de pontificado.
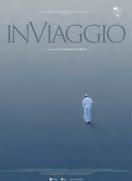
El italiano Gianfranco Rosi recoge los viajes que ha realizado el papa Francisco en sus diez años de pontificado, desde Lampedusa hasta Malta.
Además de las imágenes rodadas por Rosi —que ideó la cinta cuando coincidió en dos viajes con el pontífice— el cineasta tuvo acceso a una gran cantidad de imágenes de archivo cedidas por el Vaticano. Es la gran baza de un documental sin ninguna intervención ajena, sin apenas edición que no sea la selección de las imágenes y que tiene la fuerza de apoyarse exclusivamente en las imágenes del papa y algunos cortes —muy breves— con sus intervenciones.
Aunque el esquema pueda parecer sencillo, la realidad es que el documental funciona bien y aporta mucha información y contexto a una década de pontificado volcado en los necesitados, los pobres, los enfermos y los descartados. Las periferias materiales y existenciales de las que tanto habla Francisco.
Los gritos del silencio
The Quiet Girl
Dirección y guion: Colm Bairéad Irlanda, 2022
Para espectadores sensibles.
Cait tiene nueve años y es una niña silenciosa y delicada. Vive en Irlanda, en una vivienda pobre y rodeada de hermanos. Para descargar de trabajo a su madre embarazada, pasará una temporada en casa de sus tíos, un matrimonio maduro que esconde un triste secreto y que se volcará con la pequeña.
El irlandés Colm Bairéad adapta Foster, un texto de su compatriota Claire Keegan, publicado en The New Yorker en 2010. El relato está narrado en primera persona y el mérito de Bairéad es traducir en imágenes y miradas la bellísima prosa de Keegan
En The Quiet Girl apenas pasa nada y, sin embargo, pasan muchas cosas. En la pantalla y delante de ella, porque el espectador puede percibir el viaje interior de una niña que esconde una gran capacidad de querer y ser querida. Una capacidad que estaba encerrada en el silencio, como el secreto de sus tíos, y que solo logra expresarla cuando encuentra en el otro el don de la acogida. Una delicia.

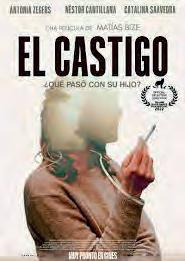
94—Nuestro Tiempo agosto 2023 Cine
Acción multipantalla
Missing
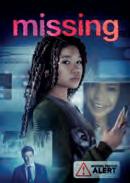
Dirección y guion: Nicholas D. Johnson, Will Merrick. EE. UU., 2023 Para los que disfrutaron de lo lindo con Searching
En el año 2018, Searching, un thriller rodado íntegramente a través de pantallas, consiguió enganchar a la crítica y al público. La secuela era inevitable. Siguiendo el mismo esquema que su antecesora, pero concebida como un capítulo independiente y con personajes distintos, Missing cuenta la desaparición de una mujer en un viaje a Colombia con su novio. Su hija adolescente tendrá que buscarla siguiendo el rastro digital de su madre.
Como en la precuela, hay acción trepidante y un guion con constantes sobresaltos; demasiados, quizás. También muchas más pantallas, porque en cuatro años la tecnología ha avanzado y las apps se han multiplicado. Lo que no tiene es el efecto sorpresa de Searching, y la sensación de calco y repetición acaban pesando. Aun así, no es una mala apuesta para acompañar a una bolsa de palomitas.
Una lección de periodismo
Regreso a Raqqa Dirección y guion: Albert Solé, Raúl Cuevas. España, 2022 Para estudiantes y profesionales de Comunicación.
El corresponsal de El Periódico de Cataluña Marc Marginedas sobrevivió a un secuestro de seis meses en Siria, que terminó con la decapitación de seis compañeros periodistas. En este documental narra los angustiosos días de cautiverio y la difícil superación del trauma por un suceso tan terrible.
Además del testimonio de Marginedas, Solé y Cuevas consiguen el de otros supervivientes y sus familiares y, a través de esta narración, construyen un magnífico resultado periodístico que conmueve hasta las lágrimas, a pesar de la sobriedad, contención y humanidad de los entrevistados.
Al valor histórico del reportaje se une una visión muy positiva del periodismo cuando se ejerce como servicio, con sentido de responsabilidad y alejado, a años luz, tanto del amarillismo como de la polarización que desgraciadamente campean por platós y editoriales. Al final, este documental nos habla de un periodismo ejemplar y cada vez más necesario.
El Hollywood decadente de los veinte
Babylon
Dirección y guion: Damien Chazelle EE. UU., 2022 El absoluto desastre de un cineasta —hasta ahora— genial.
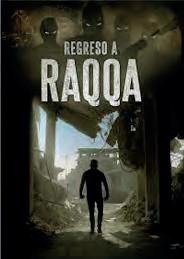
Tras rodar un sobresaliente musical sobre los sueños y desengaños de la meca del cine, La La Land, Damien Chazelle patina en su retrato de un Hollywood de los años veinte como una moderna Babilonia plagada de excesos. Y el problema es que, aunque quizás la industria del cine entonces fuera un lupanar, el cineasta no sabe contar la historia de manera interesante, equilibrada y con elegancia.
Todo en Babylon es chillón y extravagante, Chazelle —que hasta ahora había demostrado su talento para crear relatos que tocaban resortes de la emoción humana— se deja llevar por su megalomanía y entra en la película, que pretende ser una carta de amor al cine, como un elefante en una cacharrería.

Los destellos de genialidad (que los hay), la interpretación de actores solventes y hasta la emoción que impregna alguna escena quedan sepultados por la zafiedad y el constante torpedeo de lo escatológico. Penoso.
Cine social made in Galicia
Matria
Dirección y guion: Álvaro Gago
España, 2023
Para los seguidores de los hermanos Dardenne.
El gallego Álvaro Gago sorprendió en el Festival de Berlín con esta película que conecta directamente con el cine social de Neil Jordan o los hermanos Dardenne y que confirma el excelente estado de salud del cine español. Matria cuenta la historia de una mujer que bordea los cuarenta años y que sobrevive con trabajos precarios. Encerrada en una relación abusiva, trata de evitar que su hija adolescente cometa los mismos errores que cometió ella.
El gran valor de Matria, además de su conseguida atmósfera y la valiosa recreación de lo que significa la precariedad laboral en una ciudad de provincias, es la interpretación de María Vázquez, la protagonista que carga sobre sus hombros esta densa y oscura película. Vázquez demuestra que es una actriz capaz de componer un personaje frágil y herido y, al mismo tiempo, fuerte y esperanzado.
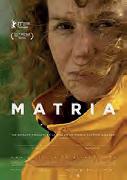
agosto 2023 Nuestro Tiempo —95
será el año de estreno de la serie que adaptará los libros de Harry Potter, en HBO Max.
¿Qué les pasa a las series de Disney+?
Aunque muchos críticos consideran la tercera temporada de The Mandalorian la más floja, ya se está preparando la cuarta.
La expansión de los universos de Marvel y Star Wars da síntomas de agotamiento.
texto Alberto N. García
[Com 00 PhD 05], profesor titular de Comunicación Audiovisual y crítico cultural
La tercera temporada de The Mandalorian ha sido el último clavo en el ataúd. El escapismo galáctico de Djin Darin y el pequeño Yoda ofrecía la mezcla perfecta de aventuras, heroísmo y humor: carisma y peripecia, épica y emoción, villanos con cascos molones y séptimo de caballería tronante. Sin embargo, los capítulos emitidos entre marzo y abril han patinado, cayendo en el mayor pecado para una propuesta tan palomitera como nostálgica: arrancar bostezos al respetable.
 Con su giro hacia la mística y la política de Mandalore y el ascenso protagónico de Bo-Katan Kryze, la serie de Favreau y Filoni ha traicionado su esencia. La tercera temporada ha necesitado demasiada exposición para telegrafiar sus conflictos, ha perdido ocasionales muy chisposos y se ha tomado tan en serio a sí misma que ha derrapado en la pomposidad; repetir cien veces «este es el camino» devalúa un emblema.
Con su giro hacia la mística y la política de Mandalore y el ascenso protagónico de Bo-Katan Kryze, la serie de Favreau y Filoni ha traicionado su esencia. La tercera temporada ha necesitado demasiada exposición para telegrafiar sus conflictos, ha perdido ocasionales muy chisposos y se ha tomado tan en serio a sí misma que ha derrapado en la pomposidad; repetir cien veces «este es el camino» devalúa un emblema.
A los problemas propios de la peripecia de The Mandalorian hay que aña-
96—Nuestro Tiempo agosto 2023
NÚMEROS 27 2025
nominaciones a los Premios Emmy tiene Succession. Le siguen The Last of Us, con 24, y The White Lotus, con 23. Series
dirle los que emanan del ecosistema Star Wars. Una característica de la forma de contar historias contemporánea es su estructura transmedia, reticular, derivada. Hace años que el espectador maneja con soltura el léxico repleto de extranjerismos que define a la expansión narrativa: spin-off, reboot, cross-over, secuela, precuela… De hecho, la estrategia televisiva de Disney+ está construida en torno a los interminables etceteruelas de dos gigantescas y muy rentables franquicias: los superhéroes de la Marvel y el universo de La guerra de las galaxias. Sobre el papel, que tus ficciones nazcan como ramas de esos dos troncos tan frondosos y adorados ostenta la virtud de la familiaridad. Vivimos en la sobreabundancia de la oferta catódica, así que una serie que desarrolla las andanzas de un timador de Asgard (Loki) o ahonda en un enigmático antagonista de la trilogía original (El libro de Bobba Fett) ya tiene parte de la publicidad hecha; el espectador conoce el aroma y sabe qué esperar cuando pulsa el play

Con todo, la franquicia constituye un arma de doble filo y, al menos creativamente, Disney se ha cortado demasiadas veces con él. Con la desastrosa Kenobi, por ejemplo, se cargó la leyenda del maestro Jedi interpretado por Alec Guinness en los setenta. Willow ha pasado sin pena ni gloria. Bobba Fett era insípida y solo Andor, tras un arranque moroso, ha sabido enlazar con la originalidad y la grandeza anheladas. ¡A ver qué tal funciona la esperada Ahsoka este verano!

En la esquina Marvel del repertorio tampoco ha andado la cosa como para lanzar cohetes: después de un inicio sensacional con WandaVision, la compa-
ñía del ratoncito ha patinado tanto con Falcon y el soldado de invierno como con Moon Knight. Propuestas atrevidas como Ms Marvel en lo visual y She-Hulk en lo narrativo no han logrado un impacto multitudinario y habrá que calibrar el recorrido de Hawkeye en futuras entregas. ¿Será la publicitada Secret Invasion —con su reparto de aúpa y su añoranza vengadora— el pelotazo que necesita el universo cinematográfico de Marvel para recuperar la hegemonía? ¿O se quedará en más pirotecnia que sustancia?

El doble filo de las franquicias es, por tanto, el déjà vu. La extenuación de la historia. La sensación de discurrir en círculos alrededor de un relato que no parece permitir ya tanto vuelo. El descenso de calidad y vibración de la tercera temporada de The Mandalorian, hasta ahora buque insignia de la cadena, evidencia un cansancio artístico. Si a esto le sumamos las constantes polémicas en torno a la politización de sus historias y el descenso de 2,5 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2023, parece evidente que los ejecutivos de Disney+ han de repensar el rumbo creativo que quieren seguir. Porque, parafraseando el manoseado lema, parece que «este no es el camino». Al menos, no lo es para triunfar en la cruenta guerra del streaming Nt
APUNTES
el regreso de raylan givens

Del territorio minero de Kentucky al soleado y rumboso Miami. Hace ocho años que el marshall favorito de la televisión nos abandonó. Sin embargo, la muy entretenida Justified regresa con una miniserie inspirada, cómo no, en un relato del gran Elmore Leonard. Prometedora.
un pingüino en mi tele
La hemorragia de adaptaciones de cómics hace que, desde hace años, emerjan propuestas que le pegan una radical vuelta de tuerca al género. El producto más depurado en cine fue el Joker de Joaquin Phoenix. Ahora sigue la senda The Penguin, una miniserie de ocho episodios que protagoniza Colin Farrell para HBO Max. Oscura.
el apocalipsis no termina Otro fenómeno que se está exprimiendo hasta la última pústula es el de los zombis. The Walking Dead concluyó, moribunda, tras once temporadas. No obstante, desde que en 2015 se estrenara su primer spin-off (Fear the Walking Dead), la pesadilla zombi no ha dejado de multiplicarse: hasta seis series componen ya la franquicia. Cansino.
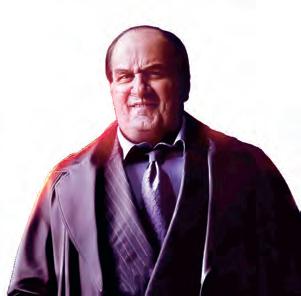
agosto 2023 Nuestro Tiempo —97
The Penguin Ms. Marvel
Andor Ahsoka Justified
Música Depedro y la pureza de la mezcla
TESOROS EN EL DESVÁN
Érase una vez (2019) es un álbum enfocado a uno de los públicos más exigentes: los niños. Un canto a la infancia en el que Depedro homenajea a las cosas pequeñas y a la mirada limpia de los primeros años frente a la dureza de la vida.
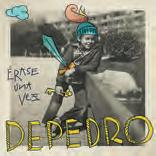
En una escena musical plagada de ruido y producciones estudiadas al milímetro, el cantante madrileño Depedro nos regala lo que el pop nunca debió dejar de ser: sencillez, mestizaje y, sobre todo, autenticidad. Aquí se halla un artista libre.
texto Alberto Bonilla [Com 12]
«Todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener», reza Jairo Zavala en «Noche oscura», uno de los singles de su último disco de estudio, Máquina de piedad. Y bien podría sintetizar los quince años de carrera de este madrileño reconocido ampliamente por su aventura musical: Depedro. Un compendio de esperanzas, cautelas, perseverancia y trabajo, mucho trabajo, hasta llegar a hacerse un hueco en un circuito sobresaturado de nuevas propuestas e inabarcable en su tan accesible contenido y opciones.
En este sentido, el éxito de un proyecto tan genuino como Depedro, con un estilo más cercano al del cantautor que al del artista pop de radiofórmula, siempre fue jugar entre dos tierras. Si la música en España sufrió un giro en 2008 con Un día en el mundo de Vetusta Morla y la irrupción de la nueva escena indie, Depedro nunca llegó a habitar del todo en ese territorio. Tampoco en las principales estaciones de

98—Nuestro Tiempo agosto 2023
© juan pérez-fajardo
SELECCIÓN
género pop. Mientras artistas similares y próximos a Zavala hacían sonar sus canciones en las innumerables listas que copan el streaming español, él esperaba agazapado: algo independiente para la masa, demasiado comercial para el circuito indie.
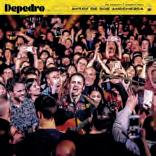

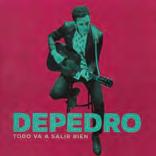
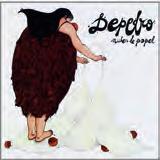

Y ahí residen el virtuosismo y el acierto de su apuesta: en alcanzar sin pretenciosidad, sin barreras, a un público tan de todos y a la vez tan de nadie. Su debut sonoro data de 2008. Con un trabajo homónimo empezó a dejar destellos de su enorme capacidad para tratar el tema más cantado, el amor, con equilibradas dosis de sensualidad y sensibilidad. «Como el viento» es uno de esos disparos que atrapan desde la primera escucha y que abrió una línea temática de largo recorrido. En ella se engarzan otras canciones, como su versión de la clásica «Llorona» de Chabela Vargas o «Te sigo soñando», una de esas melodías de amores imposibles y esperanzas truncadas que tan bien maneja el madrileño.
La música de Depedro es una búsqueda continua de la autenticidad en lo mestizo. Como decía Pau Donés en una de sus letras, «en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla». Y esa parece ser la sentencia a la que se ha agarrado un Depedro capaz de aunar la canción popular y la música latina y africana con el registro del cantautor más puro. No es casualidad, el destino estaba escrito: su padre nació en Perú y su madre creció en Guinea Ecuatorial.
Con ese bagaje, en silencio, sin estridencias, el de Aluche ha creado poco a poco un consistente y amplio repertorio en el que ha habido hueco siempre para las grandes aportaciones de otros artistas. En su exploración del tándem perfecto para cada una de las melodías ha colaborado

con Russian Red, Bunbury, Leiva, Coque Malla o Luz Casal, entre otros, en temas que ya forman parte de la historia del pop español. Algunos de ellos merecen un reconocimiento aparte. Como «Déjalo ir», junto a Coque Malla, que despliega una contagiosa cadencia y alcanza su punto álgido en un estribillo auténtico y liberador. O «Diciembre», acompañado de la aguda voz de Pucho, con un punteo repetitivo y difícil de olvidar.
Un surtido de letras nómadas y sinfonías cautivadoras que pueden disfrutarse a lo largo de una vasta trayectoria: nueve trabajos editados que culminan con un álbum grabado en directo durante tres noches consecutivas en La Riviera, previo al estallido de la pandemia. En este encontramos una recopilación de las mejores canciones de la discografía de Depedro, pero sobre todo sirve como revelación de su manejo excepcional de la atmósfera y los tiempos del directo, otra de las grandes cualidades del cantautor.
A sus cincuenta años, Depedro ha logrado abrir brecha en un mercado dominado por canciones concebidas por patrones digitales y copado por artistas de fugaz notoriedad. Su propuesta, en cambio, es un golpe de aire fresco que nos devuelve a la música de antaño. Un oasis de melodías virtuosas, registros bien tratados y temáticas amables con las emociones que demuestran que lo explícito no es necesariamente el único camino hacia la victoria. Nos encontramos frente a un tipo de artista en peligro de extinción que ha sabido esperar su momento hasta acariciar el éxito que supone contar con una legión de fans dispuestos a no perderse ni uno de sus enérgicos shows. Le ha costado lo suyo, pero qué magnífico viaje nos ha regalado mientras tanto. Nt
APUNTES
rumores futbolísticos
No, el nombre del proyecto no tiene nada que ver con Javier de Pedro, mítico futbolista de la Real Sociedad. Durante años una leyenda urbana alimentada en foros y redes llevó al cantante a tener que desmentirlo en alguna que otra entrevista. La verdad es que el nombre tuvo que elegirlo con cierta celeridad cuando Vetusta Morla le pidió ser su telonero en un concierto. «Me sonaba cercano, familiar», ha comentado alguna vez.
material audiovisual de altura
Todo va a salir bien es un disco grabado en formato acústico en Estudio Uno (Madrid) con más de media docena de colaboraciones de artistas nacionales. Una delicia tanto para ojos como oídos que está disponible en YouTube.
pluriempleo musical
Antes incluso de Depedro, Jairo Zavala ya colaboraba con una de las grandes bandas de rock fronterizo del mundo, la californiana Calexico, como uno de sus guitarristas principales. A día de hoy sigue formando parte del plantel del grupo, trabajo que compagina con su proyecto personal.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —99
Depedro [2008] Nubes de papel [2010] El pasajero [2016]
Todo va a salir bien [2018] Máquina de piedad [2021] Antes de que anochezca [2022]
Escena
‘el año del pensamiento mágico’, Joan Didion «Podríamos esperar que nos hubiéramos quedado hundidas, inconsolables, enloquecidas por la pérdida. Pero no esperábamos que nos volviéramos completamente locas, crédulas de que nuestro marido está a punto de volver»
Contemplar como tralfamadorianos
El festival Ja, Mai, organizado por la Ópera de Baviera sobre el futuro de las artes escénicas, explora la combinación de una pieza barroca con una novela contemporánea.
texto Felipe Santos [Com 93]
@ultimoremolino
fotografía ©W. Hoesl / Bayerische Staatsoper

John está cubierto por una sábana, acaba de fallecer repentinamente durante la cena. Su mujer ha presenciado el suceso y se desdobla sobre el escenario con la voz de la esposa, la escritora y la de un amigo de su marido. Tres actores, Sibylle Canonica, Wiebke Mollenhauer y Damian Rebgetz, se alimentan de las palabras que anotó Joan Didion al poco de ocurrir aquello y que más tarde se convirtieron en un libro: El año del pensamiento mágico (2005).
«La vida cambia deprisa. La vida cambia en un instante.
Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba»
Cuando el ambiente se vacía y el cuerpo se queda solo, cobra vida de repente y, en otro instante, se levanta con la misma sorpresa de un Lázaro al salir de su tumba. La misma estupefacción que había dejado en el rostro de sus familiares, la que ahora tienen las tres voces que se han sentado entre el público y asisten enmudecidas a la resurrección, a una que conduce a una suerte de búsqueda y retorno al paraíso, como la que vivió Ulises en su camino de vuelta a
100—Nuestro Tiempo agosto 2023
Ítaca.
Aunque ni Didion ni Penélope asumen al principio la ausencia de sus maridos, el final de la historia para cada una será distinto.
«¿Duermo todavía o estoy despierto?», canta John-Ulises al volver en sí tras el naufragio que el segundo confunde por un momento con su propia muerte. «¿Quién cambió / mi dulce y placentero sueño / en desventurada vigilia? / ¿Qué dios guarda el reposo de los humanos? / ¡Sueño, oh, sueño de los mortales, / hermano de la muerte te llaman!».
Da cierto vértigo esta comunión entre dos personajes alumbrados con casi cinco siglos de diferencia, el John de Didion y el Ulises de Monteverdi. Combinarlos y contemplarlos es lo que persiguió el director de escena Christopher Rüping durante el festival Ja, Mai («Sí, mayo») organizado por la Ópera de Baviera y dedicado a explorar los nexos entre teatro musical, danza y artes visuales como una forma de aventurar su evolución. Ayuda a sumergirse la cronología que se incluye en el programa, que empieza alrededor del año 700 a. C., con varias historias transmitidas de forma oral sobre la odisea de Odiseo y que resumió, según se cree, el poeta Homero. Sigue con la época en que Monteverdi compone su última ópera, Il retorno di Ulisse in patria, y termina con la muerte de Joan Didion en Nueva York, el 23 de diciembre de 2021, años después de aquella noche fatídica y de la aparición de la novela. Nos morimos igual, aunque filosóficamente no sería exacto decirlo. Examinar de forma conjunta el yo griego, el yo renacentista y el yo moderno podría ayudarnos a intuir hacia dónde discurre la civilización.
Rüping querría que nos comportáramos como tralfamadorianos, los imaginarios pobladores de Tralfamadore, el planeta del que proceden los extraterrestres que entran en contacto con el terrícola Billy Pilgrim en la novela Matadero 5, de
FICHA ARTÍSTICA
Il ritorno / El año del pensamiento mágico, combinación de partes de la ópera de Claudio Monteverdi (1640), con libreto de Giacomo Badoaro, a la obra de teatro de Joan Didion basada en su libro El año del pensamiento mágico (2005).
Compositor: Claudio Monteverdi. /
Autora: Joan Didion
Dirigido por Christopher Rüping (escena) y Christopher Moulds (música).
Producción de la Ópera de Baviera en colaboración con el Residenztheater de Múnich. Escenificado en mayo de 2023 en el Teatro de Cuvilliés.
Kurt Vonnegut . No experimentan su mundo en tres dimensiones como los humanos, sino en cuatro: además de la longitud, la anchura y la altura, también ven el tiempo. «Ven cada momento de su vida simultáneamente, se ven a sí mismos como niños y como ancianos a la vez, ven su nacimiento y su muerte… y saltan adelante y atrás entre los momentos de su existencia», nos dice el director de escena. Qué sugerente sería para la platea de un teatro contemplar lo que sucede en el escenario de esta forma. De algún modo lo consigue al hacer coincidir las palabras de las que esperan. Dice Penélope: «Toda partida conlleva / un deseado retorno. / Solamente tú / olvidaste la fecha del regreso».
Y, al otro lado, escribe Didion: «Era la naturaleza normal de todo lo que había precedido al suceso lo que me impedía creer de verdad que había ocurrido, absorberlo, incorporarlo, dejarlo atrás. Ahora me doy cuenta de que esto no tiene nada de raro: cuando tenemos delante un desastre repentino, siempre nos fijamos en lo anodinas que eran las circunstancias en las que ha tenido lugar lo impensable».
Tanto Penélope como Didion piensan mágicamente. Sus discursos se aproximan cuando niegan el destino, la «no-muerte» de sus maridos. Por desgracia, solo una verá cumplida esa intuición. Al final de la obra, la segunda contemplará la dicha de la primera como espectadora, y su efecto obrará en ella una reconciliación entre lo soñado y lo ocurrido. Como un tralfamadoriano más, el espectador se pregunta si John Dunne está siempre vivo y muerto al mismo tiempo, si la encarnación en el Ulises de Monteverdi no lo condena a vivir y morir cada vez que se escuche esta música y se despierte de nuevo. Nt
APUNTES
Sobre el director
Christopher Rüping (Hannover, 1985) ha debutado con esta obra en la Ópera de Baviera, después de muchos años vinculado al Teatro de Cámara de Múnich bajo la dirección de Matthias Lilienthal. Estudió Dirección en la Academia de Teatro de Hamburgo y en la Universidad de las Artes de Zúrich. Ha dirigido en el Teatro de Zürich y también en el Teatro Thalia de Hamburgo, el Teatro de Bonn y el Teatro Alemán de Berlín, entre otros. En 2014 y 2015 fue elegido Joven Director del Año por los críticos de la revista Theater heute, y en 2019 la revista Die Deutsche Bühne lo nombró Director del Año.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —101
Arte
TESOROS DENTRO DEL ARMARIO
El lugar del Museo del Prado donde más arte se concentra por metro cuadrado es su almacén. De las 36 000 piezas que custodia, alrededor de treinta mil descansan alejadas de los focos. Por tipologías, el centro atesora 8124 pinturas, 1003 esculturas, 3629 artes decorativas, 9415 dibujos, 6785 estampas y 7078 fotografías.

La cátedra de las cicatrices invisibles
El paso de los siglos araña la piel de las obras de arte. Heridas que en el taller de restauración del Museo del Prado suturan con precisión quirúrgica y delicadeza artesanal. Gracias a su labor, las creaciones de grandes maestros cautivan hoy como lo hicieron antaño.

texto Gabriel González-Andrío [Com 92] colaboradora Ana Eva Fraile [Com 99]
Madrid. 9:50 a. m. Faltan solo diez minutos para que las puertas del Museo del Prado se abran y un centenar de personas aguarda. Mientras, en la última planta del Claustro de los Jerónimos, un equipo de doce restauradores, pertrechados con batas y lentes de aumento, se afana en el backstage de la galería.
Un campo sembrado con decenas de caballetes móviles, potentes focos de luz, escaleras, pinceles de todos los grosores, paletas con gamas cromáticas infinitas y frascos de disolventes orgánicos es el hábitat de María López Villarejo. Hace dos semanas recibió el encargo de restaurar
Las tentaciones de San Antonio Abad, una pequeña obra de 88 centímetros de alto y 70 de ancho datada entre 1550 y 1560 que se expondrá en 2024. Aunque no existe confirmación documental, se cree que este óleo sobre roble constituyó la tabla central de un tríptico que Felipe II envió al Monasterio de El Escorial en 1574.
Cada pieza es única, pero su periplo multiplica la singularidad. Incendios, travesías, saqueos, inundaciones, abandonos… Para descubrir los avatares que ha sufrido, hay que escuchar lo que dice. Porque los cuadros hablan. A Enrique Quintana, coordinador jefe de Restauración y
102—Nuestro Tiempo agosto 2023
La restauradora María López Villarejo limpia los barnices oxidados de Las tentaciones de San Antonio Abad
© fotograma de «los pilares del tiempo», de rtve © g. g. andrío
Documentación Técnica del Museo del Prado, le gusta tratar a cada obra como a una persona cuando llega a la consulta del médico. Este símil, que ha vertebrado numerosos reportajes desde el bicentenario del Museo en 2019, comienza con una conversación. Los catedráticos de la salud del arte interrogan a los cuadros, se interesan por su genética —si los materiales son robustos o frágiles—, por los antecedentes familiares —el historial y la técnica de su creador— y también por las experiencias que han vivido.
Mientras en la sala de espera un hijo de Goya toma asiento, la pintura que centra la mirada de López Villarejo se atribuye a un seguidor de El Bosco. Según señala la restauradora, del genio holandés toma prestado algunos elementos y los interpreta. Sin embargo, se distancia de él por la escasa materia que utilizó al pintar: «Posee tan poca capa pictórica que se transparenta en la superficie toda la preparación. Carece casi de policromía».
Para llegar a un diagnóstico y esclarecer qué cuidados necesita un cuadro, resulta decisivo ver sus entrañas. En el búnker del Museo desnudan la interioridad de las obras mediante técnicas de imagen como la radiografía, la reflectografía infrarroja y la fluorescencia ultravioleta. Así descubren si el artista corrigió el dibujo preparatorio, si realizó modificaciones sobre la pintura —los conocidos arrepentimientos—, si otras manos, tiempo después, cubrieron zonas del original — los repintes— o cómo están engarzadas las tablas del bastidor. La investigación se completa con los análisis de micromuestras que se llevan a cabo en el laboratorio. El estudio químico de los materiales y los pigmentos aporta información sobre cuándo se pintó el cuadro.
UNA OBRA MAESTRA, AL DESNUDO
A mediados de junio el Museo del Prado presentó en su canal de YouTube un documental sobre la restauración de Hipómenes y Atalanta (1619), del maestro barroco Guido Reni, al que este año ha dedicado una gran muestra. El espectador se sumerge con una perspectiva única en todas las fases del proceso de conservación: desde los análisis radiológicos para detectar daños ocultos a la elección del marco.

© fotograma del documental, museo del prado
El achaque más frecuente al que se enfrentan en el taller es la pérdida de transparencia de los barnices: un velo oscuro y amarillento enturbia los colores y los volúmenes de las obras debido al proceso de oxidación. En Las tentaciones de San Antonio Abad, López Villarejo puso a prueba la última capa de barniz, que se le debió de aplicar en el siglo xix, primero con disolventes suaves y luego con otros de mayor intensidad. Se focalizó en unas potentes grietas verticales que presentaba la pieza. Sea cual sea el tratamiento, los especialistas del Prado se aseguran de que no tenga efectos secundarios. Su técnica para «silenciar el ruido de repintes, de suciedad, de desgarro» se basa en materiales reversibles y respetuosos con el original. Una tarea que les hizo merecedores, en octubre de 2019, del Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.
En una entrevista reciente, Enrique Quintana explicaba a Alberto Herrera que lo que persigue su equipo —durante semanas, meses o años— es restaurar la comunicación entre la obra de arte y el espectador. Los cuadros envejecen. Capa sobre capa, los barnices, al oxidarse, empañan su expresividad. También enferman. Entonces, llagas blanquecinas supuran sobre el lapislázuli de un manto. Con maestría, como si su trabajo nunca hubiera existido, en el taller del Prado cierran cada una de esas heridas para que las pinturas hablen con el público sin que nada las interrumpa. Como señalaba Quintana, se la juegan en la primera impresión: «Cuando escuchamos una canción, le dedicamos tres o cuatro minutos; a un libro, horas. Pero frente a una obra de arte, apenas nos paramos unos segundos». Y casi nunca la revisitamos. Nt
La restauración de la obra Hipómenes y Atalanta, de Guido Reni.
APUNTES
la columna vertebral de la pintura
En el mundo apenas hay una decena de expertos en restauración de soportes de madera, y dos de ellos se encuentran en el Museo del Prado. Son José de la Fuente y George Bisacca, conservador emérito del Metropolitan Museum de Nueva York. Se conocieron a principios de la década de los noventa, cuando a Bisacca le encargaron restaurar El Descendimiento de Rogier van der Weyden Entonces tuvo que enviar a Madrid dos cajas enormes con el material necesario para realizar el tratamiento. Solo contó con la ayuda de un carpintero, De la Fuente, que se convirtió en restaurador de pinturas. Treinta años después, el Prado es un referente internacional en esta disciplina clave, ya que hasta el siglo xvi todos los cuadros se pintaban sobre tabla. Juntos han acudido al rescate de obras maestras en otras instituciones, como David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, en el Museo de Historia del Arte de Viena, o la Santísima Trinidad de Botticelli, en la National Gallery de Londres.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —103
HISTORIAS MÍNIMAS
Ignacio Uría La

lluvia
taba Siberia. Lo desconocíamos casi todo, salvo el catecismo, que iba al dedillo. Ese año hacíamos la comunión. Cosa seria. «¿Cuál es la señal del cristiano?», preguntaba el padre Cutre, que había sido misionero en Brasil. Yo me despistaba mirándole la boina, pero ahí estaba Heugas para salvarnos: «La señal del cristiano es la Santa Cruz». El jesuita continuaba, infatigable: «¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? —La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres». Silencio y miradas de gallina: «¿Qué es redimir, padre?». Vivan los valientes. «Redimir es rescatar del pecado», nos aclaró mientras se acomodaba la sotana. «Y del pecado, lo peor es la perseverancia». Amén.
«El cielo negro —aún lo recuerdo— sacaba lo peor de las madres. “Ponte el chubasquero y el gorro”. Horror. El gorro. Al menos, no era el paraguas. ¿Hay una condena mayor para un niño que llevar paraguas?»
LLUVIA. Siempre la lluvia. Enemiga de nuestra niñez. Enviada por Dios desde un cielo de plomo que nos miraba con indiferencia. Comenzaba el curso y arrancaba a llover. Llovía con una constancia de segundero. Sin pausa ni piedad. Tac, tac. Así era la voz del agua llamando al cristal, pizarra de emergencia donde dibujar con el dedo (un sol, un cohete, una cara sin orejas).
El cielo negro —aún lo recuerdo— sacaba lo peor de las madres. «Ponte el chubasquero y el gorro». Horror. El gorro. Al menos, no era el paraguas. ¿Hay una condena mayor para un niño que llevar paraguas? A quién se le ocurre. Lo único bueno es que servía de espada, y qué duelos de mosquetero. «Vais a sacaros un ojo, guajinos», nos decía doña Conce desde el tendejón de la cancha de hockey. Don Juan, sin embargo, sonreía con los ojos mientras apuraba la pipa, a la que llamaba cachimba. Y al silbato, chiflu. «Tráeme el chiflu, Uría, que se me olvidó en clase». Él cuidaba el recreo, que siempre terminaba con dos pitidos largos, de árbitro mundialista. Yo fui al aula, pero ni rastro del chirimbolo. Al final, apareció don Juan con cara de tormenta. «Tan listo para unas cosas y tan tonto para otras», gruñó. En el patio llovía al revés, del suelo a los pantalones —cortos, por supuesto—, rebotando contra unas baldosas pulidas por el agua y el entusiasmo.
Don Juan era de Cuadros, un pueblín leonés cerca de La Robla, «donde hace un frío siberiano». Nosotros ignorábamos qué quería decir siberiano y también dónde es-
El curso siguiente se murió el P. Cutre. «Era viejísimo, como cincuenta años o así», le dije a Heugas. Hoy hemos superado esa edad. Pusieron el féretro en una de las salas de visita y allá nos llevaron. Por secciones: la A, la B, la C… En la calle jarreaba con chulería madrileña. «Subíos a la banqueta y os despedís». Yo nunca había visto un muerto y tampoco quería despedirme. Me daba miedo. «¿Y si me mira?», pensé. Delante de mí iba Torres Poza, que era elástico y de Valladolid. Él tampoco las tenía todas consigo, así que brincó al taburete, se persignó sin mirar y bajó raudo, cual conejo a la fuga. Yo, de los nervios, embestí al ataúd, que crujió un poco. El P. Cutre no se despertó. «Menos mal». Tampoco me afectó, debo decirlo, porque no era él, aunque se le parecía. El cura de la caja estaba serio y además iba sin boina. «Rezadle a la Inmaculada para que ya esté en el Cielo». ¿Qué? ¿Dónde iba a estar, si no? «Al infierno van los que no quieren a Jesús», nos había dicho. Estaba claro, él, en el Cielo.
Miré por la ventana y diluviaba. En el jardín de la Virgen no se veía la palmera, y el grijo se ahogaba bajo el agua y los cristales se habían empañado y las gotas resbalaban como bólidos y era divertido verlas y apostar por cuál ganaba y fallar siempre y reírse entre empujones y apoyar la frente en el vidrio, húmedo y frío. «¿Qué hacéis ahí, pasmarotes?», nos dijo doña Emilia desviando la mirada. Jamás había visto llorar a una persona mayor y eso me impresionó. Sin quererlo, sollocé, pero sin alardes. «Los hombres no lloran», nos decían. Luego creces y lloras todo lo que tienes pendiente.
LA PREGUNTA DEL AUTOR
¿Somos lo vivido o lo que nos queda por vivir?
En el alma también llueve. Eso lo sabe cualquiera. Sobre todo, cuando llega la muerte, tan callando. La de una madre o la de un hijo, aunque jamás le hayas visto la cara. «Santinos de Dios, los cuidará María». Entonces, como Manrique, a Aquel sólo me encomiendo y le pido que cese la lluvia. Igual que hacía de niño. La lluvia. Eterna amenaza de la infancia, inevitable compañera de la vida. Siempre. La lluvia.
@NTUnav Opine sobre este asunto en Twitter.
104—Nuestro Tiempo agosto 2023
Ignacio Uría [Der 95 PhD His 04] es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá.
 Ciencia y sostenibilidad
Ciencia y sostenibilidad
Sostenibilidad: una mirada esperanzada
Tal vez estemos cansados de que pongan sobre nuestros hombros el futuro del planeta, sobre el que recibimos con frecuencia mensajes catastrofistas o contradictorios. Sin embargo, es posible un desarrollo sostenible planteado a largo plazo, esperanzado y crítico a la vez, que integre el compromiso de mejorar y cuidar el entorno natural y la vida de todas las personas. La autora de este ensayo presenta tres perspectivas positivas sobre la ciencia y la sostenibilidad.
MARÍA IRABURU ELIZALDE

[Bio 87 PhD 92 PADE IESE 19], rectora de la Universidad de Navarra y catedrática de Bioquímica y Biología Molecular.
los científicos nos dan una noticia mala y una buena —y no es un chiste—. La mala: la crisis climática avanza rápidamente y afecta de modo significativo a la naturaleza y a las personas, especialmente a las más vulnerables. La buena: aún estamos a tiempo de hacer algo al respecto, si abandonamos los combustibles fósiles y aceleramos la inversión en energías renovables. Nos ha dado el aviso —una de tantas noticias que incorporan en el titular los términos ciencia y sostenibilidad— el Panel de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que hizo público en Suiza el resultado de su sexta y última evaluación1. ¿Cuál es la percepción social en respuesta a estas afirmaciones o a otras semejantes? No es fácil saberlo. Junto con la preocupación por el medioambiente, hay indicios de que los ciudadanos están cansados de mensajes catastrofistas o contradictorios, o de que se ponga sobre sus hombros el peso del planeta y la responsabilidad sobre las generaciones futuras. Por no hablar de los costes de los cambios de modelo económico y de consumo y de cómo afectan a las familias.
Así las cosas, parece lícito plantearse: ¿es la sostenibilidad una moda pasajera, una obsesión colectiva, una agenda oculta al servicio de poderes políticos, ideológicos o económicos? E incluso podemos dar un paso atrás: ¿de qué hablamos cuando hablamos

106—Nuestro Tiempo agosto 2023
ENSAYO
de sostenibilidad? ¿No es este término, además de omnipresente, excesivamente amplio o indefinido?
¿No es en ocasiones puro maquillaje? Resulta que la gran sospecha de la incoherencia sobrevuela la percepción que tenemos los ciudadanos de muchas de las iniciativas que se autodenominan sostenibles. Una sospecha que se confirma con medidas como la reciente propuesta de normativa europea para combatir el greenwashing y los datos que la acompañan: el 40 por ciento de los productos que se dicen ecológicos no pueden demostrar que lo son2. Sin embargo, no es posible inhibirse: la sostenibilidad nos implica a todos, y muy concretamente a las empresas. A ellas les llega en forma de nuevos marcos regulatorios, condiciona su acceso a la financiación, puede alterar el comportamiento de las cadenas de suministros y los hábitos de los consumidores. Todos estos cambios rápidos en un mundo rápido hacen difícil algo muy necesario: pensar sobre la sostenibilidad. Estas líneas pretenden proporcionar elementos de juicio para responder a las preguntas antes formuladas y proponen tres perspectivas sobre la sostenibilidad y la ciencia, desde el peculiar punto de vista de la institución universitaria y, más en concreto, en su relación con el mundo de la empresa.
¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? En el año 1987 se hizo público el informe de las Naciones Unidas Our Common Future, también llamado Informe Brundtland en referencia a Gro Harlem Brundtland, coordinadora del proyecto y entonces primera ministra noruega3. En ese documento se definía el desarrollo sostenible como «aquel que asegura las necesidades del presente sin comprometer las del futuro». La sostenibilidad se presentaba, por tanto, en la dimensión más lógica del término, la de la duración: sostenible es aquello que permanece a través de los embates del tiempo y de las cambiantes circunstancias de la historia. De algún modo, en esta definición subyacía una pregunta no realizada y una crítica velada: ¿es la forma de vida de las sociedades occidentales, con su nivel de consumo y sus impactos en la naturaleza, sostenible a largo plazo? No es este el lugar para proporcionar las evidencias más relevantes, pero todo apunta a que la respuesta es negativa, sobre todo si se aplican esos niveles de consumo y esos impactos a toda la población mundial. Tenemos, así, una primera característica del desarrollo sostenible: supone una mirada solidaria, tanto respecto de las generaciones futuras como de las personas de todos los ámbitos sociales y geográficos.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —107
ILUSTRACIONES: PEDRO PERLES
También en ese informe se mencionaban tres dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la económica y la social. Esta diversidad de perspectivas hace que el término «sostenible» pueda resultar demasiado amplio o difuso. Pero si la triple dimensión de la sostenibilidad amplía el concepto con el riesgo de que pierda foco, también lo enriquece y lo salva de visiones polarizadas o de planteamientos unilaterales. Y, en la práctica, tiene aplicaciones muy concretas: que algo sea sostenible —ya sea una propuesta política o empresarial, o cualquier actividad humana— significa que en su planteamiento se tiene en cuenta el triple impacto, ambiental, social y económico, de modo que busque producir efectos positivos en el entorno, las personas y la economía. A su vez, en este modo de abordar las cosas encontramos dos supuestos.
Por un lado, en la triple visión se percibe una mayor conciencia de la conexión que existe entre el bienestar de las personas, el de las sociedades y, como suele decirse, «el del planeta»: la cuestión ambiental ha dejado de ser patrimonio de unos pocos amantes de la naturaleza, nos implica a todos. Un ejemplo es la relación entre salud humana, animal y ambiental, tal como se aborda en el programa One Health de la Organización Mundial de la Salud4: en
efecto, tenemos evidencias de que la mala gestión de los ecosistemas provoca que enfermedades animales salten a las personas, o de que una enfermedad animal, como la brucelosis, puede tener consecuencias humanas y económicas devastadoras.
Por otro lado, la afirmación de que es posible un desarrollo que lo incluya todo —el cuidado de la naturaleza, el de las personas y el desarrollo económico— es tanto como decir que, si queremos, somos capaces de hacerlo. Conviene recordarlo, porque tan nociva como el negacionismo es la convicción que desanima a muchos, especialmente a los jóvenes, de que el daño que ha provocado nuestro modelo de desarrollo es irreparable y no tiene sentido intentar revertirlo. Así que, junto a la crítica a nuestro estilo de vida, el empeño por la sostenibilidad parte de la confianza en la capacidad humana de diagnosticar y afrontar retos —incluso retos globales— con inteligencia, sentido de solidaridad y compromiso. Estamos, pues, ante un planteamiento serio, pero esperanzado.
Estas son las características del denominado desarrollo sostenible: un planteamiento a largo plazo, optimista y crítico a la vez, que integra el compromiso de mejorar y cuidar el entorno natural y la vida de todas las personas ¿Utópico? ¿Ingenuo? Quizá. Pero,

108—Nuestro Tiempo agosto 2023
en todo caso, presenta elementos muy positivos y apunta a un modelo de desarrollo que todo ser humano preocupado por el bien común desearía.
la buena ciencia al servicio de la sostenibilidad. Hablemos ahora del papel de la ciencia en el ámbito de la sostenibilidad. A grandes rasgos, es doble: la ciencia, por un lado, permite hacer diagnósticos precisos y determinar las dimensiones de los problemas y sus causas; por otro, ciencia y tecnología son grandes fuerzas tractoras para encontrar soluciones a los problemas. Pero, como toda actividad humana, la ciencia está marcada por límites y puede someterse a influencias e intereses de todo tipo, hasta el punto de poner en peligro su prestigio. Ejemplos no faltan: en Estados Unidos, una iniciativa llamada Smoke and Fumes ha investigado la conexión entre compañías tabacaleras y de hidrocarburos desde los años 50 del siglo pasado5. Esas empresas financiaban a científicos cuyos informes minimizaban o arrojaban dudas acerca de los efectos nocivos del consumo de tabaco y de la polución sobre la salud humana o sobre el medioambiente. La ciencia es manipulable. Y la ciencia, además, es compleja, de modo que los ciudadanos se sienten a veces indefensos ante afirmaciones que no pueden saber si son ciertas o relevantes.
Todo esto indica que, para avanzar hacia un modelo sostenible de desarrollo, necesitamos de la ciencia, pero no de una ciencia cualquiera: necesitamos ciencia que esté al servicio de las personas y de la naturaleza, que sea —desde todos los puntos de vista— buena ciencia.
Esa buena ciencia debe ser de calidad, sólida, contrastada. En definitiva: fiable, cultivada con criterios de excelencia académica. No puede venderse a las presiones comerciales o a los intereses partidistas; ha de ser una ciencia libre. Y también abierta a las aportaciones de las diferentes áreas, es decir, que reconozca la necesidad de contribuciones diversas para llevar todas las perspectivas a los análisis o a las soluciones. Por último, la buena ciencia es realista y se comunica bien; hace partícipe a la ciudadanía de sus aportaciones —y también de sus límites—, señala los niveles de certeza de sus propuestas y sus hallazgos.
Estas características ponen de manifiesto que la fiabilidad de la ciencia tiene mucho que ver con algo que con frecuencia se pasa por alto pero que
es fundamental: la confianza en las personas que la practican y en las instituciones que la lideran. Precisamente la pandemia ha puesto de relieve que la información científica es mal recibida cuando llega a través de medios que, por diversas razones, no resultan de confianza para determinados grupos6. Las universidades tenemos una gran oportunidad para ser referentes en esa ciencia fiable, contextualizada y libre, que esté al servicio de las personas y el medioambiente. Aunque la tarea investigadora no nos pertenezca en exclusiva, por nuestra propia misión estamos comprometidas con el conocimiento y apostamos por el desarrollo de las personas y de la sociedad: somos —podemos ser— generadoras de confianza, de buena ciencia que aporte la luz y las soluciones necesarias.
Volvamos ahora la mirada hacia las empresas. Según su naturaleza, sus dimensiones o su sector, la relación con la ciencia y la tecnología será más o menos estrecha y podrá desplegarse en mayor o menor medida de la mano de la actividad investigadora de la universidad. Pero los ámbitos de colaboración van mucho más allá y pueden aplicarse a corporaciones de todos los perfiles y en ocasiones a la propia relación entre ellas o a su estructura u organización. En la Universidad de Navarra tenemos ejemplos de cómo es posible que mejore la propia actividad industrial a partir de experiencias compartidas y avaladas con la fiabilidad de la investigación. Proyectos como el Purpose Strength Project, que ayuda a las empresas a mejorar su modelo organizativo a través de la definición e implantación de su propósito corporativo. O el grupo «Mejora sostenible», que permite a las empresas integrar de forma progresiva la circularidad en todo su modelo empresarial. Son proyectos, como tantos otros, que surgen de la cercanía, el diálogo y el entendimiento mutuo entre la universidad y las empresas, aliadas naturales para avanzar en el desarrollo sostenible, pero que necesitan encontrar campos de interés común y sincronizar los tiempos de su actividad.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —109
«Sostenible es aquello que permanece a través de los embates del tiempo y de las cambiantes circunstancias de la historia»
ENSAYO Ciencia y sostenibilidad
preguntas grandes y a veces incómodas. Junto con el atractivo panorama que abren ante nuestros ojos el desarrollo sostenible y las posibilidades que nos ofrecen la ciencia y la tecnología, aparece un nuevo reto: contribuir con aplicaciones y soluciones concretas. Por seguir con el mismo ejemplo de los hidrocarburos: hemos construido sobre su consumo nuestro tejido industrial, nuestras comunicaciones y medios de transporte, nuestra economía y hasta las formas de vida. ¿Cómo se revierte ese proceso? ¿Por dónde empezamos? Lo mismo sucede cuando se trata de evaluar la triple dimensión social, económica y ambiental de los problemas. Un ejemplo reciente lo proporciona la pandemia: los datos indican que hubo en esos meses una disminución importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero salta a la vista que reducir la huella de carbono encerrándonos en casa no es una solución. Problemas complejos requieren la colaboración de todos los actores: administraciones públicas, empresas, instituciones filantrópicas y ciudadanía. Hace falta innovar, una nueva regulación y un cambio en los hábitos de consumo: todos estamos implicados. En cada sector, en cada cuestión, la relevancia de esos factores será mayor o menor, pero en todo caso, tanto la comprensión de los fenómenos como la implantación de medidas requieren una cocreación entre los distintos agentes sociales. Como decíamos antes, es tiempo de escuchar, conocer al otro, buscar la visión compartida, trabajar en equipo.
Y junto con todos los agentes, se necesita también la aportación desde cada ámbito de conocimiento. De nuevo la crisis del covid-19 ofrece aprendizajes interesantes en este sentido. En los años de pandemia descubrimos que tan importante como la investigación sobre virus o la capacidad de producción de las empresas farmacéuticas fue hacer llegar a la ciudadanía la información adecuada, o proporcionar vacunas a los países que no podían pagarlas. La ciencia necesita de todos y, muy en concreto, de la aportación de las humanidades. En efecto, son
muchas las voces que están invitando a que las humanidades, incluidas la filosofía y la ética, tengan un nuevo protagonismo. Si queremos dar a los debates de nuestro tiempo la profundidad y la relevancia que tienen y si buscamos soluciones realmente sostenibles en el tiempo, no podemos obviar preguntas clave: ¿Qué es el bien común? ¿Cómo se articula en sociedades complejas? ¿Qué significa salud humana? ¿Cuál debe ser el protagonismo de los ciudadanos en la construcción de la sociedad? Estas y otras preguntas exigen reflexión y no tienen respuestas unívocas, pero no por ello dejan de ser vitales. Son los cimientos sobre los se construye nuestra comunidad y merece la pena pensar sobre ellos.
La universidad, en la medida en que sabe sustraerse a los posicionamientos ideológicos que polarizan a la opinión pública, puede ser esa ágora de encuentro entre saberes, el lugar de las preguntas grandes y a veces incómodas. Es también un espacio en el que la comunidad académica, desde los estudiantes hasta los investigadores, puede abrirse a un diálogo social que permita avanzar hacia una mayor comprensión de los problemas y en la búsqueda creativa de respuestas.
talento para el desarrollo sostenible. Son las personas las que configuran el mundo: el origen de los problemas y también de las soluciones. Pensemos en concreto en las personas que van a liderar nuestra sociedad en los próximos años en todos los ámbitos: la investigación, la comunicación, la política, la economía, la sanidad, etcétera. De ellas va a depender la toma de decisiones, el diseño y la implementación de los proyectos que configurarán nuestro mundo. ¿Serán capaces de adquirir los hábitos intelectuales y los compromisos morales necesarios para llevar a cabo los cambios que necesitamos? Si atendemos a los mensajes sobre el mundo laboral que reciben los jóvenes que se están formando, hay que reconocer que son más amenazadores que esperanzados. Abundan expresiones como «El panorama del trabajo va a transformarse radicalmente y las profesiones para las que os estáis formando no existirán dentro de unos años»; «Tenéis que estar preparados para el cambio constante y la incertidumbre»; «Competís con muchos jóvenes muy bien capacitados y con un mercado global»; «Es imprescindible destacar por algo».
110—Nuestro Tiempo agosto 2023
«La sostenibilidad responde a un optimismo basado en la capacidad humana de resolver los problemas y de mejorar las cosas»
Demos la vuelta al argumento y consideremos qué formación necesitan nuestros jóvenes para hacer frente a las necesidades y desafíos de la sociedad, al mismo tiempo que se desarrollan como profesionales y como personas. Lo dicho hasta ahora nos da unas coordenadas que se pueden resumir en tres aspectos.
En primer lugar, la mejor capacitación es la que les permitirá ser excelentes profesionales en cada ámbito a través de un aprendizaje profundo —no meramente instrumental o técnico, que es el que cambia a gran velocidad—. Ser médico o ingeniera es mucho más que saber de medicina o de ingeniería: es lo que capacita para comprender desde dentro a qué obedecen los cambios en una profesión que, por su propia naturaleza, está en diálogo con el mundo.
Esa formación ha de ser holística, integral. Sin despreciar la especialización —necesaria por el gran desarrollo del conocimiento—, incluirá perspectivas de otras áreas y tendrá muy en cuenta la visión humanística de la vida y de la propia profesión. Solo personas de visión amplia son capaces de comprender los problemas en toda su complejidad. Como apuntan los profesores estadounidenses Summit y Vermeule7, «los proyectos que unen a científicos, ingenieros, artistas, humanistas y sociólogos de modo que se creen puentes entre las disciplinas tradicionales producen nuevas meneras de aproximarse a las cuestiones complejas. El nuevo conocimiento requiere nuevas formas de educación. Mientras que los paradigmas del siglo xx de enseñanza enfatizaban la especialización, ahora necesitamos una nueva cultura de aprendizaje».
Por último, esa formación fomentará la visión solidaria y comprometida con los demás, la sociedad y la naturaleza. Ese sentido ético de la profesión es condición imprescindible para que, una vez insertos en la vida profesional y desde ese mismo trabajo, cada persona sea un generador de soluciones sostenibles en el propio ámbito.
Nuestra experiencia en la Universidad de Navarra indica que esta aproximación a los estudios, además de responder al que podemos llamar ideal universitario, es una vigorosa fuente de motivación para los estudiantes. Y esto enlaza con otra dimensión fundamental: desde esta atalaya que es la universidad, con vistas a la juventud y al mundo laboral, vemos por un lado las necesidades del mercado, los perfiles
que surgen, pero también tenemos la oportunidad de palpar y transmitir a los empleadores qué es lo que atrae a nuestros alumnos, qué trabajos sacan lo mejor de ellos mismos, cuáles son las empresas que les convencen por su modo de tratar a las personas o por cómo han definido su propósito. Importa mucho que cultivemos esa tarea de mediación para que el mejor talento llegue a las empresas, las desarrolle y las transforme.
Comencé estos párrafos señalando las incertidumbres y los retos de nuestro tiempo. Es lógico que se experimenten como una amenaza: al fin y al cabo, vivimos en una cultura amante del control y de la previsibilidad. Pero, como hemos visto, disponemos también de unos medios extraordinarios: el conocimiento, la ciencia, la tecnología y, sobre todo, las personas, y muy particularmente las cualidades humanas y profesionales de los jóvenes que llenan nuestras aulas. Los momentos de crisis son generadores de soluciones creativas e innovadoras, muchas veces desarrolladas en colaboración con otros. Son también grandes oportunidades para que nos planteemos el sentido de lo que hacemos. Para la Universidad son una llamada a profundizar en nuestra misión al servicio de la sociedad y en nuestra propia identidad como lugares de encuentro, diálogo, investigación y aprendizaje para, desde ahí, lograr aportaciones creativas que nos permitan avanzar hacia una sociedad más solidaria y justa; en definitiva, más humana. Nt
nota: Este texto se basa en una intervención en el encuentro «Collaborate. Industria: un ecosistema sostenible», que se celebró en Pamplona el 29 de marzo de 2023.
1 Varios autores (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability
2 Dirección general para el medioambiente de la UE (2023). Proposal for a Directive on Green Claims.
3 Comisión mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). Our Common Future
4 Organización Mundial de la Salud (2017). One Health (página web).
5 Hulac, B. (2016) «Tobacco and Oil Industries Used Same Researchers to Sway Public», Scientific American.
6 Yassmin, S. (2019) Debunked!
7 Summit, J. y Vermeule, B (2018). «The “Two Cultures” Fallacy». The Chronicle of Higher Education.
agosto 2023 Nuestro Tiempo —111
VAGÓN-BAR Paco Sánchez
Los odiadores mínimos que amaban a los gatos
«Lo que más odio…», siendo lo que más odia algo distinto en cada página.
Una periodista me confesó que tenía muchos haters (odiadores en inglés). Lo decía con pena y orgullo a la vez, porque a quien tiene haters jamás le faltan lectores. El odiador constituye, me parece, una figura prototípica del lado malo de la cultura de estos días. Desconozco posibles antecedentes históricos. Quizá no los haya, porque hablamos de un animal que se mueve en las redes sociales y huye del diálogo y del razonamiento. Vive para atacar mediante el insulto y el acoso. El odiador profesional machaca a los demás por envidia —es decir, por pequeñez— o porque votan al contrario o porque ven mal lo que él ve bien o porque razonan y él no razona: se limita a asignar etiquetas terminadas en -fobo, amparado casi siempre en el anonimato o en la presencia meramente virtual.
Repetía mucho san Juan Pablo II aquello de que la verdad se propone, no se impone. La cultura hater consiste en lo opuesto. Puedes decir lo que quieras, claro, pero atente a las consecuencias (esto me lo trasladó alguien así, literalmente): los odiadores buscarán que pierdas el trabajo, que tus libros no se lean, que tus amigos y conocidos empiecen a mirarte con sospecha o con miedo a que los asimilen a ti y teman convertirse también ellos en piezas de caza.
DICE UN AMIGO que es fobófobo. Yo también. No es que odie tanto odio, es que me aburre y me alarma a partes iguales. Me refiero, por supuesto, a las fobias culturales. Contra las otras fobias no tengo nada: suelen venir de serie, con el bicho, y poco se puede hacer. Pienso, por ejemplo, en el tormento de la agorafobia, que puede encoger la existencia casi tanto como su contraria, la claustrofobia, o como el pánico a volar que confina a los límites viajeros del coche o del tren. Recuerdo un paseo por Roma con un profesorazo importante que se cambiaba de acera si veía venir un perro. No se paraba a considerar el tamaño del animal o la peligrosidad de su raza y, ya desde el otro lado de la calzada, seguía al can hasta que lo perdía de vista, siempre con dignidad y sin volver la cabeza, pero hasta donde alcanzaba con el rabillo del ojo. Comprendo que uno no es dueño de sus fobias y ya está. Pero fomentarlas o inventarlas…
Las fobias estrechan la mente o el corazón. A menudo achican ambos, imponen barricadas y fronteras que llegan a asfixiar. El odio a las mujeres que padecen algunos, o su contrario, descartan con una sola tachadura a media humanidad. En sentido estricto. Supongo que a veces esa fobia tendrá origen morboso en cualquier sentido de la palabra, o en una mala experiencia vital. Pero desde hace años tiende a comparecer como algo inducido. Siempre se nos ha dado bien odiar y generar odio, porque es fácil y reconfortante, como la maledicencia, sobre todo cuando nos vemos superados por los logros ajenos. Una cosa muy de quinceañeros, de personas que están aprendiendo a navegar la vida. Quizá la expresión que más repite Holden Caulfield, el adolescente protagonista de El guardián entre el centeno, sea
El de hater es un oficio muy fácil, lástima que no sirva más que para generar odio y enfrentar. Eso lo consigue cualquiera, como se puede comprobar en nuestras sociedades polarizadas. En cambio, crear vínculos solidarios, integrar, ayudar a que la gente se entienda y se comprenda es tarea de gigantes y de héroes, de gente que sabe querer.
Paco Sánchez [Com 81 PhD 87] es periodista y profesor titular de la Universidade da Coruña. @pacosanchez

112—Nuestro Tiempo agosto 2023
«Las fobias estrechan la mente o el corazón. A menudo achican ambos, imponen barricadas y fronteras que llegan a asfixiar»







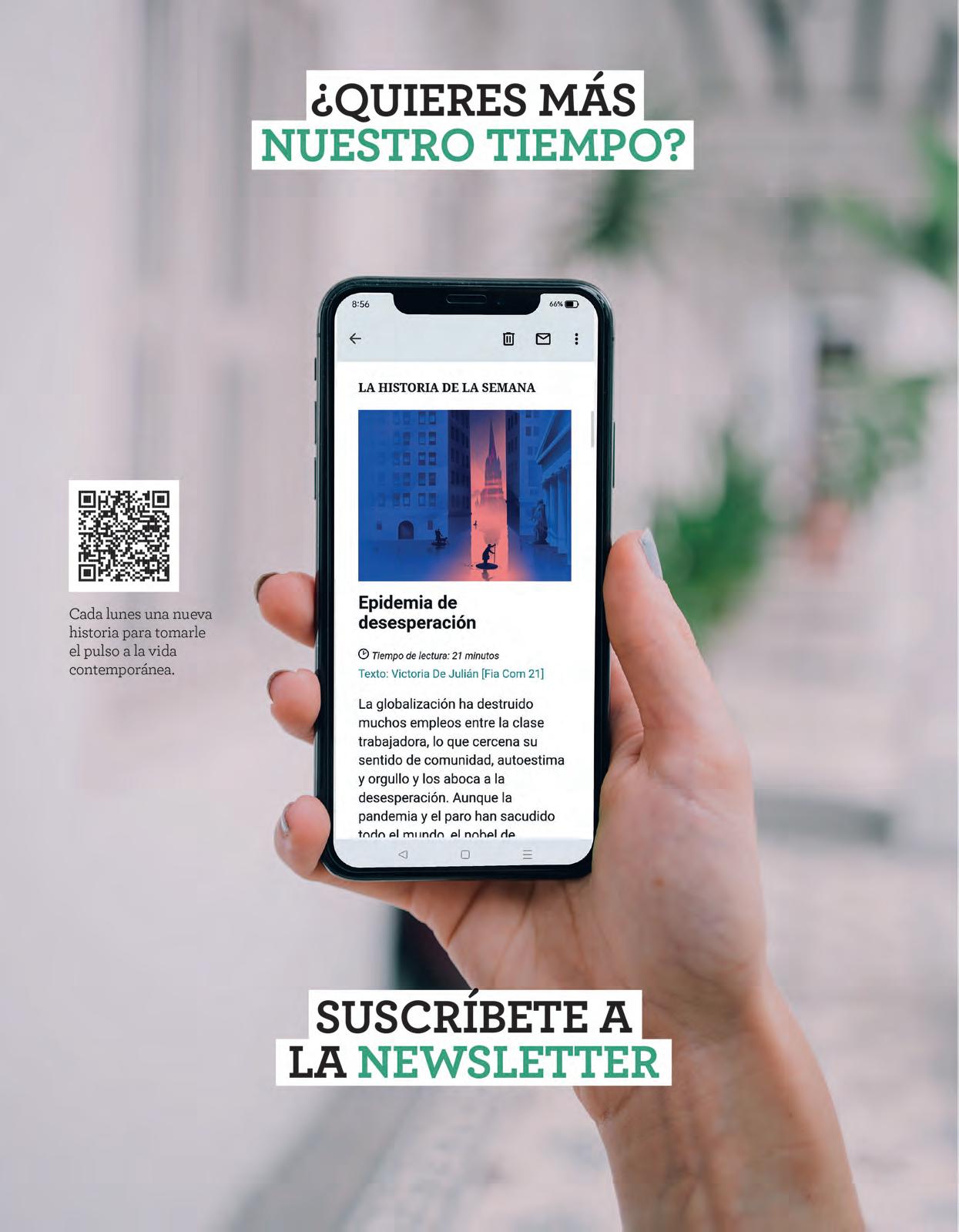










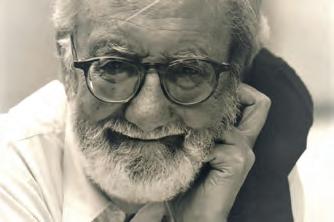










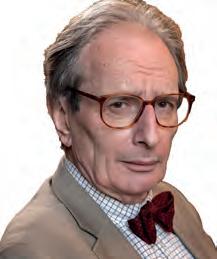
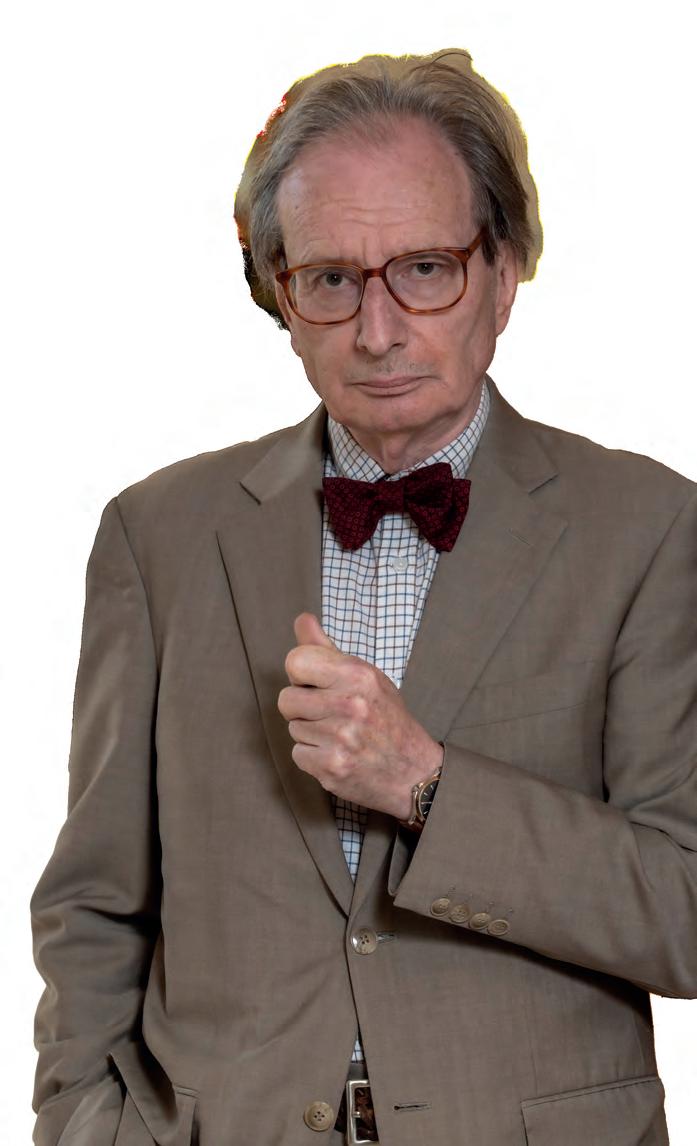

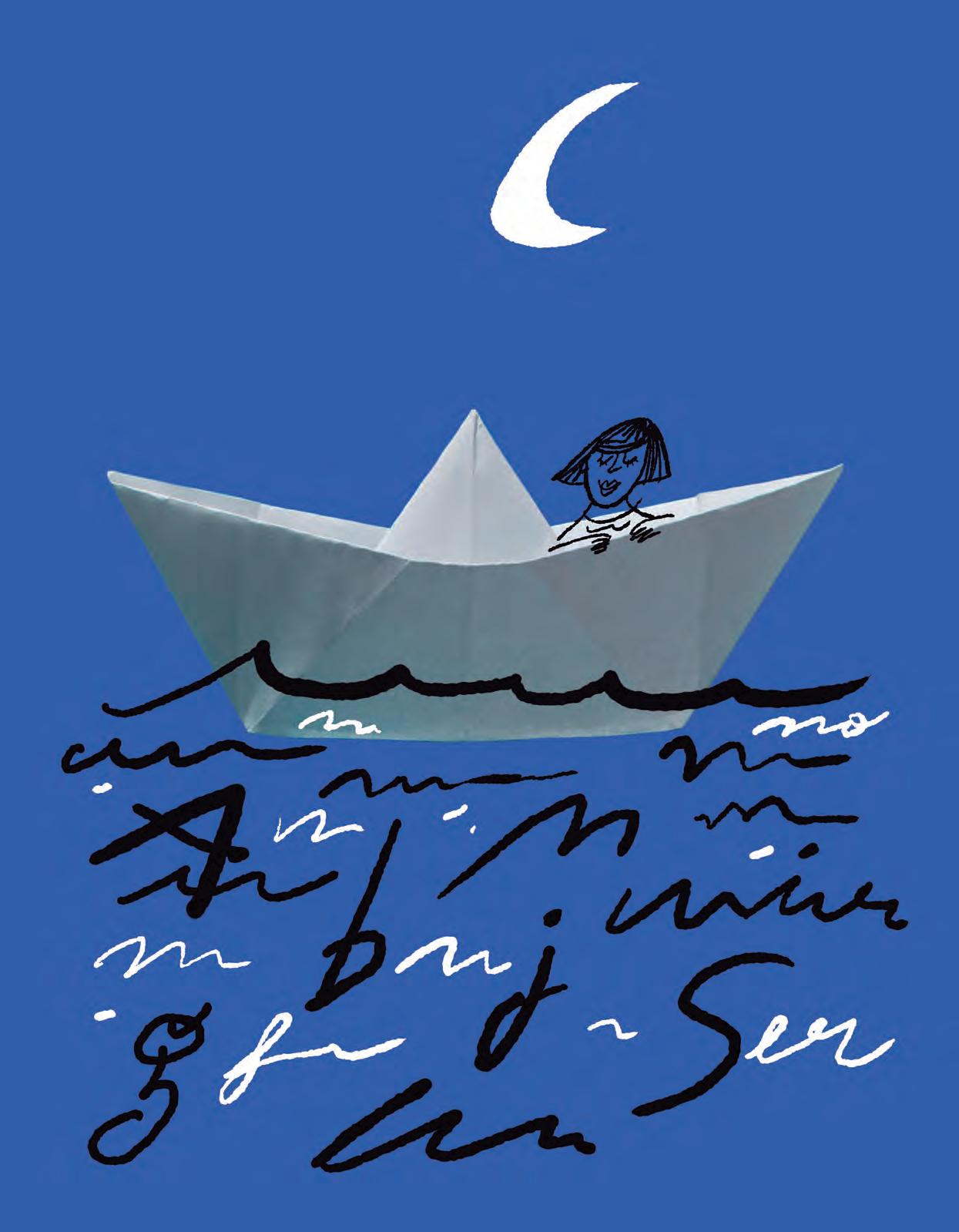



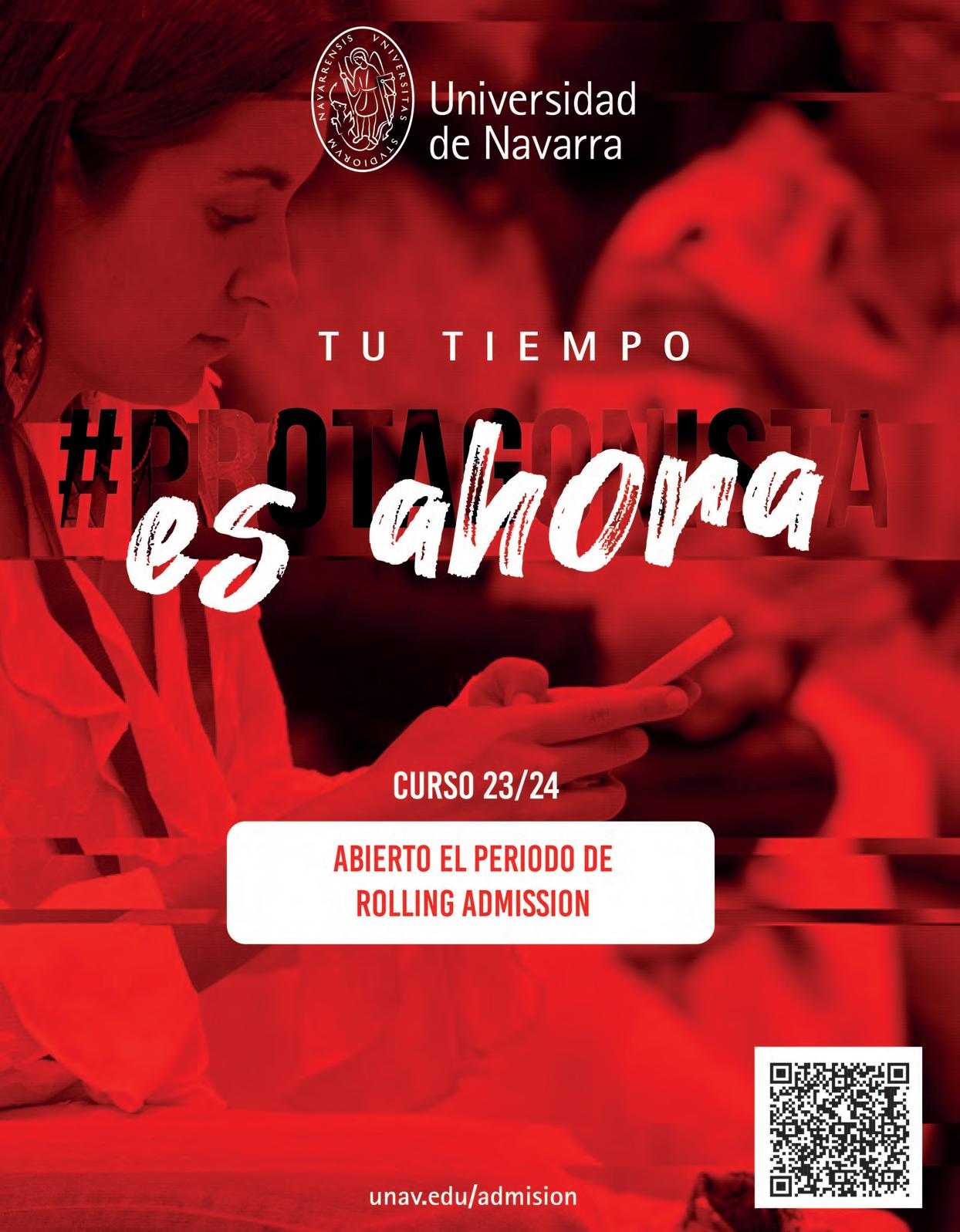
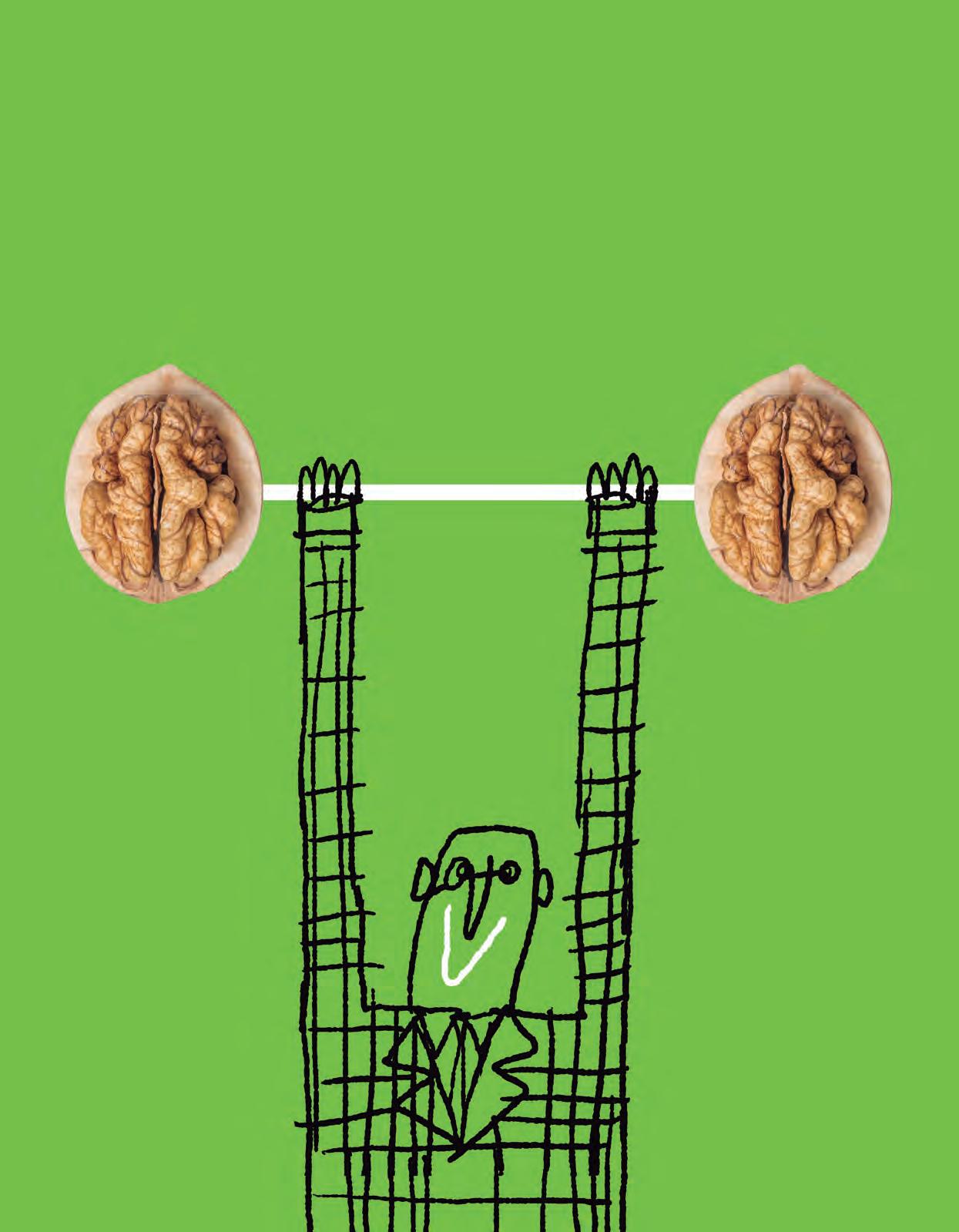








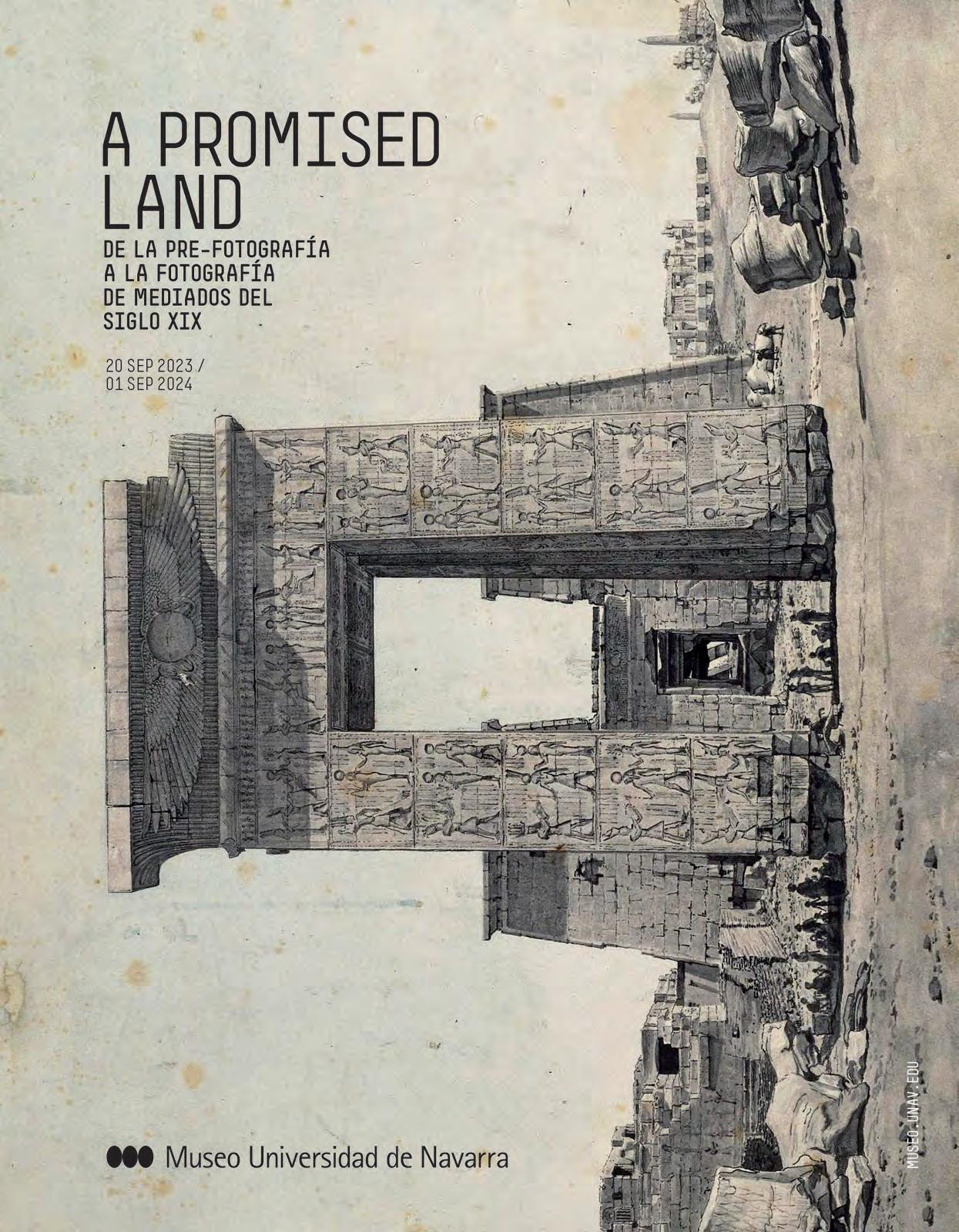
 texto Ana Eva Fraile [Com 99]
fotografía José Manuel Navia
texto Ana Eva Fraile [Com 99]
fotografía José Manuel Navia



















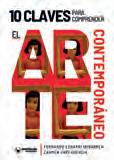
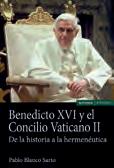
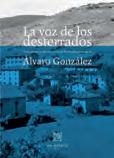
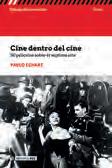
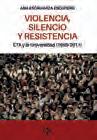
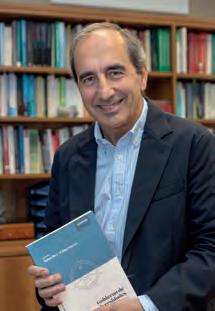










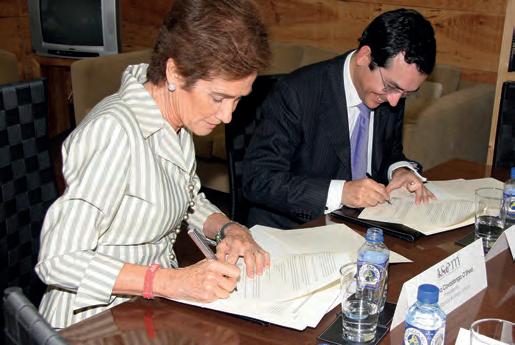


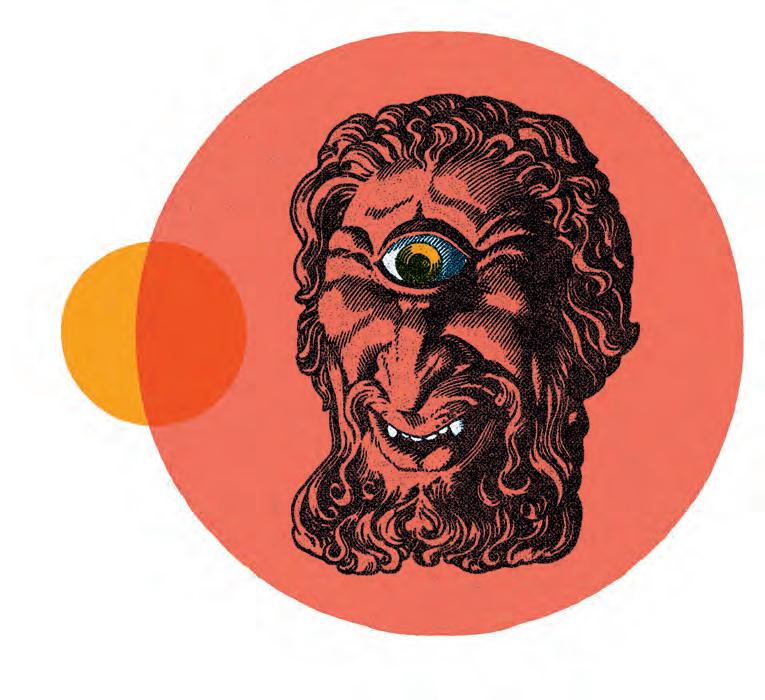
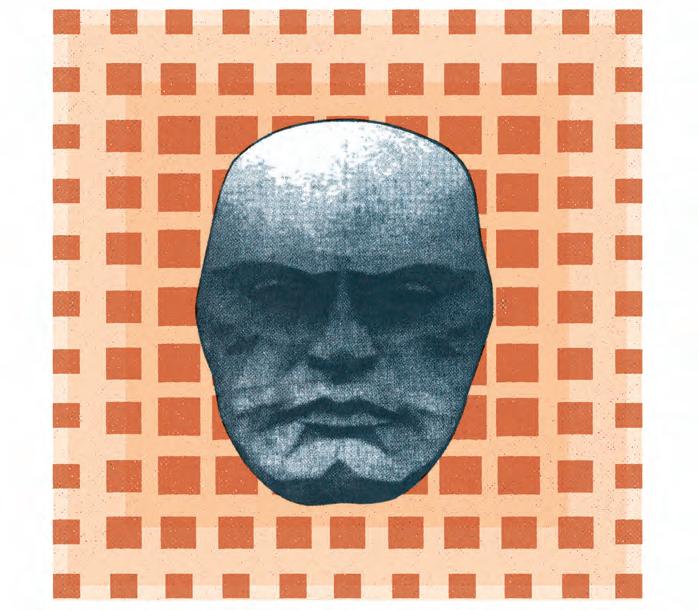
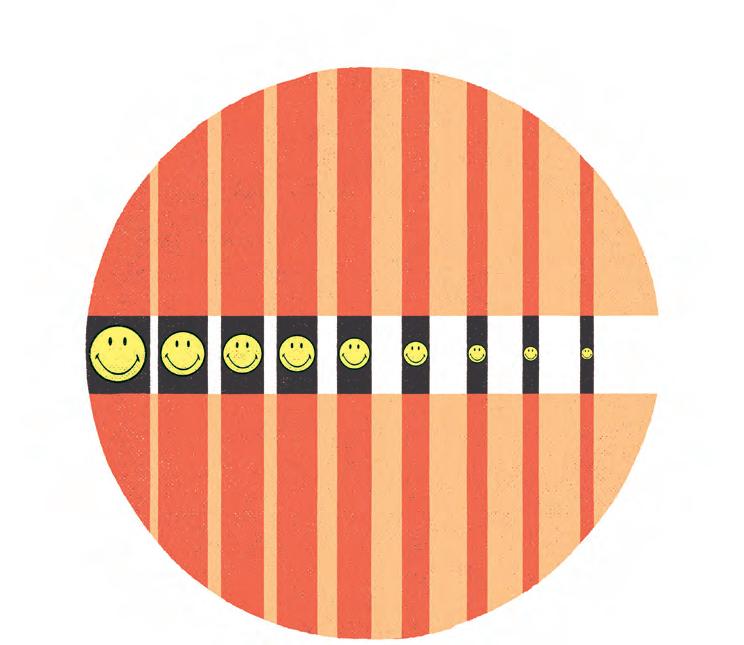
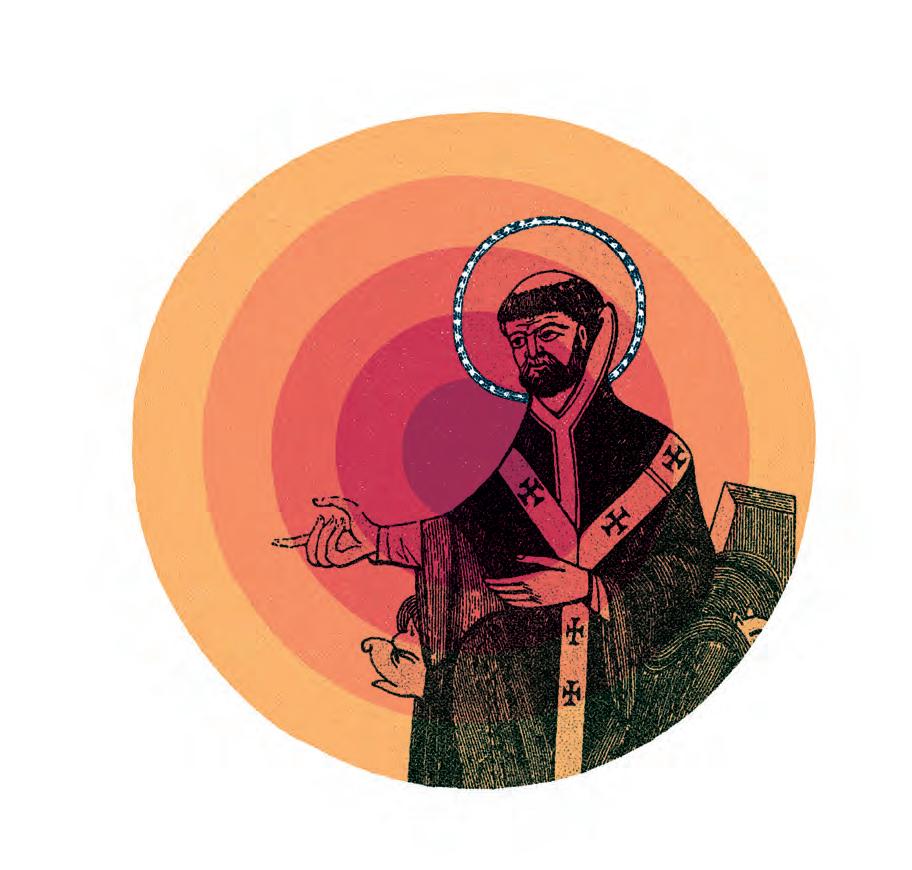
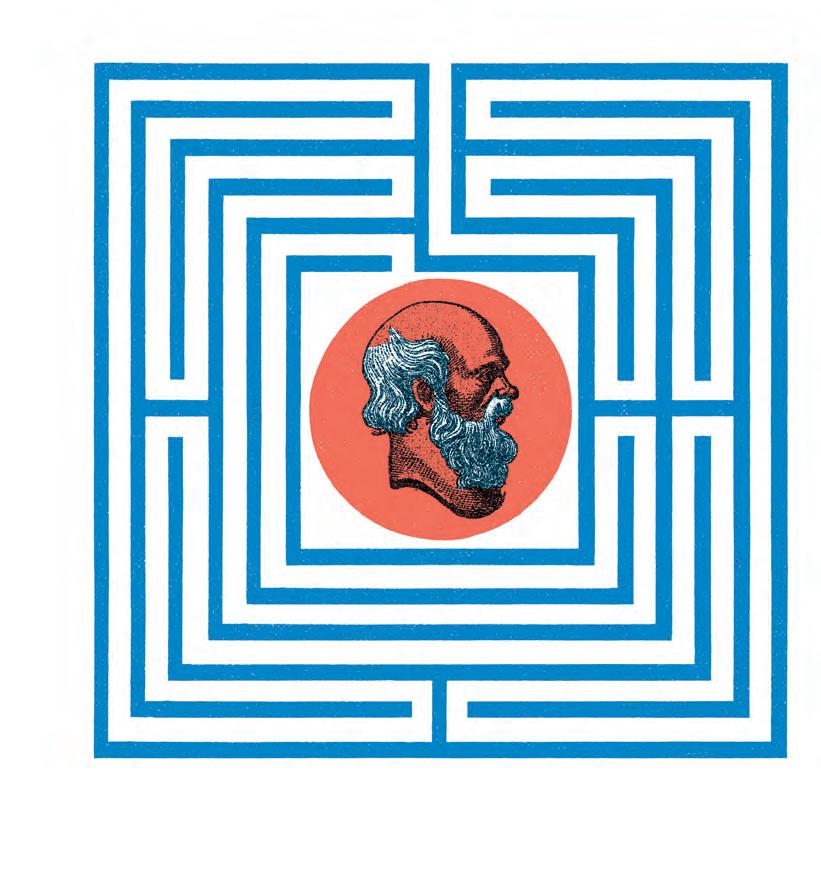














 texto Jan Erik Braune [Med 22]
texto Jan Erik Braune [Med 22]



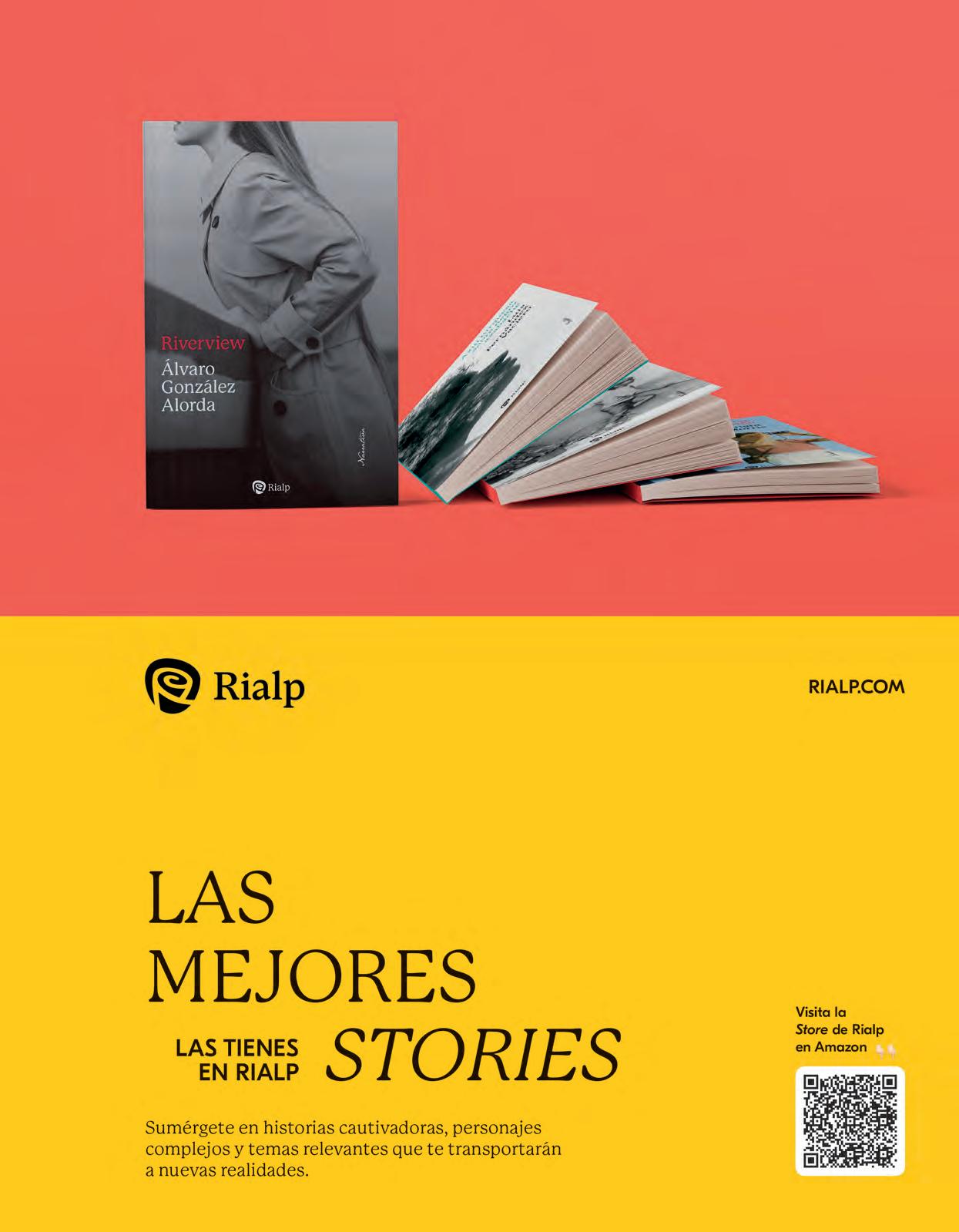


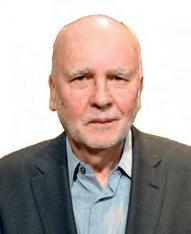



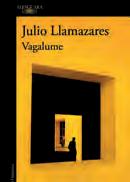
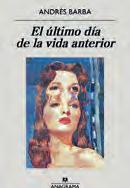

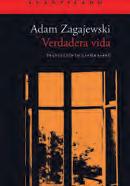
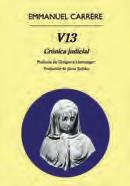

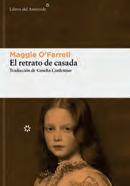 Lucía Martínez Alcalde
Lucía Martínez Alcalde
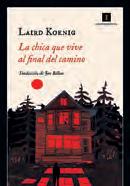

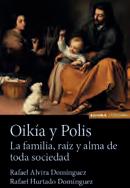
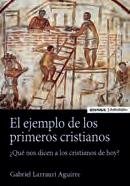


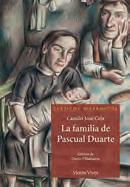








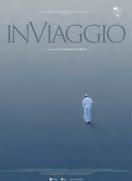

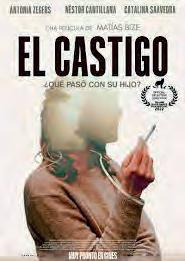
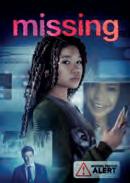
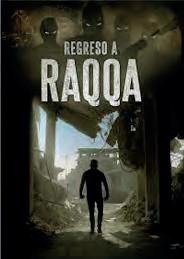

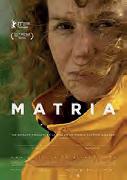
 Con su giro hacia la mística y la política de Mandalore y el ascenso protagónico de Bo-Katan Kryze, la serie de Favreau y Filoni ha traicionado su esencia. La tercera temporada ha necesitado demasiada exposición para telegrafiar sus conflictos, ha perdido ocasionales muy chisposos y se ha tomado tan en serio a sí misma que ha derrapado en la pomposidad; repetir cien veces «este es el camino» devalúa un emblema.
Con su giro hacia la mística y la política de Mandalore y el ascenso protagónico de Bo-Katan Kryze, la serie de Favreau y Filoni ha traicionado su esencia. La tercera temporada ha necesitado demasiada exposición para telegrafiar sus conflictos, ha perdido ocasionales muy chisposos y se ha tomado tan en serio a sí misma que ha derrapado en la pomposidad; repetir cien veces «este es el camino» devalúa un emblema.




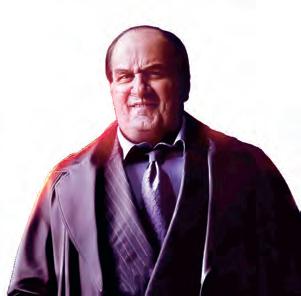
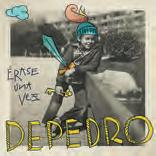

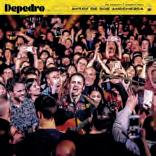

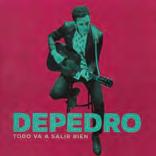
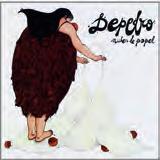








 Ciencia y sostenibilidad
Ciencia y sostenibilidad






