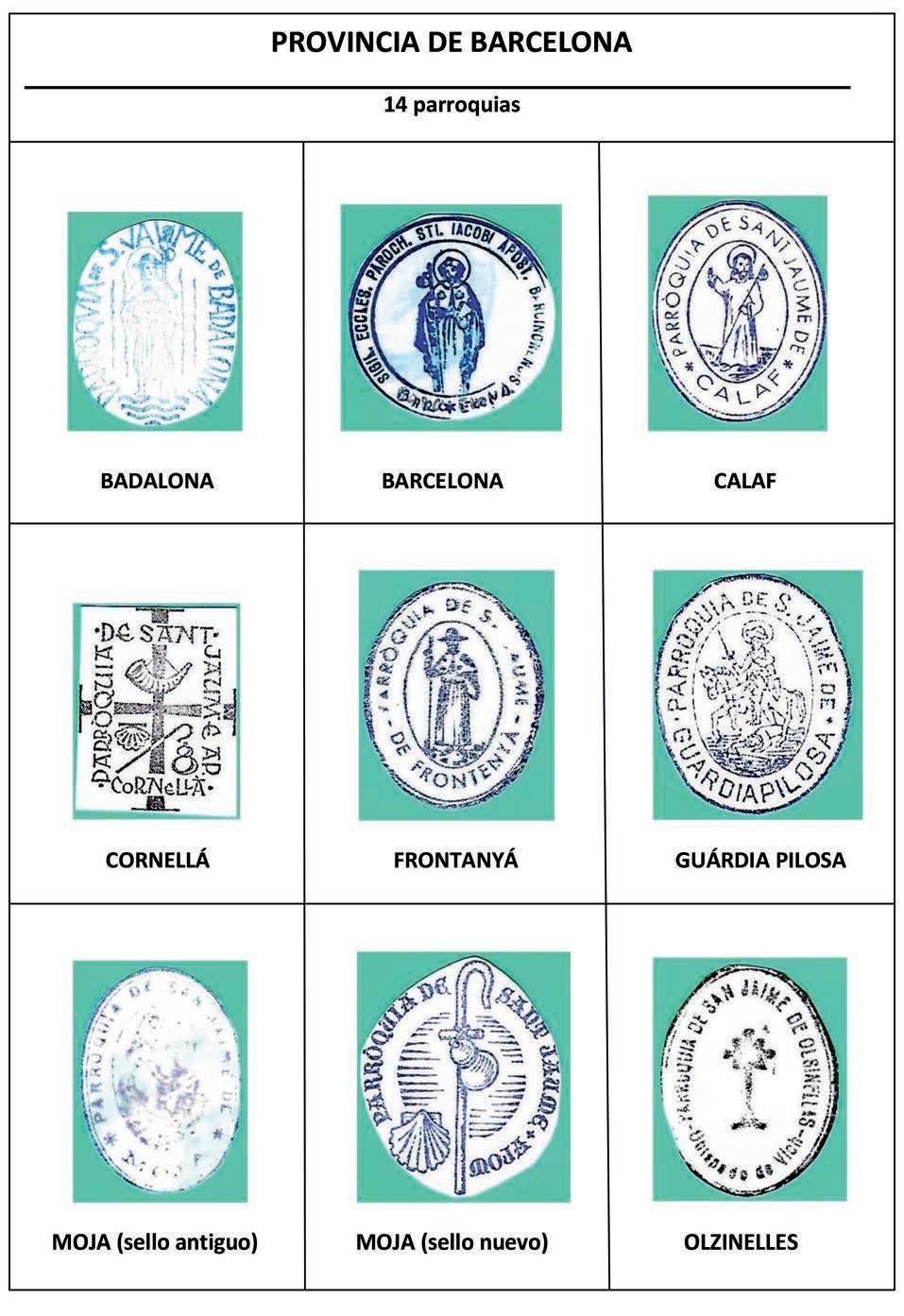22 minute read
La dimensión europea del camino desde su origen (I) por Adeline Rucquoi
LA DIMENSIÓN EUROPEA DEL CAMINO DESDE SU ORIGEN (I) 1
Adeline Rucquoi C.N.R.S., Paris Archicofradía Universal del Apóstol Santiago Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago
Advertisement
No existiría el Camino de Santiago sin el Apóstol y sin el descubrimiento de su tumba en la parte más remota de la Península ibérica. Entre los Martirologios en uso a partir del siglo IV, el de Eusebio de Cesárea († 339) no hacía referencia alguna a la Península y se limitaba a evocar los últimos actos del apóstol: su conflicto con el mago Hermógenes, la conversión de Fileto, la condena a muerte, la conversión de Josías y el martirio que ambos padecieron. Por su parte, el Martirologio
llamado “hieronimiano”, elaborado en Italia a mediados del siglo V, se contentaba con señalar, para la fecha del 25 de julio, que se trataba del día del “nacimiento de Santiago, hermano de Juan el Evangelista” –Natalis S. Iacobi apostoli, fratris Ioannis evangelistae–, o sea el día de su martirio, nacimiento a la vida eterna. A mediados del siglo VIII, un Martirologio en versos, compuesto probablemente en York, evocaba también para el mismo día a “Santiago, hermano de Juan”, sin más 2 ; poco antes, Beda el Venerable
Bendición del peregrino.

Gomesano ofreciendo su libro a Godescalco.
también había indicado que el 25 de julio era el día de “Santiago apóstol, hijo de Zebedeo” 3 . En la primera mitad del siglo IX todavía, el diácono Floro de Lyon, en su Martirologio, para ese día a la mención de “Santiago apóstol, hermano de Juan el Evangelista” añadía solamente que: “fue decapitado por el rey Hérodes, en Jerusalén, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles” 4 .
Cierto es que, probablemente desde el siglo VI, el anónimo texto que conocemos como Breviarium apostolorum asociaba a Santiago, el hijo de Zebedeo, con España. Pero la noticia era vaga y hablaba solamente de la evangelización del occidente del imperio romano. Fue recogida en una interpolación puesta, probablemente en el siglo VIII, en el texto del De ortu et obitu Patrum de Isidoro de Sevilla. Allí donde el metropolitano de Sevilla dedicaba tan sólo unas líneas a: “Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, cuarto en el orden. Pereció decapitado por el tetrarca Herodes. Fue sepultado en Acha Marmarica”, el interpolador añadió que era el autor de la Carta a las doce tribus de la diáspora y que “predicó a los pueblos de España y de las regiones occidentales y extendió la luz de la predicación hasta el fin del mundo” 5 . A finales del siglo VIII, el himno O Dei Verbum, tras mencionar a los apóstoles, dedicaba varias estrofas a Santiago, hijo de Zebedeo, recordaba su martirio y lo hacía apoderado en España, como protector, defensor, y pastor del rey y del pueblo 6 .
Las primeras menciones de la presencia de la tumba apostólica en Galicia se encuentran bajo la pluma de “extranjeros”, en sus Martirologios. Suelen ser copias del texto del diácono Floro de Lyon, pero sus autores, al llegar a la fecha del 25 de julio, añadieron que “las santas reliquias de este santísimo apóstol, llevadas a las Españas y sepultadas en los últimos confines de éstas, o sea frente al mar Británico, son objeto de una gran veneración por parte de esos pueblos” 7 . Por los años 860-870, el obispo de Vienne, Ado, así como Usuardo, monje benedictino de San Vicente de los Prados (futuro Saint-Germain-desPrés), cerca de París, copiaron esta última versión en sus respectivos Martirologios, lo que hizo también a finales de siglo, hacia el 896-900, en el monasterio de San Gall al norte de la actual Suiza el monje Notker el Tartamudo 8 . En cambio, el Pasionario copiado en San Pedro de Cardeña en 919 por el diácono Gomes
3 J. A. Giles, The Complete Works of Venerable Bede, t. IV, London, 1843, p. 98. 4 Henri Quentin, Les Martyrologes historiques du Moyen Âge. Étude sur la formation du Martyrologe romain, Paris, 1908, pp. 136- 221. 5 Migne, Patrologia Latina, t. 83, c. 151. Manuel C. Díaz y Díaz, “Die spanische Jakobus-Legende bei Isidor von Sevilla”, Historisches Jahrbuch, 77 (1958), pp. 467-472. César Chaparro Gómez, “Una aportación a la tradición manuscrita del De ortu et obitu Patrum de Isidoro de Sevilla”, Anuario de Estudios Filológicos, 3 (1980), pp. 51-56. 6 Joaquín González Echegaray, “Himno O Dei Verbum”, Joaquín González Echegaray, Alberto del Campo y Leslie G. Freeman (eds.): Obras completas de Beato de Liébana, Madrid, BAC, 1995, pp. 665-675. 7 Henri Quentin, Les Martyrologes historiques du Moyen Âge, pp. 360 y 372: “VIII Kl. Aug. Natale breati Iacobi apostoli, fratris Iohannis evangelistae, qui decollatus est ab Herode rege, Hierosolymis, ut liber Actuum Apostolorum docet. Huius beatissimi apostoli sacra ossa ad Hispanias translata, et in ultimis earum finibus, videlicet contra mare Britannicum, condita, celeberrima illarum gentium veneratione excoluntur”. 8 Migne, Patrologia Latina, op. cit., vol. 124, c. 295, y vol. 131, c. 1125.
a petición del abad Damián omite, en las líneas que dedica a Santiago, cualquier referencia a España mientras da todo tipo de detalles acerca del martirio del apóstol y de los episodios del mago Hermógenes, los demonios, Fileto y Josías 9 .
Las primeras noticias de la presencia del cuerpo del apóstol en tierras hispánicas proceden por lo tanto de fuera de la Península: de Lyon, Vienne, París, San Gall y datan de la segunda mitad del siglo IX. La pregunta, en 906, de los canónigos de Tours relativa a la distancia que mediaba entre el mar y la tumba apostólica, pregunta a la cual contestó el rey Alfonso III, muestra el interés que la difusión de la noticia suscitaba ya al norte de los Pirineos 10 . Muestra asimismo que la corte del rey Alfonso III estaba al tanto de la presencia del cuerpo de Santiago en Compostela, pese a que las crónicas escritas alrededor del año 900 no le dedicasen ninguna mención.
A falta de testimonios directos, no sabemos si el dato facilitado por los Martirologios acerca de la veneración de los hispanos hacia las reliquias apostólicas se corresponde con la realidad o es un mero topos hagiográfico. El relato de la embajada de al-Ghazal a las tierras de los vikingos, con el retorno por Santiago de Compostela, donde el embajador del emir se habría quedado un par de meses hasta el final de la “temporada de peregrinaciones”, procede de una crónica del siglo XII y bien puede ser una interpolación 12 . En cambio, la documentación del siglo X evidencia la presencia en el santuario compostelano de extranjeros, a veces originarios de tierras lejanas: un anónimo peregrino alemán que fue curado de su ceguera antes del 930, el obispo Godescalco de Le Puy en Aquitania con una amplia comitiva en el invierno 950-951, el abad Cesáreo de Montserrat hacia el 959, el obispo excomulgado de Reims, Hugo de Vermandois, en el 961, el armenio San Simeón que venía de Jerusalén en el 983, o el duque Guillermo V de Aquitania quien, alrededor del año Mil, solía realizar cada dos años una peregrinación a Santiago y los otros a Roma 13 . Y no deja de ser llamativo que las primeras menciones de la llamada Epistola Leonis pape no se encuentren entonces en archivos peninsulares, sino en Limoges, en la abadía de Fleury-sur-Loire, en la de San Pedro de Gembloux cerca de Namur y en el monasterio de Böddeken en Westfalia, lugares donde el relato de la translación se vió adornado con la historia de la reina Lupa 14 .
La llegada de extranjeros en gran número se verifica también en el siglo XI, que vió llegar a Santiago entre otros el obispo Pedro II de Le Puy en 1063, una delegación de la abadía de Santiago de Lieja dos años después en busca de reliquias que llevarse a su ciudad –en camino se encontraron con el obispo de Barcelona–, la condesa alemana Richardis de Sponheim poco después de 1065, el conde de Guines en 1084, el arzobispo de Lyon, Hugo, en 1095, San Guillermo de Vercelli en 1100, o el inglés Ansgot de Burwell a finales del siglo XI 15 . De la llegada de muchos peregrinos originarios del norte de los Pirineos testimonia también el diploma por el cual, en 1072, el rey Alfonso VI de Castilla suprimió el peaje en Valcarce “para todos los transeuntes, en particular los pobres y los peregrinos”, no sólo de “España, sino también de Italia, Francia y Alemania” 16 . En 1084, el obispo Pelayo de León fundó una domus ospitalitatis al lado de la catedral, para acoger a todos los pobres y enfermos y a los “peregrinos de otras regiones” 17 .
9 Ángel Fábrega Grau, Pasionario hispánico, t. II, Madrid-Barcelona, CSIC, 1955, pp. 111-116. 10 Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. II, Santiago, 1899, app.nº xxvii, pp. 57-60. 11 Juan Gil Fernández, José Luis Moralejo & Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Crónicas asturianas, Universidad de Oviedo (Publicaciones del Departamento de Historia Medieval, 11), 1985. 12 Adam Kristoffer Fabricius, L’Ambassade d’al-Ghazal auprès du roi des Normands, Leide, E.J. Brill, 1890. Mariano G. Campo (ed.), Al-Ghazal y la embajada hispano-musulmana a los vikingos en el siglo IX, Madrid, Miraguano Ediciones, 2002. 13 Klaus Herbers, “El primer peregrino ultrapirenáico a Compostela a comienzos del siglo X y las relaciones de la monarquía asturiana con Alemania del Sur”, Compostellanum, 36 (1991), pp. 255-264. Humbert Jacomet, “Gotescalco, obispo de Santa María de Anis, peregrino de Santiago (950-951)”, Rudesindus: La cultura europea del siglo X, Santiago, Xunta de Galicia (Xacobeo), 2007, pp. 100-123. Acta Sanctorum, Julii, t. VI, Anvers, 1729, p. 319-337: “De S. Simeone monacho et eremita”, p. 331. Luis Vázquez de Parga, José Mª Lacarra & Juan Uría Ríu, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 vols., Madrid, 1948, reed. fac-simil: Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, vol. I, pp. 44-45. 14 Manuel Díaz y Díaz, “La Epistola Leonis pape de translatione Sancti Iacobi in Galleciam”, Compostellanum, 43, nº 1-4 (1998) (En Camino hacia la gloria: Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose), pp. 530-535, 538, 540-541, 558 y 560-562. 15 Luis Vázquez de Parga, José Mª Lacarra & Juan Uría Ríu, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, vol. I, pp. 47-51. 16 Andrés Gambra, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, t. II: Colección diplomática, Léon, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1998, nº 11, p. 22-25. 17 José Manuel Ruiz Asencio, Colección documental del archivo de la catedral de León, t. IV (1032-1109), Léon, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1990, nº 1236, p. 516-519: “... domum ospitalitatis fieri iussi, quod omnes pauperes, debiles, claudi, ceci, nudi aliarumque provinciarum peregrini in timore Christi hospitium querentes ...”.

Peregrina.

Peregrino.
Para instar a los “francos” que llegaban a la Península a quedarse, a partir de los años 1070 los reyes de Aragón y de Castilla crearon a lo largo de la antigua vía romana del norte una red de pueblos y villas a los que concedieron fueros que preveían privilegios para los extranjeros que se afincasen en ellos 18 .
La política de atracción de inmigrantes hacia unos reinos que habían emprendido la “reconquista” de los territorios bajo dominio musulmán y necesitaban repoblar lo recuperado se vió apoyada por la catedral de Santiago de Compostela que quería afirmar la presencia del cuerpo apostólico en Galicia frente a las pretensiones del obispo de Roma. La catedral compostelana albergaba desde el siglo X una escuela en la que se criaban futuros obispos e hijos de reyes y de condes. Como cualquier escuela importante de la época, acogía entre sus muros a maestros y alumnos extranjeros, y envíaba a otros centros sus propios alumnos para que se perfeccionasen. Sabemos así, gracias a la Historia Compostellana, que diversos maestros llegados de las Galias o de Francia –o sea del sur o del norte de la Francia actual– así como de Italia enseñaron en Compostela en la primera mitad del siglo XII, y que futuros canónigos de la catedral se marcharon a estudiar el latín clásico en Chartres o París, o el derecho en Boloña 19 .
Entre 1070 y 1170 más o menos, los obispos y luego arzobispos de Santiago dotaron su sede, no sólo con un templo apropiado para la liturgia impuesta desde Roma, sino también, y sobre todo, con una serie de textos que configuraron el Santiago “compostelano” a través del relato de su translación –con los añadidos procedentes del norte de los Pirineos–, del descubrimiento de su tumba, de los milagros que había hecho en toda Europa, del desarrollo de la peregrinación. Esos textos, de los que buena parte fue
18 Jean Passini, El Camino de Santiago. itinerario y núcleos de población, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1993. 19 Adeline Rucquoi, “De grammaticorum schola. La tradición cultural compostelana en el siglo XII”, Visitandum est... Santos y cultos en el Codex Calixtinus (Actas del VIIº Congreso Internacional de Estudios Jacobeos), ed. Paolo Caucci von Saucken, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2005, pp. 235-254.
copiada en el Codex Calixtinus entre 1140 y 1160, constituyen un conjunto aparentemente heterogéneo pero profundamente homogéneo. Destaca entre ellos la atribución del descubrimiento de la tumba a Carlomagno a raiz de una aparición de Santiago, y la historia de las campañas que realizó en España hasta llegar a Galicia. Recientes estudios mostraron que el relato, corroborado por otros textos redactados en la escuela catedralicia, había sido elaborado hacia los años 1090-1100 con la finalidad de afirmar, frente a la Santa Sede, la presencia del cuerpo de Santiago en Compostela 20 .
Pero el relato de las hazañas carolingias en España, inmediatamente rechazado por los cronistas e historiadores peninsulares 21 , se presenta en el Codex Calixtinus como el prólogo a la descripción de un itinerario terrestre que le ofrecía al peregrino seguir las huellas del ejército de Carlomagno a la vez que recorrer la red de villas creadas por los monarcas. En el Vº libro del Codex, se indica que cuatro caminos llevan a Santiago, cuatro caminos que tienen como origen grandes santuarios de peregrinación de la época: San Martín de Tours en el condado de Anjou –unido a Inglaterra en 1128–, La Magdalena de Vézelay en el ducado de Borgoña, Nuestra Señora de Le Puy en el ducado de Aquitania, y Arles en el condado de Provenza que pertenecía, como el condado de Borgoña –patria de Calixto II y de Raimundo de Borgoña–, al Sacro Imperio romano-germánico 22 . La elección de tan sólo cuatro santuarios como puntos de origen de la peregrinación a Santiago es simbólica y su ubicación en regiones diversas tenía como finalidad mostrar que, de los cuatro puntos cardenales, se llegaba a Compostela, meta última y única 23 . De hecho, los autores del Vº libro del Codex, entre los que había hispanos y “francos”, sólo describen dos caminos, el de Tours y el de Arles, las principales rutas hacia los centros de estudio de finales del siglo XI y principios del XII.
Tanto la lista de los milagros recogidos en el libro II como el itinerario simbólico del libro V constituyen una prueba de la dimensión europea del Camino, o sea de la peregrinación a Santiago, desde su origen. La suerte inesperada del libro IV, la Historia Turpini, añadió todavía más cosmopolitismo al Camino. Al ser utilizado en 1164 para canonizar a Carlomagno, el relato de las campañas del emperador en España hasta llegar a Compostela para descubrir/liberar la tumba apostólica las convirtió en un hecho histórico, y alimentó el imaginario de poetas y artistas. Innumerables Cantares de Gesta en toda Europa celebraron hazañas vinculadas a la “entrada de España”, tanto del emperador como de sus pares y de Rolando, y el peregrino encontró su lugar en la literatura 24 .
Se añadió a ello, por parte de los prelados compostelanos, el deseo de contar con apoyos foráneos frente a la sede primacial de Toledo. Al ser sede apostólica, Santiago podía, con razón, reivindicar en la Península un papel preeminente. Pero Urbano II, en 1086, prefirió darle a la Toledo recién reconquistada el título de primada de las Españas. El legado pontificio era entonces el cardenal Ricardo, abad de la poderosa abadía marsellesa de San Víctor, y el primer arzobispo primado en la sede toledana fue un protegido suyo, Bernardo de Sedirac 25 . No es de extrañar entonces que Dalmacio, obispo cluniacense de Santiago se apresurara en pedir, y conseguir, la exención de su sede del papa Urbano II en 1095
20 Fernando López Alsina, “La prerrogativa de Santiago en España según el Pseudo-Turpín: ¿tradiciones compostelanas o tradiciones carolingias?”, El Pseudo-Turpín. Lazo entre el culto jacobeo y el culto de Carlomagno (Actas del VI Congreso Internacional de Estudios Jacobeos), ed. Klaus Herbers, Xunta de Galicia, 2003, pp. 113-129. 21 Véase, hacia 1115-1130, el anónimo autor, probablemente leonés, de la llamada Historia Silense (ed. Justo Pérez de Urbel & Atilano González Ruiz-Zorrilla, Madrid, CSIC, 1959, pp. 129-131), o Rodrigo Jiménez de Rada en la primera mitad del siglo XIII (Historia de rebus Hispanie sive Historia gothica, IV, x, ed, Juan Fernández Valverde, Corpus Christianorum, Continuatio medievalis LXXII, Turnhout, Brepols, 1997, pp. 126-128). 22 El condado de Borgoña, futuro franco-condado (Franche-Comté), pertenecía al Sacro Imperio y tenía como capital a Besançon. El monasterio de Cluny, por su parte, se encontraba en el ducado de Borgoña que dependía de la Corona de Francia. 23 Pierre-Gilles Girault, “Saint-Gilles y su peregrinación en el siglo XII en el Codex Calixtinus”, Visitandum est... Santos y cultos en el Codex Calixtinus, op.cit., pp. 129-147. Adeline Rucquoi, “Le «chemin français» vers Saint-Jacques: une entreprise publicitaire au XIIe siècle”, De peregrinatione. Studi in onore di Paolo Caucci von Saucken (Perugia, 27-29 Maggio 2016), a cura di Giuseppe Arlotta, CSIC-Edizioni Compostellane, Perugia-Pomigliano d’Arco 2016, pp. 607-630. 24 Jean-Claude Vallecalle, “La réception de la Chronique du Pseudo-Turpin en Europe”, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 25 (2013), pp. 465-469. 25 Adeline Rucquoi, “Diego Gelmírez: Un archevêque de Compostelle «pro-français»?”, Ad Limina, 2 (2011), pp. 161-181. ID., “Cluny, el camino francés y la reforma gregoriana”, Medievalismo, 20 (2010), pp. 97-122.
Peregrinos en el albergue.

con ocasión del concilio de Clermont 26 . Diego Gelmírez, su sucesor, obtuvo por su parte de Pascual II en 1100 la dignidad episcopal y en 1104 el pallium, y de Calixto II la dignidad metropolitana para su sede en 1120 y, en 1124, los obispados sufragáneos de Mérida 27 . En la larga contienda que mantuvieron los prelados compostelanos con Toledo, y ocasionalmente con Braga 28 , el apoyo extrapeninsular resultó ser esencial. Por ello, los copistas de los libros del Codex Calixtinus, después del explicit que cierra el quinto libro, añadieron: “Esta obra, la recibió en primer lugar la Iglesia romana. De hecho fue escrita en múltiples lugares: o sea en Roma, en las tierras de Jerusalén, en Galia, en Italia, en Alemania y en Frisia; y mayormente en Cluny” 29 . Este colofón, que no menciona a la Península, reenviaba a las primeras líneas del prefacio atribuído al papa Calixto II: éste se dirigía, desde Roma, al convento de Cluny, al patriarca de Jerusalén, y finalmente a Diego, arzobispo de Santiago y subrayaba la dimensión europea y mediterránea del Apóstol, de sus milagros y de su tumba.
En la realidad cotidiana, los peregrinos extranjeros seguían siendo muy numerosos. Consciente de ello, la catedral compostelana tomó medidas a mediados del siglo XIII, y estipuló que el custos y un clérigo, tras abrir las puertas de la iglesia a los peregrinos, debían llevarles ante el sepulcro y decirles en francés, en italiano –lombardo y toscano– y en castellano que se trataba de la tumba de Santiago y que podían hacer sus ofrendas, y debían señalarles las indulgencias y perdones per totam linguaginem; un rito específico se preveía además para los peregrinos alemanes cuando se llevaba al altar la corona de Santiago 30 . En 1330, cuando, después de armarse caballero en Compostela, el rey Alfonso XI fue a Burgos, comprobó allí que “venian estonce muchas gentes de fuera del regno en romeria a Sanctiago, et pasaban por Burgos por el camino frances”, y pidió a sus oficiales que invitasen a los que eran caballeros y escuderos a participar en las justas: “Et en estos venieron muchos Franceses, et Ingleses, et Alemanes, et Gascones: et jostaban de cada dia con hastas gruesas, con que se daban muy grandes golpes” 31 . En 1334, la Crónica de D. Alfonso Onceno señala la peregrinación a Santiago que hizo “el Arzobispo de Remes [Reims] que era el ome de quien el rey de Francia mas fiaba” 32 . En 1326 había llegado en peregrinación a Santiago la reina de Portugal, Isabel de Aragón, y hacia 1341-1343 lo hizo la princesa Brígida de Suecia, con su marido Ulf Gudmarson, príncipe de Närke.
26 Demetrio Mansilla, “Obispados exentos de la iglesia española”, Hispania sacra. Revista española de historia eclesiástica, 32 (1980), pp. 287-321. Andrés Gambra Gutiérrez, “Alfonso VI y la exención de las diócesis de Compostela, Burgos, León y Oviedo”, Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo, t. II, Toledo, 1988, pp. 181-217. 27 Historia Compostellana, II, lxv-lxviii, ed. Emma Falque Rey, Corpus Christianorum – Continuatio Medievalis lxx, Turnhout, Brepols, 1988, pp. 356-366. Demetrio Mansilla, “La formación de la metrópoli eclesiástica de Compostela”, Compostellanum, 16 (1971), pp. 73-100. 28 Demetrio Mansilla Reoyo, “Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y Compostela en los siglos XII al XV”, Anthologica Annua, 3 (1955), pp. 89-143. 29 Hunc codicem primum Ecclesia romana diligenter suscepit. Scribitur enim in compluribus locis: in Roma scilicet. In Hierosolimitanis horis. In Gallia, in Ytalia, in Theutonica, et in Frisia; et precipue apud Cluniacum. 30 Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. V, Santiago, 1902, app. nº xxv, pp. 64-67: “... ipse arqueyrus debet dicere francigenis: Zee larcha de lobra mon señor samanin; zee lobra de lagresa. Et lombardis et toscanis debet dicere: O micer lombardo, queste larcha de la lauoree de micer Saiacome. Questo uay a la gage fayr. Et Campesinis debet dicere: Et nos de Campos et del estremo, aca uenide a la archa de la obra de señor Santiago, las comendas que trahedes de mortos et de uiuos para la obra de señor Santiago aca las echade et non en outra parte”. 31 Crónica de D. Alfonso el Onceno, ed. Francisco Cerdá y Rico, 2ª ed., Madrid, 1787, p. 186. 32 Ibidem, p. 289.

Salida del peregrino.

Hubo, naturalmente, peregrinos peninsulares: sabemos, por ejemplo, que los reyes Alfonso IX y Fernando II de León, Alfonso X, Sancho IV y el propio Alfonso XI de Castilla hicieron la “romería” a Santiago. En los siglos XI y XII, muchos habitantes de los condados pirenáicos del noreste de la Península acudieron a Compostela y dejaron mandas en sus testamentos para el santuario gallego: uno de los más conocidos es el monje ripollés Arnaldo que tuvo tiempo de copiar parte del Codex mientras visitaba la tumba apostólica 33 . Hacia los años 1140-1160 salió de San Isidoro de León, rumbo a Tierra Santa, el futuro San Martín de León que inició sus andanzas yendo a Oviedo y a Santiago 34 .
Sin embargo, resulta llamativo que los más antiguos relatos de peregrinación a Santiago, o los itinerarios para llegar, fuesen todos obras de extranjeros. El itinerario más antiguo que tenemos se debe a un autor anónimo de Venecia a mediados del siglo XIV: indica un camino que lleva desde la Serenísima hasta la ciudad del Apóstol pasando por Florencia, Pisa, Génova, Niza, Draguignan, Saint-Maximin –donde estaba el cuerpo de María Magdalena–, Aviñón, Montpellier, Toulouse, Ostabat, Roncesvalles y el camino francés 35 . Treinta o cuarenta años después, hacia 1380, otro itinerario, probablemente escrito por un italiano, describe la ruta desde Aviñón hasta Santiago siguiendo el mismo trayecto: la via tolosana hasta Roncesvalles y el camino francés luego 36 .
Santiago se le aparece a Carlomagno.
En el siglo XV se multiplican los relatos de viajes con algún que otro itinerario, como el llamado “Itinerario de Brujas”, de mediados del siglo, que traza un camino desde Flandes hasta Santiago por París, Orléans, Poitiers, Saintes, Burdeos, Roncesvalles y el camino francés, añadiéndole una desviación desde León hasta Oviedo. Nos han dejado la memoria, más o menos detallada, de su “santo viaje” el aquitano Nompar de Caumont (1417), la inglesa Margery Kempe (1417), dos peregrinos ingleses anónimos (hacia 1425 y 1430 respectivamente), los alemanes Peter Rieter de Nuremberg (1428) y Sebastian Ilsung de Augsburgo (1446), el inglés maestre William Wey (1456), el alemán Georg von Ehingen (1457), el barón de Bohemia León de Rosmithal (1465-1467), los italianos Francesco Piccardi (1472) y un florentino anónimo (1477), el polaco Nicolas de Popielovo o Popplau (1480), Eustache Delafosse (1481) y Jehan de Tournai (1487-1489) de los condados de Flandes y de Hainaut, el obis
33 Adeline Rucquoi, “La Catalogne et saint Jacques”, Études Roussillonnaises. Revue d’Histoire et d’Archéologie méditerranéennes (en prensa). 34 Antonio Viñayo, “Santo Martino de León y su noticia histórica: biografía, santidad, culto”, Santo Martino de León, León, 1987, pp. 339-350. 35 Venise, Bibl. Marciana, It. XI-32 (6672), fº 208- 2 col. Publicado por Angela Mariutti de Sánchez Rivero, “Da Veniexia per andar a meser San Zacomo de Galicia per la uia da Chioza”, Príncipe de Viana, 108-109 (1967), pp. 441-518; texto en las pp. 484-511. 36 Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, Ms. 451, fº 59-59v. Publicado en Compostelle. Cahiers du Centre d’Étude, de Recherches et d’Histoire Compostellanes, 17 (2014), pp. 40-44.

Santiago salva a un peregrino caido al mar.
po armenio Mártir de Arzendjan (1489-1491), y los alemanes Hermann Künig von Vach (1495), autor de la primera “Guía” para peregrinos, Arnold von Harff (1496-1498) y el médico Jerónimo Münzer de Nuremberg (1499). La catedral seguía consciente del gran número de peregrinos foráneos y, en 1488, Jehan de Tournai fue llevado con otros peregrinos a la capilla de las reliquias, donde un sacristán, vestido medio de blanco medio de rojo, les dijo “en voz alta en tres lenguas, en latin, en alemán y en francés” que él que no creía firmemente que estuviera el cuerpo del apóstol en el altar había hecho la peregrinación en vano 37 .
El Romanticismo del siglo XIX unió indisolublemente la peregrinación a Santiago con la Edad Media, “edad de la fe” por excelencia, o “de la teología” para los positivistas. Los profundos cambios aparecidos en el siglo XVI: “devoción moderna”, reforma protestante, críticas hechas por Erasmo, concilio de Trento y reforma católica, nuevas órdenes religiosas (teatinos, barnabitas, orden hospitalaria de San Juan de Dios, jesuitas, oratorianos) y reforma de las antiguas, habrían implicado un progresivo desinterés por la peregrinación, provocando su declive durante los Tiempos Modernos. Sin embargo, no fue así. [Continuará]