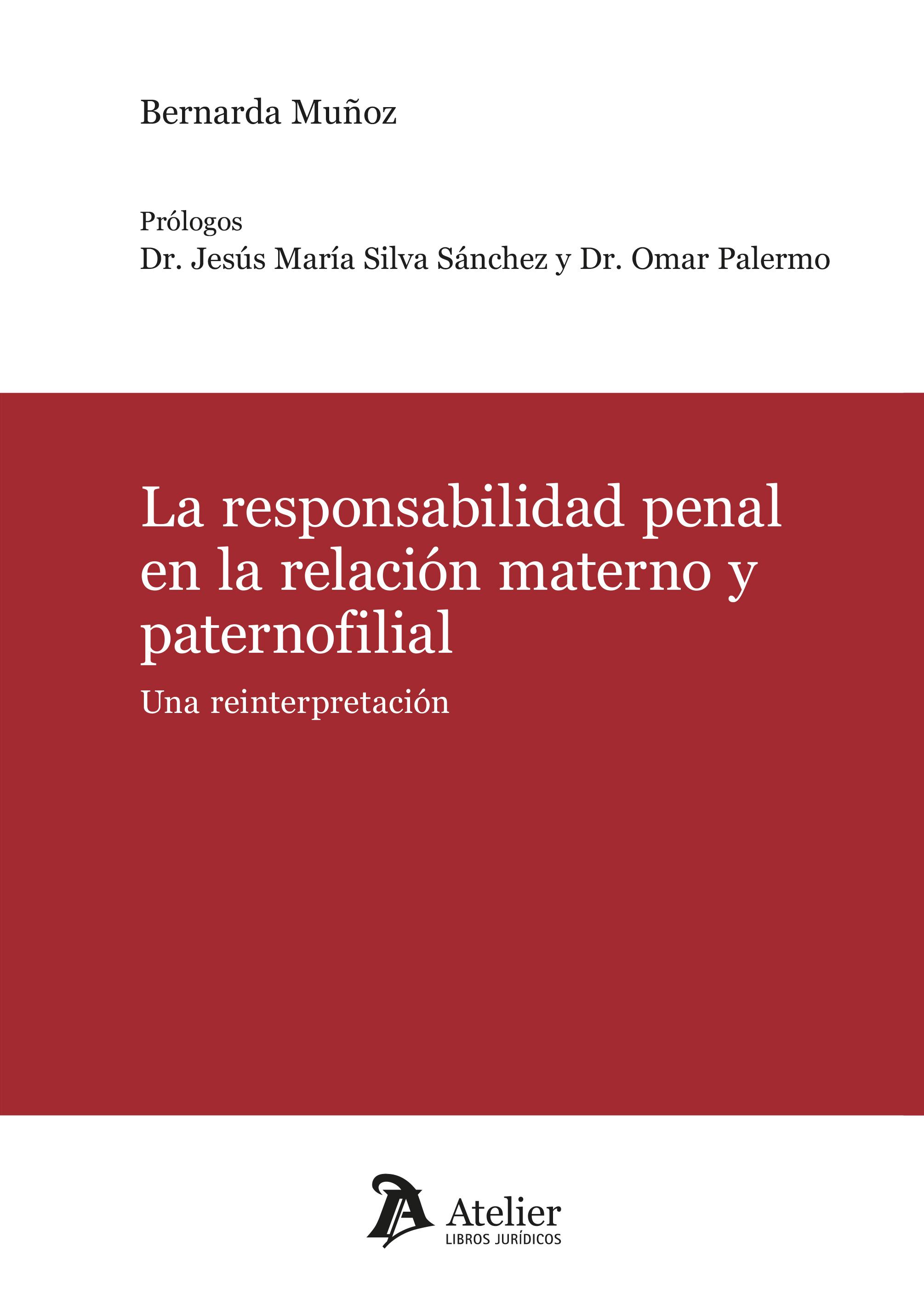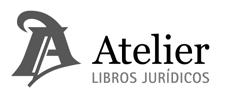a responsabi L idad pena L
en L a re L ación materno y paternofi L ia L
U na reinterpretación
Bernarda Muñoz
Prólogos de Dr. Jesús María Silva Sánchez y Dr. Omar Palermo
Colección: Atelier Penal
Directores:
Jesús-María Silva Sánchez
Catedrático de Derecho penal de la UPF
Ricardo Robles Planas
Catedrático de Derecho penal de la UPF
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
Este libro ha sido sometido a un riguroso proceso de revisión por pares.
© 2025 Bernarda Muñoz
© 2025 Atelier
Santa Dorotea 8, 08004 Barcelona
e-mail: editorial@atelierlibros.es www.atelierlibrosjuridicos.com Tel.: 93 295 45 60
I.S.B.N.: 979-13-87543-57-0
Depósito legal: B 4964-2025
Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona www.addenda.es
Impresión: PODIPRINT
A mi madre y a mi padre, A mi esposo, Cristián, A mi hermano, Francisco, A todas las mujeres que me ayudaron a reflexionar sobre este tema.
c apÍt ULo i. eL pU nto de partida. L os modeLos doctrina L es de f U ndamentación de L
2.
3.
a) Los deberes paternos y maternos como contracara de los derechos en la teoría de Freund ...................
b) El actuar precedente ..................................
c) La posición de garante MPF como «concesión» (Gallas-Seelmann) ....................................
IV. Balance provisional ........................................
SEGUNDA PARTE
BASES TEÓRICAS PARA REDEFINIR LA RESPONSABILIDAD MPF
c apÍt ULo ii. L a distinción entre competencias positivas y negativas . . .
I. Introducción .............................................
II. Las ventajas del delito como infracción de las competencias jurídico-penales ...........................................
1. ¿Qué es un bien jurídico? Problemas de la definición ...........
2. La teoría política subyacente al concepto de bien jurídico .......
3. Ventajas de la concepción del delito como infracción de competencias ........................................
4. Síntesis ...............................................
III. La evolución del concepto de competencias positivas y negativas jurídico-penales ..................................
1. Kant y Hegel: el inicio de la discusión .
a) Kant: sólo deberes negativos dentro del concepto de derecho
Hegel: la juridicidad de los deberes
2. Jakobs: el ingreso de los deberes positivos y negativos al
Consecuencias en materia de autoría
c) El vínculo entre los deberes positivos y los motivos individuales de incumplimiento
3. Pawlik: La noción de competencias positivas y negativas como competencias de la ciudadanía .............................
competencias de fomento
c) La socialización primaria en la teoría de Pawlik
V. Excurso: ¿Por qué los deberes MPF son deberes positivos y no negativos?
c apÍt ULo iii. eL f U ndamento normativo de L as competencias positivas y negativas j
I.
II. Libertad
1. La libertad positiva y la libertad negativa dentro del Estado social y democrático de derecho ...........................
2. Los mecanismos jurídicos para reclamar las prestaciones del Estado social y democrático de derecho ..................
III. Los límites a las competencias positivas jurídico-penales: el delicado equilibrio entre libertad negativa y libertad positiva .....
1. ¿Rivalidad entre libertad positiva y libertad negativa? ...........
2. El pluralismo en las sociedades democráticas .................
3. Disensos y consensos racionales respecto de las condiciones básicas de ejercicio de la libertad ..........................
El «disenso racional» respecto del aborto
IV. Las competencias positivas jurídico-penales
2. La obligación de pagar impuestos
3. Las obligaciones de los funcionarios públicos
4. Las obligaciones «cuasi-funcionariales» .......................
a) La obligación de prestar ayuda
b) La obligación de contribuir con la administración de justicia
La obligación de subsanar un déficit informativo
5. Las obligaciones MPFs ...................................
6. ¿Por qué ni la asunción en sentido estricto ni la confianza legítima especial dan lugar a competencias positivas jurídico-penales? ........................................
V. Las competencias MPFs como competencias
2. La socialización primaria como condición de la libertad positiva...
3. «Las familias» como enclave de la relación MPF
a) Conceptos de familia: de un concepto estructural a uno funcional
Las familias juridificadas
II. Cargas generales y cargas especiales
2. Cargas generales
a) Reciprocidad (o autolegislación entendida en sentido material)
b) Consecuencias en materia jurídico-penal
3. Cargas especiales .......................................
a) La adquisición voluntaria por excelencia: «to sign on»
III. La autonomía en el ingreso a la posición jurídico-penal de madre o padre
1. Delimitación del grupo de casos problemáticos
2. ¿Por qué es responsable por el cuidado de un niño quien ha causado su existencia de manera autónoma? ............... 172
3. La autovinculación con la relación MPF ...................... 174
a) Fallo en el método anticonceptivo ........................ 176
b) Engaño respecto de la utilización de un método anticonceptivo o de la condición de infertilidad ............ 177
c) «Stealthing» ............................................
d) «Rape by deception» ................................... 179
e) El acto de procreación constitutivo de un delito ............. 180
IV. Grupos de casos problemáticos ............................... 181
1. El hombre violador ..................................... 181
a) Posibles críticas ...................................... 181
b) Refutación de las posibles críticas ........................ 183
c) Balance provisional ................................... 185
2. La mujer violada ....................................... 185
a) La posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo .... 186
b) La posibilidad de dar en adopción ....................... 187
c) La posibilidad institucional y materialmente efectiva de entrega ab initio de la guarda del niño................... 188
V. Balance provisional ........................................ 191 TERCERA PARTE
c apÍt ULo v. eL a Lcance extensivo de L a posición de garante mpf . . . .
II. El comienzo de la responsabilidad MPF ........................
1. Las etapas de desarrollo del ser humano ..................... 196
2. La distinción entre la «responsabilidad procreativa» y la «responsabilidad MPF» en sentido estricto .................. 197
3. La legitimación de la responsabilidad de la mujer gestante ....... 201
III. La fluctuación de la responsabilidad MPF en función del grado de autonomía.............................................
1. El caso de la «mujer violada» .............................. 205 a) Infracción de las competencias negativas................... 206 b) Infracción de las competencias positivas ................... 208
2. El caso del «padre violador» ............................... 211 a) Infracción de las competencias negativas................... 212 b) Infracción de las competencias positivas ................... 212
IV. Balance provisional ........................................
c apÍt ULo vi. L a responsabiLidad mpf pL ena .
I. Introducción .............................................
II. El sujeto de protección de la relación MPF plena: los niños y las niñas ............................................... 220
1. La vulnerabilidad de los niños y su falta de autonomía ......... 220
2. La imputabilidad como límite a la posición de garante MPF ...... 223
3. El consentimiento como límite a la posición de garante MPF ...... 224
a) El consentimiento para la realización de actos sexuales ....... 225
b) El consentimiento para la realización de intervenciones en la integridad física del niño ......................... 227
4. Balance provisional ..................................... 231
III. Los tres triángulos de la relación MPF plena .................... 231
1. El triángulo estatal: Estado-progenitores-hijo .................. 231
a) Aspectos básicos de la concepción fiduciaria de la relación MPF . . 232
b) El margen de discrecionalidad MPF ....................... 234
c) La intervención coactiva del Estado en la relación MPF ....... 236
2. El triángulo interparental: padre-madre-hijo . .
a) El principio de confianza en la relación MPF jurídico-penal y sus excepciones ...................................
b) La existencia de indicios de maltrato como límite al principio de confianza ........................................
c) El cumplimiento del deber de «no dejar al niño» al cuidado del progenitor no confiable y la exigibilidad de la conducta ...
d) La responsabilidad de otros cuidadores (niñeros, maestros) ....
3. El triángulo intersocial: progenitores-hijos-terceros ..............
a) La instrumentalización de los propios hijos para cometer delitos ............................................
b) La responsabilidad MPF es positiva, no dual. A propósito del caso del «niño no supervisado» ......................
concLUsiones
239
a breviat U ras
§/§§ parágrafo/ parágrafos
Ar. Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
BGB Código civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch)
BGH Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof)
BVerfG Tribunal Constitucional de Alemania (Bundesverfassungsgericht)
CAP Cámara de Apelaciones Penal (Argentina)
Cap. Fed. Capital Federal
CCC Cámara en lo Criminal y Correccional (Argentina)
CCE Código Civil de España
CCP Cámara de Casación Penal
CCyCA Código Civil y Comercial Argentino
CDN Convención sobre los Derechos del niño
CPA Código Penal Argentino
CPE Código Penal Español
CPPA Código Procesal Penal Argentino
CPyC Cámara en lo Penal y Correccional (Argentina)
GA Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
JA Juristische Arbeitsblätter
JR Juristische Rundschau
JZ Juristen Zeitung
KG Tribunal de Cámara (Kammergericht)
LEC Ley de Enjuiciamiento Criminal de España
LO Ley Orgánica (España)
LRPJE Ley de Responsabilidad penal juvenil española
Mich. L. Rev. Michigan Law Review
n. nota
nm. número marginal
OLG Tribunal Supremo de Provincia (Oberlandesgericht)
ONG Organización no gubernamental p./pp. página/páginas
Pcia. Provincia
RPMA Régimen Penal de la Minoridad argentino (Ley N°22.278)
SCJM Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Argentina)
StGB Código penal alemán (Strafgesetzbuch)
TCP Tribunal de Casación Penal (Argentina)
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TOCC Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
TS Tribunal Supremo (España)
TSC Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba (Argentina)
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
Bernarda Muñoz
p róL ogo
La posición de garante de los padres en relación con sus hijos ha sido objeto de una limitada atención doctrinal incluso por parte de la dogmática alemana. Esta afirmación, que vale tanto para su función de protección como para la de control de los niños, puede efectuarse a fortiori a propósito de la que escribe en español. Así las cosas, este libro, en primer lugar, ofrece un profundo análisis crítico del estado de la cuestión; en segundo lugar, adopta un enfoque metodológico relativamente novedoso y desde luego prestigioso —aunque polémico—; en fin, lo precisa y lo proyecta sobre el mundo de las relaciones paternofiliales extrayendo las conclusiones pertinentes. El resultado es una obra que pone de relieve el sólido manejo de la dogmática y la filosofía jurídico-penales por parte de su autora, la Dra. Bernarda Muñoz, que de este modo honra tanto a su alma mater —la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza— como a la Universidad Pompeu Fabra, que la acogió durante los años de su formación doctoral.
Todo ello estaba bastante claro desde el inicio de la travesía doctoral de la que este libro da cuenta. Ahora bien, mediada la investigación, su autora decidió acoger, además, una perspectiva ideológica concreta —una variante del feminismo—, con sus conceptos, su terminología y sus reivindicaciones. Esto último será valorado por algunos lectores de modo negativo; otros, en cambio, lo contemplarán como un testimonio de compromiso político; en fin, hay quien alcanzará la conclusión de que el compromiso expresado resulta insuficiente para alcanzar los objetivos de la lucha feminista. Desde luego, a quien escribe estas líneas, tutor de la investigación, le generó la duda de si tenía sentido que continuara orientándola, dado que no comparte la perspectiva ideológica mencionada —sino la de la complementariedad entre hombre y mujer— y, por ello, tampoco algunas de las conclusiones a las que llega la Dra. Bernarda Muñoz. De nuevo, esto puede ser valorado de formas distintas. Habrá quien entienda que tutor y «tutelado» doctoral deben militar en la misma línea doctrinal. Es más, que lo que corresponde es que el investigador doctoral ratifique la bondad de las tesis académicas de su «director», desarrollándolas. Por mi parte, discre-
po de tal planteamiento, que resulta bastante empobrecedor para todos. Acogiendo una concepción sostenida en otro contexto, entiendo que maestro es aquel que « actualiza la tradición señalándola como una hipótesis para el presente ».1 Sin embargo, lo cierto es que aquí no se trataba de meras discrepancias doctrinales, sino de algo más profundo: en realidad, de una divergencia antropológica-metafísica y, a partir de ahí, ético-política. Con todo, tras sopesar de modo sereno los pros y contras, y pese a algunos cantos de sirena en sentido contrario, tomé la decisión de seguir acompañando a Bernarda Muñoz en el resto de su navegación.
La obra —como las de todos los penalistas mendocinos que conozco— pone de relieve una excepcional formación jurídica, lo que debe atribuirse a los firmes cimientos que Omar Palermo, mentor de Bernarda y codirector de la tesis, proporciona a todos sus estudiantes. En particular, da cuenta de un perfecto manejo de la dogmática de las posiciones de garante. Ello permite hallar en el libro un completo análisis de los debates sobre el fundamento formal o material, ontológico o normativo, de la posición jurídica en la que se encuentra el garante. Su aplicación al problema de las relaciones paternofiliales le permite a la autora formular una doble crítica, a saber, que las diversas construcciones no son asumibles, por inequitativas y heterónomas. Esto último será lo que conduzca a la Dra. Muñoz a su propia reconstrucción, cuya piedra angular es la noción de autonomía, en particular, la de «autonomía de la madre».
Como antes se adelantaba, la autora asume en este punto algunos compromisos teóricos concretos; expresado de modo claro, elige a sus principales acompañantes. Ello la conduce a renunciar a la doctrina del delito como lesión de un bien jurídico en favor de la tesis de que el núcleo del injusto radica en la infracción de «competencias», ya negativas, ya positivas, tesis difundida en las últimas décadas por Michael Pawlik sobre la base de ideas previas de Günther Jakobs. De nuevo, los apartados metodológicos del libro ponen de relieve un gran conocimiento de los problemas que tiene que abordar una teoría general del injusto jurídico-penal y de su abordaje filosóficojurídico, preferentemente hegeliano. La autora se inclina por entender la posición jurídica de los padres como expresiva de una competencia positiva especial, y no negativa. Ello, dudoso en lo relativo a la posición de control sobre los hijos como fuente de peligro, da cuenta desde luego de la estructura de su posición básica de protección. Ahora bien, no puede conducir a excluir que los padres sean —normalmente lo son— garantes por asunción de una función de protección de sus hijos frente a riesgos y, en esa medida, ostenten una competencia negativa. En fin, los padres —como cualquiera— se encuentran en posición de garante por su propia persona, de modo que los males que causen a sus hijos deben entenderse igualmente expresivos de la infracción de una competencia negativa.
1. Borghesi, El sujeto ausente, 2005, p. 35
Sea como fuere, contemplo con escepticismo esta visión estatista de las «competencias» —ya se trate de un Estado liberal, intervencionista o mixto—, cuando se pretende extender al ser o no ser de lo intrínsecamente humano. El homicidio no es la mera infracción de una competencia negativa del ciudadano, esto es, de un deber de ciudadanía, sino algo previo, absoluto, cuya no incriminación por un Estado —el que fuera— resultaría inadmisible. Y otro tanto sucede con el aborto. Desde luego, los Estados pueden establecer causas de exención de responsabilidad para el homicidio o para el aborto, todas las que quieran; incluso calificarlas como formas de ejercicio de un derecho. Sin embargo, ello no puede borrar del mundo —no por mucho tiempo, no sin reacción— injustos radicales como son, entre otros, estos que afectan a la vida de los inocentes. Para la autora, el acceso a la posición jurídica de padre o madre es una cuestión de autonomía y, por eso mismo, de autovinculación. Desde luego, ello se corresponde ampliamente con el criterio dominante en la filosofía jurídica —y en el Derecho penal— en cuanto al fundamento básico del injusto. En el contexto concreto de su obra, la paradoja es que, de este modo, los casos menos problemáticos de paternidad y maternidad son precisamente los de relaciones artificiales o artificialmente mediadas. Que la paternidad (y la maternidad) natural sean jurídicamente problemáticas debería dar que pensar, como mínimo por el hecho de que los casos de procreación y filiación natural son —en el conjunto de la población mundial— obvia y abrumadoramente mayoritarios. En todo caso, en defecto de la autovinculación expresa propia de los casos de paternidad artificial, en los casos naturales la Dra. Muñoz asume —aunque solo de entrada— que la realización autónoma del acto sexual procreador determina el surgimiento de la posición jurídica de padre y de madre. Ello le conduce a razonamientos muy interesantes acerca del caso de la violación y de otras conductas delictivas, tanto en lo que hace a la madre violada como en lo relativo al padre violador. Igualmente, construye sobre esa base la última parte de la obra, relativa a la relación paternofilial durante la infancia de los hijos. En este punto, el estatismo del planteamiento hegeliano le conduce a ver a los padres como fiduciarios del Estado. Sin embargo, lo cierto es que la familia es antropológica e históricamente previa al Estado, y que las potestades de los padres no son constituidas, sino únicamente reconocidas por los Estados en sus constituciones.
El problema fundamental de la noción de autovinculación no se halla en sí misma, sino en el otro lado de la medalla: la desvinculación. En efecto, un garante solo puede desvincularse de su posición si deja al bien jurídico en el mismo statu quo en el que se lo encontró, es decir, si no da lugar a un empeoramiento de su situación. Ello no plantea problemas en relación con los niños ya nacidos, que pueden ser entregados en adopción sin producir tal empeoramiento (obviamente, no pueden ser abandonados). Sin embargo, conduce a problemas insalvables en el caso de los niños todavía no nacidos. Así, en la posición de la autora, la autonomía del acto procreador no es suficiente para generar la autovinculación de los padres con los niños no nacidos, pues estos no pueden ser entregados a nadie. Ahora bien, dado que obvia -
mente todo hijo pasa por un fase de no nacido antes de nacer, resulta que al final no es la autonomía del acto sexual lo que determina la autovinculación jurídica del padre y de la madre con su hijo. En consecuencia, el niño concebido y no nacido —el paradigma del ser humano dependiente e indefenso— cuya vida es un bien jurídico constitucional según la doctrina de los tribunales de todo el mundo, carece de un sujeto «positivamente competente» para su protección.
La Dra. Muñoz sostiene que se adquiere la posición jurídica de madre únicamente en virtud de la autovinculación derivada de la opción de no someterse a un aborto. Es decir, jurídicamente se es «madre provisional» en tanto en cuanto todavía no se ha abortado, pudiendo hacerlo, de modo que solo se es madre jurídica de modo definitivo una vez transcurridos los plazos del aborto legal en cada país sin haber recurrido a él. Ello puede parecer muy coherente con el estado de los ordenamientos jurídicos actuales en los países europeos y en Norteamérica. Así, el Código penal español considera antijurídica la conducta de la madre que, por omisión, lesiona al feto o produce un aborto imprudente. En cambio, el aborto doloso es legal durante determinados plazos de la vida del concebido, lo que para la mayoría de la doctrina significa que no es antijurídico. Sin embargo, no creo que de ello pueda derivarse que la madre que aborta no se encuentra en ninguna posición jurídicamente relevante en relación con su hijo. Por un lado, en virtud del acto procreativo libre, que genera una clara autovinculación. El hecho de que un sujeto, una vez autovinculado, no pueda desvincularse de modo lícito inmediatamente, sino que deba esperar un tiempo para hacerlo, no constituye ninguna excepcionalidad en el sistema de los deberes jurídicos. Por otro lado, porque, con plena independencia de lo anterior, sucede que la conducta abortiva vulnera una competencia negativa, la de abstenerse de lesionar el bien jurídico vida del nasciturus .
La doctrina de las competencias tiende a no distinguir entre la tipicidad y la justificación de la conducta, lo que genera un problema adicional, aunque de nuevo esto puede coincidir con el Zeitgeist jurídico-penal. En efecto, la tendencia en Europa es que el aborto pase a ser una mera prestación sanitaria, carente de toda relevancia jurídica. De ahí la propuesta de penalistas feministas, especialmente notoria en Alemania, en el sentido de que el delito de aborto sea derogado. En efecto, su pretensión es negar que en el aborto legal se produzca la lesión penalmente relevante de un bien jurídico. Ahora bien, esto es mucho más que señalar que las conductas de aborto deben quedar exentas de pena, incluso entenderse justificadas por el respeto al plan de vida de la embarazada. El problema es que de esa manera se tergiversa radicalmente la naturaleza de la situación típica de aborto, en la que no cabe negar que existe un conflicto de pretensiones jurídicamente relevantes.
En definitiva, la obra presenta una perspectiva posible acerca de la posición jurídica de la madre —y también del padre—, que desde luego cuenta con el viento a favor del mainstream ideológico y doctrinal. Su relevante aportación consiste en que provee de argumentos jurídicos a quienes quieran
navegar siguiendo ese rumbo y lo hace, además, de un modo abierto y honrado, para que quienes no lo compartan puedan contraargumentarlos. Ello debería invitar a unos y otros a su atenta lectura. Dada mi condición de codirector de la investigación, y mi discrepancia con su contenido, este prólogo ha tenido que asumir la infrecuente condición de un «aviso a navegantes». En todo caso, como también he puesto de relieve, ello no empaña mi consideración académica por la autora y mi convicción de que cualquier ruta profesional que inicie, la culminará con éxito.
Jesús-María Silva Sánchez, En la canícula de 2024
p
róL ogo
Este libro sobre la posición de garante materno-paterno filial vincula dogmática penal y feminismo. Su autora, mi querida discípula la Dra. Bernarda Muñoz, es una gran penalista, con una sólida formación teórica y un profundo compromiso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. He tenido el privilegio de acompañar la trayectoria académica y judicial de Bernarda desde que era estudiante de grado en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Una vez que egresó con el título de abogada, pasó a formar parte de mi grupo de trabajo en el Poder Judicial. No solo fue una alumna brillante, sino también una excelente funcionaria judicial. Y ello de algún modo marcó su impronta teórico-práctica que hoy la distingue: Bernarda tiene una profunda formación filosófica, un extraordinario manejo de la teoría del delito y la suficiente experiencia práctica para transformar la complejidad del pensamiento abstracto en «dogmática aplicada» al caso concreto. Luego vinieron los años de investigación en la Universidad Pompeu Fabra —bajo la dirección de mi maestro, el Prof. Silva Sánchez— y en la Universidad de Friburgo —bajo la tutela del Prof. Michael Pawlik— en los que Bernarda logró plasmar su compromiso feminista y su vocación académica en esta rigurosa, provocadora e interpelante tesis doctoral.
Ahora ¿es posible una «dogmática feminista»? Formulo esta pregunta porque desde los feminismos se suele ser muy crítico con respecto al pensamiento sistemático en Derecho penal. Se dice que detrás de la aparente neutralidad de la dogmática se oculta un sofisticado aparato conceptual que termina por legitimar un trato discriminatorio hacia las mujeres. La cuestión entonces es si la teoría del delito constituye un «límite infranqueable» para las teorías feministas o, por el contrario, el sistema cuenta con el grado de normativización necesario para darle cabida a sus propuestas.
No hay respuestas permanentes para estas interrogantes. Siempre he coincidido con quienes piensan que el Derecho penal pertenece al «espíritu de su tiempo». Por lo tanto, su vínculo con los feminismos viene condicionado por ese factor: la relación entre ambos será más o menos intensa según el grado
de reconocimiento social que tengan los derechos de la mujer. Si la sociedad se encuentra inmersa en un proceso de desconocimiento de los derechos de la mujer como persona autónoma, es posible que esa tendencia a la exclusión se refleje en muchos otros ámbitos de la vida social. Y también en el Derecho penal.
En este sentido, algunos pasajes de la «La intrusa» —un cuento tan cruel como maravilloso de Jorge Luis Borges— muestran cómo la mujer era cosificada en los tiempos del arrabal. Los dramáticos hechos habrían ocurrido en la ciudad de Turdera, una ciudad ubicada al sur del gran Buenos Aires. Eduardo, el menor de los Nilsen, se había enamorado de Juliana Burgos, la mujer que Cristian —su hermano mayor— había llevado a la pobre casa en la que convivían. Cristian, que intuía los sentimientos de su hermano, una noche antes de montar a caballo le dijo:
«Yo me voy a una farra en lo de Farias. Ahí la tenés a la Juliana; si la querés, usala ». Antes de marcharse «se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa […] Desde aquella noche la compartieron […] El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban, y encontraban, razones para no estar de acuerdo […] Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía, ni se decía, que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión , pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba ».
El final de esta historia es conocido. Los Nilsen no quisieron poner en riesgo su fraternal vínculo y vendieron a Juliana a un prostíbulo. A pesar de ello, los hermanos continuaron visitándola por separado, sin que el otro lo supiera. Hasta que finalmente Cristian decidió matar a la mujer de la discordia: « ahora los ataba otro vinculo: la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla ».
La vida y la muerte de Juliana muestran de un modo desgarrador el trato deshumanizante al que eran sometidas las mujeres en tiempos no demasiado lejanos. Sin embargo, esta negación de su personalidad no se daba solo en la ficción. En mi país las mujeres estaban excluidas del derecho al voto. Recién en el año 1947 se les reconoció este derecho. Una sociedad que minimiza a las mujeres a la condición de un objeto de deseo y posesión, es poco probable que tenga un Derecho penal cuyo núcleo duro sea el respeto de su autonomía. No hace falta recurrir a ejemplos de sociedades no occidentales para comprobar la veracidad de esta afirmación. En el Código penal argentino, sin ir más lejos, el adulterio —que estuvo tipificado como delito hasta 1995— criminalizaba a las mujeres de un modo desigual respecto a los varones, exigiendo conductas diferentes en razón del género que facilitaban el reproche penal contra la mujer «adúltera» en comparación con un varón en iguales circunstancias. Lo mismo ocurría con la interpretación del consentimiento en los delitos contra la libertad sexual, el concepto de «mujer honesta» en el estupro e incluso la atenuación del homicidio en estado de emoción violenta, en el que la
infidelidad de la mujer era considerada una circunstancia que excusaba el carácter violento de la reacción del marido. Por ello, no debería extrañar que en un contexto de cosificación como el que se describe en La intrusa , la venta de Juliana a un prostíbulo no fuera calificada como trata de personas o que el homicidio que Cristián Nielsen cometió por el solo hecho de que Juliana era mujer, no sea considerado un femicidio. Una sociedad en la que el amor por una mujer es motivo de vergüenza y humillación, difícilmente practica un Derecho penal que defienda intransigentemente sus derechos. Hoy el estado de cosas se ha modificado sustancialmente. Los derechos de las mujeres ocupan un lugar central en la comunicación social. En un Estado democrático de Derecho, los pactos internacionales de derechos humanos — que tienen rango constitucional— prohíben toda forma de discriminación contra las mujeres. Pues bien, esa conquista social, que en buena medida se debe a la lucha de los movimientos feministas, ha comenzado a tener una influencia decisiva en el Derecho penal y en la teoría del delito. Por esta razón, muchos institutos de la parte general están siendo objeto de revisión sobre la base de esta consolidación de los derechos de las mujeres. Así, los límites de la legítima defensa y del estado de necesidad defensivo, el primado de las instituciones en el estado de necesidad exculpante, los requisitos del consentimiento en los abusos sexuales, son algunos de los temas que están siendo objeto de revisión. Lo mismo ocurre en el Derecho procesal penal, en cuyo ámbito se discuten los estándares de valoración de la prueba con perspectiva de género.
En este contexto de reconocimiento y ampliación de los derechos de las mujeres, no parece que la teoría del delito pueda prescindir de los aportes de los feminismos. Brevemente, también la dogmática necesita ser «deconstruida». Ahora, para que ello ocurra son necesarios algunos ajustes metodológicos. Por un lado, la dogmática debe ampliar el objeto de referencia externo. Si el sistema de la teoría del delito es abierto a valoraciones sociales, su grado de apertura debe ser lo suficientemente amplio para orientarse también a los derechos de las mujeres. Por otro lado, esta modificación metodológica debería impactar mediatamente en la solución de los casos: si las teorías feministas forman parte de las valoraciones a las que se orienta la dogmática, las consecuencias sistemáticas que de ella derivan no pueden resultar contrarias a ese punto de referencia externo al sistema.
En conclusión, la lucha de los movimientos feministas ha generado modificaciones profundas en la configuración social. Por esta razón no parece exagerado afirmar que los feminismos han logrado transformar los derechos de las mujeres en el «espíritu de estos tiempos». Por ello, el Derecho penal no puede permanecer ajeno a estas transformaciones sociales. Comparto la opinión de quienes sostienen que el desafío científico de los investigadores es vincular este contexto de ampliación de derechos con instituciones concretas del Derecho penal.
El gran aporte de la tesis doctoral de Bernarda radica precisamente en haber logrado armonizar el contenido de una institución concreta de los delitos de omisión impropia, a saber, la posición de garante materno–paterno filial,
con la consideración de la mujer como persona autónoma. Se trata de un aporte que contribuye al desarrollo de una institución a la que doctrina le ha dado históricamente una importancia relativa. Sin embargo, a esta relativización teórica se opone la importancia de su trascendencia práctica. En este sentido, solo por mencionar algunos ejemplos —al menos, en la jurisprudencia argentina— existen no pocos casos de mujeres que han sido condenadas a la pena de prisión perpetua por considerárselas autoras del delito de homicidio agravado en comisión por omisión, por no haber evitado la muerte de sus hijos. En la mayor parte de estos hechos, fueron las parejas —o ex parejas— de esas mujeres quienes mataron a esos niños. Y, en general, las «omisiones» de estas «malas madres» tuvieron lugar en un contexto de violencia de género. En algunos supuestos las condenas fueron dictadas por jueces técnicos y en otros por jurados populares. Ello complejiza aún más la problemática, pues a lo dificultosa que en sí misma resulta la teoría de los delitos de omisión impropia, se agrega el desafío que supone plasmar ese desarrollo teórico en instrucciones claras para los jurados.
Bernarda considera que esta interpretación doctrinaria y jurisprudencial es el resultado de una visión biologicista y patriarcal de la teoría del delito. Es biologicista porque fundamenta la posición de garante en la relación orgánica derivada del proceso de gestación de una persona. Y es patriarcal porque se funda sobre la distribución estereotipada y jerarquizada de roles de género, en donde las tareas de cuidado de hijos ha sido reservada a las mujeres. Los ejemplos mencionados le dan la razón a Bernarda: es infrecuente que los varones sean juzgados por desatención en el cuidado de sus hijos. Más bien se considera que este tipo de tareas les corresponde a las mujeres, sobre la base de un estándar de «mujer total» a la que, además, se le impone la estereotípica carga social de ser «buena madre» y «buena esposa».
Los presupuestos metodológicos de los que parte Bernarda para hacer frente a ésta y otras problemáticas son los siguientes. Por un lado, considera que lo específico del delito no es la afectación de un bien jurídico sino la infracción de un ámbito de competencia por parte de su autor. La competencia de respeto significa que toda persona tiene el deber negativo de no dañar a otro. Se trata de la obligación general de dejar al otro como está, es decir, de no empeorar su círculo de organización. La competencia de fomento supone que el autor tiene una posición institucional que lo obliga no solo a no empeorar la situación en la que se encuentra el bien jurídico, sino a mejorarla. Los padres no se definen correctamente como las personas que no deben dañar a sus hijos, sino como aquellos que deben mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, como se sabe, en este esquema teórico, los deberes negativos y los deberes positivos se pueden infringir tanto por acción como por omisión. Bernarda está de acuerdo con esta indistinción. Sin embargo, introduce una matización a la Silva Sánchez: limita la equiparación a los casos en los que existe una identidad estructural con los delitos de comisión.
Una vez establecido el punto de partida metodológico, la Dra. Muñoz señala que los progenitores biológicos solo pueden ser responsabilizados en comi-
sión por omisión si, además, se acreditan los siguientes presupuestos. En primer lugar, que los padres se hayan autovinculado con la posición de garantía. Este requisito parte de la idea de que toda relación sexual supone un riesgo de embarazo. Por ello, el consentimiento sexual se vuelve un concepto clave en la determinación de la posición de garantía: hay autovinculación cuando la relación sexual ha sido consentida. En segundo lugar, que los padres hayan asumido materialmente ser barrera de contención de los riesgos a los que pueden quedar expuestos sus hijos. En tales supuestos, en los que el Estado confía en que los padres cuidarán correctamente de sus hijos, se genera lo que la Dra. Muñoz denomina una «relación fiduciaria triangular», que da lugar a la responsabilidad de los padres de modo equivalente a la comisión. Sobre esta base teórica Bernarda propone soluciones a los diversos problemas que presenta el concepto de autovinculación . Así, los casos en los que falla el método anticonceptivo o alguno de los intervinientes en la relación sexual es engañado sobre la condición de infertilidad o sobre otras circunstancias que pueden ser relevantes para el consentimiento, son rigurosamente tratados por la autora de este libro. El caso paradigmático de falta de autovinculación es el de la mujer gestante cuyo embarazo es producto de una relación no consentida —una violación—. Bernarda considera que en estos supuestos está en juego el respeto a la autonomía de la mujer. Por esta razón, señala que la gestante no tiene —respecto a la persona por nacer— deberes de garante en sentido estricto, sino solo deberes generales, a saber, el deber general negativo de no dañarlo y el deber general de solidaridad de auxiliarlo en situaciones de peligro. En cuanto al padre violador, Bernarda considera que si bien en estos casos hay autovinculación, la misma no es suficiente para adquirir el título de garante. Para ello es necesario que el padre violador asuma el compromiso de ser barrera de contención de riesgos. Solo en tales supuestos el padre violador puede ser garante en comisión por omisión. Expresado a modo de síntesis, la mujer cuyo embarazo es producto de una violación, si mata al niño responde por la infracción del deber negativo, de modo que solo puede ser autora del delito de homicidio simple, y no del delito homicidio agravado por el vínculo. Por el contrario, si no evita la muerte del niño responderá por el delito de omisión de auxilio, salvo que haya asumido ser barrera de contención de riesgos, en cuyo caso, le atañen deberes de garante.
La tesis de Bernarda es una tesis polémica. En ella se tocan cuestiones muy sensibles en las que entran en juego no solo problemas jurídicos sino también morales, religiosos y también ideológicos. Como ocurre con toda obra polémica, despertará críticas y elogios. Habrá quien diga que no quiere comprar este libro, y habrá quienes inviten a Bernarda a exponer sus tesis en importantes universidades de Latinoamérica y Europa, como de hecho viene ocurriendo. Habrá sectores del feminismo que se verán representados por las ideas de Bernarda, y habrá quienes consideren que la tesis no es todo lo feminista que podría haber sido. Alguna vez Enrique Gimbernat dijo que en el ámbito universitario lo que tiene calidad es progresista y lo que no lo tiene es reaccionario. Pues bien, la calidad científica de la tesis de Bernarda Muñoz es indiscuti-
ble. No creo que en mi país se haya escrito un trabajo más riguroso, profundo y documentado sobre las posiciones de garante que éste con el que la Dra. Muñoz se presenta ante la comunidad académica. Y a la vez, el libro refleja el genuino compromiso de Bernarda con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. No estoy seguro de qué tan correcta es aquella afirmación de Gimbernat. Pero en todo caso, cualquier diferencia que pueda tener en este punto con el gran maestro español, se vuelve —en relación a esta tesis— una cuestión abstracta. Es que aunque a algunos o algunas no le guste leer esto, la tesis de la Dra. Bernarda Muñoz reúne ambas cualidades: tiene calidad y es progresista.
No quiero concluir sin agradecer a mi maestro, el Prof. Silva, por haber puesto a disposición de Bernarda su incomparable magisterio como director de una tesis con la que, como él mismo lo explica en su prólogo, tiene profundos desacuerdos. Que Jesús se haya mantenido en la dirección de la tesis pese a las diferencias que lo separan de Bernarda, es la muestra irrefutable de su compromiso como maestro y de su calidad humana. Un poeta español al escribir su retrato dijo: «soy, en el buen sentido de la palabra, bueno». Jesús Silva es uno de los grandes maestros del Derecho penal contemporáneo. Quizás hoy sea el más grande. Pero ante todo, Jesús es «en el buen sentido de la palabra, bueno».
Con la publicación de su tesis, Bernarda cierra una etapa inolvidable de su vida que comenzó cuando era aquella joven estudiante, de aspecto todavía adolescente, que conocía a la perfección el sistema del delito de Roxin. Tal vez sea su valentía la característica personal que resume lo vivido estos años. Su valentía para «soltar todo y largarse» detrás de su sueño. Su valentía para dejar de lado el confort hogareño de la casa de sus padres y renunciar a un trabajo que le garantizaba una vida sin sobresaltos. Su valentía para no acostumbrarse y empezar de nuevo, aunque duela. Su valentía para hacer una tesis doctoral siguiendo sus convicciones, aunque no sean las de su director. Su valentía para animarse a trabajar como abogada en Berlín o en Hamburgo, en temas muy complejos y en un idioma muchas veces incomprensible. Bernarda está hoy felizmente radicada en Santiago de Chile. Con Cristian —su esposo, su compañero— tuvieron también la valentía de enamorarse. El hijo que vendrá traerá nuevas preguntas y nuevas respuestas. Y, tal vez, las únicas certezas. En todo caso, no hace falta recordarle a Bernarda el camino de regreso. En Mendoza siempre habrá un lugar para ella. Entre sus certezas también está aquella que le recuerda que siempre estaremos esperándola.
Omar Palermo
En los últimos días de la sofocante primavera mendocina