
53 minute read
Los ciberriesgos, al acecho
from 295 NBS
SISTEMA FINANCIERO
Tecnología
Advertisement
Con el auge del teletrabajo y la educación remota, creció la exposición de las empresas a amenazas en su seguridad informática. Los principales riesgos que corren las compañías financieras
Opinan:
Gustavo Maggi - Dorit Dor Adriana Jiménez - Nestor Serravalle Santiago Pontiroli
Desde el inicio de la pandemia, los ataques informáticos crecieron de forma exponencial de la mano del teletrabajo y la educación a distancia. La vulnerabilidad de las conexiones remotas provocó un aumento sostenido de la ciberdelincuencia durante la cuarentena.
Según un reporte de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), en América Latina se registraron más de 20,5 millones de ataques cibernéticos a usuarios en su hogar en 2020. Aunque la mayoría ocurrieron en Brasil (casi el 56%) y México (el 27,8%) por su densidad poblacional, la Argentina fue el país más afectado (con el 1,87%), si se analiza el coeficiente de peligro que existe al comparar el número de ataques por la cantidad de usuarios activos en el territorio nacional.
El flagelo se acrecentó con la virtualidad que impuso la emergencia sanitaria, pero no es nuevo. La Argentina sufrió 1.590 millones de intentos de ciberataques en 2019, lo que se traduce en 4,4 millones de amenazas diarias, de acuerdo a un estudio de la plataforma Threat Intelligence Insider Latin America, de Fortinet, proveedor de soluciones automatizadas de ciberseguridad.
La herramienta, que recopila y analiza miles de incidentes de estas características a nivel global, reveló que la mayoría de ellos están diseñados, especialmente, para entrar en redes bancarias, obtener información financiera y robar dinero. En este sentido, los bancos son el principal objetivo de los ciberataques, con un total de 270 millones de intentos en el país. En los últimos meses, los
delitos informáticos en entidades financieras estuvieron vinculados, fundamentalmente, al incremento del uso de servicios digitales y la mayor cantidad de compras a través de marketplaces. “El cibercrimen es uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las empresas del sector. Evoluciona a un nivel alarmante, tanto en cantidad como en sofisticación. Los datos de nuestro programa revelan un aumento creciente de las amenazas, lo que supone la insoslayable necesidad de asegurar las redes”, señaló Gustavo Maggi, Director Regional de Fortinet para Sudamérica Este. Para el ejecutivo, “las organizaciones no pueden proteger lo que no ven, por lo que el intercambio de información y análisis sobre amenazas las ayuda a activar la protección de sus entornos digitales”. Ante este panorama, las instituciones financieras, en particular, se ven obligadas a repensar sus estrategias de ciberseguridad para asegurar la continuidad de su negocio.
Los dispositivos móviles son un target fácil. El año pasado, el 46% de las empresas tuvieron en su plantel, al menos, un empleado que descargó una aplicación maliciosa a su teléfono, lo cual pone en peligro la información corporativa. El dato se desprende del informe Segurity Report 2021, elaborado por la compañía especializada en ciberseguridad Check Point Software.
“Se estima que la transformación digital se adelantó siete años desde el brote del coronavirus. Pero, al mismo tiempo, los ciberdelincuentes modificaron sus tácticas para beneficiarse de estos cambios, con un incremento de los ataques”, afirmó Dorit Dor, vicepresidenta de Productos de Check Point Software. Y agregó: “Debemos actuar ahora para evitar que la ciberpandemia se extienda sin control. Las empresas necesitan inmunizar sus redes hiperconectadas para prevenir dañinos ciberataques que causan tantas rupturas”.
A su vez, más del 80% de las compañías comprobaron que sus herramientas de seguridad actuales no funcionan o tienen funciones cloud limitadas, lo que demuestra que los problemas de seguridad en la nube continuarán durante 2021.
Los métodos más frecuentes
Si bien existen diferentes formas de llevar a cabo este tipo de hechos maliciosos, el correo electrónico se convirtió en el principal vector de ataque de los delincuentes en el 90% de los casos, de acuerdo con la AALCC. Al ser el servicio más utilizado para las comunicaciones empresariales, el 96% de las veces los atacantes suplantan la identidad como mecanismo para ingresar al sistema. Se debe a la facilidad que tienen de llegar al usuario final y obtener la información deseada, o alojar un malware que se distribuye de manera rápida y automática por la red.
“El incremento de nuevos ataques hacen que la exigencia de seguridad de parte de nuestros clientes aumente diariamente. Es fundamental adoptar tecnologías de vanguardia que nos permitan garantizar protección”, afirmó Adriana Jiménez, especialista regional de producto de IFX Networks, proveedor de servicios administrados de telecomunicaciones y IT.
En noviembre, la empresa lanzó IFX Mail
Protection, una solución de seguridad que resguarda al correo electrónico de espionaje, inundación de spam, riesgo de secuestro de información, phishing y descargas de malware, entre otros ciberataques.
“El servicio garantiza un sistema especializado de protección avanzada de correo electrónico, capaz de detectar y bloquear el malware en tiempo real. De esta manera, evita que terceros espíen los datos de los e-mails, localicen comandos de script maliciosos, comprueben la legitimidad del remitente y su contenido e inhabiliten el spam en correos electrónicos entrantes y salientes”, describió Jiménez sobre el producto.
De igual modo, los ciberdelincuentes intensificaron los ataques de “secuestro de hilos” contra el personal remoto para robar datos o infiltrarse en las redes corporativas mediante los troyanos Emotet y Qbot, con los que afectaron al 24% de las empresas. También aumentaron contra sistemas de acceso a la distancia, como RDP y VPN.
“Desde que comenzó la pandemia, el phishing aumentó un 55% y el malware, un 28%. Como consecuencia, la ciberseguridad cobra
una relevancia sin precedentes, no sólo como un recurso para hacerle frente al crecimiento de los ciberataques, sino también como elemento clave para mejorar la experiencia del usuario y aumentar el nivel de seguridad en las transacciones”, consideró Néstor Serravalle, global chief sales officer de VU Security, compañía enfocada en la prevención del fraude y la protección de la identidad.
Según datos de la empresa de software Kaspersky, los ataques ransomware, un tipo de malware que encripta archivos y pide rescates en criptomonedas, aumentaron un 20% desde marzo de 2020. En el tercer trimestre del año pasado, casi la mitad de estos incidentes incluyeron la amenaza de liberar datos robados de la empresa atacada. En promedio, una firma se convierte en víctima de esta situación cada 10 segundos.
Mejor blindarse
“Las organizaciones tienen la responsabilidad de mitigar potenciales incidentes de seguridad. Uno de los retos más grandes es lidiar con una importante cantidad de información en simultáneo y la necesidad de encontrar anomalías de forma rápida”, opinó Santiago Pontiroli, analista de Seguridad de Kaspersky en la Argentina.
Los expertos señalan que el paradigma de la seguridad cambió con el uso intensivo del ciberespacio. Hoy la gente se encuentra permanentemente conectada, lo cual genera una mayor probabilidad de que se cometan actos maliciosos. Si bien es un fenómeno que ya venía de antes, la pandemia y la cuarentenas alrededor del mundo no hicieron más que acelerarlo.
De acuerdo al Observatorio de ESET Latinoamérica, el sector bancario es uno de los que más invierte en este campo. Casi todas las compañías de la industria tienen un centro de operaciones de seguridad, conocido como Security Operations Center (SOC), que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Su tarea es monitorear y cazar amenazas de forma permanente. Y aunque los servicios financieros no están exentos, por cuestiones regulatorias y por la propia naturaleza de su negocio, es una industria que está preparada. Es uno de los blancos favoritos de los cibercriminales.
Los expertos aconsejan a las empresas fomentar la capacitación en ciberseguridad, con la difusión de buenas prácticas, e invertir en la materia. “Hoy, cruzarte de brazos y no hacer nada es jugar con la suerte. Hace diez años, hablábamos de eventos de baja probabilidad de ocurrencia y altísimo impacto. En la actualidad, ya no es baja la probabilidad y el impacto sigue siendo alto. Lo mejor que una organización puede hacer es asumir que puede ocurrirle un acontecimiento de estas características y saber cómo gestionar la cibercrisis”, explicaron desde el área de ciberseguridad de PwC.
El manejo de este infortunio requiere no sólo de mecanismos de detección eficaces para entender a tiempo que hay un ataque en marcha, sino que también necesita una preparación previa. Es aconsejable planificar respuestas a crisis que puedan originarse, por ejemplo, en el plano de la comunicación interna y externa.
Organizaciones representantes de la industria –como la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba)– lanzaron una campaña de concientización hace unos meses, con consejos para los usuarios.
Algunos de los consejos de la campaña de difusión fueron: “El homebanking no te enviará e-mails para pedirte datos”, “La entidad bancaria nunca te pedirá dinero para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación” y “No aceptes beneficios en los que te pidan a cambio hacer una transferencia”.
De igual modo, los consejos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para no caer en ciberestafas tienen que ver con no otorgar datos personales como contraseñas, pin, clave token, fotos ni ningún tipo de información por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. “Tu banco no te va a pedir esa información de esa manera”, expresó en una guía de recomendaciones. “Hay una lista sin fin de los motivos que utilizan los delincuentes para hacernos caer en su trampa, como ofertas tentadoras y notificaciones de una cuenta pronta a expirar. Los usuarios deben actualizar su perfil para evitar estafas. En el caso de tener que contactarse con la entidad, se recomienda ingresar a la página oficial y utilizar los medios de comunicación detallados”, sugieren en el BBVA.
Desde el Banco Ciudad, indicaron que los atacantes apuntan a vulnerar PC y dispositivos móviles. “Es importante mantener los equipos con antivirus, firewall y sistemas operativos actualizados”, explicaron.
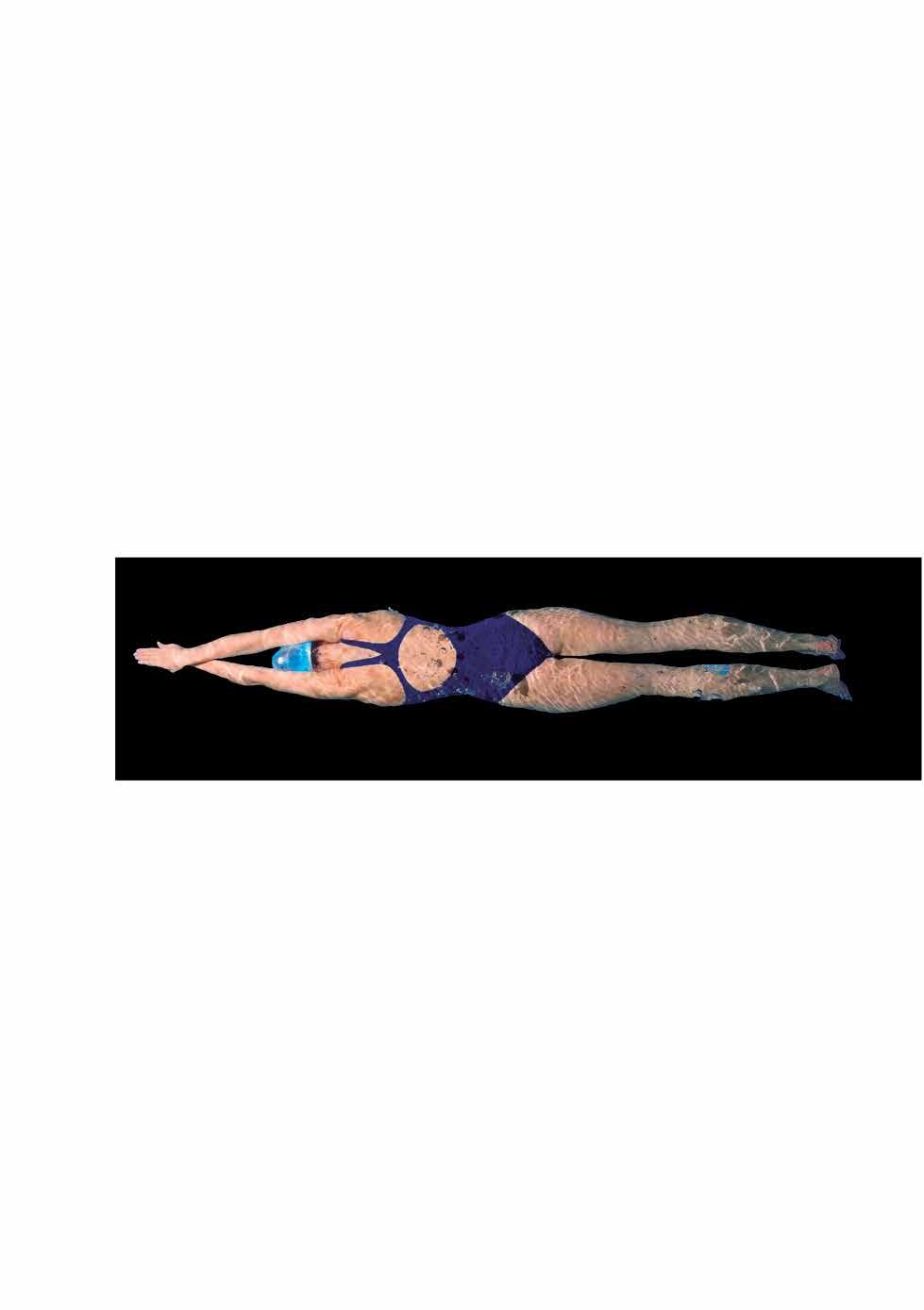

SISTEMA FINANCIERO
Sustentabilidad
Bonos con fin social, la otra mirada de las finanzas
La crisis económica, las cuestiones de género y la situación laboral se incorporan en el concepto de finanzas sustentables. Tuvieron un impulso internacional y local a partir de la pandemia y de las limitaciones del bajo nivel de crédito local.

Opinan:
Julieta Artal - Ignacio Lorenzo Gustavo Pascual
La pandemia hizo que el mundo de las finanzas sustentables muestre un viraje desde un comienzo esencialmente de carácter ambiental a otro que incorpora la cuestión social más integral a la hora de invertir. Los llamados bonos SVS comprenden este tipo de instrumentos destinados a financiar proyectos que tienen a la sustentabilidad como paradigma, y abarcan los conocidos bonos verdes, sumando a los bonos sociales y a los sustentables, que son una combinación de ambos.
Con una creciente inquietud por estas finanzas, no sólo desde los emisores sino desde el mundo inversor, la creación de este tipo de bonos acompaña la necesidad de financiamiento en proyectos que apuntan a inversiones responsables con lo social en un contexto económico complejo. La resignificación de la sustentabilidad dominó el marco de discusión del mundo productivo y financiero a lo largo del año pasado, con la intención de que el mundo de las finanzas sea un recurso para acompañar las inversiones en un carácter íntegro, que tengan en cuenta el empleo, las cuestiones sociales y de género. Es un concepto que se puso a la orden del día frente al impacto de la pandemia en los ingresos y en la economía.
Sustentabilidad resignificada
Julieta Artal, responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) explicó: “Los llamados bonos verdes venían dominando las finanzas sustentables, pero hace un año, con la pandemia, el aspecto social cobró más relevancia. En se momento se publicó un nuevo listado de categorías de proyectos que podrían ser catalogadas como sociales. Aquí entran desde investigaciones médicas hasta cuestiones de género, que recobró aún más importancia durante el último año. Por esta razón ya en 2020, comparado con el 2019, estos bonos cobraron un fuerte impulso a nivel global”.
La especialista detalló que mientras en el
panel de 2019 sólo había bonos verdes relacionados con construcciones ecológicas o parques eólicos, pero el año pasado, pandemia mediante, fue el turno de los bonos sociales. El primero de ellos fue del Banco Ciudad con licencias de crédito para paliar los efectos de la crisis en sectores de salud y pymes. Poco después apareció el bono social de la cooperativa vitivinícola Fecovita, para aliviar el estrés financiero de los pequeños y medianos productores y para asegurar insumos más accesibles. El último –de muy reciente emisión– fue el de Plaza Logística, la primera emisora que asumió ir por bonos sustentables, que incorporaron no sólo lo ambiental sino también lo social. Su objetivo es promover empleo para cierto rango etario y buscar una mayor igualdad de género en el mercado logístico.
Ignacio Lorenzo, head of Global Debt Financing en Santander Argentina comentó que los bonos sostenibles, enmarcados en las iniciativas ESG (environmental, social y governance), son una tendencia que viene de hace varios años pero que ganó impulso con la pandemia.
“En esa línea el año pasado reetiquetamos una cartera como cartera social a partir de la COVID-19, donde contratamos una thirdparty opinion con la agencia Sustainalytics que evaluó los principios sobre los cuales concedimos esos créditos y los calificó como sociales, al estar destinados a salud, capital de trabajo y mipymes. Y, por el lado de los bonos, ya hicimos bonos verdes. Con el de Plaza Logística, un bono de doble etiqueta: verde y social, que fue muy bien recibido por el mercado”, agregó.
Por su parte Gustavo Pascual, managing director de Investment Banking & Finance en BBVA en Argentina señaló que el mercado de capitales doméstico es aún muy incipiente en lo relacionado a financiamiento sostenible. Y aunque típicamente estuvo más orientado a lo ambiental, claramente ya se empieza a ver más actividad vinculada al aspecto social de la pandemia.
“Es una tendencia que llega también al financiamiento bancario. Específicamente desde nuestra entidad se realizó un préstamo a Medicus destinado a financiar inversiones vinculadas a la lucha contra la COVID-19, con métricas asociadas a este objetivo. De esta manera esperamos en los próximos años un mayor interés y compromiso de emisores e inversores que resulten en emisiones de bonos vinculados a la pandemia u otros objetivos sociales”, detalló.
Tendencias internacionales y locales

El primer bono verde en el mundo se emitió en 2018. El primero de América Latina fue en 2019. “Chile por ahí se encuentra un poco más adelantado siendo que el gobierno emitió bonos públicos verdes. En Colombia hubo bonos interesantes en temas de género. México empezó liderando en esta temática y cuenta con buenos resultados en una cantidad de instrumentos etiquetados”, explicó Artal.
En cuanto al mercado local, Julieta Artal señaló que se ve una buena perspectiva. Cada semana una nueva empresa consulta el paso a paso con interés real de empezar a emitir estos instrumentos. La perspectiva
es que este tipo de productos siga creciendo este año. Y, si se toma el ejemplo de Fecovita, se puede ver que hay avidez por estos instrumentos: la emisión tuvo una alta sobreoferta.
En este sentido Pascual remarcó: “El financiamiento sostenible está mucho más avanzado en los países más desarrollados, particularmente en Europa. Sin dudas es una ola que irá alcanzando a todas las geografías y llegará a nuestro país con más intensidad. Cada vez más los inversores limitan sus desembolsos a objetivos sustentables.
Esto va reconfigurando el mercado de financiamiento corporativo, y estamos convencidos de que en algunos años más el financiamiento sustentable será una nueva normalidad”.
En el mercado señalan que el nivel de adhesión para este tipo de bonos es cada vez más amplio, tanto desde el lado de inversores como del de los emisores. En el plano internacional hay un acuerdo por el que se rigen las inversiones calificadas como responsables al que adhiere el 90% de los inversores, entre ellos los principales fondos o instituciones que manejan las finanzas globales.
Así, los Principios de Inversión Responsable respaldados por Naciones Unidas brindan un marco para aquellos inversores que buscan o tienen el mandato, o política, de invertir en este tipo de activos.
“Estos acuerdos y principios establecen metas hacia el 2023, por lo que podemos decir que se trata ya de una tendencia irreversible. Por otro lado, cada vez es más nítida la diferenciación de precios entre la curva de bonos emitidos sin estos principios respecto de los bonos con principios ESG”, explicó Lorenzo.
El especialista admitió, sin embargo, que América Latina viene rezagada en este aspecto. El primer lugar por cantidad de emisiones lo ocupa Europa, seguida de los Estados Unidos. La región, en tanto, tiene apenas un 2% del global share de emisiones ESG, y los más avanzados son Brasil, México, Chile y luego la Argentina.
En este marco existen iniciativas a nivel local como el lineamiento para emisión de bonos verdes sociales y sustentables establecido por la CNV, o en cuanto a la reglamentación de obligaciones negociables. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estuvo trabajando en un protocolo de finanzas sustentables.
Inversores con nuevas inquietudes
En términos de la creciente preocupación de destinar las inversiones a fines de mayor responsabilidad social, Artal remarcó que año tras año se observa una mayor inquietud por lo ambiental y lo social: “Al principio cuando lanzamos el proyecto los emisores planteaban la necesidad de usar instrumentos relacionados con el medioambiente. Sin embargo, la pandemia fue un catalizador para los inversores, que empezaron a preguntar por lo social. Tuvimos mayores consultas por información sobre este tipo de proyectos, tasas. Podemos decir que ya está todo el ecosistema financiero impulsando este tipo de instrumentos”. En esta línea cada vez más inversores locales, minoritarios, millennials, se encuentran interesados en estos instrumentos. “Desde el mercado lo que hacemos para promover es que los costos no sean una barrera de entrada, por lo que bonificamos los derechos de emisión al 100% para estos casos”, agregó Artal.
Desafíos
Para lograr el crecimiento de este tipo de instrumentos financieros hay varios factores que se deben tener en cuenta. Por un lado, es necesaria la normalización de la economía y el mercado de capitales local. Además, hay que lograr el marco regulatorio que favorezca este tipo de bonos. Por último, tiene que haber un crecimiento del mercado, que haya más emisores, proyectos sustentables y compañías con objetivos de desarrollo sostenible o en transición.
“Esperemos que cada vez se regule más y puedan implementarse incentivos de cara al futuro, que puedan tener efectos como incentivos de capital, menor encaje, exención de impuestos. Es un camino que no tiene vuelta atrás, pero que puede dar lugar al desarrollo de incentivos más claros. Claramente el principal desafío está en el propio volumen de actividad. Estamos en un contexto de baja demanda de crédito, baja inversión donde los requerimientos financieros son de naturaleza más transaccional, de corto plazo, y estas políticas apuntan más a proyectos de construcción, ampliación de capacidad instalada, que generen actividad productiva, y ahí sí podemos desplegar todo el arsenal de los principios de ESG”, concluyó Lorenzo.

REPORTE
FINANCIERO
Preparados para el futuro
Balance entre la transformación digital y el “apetito de riesgo”

En América Latina, de 2019 a 2024 los ingresos por pagos podrían crecer hasta un 4,9% anualmente. La innovación en el comercio electrónico y los esfuerzos para promover mayor inclusión financiera son los principales impulsores de este crecimiento.
Este artículo fue elaborado por:
Roberto Sánchez Vilariño, socio de PwC Argentina.
Por convicción antes, y ahora por la pandemia de COVID-19, muchas organizaciones bancarias han priorizado sus inversiones en transformación digital. Algunas de ellas, a través de la tecnología, pudieron moverse a gran velocidad para satisfacer la creciente demanda online, pero otras han comenzado con rezago y durante la aceleración de estos planes consideraron las soluciones cloud como catalizadores de transformación. Pero antes de ingresar al entorno de la nube las empresas deben evaluar si su apetito por el riesgo refleja la estrategia comercial en evolución y los cambios en las soluciones tecnológicas de soporte.
Haciendo un repaso del 2020, las empresas vivieron una aceleración en sus esfuerzos de transformación digital o, al menos, de la actualización tecnológica y, en consecuencia, un incremento de las inversiones en tecnología digital. La pandemia puso en evidencia las vulnerabilidades en diferentes espectros: producción, logística, finanzas, tecnología.
Empresas del mismo sector tendrán resultados muy diferentes como consecuencia de sus progresos de transformación digital y de actualización tecnológica desde el inicio de la pandemia. Algunas de ellas, habilitadas por la tecnología pudieron moverse a mejor velocidad que otras para satisfacer la creciente demanda. Muchas trabajaron aceleradamente para digitalizarse, optaron por inversiones de computación en la nube como catalizador del proceso, ya que resulta rentable de implementar por su flexibilidad y facilita capacidades que, de otro modo, no serían posibles. Aun así, este proceso no es tan simple y hay que prestar atención a algunos aspectos.
El imperativo de la nube
La migración a la nube requiere un cambio de actitud con respecto al riesgo y control, porque la empresa, no sólo realiza cambios en sus procesos y sistemas, sino que replantea las responsabilidades y delega en otros nuevos responsables mucho del diseño actual y futuro de su plataforma. Los requisitos de seguridad, controles y cumplimiento cambian radicalmente.
Lo mismo vale para las habilidades del
personal de IT, quienes deben migrar de hardware y software locales a un modelo de “consumo” que también se traduce en cambios en el modelo presupuestario de CAPEX (capital expenditure) a OPEX (operating expenditure). Esto altera profundamente el balance de ganancias y pérdidas de una organización. En resumen, la nube no es sólo un proyecto de cambio de tecnología, sino que afecta a la forma de operación e interacción con socios y clientes.
Foco en el riesgo
Es importante conocer los riesgos operativos y de implementación. Históricamente, el ciclo de vida de los grandes proyectos se extendía por años, permitía hacer ajustes en el camino y fluir en la adaptación y aprendizaje. Hoy, debido a la facilidad de estos entornos y la urgencia de adaptarse a las exigencias del mercado, es necesario analizar los riesgos al inicio y de manera continua. Por otro lado, algunas iniciativas de automatización ahora están dirigidas y provistas por proveedores independientes, dejando a un lado al departamento de tecnología. Es en este contexto que surgen las denominadas Shadow IT.
Shadow IT (SIT) es un término que lleva algunos años en el medio y refiere a tecnología que se desarrolla, implementa, opera y se mantiene sin el involucramiento de las funciones de IT (information technology) y IS (information security). Este término no incluye aquellos casos en donde existe una tercerización, siempre y cuando esté en el radar o sea gestionada por dichas funciones, como es el caso de cloud o la subcontratación de desarrollo de software. La diferencia fundamental es que el SIT ocurre cuando se usa tecnología fuera del control y supervisión de las áreas apropiadas. No es un problema menor y las nuevas tecnologías facilitan su aparición en los negocios a niveles que alcanza, según diversas fuentes, hasta el 40% del total de la inversión en innovación.
Escenarios típicos de SIT se encuentran en áreas como mercadeo, control y producción, seguridad física o RR. HH. Generalmente están asociados a soluciones exclusivas del departamento, que gestionan información confidencial y, en muchos de los casos, a tecnologías muy especializadas como para que IT o IS se involucren activamente (sistemas de alarmas, captación de talento, SCADA, trading, y otros), en muchos casos esta gestión queda apalancada con terceras partes.
En busca del equilibrio
Para conocer dónde se encuentra una organización en este equilibrio, pueden plantearse algunos interrogantes relacionados al impacto global que un desarrollo de estas características significa. ¿Se han evaluado de manera integral los cambios que generará en el negocio, en el departamento de IT y procesos, la adopción de tecnologías basadas en la nube? ¿Se han considerado los impactos posteriores que estas tecnologías tienen en los procesos operativos subyacentes?
También es fundamental tener un diagnóstico certero en relación con el impacto que tendrá en términos de ciberseguridad la adopción de este modelo. ¿La organización tuvo en cuenta las implicaciones de seguridad de migrar a aplicaciones o servicios de infraestructura basados en la nube? ¿Se han considerado de manera integral los impactos en el diseño de seguridad, privacidad de los datos, ubicación, almacenamiento, uso y acceso? ¿Se pensó en la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres en el contexto de una transición a la nube?
También se tienen que tener en cuenta cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo. Entre ellas, si se han establecido paralelismos entre la forma en que sus CSP (cloud service provider) adhieren a los estándares de cumplimiento que son relevantes para su negocio. Además, es necesario preguntarse si se entienden las brechas y, de ser así, qué planes de remediación planea establecer para mitigar los riesgos.
Esta migración tecnológica debe tener en cuenta los modelos de capacitación de los recursos con los que cuenta la empresa y la mirada estratégica corporativa de largo plazo: ¿Qué nivel de formación digital y mejora de competencias está proporcionando a sus equipos? ¿Se ha asegurado que sus programas de capacitación tengan la combinación adecuada de tecnología y componentes de riesgo para preparar a su equipo ante eventuales emergencias? ¿Cuál es la visión a largo de plazo de su negocio y cómo encaja la adopción de estas tecnologías?
Estos interrogantes deben formar parte del diagnóstico para encarar una transición. No es posible resistirse al cambio, pero para obtener el mayor rédito, la organización necesita estar bien preparada.
*Adaptación del artículo de Peter Hargitai (socio PwC Canadá), “Is your risk appetite aligned with rocket-fueled digital transformation?”.
SISTEMA FINANCIERO
Bajo la lupa del fisco y las regulaciones contra el lavado de activos
EL AUGE DE LAS CRIPTOMONEDAS
La volatilidad de las criptomonedas plantea incógnitas sobre su futuro pero, a la vez, genera ganancias extraordinarias y fácilmente monetizables. No existe todavía un consenso global para su regulación en materia fiscal y para el lavado de activos. A la vez crecen los cuestionamientos por el impacto ambiental que genera su producción y almacenamiento.

Opinan:
Marcos Bazán - Raúl Saccani - Lisandro López Christian Buteler - Juan Diehl Moreno
En los primeros meses del año, el bitcoin, la más conocida de las criptomonedas, inició un bull market que llevó su cotización a un pico de 57.000 dólares. La escalada causó furor entre los inversores por su altísimo rendimiento. Es que apenas once meses antes, ese mismo activo se pagaba poco menos de 5.000 dólares.
Tras esta euforia, las dudas sobre el futuro del criptoactivo y su falta de regulación volvieron a ser tema de análisis. Detractores y partidarios expresaron sus opiniones sobre por qué no y por qué sí el bitcoin es el futuro de la moneda. ¿De qué se tratan exactamente las criptomonedas? “Son fundamentalmente una reserva de valor. Es posible compararla con el oro, en ambos casos se necesita trabajo para producirla y son finitos. El límite son 22 millones de bitcoins y no va a haber más porque así está definido. Ya hay más de 17 millones minados, y faltan menos de 5 millones que están siendo minados en distintas granjas” explica Marcos Bazán socio líder de Asesoría Financiera de Deloitte Marketplace para el Cono Sur.
Es que, si bien cotizan en el mercado de valores, no se trata de acciones ni de títulos. En rigor tampoco son una moneda sujeta a las regulaciones de algún Banco Central. Se trata de un instrumento financiero que puede ser intercambiado entre privados en forma directa o a través de plataformas del tipo exchange que resultan en una suerte de sociedad de bolsa.
Esa diversidad de modalidades, el crecimiento explosivo del mercado y la ausencia de una jurisdiccionalidad taxativa para las operaciones ha generado un retraso en materia regulatoria, tanto desde el punto de vista de la política tributaria como también para el combate al lavado de dinero.
Desafíos de la volatilidad
Para Raúl Saccani, socio líder de Forensic & Dispute Services de Deloitte Marketplace para el Cono Sur, el comportamiento disruptivo del instrumento no se explica “sólo por un factor”. El especialista sostiene que, probablemente, el motivo más relevante sea que funciona como vehículo muy interesante para la especulación. Es que, según reconoció, hay bastantes dudas sobre si se trata de un activo. Tiene que existir un flujo de fondos para que hablemos de un activo financiero. En los últimos meses grandes compañías han invertido y empujado el valor del bitcoin a valores históricos.
Por su parte Lisandro López, socio del Departamento de Tax & Legal de la consultora PwC, atribuyó la escalada a que en el último tiempo se intensificó, sobre todo, entre el público minoritario y se hizo más popular. “No hay semana en la que algún medio gráfico o digital o las revistas del mercado no hablen del tema. Con la coyuntura y las dificultades de ahorro se volvió una opción para algunos. Con todo, no veo a nivel general, su uso en el ámbito corporativo. Por ahora es de uso frecuente sólo en el público minorista”, detalló.
Marcos Bazán agregó que hay grandes referentes que lo ven como una reserva de valor y eso hace que se empuje la demanda. Sin embargo, hay otra parte del mercado global que lo ve como especulativo porque tiene una volatilidad mucho mayor que, por ejemplo, el oro, que hace siglos que es una reserva de valor. Así, el bitcoin sigue teniendo alta volatilidad en su cotización. “Con la coyuntura y las dificultades de ahorro se volvió una opción para algunos. Con todo, no veo a nivel general, su uso en el ámbito corporativo. Por ahora es de uso frecuente sólo en el público minorista.”
“También es cierto que podría convertirse en una burbuja y, así como tuvo un escalada fenomenal, también podría tener una caída fenomenal”, advirtió Saccani.
Desde la cocina de los operadores, el especialista Christian Buteler coincidió en que es un activo nuevo que todavía no está consolidado: “Está naciendo y eso le da mucha volatilidad. Además, está de moda. Hasta que se consolide y sea más frecuente va a seguir esa volatilidad. En algún momento encontrará un precio de equilibrio”.
El especialista pronosticó que cuando eso ocurra va a pasar a ser un activo importante que podrá ser monetizado. Sin embargo, aseguró que no hay forma de poder justificar su valor actual. En ese sentido, sostuvo que, hoy, es un activo para inversores muy sofisticados que tengan rápida reacción y coberturas.
Regulación
La falta de regulación, advierten los especialistas, es uno de los principales factores a tener en cuenta. Si en algún momento los gobiernos empiezan a poner el ojo en este tipo de activos, hay grandes posibilidades de que su valor se desplome. Lo cierto es que la idea ya está empezando, sobre todo por las sospechas de lavado de dinero que rodean a las criptomonedas.
“Hoy las regulaciones son ineficaces en términos tributarios y de lavado de dinero. Es esperable un incremento de las regulaciones que puede generar un impacto financiero”, sostuvo Bazán.
En el mismo sentido Buteler adelantó que al haberse puesto de moda “probablemente” empiecen a llover regulaciones. Y cuando eso ocurra dejará de ser tan atractivo. “Hay que ver qué vuelta le encuentran los fiscos del mundo para poder regularlo. No es tan sencillo hacerlo y puede pasar que cuando lleguen las regulaciones impacten en el precio”, agregó.
En este punto Juan Diehl Moreno, socio del Estudio Marval, O’Farrell & Mairal, consideró: “Frente a la volatilidad aparece un aspecto que tiene que ver con la defensa del consumidor. Cada persona que vende un activo tiene obligación de dar información correcta respecto a ese activo. Todas las páginas de criptoactivos exhiben los términos y condiciones donde informan que se trata de una inversión de riesgo que no garantiza el mantenimiento del valor”.
Dos dimensiones para la regulación
La regulación del instrumento es un debate abierto y en desarrollo. Tal es así que existen hoy en el Congreso dos proyectos presentados con ese propósito cuyo tratamiento, por ahora, no está en la agenda de prioridades.
Lisandro López, señaló que hubo una regulación en materia impositiva a partir de la reforma fiscal de 2017 que incorporó el concepto de “moneda digital” pero sin mayores precisiones. A nivel doctrinario todavía hay discusiones sobre qué implica ese concepto.
En cambio, sí hay una normativa específica en el impuesto a las ganancias. La resolución 4614 de la AFIP alcanza a las cuentas virtuales locales que tienen que cumplir con este régimen de información.
Sin embargo, no es fácil que el organismo recaudador pueda encontrar a quienes tienen criptoactivos en su poder. Los regímenes de intercambio de información no son eficientes en este caso, pues los emisores están descentralizados y falta la información de quiénes son.
Por su parte Juan Diehl Moreno aseguró que todavía hay mucho debate sobre la necesidad de regular el bitcoin: “En la Argentina tenemos muy pocas normativas que refieren a las criptomonedas. Hay normativa del Banco Central que dice que no es moneda, la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de lavado de dinero ofrece alguna definición y alguna referencia heredada por AFIP. Creo que no hay mucha necesidad de regularlo en detalle porque, en general, cuando las cosas funcionan bien hay que dejarlas cómo están. En la Argentina ya tenemos demasiadas regulaciones de orden general”.
Además, opinó que no se puede lograr una regulación integral que trate de comprender todos los aspectos del bitcoin: “Si se analiza el universo de los criptoactivos desde el punto de vista de la naturaleza ju-
rídica, surge que no es lo mismo el bitcoin que el token o que una stable coin (moneda estable). No se puede regular sin considerar estas diferencias”.
Otro de los problemas apuntados es la falta de trazabilidad que tienen las criptomonedas. Los exchange –entidades similares a las sociedades de bolsa para el trading de monedas virtuales– solucionan, en parte, ese aspecto. Sin embargo, el sistema alienta su uso para el movimiento de dinero en negro.
“El mercado crea las critpomonedas por una cuestión de oferta y demanda y después surgen las distintas regulaciones en función de ese impacto. Son temas pendientes alrededor de los cuales los reguladores fiscales del mundo deben lograr un consenso”, apuntó Bazan.
Para Diehl, en la Argentina el problema es que los proyectos de regulación que presentó el oficialismo y la oposición surgen de ensayos académicos y legislativos hechos por estudiantes de universidades que no tuvieron la posibilidad de ser testeados por los jugadores de mercado. En el caso de la iniciativa presentada por el oficialismo, se hizo sobre la base de un proyecto colombiano y utiliza terminología que es incorrecta desde el punto de vista legal en la Argentina.
“Se pretende regular el universo cripto metiendo el blockchain que es la tecnología que está por detrás como si fueran lo mismo. El blockchain se puede vincular con la inteligencia artificial o con los sistemas de plataformas que se pueden utilizar para elecciones y registros de personas. Es muy difícil encontrar un consenso entre todos. Algunos quieren regularla porque da mayores certezas y sirve para recibir inversiones del exterior, otras personas prefieren que sea regulado lo mínimo posible y creen que el marco general de la normativa Argentina ya es suficiente. Donde hay consenso es con relación al lavado de dinero, que es una de las críticas que se le hace a esta gran industria, como si fuera el único instrumento financiero que pudiera tener una relación con el lavado, cuando el efectivo sirve para lo mismo”, agregó.
El lavado a gran escala: ¿mito o realidad?
Desde el punto de vista de Raúl Saccani, hay un consenso en que el marco regulatorio es deficiente a la hora de prevenir el lavado de dinero. En principio, no se le exige los mismos estándares que se le exigirían a otro tipo de sujetos obligados con enfoques regulatorios basados en riesgo. Tampoco hay tantos controles con respecto a cuál es el origen de los fondos de los inversores en estos activos.
“Con la pandemia y la explosión del sector es un momento oportuno para revaluar el marco normativo alrededor de las criptomonedas, por lo menos desde el punto de vista del lavado”, opinó.
Sin embargo, Diehl Moreno aseguró que la mayoría de los brokers que operan en criptomonedas hoy en la Argentina cumplen con la normativa para lavado de dinero porque las exigencias vigentes los designan como sujetos obligados, al igual que otros jugadores.
“Hay una preocupación creciente en el mundo porque hay una utilización de estas herramientas por parte de los lavadores. Van comprando pequeñas cantidades de criptomonedas y hay un nivel de opacidad muy grande que permite que las cuentas luego se canalicen a través de distintas jurisdicciones. Es un mecanismo bastante idóneo y eficien-





te para lavar el dinero, pero esto no escapa a la realidad de las monedas tradicionales que también son utilizadas para lavar dinero. Lo que se necesita es un mayor consenso en todas las jurisdicciones para resolver estos problemas de identificación del cliente y asegurarse que el origen de los fondos sea lícito. No hay un marco regulatorio uniforme y, por lo tanto, estos flujos pasan por donde hay menos controles”, agregó Saccani.
El riesgo surge a partir del hecho de que el bitcoin funciona de manera similar al efecti-
vo. Se puede obtener individualmente sin la necesidad de un exchange. Pero, a diferencia del dinero físico, es más sencillo para utilizar en transacciones transfronterizas.
“En ese sentido no hay un cambio sustancial. Una vez que el dinero está en el circuito bancario tiene posibilidad de estar sujeto al control de lavado de dinero. No es que porque sea en criptomoneda vaya a haber más riesgo. Dependerá de cómo lo hagas. Si hay intermediarios como brokers o bancos, entonces el objetivo está cumplido”, dice Diehl Moreno.
Los límites para el desarrollo
El empresario Bill Gates siempre se ha mostrado preocupado por el medio ambiente. Al mismo tiempo, su influencia política y económica y sus intereses particulares hacen que sus declaraciones siempre deban ser cuidadosamente tamizadas.
Recientemente, mientras Elon Musk el titular de Tesla anunciaba la compra de bitcoins por alrededor de 1.500 millones de dólares y disparaba el precio de la criptomoneda a valores récord, el antiguo dueño de Microsoft declaraba, en un sentido contrario, que no abonaría a ese mercado por el alto consumo energético que conlleva su producción y almacenamiento, además del daño ecológico que produce.
Consultado sobre si las declaraciones de Gates debían ser tomadas en serio o si, por el contrario, ocultaban un intento deliberado de desinflar la burbuja especulativa, Raúl Saccani señaló que el impacto energético que tiene las criptomonedas no es un tema menor: “Si lo comparamos con lo que consumiría un país del mundo, el bitcoin está entre los 30 países del mundo que más energía consume. La electricidad que se necesita para que las computadoras que minan esos activos alcancen la potencia de cálculo necesaria, implica una huella de carbono fenomenal”.
Del mismo modo Juan Diehl Moreno cree que el energético es un límite para la expansión del mercado. El problema es que el consenso para la aprobación de las operaciones y el método elegido genera mucho gasto de energía. Por eso el mercado está tratando de encontrar alternativas para cambiar el protocolo de consenso para que ese riesgo disminuya.
En el mismo sentido Marcos Bazán explicó: “Los defensores del bitcoin dicen que el oro como reserva de valor también necesita energía. No es distinto. El consumo es para producirlo en el proceso de minería que lleva mucho tiempo y la energía del aire acondicionado que necesitan esos servidores para almacenarlos.
Por eso se habla también de que las granjas de bitcoin se puedan ubicar en el Polo Norte o en el Polo Sur para aprovechar las temperaturas más estables”.
Otros riesgos que pueden llegar a existir están en el prospecto de Coinspace, la primera compañía de criptomonedas que sale a la Bolsa de Estados Unidos.
Ahí dicen, por ejemplo, que uno de los riesgos para el bitcoin es que se incremente la regulación y que se establezcan umbrales para invertir en esta criptomoneda. También que, en la medida en que las criptomonedas vayan ganando masa crítica y generen un impacto en la política monetaria, el Banco Central, a través de La Ley de Entidades Financieras decida meterse y empezar a regular para que no impacte en la política monetaria y financiera del país.
En el mismo sentido Lisandro López, de PWC señaló: “Además del gasto energético también existe una falta de convencimiento de los gobiernos para resignar su política monetaria, y para habilitar una moneda que no sea controlable por parte de los bancos centrales de los distintos países”.
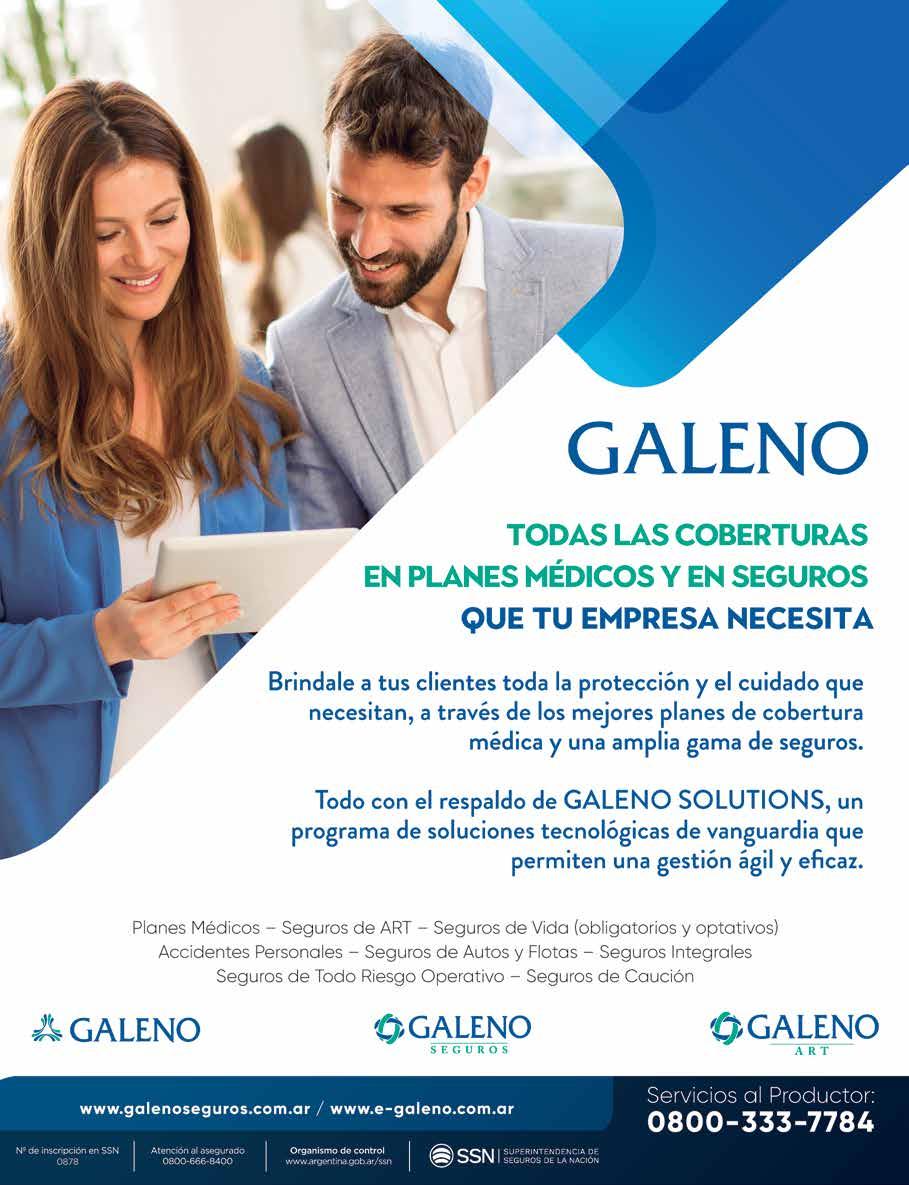
MUNDO
NOTICIAS

Chile
Getnet comienza a operar en Chile
Comenzó a operar en Chile Getnet, la nueva red de pago del Grupo Santander. Lo hace tras varios meses de prueba en más de 250 comercios, y luego de recibir la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El objetivo es lograr una cuota de participación del 15% en los próximos tres años. Miguel Mata, gerente general de Santander Chile, afirmó: “Estamos dando un paso muy importante para aumentar la libre competencia en el mercado de pagos en Chile, siguiendo la tendencia de países desarrollados donde esta industria está abierta a diversos operadores”.
España ING cobrará comisiones
El banco ING implementará cambios en su modelo bancario en España. A partir de abril de 2021, debido a las bajas tasas de interés, en algunas cuentas de ahorros se aplicarán comisiones. Desde el primer día de ese mes la entidad aplicará una comisión de custodia de saldos de diez euros al mes. Pero quedarán exentos los clientes que mantengan en el futuro un saldo medio mensual inferior a 30.000 euros o que dispongan de una Cuenta Nómina (o Cuenta Sin Nómina) con ingresos recurrentes. ING informó a sus clientes que si no están de acuerdo con los cambios, pueden cerrar sus cuentas en un clic y sin ningún costo desde la web o desde la app del banco. De no hacerlo, la entidad entenderá que el cliente conoce y acepta las nuevas condiciones.
Europa Revolut Bank llega a nuevos países
La fintech de origen británico Revolut lanzado su banco europeo en diez nuevos países: Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Los clientes de estos mercados que se pasen a Revolut Bank para tener servicios adicionales tendrán sus depósitos protegidos bajo el esquema de garantía de depósitos y tendrán la posibilidad de actualizar su cuenta a Revolut Bank para acceder a servicios adicionales dentro de la app. La fintech ha señalado que confía en que las cuentas de depósitos, junto con su gama de productos y servicios, aporten a los clientes “más control, valor y seguridad que los bancos tradicionales”.
Paraguay BBVA vende su filial en Paraguay
El Grupo BBVA concretó la venta del 100% de su capital de BBVA Paraguay a Banco GNB Paraguay, filial del Grupo Gilinski. Lo hizo luego de recibir las autorizaciones regulatorias necesarias. La entidad informó que el importe total de la venta asciende a aproximadamente 250 millones de dólares. Esta operación había sido anunciada en agosto de 2019. El negocio del Grupo BBVA en Paraguay ocupaba la cuarta posición en el mercado local, tanto por volumen de préstamos, con una cuota del 8,7%, como por depósitos, con un 9,5%. Una vez integradas las dos entidades financieras, el Banco GNB Paraguay S.A. se convertirá en el primero por depósitos en ese país, con unos activos totales de 3.270 millones de dólares, y una cuota del 16%, con datos de finales de septiembre.
Europa Nueva autoridad en la EBF
España Finanzas verdes impacto positivo
La Federación Bancaria Europea (EBF) anunció el nombramiento de Ana Botín como su nueva presidenta para los próximos dos años. La Federación representa al sector bancario europeo y reúne a las asociaciones bancarias nacionales de toda Europa. Sus miembros representan en conjunto a unos 3.500 bancos, incluidos los bancos comerciales más grandes de Europa. Al mismo tiempo informó en un comunicado que el nombramiento de Botín se debe a que es “reconocida como una banquera europea líder y muy apreciada por su visión y liderazgo”. La huella de carbono se redujo en 267.628 toneladas de CO2 durante 2020. Así lo informó el banco español Bankinter tras recibir los resultados de los cálculos realizados por la firma independiente Ecodes, que revela el impacto ambiental positivo estimado con la financiación de proyectos que componen los activos de la emisión lanzada el 29 de enero de 2020. La financiación de proyectos de energías renovables y edificios ecoeficientes se realizó a través de una emisión de bonos verdes que realizó el banco por 750 millones de euros. La cartera de préstamos verdes financiada por estos bonos está compuesta en un 84% por activos de energías renovables, en los que los proyectos de fotovoltaica tienen un peso del 78% y los de eólica, un 22%.

ECONOMÍA
La encrucijada de 2021
El dilema del Gobierno:
elecciones, riesgo país y el acuerdo con el FMI
Los pronósticos de los economistas difieren sobre la premura de un acuerdo con el FMI, aunque coinciden en que la política de vender bonos soberanos para contener el mercado cambiario a costa del riesgo país tiene un límite. Aseguran que un acuerdo de facilidades extendidas ordenará la macroeconomía.

Opinan:
Orlando Ferreres - Diana Mondino Matías Rajnerman - Ricardo López Murphy
El año que ya comenzó presenta una agenda muy compleja para el Gobierno. Si bien se descuenta que se produzca un rebote de la economía que podría coronar un crecimiento por encima del 6% del PBI, llegaría después del derrumbe del 10,1% registrado durante 2020.
Pero, además, en 2021 el Gobierno deberá alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda contraída con el FMI por 44.000 millones de dólares que sirva para normalizar la economía y establecer los parámetros macro capaces de apuntalar el crecimiento y aspirar a que se reactiven las inversiones en el país.
Ese acuerdo obligará al Gobierno a reforzar una política de austeridad fiscal. Se sabe que allí pondrá el foco el organismo internacional como una vía para garantizar el cobro de sus acreencias a la vez que deberá afrontar un proceso electoral de medio término.
Es durante los años electorales cuando la mayoría de los gobiernos tienden a flexibilizar el gasto público para apuntalar sus aspiraciones. Por ese motivo una de las variantes que se barajan es la de dilatar el cierre de la negociación hasta después de los comicios. Esa estrategia, sin embargo, choca con las aspiraciones de reestructuración de la deuda con el Club de París que tiene un fuerte vencimiento de 2.400 millones de dólares pautado para el 30 de mayo.
Es que ese organismo, integrado por los principales países de Europa, ya hizo saber que, para avanzar en esa negociación y reprogramar ese vencimiento la Argentina debería lograr un entendimiento con el FMI.
Economistas consultados por NBS Bancos y Seguros evaluaron las alternativas que podría manejar el Gobierno para avanzar en esa negociación, y opinaron sobre el impacto de cada una de ellas en el ordenamiento macroeconómico en momentos en los que el riesgo país se disparó hasta 1.600 puntos a pesar de la reciente reestructuración de deuda privada.
Acuerdo con el FMI
El economista Orlando Ferreres, de OF &
asociados, alertó: “Es difícil dejar el acuerdo con el FMI para después de las elecciones porque las elecciones también se querían postergar. Lo más creíble es hacerlo en el mes de mayo. Aunque en materia fiscal no ofrezcan exactamente lo que le tengan que dar y el déficit primario sea un poco mayor al 3,5% del PBI, qué es lo que calculamos, se puede lograr un acuerdo”.
Diana Mondino, profesora de la Maestría en Finanzas de la Universidad del CEMA, sin embargo, opinó que no hay urgencia para un acuerdo con el FMI. Consciente de la necesidad de llegar a un entendimiento para lograr nuevos créditos, tanto para el sector público como para el privado, la economista señaló que el problema está en la credibilidad.
“Esos créditos no van a venir por la falta de credibilidad, no tener un acuerdo con el Fondo no significa un verdadero costo. Lo será cuando quieran volver al mercado”, comentó.
Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, un acuerdo más rápido implica menos margen de negociación para el Gobierno. Por ese motivo, vaticinó que no va a llegar en el corto plazo: “Lo veo más bien para después de las elecciones. El Gobierno desarrollará una estrategia parecida a la de los acreedores privados. No es el mismo tipo de negociación, pero la estrategia es la misma”.
El especialista aseguró que cada vez hay más certeza de que llegarán los dólares que permitirán al Gobierno pagar los compromisos de este año. Eso les daría aire para postergar la negociación hasta 2022 y evitar que el ajuste fiscal, que se sabe que va pedir el FMI, caiga en un año de elecciones.
El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, por su parte, descree de la posibilidad de alcanzar rápidamente un acuerdo. “No haría una conjetura. El ministro ha dicho que pretende que sea en mayo. Si llega, será sin duda un logro. Lo más importante del acuerdo será la transparencia de los datos. Va a quedar blanco sobre negro sobre lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir hacia adelante”, agregó.
Diana Mondino, en tanto, arriesgó que el acuerdo puede llegar después de las elecciones. Con todo, aclaró, que se podría llegar a un acuerdo enseguida porque la tasa es muy baja y se podría mantener de esa forma estirando los plazos para el pago. “Mientras se cumpla con la tasa, siempre se renueva. El Fondo lo que hace es analizar si las medidas que está tomando el país van a ayudar a sostener el crecimiento y si con ese crecimiento se podrá pagar la deuda”, señaló.
El Club de París

Sobre el vencimiento de deuda con el Club de París, la economista aclaró que es una situación completamente diferente y que no pagar sería una complicación. Sobre todo si se tiene en cuenta que el negociador de ese acuerdo es uno de los principales nombres de la coalición de gobierno. Además, agregó que hasta que no se haya saldado esa deuda habrá dificultades de todo tipo para el crédito comercial y el financiero tanto para los privados como para al país.
Ricardo López Murphy señaló, además, que hay un tema que resolver con todos los organismos multilaterales: “Los bancos, el Club de París y el Fondo Monetario abarcan unos 70.000 millones de dólares. Entrar en una crisis por el Club de París sería muy poco inteligente. Pero son capaces”.
En la misma línea, Orlando Ferreres coincidió en la necesidad de arreglar con el Club de París lo antes posible.
La paz cambiaria y el riesgo país
Si bien es de esperar que el acuerdo con el FMI genere cierto alivio para la economía y reduzca los cimbronazos que ha venido sufriendo el mercado cambiario en la Argentina, lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, la brecha entre el dólar oficial y los mercados paralelos se ha reducido sensiblemente, llegando incluso a que los denominados “mercados libres” coticen por debajo del dólar “solidario”. Esa situación se ha dado en paralelo a una persistente suba del riesgo país que llegó a superar los 1.600 puntos. Del mismo modo, los bonos recientemente reestructurados cotizan en niveles de default.
Esta situación, que puede aparentar una contradicción, en rigor, resulta de una política deliberada y ambos fenómenos no son más que las dos caras de la misma moneda.
“Durante el kirchnerismo el FMI implicaba tener un observador externo que mirara los datos. Siempre dicen que audita. En realidad lo que hacen es ver la consistencia de las medidas. El Fondo ya ha desembolsado el dinero, ahora tiene que ver cuál es la forma mejor para recuperarlo”. Diana Mondino

Es que, según explicó Orlando Ferreres, como el Gobierno vende bonos del Estado para reducir la brecha, la credibilidad de esos papeles está bajando y el riesgo país está aumentando. “Saltó un 50%: de 1.000 puntos a 1.500 y más. Sigue habiendo venta de bonos para los mercados Contado con Liqui (CCL) y Dólar MEP pero tampoco va a poder seguir todo el tiempo, ya llegamos a un límite con el riesgo país”, afirmó.
“Se va a encontrar una solución. Cuando uno vende los bonos, evidentemente, la reacción de los mercados libres, como el CCL y MEP, puede aumentar y, por lo tanto, el paralelo también. Tiene ese riesgo. Ahora va a haber más fondos agropecuarios tanto del grano como de la carne y, a su vez, el FMI podría dar unos 3.000 millones de dólares más. Así se puede encontrar la fórmula para no vender tantos bonos y reducir el riesgo país”, vaticinó.
Rajnerman sostuvo que hay dos temas diferentes, uno económico y otro financiero. Con la reestructuración de la deuda se patearon todos los vencimientos de capitales hasta 2022 y no hay vencimientos fuertes hasta 2024. Eso ayuda desde lo macroeconómico, pero les resta atractivo a los activos financieros. El otro problema es que el Gobierno en su política económica se parece cada vez más al kirchnerismo. Lo que parecía una “tercera vía” de Alberto Fernández, cada vez se parece más a Cristina y eso les pega a los bonos.
En línea con Ferreres, Mondino aseguró que los dos fenómenos están relacionados. “El Gobierno está reventando los bonos en dólares en el exterior. Es fácil conseguir dólares así. Atentan contra su propia credibilidad para mantener el dólar bajo en la ilusión de que eso va a contener la inflación. Tienen la convicción de que el dólar y las expectativas son la causa de la inflación. Disiento con esa perspectiva. El tiempo en el que se pueda sostener dependerá de cuántos bonos más quieran vender. Los compran en pesos, los venden en dólares, es eterno. La FED tiene como principal preocupación su propio mercado pero sabe que no puede desestabilizar los mercados del mundo. Entonces hoy las tasas de interés son despreciablemente bajas, aunque Jerome Powell dijo que va a intentar normalizar la curva de rendimientos sin que eso afecte la muy incipiente recuperación que tienen las economías desarrolladas”, agregó.
Para Ricardo López Murphy, en tanto, el riesgo país tan elevado es una señal “catastrófica” para la inversión. Y esto se da en un contexto en el que los precios internacionales de los productos que exporta la Argentina están en niveles muy elevados. “Las circunstancias son increíblemente favorables y no las podemos aprovechar. Lo que habría que preguntarse es, cómo, con circunstancias tan extraordinariamente favorables, estamos tan mal”, reflexionó.
Rajnerman destacó, asimismo, dos planos del “veranito cambiario”. Por un lado el del mercado oficial donde el Banco Central sigue comprando reservas. Eso se explica por tres grandes motivos: por un lado, el estacional y, por el otro, por las importaciones que se vienen restringiendo cada vez más. Después está el mercado paralelo que es un poco menos “veranito” porque el dólar blue cotiza por debajo del oficial sostenido artificialmente con el mercado de bonos. Además, tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas que obligó a muchas personas a vender dólares en el mercado paralelo para obtener los pesos y pagar el impuesto.
“La brecha no va a disminuir porque es muy difícil que bajen más los mercados paralelos. El oficial va a crecer un 25% en el año y se va atrasar un poco con respecto a la inflación. Posiblemente la brecha se va a mantener y con un pequeño aumento de los mercados libres y paralelos también va haber un aumento en el mercado oficial. Con un aumento del 32% de los salarios y un 29% la inflación va a ir acomodando la estantería del 2021”, aportó Ferreres.
Para López Murphy, sin embargo, la situación es similar a la de “la tablita de Martínez de Hoz”: “Una tablita para bajar la inflación atrasando el tipo de cambio. Se hizo también con Gilbert, lo hemos vivido varias veces y siempre terminó mal”.
Un nuevo comienzo
Por definición, el acuerdo debería ser el punto de partida de una nueva etapa económica para el país. Por un lado, porque sanearía el sistema financiero y la relación del país con el mercado de capitales y, por el otro, porque conllevaría una serie de metas que este y los sucesivos gobiernos deberían esforzarse por cumplir.
“Nos va a ordenar bastante porque no llegar a un acuerdo con el FMI es justamente lo que hace poco creíble nuestra perspectiva. Por más que tengamos el dinero de otra fuente es difícil gastar más reservas. Sería bueno encontrar una solución a largo plazo que nos deje más tranquilos y mejore el riesgo país. Las dos cosas son necesarias”, sostuvo Ferreres.
El economista, de todas formas, pronosticó que no va a ser un año malo para el Gobierno porque el año malo ya fue el 2020. En ese sentido, destacó que dependerá de la relación entre el salario y la inflación para llegar a un aumento del 6,5% del PIB, y resaltó la necesidad de que suban los ingresos de la población para que le evolución sea consistente.
Desde el punto de vista de Mondino, el acuerdo con el FMI siempre fue el punto de partida: “Durante el kirchnerismo no se quería buscar porque implicaba tener un observador externo que mirara los datos. Siempre dicen que ‘audita’ porque es una expresión fácil y odiosa. En realidad lo que hacen es ver la consistencia de las medidas. El Fondo ya ha desembolsado el dinero, ahora tiene que ver cuál es la forma mejor para recuperarlo para poder dárselo a otros países. No están para ganar dinero, sino que es para que otro país que lo necesita pueda pedirlo. La principal presión que tiene Argentina no es del Fondo ni de las empresas, sino de otros países que también necesitan ayuda”.
Sin embargo, Rajnerman presentó una visión algo más pragmática: “Ni el acuerdo de 2018 ni el de 2019 lograron ese objetivo. Lamentablemente el acuerdo con el FMI no logró estabilizar. Más allá de quién fue el responsable (si los desequilibrios previos y heredados del 2015 que estallaron en 2018 o el gobierno que tomó la deuda), después del acuerdo con el FMI los desequilibrios se agravaron. No pudo ayudar a garantizar equilibrios por el lado fiscal. Soy un poco menos pesimista de lo que era en 2018 y 2019 porque el acuerdo con el FMI llegaría en una economía mucho más controlada. El control de cambios no soluciona nada pero en el corto plazo permite estabilizar, mientras que uno de los grandes pecados del gobierno anterior fue flexibilizar todo el mercado de cambios”.
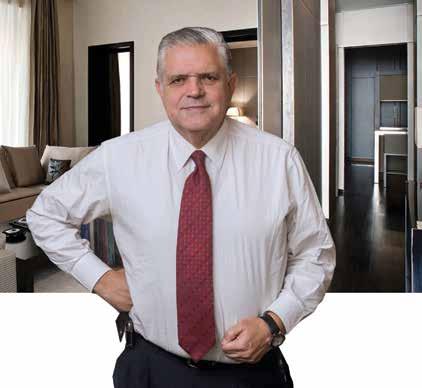
Un acuerdo que sirva a todos
A la hora de evaluar cuál sería el diseño de una negociación que le sirva a la Argentina y a la vez sea alcanzable, Matías Rajnerman sostuvo que debería ser un acuerdo que sostenga ciertos controles, que no desregule y permita converger hacia una flexibilización de sus controles y a una consolidación fiscal que también atienda los problemas sociales, porque eso también es economía. Lo importante, señaló, es que no obligue a flexibilizar de un día para el otro porque ese fue uno de los pecados del primer acuerdo.
Para Mondino, simplemente debería ser cualquiera que permita crecer y no estar tan limitados en la parte financiera: “Este cepo no se levanta ni con la Madre Teresa de Calcuta. Pero una cosa es que el cepo se mantenga y otra es que tengamos la opción a la discrecionalidad que estamos teniendo. La asignación de esos dólares tiene que ser transparente”.
Por su parte, Ricardo López Murphy sostuvo que lograr un acuerdo sería un avance significativo: “Con los problemas que tenemos cualquiera de ellos sería un avance importante para generar un clima más razonable. Estamos con un riesgo país de 1.600 puntos. Es un disparate provocado por la incertidumbre y la incapacidad del Gobierno para mantener una relación afable con la comunidad internacional”.
Ferreres, en tanto, señaló que se debería apuntar a un acuerdo de facilidades extendidas, de largo plazo y que evite los desembolsos fuertes hasta 2023. En ese sentido, destacó que poder empezar a pagar después sería muy tranquilizador para el mercado de bonos.
Embarrando la cancha
En la inauguración de las sesiones legislativas, el Presidente de la Nación anunció su intención de avanzar en una querella criminal a los responsables del endeudamiento, poniendo el foco en los funcionarios del gobierno anterior pero también en los del propio organismo. Mondino señaló que esa iniciativa es “innecesaria y absurda”. Es que la información de lo que se hizo con ese dinero es pública y siempre fue conocida. “No sé por que ahora hacen creer que no está. Un tema que es mucho más relevante es que no sólo está la información pública, sino que también estaban las autorizaciones previas”, agregó.
Para Orlando Ferreres, el gobierno de Macri se equivocó al no tener un diagnóstico adecuado sobre los grandes gastos del gobierno anterior: “El problema de Macri es no haber tenido un diagnóstico adecuado de los grandes gastos que tenía Cristina en 2015. El gasto consolidado de Nación, provincia y municipios era del 47% del PBI y ahora, de nuevo, está en 46,8 por ciento”. Por último, López Murphy concluyó: “Me parece algo extravagante demandar a los extranjeros integrantes de los organismos multilaterales y, al mismo tiempo, hacer un decreto para liberar el ingreso de delincuentes al país como el que acaban de sacar. Eso da una idea del desquicio judicial y político que tenemos”. “Estamos con un riesgo país de 1.600 puntos. Es un disparate provocado por la incertidumbre y la incapacidad del Gobierno para mantener una relación afable con la comunidad internacional.” Ricardo López Murphy





