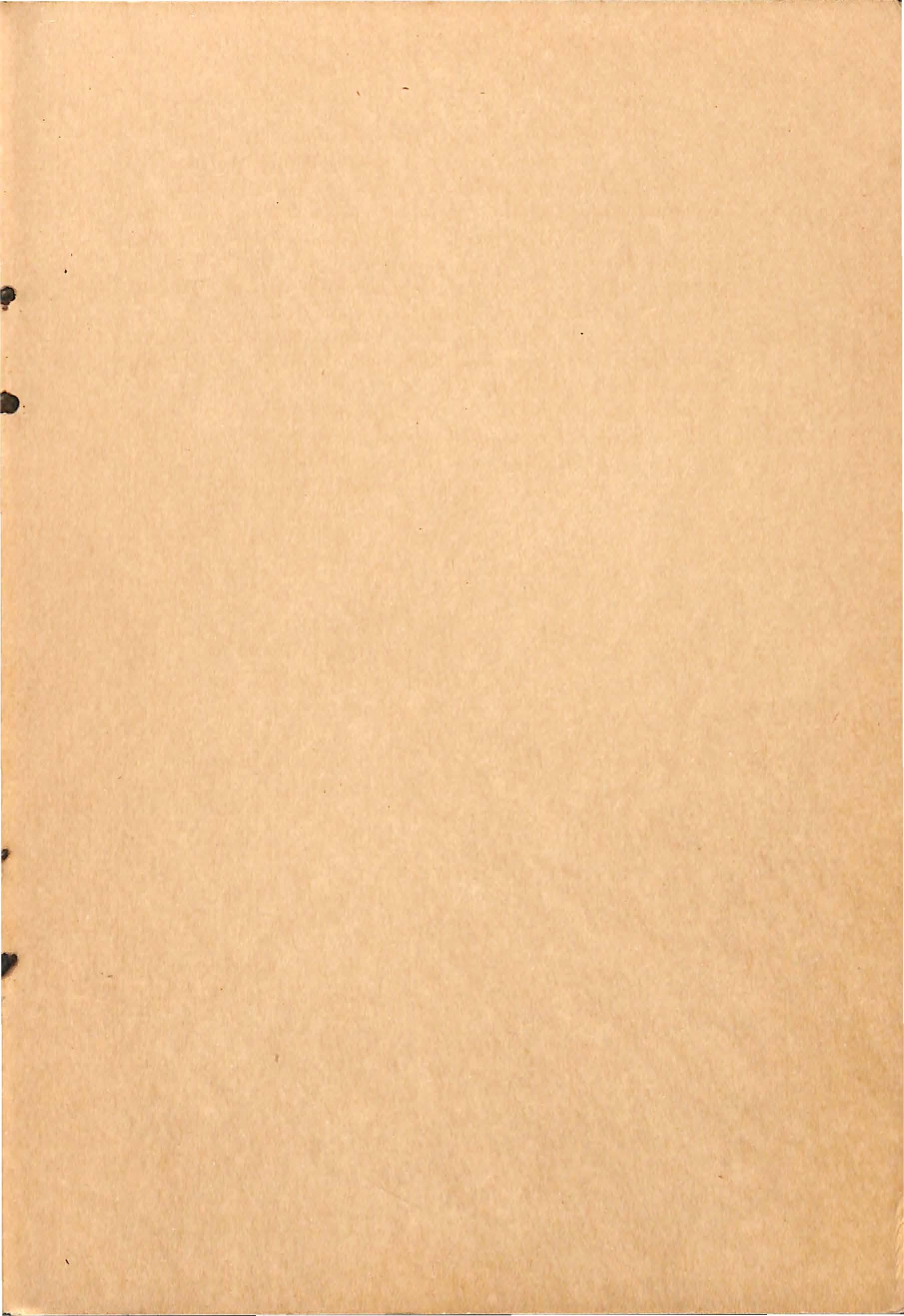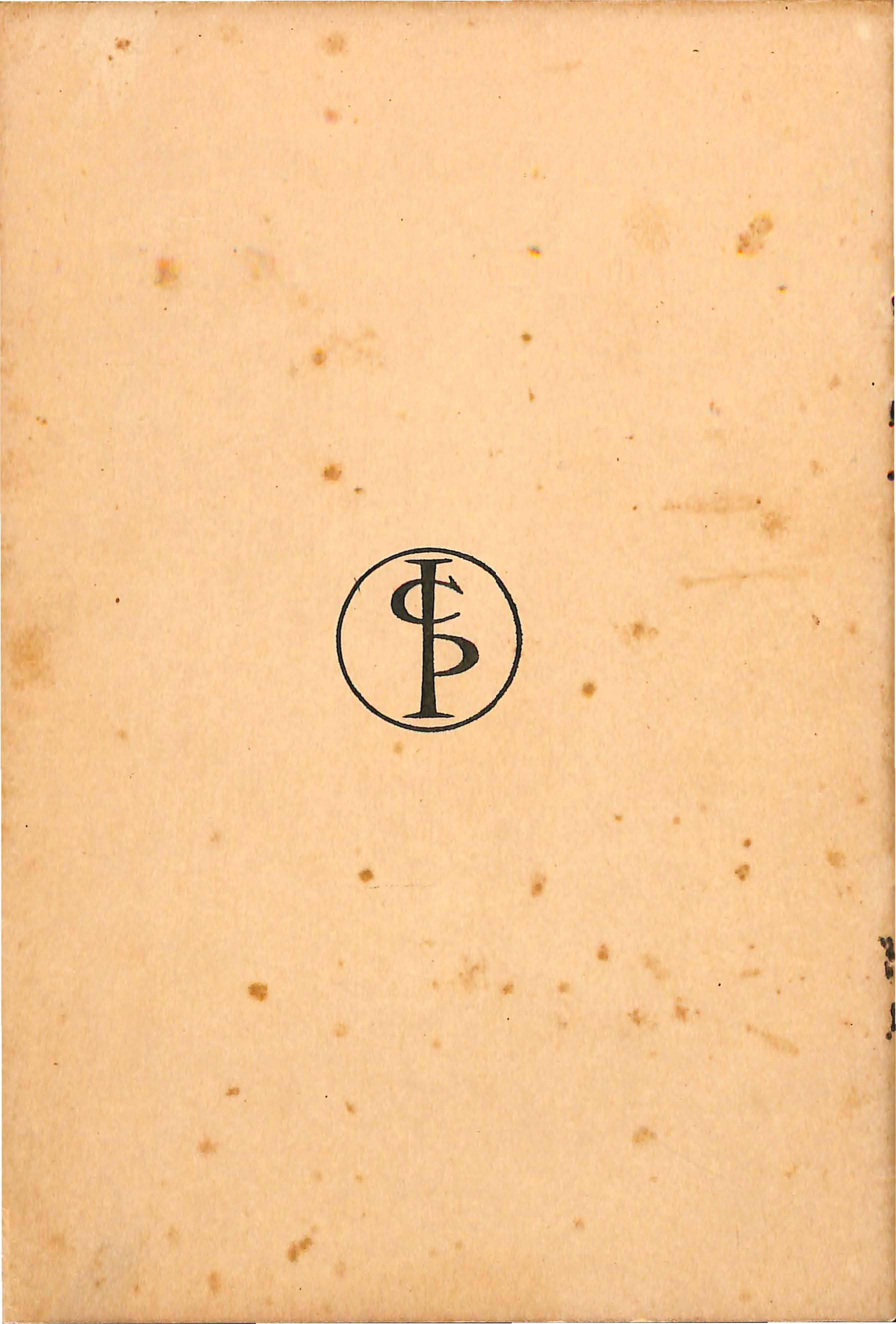INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
EL IV1 0DERNISMO EN LA LIRICA PUERTORRIQUEÑA
' Por
Adriana Ramos Mimoso

CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE LA LITERATURA DE PUERTO RICO
San Juan de Puerto Rico
1960



INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
' Por
Adriana Ramos Mimoso

CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE LA LITERATURA DE PUERTO RICO
San Juan de Puerto Rico
1960


ADRL\NA RAMOS MIMOSO .; <·den stt ::. fr, , ate1 otras. Es arte creado h Hubo moderni ta que se vi u circun s tancia cotidianas
Derechos d e publicación reservados
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
San J uan d e Puerto Rico, 1960
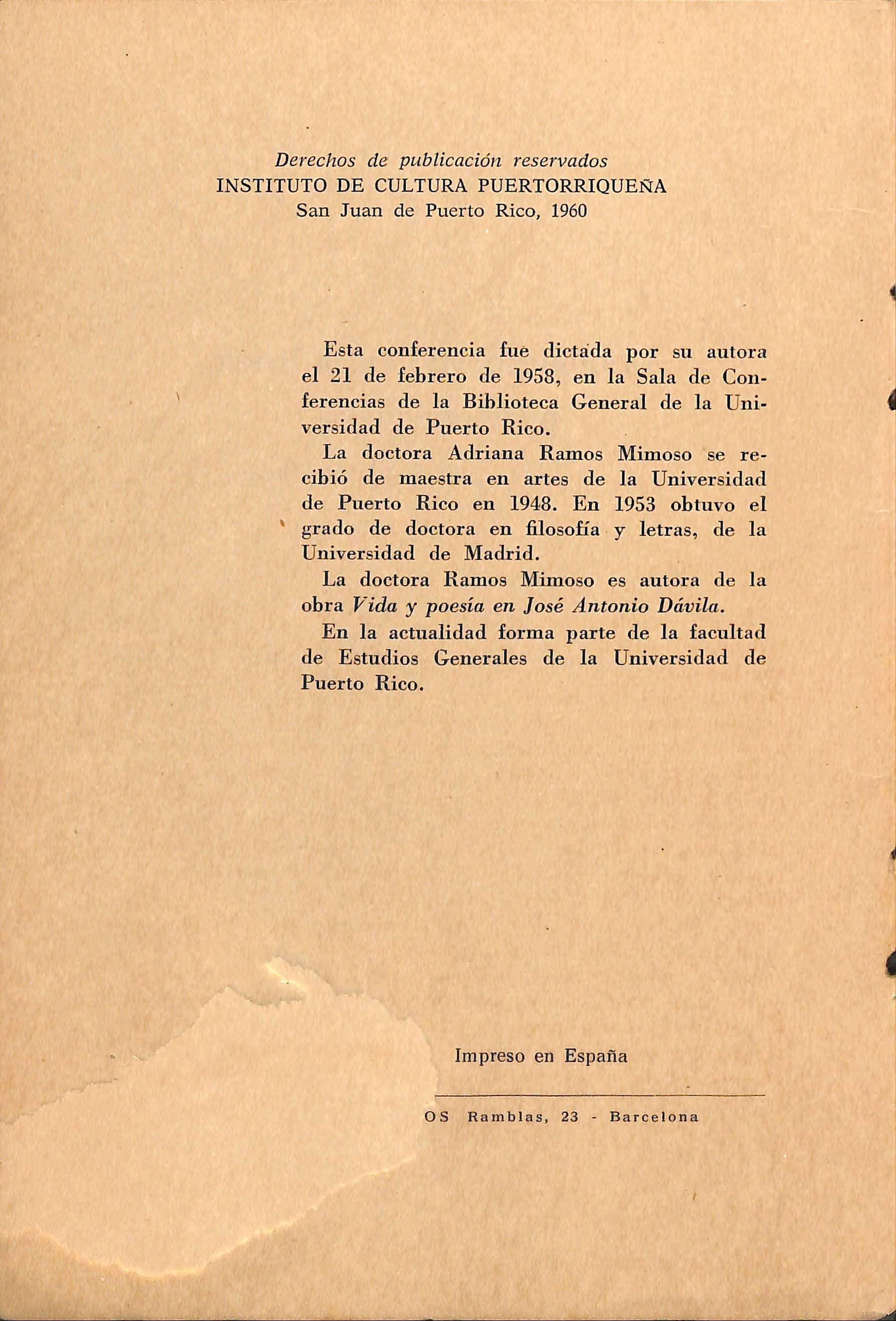
E sta confer e ncia fue di ctada por s u autora el 21 de febrero de 1953 , en la Sala d e Conferencia s de la Biblioteca General de la U niver sidad de Puerto Rico.
La doctora Adriana Ramo s Mimo so se r ecibió de mae stra en artes de la Univer sidad de Puerto Rico en 194 8. En 1953 obtuvo e l ' grado de doctora en filo sofía y letra s, de la Univer sidad d e Madrid.
La doctora Ramo s Mimo so e s autor a d e Ja obra Vida y po e sía en José Antonio Dávila.
En la actualidad forma parte de la facultad de E studio s Generale s d e la Unive r sidad d e Puerto Rico.
Impr e so en España O S R a mbl a s , 2 3 - B arce l o n a
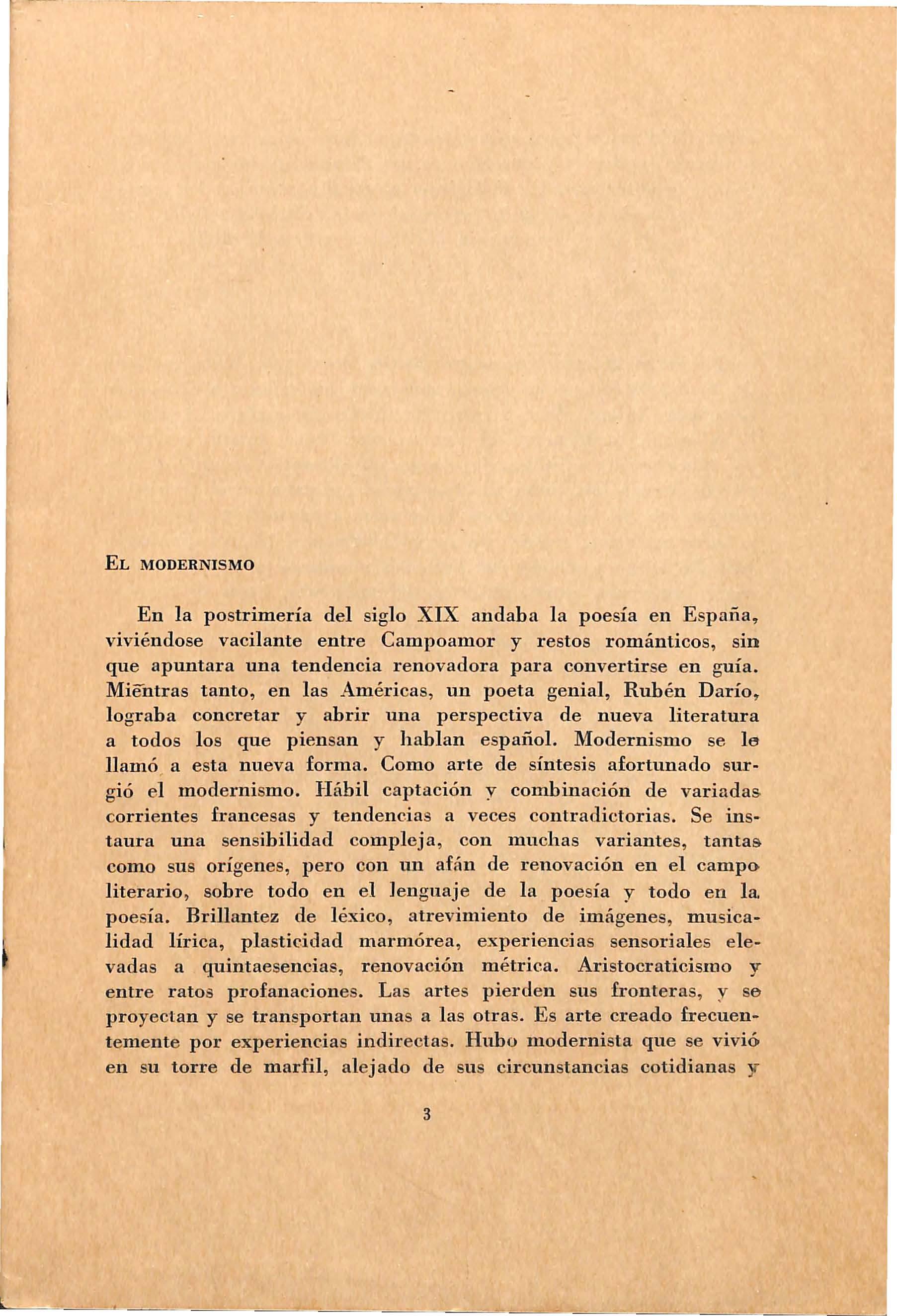
En la postrimería del siglo XIX andaba la poe sía en España, viviéndose vacilante entre Campoamor y restos romántico s, sin que apuntara una tendencia renovadora para convertir se e n guía. Mientras tanto , en las _1\méricas, un poeta genial, Ru.b é n Darío , lograba concretar y abrir una per spectiva de nueva literatura a todos lo s que pien s an y hablan español. Moderni smo se le llamó a e sta nueva forma. Como arte de síntesis afortunado surgió el moderni smo. Hábil captación y combinación d e variadas corrientes francesas y tendencia s a veces contradictor ia s Se in staura una se n sibilidad compleja, con muchas variantes, tanta s como su s orí ge ne s, pero con un afán de renovación en e l campo literario , sobre todo en el Jen g uaje de la poe sía y todo en la po esía. Brillante z de Jéxico , atrevimiento de imá ge n es, mu sicalidad lírica, pla sticidad marmórea , ex peri e ncia s se n soria l es elevadas a quintae sencia s, renova ción métrica. Ari stocratici smo y entre rato s profanacione s La s art es pierden s u s fronter as, y se pro yectan y se tran sportan una s a la s otra s Es arte creado frecu e nt e mente por experiencias indi-r ec la s . Hubo modernista que se vivió e n su torre de marfil , alejado de su s cir cun stancia s cotidianas y 3
amurallado entre libros exqui sitos , figurillas, japonería s, grabados, pinturas , exotismos y e ocaci on cs ve r sall escas. Junto íl lo c os mopolita , lo autóctono. Ese feliz injerto artí stico se duce a lo s temp eramentos poético s de más rancia alcurnia . Curioso señalar, que cada uno de ellos conserva su particular ccviñeta heráldica».
PRE -M ODERNISMO
No surge el moderni smo por varita de virtud. Nada, no sale de nada. Hubo po e ta s que anunciaron ese alborear literario: G uti érr e z Náj ra , Dínz Mil:ÓD , Marti , Ca s als y Silva. A Pu er lo Rico arriba tardíum cnr e el mod e rni smo , p ero a'}uella voluntad tlti é pocu con propó sito s d e r n ovación ]it raria s e dejaba se ntir en nu stra I sla <l cs rl Q e l si glo Estaba en e l ambiente, a unqu e no se a ba ndo naban lo s modo s francamente rom á nti cos y tonos oratorios. A Jo sé d e Je sús Domín gu ez, Negrón Sanjurjo , Jo sé De Diego y Rafa e l del Valle lo s p e n sam o s como pre-moderni s t a s , uno s con má s conciencia del momento, otros d e manera casi intuitiva.
Jo sé de J e sú s Domínguez reclama mi a t ención . En su s bien documentadas clases de literat ura puertorriqueña, nuestro poeta don Francisco Matos Paoli, me llevó a pen s ar e n .Jo s é de .J esús Dorrúnguez. E s tudiábamos la po e sía Las lmr íes blan cas, com pos ición e x ten s a ar ti culada en pequeño s po emas. La unidad se lo gra c on la narración. A lo lar go, un marcado ambiente de exot i sm o ori e ntal. EJ poeta va en bu sca de un sueño dorado a un paraí so i slámico. Allí cumplirá su d es tino: la unión c on . l a b elleza . La narra ción e s un pretexto y un apéndice viejo, para bu scar un mundo inefable, de sconocido, de ilu sión, donde o l vidar la tierra, <Cubil d e e ngaños y ruina s . En la glori a se radica un alcázar de1 p omp a bizantina. E stá h e cho con materiales precio sos: pórticos de o r o , arco s de zafir, dombo s de top acio, c olumna s de amat i s ta. Lo b e llo c auti v a en es e ambiente Ha sta ] a muerte se embellece. E s muerte encantadora , fe l iz. No es l a muerte beatífica c ris tiana , es la c ontempla ción de pr e cio si smos: ro s as de Bengala, l iri o d e l Eufrate s, margarita s de Ja China.
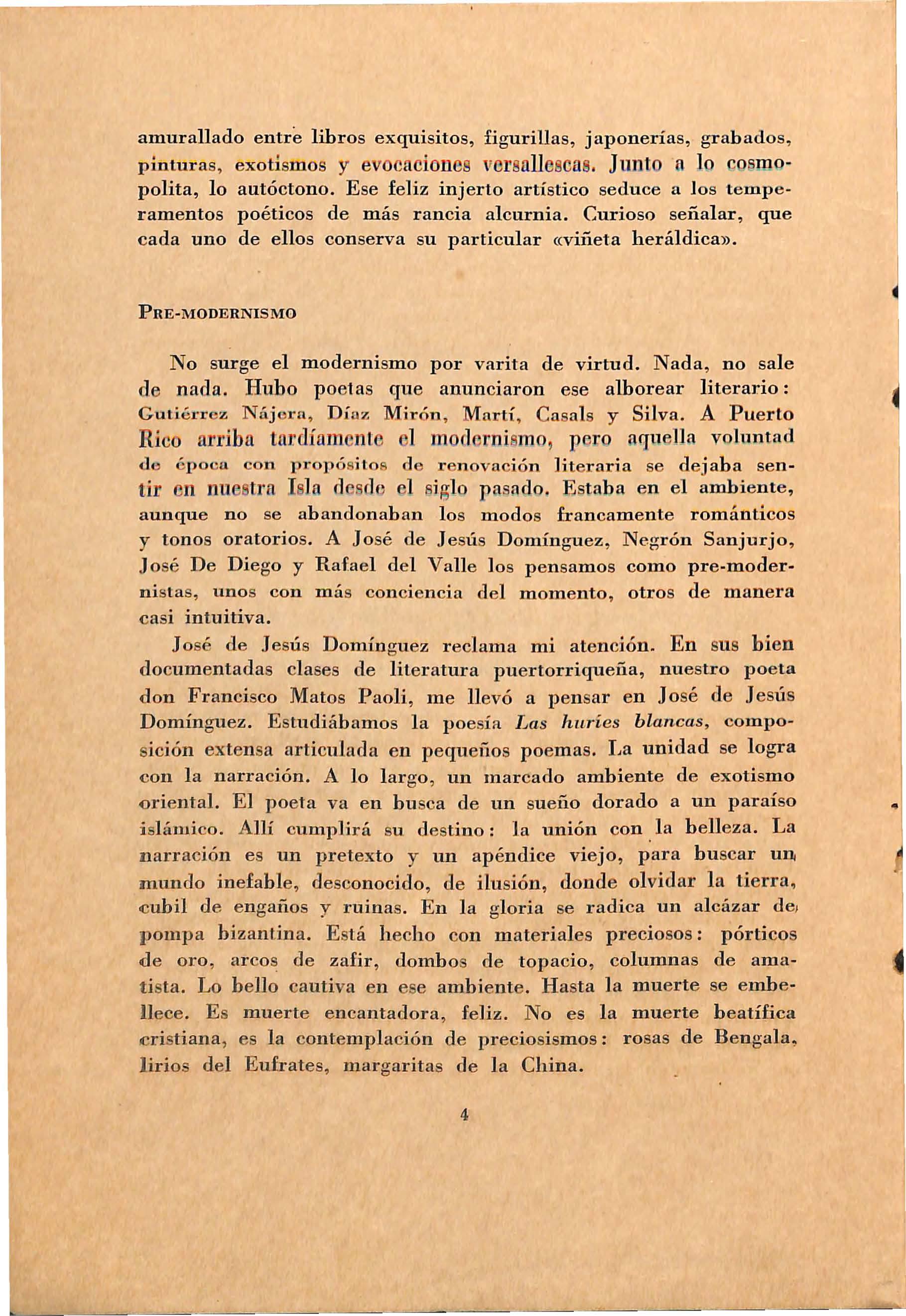
..
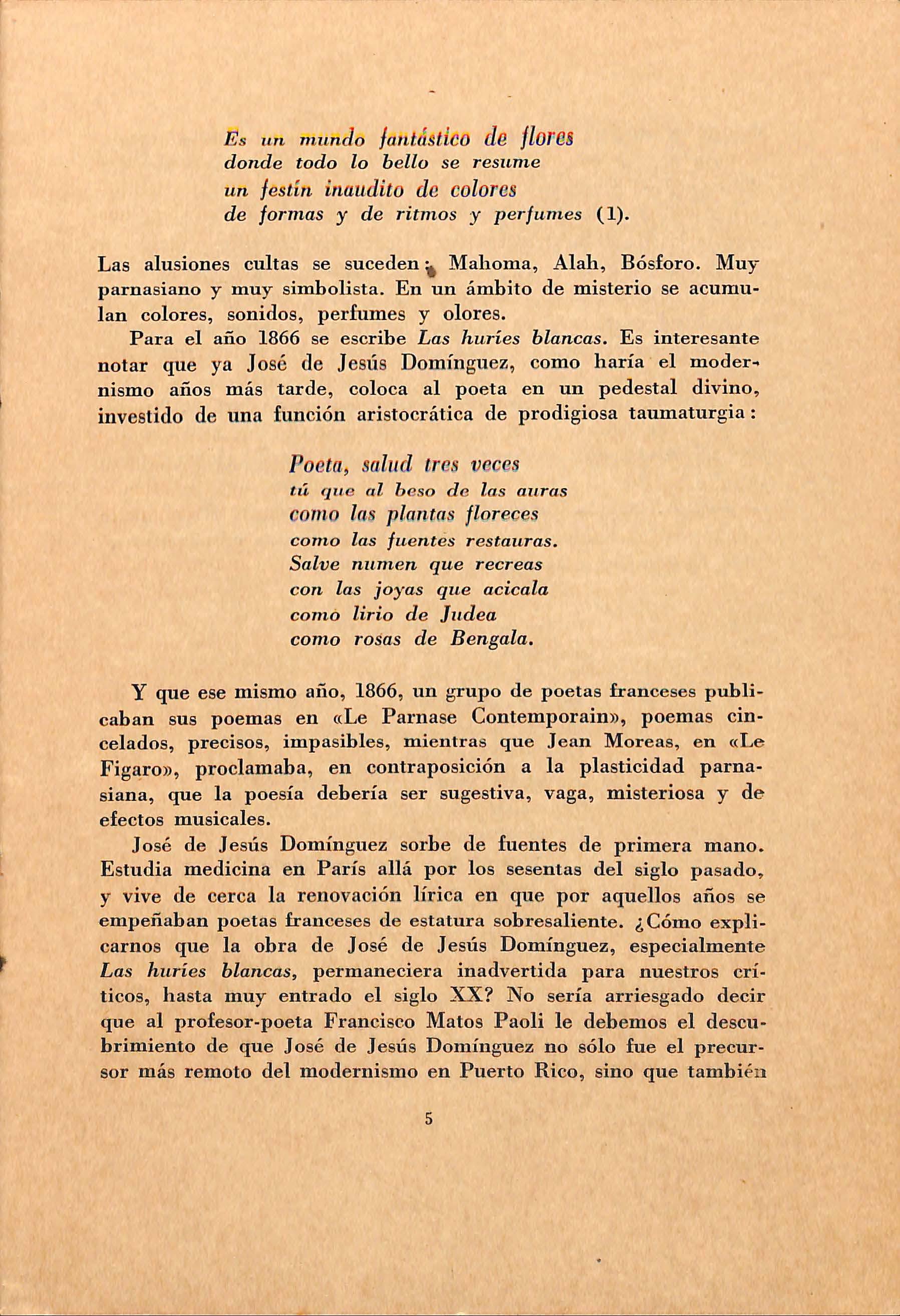
¡;;s un mun d o fant lts tlc o de fl 01 as donde todo lo bello se reszime un f estfrt inaudito de co lor es de formas y de ritmos y per/U1nes (1).
Las alusiones cultas se suceden :. Mahoma, Alah, Bósforo. Muy parnasiano y muy simbolista. En un ámbito de misterio se acumulan colores, sonidos, perfumes y olores.
Para el año 1866 se escribe Las huríes blancas. Es interesante notar que ya Jo sé de Je sú s Domínguez, como haría el nismo años más tarde, coloca al poeta en un pedestal divino , investido de una función ari stocrática de prodigiosa taumaturgia :
Po eta, sa lud tres veces
tú qu e al b eso d e la s auras 0 011t0 la s pla.nt(lS floreces como las fu e ntes r es tauras. Salve nzimen que recreas con las joyas que acicala como lirio de Jzidea como rosas de Bengala.
Y que ese mismo año , 1866, un grupo de poetas france ses publicaban sus poemas en ccLe Parna se Contemporain», poema s cincelados, precisos, impa sibles, mientra s que J ean Morea s, en «Le Fígaro », proclamaba, en contraposición a la plasticidad parnasiana, que la poesía debería ser sugestiva, vaga, misteriosa y d e efectos musicales.
Jos é de Je sús Domín g uez sorbe de fuentes de primera mano. Estudia medicina en París allá por lo s sesentas del siglo pasado, y vive de ce rca la renovación lfrica en que por aquellos años se empeñaban poetas franceses d e estatura sobresaliente. ¿Cómo ex plicarnos que la obra de José de Jesús Domínguez, especialmente Las huríes blancas, permaneciera inadvertida para nue st ro s críticos , hasta muy entrado el siglo XX? No sería arriesgado decir que al profesor-poeta Francisco Matos Paoli le d e bemo s el de scubrimiento d e que José de J esús Domínguez no sólo fue el precursor más remoto del modernismo en Puerto Rico, sino que tambi én

<: abría en ju sticia a g ruparlo con l o s mejicanos Guti é rrez Nájara y D ía z Mirón , con e l c olombiano Jo sé A sunción Silv a y con los e uh an o s Jo sé Marti y Julián d e l Casa l s La s huríes blancas y toda la obra d e Jo sé d e Je sú s Domín gu ez r e clama un estudio det e nido ; ·qu e se l e fije definit i v am e nte e n la situa ción hi stórica y dire c ción est étic a a que p e rt e n e ce , y c om o. d es a g r avi 0 artí stico , que el In stitut o d e Cultura Pue rtorriqu e ña , c u ya l abor re g ocija, encuentre e ntr e lo s jóven es mú si c os de es t e paí s uno que compon g a un balle t i n s pira do e n e l po e ma La s hur íes bla.n ca s, de Jos é de Je sú s Domíngu e z.
V o y a r e ferirme a una por c ión d e l a poe sía de José A. Ne g rón Sanjurjo e n la que se a d vi e rte n ati sbo s mod e rni sta s D e la totalida d d e su obr a se ha o cupado e l Dr. An gel Mer g al, en un inten so est udio.
Jo sé A . N eg rón S a njurjo juz ga su propia poesía . En el fondo romá nti co lo c onfi esa . Fid es A mor es ( 2) es po e ma h e lio tran sfundid o d e e se n ci as y pr e se n cia s b ec qu e riana s . . .
E r es t ú... r es plandor i ncipiente
D e un c ielo de ma y o ;
A u.rora r adiant e
D e un día c e r c ano;
Prim avera d e su eños f e li ces ; Otoño de encanto.
La sonri s a d e Dio s qu e se o culta
Tras rica apar ie nc i a
D e amores soña d os
Y o... la bruma qiie sur g e d e l fondo
D e l turbio o c é a no;
D e u n día d e ni e blas
C rep ú sc ulo s p ardo s
Pr im ave ra s in fl o r es; O t oño
D e fr uto s ama r gos;
Soy e l ceño d e im d ios q ue se abre
Tra s f a l sci ap ar iencia
D e sueños log r ados.
6
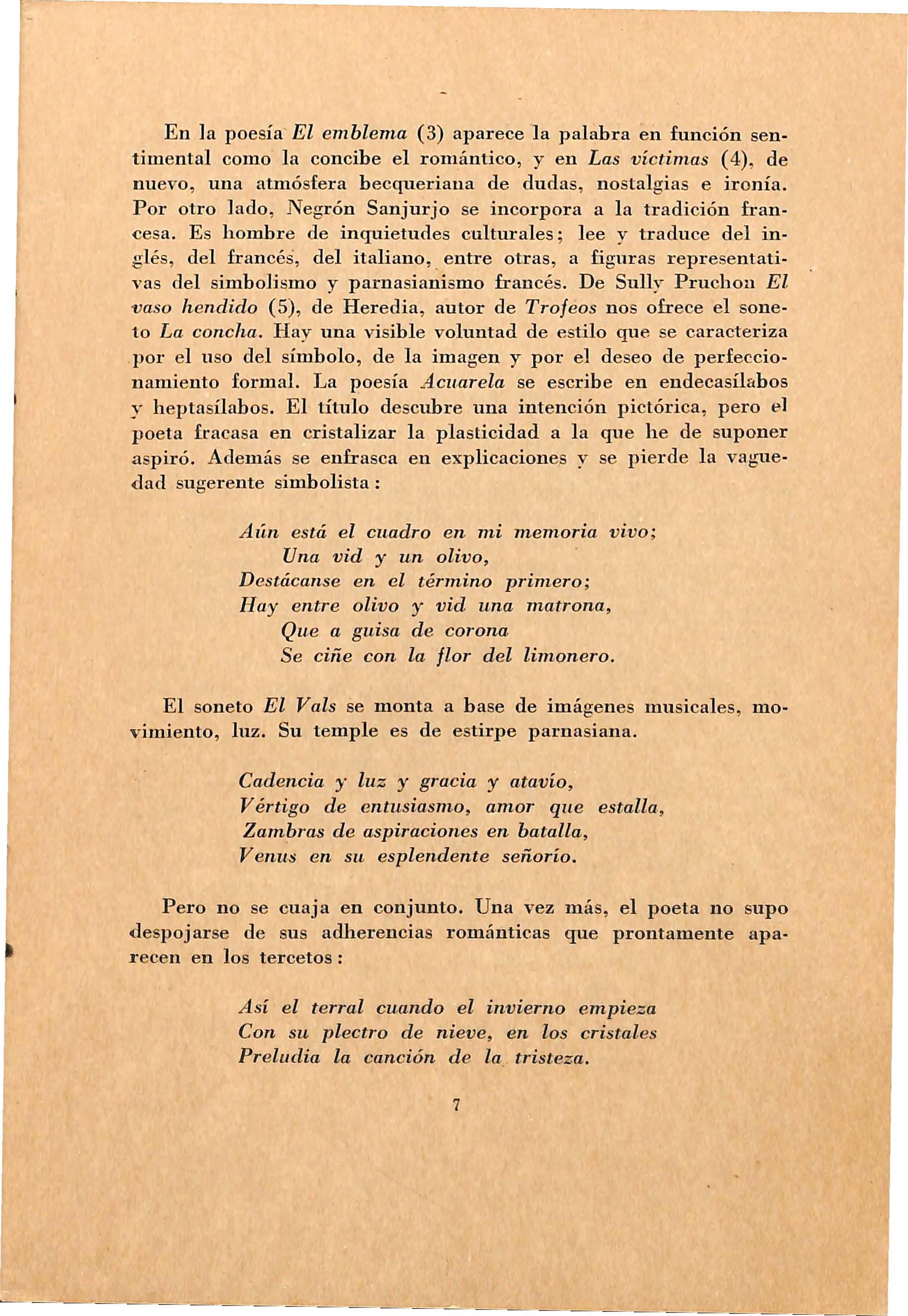
En ]a poe sía El emblema (3) aparece la palabra en función sentimental como la concibe el romántico, y en Las víctimas ( 4), de nu evo, una atmósfera b ec queriana de duda s, no s tal g ia s e ir o nía. Por otro l ad o , Negrón Sanjurjo se incorpora a la tradición francesa . E s hombr e de inqui e tudes culturales; l ee y tradu ce d el ing l és, d e l francés, del italiano , . entre otras , a fi guras r e pre se ntativas del simbo]i smo y parna siani s mo fran cés . De Sully Pruchol.l El vaso hendido (5) , de Her e dia , autor de Trof e os no s ofrece el so neto La concha Hay una visible v oluntad de estilo que se caracte riza por e ] u so d e l símbolo , de la imagen y por e1 d ese o de p e rf ecc ionami e nto formal. La po es ía A cuarela se escribe en endecasílabos y heptasílabos. El título de scubr e una intención pictórica, pero e] poeta fracasa e n cristalizar la pla s ticidad a la qu e h e de s upon e r as piró. Además se enfrasca en explicaciones y se pierde la vaguedad su ge r e nt e simbolista :
Aún está el cziadro en nii m.enioria vivo;
Una vid y un olivo,
D estác anse e n el término primero; Ha y e ntr e olivo y vid una matrona,
Qu e a guisa de corona
Se ciñe con la flor del limon e ro.
El soneto El Vals se monta a ba se de imá ge ne s mu si ca l es, mov í miento , luz. Su temple es de estirpe parna s iana.
Cad e ncia y luz y gracia y atavío , Vértigo de entusia.smo, amor que estalla, Zam .bras de aspiraciones en batalla, Venus en su es pl e ndente señorío.
Pero no se cuaja en conjunto. Una vez má s, el poeta no s upo despojarse de s u s adherencias romántica s que prontamente apa· r ece n e n lo s tercetos :
Así e l t e rral cuando e l invierno em pie:;a
Con su pl ectro de niev e, e n lo s cristales
Preludia la canción de la tristeza.
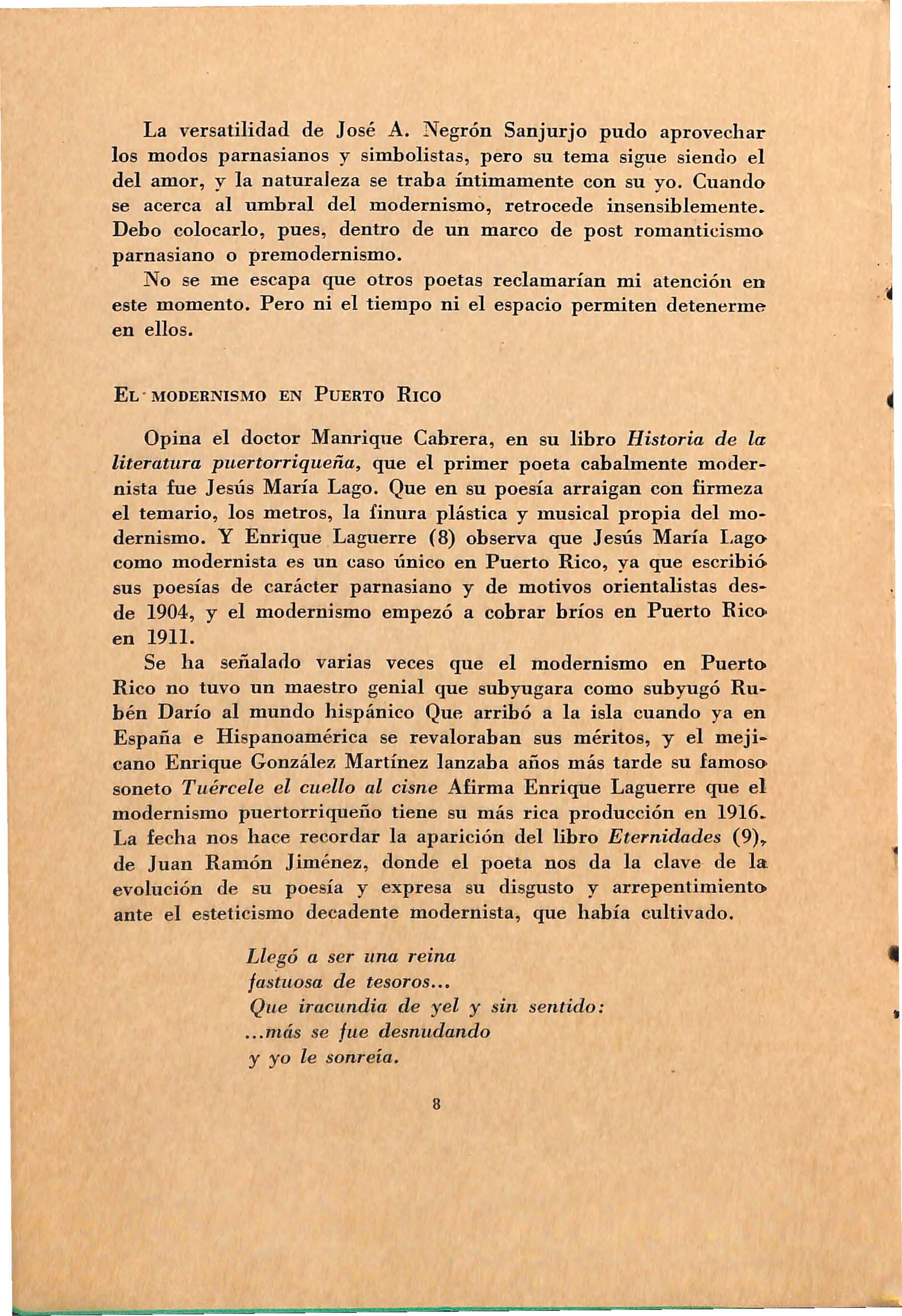
La versatilidad de José A. Negrón Sanjurjo pudo aprovechar los modos parnasianos y simbolistas, pero su tema sigue siendo el del amor, y la naturaleza se traba íntimamente con su yo. Cuando se acerca al umbral del modernismo, retrocede insensiblemente. Debo colocarlo, pues, dentro de un marco de post romanticismo parnasiano o premodernismo.
No se me escapa que otros poetas reclamarían mi atención en este momento. Pero ni el tiempo ni el espacio permiten detenerme en ellos.
Opina el doctor Manriqne Cabrera, en su libro Historia de la literatura puertorriqzieña, que el primer poeta cabalmente modernista fue Jesús María Lago. Que en su poesía arraigan con firmeza el temario, los metros, la finura plástica y musical propia del modernismo. Y Enrique Laguerre (8) observa que Jesús María Lago como modernista es un caso único en Puerto Rico, ya que e scribió sus poesías de carácter parnasiano y de motivos orientalistas desde 1904, y el modernismo empezó a cobrar bríos en Puerto Ric0> en 1911.
Se ha señalado varias veces que el modernismo en Puerto Rico no tuvo un mae stro genial que subyugara como subyugó Rubén Darío al mundo hi spánico Que arribó a la isla cuando ya en España e Hi spanoam é rica se revaloraban sus méritos, y el mejicano Enrique González Martínez lanzaba años más tarde su famoso soneto Tziércele e l cu e llo al cisne Afirma Enrique Laguerre que el moderni smo puertorriqueño tiene su más rica producción en 1916. La fe ch a no s hace recordar la aparición del libro Eternidades (9), de Juan Ramón Jim é nez , donde el poeta nos da la clave de la evolu ción d e su poe sía y expre s a su di sgusto y arrepentimiento ante e l e s tetici smo d ec adente moderni sta, que había cultivado.
Ll egó a se r una r e ina fa stuosa de tesoros ...
Qu e ira c undia d e y e l y s in se ntido: . .. rnás se fu e d e snudando y y o l e sonr e fo.
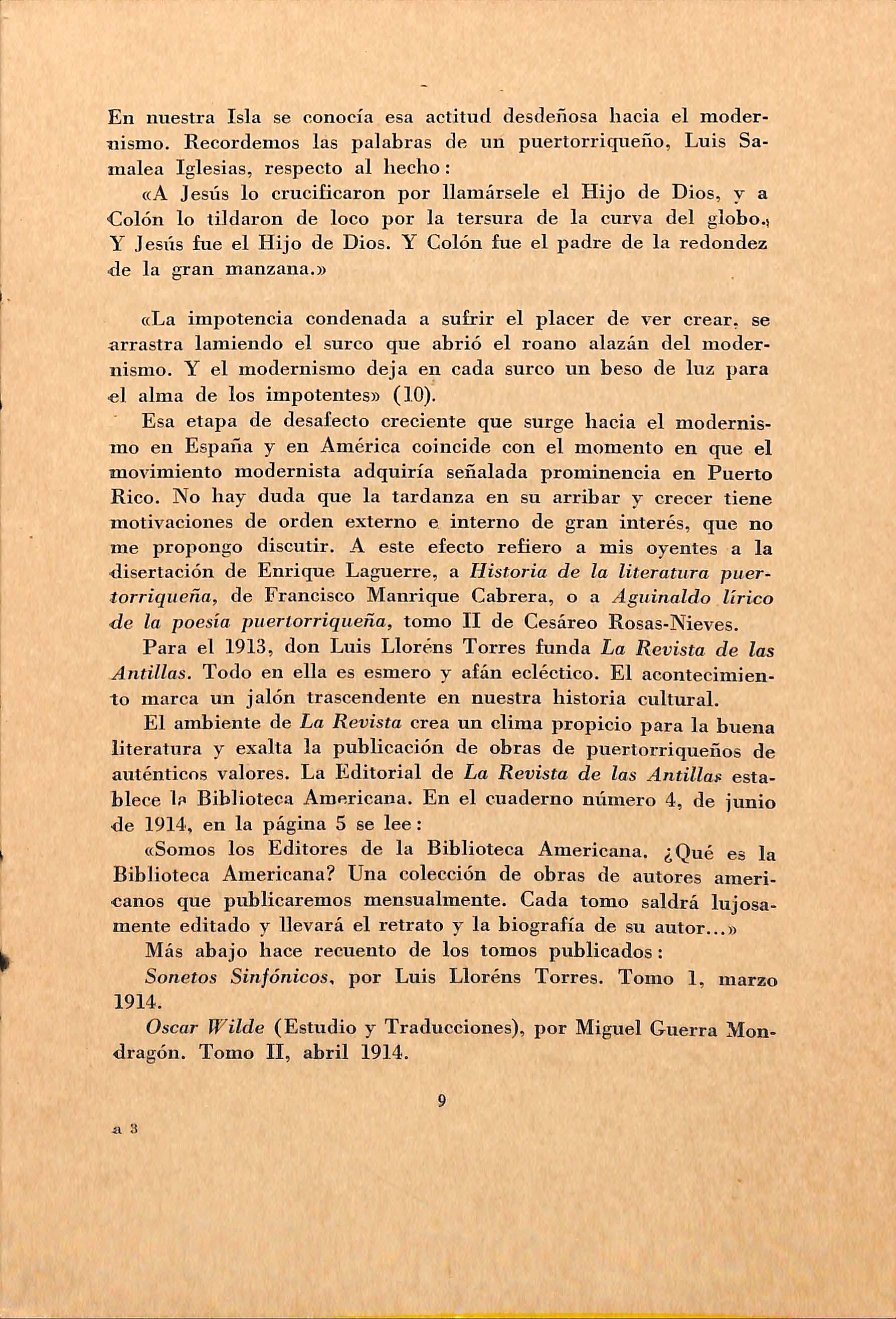
En nuestra Isla se conocía esa actitud desde1íosa hacia el modernismo. Recordemos las palabras de un puertorriqueño , Luis Samalea Iglesias , respecto al hecho :
«A Jesús lo crucificaron por llamársele el Hijo de Dios, y a Colón lo tildaron de loco por la tersura de la curva del globo.i Y Jesús fue el Hijo de Dios. Y Colón fue el padre de la redondez -Oe la gran manzana.))
ccLa impotencia condenada a sufrir el placer de ver crear, se .arrastra lamiendo el surco que abrió el roano alazán del modernismo. Y el modernismo deja e1:1 cada surco un beso de luz para el alma de los impotentes)) (JO):
Esa etapa de desafecto creciente que surge hacia el modernismo en E s palÍa y en América coincide con el momento en que el movimiento modernista adquiría señalada prominencia en Puerto Rico. No hay duda que la tardanza en su arribar y crecer tiene motivaciones de orden externo e interno de gran interés, que no me propongo discutir. A este efecto refiero a mis oyentes a la ·disertación de Enrique Laguerre, a Historia de la literatu.ra pu er.torriqueña, de Francisco Manrique Cabrera, o a Agiiinaldo lírico de la poesía ¡niertorriqiieíia, tomo II de Cesáreo Rosas-Nieves.
Para el 1913, don Luis Lloréns Torres funda La Revista de las Antillas. Todo en ella es esmero y afán ecléctico. El acontecimiento marca un jalón trascendente en nuestra historia cultural.
El ambiente de La Revista crea un clima propicio para la buena literatura y exalta la publicación de obras de puertorriqueños de auténticos valores. La Editorial de La Revista de las Antilla!' establece l:> Biblioteca AmP.ricana. En el cuaderno número 4, de junio <le 1914 , en la página 5 se lee:
ccSomos los Editores de la Biblioteca Americana. ¿Qué es la Biblioteca Americana? Una colección de obras de autores ameri<:anos que publicaremos mensualmente. Cada tomo saldrá lujosamente editado y llevará el retrato y la biografía de su autor ... l)
Más abajo hace recuento de los tomos publicados : Sonetos Sinfónicos. por Luis Lloréns Torres. Tomo l, marzo 1914.
Osear Wilde (Estudio y Traducciones) , por Miguel Guerra dragón. Tomo II, abril 1914. 9 .a 3
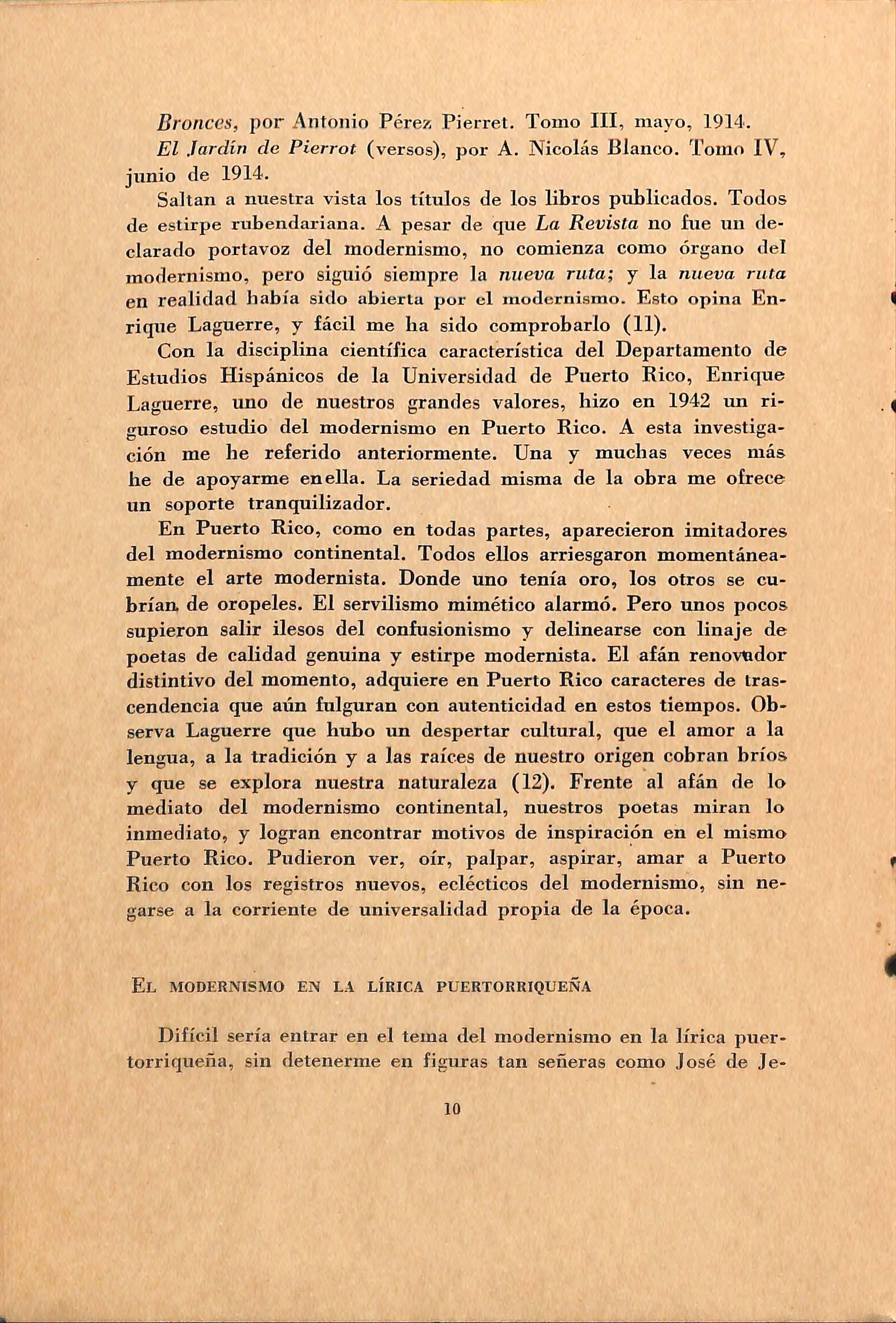
Br o n ces, por A nt o nio P ér ez Pi e rr e t. Tomo Ill , ma y o , 19 14
El .T a rdin d e Pi e rrot (v e r so s) , por A. N icolá s Blan c o. Tomo I V, junio d e 1914
Saltan a nu es tra vi sta los título s de los libros publi c ado s Todo s d e estirp e rub en dari a n a A p es ar d e que La R e vista no fu e un d e · clarado porta v oz del moderni smo , no comienza como ór ga no d e l m o d er ni smo , p e ro si g uió si e mpr e la nziev a ruta; y la nu e va ruta e n realidad había sido abi e rta por e l m o d er ni sm o . Esto o pin a E nrique Laguerre, y fácil me ha sido comprobarlo (11).
Con la disciplina científica característica del Departamento de E studios Hi spánicos de la Univer sidad d e Puerto Rico, Enrique
La g u e rre, uno d e nue stro s grande s valor es, hizo en 1942 un riguro so estudio del moderni smo en Puerto Rico. A e sta inve s ti gación me he referido anteriormente. Una y muchas veces má s he de apoyarme enella. La seriedad mi sma de la obra me ofr e c e un soporte tranquilizador.
En Puerto Rico , como en todas partes, aparecieron imitadores d e l modernismo continental. Todos ellos arriesgaron momentáneamente el arte moderni sta. Donde uno tenía oro, los otros se cubrían de oropeles. El servilismo mimético alarmó. Pero unos pocos supieron salir ilesos del confusionismo y delinearse con linaje de poetas de calidad genuina y estirpe modernista. El afán renovndor di stintivo del momento, adquiere en Puerto Rico caracteres de trasc enden cia que aún fulguran con autenticidad en estos tiempos. Obser v a La guerre qu e hubo un de spertar cultural , que el amor a la len gua, a la tradición y a las r a íce s d e nu es tro orig e n c obran brío s y que se ex plora nue stra natur a l eza (12). Fr e nt e ' al af á n de lo m e di at o d e l mod e rni smo contin e ntal , nue stro s po eta s mir a n lo i nme dia t o , y lo gran e n c ontrar moti vo s d e in spiración e n e l mi smo P ue rto Ri c o. Pudi e ron ver , oír , palpar , a s pirar, amar a P u e rto Rico con l os r eg i stro s nuev o s, e cl écti c o s d e l mod e rni smo , sm negarse a l a c o rrie nt e de uni ve r sa lid a d pr o pi a d e la é po ca
EL MODERNlSMO EN LA L ÍR I CA PUERTO R RIQUEÑA
Difícil sería entrar en el tema del modernismo en la lírica p u ertorriqu e ña , sin detenerme en figuras tan señeras como Jo s é de Je-
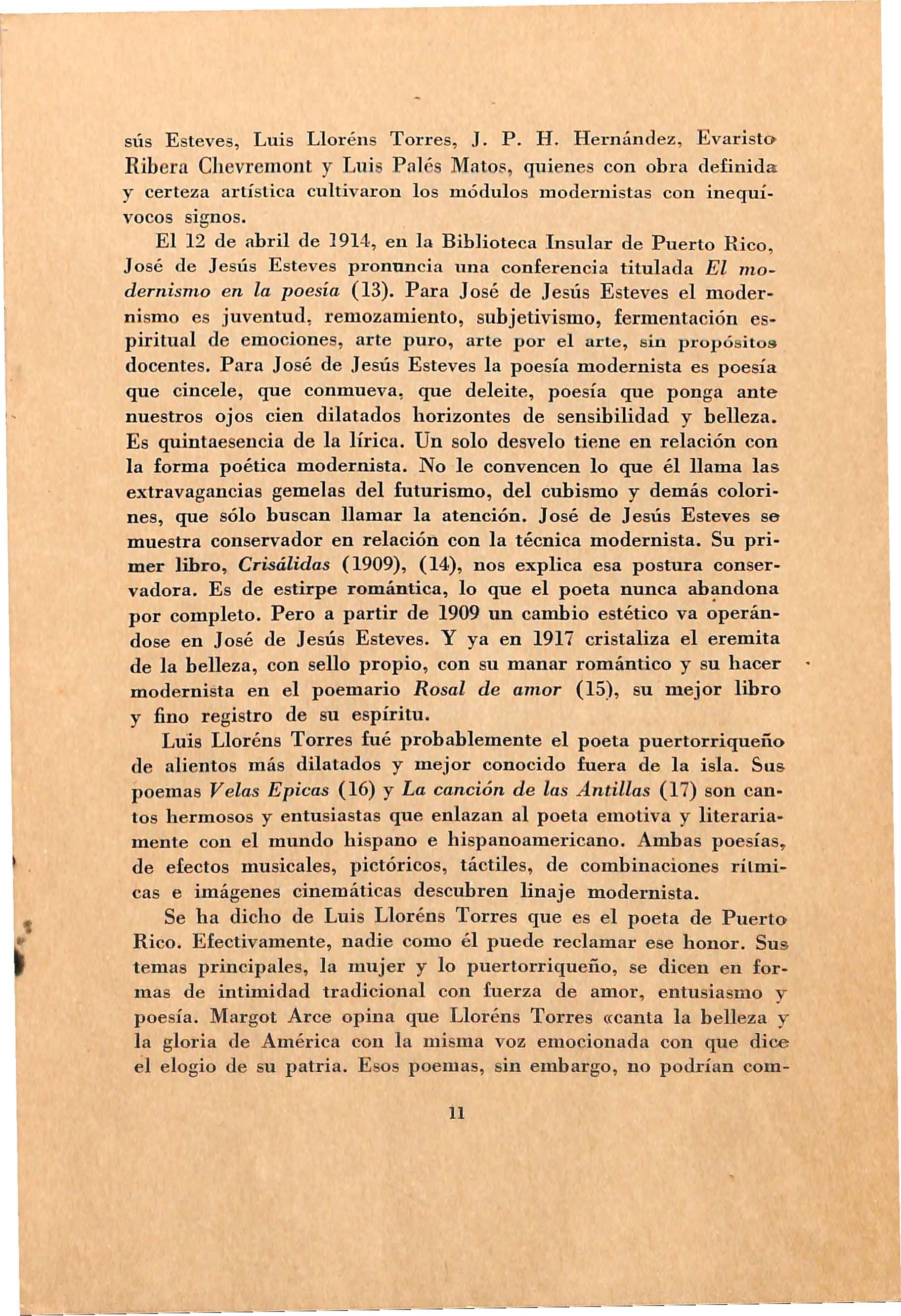
sú s E s te v ea, Lui s Llor é n s T o rr es, J. P. H . H e rn á nd ez, Evar i s t o
Rib e r a Ch ev r e mon t y L ui Pa l és Ma to s, qui e n es con obra d efinid a y cert e za artí s ti c a cultiv aron lo s m ó dulo s mo de rni s t as co n in e quívo c os si gno s
El 12 d e abril de l 9 14, e n l a Bih1iot eca In sular d e Pu e rto Ri co, Jo sé d e J es ú s E st eves pronun ci a una c onfer e n ci ia titulad a El m od e rni s mo e n la po es ía (13). Para Jo sé d e Je sú s E st e v es e l m o d e rni sm o es juve ntud , r e moz a mi e nto , subj e tivi smo , f e rmenta ción espiritual d e e mocion e s, ar t e puro , a rt e por e l a rte , sin prop ó sit os do ce nte s . Para Jo sé de Je sú s E ste v es la poe sía moderni sta e s p oesía que cincele, que conmueva , que d e leite, poe sía que pon g a ant e nuestros ojos cien dilatado s horizontes de sen sibilidad y belleza. E s quintae sen cia de la lírica. Un s olo d esvelo tiene en r e lación con la forma poética modernista. No le convencen lo que él llama la s extravagancias gemelas del futurismo , del cubismo y demás colorines, que sólo buscan llamar la atención. José de Jesús Esteves se muestra conservador en relación con la técnica modernista. Su primer libro, Crisálidas (1909), (14) , nos explica esa po stura conservadora. E s de estirpe romántica , lo que el poeta nunca abandon a por compl e to. Pero a partir de 1909 un cambio e stético va do se en José de Je sú s E steve s . Y ya en 1917 cri s taliza el eremita de la belleza , con sello propio, con su manar romántico y su hace r mod e rni sta en el poem a rio Rosal d e amor (15) , su m e jor libro y fino r eg i stro d e su e spíritu.
Ltii s Llor é n s Torre s fué probablemente el poet a pu e rtorriqueño d e ali e nto s má s dila ta do s y mejor conocido fuer a d e l a i sl a Sus poema s Vela s E pi c as ( 16) y La canción de la s A nt i lla s ( 17) son c anto s h e rmo so s y e ntu si ast a s qu e e nla zan a l po eta em otiva y lit era riam e nte co n e l mundo hi spano e hi spanoam e ri c ano. A mb as po es ía s . de e fe c to s mu si c al es, p i c tórico s, tá ctile s, d e c o m bin aci o nes r íLm icas e i má ge n es c in e m á ti cas de sc ubr e n lin a j e mod e rni st a .
Se h a di cho d e Lui s Llor éns T orr es qu e es el po e t a d e P u e r to Ri co. Efectivamen t e, nad i e como é l p u ede r eclama r ese h on or. Sus t emas princi pa l es, l a mu j er y l o puerto r r i queño, se d i cen en formas d e intimid a d trad i cional con fuerza de amor, en tu ia mo y poe sía. Margot Arce opina que L l oréns Torres cccanta la belleza y l a gloria de América con la mi ma voz emoc i onada con que dice el elogio de su patria. E os poemas, si n embargo , no podrían com-
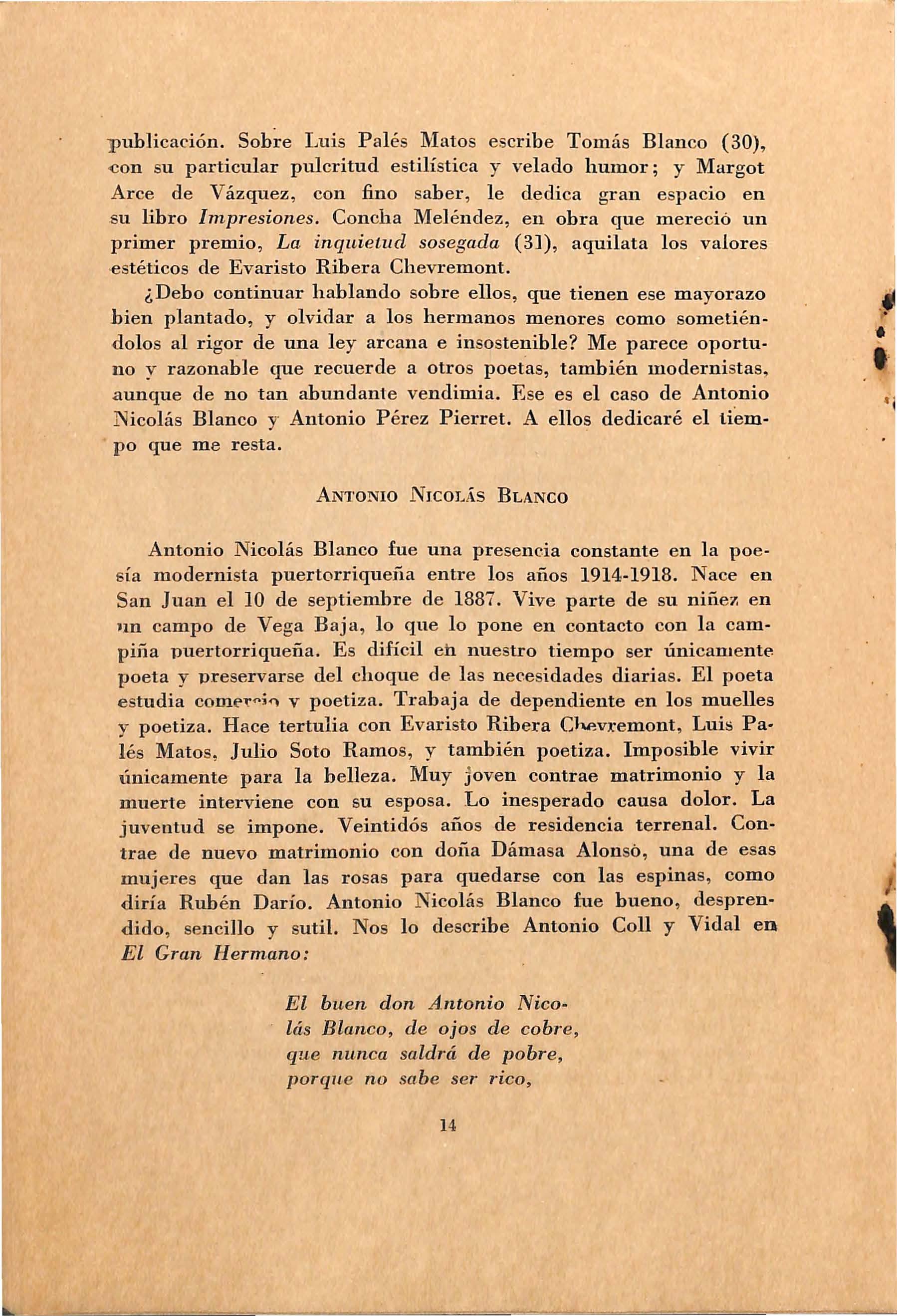
p ublicación . Luis Palé s Matos esc ribe Tomás Blanco ( 30) , -con su particular pulcritud estilística y velado humor; y Margot A rce de Vázquez, con fino saber , le dedica gran espacio en s u libro Impresiones Concha Meléndez, en obra que mereció un primer premio , La i nquielllcl sosegcida (31), aquilata los valores -estéticos de Evaristo Ribera Chevremont .
¿Debo continuar hablando sobre ellos, que tienen ese mayorazo bien plantado, y olvidar a los hermanos menores como sometiéndolos al rigor de una ley arcana e in sos tenible? Me parece oportuno y razonab]e que recu e rde a otro s poet as, tambi é n moderni s tas , a unque de no tan abundante vendimia . E se es el caso de Antonio N icolá s Blanco y Antonio P ére z Pierret . A ellos dedicaré el tiemp o que me resta.
ANTONIO NICOLÁS BLANCO
Antonio Nicolás Blanco fue una presencia constante en la poesía mo d e rni s ta puertorriquefia e ntr e lo s años 1914 -1918. Nace en San Juan e l 10 de sep ti emb r e d e 1887 . Vive parte de su niñez en 'lll campo de Vega Baja, lo que lo pone en contacto con la campiiia puertorriqueña. Es dificil eh nu estro tiempo se r únicam e nte poeta y preservarse del choque de la s nece sidades diaria s . El poeta estudia comeT"i<i v poetiza. Trabaja de dependiente en lo s muelles y poetiza. Hace tertulia con Evaristo Ribera ChoP.vJ:emont , Luii; Palés Matos, Julio Soto Ramo s, y también poetiza. Impo sible vivir únicame nte para la bel1 e za. Muy j oven contrae matrimonio y la muerte interviene con su e s posa. Lo inesperado causa dolor. La juventud se impone. Veintidós años de re sidencia terrenal. Contrae d e nue vo matrimonio con doña Dáma sa Alon so , una d e esas mujeres que dan las rosas para quedar se con las espinas, como diría Rubén Darío. Antonio Nic olá s Blanco fue bueno, de s prendido , senc il1o y suti l. Nos lo de sc ribe Antonio Coll y Vidal en El Gran Hermano:
El buen don A ntonio Nicolás Blanco, de ojos de co br e, que nunca sa ldrá de pobr e, porque no sa.be ser rico, 14
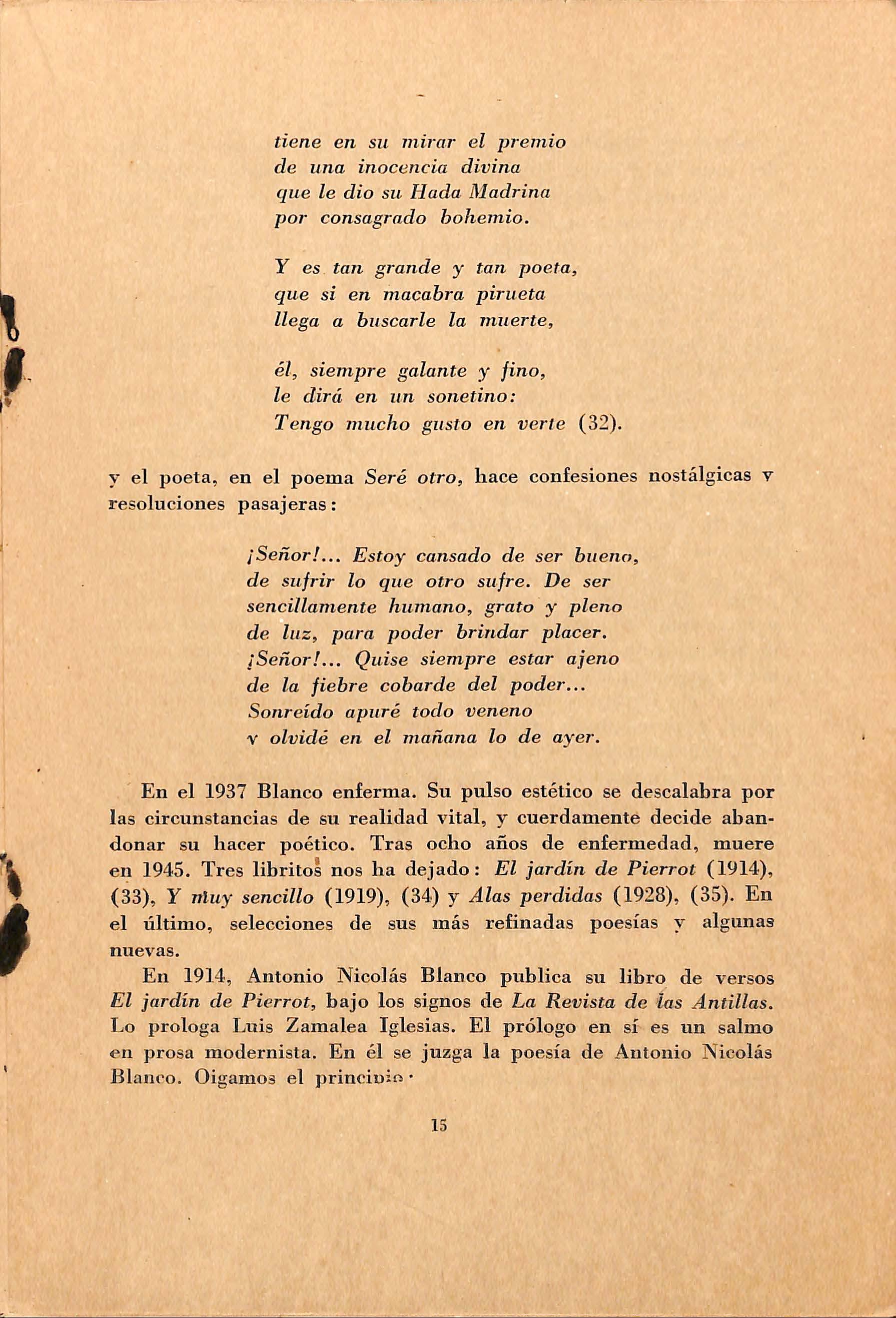
ti e n e en su mira.r e l pr e mio d e una inoc e n c ia divina qu e l e dio su H a da Madr i na por c onsagrado boh e mio.
Y es tan g rande y tan poeta, que si en macabra pirueta ll e ga a bu.s carle la mlbert e ,
é l , siempre galant e y fino, l e d irá en u.n so n e tino: T e ngo mucho g us to en v e rt e ( 32 ).
y e l po e ta , en el poema S e ré otro , hace confe sion es no st á lgicas v 1·es olu cione s pa s ajeras:
j S e ñor! Esto y cansado de s e r bu e no, d e s ufrir lo qzt e otro sufre. D e s e r s e ncillam e nt e humano, grato y pleno d e luz , para poder brindar plac e r. i Señor!... Quis e sie mpre estar aj e no d e la fiebre cobard e del poder ...
S onr e ído apzi r é todo v e n e no v olvidé e n e l mañana lo de a ye r.
En el 1937 Blanco enferma. Su pul so e stético se de scalabr a por la s cir cun stan cia s de su r e alidad v ital , y cuerdamente d ecide abandonar s u hac e r po ético. Tra s ocho años de enferm e dad , muere en 1945. Tr e s no s ha dejado: El jardín d e Pi e rrot (191 4 ) , (33) , Y rriuy s e ncillo (1919) , (3 4) y A las p e rdidas (19 28) , (35). En e l último , selecc ione s d e su s má s refinada s po es ía s y al g unas nu evas .
En 191 4 , A ntonio Nicolá s Blanco publi c a s u libro d e v e r sos E l ja.rd í n el e P i e rrot , bajo lo s si gno s de La R e v ista d e 1La.s A n ti ll as . Lo pro lo ga Lui s Zam a l e a I gl es i as . El prólo go en sí es un sa lm o e n pr o sa m o d e rni sta. En é l se juzga la poesía d e Antonio N i c o l ás B l anco. O igamo s e l p rin ciu !o ·
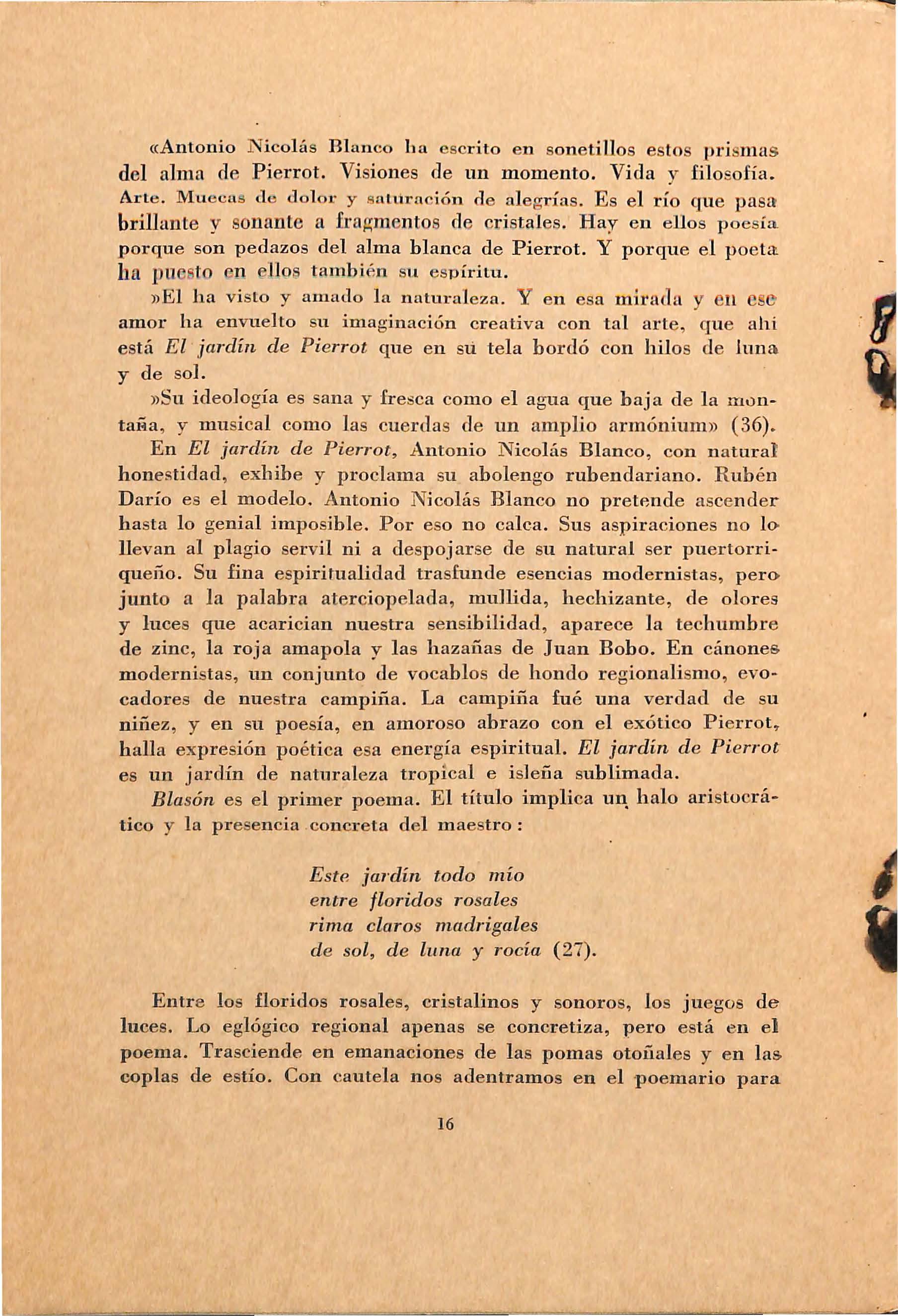
cc Anton i o N i col ás Bl a n co h a escr ito en s onet lll o s e to pr i sma s d e l al ma d e Pi e rr o t. Vi si o n es de u n m ome nto. V id a y fil o so fia. Ar t e Mu e ca s d e do l or y 8a l ura c ión el ale gría s E e l río q u e pa sa brill ante y onantc a fragm e nto s rl e cr i st a l e s . Hay en e ll o s po e s í a p orq u e son peda zo s de l alm a bl a n ca d e P i err o t. Y p or qu e el po e t a h a pu esto er1 e llo s tam bi é n su e s pí r itu .
)) El ha vi s to y amado l a n a tural e za . Y e n es a mirada y e n CSC' amor ha envu e lto su ima g in a ción creati v a c on ta l art e, q u e a h i está E l Jardín d e Pi e rrot que en su t e la bordó con hilo s d e lu n a y de sol.
>lSu id e ol ogía e s san a y fr e8 ca como el a gu a que baja d e la m untaíia , y mu si c al como l as c u er da s d e un am p l io arm óniu m» (36) .
En El Jardín de P i err ot , Ant o nio N icolá s Blanco , con n a tur al hone stidad , exhib e y p roclam a su ab o l e n g o ruh e ndar ia no . R u bé n
D arío e s e l mod e lo . A ntoni o N ic o lá s Blanco no pret1md e a s c e nd e r ha s ta lo ge nia l impo sibl e . Po r es o no calca. Su s a s pira c ion es no l o lle van al pla g io ser vil ni a d es poj ar se de su natural se r pu er torriqu e ño. Su fina e spiritualidad tra sfund e e se ncias moderni sta s, pero junto a l a p a labr a at e rciop e lad a , mullida , h e chizante, de ol o r es y luce s que acari c ian nue s tra se n sibilidad , apar e ce la t echumbr e de zinc , la r oja amapola y la s hazaña s de Juan Bobo. En cánone s mod e rni ta s, un conjunto de vo c ablo s d e hondo r e gionali s mo , ev ocadore s de nue stra campiña . La c a mpiña fué u na ve r dad de s u niñez , y en su poe sía, e n amoro so abrazo con el exótico Pi e r r o t , halla ex pre sión po é tica e sa e ner g ía e spi r itual. El jar d ín de Pi e rrot es un jardín ele natural e za trop i cal e i sleña sub limada
Bla són es e l primer po e ma El titulo im pl ica halo ar i s to c r ático y la p re s e n c ia c oncr e ta d e l ma es t r o :
EstP. jardín todo mío e ntre f lo r idos ro s a l es rima claro s madr igales d e sol, de l u na y rocía (27).
Entr e lo s floridos ro s ale s , cri stalinos y sonoro s , l o s j uego s de luce s . Lo egló gico r e gional apena s se concr etiza, µero está e n el poema. Tra sciende en emanaciones ele l as pomas otoúal e s y e n l a s copla s de e stío. Con c aute la no s ad e ntramos e n e l poemario para 16
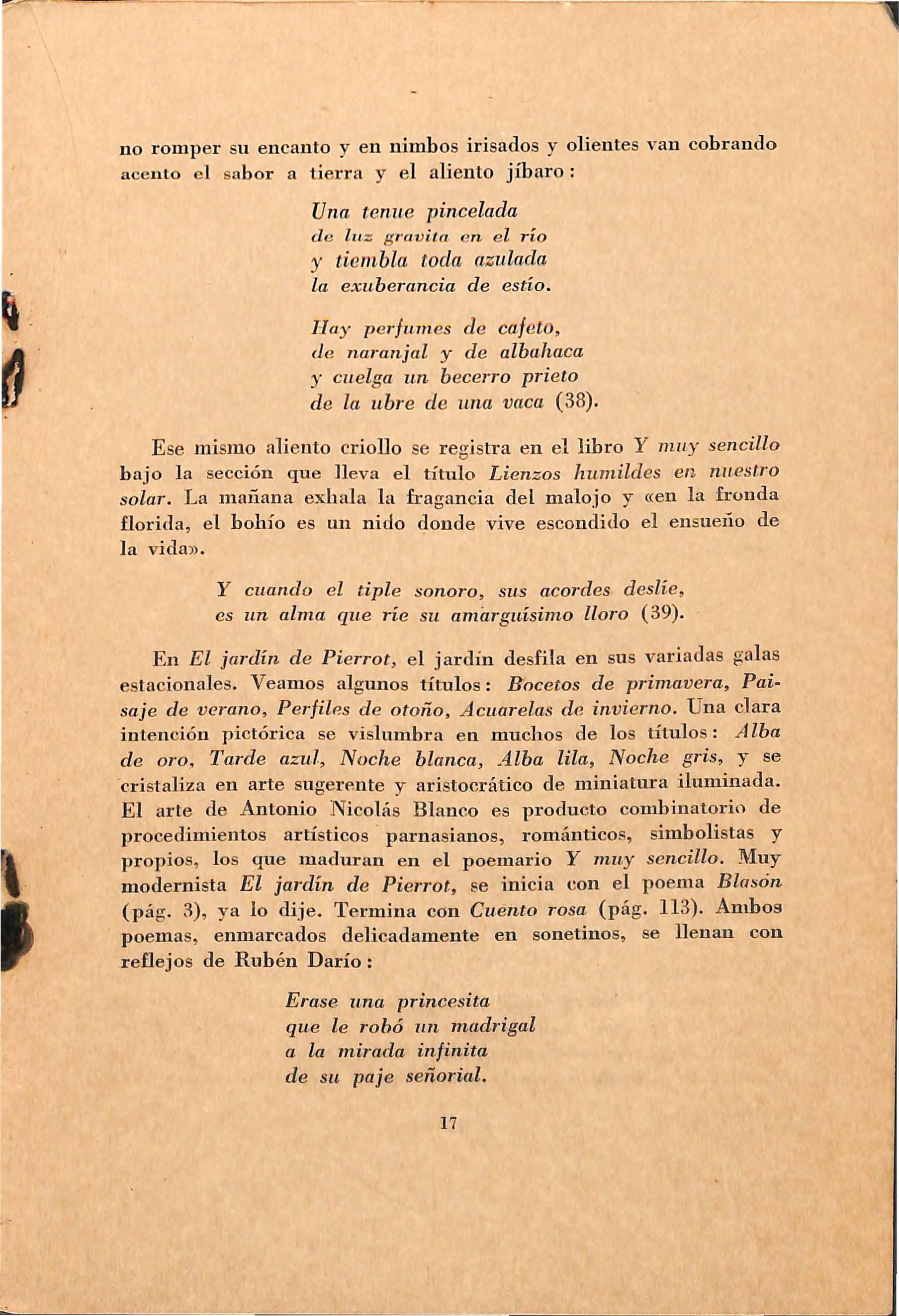
no romp e r su encanto y en nimbos irisados y oliente s van co b rando ac e nto e l s abor a tierra y el aliento j íbaro :
Una, t e nu e pince l ada el e lu,z g ra v it-a, e n e l río y ti e ni bla t oda az ula.da la exube r ancia de estío.
Ila y p e rfwn es d e caf e t o , J e naranj a l y d e albaha ca y c zi e l ga zi n b ec e rro pri e to d e la ubr e d e n1ia v aca (3 8).
E se mi smo ali e nto cr iollo se r eg i s tr a e n e l libro Y mu y s en cill o bajo l a sección qu e ll eva e l título Li enz os h umi l d e s en nn es tr o sofor . La mai1ana e x hal a la fra g an c ia d e l malojo y cce n la frond a florid a, el bohío es tm nido donde v i ve esco ndido el e n su e ño de la v id a>) .
Y cuand o e l t ipl e .sonoro , su s acor de s des l íe, e s un alma qu e rí e s u amarguísimo lloro ( 39).
En El j ardín d e Pi e rro t, e l jardín d es fila e n s u s va ri a d as es ta ci o n a l es . V e amo s a l g uno s título s : Boc et os de p r i mave ra, Paisaj e d e ve rano, P e rfil es d e oto iío, A cuar e la s d e i n vie rn o U n a cl a ra i nten ci ón p ict órica se vi slumbra e n mu cho s d e lo s títul os : A lba de oro , Tarde a z ul, N o ch e bl anca, A lba lila , Noch e g ri s, y se cri st a liza e n art e s u ge r e nt e y ari stocrá t ico d e min i a tura i l umin a da. El a rt e d e A ntonio N i c olá s Blanco e s produ cto c ombin ato rio d e procedimi e nto s artí stico s · parna siano s , rom á ntico s, simboli sta s y propio s , lo s qu e maduran e n e l po e mario Y mz ty se n ci llo. Muy moderni sta El jardín d e Pi e rrot , se ini c i a c on e l poe m a Blas ón (pá g . 3) , ya lo dije. T e rmina con Cu e nto rosa (pá g . 11 3). A mbo s po e m as, e nmarcado s delicadamente en sonetino s, se ll e nan con r e fl e jo s de Rub é n Darío :
Eras e lbna prin c esita qu e l e robó 11 n madrigal a la mirada infinita d e su paj e s e ñorial
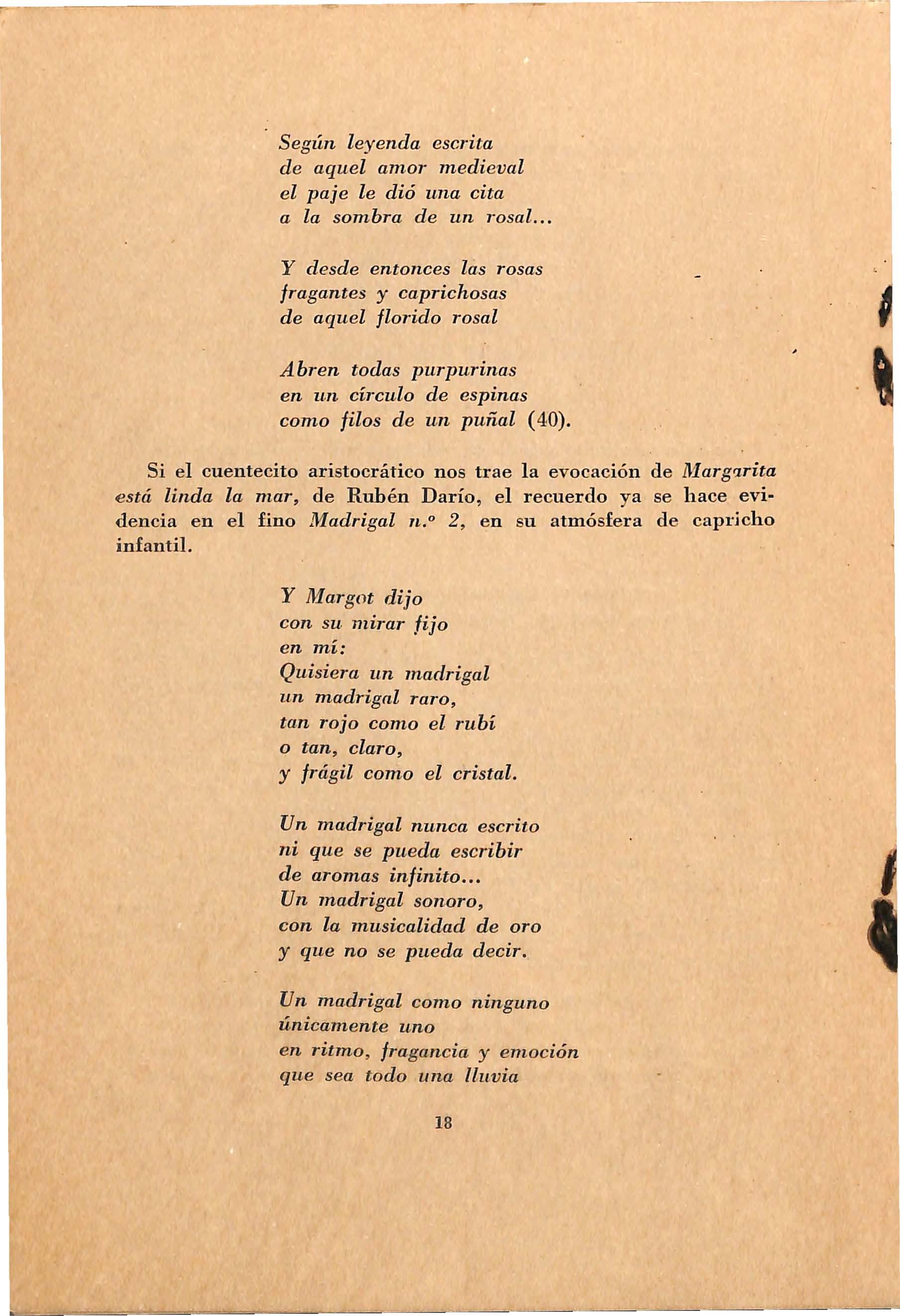
Según leyenda escrita de aquel amor medieval el paje le dió una cita a la sombra de un rosal
Y desde entonces las rosas fragantes y caprichosas de aquel florido rosal
Abren todas purpurinas en un círculo de espinas como filos de un puñal ( 40).
Si el cuentecito aristocrático nos trae la evocación de Marg'Jrita e stá linda la mar, de Ruhén Darío, el recuerdo ya se hace evidencia en el fino il1adrigal n. 0 2, en su atmósfera de capricho infantil.
Y Margot dijo con su mirar .fijo en mí:
Quisiera un madrigal un madrigal raro, tan rojo como el rubí o tan, claro, y frá gil como el cristal.
Un madrigal nunca escrito ni que se pueda escribir de aromas infinito •.. Un madrigal s01wro, con la musicalidad de oro y que no se pueda decir.
Un madrigal como ninguno únicamente uno en ritmo , fragancia y emoción que s e a todo una lluvia
18
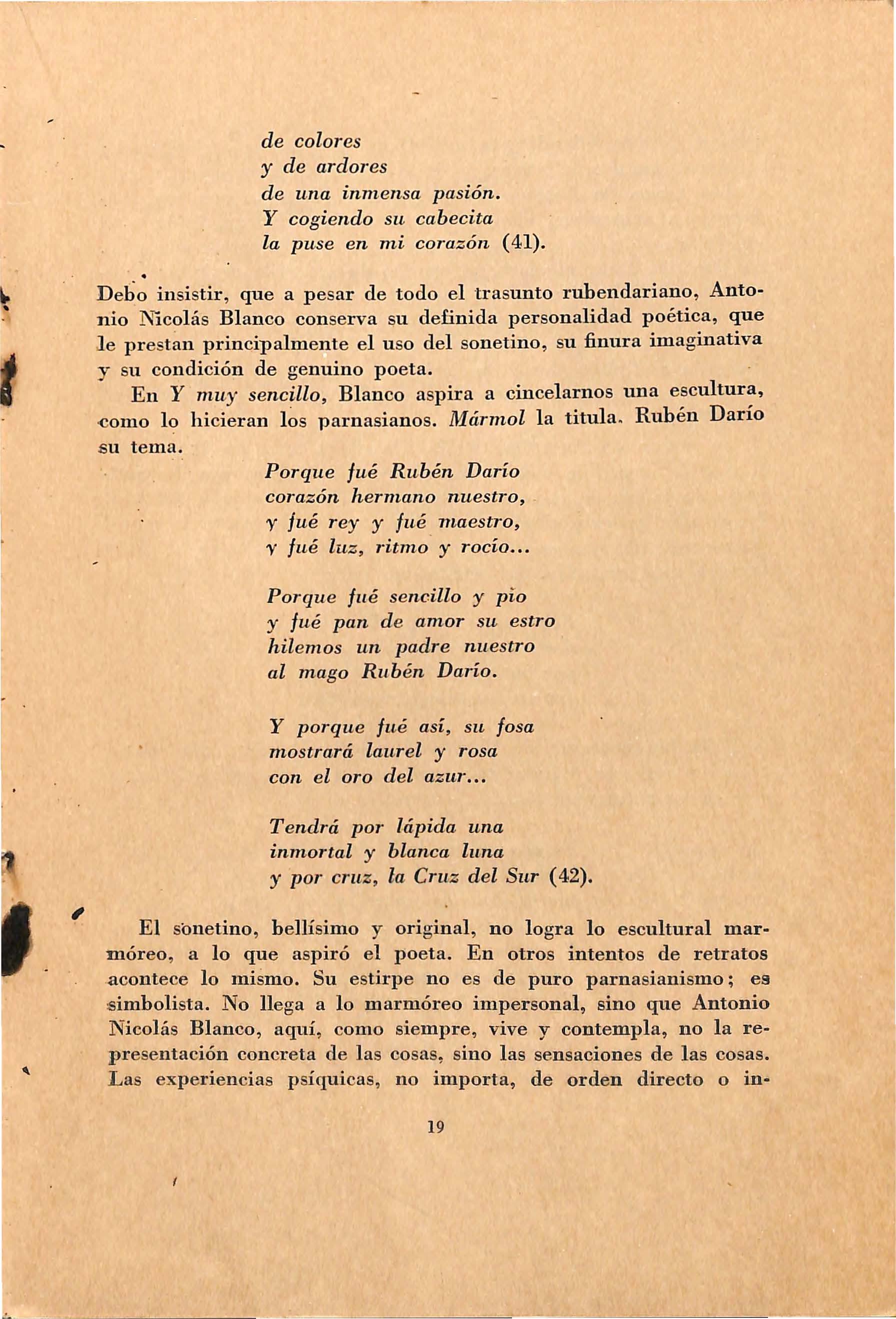
, de colores y de ardores de una inniensa pasion. Y cogiendo su cabecita la puse en mi cora z ón ( 41).
Debo insistir, que a pesar de todo el trasunto rubendariano , Antonio Nl.colás Blanco con serva su definida personalidad poética, que le pre stan principalmente el u so del sonetino, su finura imaginativa y s u condición de genuino poeta.
En Y mny sencillo, Blanco aspira a cincelarnos una escultura, ·como lo hicieran parnasianos. Mármol la titula Rubén Darío s u tema.
Porque fué Riibén Darío corazón herniano nuestro, y Jné rey y fzié maestro, y fué luz, ritmo y rocío
Porque fué sencillo y pio y Jué pan d e amor su estro hilemos un padre nuestro al mago Rubén Darío.
Y porque fué así, sii fosa mostra rá laurel y rosa con el oro del aznr ...
Tendrá por lápida nna inmortal y blanca lu.na y por cru z , la Crnz del Sur ( 42).
El sonetino , bellí simo y original, no logra lo escultural marmóreo , a lo que aspiró el poeta. En otros intentos de retratos acontece lo mismo. Su e s tirpe no es de puro parna sianismo; es s imboli sta. No llega a lo marmóreo impersonal, sino que Antonio Nicolás Blanco, aquí , como siempre, vive y contempla, no la re1n ese ntación concreta de la s c o s a s , sino las s e nsacione s de las co sas. L a s ex p e rien cia s p síqui c as , no importa , de orden directo o in-
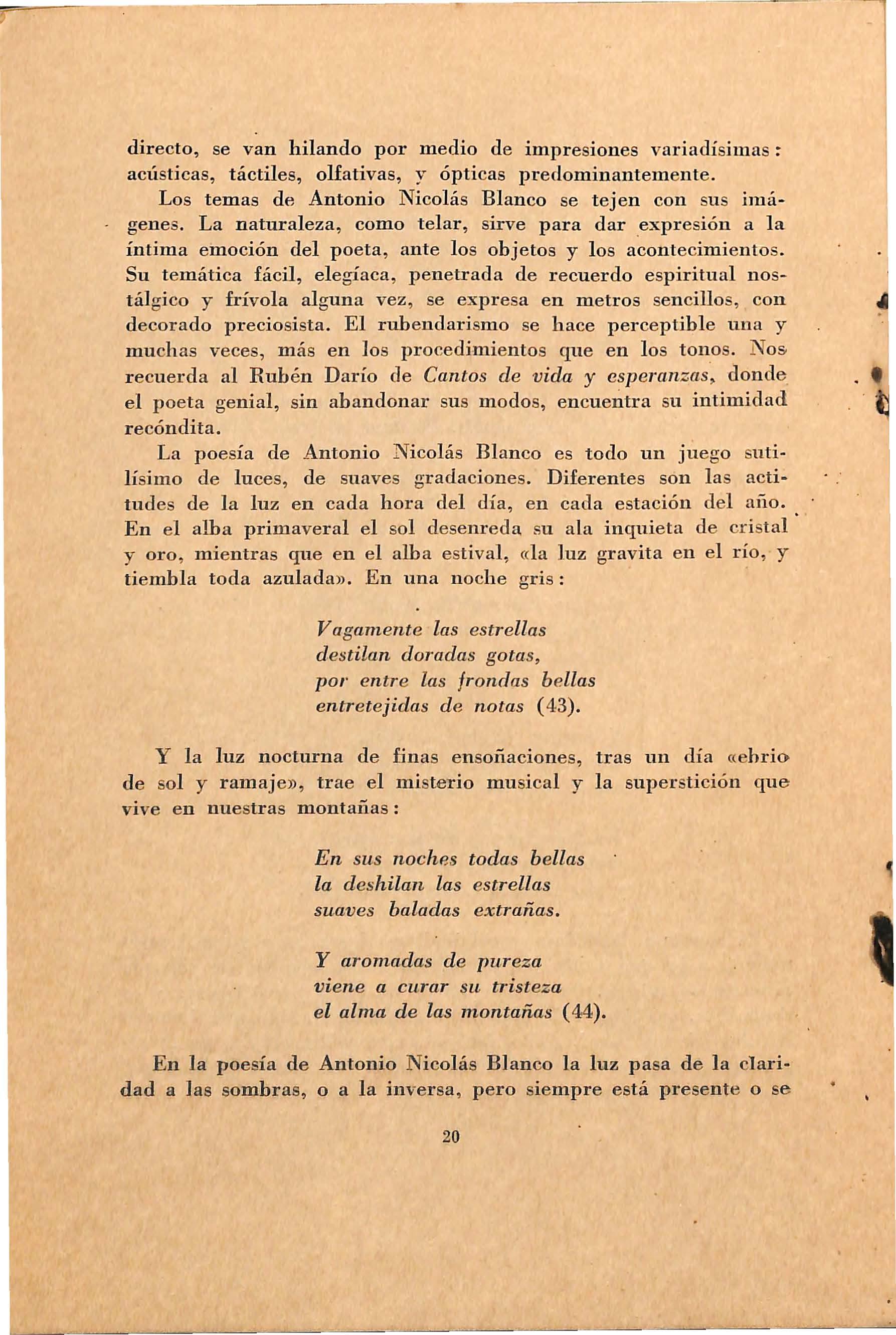
directo, se van hilando por medio de impre siones variadísimas : acú sticas, táctiles, olfativas, y ópticas predominantemente.
Los temas de Antonio Nicolás Blanco se tejen con su s imágenes. La n aturaleza, como telar, sirve para dar expresión a la íntima emoción del poeta, ante lo s objetos y los acontecimientos. Su t e mática fácil, elegíaca, penetrada d e recuerdo espiritual no stálgico y frívola alguna vez, se expresa en metros sencillo s, con deco rado preciosista. El ruh en dari smo se hace perc eptib l e una y mu chas veces, más en los procedimientos que en lo s tonos. Nos. re cuerda al Ruhén Darío de Cantos de vida y espera.nz as, donde el poeta genial, sin abandonar sus modos, encuentra su intimidad recóndita.
La poesía de Antonio Nicolás Blanco es todo un juego suti · lísimo de luces, d e suaves gradaciones. Diferentes son las actitudes de la luz en cada hora del día, en cada estación del año. En el alba p r i maveral el sol desenreda su a la inquieta de cri stal y oro, mientras que en el alba e s tival, «la luz grav it a en el río, y tiembla toda azulada». En una noche gris :
Vagamente las estrellas destilan doradas gotas, por entre las frondas bellas entrete jida s de notas ( 43)
Y la luz nocturna de finas ensoñaciones, tras un día c<ehri<> de sol y ramaje>>, trae el mi s terio musical y la sup er tición que vive en nuestras montañas :
En sus noclu:is todas b e lla s la deshilan las estre llas suaves baladas extrañas.
Y aromadas d e pur eza viene a cura r su tl'isteza el alma de las montañas ( 44 ).
En la poesía de Antonio Nicolás BJanco la luz pasa de la claridad a las som br as, o a la inversa, pero siem pr e está presente o se
20
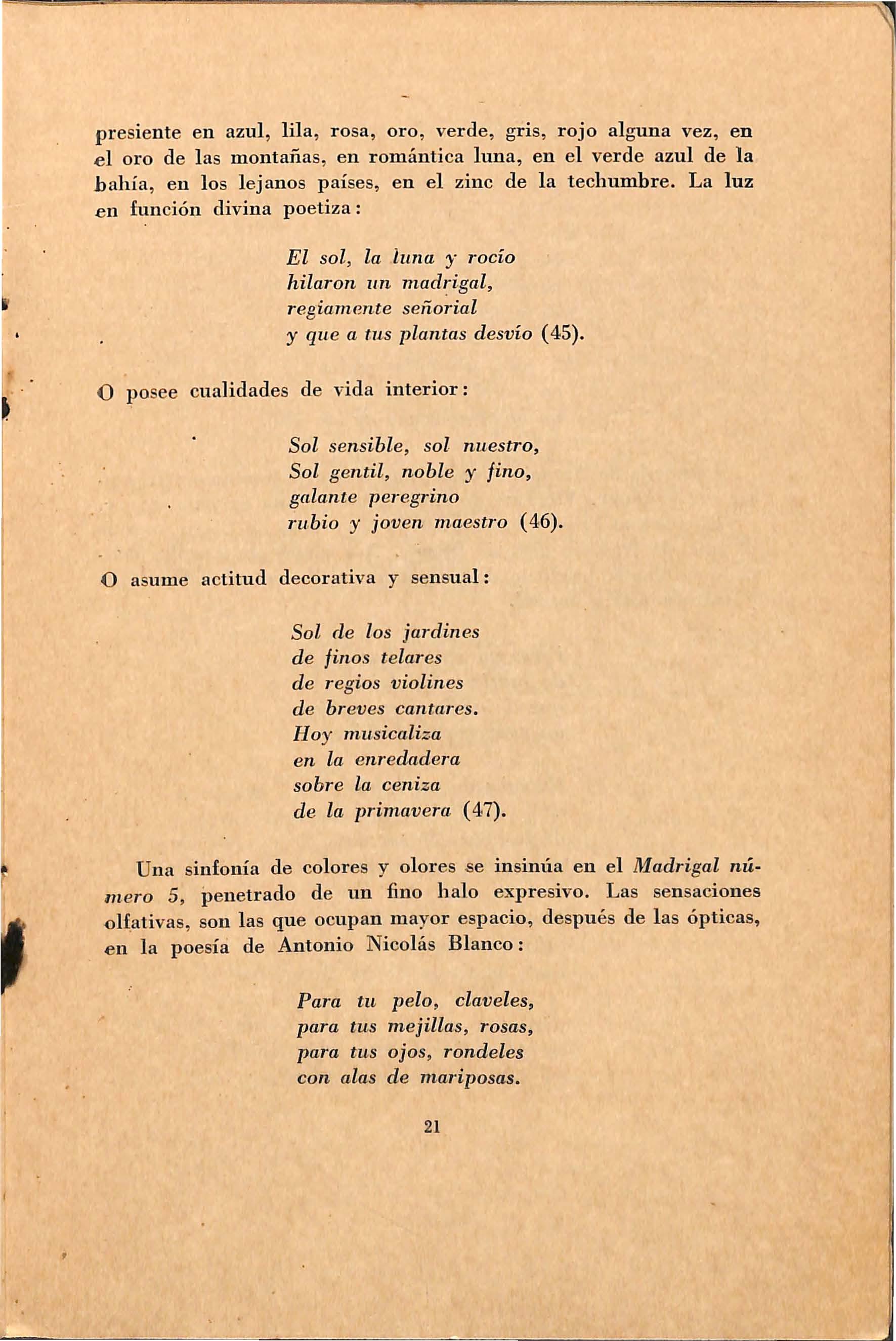
p r e si e nt e e n azul , lila , ro sa , oro , ve rde, gris , rojo alguna vez , en el oro d e la s montaña s, e n rom á nti c a luna , en e l ve rd e azul d e la bahí a, e n lo s l e jano s paí ses, en e l zin c de la t echumbre. La luz e n fun ción divina po etiz a :
El s ol , la lima y rocío hilaron un madrig al ,
r eg i a m ente se ñori al y q ue a ws pl antas d es vío ( 4 5).
O p o see c u a lid a d es ele "i cl a int e rior:
Sol se n si bl e, sol nuestro, Sol ge ntil , nobl e y fino, g alant e p e r egr i no rubi o y jo ve n ma estro ( 46).
O a sum e ac ti t ud d ec or at i va y se n su a l:
So l d e lo s j ard i n es
d e f i n os te l ar es
d e r egi o s vio l i n es
d e br eves c an t ar es.
H oy m usica l iz a
e n l a. e nr e da de ra
s o b r e l a ce n iz a d e la pr i m ave ra ( 47).
Una sin fo nía d e c ol o r es y ol o r es se in sinú a e n e l Mad r iga l nzímero 5, pe n etr a do d e un fi n o h alo ex pr esi vo . L a s se n sacio n e s son l as qu e ocu pan m ay or es p acio , d es pu és d e las ó p tic a s, e n la p oesía d e Antoni o Nico l ás Bla n co :
P ara tl i p e lo , cl av e l es , para tus m e j i lla s, ro sas , para tus o j os, rond e l e s con a l as de m ariposas.
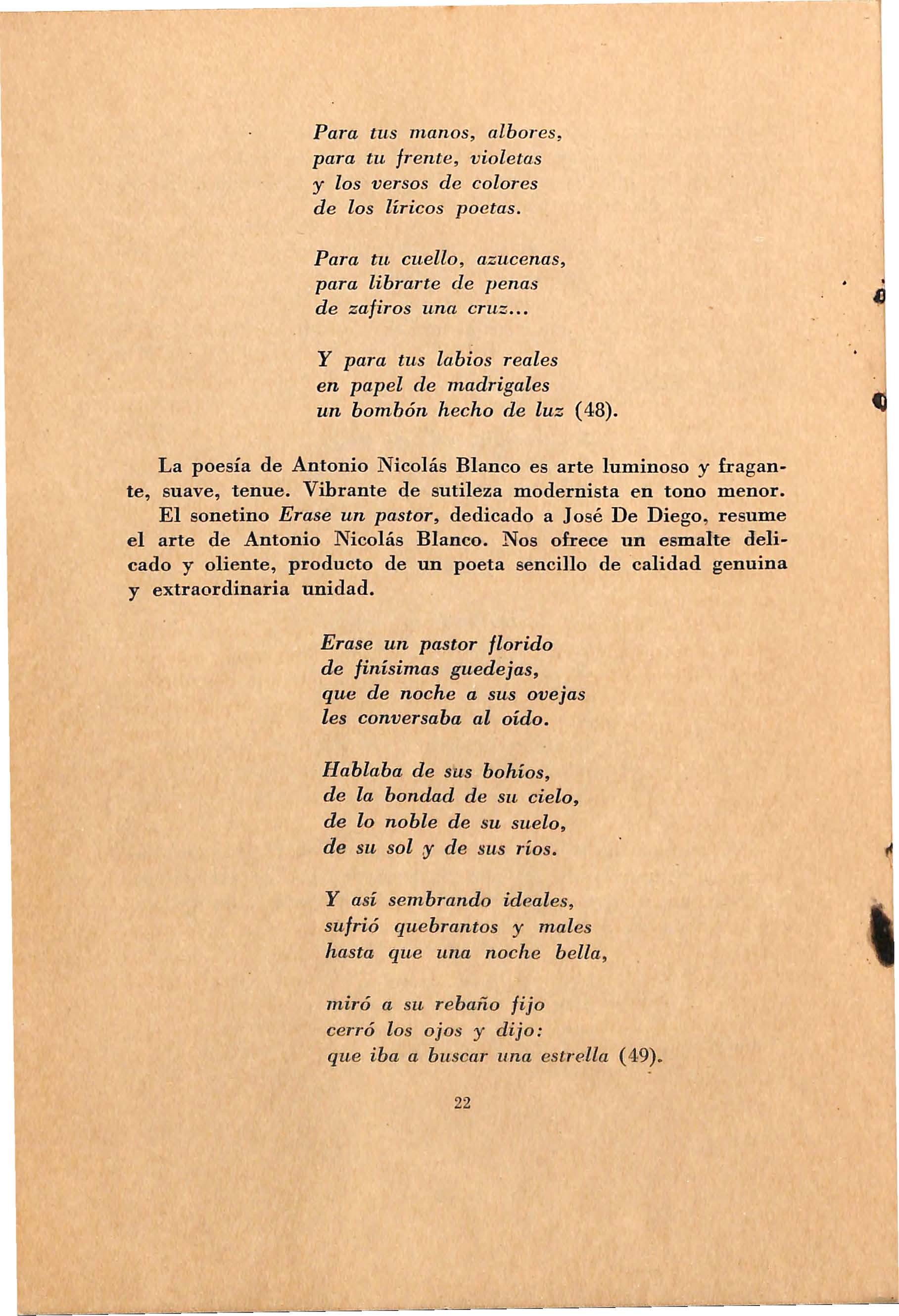
Para t us m a n os, alb or es, para tu fr e nt e, vi ol e t as y lo s v e r so s d e color e s d e los lír ic os po et as.
Para tu cu e llo , az u ce na s, para librart e el e p e na s de z afiro s una c r uz ...
Y para tzis labio s r e al e s en pap e l de madrigales un bombón h e cho d e lu z ( 48).
La poesía de Antonio Nicolás Blanco es arte lumino so y fra g ante, s uave, tenue. Vibrante de sutileza modernista en tono menor. El sonetino Erase un pastor, dedicado a Jo sé De Diego , re sume el arte de Antonio Nicolás Blanco. Nos ofrece un esmalte delicado y oliente, producto de un poeta sencillo de calidad genuina y extraordinaria unidad.
Erase un pastor florido de finísimas guedejas, que de noche a sus ovejas les conv e rsaba al oído.
Hablaba de su s bohíos, de la bondad d e su ci e lo, de lo noble d e su su e lo , de su sol :y d e sus río s.
Y a sí s e mbr ando id e al es, s ufrió qu e br an t o s y m a l es h asta q ue una n o c h e b e ll a,
miro a sii r e baño f ijo c e rr ó lo s ojos y dijo: qii e iba a bu sc ar u.na es tr e ll a ( 49) .
22
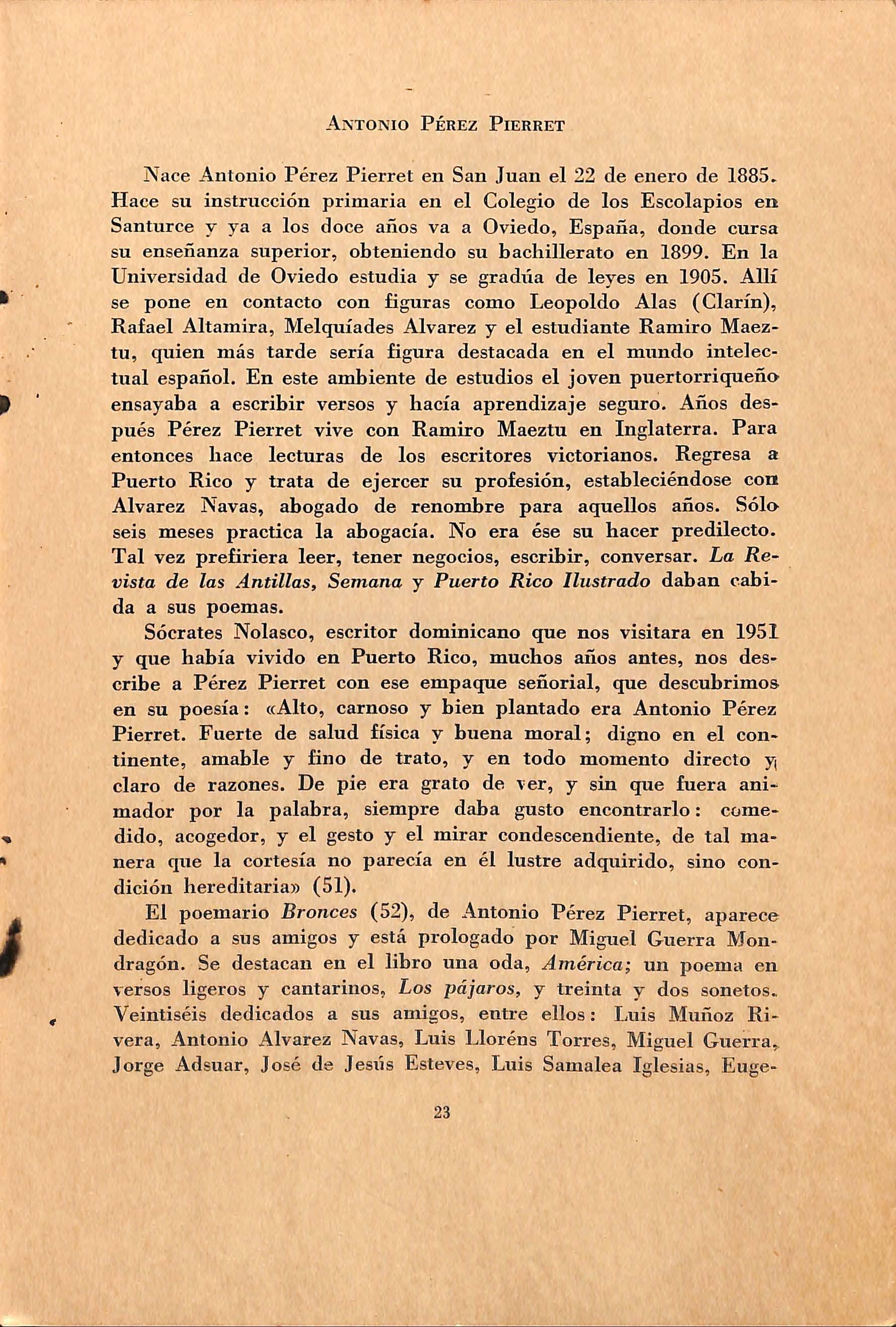
TO N
Nace A ntonio P é r e z P ie rr e t e n S a n Juan e l 22 de e n er o d e 1885. Ha ce su in stru cc ión primaria en el Cole gio de los E s colapios e n Santur ce y ya a lo s do ce año s va a O viedo , España , donde cur s a su e n se ñanza superior , obt e ni e ndo su ba chille rato en 1899. En la U nive r sid a d de Oviedo e studia y se gradú a de le y es e n 1905. Alli s e pone en c ontacto con fi guras como Leopoldo Ala s (Clarín) , Rafael Altamir a, M e lquíade s Alvar e z y el e studiante Ramiro Maeztu , quien m ás tarde sería fi gura de stacada en el mundo inte ]ectual es pañol. En e ste ambiente de e studios el joven puertorriqueño en s a y aba a e scribir verso s y hacía aprendizaje se guro Años despu é s Pérez Pierret vive con Ramiro Maeztu en Inglaterra. P a ra entonce s hace lectura s de los escritores victorianos. Regre s a a Puerto Rico y trata de ejercer su profesión, estableciéndose con Alvarez Navas, ahogado de renombre para aquellos años. Sólo seis meses practica la abogacía. No era ése su hacer predilecto. Tal vez prefiriera leer, tener nego cios, escribir , conversar. La R evista de las Antillas, Semana y Puerto Rico Ilustrado daban cabida a sus poemas
Sócrates Nola sco , escritor dominicano que nos visitara en 1951 y que había vivido en Puerto Rico , muchos años ante s, no s describ e a P é rez Pierret con e se empaque señorial , que de scubrimo s en su po esía : (c Alto , carno so y bi e n plantado e ra Antonio P é r e z Pierret. Fuerte de salud fí sica y buena moral; di g no en e l continente , amable y fino de trato , y en todo momento dire c to y¡ claro d e r a zone s . De pi e e ra gr ato de ' ' e r , y s in qu e fu e r a anim a dor por la p a labr a, siempre dab a gu sto en c ontr a rlo : cü medido , ac o ge d o r , y e l ges to y e l mira r condes cen d ie nte, d e t a l m an e r a qu e l a co rt e sía no p arecía e n él lu st re a dquiri d o , si no co ndi c i ón h e r e di tari a>> ( 51).
E l p o ema rio B r o n ces ( 52) , d e Antonio P ére z Pi erret, aparece d e d icado a sus amigos y está pr o l ogado p or M i gu e l Guerra Mondragón Se d e s tacan en el libro una o da, América; un po e ma e n ver sos l i ge ros y cantar i nos , Los pájaros, y treinta y do s son e to s. Veinti séi s dedicado s a sus amigo s , entre e llo s : I ,ui s M uñoz Riv e ra , Antonio Alvar e z Navas , Lui s Llor é ns Torr es, M i gu e l Gu e rr a ,. ] org e Ad suar , Jo sé d e J esüs E st ev e s, Lui s Sam a l e a Igl e sia s , E u ge -
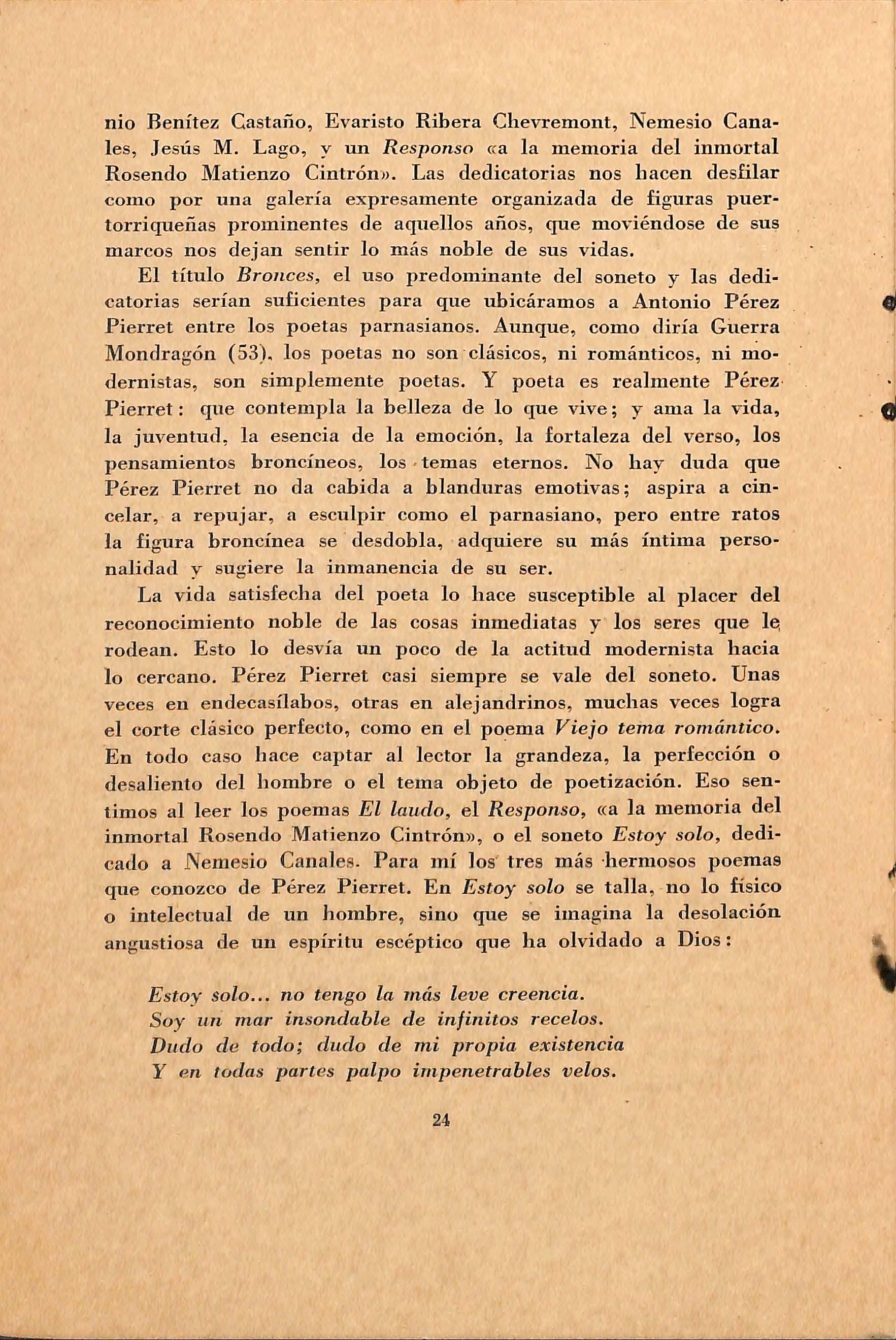
mo B e nít e z Ca staño , Evari s to Ribera Chevremon t , Nem es io Canale s, J es lÍ s M. L ago, y un R es ponso <a la m e moria d e l inmortal
Ro sendo Mati e nzo CintrÓff» L as dedicatoria s no s hac e n de sfilar c omo por una g a l er ía ex pr esa m e nte or g anizada de figuras puertorriqu e ña s promin e nt es d e aqu e llo s a ño s , qu e movi é ndo se d e S U!? m arc o s no s d e j a n sentir lo má s noble d e s u s vidas.
El título Bron ces, e l u so pr e dominant e d e l soneto y las dedica toria s serían s ufi ci entes p a r a que ubi c áramo s a A ntonio P é rez
P i e r ret e ntr e lo s po e ta s parn as iano s A unqu e, como diría Guerra
M ond r a g ón ( 53 ), l os poet a s no s on clá si c o s, ni románti c o s, ni n:iod e rni st a s, so n si m pl e m e nte po e ta s Y poeta es r e alm e nt e P é rez · P ier r e t: qu e co nt e mpla la b e lle za d e lo qu e v iv e ; y ama la v ida, la juven tud , la e se n c ia de la e mo ción, la fo r taleza d e l ver s o , los pe n s amie nto s bron cín e o s, lo s t e ma s eternos. No ha y duda que Pér e z Pi err e t no da c abid a a blandura s emotiva s ; a s pira a cince lar , a r e puj a r , a esc ul p ir c o mo e l parna siano, pero entr e ratos la fi gura bron cín e a s e · d es dobla , adqui e re su más íntima person a lid a d y s u g i e r e l a inman e n cia de su ser. L a v id a sa ti sfech a d e l po et a lo hace su sceptible al placer del r ec ono cim i e nto nobl e de la s co sas inmediata s y lo s s er es que le. rod e an . E sto lo d esv ía un poco d e la actitud moderni sta hacia l o ce r can o. Pé r e z Pi e rr e t c a si si e mpre s e vale d e l soneto. Unas veces e n e nd ecas íl a b os, otra s e n al e jandrino s, muchas v eces logra e l c ort e cl ás i c o p e rfecto , co mo e n e l po e ma Viejo tema romántico. E n t odo caso ha ce c aptar al l e ctor la grandeza , la perfe c ción o d esa li e nto d e l hombr e o el t e m a objeto d e poetización. E so sent imo s al l ee r lo s po e m as El l a udo, el Responso, e< a Ja memoria d e l i nmo1·tal Rose nd o M ati e nzo CintrÓm), o e l s oneto Esto y s olo , d e dica d o a Neme si o Ca n a l e s . Para mí Jo s' tr es má s h e rmo o s po e mas qu e co noz c o d e P é r e z Pi e rret. En Estoy s olo se talla , no lo fí sico o i n t e l ec tu a l d e un hombre , sino que se ima g ina la de solación a n g u stio sa d e un es pír i tu escé pti c o que ha olvidado a Dio s :
E st o y s olo . .. no t e n g o la má s l e v e cr ee ncia.
Soy u n mar i n s ondabl e d e i nfini t os r e c e lo s
Du elo de t o do ; du d o d e ni i propia ex i sten c ia
Y e n t o da s part es palpo imp e n e trabl e s v e lo s . 24
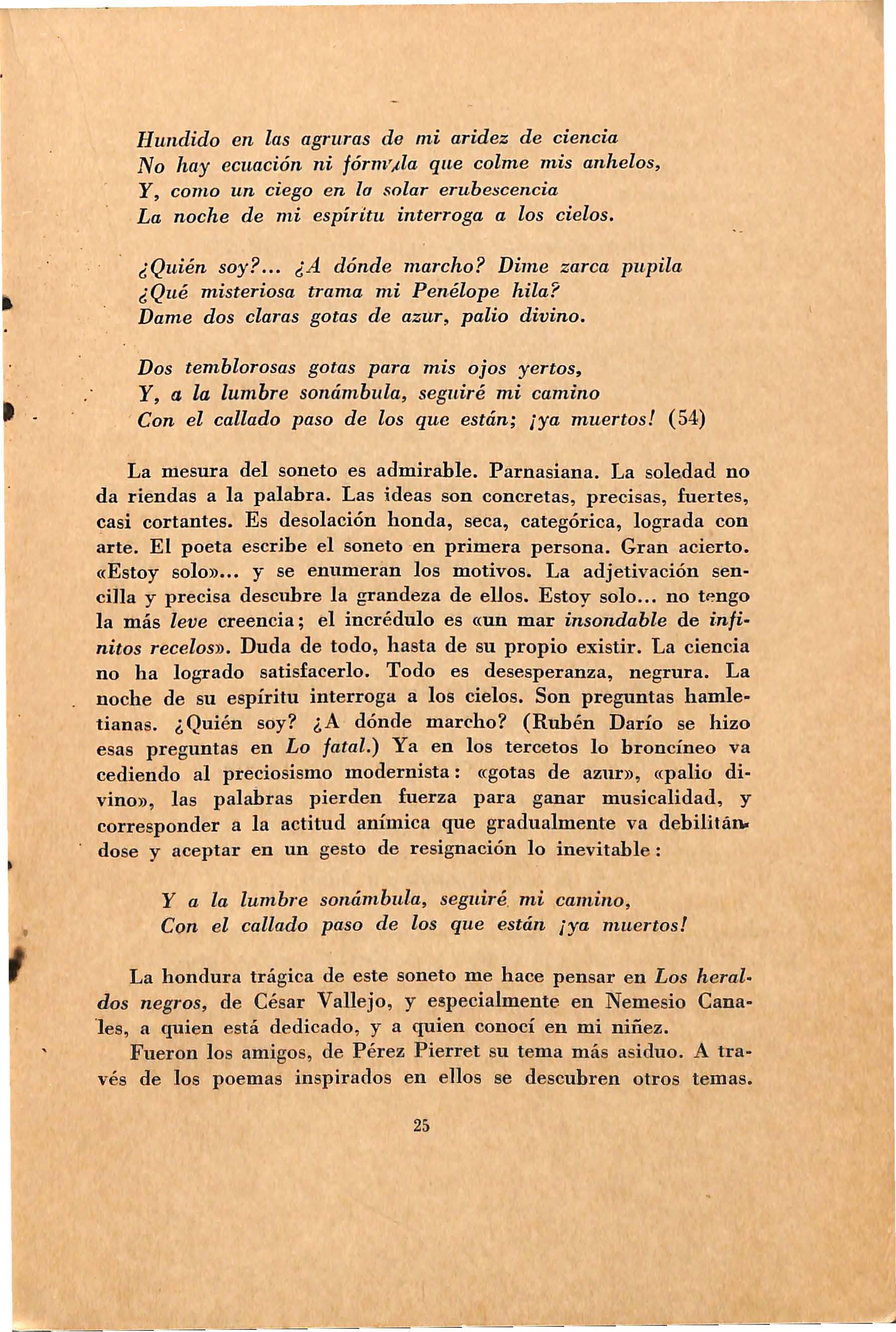
Hundido en las agrziras d e mi aridez d e ci encia
No ha y e cuación ni fónw¡,la qne colme mis anhelo s ,
Y, como un ci ego e n la sola.r erub es cen cia
La noche de mi espíri t u int erroga a los cie los.
¿Quié n soy? ... ¿A dónd e marcho? Dime z arca pupila
¿Qué misteriosa trama mi Penélope hila?
Dame dos claras gotas de azur, palio divino.
Dos temblorosas go t as para mis ojos yertos, Y, a la lumbre sonámbula, seguiré mi camino
Con el callado paso de los que están; jya muertos! (5 4)
La m e sura del soneto es admirable. Parnasiana. La soledad no da riendas a la palabra. Las ideas son concretas, pre ci s a s, fuerte s, casi cortantes. Es de solación honda, seca, categórica, lograda con arte. El poeta e scribe el soneto en primera per sona. Gran acierto. ccE stoy solo»... y se enumeran los motivos. La adjetivación sen· cilla y preci s a de scubre la grandeza de ellos. Estoy solo ... no tengo la más l eve creencia; el incrédulo es «un mar insondable de infi· nitos recelos > ). Duda de todo, ha sta de su propio exi stir. La ci e ncia no ha logrado sati sfacerlo. Todo es de sesperanza , negrura. La no che de su espíritu interroga a los cielos. Son preguntas hamle· tiana s . ¿Qui é n soy? ¿A dónde marcho? (Ruhén Darío se hizo es a s preguntas en Lo fatal.) Y a en los tercetos lo bron cín e o v a cediendo al precio si smo moderni sta: ccgotas de azur», cc palio divino », la s palabras pierd e n fuerza para ganar mu sicalidad , y corr es ponder a la actitud anímica que gradualm e nte v a d e bilitán. do se y ac e ptar en un ges to de r esignación lo inevitabl e :
Y a la lumbre sonámbula , segmre m i cam i no , Con e l caUado paso d e los qu e están jya mu e rtos!
La hondura tr ág ica d e es t e son eto m e hace pen s ar e n Los h er a ldos n egros , d e Cé sa r Vall e jo , y e! peci a l me nte en Ne m es io Can a · 1es, a qui e n es tá d e di c ado , y a qui e n c onocí e n mi niñe z.
Fu er o n lo s a m ig o s , d e P é r ez Pie rr e t su t e m a m ás a sidu o A t ra · vés d e lo s po e m as in spir a do s e n e llo s se d escubr e n otro s t emas.
Muy sostenido el de la muerte y el más allá , que cristaliza en el s oneto La esfinge, el último del libro Bronces. Oigamos los terceto s finales:
¡La esfinge en mi desierto jamás ha sonreído! ...
¡Siempre la piedra dura! ¡Siempre el callado acento! ...
Y , e n las arenas frágiles de mi vida perdido
la sombra del ccOasis de la muerte )) pr e siento
Y sano y vigoroso, me visluni bro caído
Y cual Zas hojas secas, a la .merc e d d e l vi e nto (55).
Sorpr e nde la ausencia del tema del amor a la mujer , e n prim e ra plana. El poema De otras vidas ( 56) tien e un marcado timbre : orientalis mo, su g erencias , mu sicalidad, evocaciones, abundan cia de palabra s cultas y exóticas, alusione s literaria s e hi tóri c a s , d e li c ad e za y frivolidad. De otras vida s, La ju e rga y M ab e l son para mí de lo s poema s de ma y or es s eña s mod e rnistas e n todo e l libro Bron ce s. A modo de comprobación, oigamo s los c uart eto s d e La juerga , s oneto que e stá dedicado a Jo sé d e Je sús
E st eves :
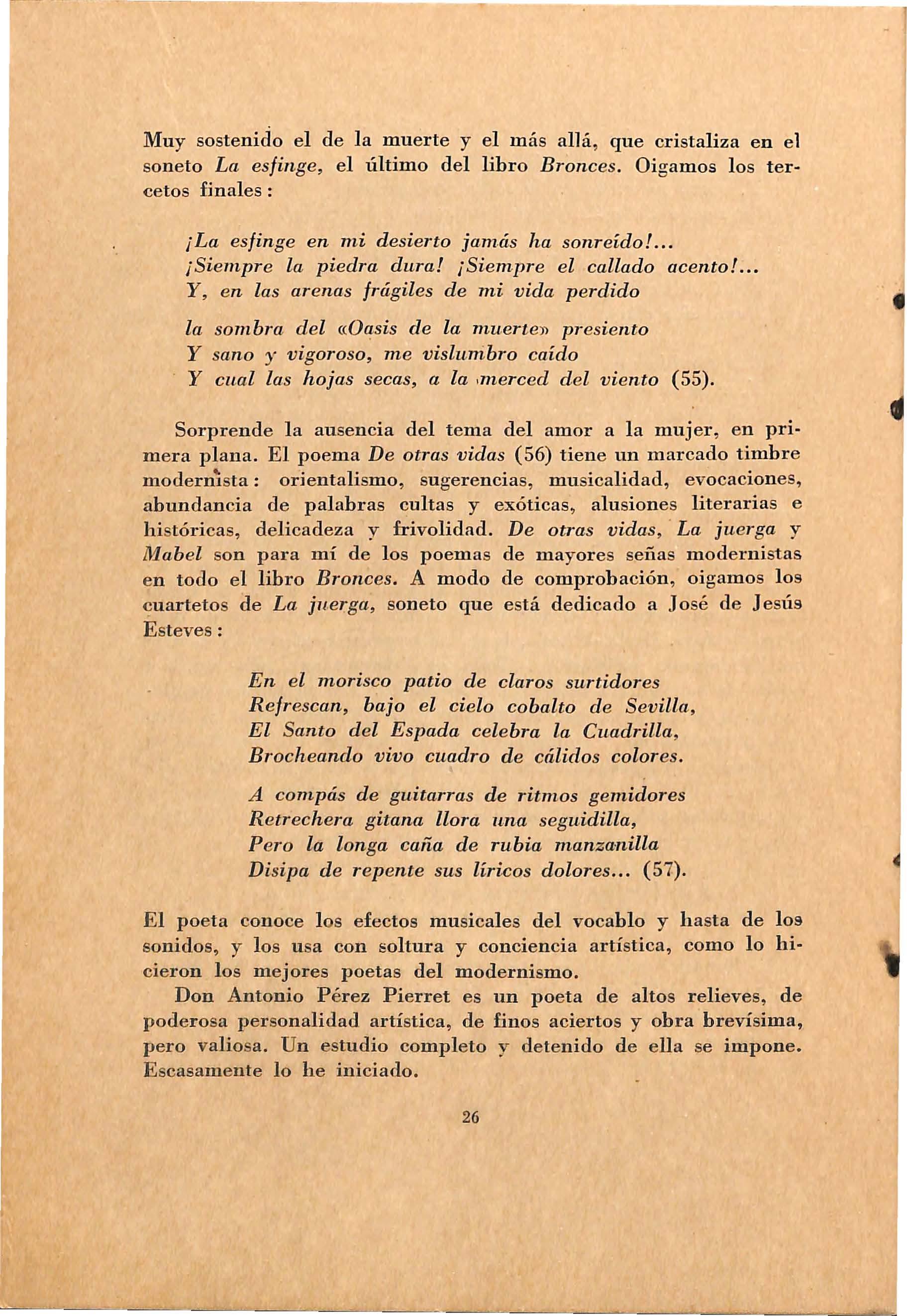
En el morisco patio de claros surtidores
R e fr es can, bajo el cielo cobalto de Sevilla,
El Santo del Espada celebra la Cuadrilla , Broch e ando vivo cuadro de cálidos color e s.
A compás de guitarras de ritmos g e midores
R e trechera gitana llora una seguidilla,
P e ro la longa ca1ia de rubia man z anilla
Di sipa de rep e nte sus líricos dolores (57).
E l po e ta conoce l os e fectos mu sicales del vocablo y ha s ta de los s onido s, y lo s u s a con soltura y conciencia artí s tica, como lo hicie ron los m e jores poeta s del moderni smo.
Don An t onio P é rez Pierret es un poeta de altos relieves , de p od e ro sa p e r sonalidad artí stic a, de finos acierto s y obra breví sima, pe ro v alio a. U n es tudio c ompl e to y d e t e nido d e e ll a se impone. Escasam en t e lo he ini c iado
RE S UMIENDO
El mod e rni smo llega tarde a Puerto Rico y dura poco. Los m a es tro s Rubén Darío y Julio Herrera Rei ss ig Los cánones caract e rí stico s del modernismo continental se con se rvan . Al guna s veces se ac rioJlan.
Cr ece la preocupación por l a palabra en función po é tica, el a mor a la l e ngua y a nue stra s raíces tradi c ionale s . N u estro s poet as, sin d e jar d e mirar a lo lejano, contemplan lo inmediato y lo e mb e 1lece n . El rom a ntici smo no se abandon a . Pr e nde un an sia de reno v a c ión es t é tic a y de cultura universal qu e fructifi c a con ge nero sid a d Cr e o qu e la ma y or parte de los poet as mode rni sta s m e n· cion a do s e n e sta sínte si s pueden con siderar se entre lo s mejores poeta s de la I sla. Algunos de ellos han alcanzado uni v er salidad hi s páni c a. Lo s efectos del modernismo aún vibran en los de seos ele superación artí stica y cultural que hoy ob servamo s en lo s jóve n es escritore s de Puerto Rico. Y ahora , señore s, s ólo me queda agradecerles el que m e hayan a compañ a do e n e ste acto , que para mí re sulta se r al g o as í c omo una ge sta heroica , pues nunca me había diri gido a un público que no fuera mi s alumno s . Gracia s y buena s .noches.
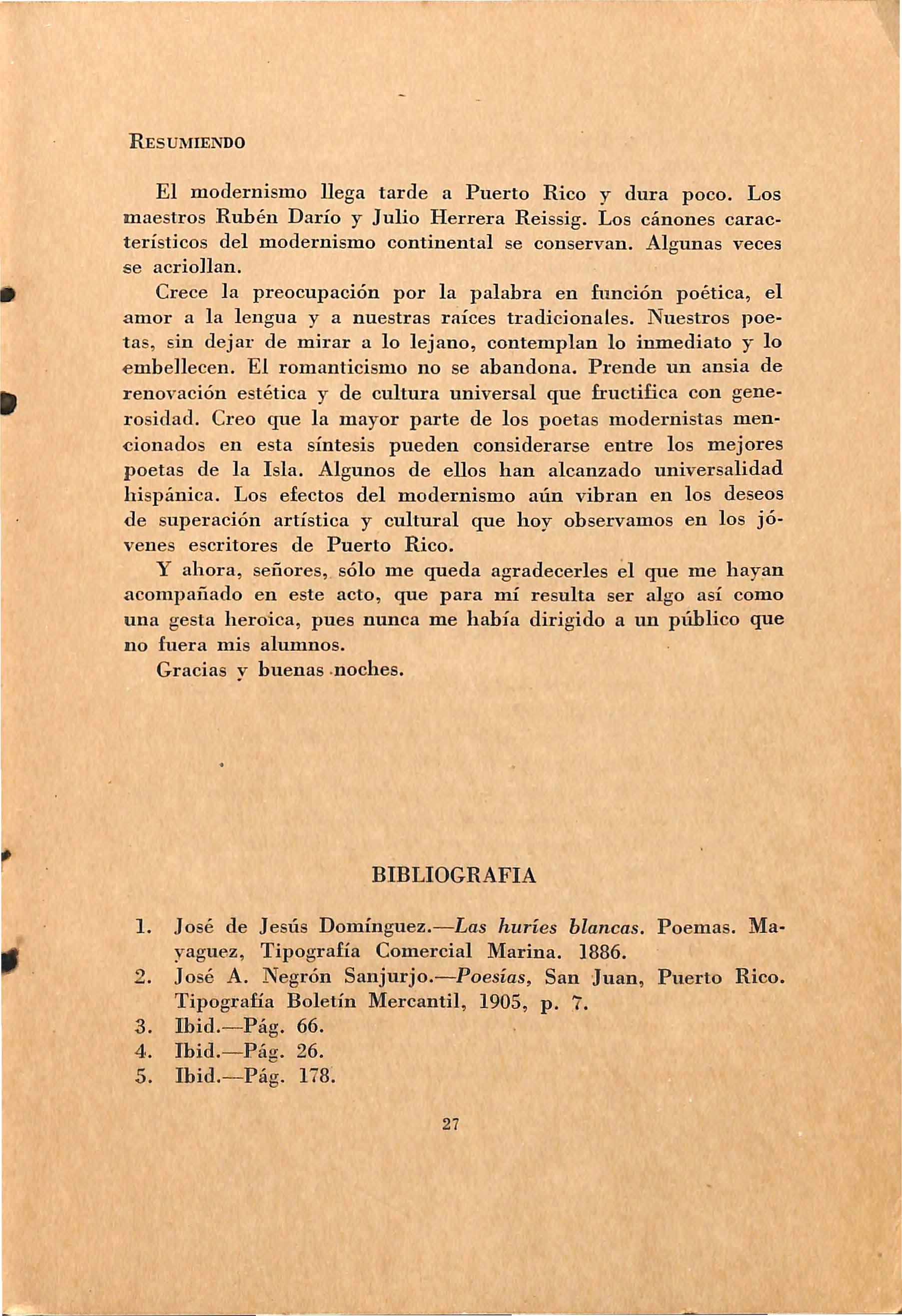
l. Jo sé de J es ú s Domín guez. - Las huríe s blancas. Po e ma s . May a gu e z , Tipo g rafía Com e rcial Marina. 1886. 2 . Jo sé A. Neg rón Sanjurjo.-Po e sías , San Juan , Pu e r t o Rico. Tipografía Boletín Mercantil , 1905 , p . 7. 3. Ibid. - Pá g . 66.
4 . Ihid. - P ág . 26. 5. Ibid. - P ág. 178.
2 7
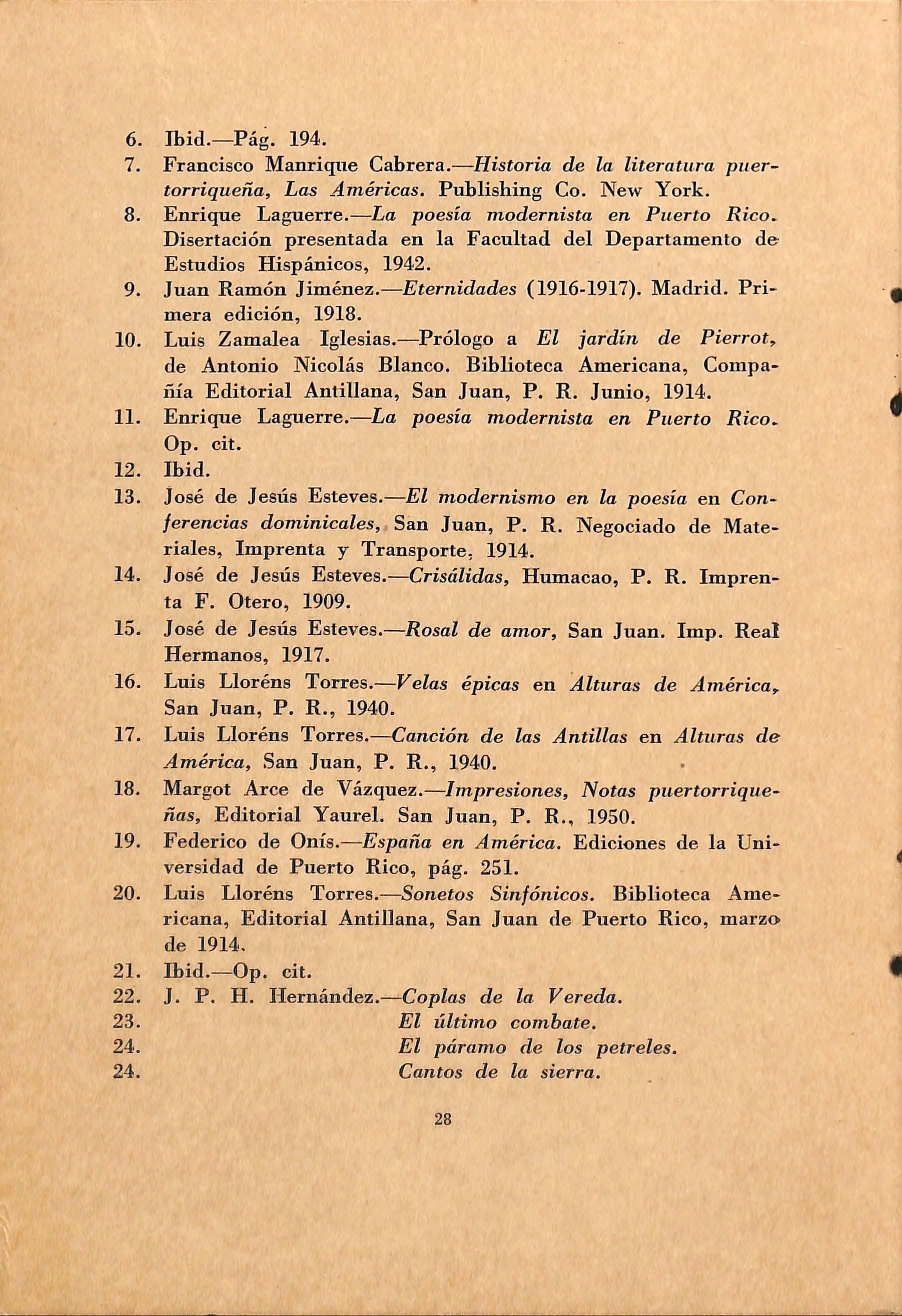
6. Jbid.-Pág. 194.
7. Francisco Manriqne Cabrera.-Historia de la lit e ra t ura pu ,e rtorriqu e ña, Las Américas. Puhlishing Co. New York.
8. Enrique La guerre.-La poesía modernis ta e n Pu e rto R ic o . Di sertación presentada en la Fa cultad del Departamento d e E studios Hispánico s , 1942.
9. Juan Ramón Jiménez -Eternidade s {1916-1917). Madrid. Primer a edición, 1918.
10. Lui e Zamalea Igle sias.-Prólo go a El jardín de Pierrot , de Antonio Nicolás Blanco. Biblioteca Americana , Compañía Editorial Antill a na, San Juan, P. R . Junio , 1914 .
11. Enrique Laguerre.-La poesía modernista en Puerto Ric o. Op. cit.
12. Ihid.
13. jo sé de Jesús E steves.-El modernismo en la poe sía en Conf e rencias domini cale s , San Juan, P. R. Negociado de Material es , Imprenta y Transporte , 1914.
14. Jos é de J esús E steves.-Crisálidas, Humacao, P. R. Imprenta F . Otero , 1909.
15. Jo sé de Je sús E ste v e s .-Rosal de amor, San Juan. Imp. Real Hermanos , 191 7
16. Lui s Llor é n s Torr es. -Velas épicas en Alturas de San Juan , P. R. , 1940.
17. Lui s Llor é n s Torre s .-Canción de las Antilla s en Al t ura s de A mér i ca, San Juan , P. R. , 1940.
18 . Mar got A r ce d e Vázquez.-lmpre siones, Notas pu e rtorriqu eñ a s , Editori a l Yaurel. Sa n Juan , P. R . , 1950.
19 . Fe d e ri c o de On ís . - E s paña e n A m é ri ca . Edi c ione s d e la U nive r sid a d de Puerto Rico , pá g . 251.
20. L u i s Llor é n s Torr es .-Son e to s S infónico s Biblioteca A m ericana, Editoria l A n tillana , San Juan d e Pu e r t o Rico , m a r zo d e 191 4.
21. Ibid. -O p. c it .
22. J . P. H . Herná n de z. - Cop las d e l a V e r e da .
23. El úl ti mo c ombat e.
24. El pá r am o el e lo s p etre l es.
24. C antos de l a si err a 28
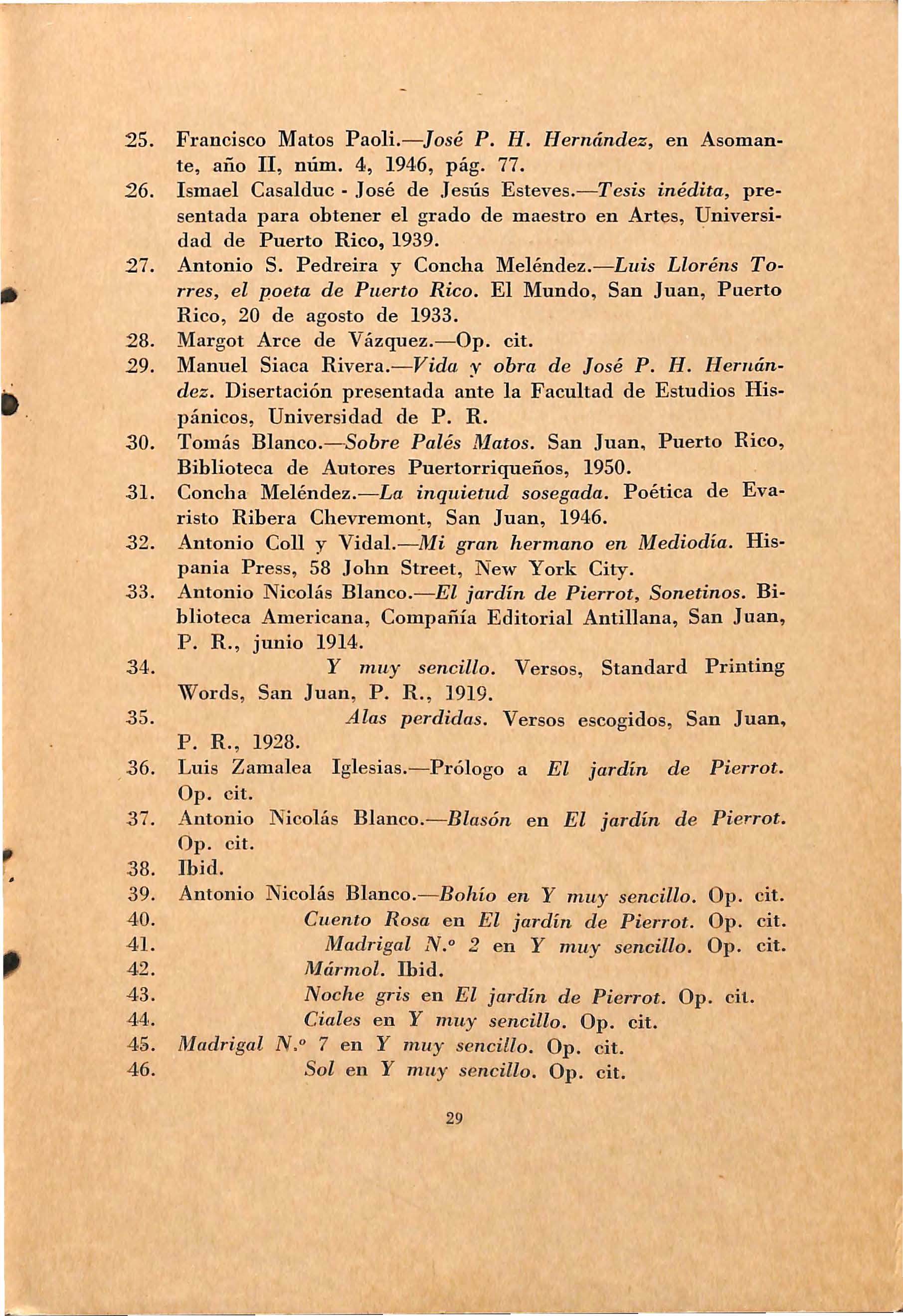
25. Francisco Matos Paoli.-]osé P. H. Hernández, en Asomante, año II, núm. 4, 1946, pág. 77.
26. Ismael Casalduc ·José de Jesús Esteves.-Tesis inédita, presentada para obtener el grado de maestro en Artes, Universidad de Puerto Rico, 1939.
27. Antonio S. Pedreira y Concha Meléndez.-Luis Lloréns Torres , el poeta de Puerto Rico. El Mundo, San Juan, Puerto Rico , 20 de agosto de 1933.
28. Margot Arce de Vázquez.-Op. cit.
29. Manuel Siaca Rivera.-Vida y obra de José P. H. Hemández. Disertación pre se ntada ante la Facultad de Estudios Hispánicos , Univer sidad de P. R .
.30. Tomás Blanco.-Sobre Palés Matos. San Juan, Puerto Rico, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1950 .
.31. Concha Meléndez.-La inquietud sosegada. Poética de Evari s to Ribera Chevremont , San Juan, 1946 .
.32. Antonio Coll y Vidal.-Mi gran hermano en Mediodía. Hispania Pre ss, 58 John Street , New York City
.33. Antonio Nicolás Blanco.-El jardín de Pi e rrot, Sonetinos. Bibliot eca Ameri cana , Compailía Editorial Antillana, San Juan, P. R ., junio 1914 .
.34. Y mziy sencillo. Versos, Standard Printing Words, San Juan , P. R., ]919 .35. A las p e rdidas Ver s o s escogidos, San Juan, P. R., 1928.
36. Luis Zamal e a I gle sia s .-Prólo g o a El jardín de Pi e rrot. Op. cit.
37 . A ntonio N i co lá s Blanco.-Blasón e n El jardín de Pierrot. Op. ci t . .38 . Ihid.
39. A n t onio Nicolás Blanco. - Bohío e n Y nmy sencillo. Op. cit.
40 . Cuento Ro sa en E l jardín de Pierrot. Op. cit.
4 1. Madriga l N. 0 2 en Y muy se ncillo. Op. c it.
42. Mármol Ihid.
43 Noche g ris en El jardín de Pierrot. Op. cit.
44. Ciales en Y muy sencillo. Op. cit.
45 . Mad ri gal N. 0 7 en Y muy sencillo . Op. cit .
46 . So l en Y mny sencillo . Op. cit.
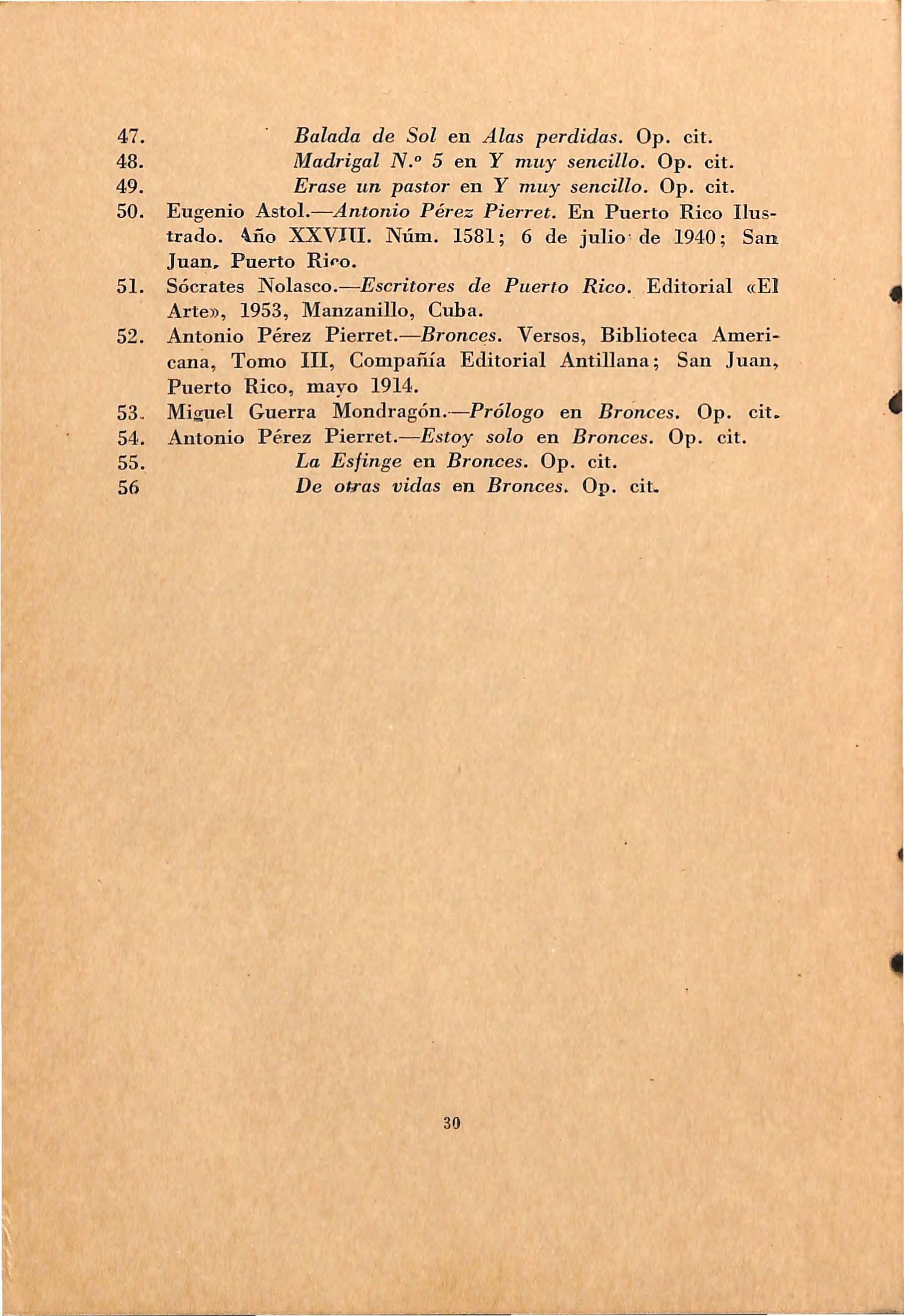
47. Balada de Sol en Alas perdidas. Op. cit .
48 . Madrigal N. 0 5 en Y muy sencillo. Op. cit.
49. Erase un pastor en Y muy sencillo. Op. cit.
50. Eugenio Astol.-Antonio Pérez Pierret. En Puerto Rico Ilu strado. .\.ño XXVJU. Núm . 1581; 6 de julio · de 1940; San Juan, Puerto Rir.o.
51. Sócrates Noiasco.-Escritores de Puert.o Rico. Editorial ccEl Arte J>, 1953, Manzanillo, Cuba.
52. Antonio Pérez Pie1Tet.-Bronces. Versos, Biblioteca Americana , Tomo III, Compañía Editorial Antillana; San Juan, Puerto Rico, mayo 1914.
53 Miguel Guerra Mondragón. ·-Prólogo en Bronces. Op. cit.
54. Antonio Pérez Pierret.-Estoy solo en Bronces. Op. cit.
55. La Esfinge en Bronces. Op. cit.
56 De otras vidas en Bronces. Op. cit_