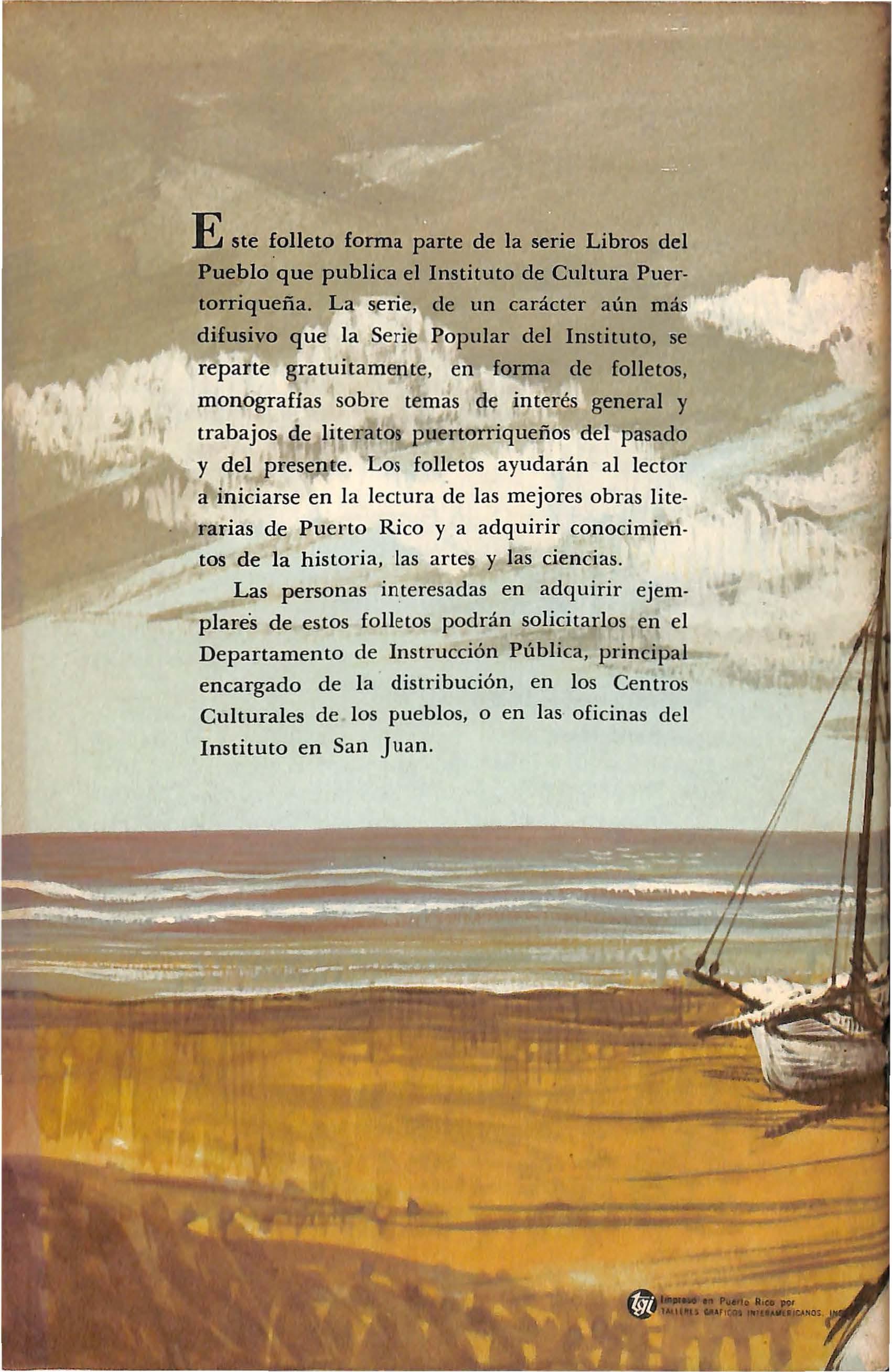Ocho cuentos de Puerto Rico



El cuento es tal vez el género que más se ha desarrollado en los últimos años en Puerto Rico. En un país ·que se había distinguido desde sus comienzos literarios por la gran cantidad de poetas, llama poderosamente la atención el surgimiento de un grupo de cuentistas que nada tienen que envidiar a los principales del exterior.
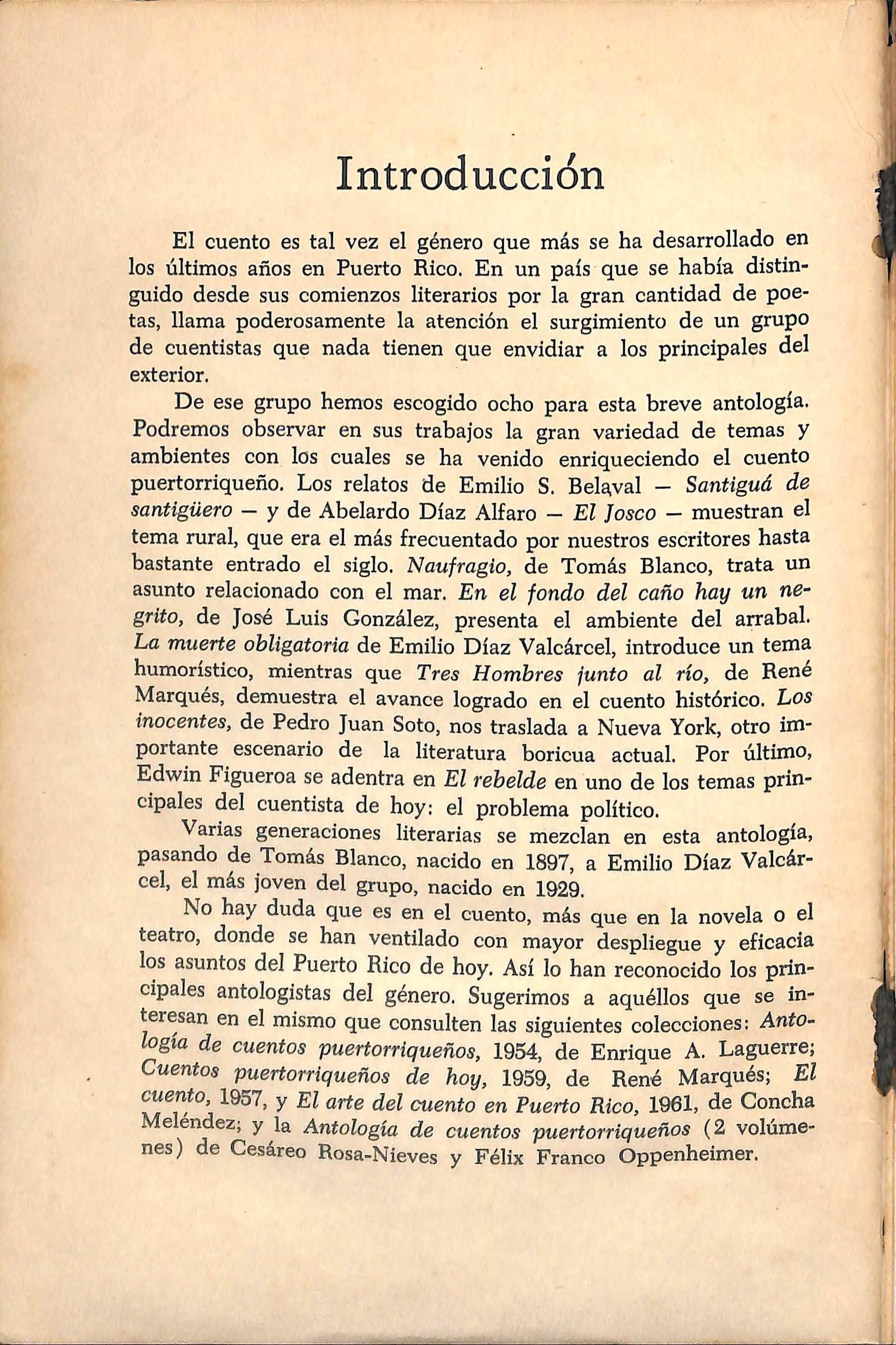
De ese grupo hemos escogido ocho para esta breve antología. Podremos obs ervar en sus trabajos la gran variedad de temas Y ambientes con los cuales se ha venido enriqueciendo el cuento puertorriqueño. Los relatos tle Emilio S. Bela,val - Santiguá de sant igüer o - y de Abelardo Díaz Alfaro - El /osco - muestran el tema rural, que era el más frecuentado por nuestros escritores hasta bastante entrado el siglo. Nauf ragio, de Tomás Blanco, trata un asun to relacionado con el mar. En el fondo del caño hay un negrito, de José Luis González , presenta el ambiente del arrabal.
La muerte obli gator ia de Emilio Díaz Valcárcel, introduce un tema hum or íst ico, mientras que Tres Homb re s junto al río, de René Marqués, demuestra el avance logrado en el cuento histórico. Los in oc entes, de Pedro Juan Soto , nos traslada a Nueva York, otro importante escenario de la literatura boricua actual. Por último, Edwin Figueroa se a d entra en El rebelde en uno de los temas principales del cuentista de hoy: el problema político.
Varias generaci ones litera r ia s se mezclan en esta antología, pasand o de T om ás Blanco, nacido en 1897, a Emilio Díaz Valc árcel, el más joven del grup o, nacido en 1929.
No hay duda que es en el cuento, más que en la novela o el teatro, donde se han ventilad o con mayor d es pliegue y eficacia los asuntos del Puerto Rico de hoy. Así lo han re conocido los principales antologístas del género . Sugerimos a aquéllos que se inen el mism o que consulten las siguientes coleccion es: Antologia de cuentos puertorriqueños, 1954, de Enrique A. Laguerre; Cuentos puertorriqueños de hoy, 1959, de René Marqués; El cuento, 1957, y El arte del cuento en Puerto Rico 1961, de C oncha Mel énd ez; Y la Antología de cuentos ( 2 volúmene s) de C esár eo Rosa- Nieves y Féli x Franco Oppenheimer.
 fwr Emilio S. Belrmal
fwr Emilio S. Belrmal
ELsantigüero t endió en su camastro el cuerpo del enfermo que había caído de bruc es en l a cuesta del barrio Juan Martín. Era un montocito d e hombr e, con las ce jas ' lampiñosas, que tenía el pant a lón agujereado por la mis e ria. Sus ojos es taban cerrados por una fatiga tan profund a que par ecía t e n e r los párpados cosidos. Cuando el enfermo es tuvo acos t a do, e l santigüero se santiguó y l e dio la prim e ra santiguada a su p acien t e :
-En el nombre d e Dios que lo m es m o cura c u a ndo el hombre está sano que cuand o es tá e nfelmo , que lo mesmo ayúa cuando el hombre está vivo que cuando está mu e lto , santíguote helmano, pa que no ll eg ue jasta tí la muelte.
El enfermo no se movió, p ero el santigüero esta ba tranquilo . La prim e ra sa ntigu a da d e un sa ntigü ero detiene l a muerte que rond a el bohío d e l jíbaro. La santiguada l e baj a del cielo al santigüero, par a que libr e las a lmas e n la ti e rra d e toda apretura mortal. Es un exorcicio probado con tra los zar p azos que l e tira l a mu er t e a todo aque l que cam in e por un cami n o sin acor d arse que los males le sa l e n al hombr e de d eba jo d e l a planta d e l pie. La yagua vieja flor ece d e nuevo, l a ti erra baldía pu ede dar unos tronchos si el jíb aro l e a punt a l a su pacienc i a, p ero no ha y jíb aro que no muera si le fa ll a la santiguada d e l santigü e ro.
ü e r e cbo s rese rv a do s por el a utor .
El santigüero del barrio Juan Martín tenía el labio roído por el rezo y el trasluz de un pétalo de clavellina. Había llevado su santiguada hasta la misma raya del milagro. Se llamaba Gume Pacheco. Era un viejo flaco, de ojos color pepita de lechosa, encanijado por el ayuno. La muerte respetaba aquel hombre que nunca le había alzado la saya a ninguna mujer propia ni prestada y que le pedía permiso a la quebrada para tomar un buche de agua. ¡Dichoso barrio , el barrio de Juan Martín, encaramado en una cuesta que ;uh.e del río P-n una aspiración torcida hacia el altozano de un abra de tar a ntalas, al que hubo de tocarle en suerte el más benéfico santigüero de Puerto Rico!
Gume Pacheco miró profundamente el motoncito de hombre que l e habían traído d esde la cuesta. El santigüero había visto casi todos los males de la tierra subiendo por las jaldas de su bohío solitario ; conocía las anemias que van desgüesando al peón hasta que cae con los ojos en blanco; conocía las calenturas que van abrasando al playero hasta que cae baldado por la cintura; conocía las toses que van despulmonando al arrabalero hasta que cae sobre un charco de sangre. Los dedos b enditos de un santigüero pueden adivinar donde se aposa la enfermedad que tiene que extraer del cu erpo. Pero aquella v ez los dedos del santigüero no acertaban a palp a r la dole ncia que devoraba el cuerpo de su paciente. El pecho respir a b a con el fragor de un combatiente, el estómago había botado h a sta los gusar a pos que le cosquilleaban el buche, la cintura t en ía brío , sin ningun a anilla de muerte, pero el jíbaro se moría. ¿D6nd e podría estar el mal que minaba aquella pobre vida estirada en su catre de curand ero?
M a l qu e no era del pecho , d e l est6mago o de la cintura por fu erza t e nía qu e ser un m a l d e la voluntad. La santiguada t endría q ue ir más a llá d e l a prim e ra tela humana, para tantear la e ntr e tela última donde un jíb ar o guard a su v oluntad . Aquel enfermo lo que t en ía era qu e h abía perdido la g a n a d e vivir. L a prim e ra santigu ada le ha b ía d et e nid o l a muer t e, p ero a hora lo qu e había que hacer era recal ent ar , e n un a lm a a rru ch ada l a gana de vivir. Gume P a ch e co sabí a la lu cha cru e nt a qu e t enía un santigüero que sostener para sacar u n a lm a d e su ap l a ta n ami e nto ; se santiguó de nuevo Y le dio su se gu nda santigu ad a a l in e rm e:
- En el nombre de D ios q u e lo m es mo c ura cu a ndo e l ho m bre e stá s ano que cuando está en fe lm o q ue lo m e smo ayú a cu ando e l hombre está vivo que cuando está 'mu e lto , sant í g uot e h e lman o, pa que güelva a tí la gana de vivil q u e es l a que t rae la s al ú

Bajo la segunda santiguada, el jíbaro hizo una morisqueta horrible, pero tuvo que lanzar un estertor de vida. Gume Pacheco huroneaba por entre aquella alma con una corajuda punción , espiando con ojos atroces l a pugna del hombrecito por librarse de su exorcicio. El santigüero sabía que al menor descuido de su brazo moriría aquella vida a él confiada. En estos momentos el brazo del santigüero tiene que luchar con una santa ferocidad, si no .quiere que por el caminito apañado que tienen nuestros enterraderos camine una caja en el hombro de sus compadres. ,. ¿Por qué aquel motoncito de hombre no quería vivir? La vida es un dulce en palito que lambe el jíbaro golosamente tenga la paja vieja, el pantalón en siete y la mujer encinta. El enfermo era lo suficiente jove n para que el milagrista no luchara por salvarlo; se acercó a la oreja del enfermo e hizo que su voz llegara hasta esa cajita misteriosa que tiene cada jíbaro en el pecho p a ra recoger la voz de la amistad:
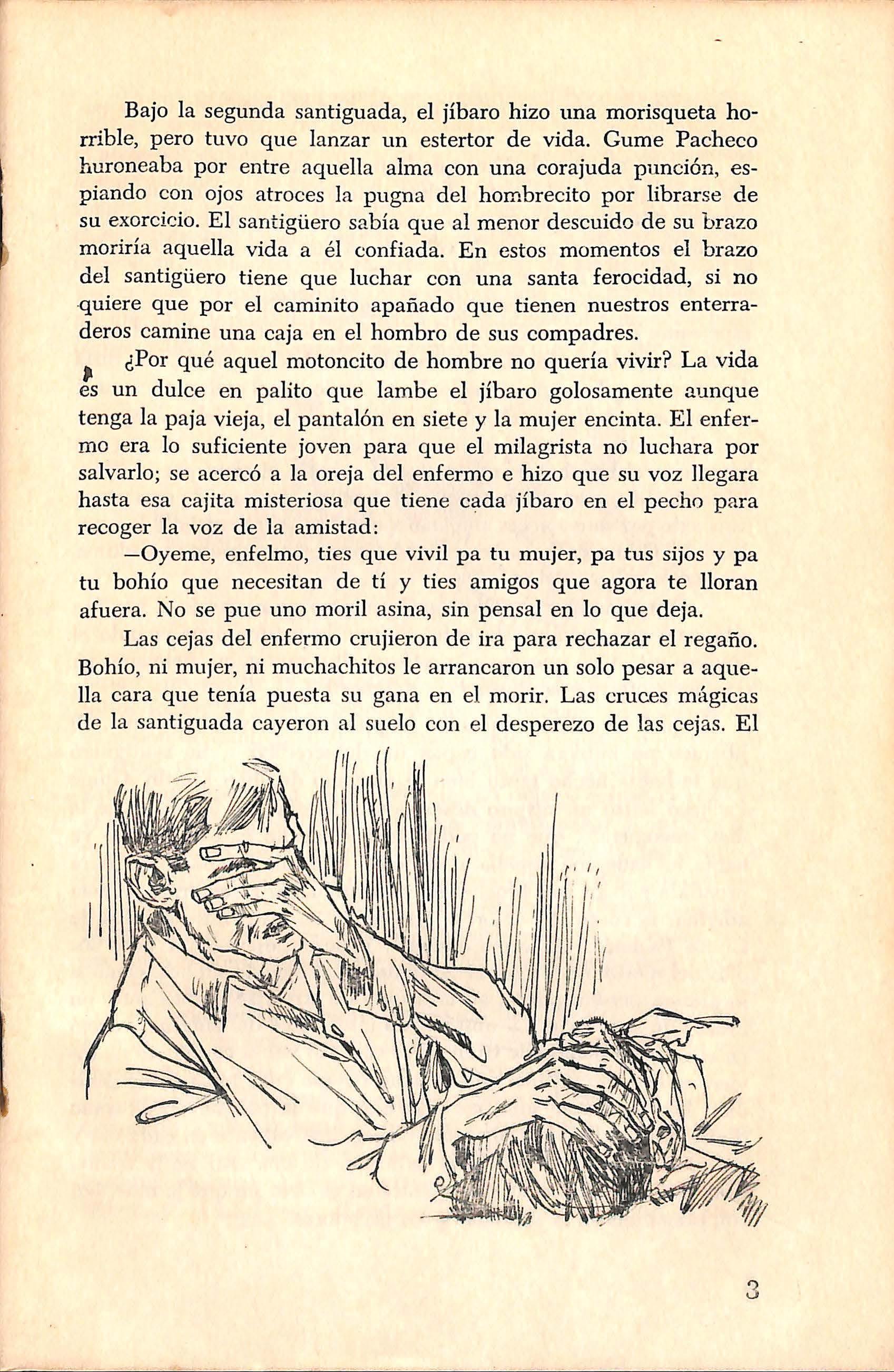
-Oyeme, enfelmo, ties que vivil pa tu mujer, pa tus sijos y pa tu bohío que necesitan de tí y ties amigos que agora te lloran afuera. No se pue uno moril asina, sin pensal en lo que deja.
Las cejas del enfermo crujieron de ira para rechazar el regaño. Bohío, ni mujer, ni muchachitos le arrancaron un solo pesar a aquella cara que tenía puesta su gana en el morir . Las cruces mágicas de l a santiguada cayeron al suelo con e l desperezo de las cejas . El
santigüero se puso torvo ante hurañía blasfema de su paciente:
-En el nombre de Dios que lo mesmo cura cuando el hombre está sano que cuando está enfelmo, que lo mesmo ayúa cuando el hombre está vivo que cuando está muelto, santíguote helmano, y te mando arroja! el mal de la voluntá, pa que sigas viviendo con los tuyos, jasta que llegues a viejo.
El jíbaro se retorció como un garrocho bajo la admonición espejeante de la mano. Un sudor cáustico le goteaba de la frente. Había una palabra de rabia pendiendo en la boca fruncida, una furia de muerte en el cuerpo estirado. Era extraño aquel mal que se comía un hombre a pedazos, sin ninguna hinchazón en la tela ni espuma en la boca. El santigüero espiaba a su enfermo con una mirada tan hosca que el moribundo no se atrevía a botar el alma por la boca. ¿Estaría alucinado el montoncito de hombre por uno de esos espejismos de paz que a veces alucinan a un jíbaro para enfriarle la gana de vivir? Gume Pacheco se persignó rápidamente y puso una última cruz en la cabeza del enfermo:

-En e l nomb re de Dios que lo mesmo cura cuando el hombre está sano que cuando está e nfelmo, que lo mesmo ayúa cuando el hombr e est á v ivo que c uando está mu elto , santíguote helmano, pa que no te ofusqu e la alusinación del moril.
Aqu el beneficio le arrancó la primera sonrisa al enfermo. El jibaraco no hubiera sido capaz d e desacreditar a un santigüero que le había h e cho tanto bi e n al altozano de Juan Martín. Gume Pacheco lanzó un suspiro desesperado. Sentía que los dedos se le iban encogiendo , que no podría luchar mucho más de lo que ya había lu chado con aquella a lma t erca, qu e sólo estaba en la tierra pr e ndid a por los tres broches de su santiguada. El enfermo parecía adivinar la confusión doloros a que había en los dedos gastados de Gum e P a ch e co. Un remordimi ento penoso d e scosió un poco los ojos d e l moribundo ; miró al santigüero con ojos de súplica, como si le p idiera perdó n por su ansia tozuda de a r rojarse cuanto antes en brazo s d e la mu er t e. L a obstinación insondable del enfermo ve nció e n el cor a zón bl a n d o d e Gume Pa c h e co. Tal v ez el curandero no tuviera obli ga c ió n mí stica d e s al va r un cuerpo cuya alma había decidido lar gars e h a sta una p az má s alta qu e la paz d e un altozano de tar an t alas. Le e ch ó u na gota de espelma cali e nte en cada ojo y r ompio una m ucilg a de sá bil a p a ra h ac erle un a cruz en la frente. Con este óleo rúst ico un jíb a ro entra en el ci elo sin q u e lo mol esten con preguntas en la ante sala de los p e cad o r es .
Ya con permiso para morir, se serenaron un poco las cejas lampiñosas del moridor. Una calma cuadrada, inefable, iba amortajando el alma del agónico, en espera del grito que lanza la coruja desde una guasimilla o de la pisada que en el rancho del compadre se siente, para avisar que ha muerto un amigo de la casa. Gume Pacheco sabía que aquella muerte sería una muerte de paz, sin estridencias ni revulsiones, una muerte en brazos de santigüero, con el pecho claro, el estómago fácil y la cintura floja. ¡No hay jíbaro que no muera si le falla la santiguada del santigüero! Gume Pacheco comprendió que se acercaba el momento en que el obstinado reci-
biría el premio de su obstinación, que pronto aquella alma volaría sobre todas las yaguas humildes que la habían cobijado. Ahora la misión del santigüero era tan simple , que bastaba con un rezo de su labio, para encaramar en el cielo el alma a él confiada. Pero en aquella muerte había un secreto que no dejaba colgar el rezo en el labio del santigüero ¿Por qué aquel hombre moría sin importarle nada su bohío, ni su mujer , ni sus muchachitos? Gume Pacheco esperó hasta el momento mismo, en qu e el alma del moridor empezó a romper las costuras que la sujetaban al cuerpo humano. Se acercó a la oreja del moribundo e hizo que su voz llegara hasta esa cajita misteriosa que tiene c a da jíbaro en e l pecho para recoger la voz de la amistad:
-Oyeme, moridol , no te mu eras sin desilm e qu e enfelmedá es la tuya, que un hombre quie moril sin que lo arresusite ni la pena de sus gentes, ni la santiguá qu e devuelve la sa lú.
Temblaron las espelmas que habían cerrado aquellos ojos para que pudieran llegar hasta la muerte. El alma estab a suj e ta únicamente por la última costura , cuando interrumpió e l d esg a rrón final la súplica d e l vi e jo . El agóni c o lan zó un g e mido q u e hi zo r e tro ce d er espant a do al santigü ero. ¿T e ndría é l d e r e cho a r ec og e r a qu e l secr e-

te de un hombre, que ya había ganado la calma cuadrad a que gana el que está para morir? ¿Es qu é su obligación ll e gaba h a sta el límite escalofri a nte de arrancar a un hombre casi muerto el secreto por 4 el cual moría sin un solo pesar en la conci e ncia? ¿H a bría decidido
Dios que en el altozano de Juan M a rtín hubiera una muerte contra la cual no pudiera nada la santiguada de un santigüero? El temor de que murier.ah otros sin que los dedos de Gume Pacheco pudieran prenderle en el pecho tres lazos amarillos, venció el escrúpulo del santigüero:
-Oyeme, moridol, quean otros en el barrio que puen moril sin que yo sepa como devolvel-les la salú. Yo estoy vi e jito y mis deos están ya gastaos . ¿No quies ayual al santigüero viejo a cural a los amigos que agor a lloran tu muelte?
Una congoja generosa mo vió los labios del agónico, buscando un vago pedazo de palabra en la boca sellada por la muerte. Gume Pacheco acercó su- oreja inexorable al aliento del muriente, con los dedos curvados para detener a la muerte que forcejeaba por llevarle el secreto del com a toso. El jíbaro sólo pudo musitar una p a labra antes de que la coruja llegara a la rama más débil de una guasimilla . El santigüero cayó desvanecido sobre el cuerpo del jíbaro, sin se ntir l a pisada medrosa del muerto crujiendo en el soberao de su r ancho. Pero la oyeron los amigos del que acababa de morir; llegaron con el habla en reguerete, a perturbar el pavor de Gume Pacheco:
-¡Siño, se acaba d e moril un amigo e n este barrio!
-Lo he sentío, siño, andando a mi l a o.
- Yo oíde un grito d e coruj a en la gu asimill a d e est e batey.
E l santigüero les mostró a l a marille a nt e sin pro fe rir un a sola p a l a b ra L a mucilga de s ábila l e ful g ía en l a fr e nte como un lagr imón de altozano , como una l á grima violeta qu e se hubiera adela nt a do al luto de todos los compadres. Los altureños s e quitaron l as pav as en sil en cio, cortados por ese frío qu e s e cu ela por una gu ásima más alta que l a g ua similla:
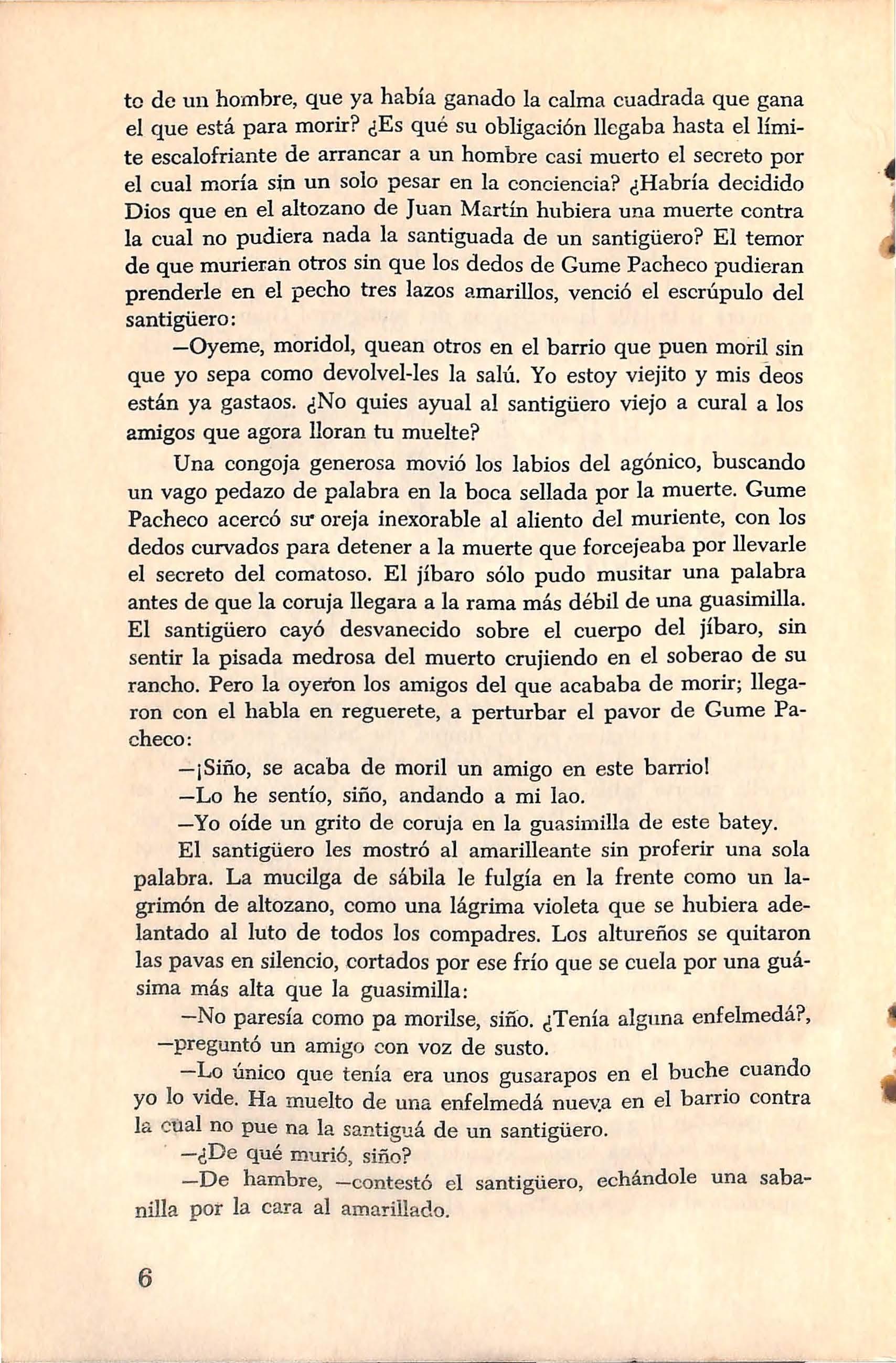
- N o p ar esía co mo pa mo r ilse , siño . ¿T en ía a l gu n a e nfelm e d á?,
- pregunt ó un a mi go c on voz de susto.
-Lo úni co qu e tenía era unos gus a rapos en e l bu che cua nd o yo lo vid e Ha muelto d e una e nf elm e d á nu ev a e n el b arr io c ontra la cual no pue na la santiguá d e un sa nti g ü ero.
·
-¿De qué murió , siño?
-De hambre , -co n testó el santigüero, echán d ole una sabanilla por la c a ra al amarillado .
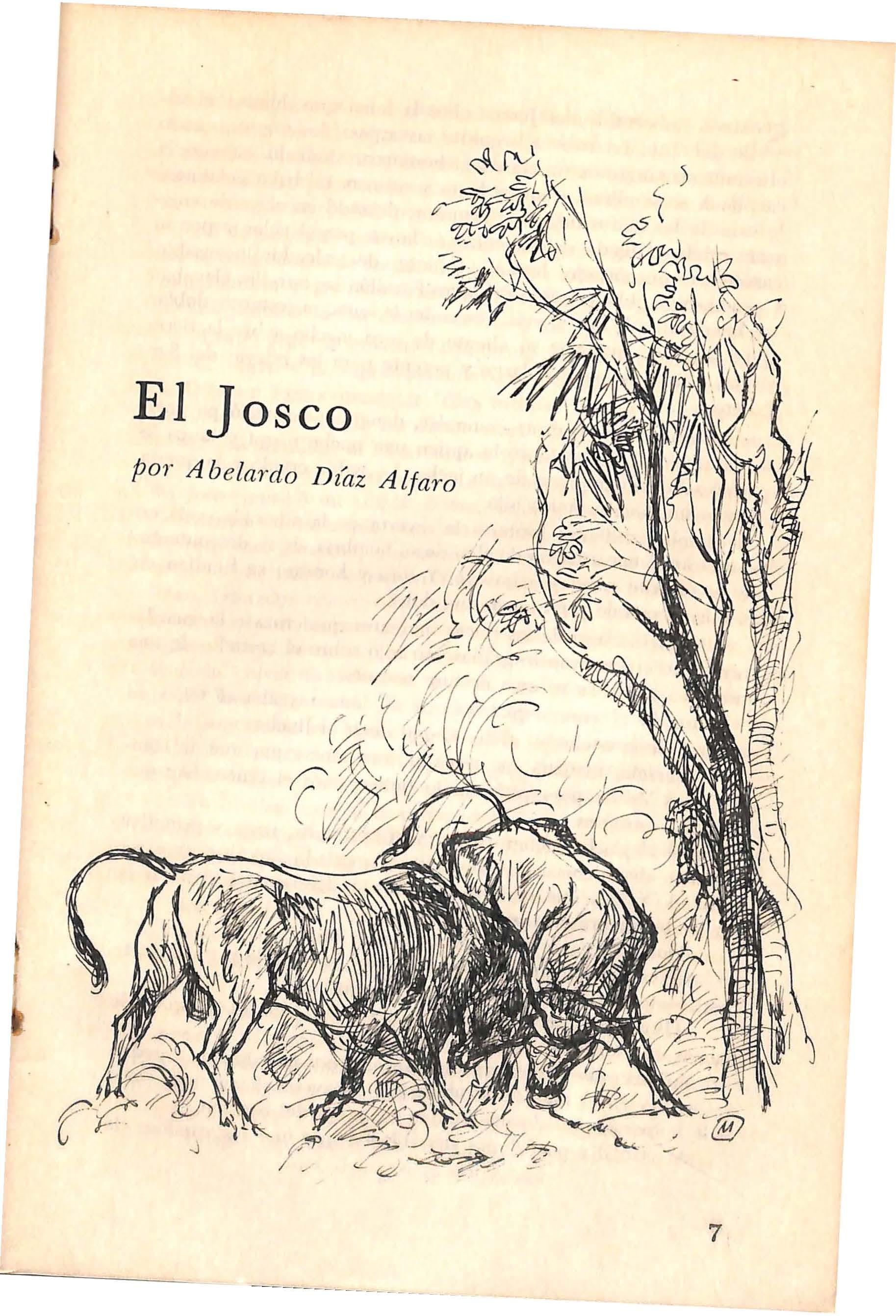
SOMBRA imborrable del Josco sobre la loma que domina el valle del Toa. La cabeza erguida, las ·aspas filosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso. Aindiado, moreno, la carrillada en sombras, el andar lento y rítmico. La baba le caía de los belfos negros y gomosos, dejando en el verde enjoyado estela plateada de caracol. Era hosco por el color y por su cará c t er reconcentrado , huraño, fobioso , de p el ea dor incansable. Cuando sobr e e l lomo negro d el cerro Farallón la s es tr e llas cl av aban sus banderillas d e luz, lo veía d esce nder la loma, majestuoso, doblar la r ec ia ce rviz, r eso pl a r su aliento d e toro m ac ho sobre la ti e rra virgen y tirar un mugido largo' y pot e nte para las rejoyas del San Lorenzo.
-Toro macho , ·padrote como é se, denguno; no nació pa yugo - me d e cía e l jincho Marc e lo , quien una noche negra y hosca le part eó a la luz t e mblona de un jac ho. Lo había criado y lo quería como a un hijo. Su úni co
Hombre solitario, h ec ho a la r eye rt a de la alborada, veía en a quel toro la e ncarnación d e algo d e su hombría , de su descontento, de su es píritu recio y primitivo. Y toro y hombre se fundían en un mismo paisaje y e n un m is mo dolor.
No h abía toro d e l as fin cas lind a nt es que c ru zase la guardarraya , que el Jos co no l e grabase en rojo so br e e l costado, d e una cornada ce rt e r a , su rúbri ca d e toro padrot e.
Cuando el cuerno pl a t ea do d e la luna ras ga b a e l telón en sombras d e la noche, oí al tío L e opo decir al Jin cho:
- Mar celo , mañana m e tr aes el toro am er ic a no qu e le compré a los Velilla p ara p a drot e; lo qui e ro para e l cruce; hay que mejorar l a crianza
Y ví a l Jincho lu char en su mente es trecha, r ecia y primitiva con una id ea demasiado sangrante, demasiado dolorosa para ser realidad . Y t ras una corta pausa musitó d ébilment e; como si la voz se l e quebrase en suspiros:
-Don Leopo, ¿y qué jace mo s con el Josco ?
- Pues lo eny ugar emos para arrastre de caña; l a zafra se mete fu e rte -e ste año , y ese t oro es duro y resistente.
- Usté dispense, don Leopo , p ero ese toro e s padrote de nación, es al ebr e stao, no sirve pa yugo.
Y desc endió l a e scalera de caracol y por l a en lunad a veredita se hundió en el ma r d e sombras d e l cañav e ra l. Sangrante, como si l e hubi er a n clavado un estoqu e en mitad del corazón.
Al otro día por el p ort a lón blanco que un e los caminos de Co pyri ght , 194R, by Ab clarci o D í az A l foro
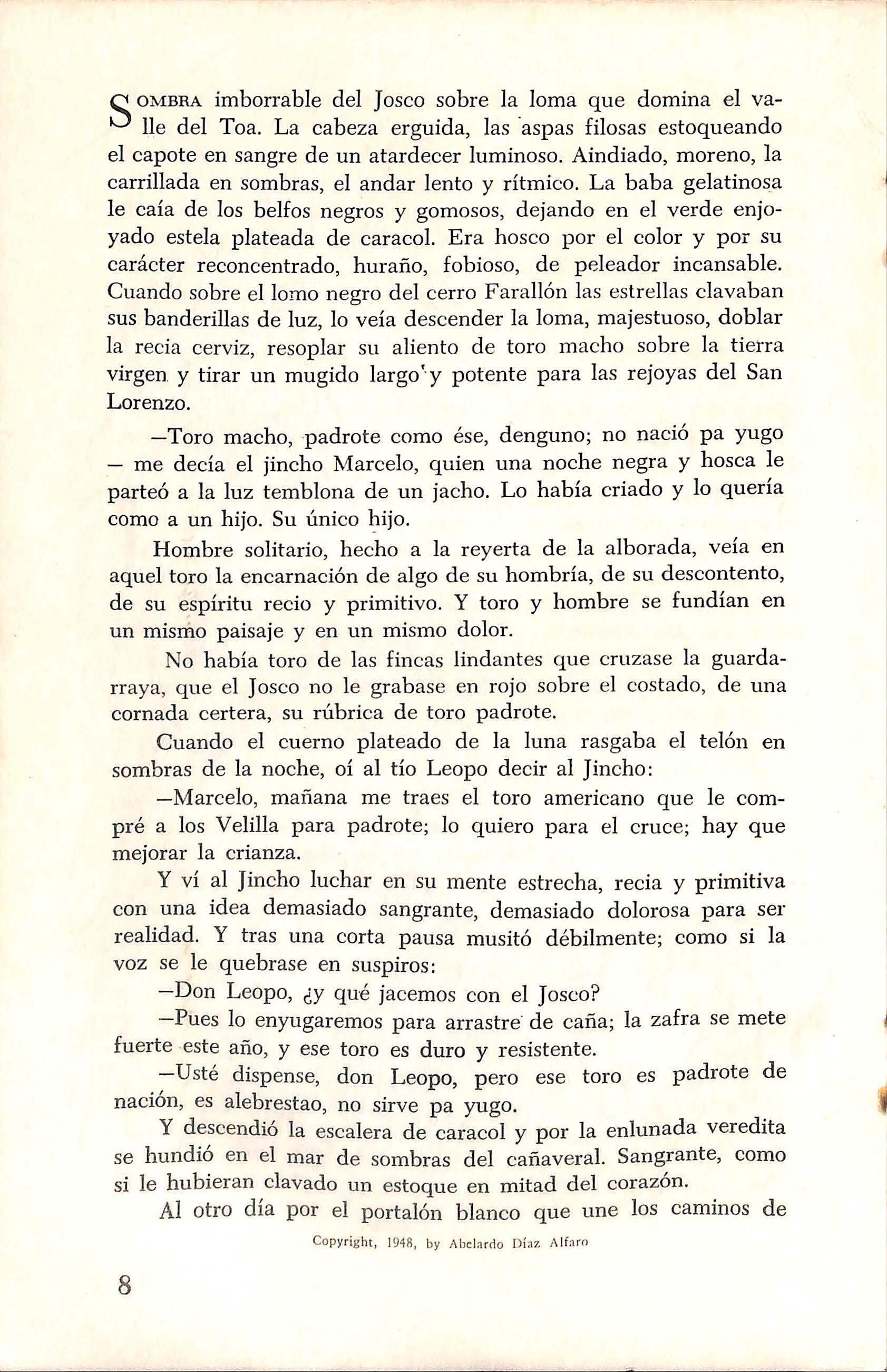
las fincas lindantes, ví al Jincho traer atado a un a soga un enorme toro blanco. Los cuernos cortos, la poderosa testa mapeada en sepia. La dilatada y espaciosa naríz taladrada por una argolla de hierro. El Jincho venía como empujado, lentamente, como con ganas de nunca llegar, por la veredita de los guayabales.
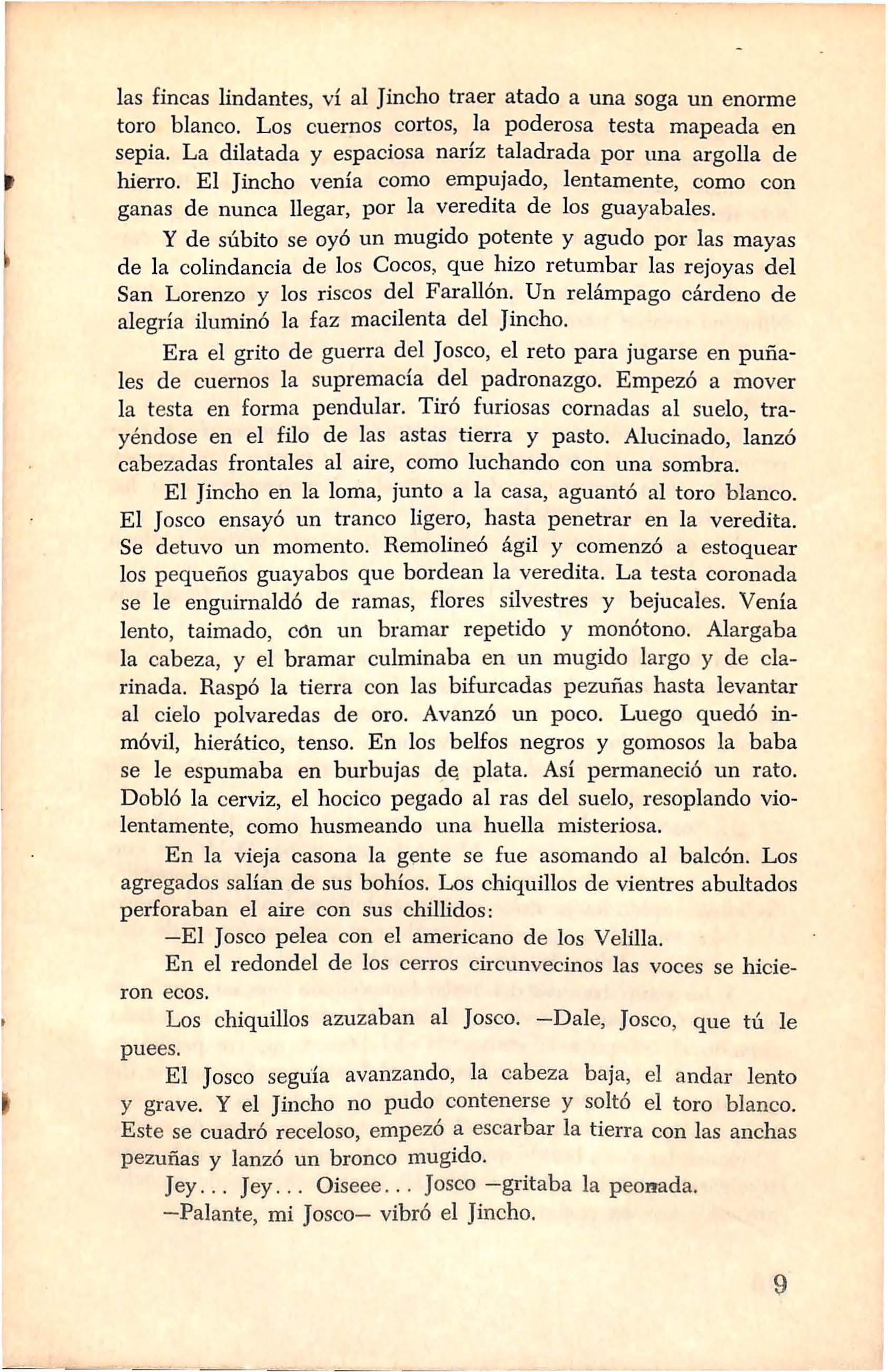
Y de súbito se oyó un mugido potente y agudo por las mayas de la colindancía de los Cocos , que hizo retumbar las rejoyas del San Lorenzo y los ris cos del Farallón. Un relámpago cárdeno de alegría iluminó la faz macilenta del Jincho.
Era el grito de guerra del Josco , el reto para jugarse en puñales de cuernos la supremacía del padronazgo. Empezó a mover la t es ta en forma pendular. Tiró furiosas cornadas al suelo, trayéndose en el filo de l as astas tierra y pasto. Alucinado, lanzó cabezadas frontales al aire, como luchando con una sombra.
El Jincho en la loma, junto a la casa, aguantó al toro blanco. El Josco ensayó un tranco ligero, hasta penetrar en la veredita. Se detuvo un momento . Remolineó ágil y comenzó a estoquear los pequeños guayabos que bordean la veredita. La testa coronada se le enguirnaldó de ramas, flores silvestres y bejucales. Venía l en to , taimado , eón un bramar repetido y monótono. Alargaba la cabeza, y el bramar culminaba en un mugido largo y de clarinada. Raspó la ti erra con las bifurcadas pezuñas hasta levantar al cielo polvaredas de oro. Avanzó un poco. Luego quedó inmóvil, hierático , tenso. En los belfos negros y gomosos la baba se le espumaba en burbujas plata. Así permaneció un rato. Dobló la cerviz, el hocico pegado al ras del suelo, resoplando violentamente, como husmeando una huella misteriosa.
En la v ieja casona la gente se fue asomando al balcón. Los agregados salían de sus bohíos. Los chiquillos de vientres abultados perforaban el aire con sus chillidos:
-El Josco pelea con el americano d e los Vehlla.
En el redondel de lo s cerros circunvecinos las voces se hi cieron ecos .
Los chiquillos azuzaban al Josco. -Dale, Josco , que tú le puees.
El Josco seguía avanzando, la cabeza baja , el andar lento y grave. Y el Jincho no pudo contenerse y soltó el toro blanco. Este se cuadró receloso, empezó a esca rbar la tierra con las anchas pezuñas y lanzó un bronco mugido .
J ey. . . J ey. . . Oiseee . . . J osco -gritaba la peonada.
-Palante, mi Josco- vibró el Jincho.
Y se oyó el seco y violento chocar de las cornamentas. Acreció el grito ensordecedor de la peonada. -Dale, jey ... Josco.
Las cabezas pegadas, los ojos negros y refulgantes inyectados de sangre, los belfos dilatados, las pezuñas firmemente adheridas a la tierra, las patas traseras abiertas, los rabos leoninos erguidos, la trabazón r ebullente de los músculos ondulando sobre las carnes macizas.
Colisión de fuerzas que por lo potentes se inmovilizaban. Ninguno cejaba; parecían como estampados en la fiesta de colo;re s del paisaje.
La baba se espesaba. Los belfos ardorosos resonaban como fuelles .
Separaron súbitamente las cornamentas y empezaron a tirarse corneadas ladeadas, tratando de herirse en las frentes. Los cuernos sonaban como repiquetear de castañuelas. Y volvieron a unir las testas florecidas de puñales.
Un agregado exclamó: -El blanco es más grande y tiene más arrobas.
Y el Jincho con rabia le ripostó: -Pero el Josco tiene más maña y más cría.
El toro blanco, haciendo un supremo esfuerzo, se retiró un poco y avanzó egregio, imprimi éndole a la escultura. imponente de su cuerpo toda la fuerza de sus arrobas. Y se vió al Josco recular arrollado por aquella avalancha incontenible.
-Aguante mi Josco- gritaba desesperado el Jincho. -No ju ya; usté eh de raza. ·
El Josco hincaba las patas traseras en la tierra buscando un apoyo para resistir, pero el blanco lo arrastraba. Dobló los corve jon es trat an do d e detener e l empuje, se irguió nuevamente y "rebul eó" rápido hacia atrás amortiguando la embestida del blanco.
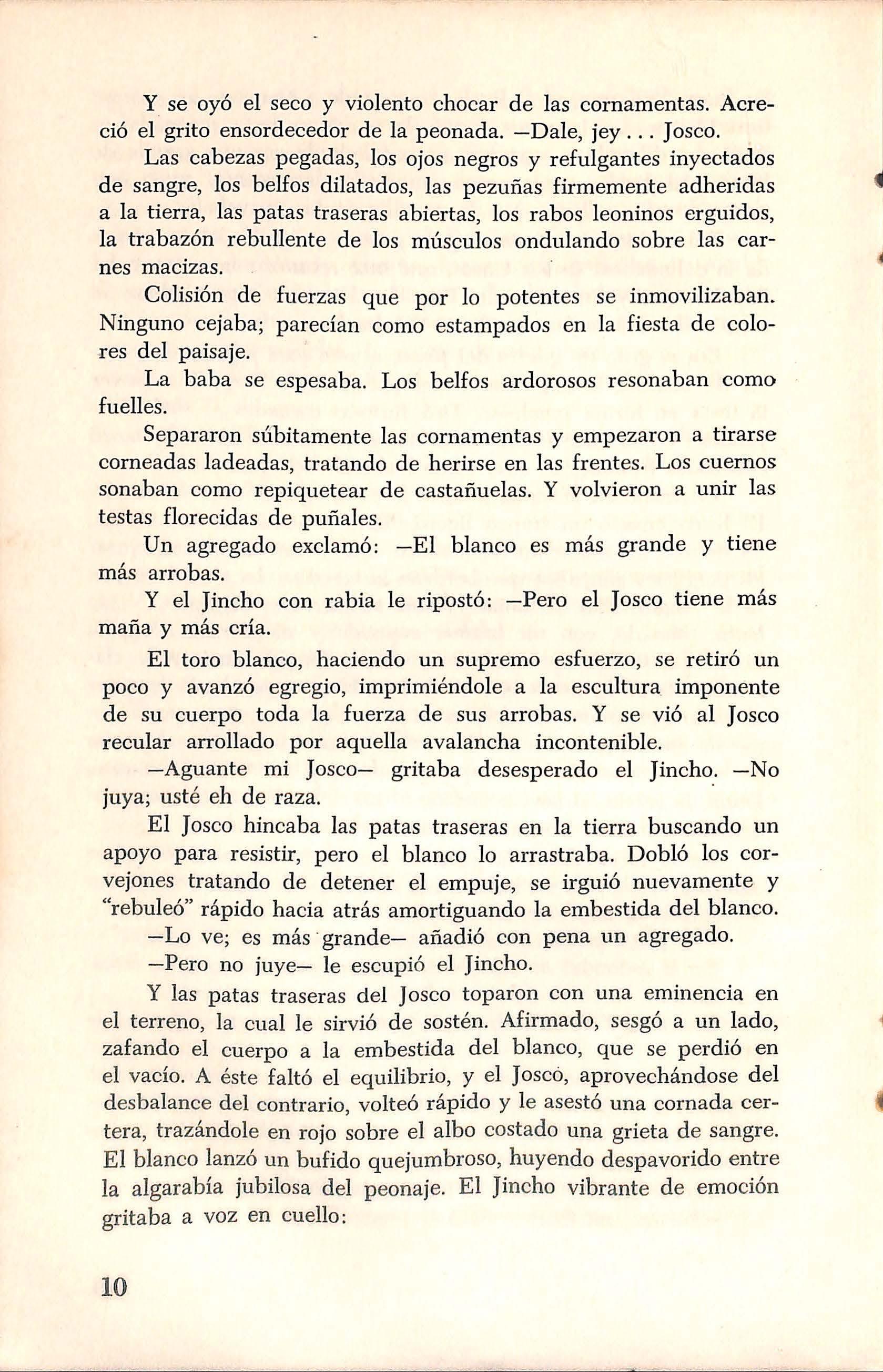
- Lo ve; es más ·grande- añadió con pena un agregado.
-Pero no juye- le escupió e l Jincho.
Y las patas traseras del )osco toparon con una em in e ncia en el terreno, la cual le sirvió de sostén. Afirmado, sesgó a un lado, zafando el cuerpo a l a embestida del blanco, que se perdió en el vacío. A éste faltó el equilibrio, y el Joscó, aprovechándose del d esba lance del contrario, volteó rápido y l e asestó una cornada cert era, trazándole en rojo sobre el albo costado una grieta de sangre. El blanco lanzó un bufido quejumbroso , huyendo despavorido en tre la algarabía jubilosa del peonaje. El Jincho vibrante de emoción gritaba a voz en cuello:
-Toro jaiba, toro mañoso, toro de cría.
Y el J osco alargó el cuerpo estilizado, levantó la testa triunfal, la s astas filosas doradas de sol, apuñaleando el mantón azul de un cielo sin nubes.
El blanco siempre se quedó de padrote. Orondo se paseaba por el cercao de las vacas.
Al Josco trataron de uncirlo al yugo con un buey viejo para que lo amaestrara , pero se revo lvió vio lento poni e ndo en peligro l a vida del peonaje. Andaba mohino, huraño, y se le escu chaba bramar quejoso, como agobiado por una pena inconmensurable.
Tranqueaba hacia el cercao de los bueyes de arrastres, de cogotes pelados y de pastar apacible. Levantando l a cabeza sobre la alambrada, dejaba escapar un triste mugido. Se veía buey rabisero, buey soroco, buey manco, buey toruno, buey castrao.
Aquel atarceder lo contemplé al trasluz d e un crepúsculo tinto en sangre de toros, sobre la loma verdeante que domina el valle d el Toa. No tenía la arrogancia d e antes, no l evan taba al cielo airosamente la testa coronada; lo veía desfall ec ient e, como estrujado por una inmensa congoja. Babeó un rato, alargó la cabeza y suspendió un débil mugido, descendió la loma y su sombra se fundió en el misterio de una noche sin estrellas.
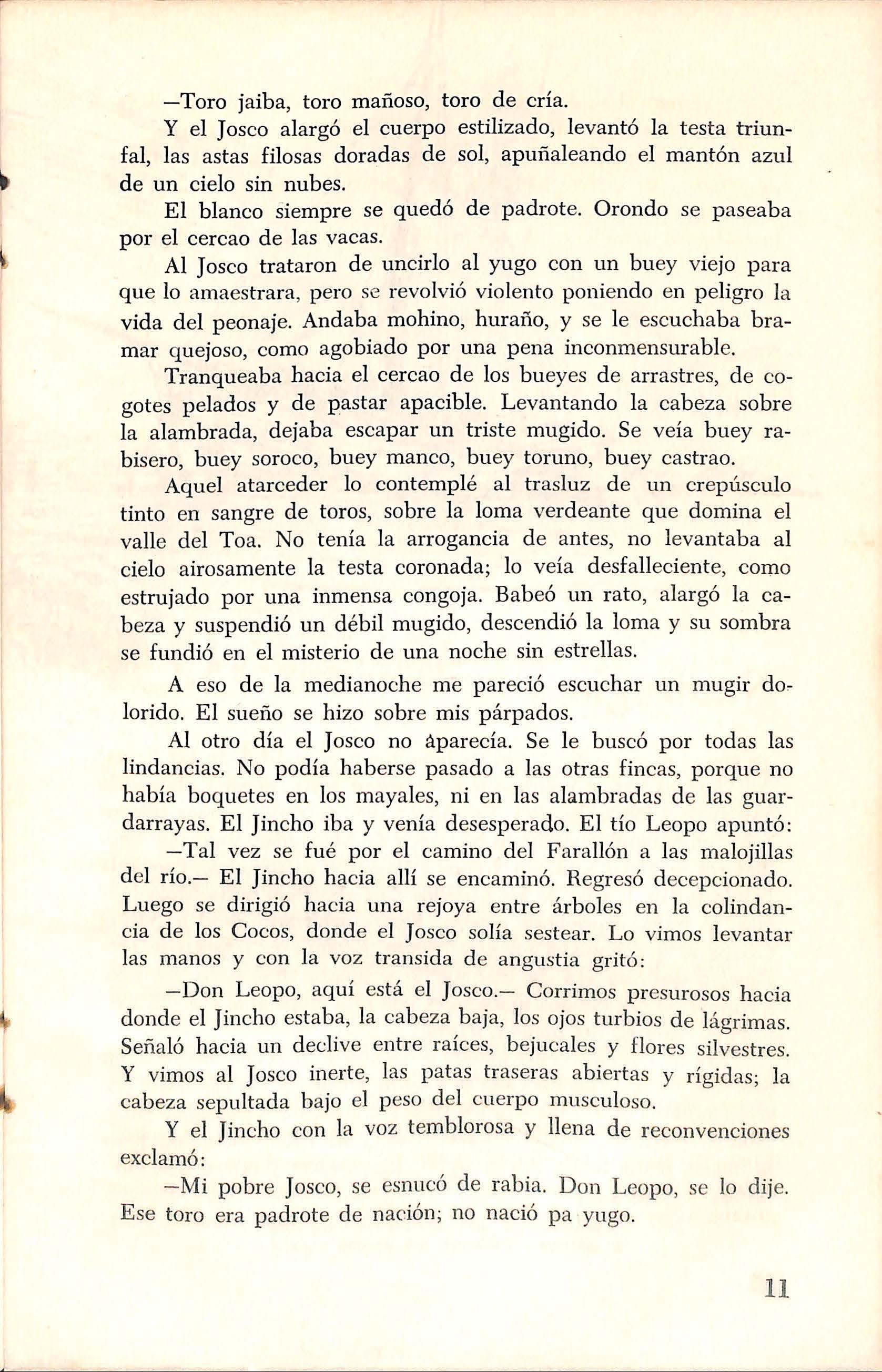
A eso de la medianoche me pareció esc uchar un mugir doc lorido. El sueño se hizo sobr e mis párpados.
Al otro día el Josco no aparecía. Se le buscó por todas las lindancias. No podía haberse pasado a las otras fincas, porqu e no había boqu e t es en los mayales, ni e n las a l ambradas de las guardarrayas. El Jincho iba y venía d eses p era do. El tío Leopo apuntó:
-Tal vez se fué por e l camino d e l Farallón a las malojillas d e l río.- El Jincho hacia allí se encaminó. Regresó decepcionado. Luego se dirigió h acia un a rejoya en tr e árboles en l a colindancia de los Cocos, dond e el Josco solía sestear. Lo vimos l evan t ar las manos y con la voz transida de ang usti a gritó:
-Don Leopo, aq uí es tá e l Josco .- Corrimos pr es urosos hacia dond e el Jincho esta ba , la cabeza baja, los ojos turbios de l ágrimas. Señaló hacia un decliv e e ntr e raíces, b e ju ca les y flores silvestres. Y vimos al Josco inerte, l as patas traseras abiertas y rígidas; l a cabeza sepultada bajo el peso d e l c u erpo musculo so .
Y el Jincho con l a voz t emb loros a Y llena de reconvenciones exclamó:
-Mi pobr e Josco , se esnucó d e rabia . Don Leo po , se lo di je . Ese toro era padrote d e nación ; no nació pa yugo.
PE DRO e ra p es cador como su homónimo el apó stol d e las llav es.
Conocía p a lmo a palmo todo el litoral norte, d es d e Cab e zas de San Juan a Punta Jigüero. Tambi én había p escado algunas t e mpor a d a s en Sa banitas y Alg a rrobo , cerca d e Mayagü e z , Y por los ah ed e d ores d e Cay o Sa nti a go , fr e nt e a Naguabo y Hum aca o. P e ro a l a b an d a su r d e l a isla , de lo s Morillos d e C a bo Rojo ha sta M a l a P ascua , l e t enía ca pricho sa oj er iza . Sent ía arbitrario d esd é n po r e l Caribe al q ue ll a m a b a un m a r " ji pato, ji ncho"; y, a qui e n l e preguntara qué e ra es o d e m a r jincho y jip a to , con t es t a b a rotundo , sorpren d id o po r t a mañ a ignora n ci a, con es t e in a p e l a bl e di ag n ós ti co:
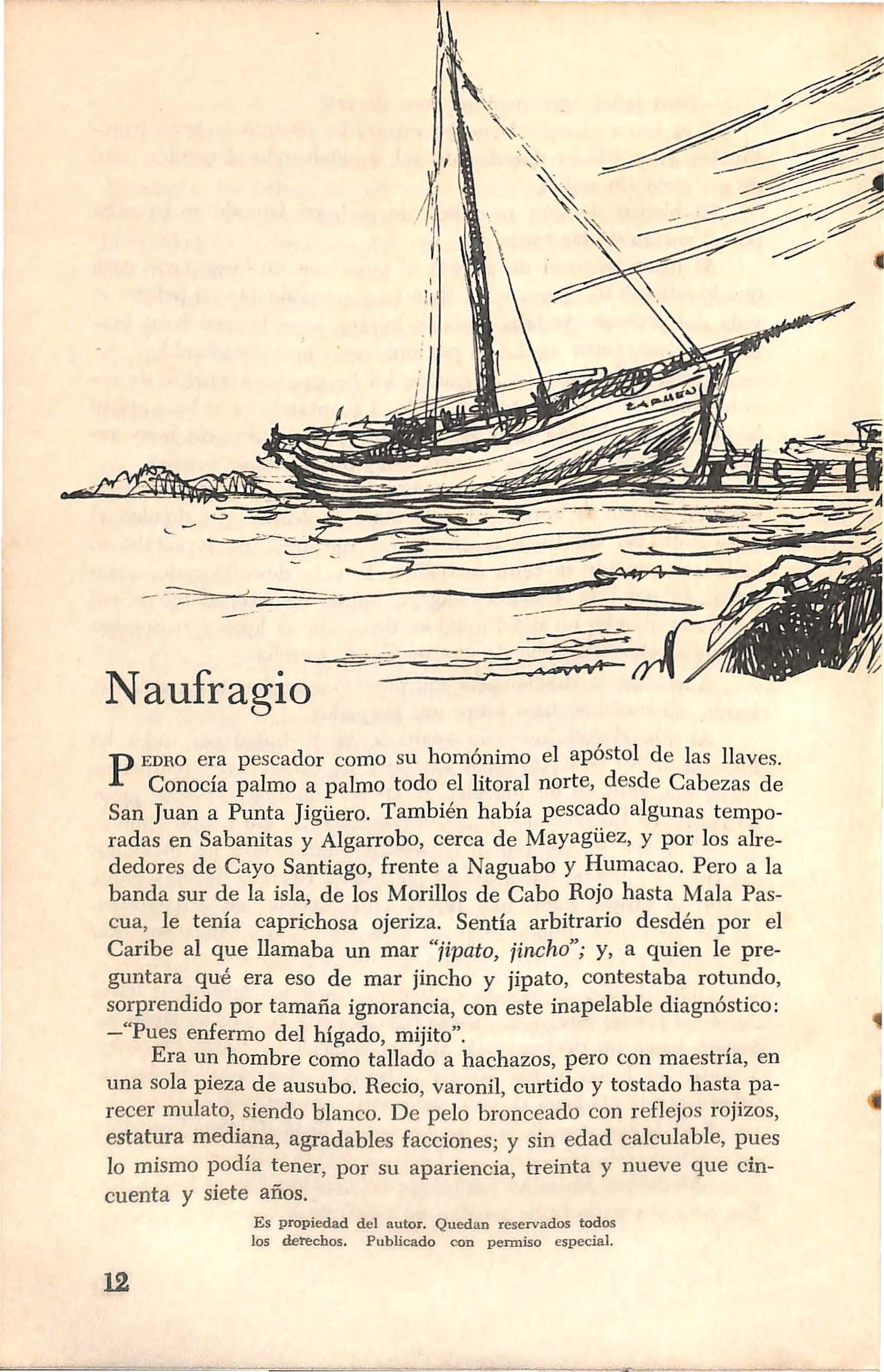
- "Pu es enfermo d e l hígado , mijito " . Era u n h ombre como t a ll a do a hach a zos , pero con m aes t r í a, e n una so la pieza d e au subo . Reci o, varonil , c urtido y t o st a do h as t a p ar ece r mu l a to , si endo b l a nco D e p e lo bronceado con r efl e jos ro jizos , estatura m ediana , agradabl es faccion es ; y sin edad calcu l able, pu es lo mi smo p odía t e n e r, por su a pariencia , treinta y nuev e qu e cincuen t a y si ete años.
E s p ropied a d d e l autor Qu edan r eserva d os t odo s los dere chos P ub licado con p e rmiso esp ecia l.
por Tomás Blanco
Para trabajar andaba descalzo , con pantalón d e dril azul muy usado, y húmedo d e salitr e, p ero pulc:ro y d e c e nte , más una blanca cami se ta d e punto con mangas hasta e l codo, faja n e gra de lana , boina vasca y amplio pañuelo de color al cuello. Para ti e rra adentro, se calzaba, cambiaba el p a ntalón por otro igual , p ero nu e vo, planchado, almidonado; sustituí a l a faja por cinturón d e cu e ro , l a ca miseta por camisa de algodón abi erta e n la garg a nt a, y d es c a rt a b a el pañu elo y la boina. En raras ocasion es sacaba a relu cir un a ch a qu e t a de holanda y un sombr ero d e p a ja alón y flexibl e .

Seminómada su aco stumbrado habitáculo eran la s m arismas que se e xtiend e n desde l a d esembocadura d e l Loí za ha st a la boca d e l Toa , con las playas más c ercanas a la Capital por c e ntro d e grav edad. P ero a la ciudad d e Sa n Juan Y a sus e xt e n sos b a rrio s urbaniz ados nunca entrab a sino por nece sid a d u obli ga ci. ó n .
Tenía muchos c onocido s, unos cu antos a mi gos, t res o c u a tr o compa dr es y n in g un a fa mili a . Ha b ía sid o ca sa do h acía ya tiempo; pe ro su muj er murió d el pr in1er p a rto, d e ján d ol e u n a h ija: Carmen
la llamó; pues la Virgen de esta advocación era patrona de la gente de mar, como él, como su padre y su abuelo. Porque Pedro, sin haber perdido nunca de vista las costas de la isla, se sentía más navegant e y marino que simple pescador . A la hija, muy joven todavía, se la enamoraron y, previo casorio- "con todas las de la ley y según Dios manda" -se la llevaron a Massaohusetts , donde el marido emigrado se desempeñaba trabajando en una fábrica, a la vista del mar. Cuando menos-pensaba Pedro-su hija expatriada yiviría con el ruido de los marullos en el oído, como un recuerdo continuo de su padre, al otro lado de la mar. Era un consuelo.
Porque él no se había resignado a la separación sino como una segunda viudez, acaso más dolorosa que la primera. Carmen no hizo más que instalarse allá, cuando empezó a tratar de conquistarlo para que se fuera a vivir junto a ellos . Y, l a vecindad del mar era una de las carnadas que la hija le ponía al padre en el anzuelo. Pero no tuvo tiempo de convencerle-como al fin y a la postre, ocurría siempre que se lo proponía-pues, durante el primer inv ierno , sucumbió víctima de una pulmonía doble. Y, Pedro, que por entonces cortejaba una mujer, con la muerte de la hija y por complicadas razones psicológicas de su modo de ser, renunció a segundas nupcias y se hizo a la idea de no volver a casarse . Así, andaba "campeando por sus respetos" -como d ec ía él- solo con su yolita, sin parientes ni arrimos. La yolita era embarcación muy marinera, entre yola y esquife que, aunque se reparab a y repintaba con frecuencia, cambiando de colores y aparejos, siempre llevaba en letras rojas el mismo nombre: LA CARMEN. El oficio lo aprendió del abuelo y del padre. El primero había sido alumno de náutica en las clases establecidas a m e diados del siglo pasado por la Junta Provincial de Fomento , y llegó a ser patrón de una goleta dedicada al cabotaj e . El segundo fue pescador profesional toda la vida.
La pesca no tenía secretos para Pedro, pu es al socaire de las peripecias de su vida, había practicado todos los tipos y modos de p esc ar. En los es t eros ingeniaba "corrales", laberínticas palizadas de mangle y púas de b amb ú, para atrapar los peces que se mueven al son de las mareas. T enía nasas que, lastradas en e l fondo d e las poz as, junto a los arrecifes , con una mondada hoja de tuna dentro, cap turaba n pargos , chernas, muniamas. Con atarraya y e l agua a la cin tura , diezmaba en un santiamén el cardumen de sardinas que se Je ponía a tiro. El chinchorro lo u saba especia lmente para corvinas, sables, corcovados y jure l es. La sierra y otros peces mayores, como

la picuda, había que pescarlos "corriendo la sirga" a toda .vela, arrastrando sedal y anzuelo a flor de agua. Otros, como el exquisito y bien pagado colorado, tenían que buscarse a muchas brazas de profundidad, sembrando larguísimos cordeles, una punta fondead a con potala, el otro cabo amarrado a una boya, y provistos de más de un centenar de hijuelas o ramales, cordones de unos tres pies de largo, donde se fijaban los anzuelos cebados con sardinas. En varias ocasiones se había asociado con otro dueño de lancha, fabricando entre ambos una buena jábega o red barredera; y, ayudados por una cuadrilla de aprendices para halar el copo desde la playa, arrastraban a tierra, entre las mayas, innumerable variedad de Conocía al dedillo las radas y caletas, los bajos y rehoyas por donde abundaba el pulular de peces. Su experiencia incluía hasta la pesca de la tortuga con señuelo de madera , y la nocturna caza de langostas entre rocas , a la luz de una tea o "jacho" de tabonuco. Y, por no dejar, aun la "pesca boba", con caña, en perdidos ratos de espera.
Todas sus p escas tenían un propósito profesional digno y serio: proveer de sano, nutritivo, barato y sabroso alimento a la gente d e tierra, y ganarse él la vida por ese honroso arbitrio. Para ello escogía siempre el procedimiento más adecuado a cada caso, con máxima economía de tiempo, medios, sudores y peligros. Sólo perseguía y mataba, sin provecho directo, algunos peces peligrosos- "fieras dañinas, enemigas del hombre" -como e l cazón, como el tiburón y su hembra, la tintorera. Los que sin hacer daño mayor, no l e servían ni para carnadas, cuidaba de devolv e rlos al mar antes que se as fixiaran: -"¡Largo de aquí , gandules!".
Su alimentación consuetudinaria era, casi exclusivamente, mariscos y pescados, salvo algunos tub érculos como la yuca y la yautía. Y, por postre, frutas nativas o un funche d e maíz con melado d e caña y queso de la tierra.
Aparte de ser cumplido p esca dor , P e dro era hombr e homado , juicioso y sereno, con disimulado fondo d e rud a bond ad, tolerancia y comprensión para con todo el mundo . Sólo p er día la paci e ncia ante lo que él llam aba "v icios sin projimidad " . Con cepto ·é ti co, és t e, que abarcaba todo lo d e t es tabl e, lo malo sin a t e nuant es, d esde e l asesinato h as ta el d es p erdicio o es trop eo, sin ca u sa ni razón- "por puro chiste" -de cualquier cosa que pudiera ser útil o tu viera b elleza. Los vicios comunes y corri e ntes , l a afición d es medida al ju ego, a l as mujeres, al alcohol, hasta l a vagancia habitual , eran cosas comprensibles; totalmente perdonables si no causaban grave p er juicio .
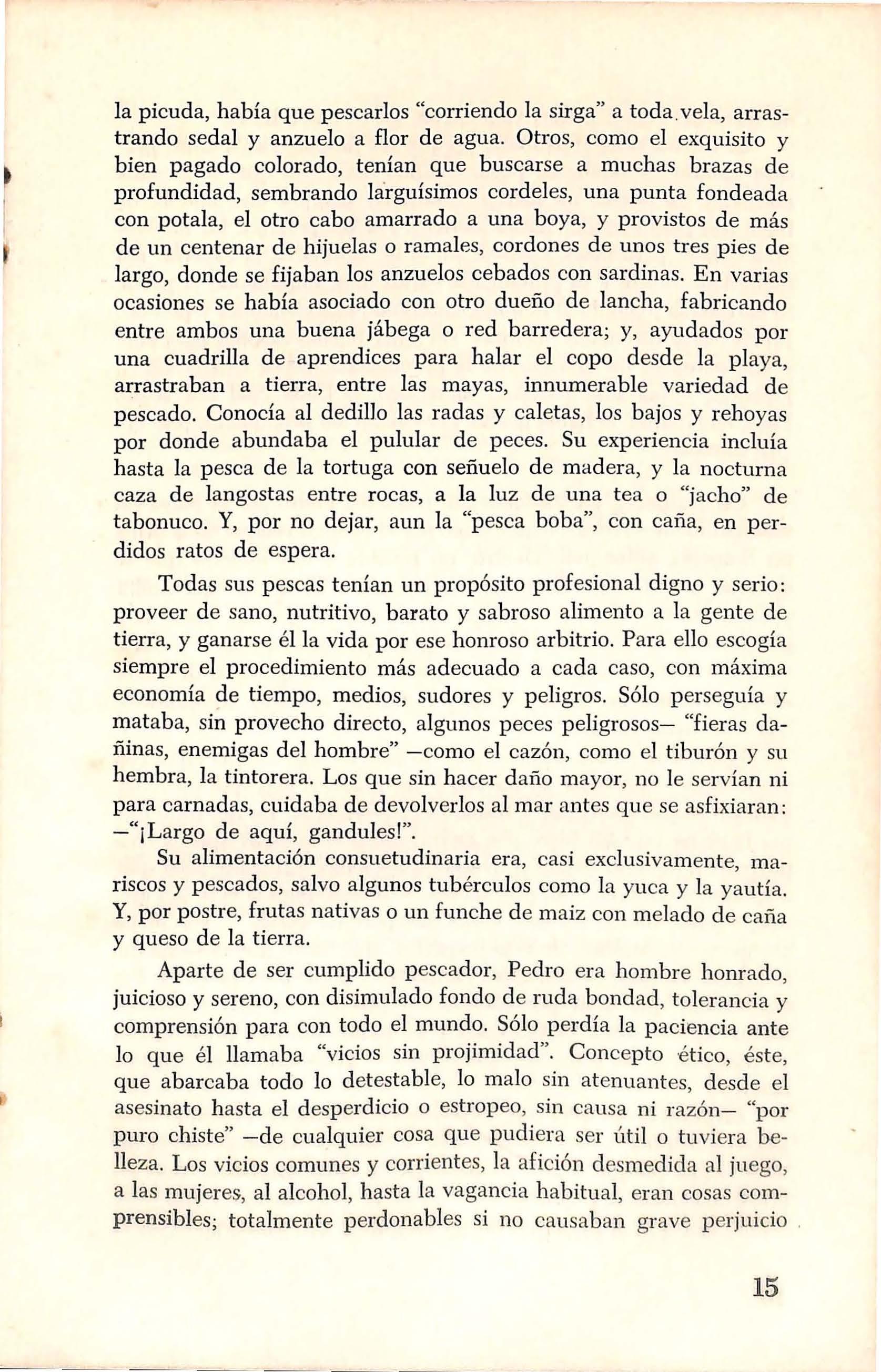
de terceros. Más o menos vagamente, así lo entendía él. Se consideraba afortunado porque sus propios vicios eran "peccata minu,ta". Fumaba su poco. Cuando . tenía con qué, l e gustaba encender un tabaco de marca. Guardaba siempre una botella de buen ron para cuando '11abía motivo". Por temporadas, lo s motivos abundaban; pero otras, escaseaban. Si e l "tumbo en la cayería" era demasiado fuerte y se prolongaba varios días, impidiendo la pesca, se entretenía ju gando a l dominó, apostando hasta vellones y pesetas. Jamás usaba de "malas palabras" sin tener buenas razones para e llo ; y aun entonces les d esfiguraba l a pronunciación, por recato. En su juventud había sido b astante mujeriego. - "Cada cual era según Dios , o el diablo , lo había hecho. Pero vicios sin projimidad; ¡eso no!
Un atardecer, en Vacíatalegas, trajinaba Pedro por l a playa remendando unas redes, cuando ll egó por el camino vecina l de l a orilla un flamante automóvi l. Dentro, un hombre y do s muj e res que se apearon a curiosear. Eran norteamericanos. El vestía una sue lta chamarreta de colorines y calzón corto, con las piernas , como lango stas , al aire Una de la s mujeres usaba pantalones negros y blusa rosada. La otra llevaba un traje color crema con cinturón de cuero desmesuradamente ancho. Todos port a ban cámaras fotográficas. Turistas, desde luego.
P e dro, con pasiva aquiescencia, se dejó retratar- "Allá ellos, con su s manías" -sin d e jar s u trabajo y sin mirarl es m ás qu e d e reo jo . P ero pronto se acercaron y trabaron conversación La d el traje crem a habl a b a español bien , con ci erta gracia. Los otros apenas chapurr e aban algunas palabras a y ud a das de señas. En claro , sacó que, a s u modo , también eran pescador e s. -"Bueno , pues si eran del gremio, aunque fu e sen turi stas , había qu e portars e cortés " -A lo mejor e ra g e nt e de estudios , de esos " expertos " que dicen que e l Gobi e rno trae p a ra es tudiar la situación. "E xp e rtos " , peritos , e n pescado. Por e so decí a n que eran p es cadores. Sin meter se en más honduras, as í se ex plicó qu e a ve s tan raras y de pluma tan rica presumieran d e p esca dor es, sin pinta ninguna d e es o. _:_ "Todo. t e ndría su cuenta Y r az ón".
La c u es tión es q u e, tr as vo l verlos a e ncontr a r e n el mismo sitio , ll egaron a tra b ar cier t a "conocencia" o a mi st a d . Am ista d , co n l a d el t ra je cr ema p or q u e d es d e u n p ri nc ip io l e cay ó simp á ti ca. Con los otros "conocencia y gracias". y éste fue el principio de un recíproco ma l en t en dido c on l a '
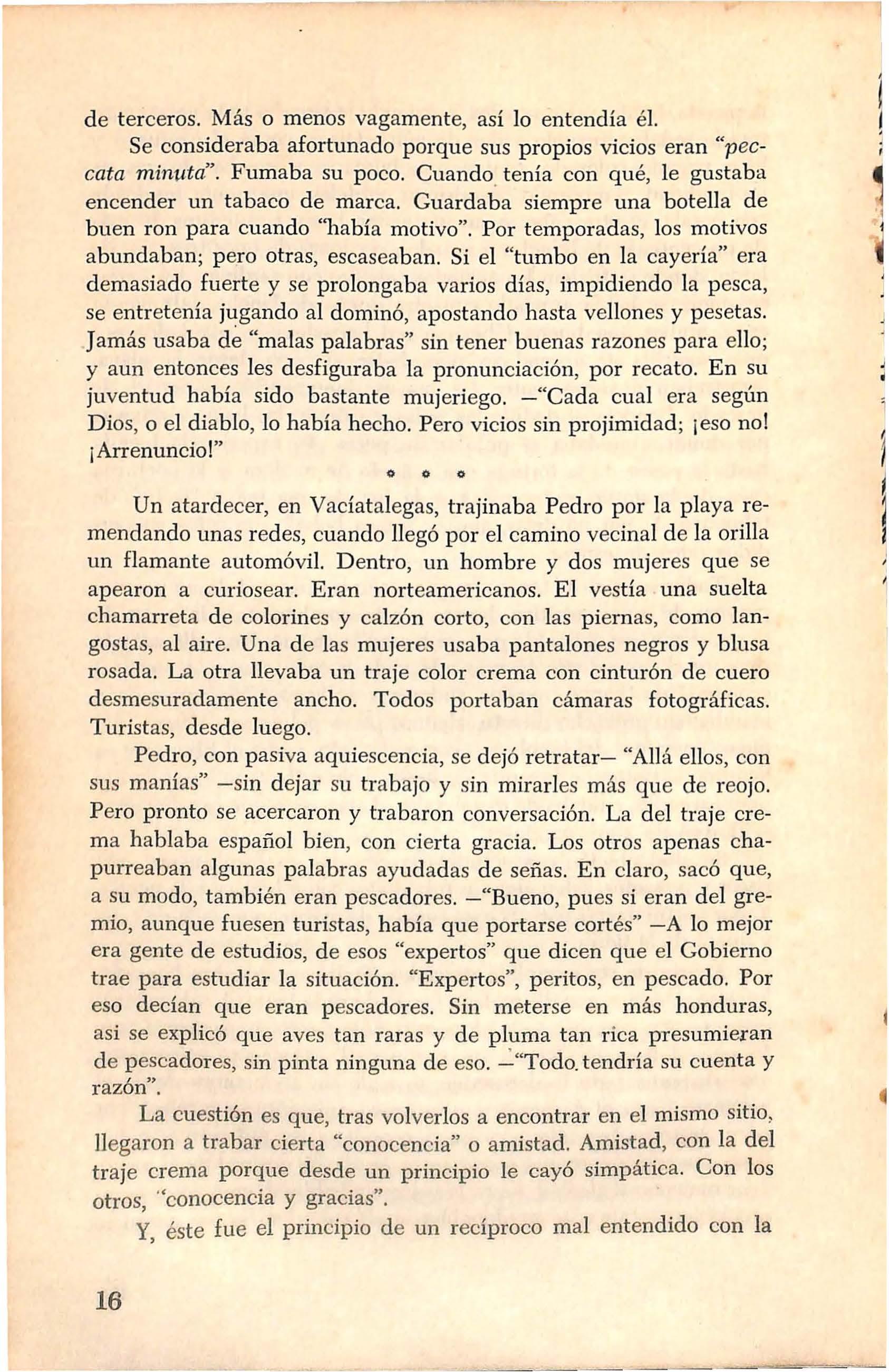
dama del amplio cinturón gris que había de causar a Pedro una p e rtur bación anímica de marca mayor, honda y oscura.
Dorothy Lattimer era una mujer de treinta años, algo aniñada, guapa, ágil, esbelta; con temperamento artístico y aficionada a la ave ntura. Y libre. De posición muy desahogada , aun en Nueva York , donde había nacido y siempre residió. Además d e unas r e nta s aseguradas por .su padre al morir, lograb a pingü es ga n ancias en su profesión. A fuerza de t::¡lento, capacidad, gusto y d e dicac ión , había conseguido en su ciud a d n a tal a lcanzar di stin c ión, nombre y resp eto como diseñadora en dura competencia con mill ares d e hombres y mujeres. Casi por obligación culti va b a lo s deportes- l a pesca, e n especial- como medid a hi g ié ni ca para con tr arrestar l a vida sedentaria y nocturna, d e estudio y oficina, de t eatros , mu se os y ca fés , que llevaba habitualm ente. A más d e graciosa y elegante, era intelig e nte y fina d e espí ritu. D escendiente de france ses, ingl eses, escoceses e irland eses, se mostraba por un lado libera l , aventurera y caprichosa; y por otro, reservada , p e nsativa y muy arraigada a ese gran' sentido práctico q u e se l e a tribuye-qu izás falsamente-a los n a turales de Est a dos Unidos en general, pero del que rara vez carecen por completo l as mujer es d e cualqui e r país.
Aq u e l invi e rno había d e cidido pasars e un as vacac ion es al sol, en P uerto Rico . Así volvería a practicar di aria ment e su españo l. Antes ya había es tado en Cuba y México , y tenía en cartera un a l arga visita al P er ú. Por d e pronto, nuestr a isla l e d espe rt ó cur iosidad por h a ber oído de ella muy contradi ctorias opinion es. Quizás tambi é n a quí, como le sucedió en México, el exótico ambient e est imularía sus facultades creadoras infundi e ndo nuevo vigo r y or i ginalida d a sus dis eño s.
Realmente, en cuanto llegó se sintió bastant e defra udada. El clima era agra d a bl e. El p a isaj e t en ía aspecfos sumament e enca nt ad ores . Pero en todo lo d e más , no ofrecía la isla a l turista de su clas e y ca lidad nada verda der a m e nt e inusitado y atractivo . Nada que no hubiese encon tr ad o más floreciente , más genuino, mejor o más barato en muchos otros sit ios d e l a América Hispana . Ni si· qu iera la idea de r e fr esca r su españo l pudo ll eva rla a cabo, pues se en contraba presa en una especie d e ex trat err itori a lid ad incrusta d a en e l país, donde tod o e l mundo se emp e ñaba e n h ablarl e e n ingl é s-un inglés no siempre comprensible . En seguida, procuró za farse cuanto pudo de la rutina m im é tic a y fenicia del ambient e
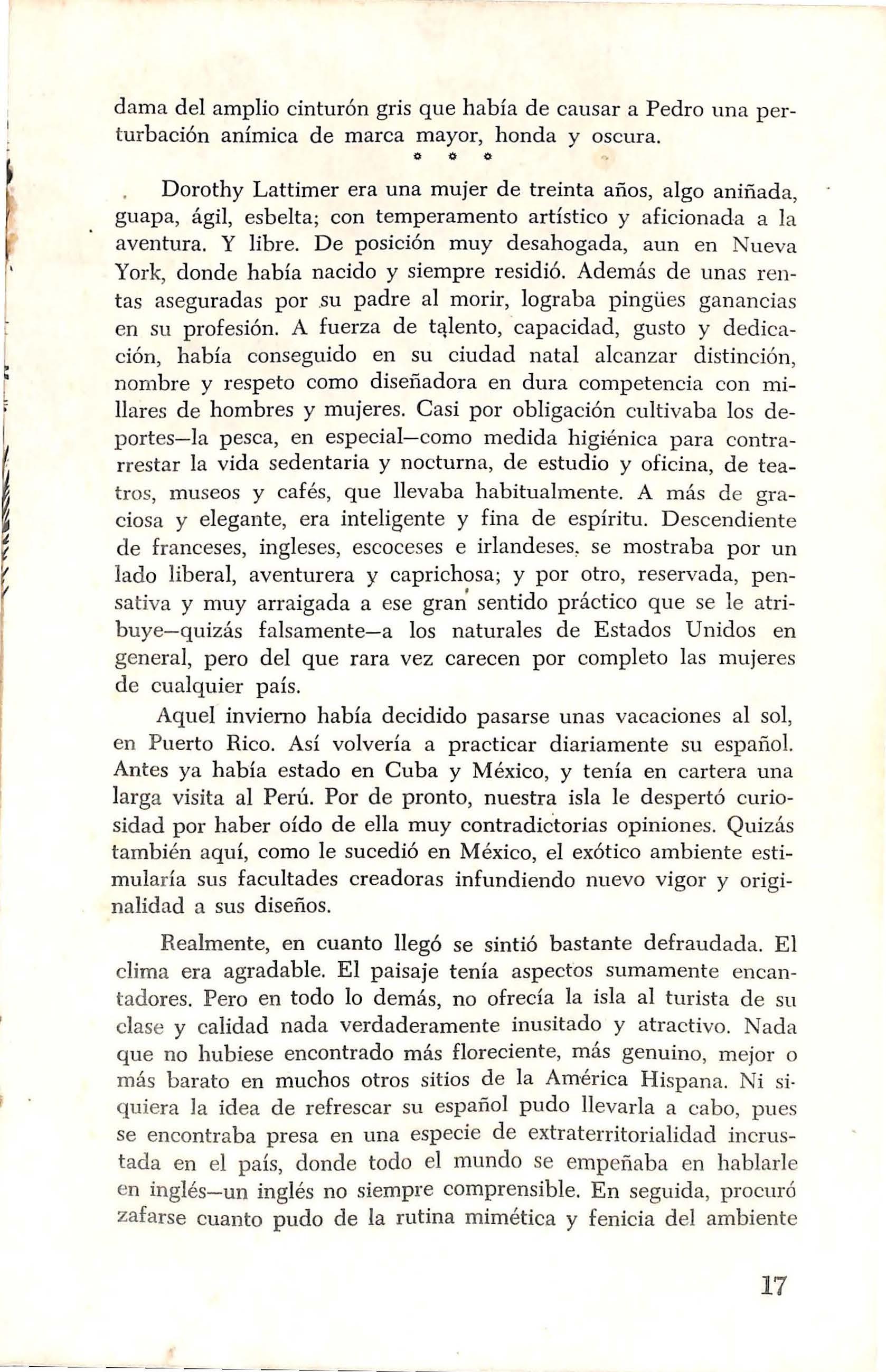
hotelero y los círculos turís ticos . Y, para escap a r , ideó lanzarse por su cu ent a a v isitar sitios po co fr ecuentado s y tr a bar conocimi ento con lo s na tural e s d e l p a í s m e no s cont a min a dos d e m e tropolitanismo. En su s prim eros pasos por estos vericu e tos l e acompañ ab a a veces un ma trimo n io conocido d e a nti guo , qu e ya e ncontró inst a lado e n su m ismo hot e l c u a ndo llegó a l a isla. Y d e este modo fue que desc ubrió a Pe dro un a t ar d e d e e n ero e n Va cíataleg a s .
P edró, sol o y pa u sado, e ntr e re d es q u e se dibujab a n sug er e nt es sob re l a ar e na , fre nt e a un fondo marino d e cambiant e s color es, ba jo e l ci e lo cres pu sc ul a r , le. se dujo co mo . una es tampa il umina d a, muy de su g u sto . D es pu és, e n e l m odo d e comport a rse e l p escad or, en su manera d e ha bl ar, h a ll ó cie rto atractivo. T e ní a f ibra, c a r ácter, co lor i do , enter eza. Decid ió c ul tiva rl e . D a ndo de lad o a l mat r im oni o am i go, aco mp añaba a P e dr o con frecu enci a en su faenas p iscatorias , durante horas, en e l m ar y e n l a pla ya; casi siempre sil enciosa, observa d ora, to mand o apu nt es a l ca rbón , fi jando aspe cto s y d eta ll es por me dio d e l a fo to gr a fí a . A r a to s, de pronto, se le so ltaba a amb os l a l e n gua en di á lo g os ing enuos , lentos . Luego, en e l hotel , recogía impresiones y apunt es, e l a borándolos a la acuarela o al past e l, con estilizaciones o a b straccio n es poéticas , llenas de imaginativas sutil ezas. No siempre reconocía Pedro el asunto o el t ema cuando ella le mostraba sus t raba jos, pero nunca dejaron de producirle curiosa sat isfacción. Alguna que otra muestra logró herirle cuerdas sensibles de su difusa percepción esté-
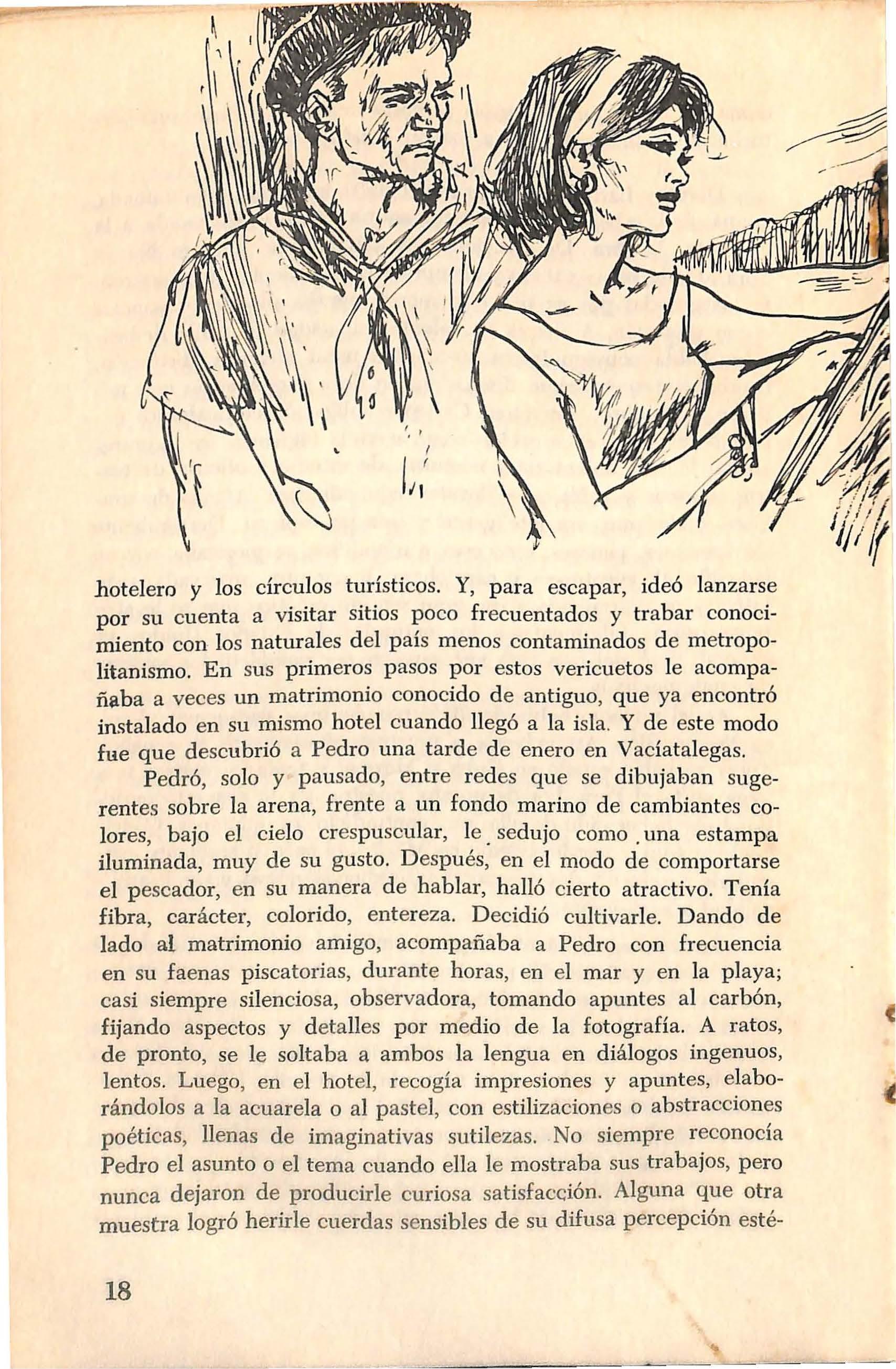
tica. -"Ella pintaba como pescaba él, con hombría , como debe ser".Le hubiera gustado quedarse con aquella mancha en que, sobre un fondo de sólidos oros y añiles se destacaba la plata derretid a de los peces , colándose por mayas de azabache hilado. Nunca se atrevió pedirla.
Pedro tuvo que vencer-es cierto-mucha repugnancia natural a tratarse tan íntimamente con mujer desconocida, rica , forastera , -"¡Una turist a yanqui!"- Pero esta mujer a más d e simpática y a todos luces buena , complaciente, casi obediente, le traía un vago recuerdo de su difunta hija: y hasta creyó notar que en algo se parecía además, un poco a su mujer y a su madre. Todas bien formadas, esbeltas de ojos claros y pelo negro. Todas bonachonas, observadoras y muy hembr as, p e ro no muy parl anc hinas. Coincidían también en muchos ademanes. Un día, dejó de sentirse cohibido en su presencia y, -"sin faltar al debido resp e to"- empezó a tratarla con entera confianza. Ella le había tr a t a do así desde el principio.
También pescaba ella. - "Una mujer. ¡Cosa rara!" - Así se lo había dicho en cuanto le conoció. Pesc a ba por deporte, le aclaró luego. Pero es to óo lo entendió d e l todo. El sabía lo que eran los deportes. En su opinión, ju eg os para muchachos como el de la pelota. Pero la pesca no era un juego. Y menos para señoritas ricas y sabihondas . En fin, ya se sabía que en Estados Unidos había cosas tergiversadas, nunca vistas. Insensiblemente, se le filtró una viva curiosidad por saber a ciencia cierta lo qu e era eso de· pescar por deporte. Y, para qué servía. Porque, pescar de verdad, aquella muchacha no podía hacerlo . Aunque no le faltaba resistencia y destreza y era bu en marino, en muchas otras cosas "estaba
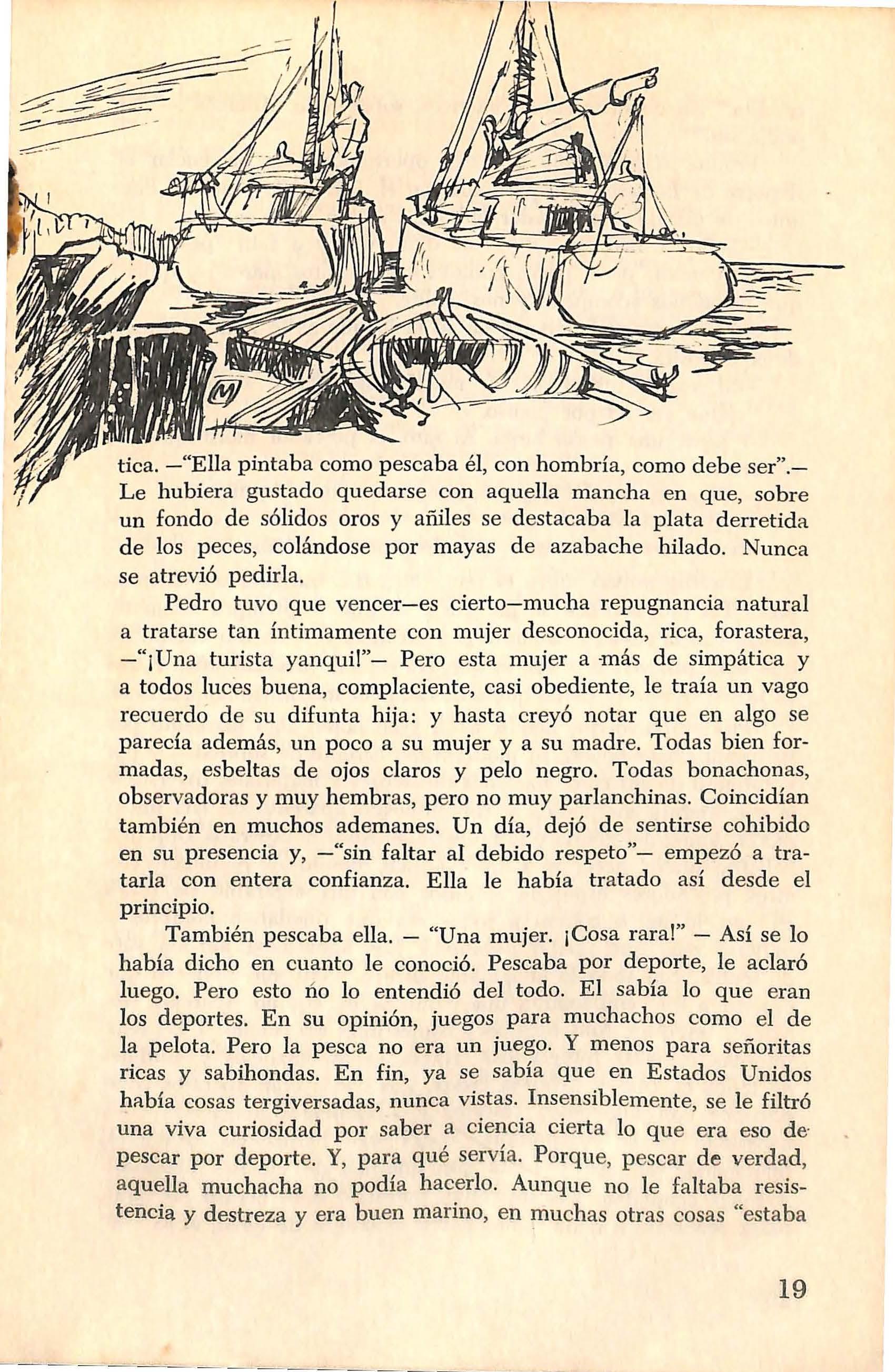
erudita." En conocimientos prácticos, sobre todo. Además, -"¡No podía ser!"
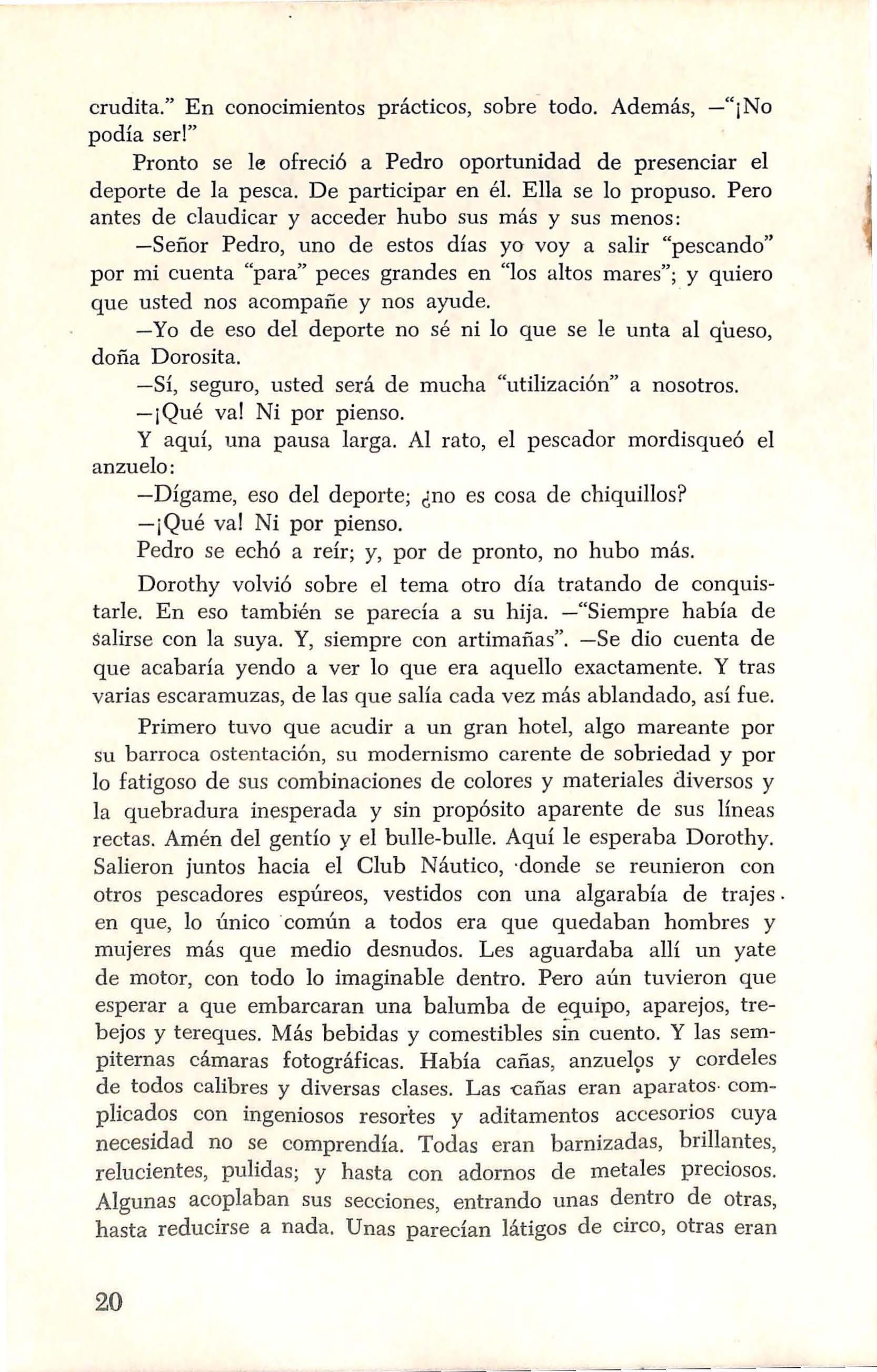
Pronto se le ofreció a Pedro oportunidad de presenciar el deporte de l a pesca. De participar en él. Ella se lo propuso. Pero antes de claudicar y acceder hubo sus más y sus menos :
-Señor Pedro, uno de estos días yo voy a salir "pescando" por mi cuen ta "para" peces grandes en "los altos mares"; y quiero qu e usted nos acompañe y nos ayude. ·
-Yo de eso del deporte no sé ni lo que se le unta al queso, doña Dorosita.
-Sí , seguro, usted será de mucha "ut iliz ación" a nosotros.
-¡Qu é va! Ni por pienso.
Y aquí, una pausa larga. Al rato, e l p esca dor mordisqueó e l anzuelo:
-Díg ame, eso del deporte; ¿no es cosa de chiquillos?
-¡Qué val Ni por pienso.
P e dro se echó a reír; y, por de pronto, no hubo más.
Dorothy volvió sobre el tema otro día tratando de conquistarle. En eso también se parecía a su hija. -"Siempre había de salirse con la suya. Y, siempre con artimañas". -Se dio cuen ta d e que acabaría yendo a ver lo que era aquello exactamente. Y tras varias escaramuzas, de las que salía cada vez más ablandado, así fue.
Primero tuvo que acudir a un gran hotel, algo mareante por su b a rroca osten tación , su mod ernismo carente de sobriedad y por lo fatigoso de sus combinaciones de colores y materiales diversos y la qu ebrad ura inesperada y sin propósito aparente de sus líneas rectas. Amén del gentío y el bulle-bulle. Aquí le esperaba Dorothy. Salieron juntos hacia el Club Náutico, ·domle se reunieron con otros pescadores espúreos, vestidos con una algarabía de trajes. en que, lo único ·común a todos era que quedaban hombres y muj eres más que medio desnudos . Les aguardaba a llí un yat e de motor, con todo lo imaginable d e ntro. Pero aún tuvi e ron qu e esperar a que embarcaran una balumba de equipo, apare jo s, trebejos y t erequ e s. Más bebidas y comestibles sin cuento. Y las sempiternas cámaras fotográficas. Había cañas , anzuel9s y cordeles de todos ca libres y div er sas clases. Las -cañas eran apar a tos· complicados con ingeniosos resortes y aditamentos accesorios cuya necesidad no se comprendía . Todas eran barnizadas, brillantes , relucientes, pulidas; y hasta con adornos de metales preciosos Algunas acoplaban sus secciones, entrando unas dentro de otras, h a sta reducirse a nada. U nas parecían látigos de circo, otra s eran
como bastones o antiguas varas de alcaldes Ninguna tenía vitola de caña de pescar. -"Y después d e todo, ¿a son d e qué tanto arsenal de cañas, cuando eso es lo único de qu e se pu e d e prescindir para pescar en serio?"- Pero lo que más le llamó la at e nción fu eron las carnadas. No había una sardina. i pez verdadero d e ninguna clase. En cambio dentro de unos baulitos qu e se d e sgajaban en bateas al abrirse, había un sinfín d e pec es d e aluminio , de pasta , de qu é-sé-yo , imitando los verdad eros en formas , tam a ños y color es innumerables. Los había hast a fosfor escent es, que dejarían en las aguas oscuras y profundas un r a stro luminoso. T a l es eran las únicas carnadas. En total: a ñagazas fant a sio sas , sin ma y or ni mejor uso que cualquier "cuchara" de hoj a lata. Tanto lujo tenía que costar cien veces , mil v e c es, lo qu e aqu el grupo d e chifl a d os pudiera p escar en un año y medio y tr es cu a rtos.

Y, salieron mar a fu era por la bo c a d el Morro. Lo qu e pas ó durant e l a s in a cababl es horas en alta mar, P e dro no qu ería ni r ecordarlo. No respiró a sus anchas hasta no v e r d e nu e vo , cerc a, e l castillo d e l Morr.o; cuyas nobles proporcion es qu e en su g é n ero , alcanzan la grandeza arquitectóni c a d e l as a nti g u as ca t e dr a l es , le sirvieron de sedant e .
En quella clase d e pesca-de algún modo h a b ía qu e Il a m a rl atodo se hacía con gran despilfarro y desp e rdi c io. Habí a mucho s inv e ntos y emb e l e cos para la comodidad d e los p esc ador es - "p escan a das " eso eran-pero n a di e estaba cómodo , a l c ontrario , par ecían esm erarse en est ar lo más in cómodo po sibl e Y, lo qu e se e mpeñab a n en p escar era lo qu e costa ra m á s t ra b a jo y m ás ri esg o. De exprofeso se afan a b a n e n tra e r a b ordo lo q u e .m e no s pudi e ra r em e diar e l hambr e o satisfac e r e l pal a d a r a n a di e . Todo d e a c u e rdo con ci ertas r e glas difícil es y absurd a s. Cu a nt o m ás fa ti gosa e ra l a luch a y más cru e l y prolon ga do e l "tira y ja la " d e l hombr e con e l p e z, m e jor, y m ás cont e nto s t o do s. Un a v e z co brad a y mu erta l a pi ez a, a menos qu e fu ese e nor m e o c o n a l e t a s c om o ve las o muy pint a rraj ea d a, n a di e l a q u e rí a p ara n a d a y no l e h a cían m ás c aso. Va r ios , e nt re los m ás ce l e brad os , e r a n p ece s d e ca rn e ve n e no sa - "p e jes qu e c omí a n co br e " - y , h as t a los di sting uidos por su g ran t a m a ño o ra ra ap a ri e n cia, e ran a b a ndon a d os en cu a nto l os p esa b a n Y m e d ían y fo t ogra fi a b a n , e n m e d io de co m e nt a rio s y a lb orot os . Y, p ara eso , se h a bí a d e rr ocha d o un d in era l. Era co mo si l a p esc a se a b oc h orn a ra d e costar p oco y p r et end i er a c omp e ti r en gas t os - "s in t on ni son , po r m ero chi st e"- con u n a ce ntra l az u ca r era
Pedro, al principio intentó dar algún que otro consejo basado en su experiencia. Pronto comprendió que lo que hacía aquella gente no tenía nada que ver con la ciencia y el arte de un buen pescador. Y acoquinado , se refugió en la proa, mirando al horizonte y pensando GOn pesadumbre en su amistad con Dorothy. Por primera vez en su vida sintió náuseas en e l mar. Tuvo que indignarse para no vomitar. Indigna!se, con todo , inclusive con Dorothy y con é l mismo. Se sintió insultado. Aquello era una burl a de su oficio, un viceversa sin sentido . No tenía pies ni cabeza.
· No ten ía nombre. ¡No tenía perdón de Dios!
En cuanto atracaron, saltó a tierra como huído, casi sin despedirse, atrapando, al pasar por frente al bar del club un pedazo de hielo que, alternativamente chupaba y se pasaba por 'las sienes.
o o
Para no vo l ver a encontrarse con Dorothy, P edro desapar ec ió de Vacíatalegas. Pero unos días más tard e se le vio en Loíz a -Ald ea, camino de la antigua y agrietada parroquia Podríamos d eci r que iba en busca de "los Doctores d e la Iglesia", para una consulta inaplazabl e . Una duda le carcomía por dentro, le comejeneaba en la cabeza , le roía el corazón -"S e ría capáz de cambiarme el nombre, ¡manífica! ¡Arrenunciol"

No encontró al cura, pero habló con el sacristán, hombre entendido en historia sagrada ; y con la santera, ve r sa da en vidas de bienaventurados. Su tocayo San Pedro, era ahora portero del cielo. En este mundo había sido apóstol, fue papa. E.l prim er papa, según había oído decir. Y, teniendo esos oficios tan altos, era también p esca dor. De ahí su horrible duda: -¿Pesc ador de verda d o por deporte?
Sólo un tanto más tranquilo por el favorable resultado de la consulta, se alejó gesticulando y hablando a voz en cuello: Deporte de lo que l es dé la real gana. Pero no de pesca. Eso no es pesca. Es un vicio . ¡Carascho! ¡Carascho! ¡Un vicio sin projimidadl
Y repitió entonces, una y otra vez la palabrota enfá tica, como pedrada; ahora sin disimulos de pronunciación desfigurada; con jota castellana, gutural, como el restallar de un foetazo. Unas buenas comadres que se ·le cruzaban, se pararon en seco sorprendidas. Increíble eso en Pedro. Luego se lo explicaron. Debía tener calentura. Malaria, paludismo. El pobr e Pedro, ¡ay bendito! Un hombre tan hombre, tan é l. Y, ¡tan solo! -¿Por qué no se casaría?

LA primera vez que el negrito Macarín viÓ al otro negrito en el fondo del caño fue temprano en la mañana del tercer 0 cuarto día desp\}éS de la mudanza, cuando llegó gateando hasta la única puerta de la nueva vivienda y se asomó y miró hacia la quieta superficie del agua allá abajo.
Entonces el padre, que acababa de desperta r sobre el montón de sacos vacíos extendidos en el piso, junto a la mujer semidesnuda que aún dormía, le gritó:
-¡Mire ... eche p'adentrol ¡Diantre 'e muchacho desinquietol Y Macarín, que no había aprendido a entender las palabras
pero sí a obedecer a los gritos, gateó otra vez hacia adentro y se quedó silencioso eµ un rincón, chupándose un dedito porqu e tenía hambre.
El hombre se incorporó sobre los codos. Miró a la muj er . que dormía a su lado y la sacudió flojamente por un brazo. La mujer despertó sobresaltada , mirando a l hombre con ojos d e susto. El hombr e se rió. Todas las mañanas era igual; la mujer despertaba con aquella cara de susto que a é l le provo caba una gracia sin maldad. La primera vez que él le vio aquella cara d e susto a l a muj er no fue en un despertar, sino la noch e que se acost a ron junto s por primera vez. Quizá por eso a é l le provocaba gracia verla salir así del sueño todas las mañanas .
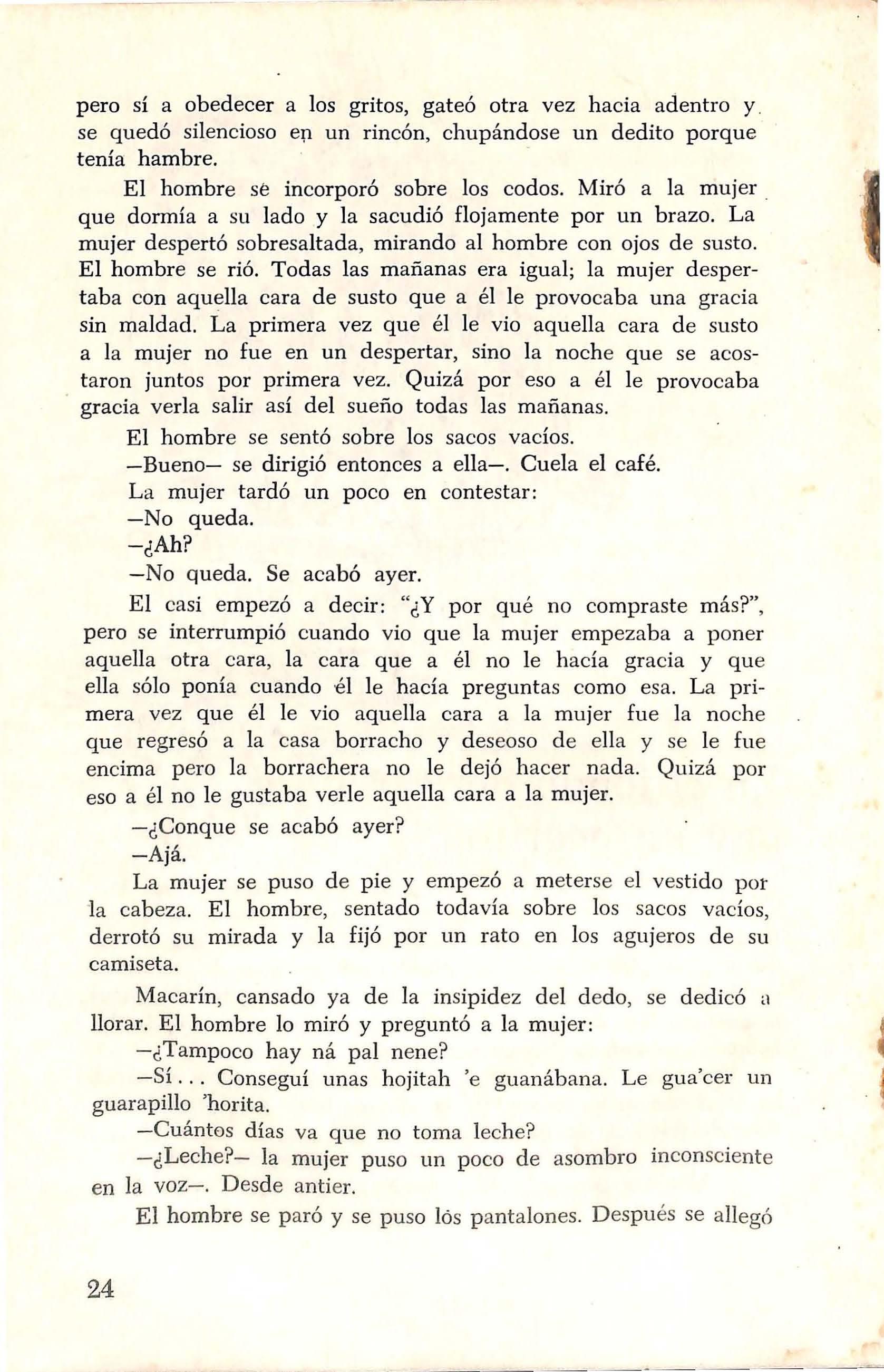
El hombr e se sentó sobre los sacos vacíos.
-Bueno- se dirigió entonces a ella-. Cuela el café.
La mujer tardó un poco en contestar:
-No queda.
-¿Ah?
- No queda. Se acabó ayer.
El casi empezó a d ec ir: "¿Y por qué no compraste más?'', pero se interrumpió cuando vio que la mujer empezaba a poner aquella otra cara , la cara que a él no le hacía gracia y qu e e ll a só lo ponía cuando é l le hacía pregunt as como esa L a primera vez que él l e vio aquella cara a la mujer fue l a noch e que regresó a la casa borracho y des eos o de e ll a y se l e fue encima p ero la borrachera no le dejó hacer n a da. Quizá por eso a é l no le gustaba verle aque lla cara a la mujer.
-¿Conque se acabó ayer?
-Ajá.
La mujer se puso de pie y empezó a m e ters e e l vestido por la cabeza. El hombre , sen tado t odavía sobre los sacos vacíos , d er rotó su mirada y l a fijó por un rato en los agujeros de su camiseta.
Macarín, cansado ya de l a insipidez del d e do , se dedicó a llor a r . El hombre lo miró y preguntó a l a mujer:
- ¿Ta mpoco hay ná pal n e ne?
-Sí Conseguí unas hojitah 'e guanábana. Le gua'cer un guarapillo 'horita.
-Cuántos días va que no tom a l eche?
-¿Leche?- la mujer puso un poco de asombro incons c iente en la voz-. Desde antier.
El hombre se paró y se puso lós p a ntalones. Después se a llegó
a la puerta y miró hacia afuera. Le dijo a la mujer:
-La marea 'ta alta. Hoy hay que dir en bote
Luego miró hacia arribá, hacia el puente y la carretera. Automóviles , guagua s y camiones pasaban en un desfile interminable. El hombre sonrió viendo cómo desde casi todos los vehículos alguien miraba con extrañeza hacia la casucha enclavada en medio de aquel brazo de mar: el "caño" sobre cuyas márgenes pantanosas había ido cr e ci e ndo hacía años el arrabal. Ese alguien por lo gen e ral empez a ba a mirar la casucha cuando el automóvil, o la guagua o el camión llegaba a la mitad del puente, y después seguía mirando , volteando gradualmente la cab e za hasta que el automóvil, o la guagua o el camión, tomaba la curva allá adelante. El hombr e sonrió Y después murmuró:
-¡Pendejos!
A poco se m e tió e n el bote y r e mó hasta la orilla . D e la popa del bote a la puerta d e la casa había una soga larga que permitía a quien qu e dara en la casa atraer nue va mente el bote h a sta la puerta . De la c a sa a la orilla había también un puentecito de madera , que se cubría con la marea alta.
Ya en la orilla el hombre caminó hacia la c a rretera . Se sintió mejor cuando eJ ruido de lo s automóvil es ahogó el llanto del negrito en la casucha.
La se gunda v e z que e l n e grito M a ca rín vio al otro n e grito en el fondo del caño fu e po co despu és d e l m e diodía , cuando vol vió a gat ea r h ast a l a puert a y se asomó y miró h a ci a a b a jo. Est a ve z el negrito e n e l fondo d e l caño le r e galó una sonrisa a Mac a rín. M a ca rín h a bía sonr e ído prim er o y tomó la sonrisa del otro neg r ito como una r espu est a a l a suya. Entonc es hizo así con la m a nita , y d esd e e l fondo del ca ño el otro n e grito t a mbi é n hizo a sí con su manita. Maca rín no pudo reprimir la risa, y le par e ció que tambi é n d esd e all á a b a jo ll e gaba el sonid o de otra risa La madre lo lla m ó e nt o n ces por q u e e l seg undo gua ra pillo de hojas de guan á bana ya estaba list o.
Dos mu jeres , de las afortunadas que v1vian en t ie rr a firm e, sobre el fango endurecido de las márgenes de l caño, c omentaban:
-Hay que velo . Si m e lo 'hieran conta o , 'biera dicho que'ra embuste .
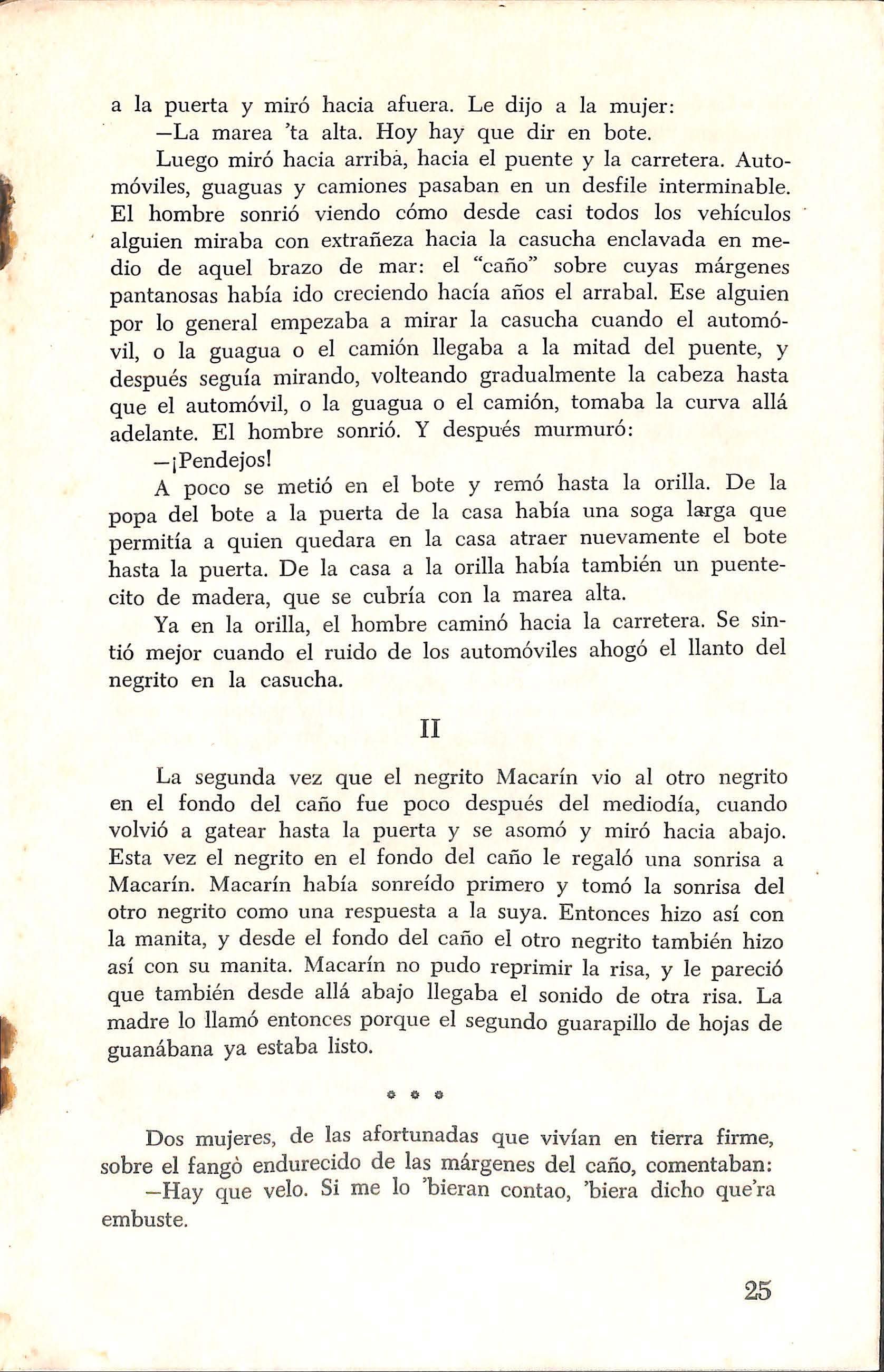
-La necesidá, doña. A mi misma, quién me 'hiera dicho que yo diba llegar aquí. Yo que tenía hasta mi tierrita ...
-Pueh nojotroh fuimoh de los primeroh . Casi no había gente y uno cogía la parte mah sequecita, ¿ve? Pero los que llegan ahora, fíjese, tienen que tirarse al agua:, como quien dice. Pero, bueno, y . . . esa gente, ¿,de onde diantre habrán salío?
-A mí me dijeron que por aí por Isla Verde 'tan orbanisando y han sacao un montón de negros arrimaoh . A lo mejor son d'esoh.
-¡Bendito . .. ! ¿Y usté se ha fijao en el negrito qué mono?
La mujer vino ayer a ver si no tenía unas hojitah de algo pa hacerle un guarapillo, y lo le di unas poquitah de guanábana que me quedaban.
-¡Ay, Virgen, bendito . .. !
Al atardecer, el hombre estaba cansado Le dolía la espalda. P ero venía palpando las monedas en el fondo del bolsillo , haciéndolas tintinear, adivinando con e l tacto cuál era un vellón, cuál de diez, cuál una peseta. Bueno ... hoy había habido suerte. El blanco que pasó por el muelle a recoger su mercancía de Nueva York. Y el obrero que le prestó su carretón toda la tarde porque tuvo que salir corriendo a buscar l a comadrona para su mujer que estaba echando un pobre más a l mundo. Sí señor. Se va tirando . M a ñana será otro día. Se metió en un colmado y compró café y arroz y habichuel as y un a s latit as d e lech e eva porada . P e nsó en Macaríp y a pr esuró el paso. Se había venido a pie desd e Sa n Juan por no gastar e l ve llón de la guagua.
La tercera vez que el n eg1i to Maca rín vio al otro negrito en el fondo del caño fue al atardecer, poco antes d e que el padre regresara. Esta vez Macarín venía sonr i end o antes de asomarse y l e sorprendió que el otro t ambién se es tuviera sonriendo allá abajo . Vo l vió a hacer así con l a manita y e l otro v ol vió a contest ar. Entonces Macarín sintió un súbito entusiasm o y un amor indecible hacia e l otro negrito. Y se fué a buscarlo.

E STA mañana recibimos a tío Segundo. Lo esperamos cuatro horas, en medio de l a g e nte que entraba y salía por montones, sentados en uno de los banquitos del aeropuerto. La gente nos miraba y decía cosas y yo pensaba cómo sería eso de montarse en un aeroplano y d e jar detrás el barrio, los compañeros de escuela , mamá lamentándose de los malos tiempos y de los cafetines que no d e jan dormir a nadi e. Y despu é s vivir hablando otras palabras , l ejos del río donde uno se baña todas las tardes. Eso lo estaba pensando es t a mañana, Copyright, 195 8, by Edicion es Arrec i fe

muerto de sueño porque nos habíamos l eva ntado a las cinco. Llegaron unos aviones y tío Segundo no se veía por ningún sitio. Mamá decía que no había cambiado nada , que ·seguía siendo el mismo Segundo de siempr e, lleg a ndo tarde a los sitios , a los trabajos, enredado a lo mejor con la policía. Que a lo mejor había formado un lío allá en el Norte y lo habían arrestado, que no había pagado la tienda y es taba en corte. Eso lo decía mamá mirando a todos lados , preguntándole a la gente, maldiciendo cada vez que le pisaban las chancletas nuevas.
Yo no había conocido nunca a tío Seg undo . D ecía n que era mi misma cara y que de ten er yo bigote hubi é ramos sido como mandados a hac er Eso lo discutían los grandes el domingo por la tarde cuando tía Altagracia venía d e San Juan con su cartera ll e na de olores y bombones y nos h acía pedirle la bendición y después h a blaba con mamá lo estirado que yo estaba y lo flaco y que si yo iba a la doctrina y si estudiaba, después de lo cual casi peleaban porque tía Altagracia decía que yo era Seg undo puro y pinto. A mamá no le gustaba primero , pero d es pu és decía que sí, que efec tivamente yo era el otro Segundo en carne y hueso, sólo que sin bigote. Pero una cosa, saltaba mi tía, que no saliera yo a él en lo del carácter endemoniado, que una vez le había rajado la espalda al que le gritó gacho y había capa do al perro que l e desgarró el pantalón de vis itar a sus muj eres . Y mamá decía que sí, qu e y o no sería como su hermano en lo del genio volado y que más bien yo parecí a una mosquita muerta por lo flaco y escon d i do qu e andaba siempre . Y después mamá me mandaba a buscar un ve ll ón de cigarrillos o a ordeñar la cabra para que no oyera cuando empezaba a hablar de papá, d e las noches en que no dormía esperándolo mientras él jug a ba dominó en lo de Eufrasio, y mi tía se ponía colorada y decía que bien merecido se lo tenía y que bastante se lo advirt i eron y l e dijeron no seas loca ese hom.bre no sale de l as cantinas no seas loca mira a ver lo que haces.
Eso era todos los domingos, e l único día que tía Altagracia venía de San Juan y se metía a este barrio que ella dice que od ia porqu e la gente es impropia. P e ro hoy es martes y e ll a v ino a ver a abu ela y a esperar a su hermano , porque a él le escribieron que abuela es taba en las últimas y él dijo es tá bi en si es así voy pero para irme rápido. Y l e es tu v imos esperando cuatro horas sentados e n e l banquito del aeropuerto mu ertos de sueño entre la g en te qu e nos miraba y hablaba cosas.

Ni mamá ni tía Altagracia reconocieron al hombre que se acercó vestido de blanco y muy planchado y gordo, que les echó el brazo y casi las exprime a las dos al mismo tiempo. A mí me jaló las patillas y se me quedó mirando un rato, después me cargó y me dijo que yo era un macho hecho y der echo y que si tenía novia. Mamá dijo que yo le s había salido un poco enfermo y que por lo que yo h a bía demostrado a estas a ltur as sería andando el ti e mpo más bien una mosquita muerta, como quien dice, que otra cosa. Tía Altagracia dijo que se fij a ran bien, qu e se fijaran, que de t ener yo bigote sería el doble en miniatura de mi tío.
En el camino tío Segundo habló de sus negocios en el Norte. Mi madre y mi tía es tuvi e ron de acuerdo en ir alguna vez por allá, que aquí el sol pone viejo a uno, que el trabajo , el calor, las pocas oportunidad es d e mejorar la vi d a Así llegamos a casa sin yo d a rme cuenta. Me desp ertó tío Segundo jalándome por una oreja y preguntándom e si v e ía a Dios y diciéndom e espabílate que de los amotetados no se ha escrito nada.
Tío Segundo enco ntró a abu el a un poco jincha pero no tan mal como le habían dicho Le puso la mano en el pecho y l e dijo qu e respirara, que avanza ra y respirara, y no faltó nada para virar la cama y tirar a abu e la al piso. Le dio una palmadita en la cara y despu és alegó que l a v iej a es taba bien y que él había venido desde tan lejos y que había dejado su negocio solo y que era la única , óiganlo bien, l a única oportunidad ahora. Porque después de todo é l vino a un en tierro, y no a otra cosa .
. Mi madre y mi tía abrieron la boca a gritar y dijeron que era verdad que é l no había cambiado nada . P ero mi tío decía que la vieja estaba bi en , qu e l a miraran, y que q ué diría la gente si é l no podía volver del Norte l a pró xima vez para e l entierro . Y lo dijo bien claro: t enía que suceder en los tres días que él iba a pasar en e l barrio o si no t endrían que devolverle el dinero gastado en el pasaj e . Mi mamá y mi t ía tenía n las manos en l a cabeza gritando bárbaro tú no e r es más qu e un bárbaro hereje . Tío Segundo t enía e l cuello hinchado, se p uso a h ablar cosas que yo no entendía y l e cogió las med idas a abu e la. La midió con l as cuartas de arrib a a b a jo y a lo ancho. Abu e l a sonreía y se veía que quería habl a rl e. Tío hizo una mu eca y se fue donde Santo el carpintero y l e encargó una caja de la m e jor mad era q ue tuvi era, que su familia no era barata. Hablaro n un rato del precio y después tío se fue dond e sus cuatro mujere s d e l b arr io, l e dio seis rea l es a cada una y cargó con ellas para casa. Prend i eron unas

velas y metieron a abuela en la caja donde quedaba como bailando, de flaca que estaba. Mi tío protestó y dijo que aquella caja era muy ancha, que Santo la había hecho así para cobrarle más caro y que él no daría más de tres cincuenta. Abuela seguía riéndose allí, dentro de la caja, y movía los labios como queriendo decir algo. Las mujeres de tío no habían comenzado a llorar cuando dos de sus perros empezaron a pelear debajo de la caja. Tío Segundo estaba furioso y les dio patadas hasta que chorreaban, y se fueron con el rabo entre las patas, chillando. Tío movió entonces una mano hacia arriba y hacia abajo y las mujeres empezaron a llorar y dar gritos. Tío las pellizcaba para que hicieran más ruido. Mamá estaba tirada en el piso del cuarto, aullando como los mismos perros; tía Altagracia la abariicaba y le echaba alcoholado. Papll estaba allí, acostado a su lado, diciendo que esas cosas pasan y que la verdad era que la culpa la tenían ellas, que de no haberle dicho nada al cuñado nada hubiera sucedido.
Con los gritos, la gente fue arrimándose al velorio. A papá no le gustó que fuera Eufrasio porque se pasaba cobrándole con la vista. Llegaron Serafín y Evaristo, los guares, y tiraron un vellón a cara o cruz a ver quién comenzaba a dirigir el rosario. Llegó Chalí con sus ocho hijos y se puso a espulgarlos en el piso murmurando sus oraciones. Las hermanas Cané entraron por la cocina mirando la alacena y abanicándose con un periódico y diciéndose cosas en los oídos. Los perros peleaban en el patio. Cañón se acercó a mamá y le dijo que l a felicitaba que esas cosas, pues, tienen que pasar y que Diostodopoderoso se las arreglaría para buscarle un rinconcito en su trono a la pobre vieja. Tía Altagracia decía que en San Juan el velorio hubiera sido más propio y no e n este maldito barrio que por desgracia tiene que v isita r . Tío Se gun do le decía a abuela que cerrara la maldita boca, que no se ri e r a , que aquello no era ningún chiste sino un v elorio donde e lla, ·aunque no lo pareciera, er a lo más importante
M am á se le v antó y sacó a abuela de la caja. Cargaba con ella p a ra el cu a rto c uando mi tío, borracho y hablando cosas malas, agarró a abuela por la c ab e za y empezó a jalada haci a la caja. M amá la jalaba por los tobillos y entonces entraron los perros y se pu si e ron a la dra r Tío Segundo l e s tiró una patada. Los perros se fueron pero mi tío se fue de lado y c ayó al suelo con m a má y abuela. Papá se ñan go t ó y le dijo a ma má q u e pa r ecía me n tira, que a su herma no hay q ue com pla c e rlo despué s d e t an to s años afuera. Pero mamá n o ce jaba y e nto nces tí o e mpezó a pa -

talear y tía Altagracia dijo lo ven, no ha cambiado nada este muchacho.
Pero siempre mi tío se salió con la suya. Cañón estaba tirado en una esquina llorando. Las hermanas Cané se acercaron a mi abuela y dijeron qué bonita se ve la vieja todavía sonriendo como en vida, qué bonita, eh.
Yo me sentía como encogido. Mi tío era un hombre alto y fuerte y yo, lo dijo mamá, según ando ahora, no seré más que una mosquita muerta para toda la vida. Yo quisiera ser fuerte, como mi tío, y pegarle al que se metiera en el medio. Me sentía chiquito cuando mi tío me miraba y se ponía a decir que yo no me le parecía aunque tuviera bigote, que ya le habían engañado tantas veces y qué era eso. Y terminó diciéndome que yo había salido a mi padre escupío y que no se podría esperar gran cosa de mi amontonamiento.
Cañón se puso a hablar con Rosita Cané y al rato se metieron en la cocina como quien no quiere la cosa. La otra Cané se abanicaba con el periódico y envidiosa a la cocina y también miraba a Eufrasio de quien se dice que compró a los padres de Melina con una nevera. Melina se había ido a parir a otro sitio y desde entonces Eufrasio no hace sino beber y pelear con los clientes. Pero ahora Eufrasia estaba calmadito y miraba también a la Cané y le hacía señas. Se le acercó con una botella y le ofreció un trago y ella dijo qué horror cómo se atreve pero después se escondió detrás de la cortina y si Eufrasio no le quita la botella no hubiera dejado una gota.
El velorio estaba prendido y los guares seguían guiando el rosario, mirando el cuarto donde tía Altagracia estaba acostada. Yo estaba casi dormido cuando me despertó la paliza que tío Segundo le dio a Cañón. Mi tío salió gritando que qué desorden era ése que se largaran si no quería coger cada uno su parte. Rosita Cané estaba llorando. Mi tío cogió la maleta y dijo que al fin de cuentas estaba satisfecho porque había venido al velorio de su madre y que ya no tenía qué hacer por todo aquello. Salió diciendo que no le importaba haber gastado en pasaje ni en la caja ni en las lloronas, que miraran a ver si en todo el barrio había un hijo tan sacrificado. Ahí está la caja, dijo, para el que le toque el tumo . Y salió casi corriendo.
Cuando me acerqué a la caja y miré a abuela, ya no estaba riendo . Pero noté un brillito que le salía de los ojos y mojaba sus labios apretados


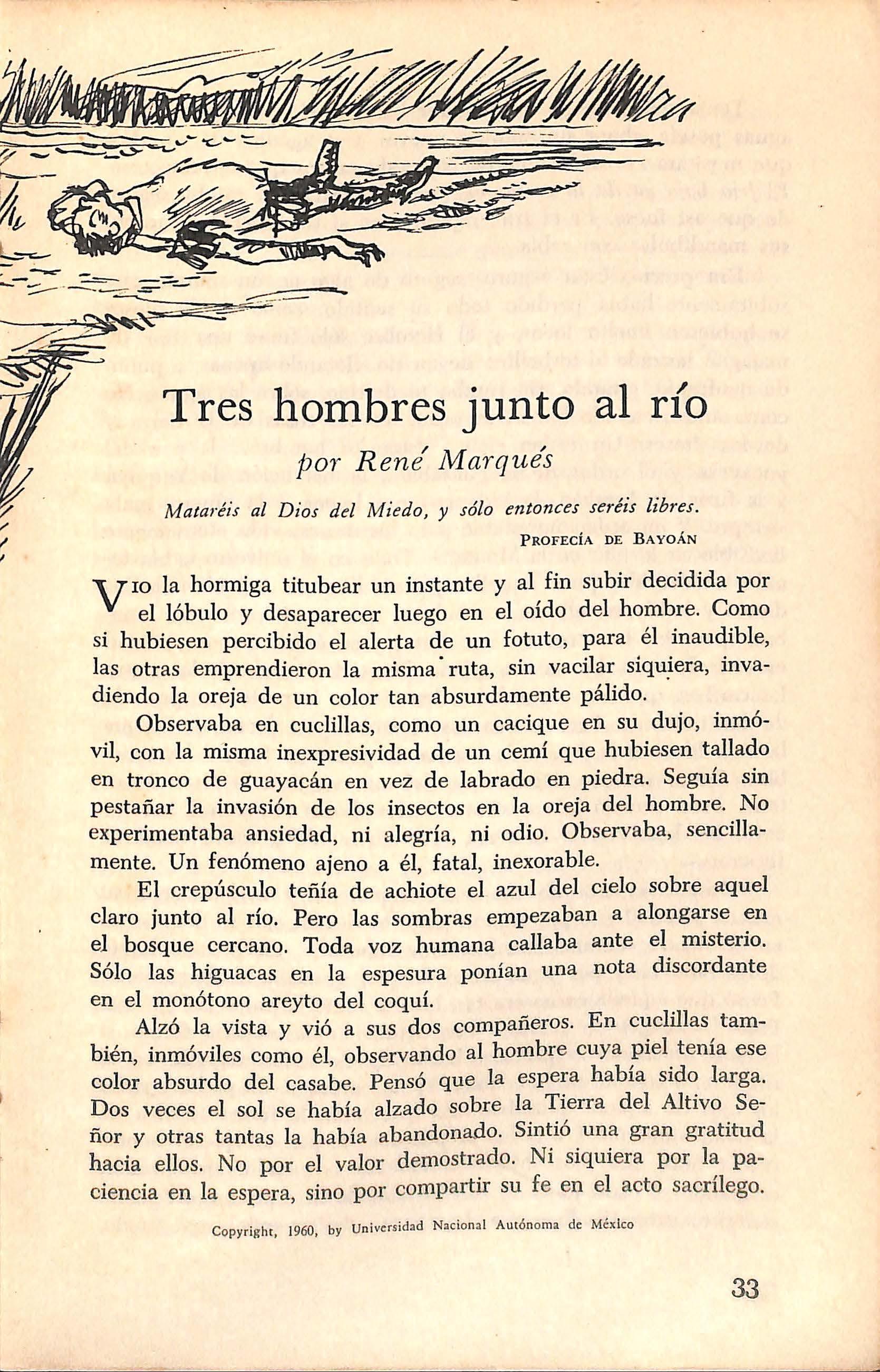
Mataréi s al Dios del Miedo, y s6lo entonces seréis libres.
ymla hormiga titubear un instante y al fin subir decidida por el lóbulo y desaparecer luego en el oído del hombre. Como si hubiesen percibido el alerta de un fotuto, para él inaudible, las otras emprendieron la misma· ruta, sin vacilar siquiera, invadiendo la oreja de un color tan absurdamente pálido. .
Observaba en cuclillas, como un cacique en su dujo , inmóvil, con la misma inexpresividad de un cerní que hubiesen tallado en tronco de guayacán en vez de labrado en piedra. Seguía sin pestañar la invasión de los insectos en la oreja del hombre. No experimentaba ansiedad, ni alegría, ni odio. Obs ervab a, sencillamente. Un fenómeno ajeno a él, fatal, inexorable.
El crepúsculo teñía de achiote el azul del cielo sobre aquel claro junto al río. Pero las sombras empezaban a alongarse en el bosque cercano. Toda voz humana callaba ante el misterio. Sólo las higuacas en la espesura ponían una nota discordante en el monótono areyto del coquí.
Alzó la vista y vió a sus dos compañeros. En cuclillas también, inmóviles como él observando al hombr e cu y a pi e l t e n ía e se color absurdo del casab e. Pensó que la esp e ra h a bía sido l ar g a . Dos veces el sol se había al z ado sobr e la Ti err a del Alti vo Señor y otras tantas l a habí a a ba ndonado. Sintió un a gr an grat itud hacia e11os. No po r el v a lo r d e mos tra do . Ni siqui era p or la paciencia en l a e sp er a, sino p or co mp art ir su fe en el ac t o s a crílego.
PROFECÍA DE BA YOÁNTenía sed, pero no quiso mirar hacia el río. El rumor de las aguas poseía ahora un sentido nuevo: voz _ agónica de un dios que musitara cosas de muerte. No pudo menos que estremecerse. El frío baja ya de la montaña. Pero en verdad no estaba seguro de que así fuese. Es el frío, repitió para sí tercamente. Y apretó sus mandíbulas con rabia.
Era preciso estar seguro , seguro de algo en un mundo que súbitamente había perdido todo su sentido, como si los dioses se hubiesen vuelto locos , y el Hombre sólo fuese una flor de majagua lanzada al torbellino de un río, flotando apenas, a punto -de naufragio, girando, sin rumbo ni destino, sobre las aguas. No como antes, cuando había un orden en las cosas de la tierra y de los dioses. Un orden cíclico para los hombres: la paz del yucayeke y el ardor de la guasábara, la bendición de Yuquiyú y la furia de Jurakán, la vida siempre buena y la muerte mala siempre. Y un orden inmutable para los dioses: vida eternamente invisible en lo alto de la Montaña. Todo en el universo había tenido un sentido, pues aquello que no lo tenía era obra de los dioses y había en ello una sabiduría que no discutían los hombres, pues los hombres no son dioses y su única respoi:isabilidad es vivir la vida buena, en plena libertad. Y defenderla contra los caribes, que son parte del orden cíclico, la parte que procede de las tinieblas. Pero nunca las tinieblas prevalecieron. Porque la vida libre es la luz Y la luz ha de poner en fuga a las tinieblas. Desde siempr e . D es de que del mar surgiera la Gran- Montaña. Pero ocurrió la catástrofe. Y los dioses vinieron a habitar entre los hombres. y la ti erra tu vo un nombr e, nuevo nombre: Infierno.
Desvió la vista de sus dos compañeros y dejó escurrir su mirada sob r e el cuerpo tendido junto al río . Su ojos se detuvieron en el vientre. Estaba horriblemente hinchado . La presión había desgarrado las ropas y un trozo de piel quedaba al descubierto. Pensó que aquella carne e ra tan blanca como la pulpa del guamá . Pero la imag en le produjo una sensación de náusea.. Como si hub iese inhalado la prim era bocan ad a de humo sagrado en el ritual embriagan t e d e l a cohoba. Y, sin embargo, no pod ía a p a rtar los ojos de aquella protuberancia que tení a la forma mística de la Gran Montaña . Y a l a luz crepus cu l ar, l e pareció que e l vientre crecía ante sus ojos. Mons truos amen t e creciendo, amenazador, ocupando el claro junto a l río, invadiendo la espesura, creciendo siempre, extendiéndose por la tierra, destruyendo, ap l astando,

arrollando los valles, absorbiendo dentro de sí los más altos picos, extinguiendo implacable y para siempre la vida. . . ¿La vida?
Cerró los ojos bruscamente. No creo en su poder. No creo. Volvió a mirar . Ya el mundo h abía recobr a do su justa p ers p ec tiva. El vientre .hinchado era otra vez sólo eso. Sintió un gran alivio y pudo sonreír. Pero no lo hizo. No permitió que a su rostro se asomara el mínimo reflejo de lo que en su interior pasaba. Había aprendido con los dioses nuevos.
Ellos sonreían cuando odiaban: Tras de su amistad se agazapaba la muerte. Hablaban del amor y esclavizaban al hombre. Tenían una religión de caridad y perdón, y flagefaban las espaldas de aquellos· que deseaban servirles libremente. Decían llevar en sí la humildad del niño misterioso nacido en un pesebre, y pisoteaban con furiosa soberbia los rostros de los vencidos. Eran tan feroces como los caribes. Excepto quizás por el hecho de no comer carne de hombre. Eran dioses, sin embargo. Lo eran por su aspecto, distinto a todo lo por el hombre conocido. Y por el trueno que encerraban sus fotutos negros. Eran dioses. Mis amigos son dioses, había dicho Agüeybana el Viejo.
Sintió sobre sí la mirada de los otros , y alzó sus ojos hacia ellos. Se miraron en silencio. Creyó que iban a decir algo, a sugerir quizás que abandonaran la espera. . Pero en los rostros amigos no pudo discernir inqui e tud o impaciencia. Sus miradas eran firmes , tranquilizadoras. Casi como si fuesen e llos los que trataran de infundirle ánimo. Otra ve? tuvo deseos de sonreír. Pero su rostro permaneció auro como una piedra.
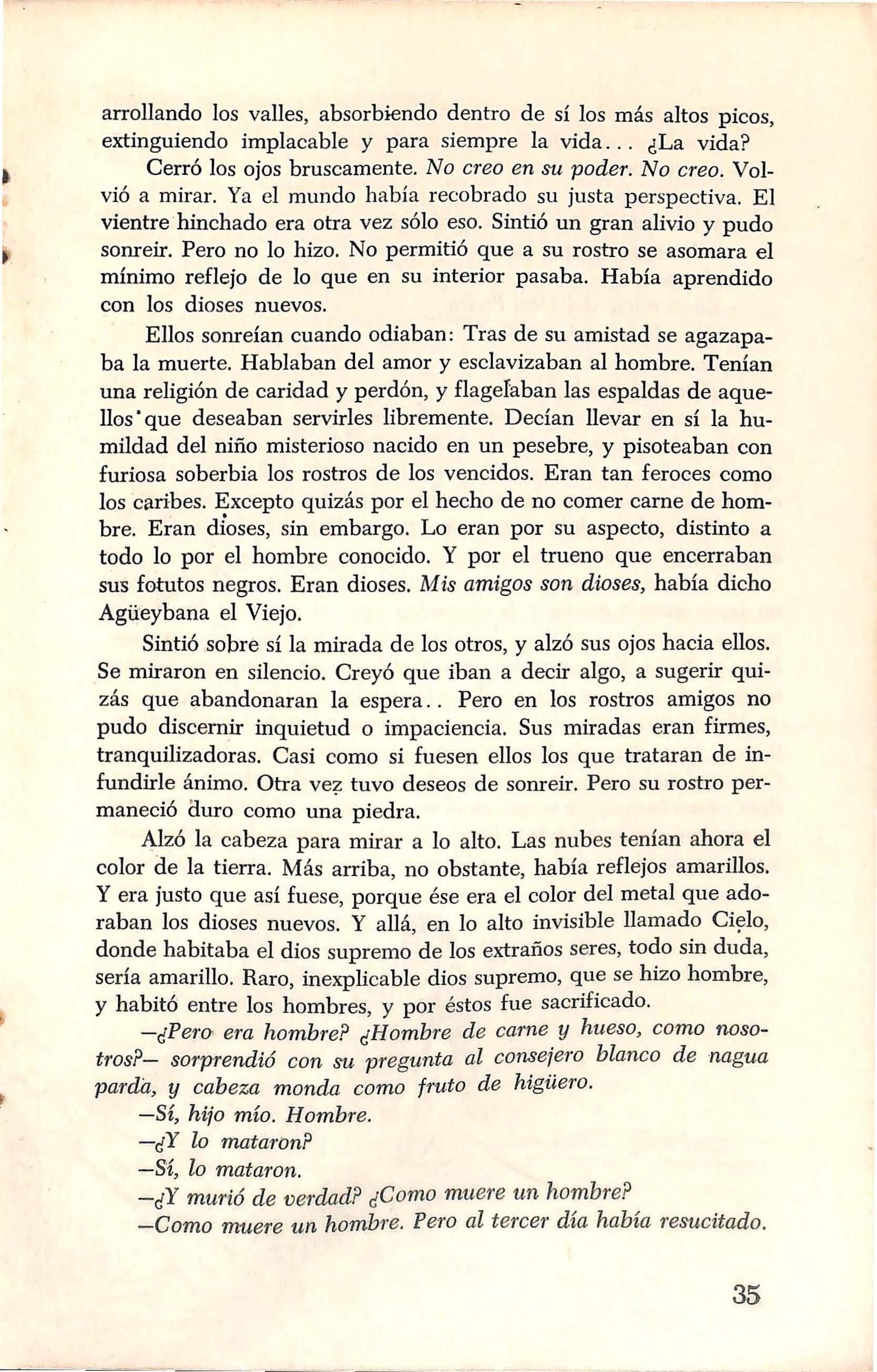
Alzó l a cabeza para mirar a lo a lto. Las nubes t enían ahora el color de la tierra. Más arriba, no obstante, había reflejos amarillos. Y era justo que así fu ese, porque ése era el color d el metal que adoraban los dioses nuevos. Y allá, en lo alto invisible ll ama do donde habitaba el dios supremo de los extraños seres, todo sin duda, sería amarillo. Raro, inexplicable dios supremo, que se hizo hombre, y habitó en tr e los hombres , y por éstos fue sacrificado.
-¿P ero- era hombre? ¿Hombre de carne y hueso, como nosotros?- sorprendió con su pregunta al consejero blanco de nagua parda, y cabeza monda como fruto de higüero.
-Sí, hifo mío. Hombre.
-¿Y lo mataron?
-Sí, lo mataron.
-¿Y murió de verdad? ¿Como muere un hombre?
-Como muere un homb1·e Pero al tercer día había resucitado.
-¿Resucitado?
- Se levantó de entre los muertos . Volvió a la vida.
- ¿Al tercer día?
- R esucitado
- Y si a ustedes los matan, ¿volverán a estar vivos al tercer día?
-S ólo re sucitaremos para ser juzga.dos.
-¿Juzgados?
-En el juicio del D ios Padre.
- ¿Y cuándo será ese día?
-Cuando no exista el mundo.
-¿ T ardará mucho?
-¿Mucho? Quizás. Cientos, miles d e años .
Y el dios de nagua parda había sonreído. Y posando la mano derecha sobre su hombro desnudo , le empezó a hablar de cosas aún más extrañas con voz que sonaba agridulc e, como la fagua.
- T ú hijo mío, si vivieras e n la f e de Cristo, vivirías eternamente . . .
E l oía la voz, pero ya no percibía las palabras. Cie1tament e no tenía interés en vivir la et ernidad bajo el yugo de los dios es nuevos. Agüeybana el Viejo hab ía mumto . Le sucedía ahora Agüeybana el Bravo. Eran otros tiempos. Y si la ma gia de los dioses blancos no tenía el poder de volverlos a la vida hasta el fin d e l mundo . ..
La idea surgió súbita como un fogonazo lan za do por Jurakán. Su ser, hasta las más hondas raíces, experimentó el aturdimiento. Casi cayó de bruces. Sintió un miedo espantoso de haberlo pensado . Pero simultáneamente surgió en él una sensación liberadora Se puso en píe con gana.s d e reír y llorar . Y echó a correr dando alaridos. Atrás quedó la risa de los seres blancos. Y entre carcajadas oyó cómo

repetían lm; voces: ¡Loco! ¡Loco!
Bajó la vista y observó la marcha implacable de las hormigas. Ya no subían por la ruta inicial del lóbulo.
Habían asaltado la or e ja por todos los flancos y avanzaban en masa, atropelladamente , con una prisa desconcertante , como si en el interior del hombre se celebrase una gran guasábara.
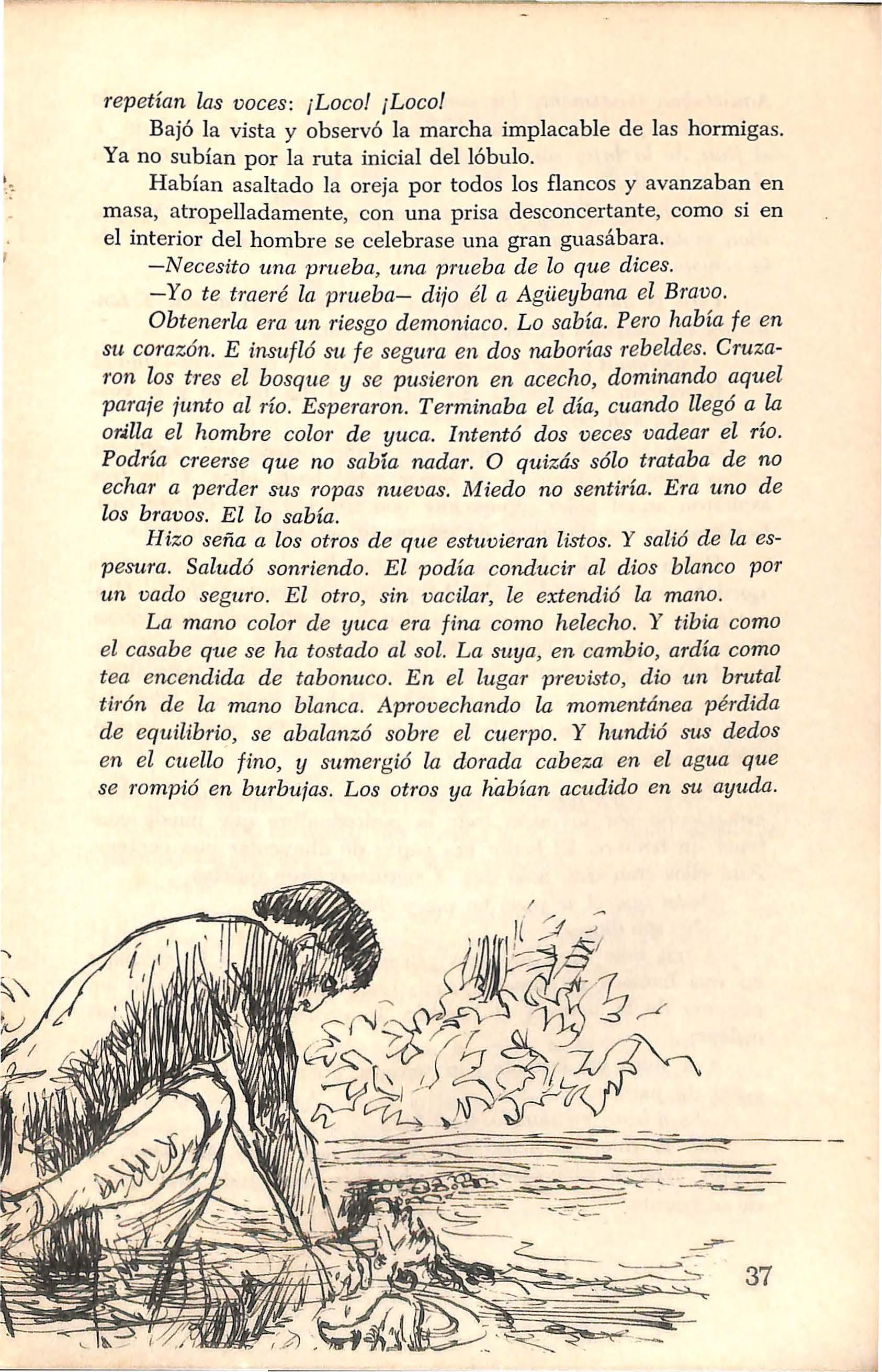
-Necesito una prueba , una prueba de lo que dices .
-Yo te traeré la prueba- difo él a Agüeybana el Bravo.
Obtenerla era un riesgo demoniaco Lo sabía. Pero había fe en su corazón. E insufló su f e segura en dos naborías rebeld es . Cruzaron los tres el bosqu e y se pusieron en acecho, dominando aquel parafe funto al río. Esperaron. Terminaba el día, cuando llegó a la orilla el hombre color de yuca. Intentó dos veces vadear el río. Podría creerse que no sabía nadar. O quizás sólo trataba de no echar a perder sus ropas nuevas. Miedo no sentiría. Era uno de los bravos. El lo sabía.
Hizo seña a los otros de que estuvieran listos. Y sali ó de la espesura . Saludó sonriendo. El podía conducir al dios blanco por un vado seguro . El otro , sin vacilar, le extendió la mano .
La mano color d e yuca era fina como helecho. Y tibia como el casabe que se ha to stado al sol. La suya , en camb i o, ardía como t ea enc endida de tabonuco. En e l lu g ar pr evi sto , dio un brutal t irón d e la mano blanca Aprovechando la moment ánea p érdida de equ ilibrio , se abalan z ó sobre el cuerpo. Y hund'iÓ sus dedos en el cu ello fino, y sumergió la dorada cabe z a en el agua que se romp i ó en burbufas . Los otros ya nabían acudido en su ayuda.
Aqui etaban tenazm e nte los convulsos movimientos, manteniendo todo el cuerpo bajo el agua. Y fluyó el tiempo. Y fluyó e l río. Y el fluir de la brisa sorprendió la inmovilidad de tres cuerpos en el acto sacrílego.
Se miraron. Esperaban una manifestación de magia. No pod í an ev itar el esperarlo. Surgiría de las aguas como un dios de la v enganza.
Pero el dios no se movía. Lo sacaron de las aguas. Y tend ie ron sus despojos en un claro junto al río.
- Esp eremos a que el sol muera y nazca por tres veces- dijo él. Esperaban en cuclillas. Se iniciaba el día tercero y la cosa nunca vista aún podía suceder.
Desde el río subió súbito un viento helado que agitó las yerbas junto al cuerpo. Y el hedor subió hasta ellos. Y los tres aspiraron aquel vaho repugnante con fruición, con deleite casi. Las miradas convergieron e n un punto: el vientre hinchado.
Había crecido desmesuradamente. Por la tela desgarrada quedaba ya al desnudo todo e l tope de piel tirante y lívida. Hipnotizados, no podían apartar sus ojos de aquella cosa monstruosa. R es piraban apenas. Tambi:é n la tierra contenía su aliento. Callaban las higuacas en el bosqu e . No se oían los coquí es . Allá abajo, e l río e nmudeció e l rumor d e l agua. Y la brisa se detuvo para dar paso al silencio. Los tr es hombr es esperaban. D e pronto, ocurrió, ocurrió ante sus ojos.

Fue un estampido de espanto. El vientre hinchado s e abrió e sp a rciendo por los a ir es toda la podredumbre que puede cont e n er un hombre El hedor era capaz de ahuyentar una centena. Pero e llos eran tres. Sólo tres . Y permanecieron quietos.
Hasta qu e él se puso en pi e y dijo:
- N o son dio ses.
A una se ña suya , lo s otros procedieron a cvlocar los d es pojos en una h a m a ca d e -a l go dón azu l. Luego c a da cual se ec hó un ext r emo de l a hamac a a l hombro. Inmóviles ya , es p era ron sus órdenes.
Los miró un inst a nte con ternura. Sonriendo al fin , dio la seña l de partida.
-S erá lib re mi pue bl o. Será li br e .
N o lo dijo. Lo pensó tan sólo. Y acercando sus l abios a l fotuto , ec hó al si l encio de l a noche el ronco sonido pro longado de su triunfo.
treparme frente al sol en aquella nube con las palomas sin caballos sin mujeres y no oler cuando queman los cacharros en el solar sin gente que me haga burla
Desde la ventana, vistiendo el traje hecho y vendido para contener a un hombre que no era él, veía las palomas revolotear en el alero de enfrente.
o con pue1tas y ventanas siempre abiertas tener alas Comenzaba a agitar las manos y a hacer ruido como las palomas cuando oyó la voz a sus espaldas.
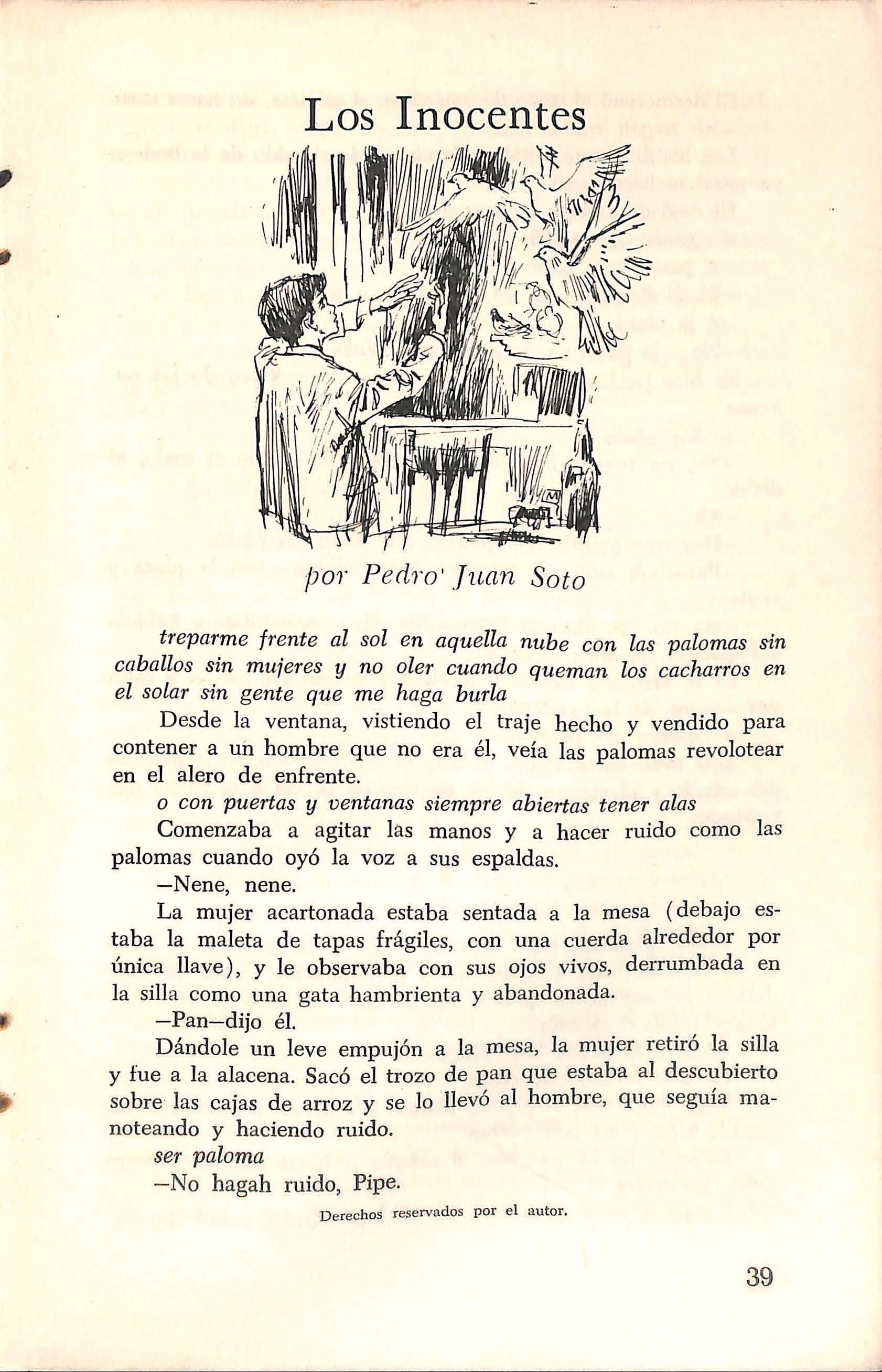
-Nene, nene.
La mujer acartonada estaba sentada a la mesa (debajo estaba la maleta de tapas frágiles, con una cuerda alrededor por única llave), y le observaba con sus ojos vivos, derrumbada en la silla como una gata hambrienta y abandonada.
-Pan-dijo él.
Dándole un leve empujón a la mesa, la mujer retiró la silla y fue a la alacena. Sacó el trozo de pan que estaba al descubierto sobre las cajas de arroz y se lo llevó al hombr e, que se guía manoteando y haciendo ruido.
ser paloma
- No hagah ruido , Pipe.
El desmoronó el trozo de pan sobre el alféizar, sin hacer caso.
-No hagah ruido, nene.
Los hombres que jugaban dominó bajo el toldo de la bodega ya miraban hacia arriba.
El dejó de sacudir la lengua. sin gente que me haga burla
-A pasiar a la plaza- dijo.
-Sí, Holtensia viena ya pa sacalte a pasiar.
-A la plaza.
-No, a la plaza no. Se la llevaron. Voló.
El hizo pucheros. Atendió de nuevo al revoloteo de las pafomas no hay plaza
-No, no fueron lah palomah -dijo ella-. Fue el malo, el diablo.
-Ah.
-Hay que pedirle a Papadioh que traiga la plaza.
-Papadioh -dijo él mirando hacia afuera- trai la plaza y e l río ...
-No , no. Sin abrir la boca -dijo ella-. Arrodíllate y háblale a Papadioh sin abrir la boca.
El se arrodilló frente al alféizar y enlazó las manos y miró por encima de las azoteas. yo quiero ser paloma
Ella miró h acia abajo: al ocio de los hombres en la mañana del sábado y el ajetreo de las mujeres en la ida o la vuelta del mercado. 2
L en ta, pesarosa, pero erguida, como si balanc e ara un bulto en la cabeza, echó a· andar h ac i a la habitación donde la otra, delante del espejo, se quitaba lo s ganchos del pelo y los a monton aba sobre el t oca do r .
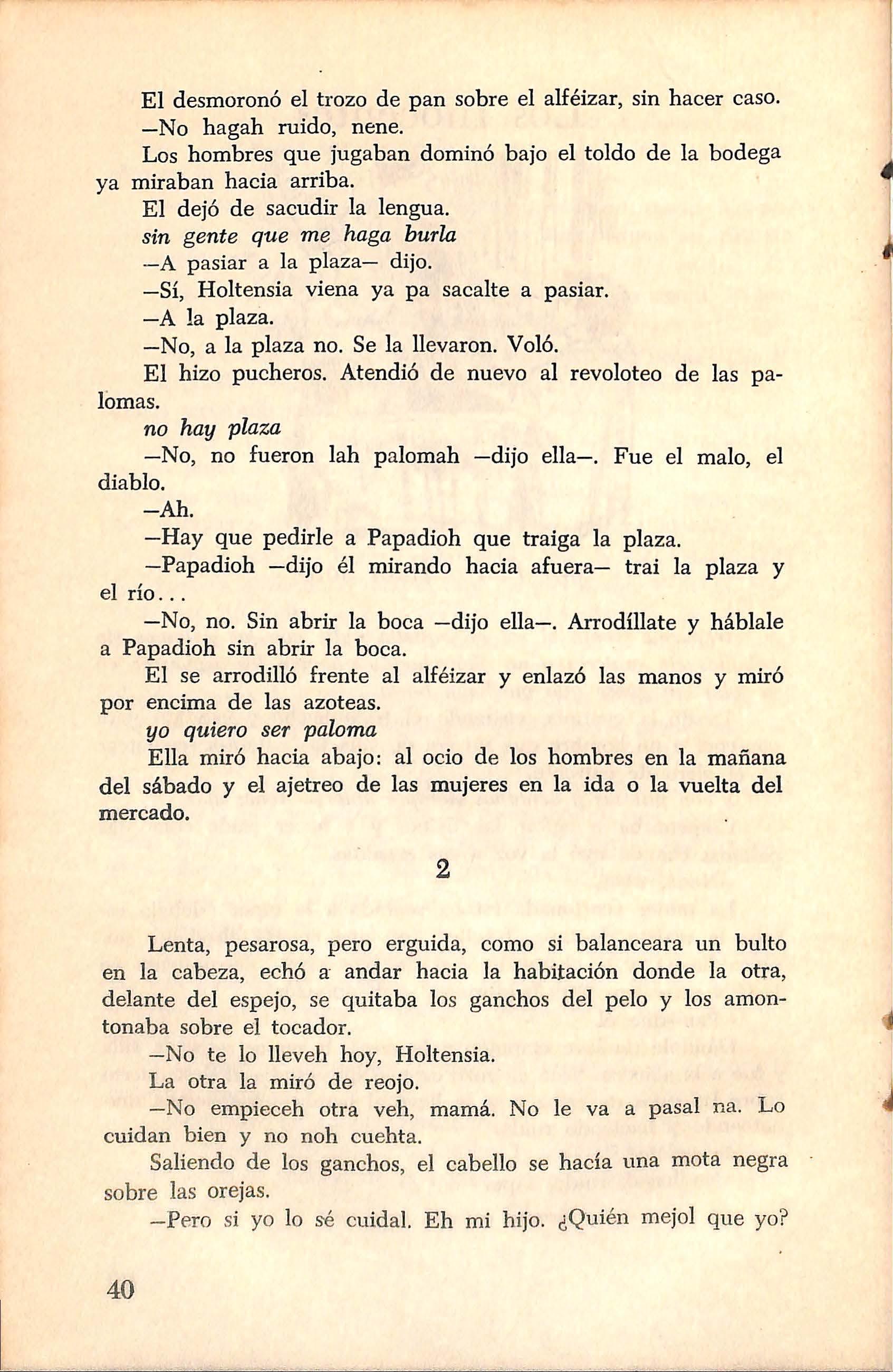
- No te lo ll eveh hoy , Ho lt e nsia.
La otra la miró de reojo.
-No empieceh otra veh, mamá. No l e va a pasal na. Lo cuidan bien y no noh cuehta.
Saliendo de los ganchos, el cabello se hacía una mota negra sobre las orejas.
-Pero si yo l o sé cuida l. Eh mi hijo . ¿Qui én mejol que yo?
Hortensia estudió en el espejo la figura magra y menud a .
-Tú ehtáh vieja, mamá .
Una mano descarnada se alzó en e l espejo.
-Todavía no ehtoy muerta. Todavía pu e do velar por é l.
-No eh eso.
Los bucles seguían apelmazados a pesar d e que ella trataba de aflojárselos con el' peine.
-Pipe'h inocente -dijo la madr e, haci e ndo de las p a l ab r as agua para un mar de lástima-. Eh un n e n e .
Hortensia echó el peine a un lado. Sacó un lápiz d el bol so que mantení a abierto sobre el tocador , y comenzó a ennegrecer las cejas escasas.
-Eso no se cura -dijo al espejo-. Tú lo sabeh. Por eso l o mejor ...
-En Puerto Rico no hubi era pasao e hto.
-En Pu e rto Rico era dihtinto -dijo Hort en sia, hablando p or encima d e l hombro-. Lo conocía la gente. P odía salir porqu e lo conocía la gente. P er o en Niu Yo l l a gen t e no se ocupa y uno no conoce al vecino. L a vid a eh dura. Yo me p as o los añoh cose que cose y tod avía sin casalme.
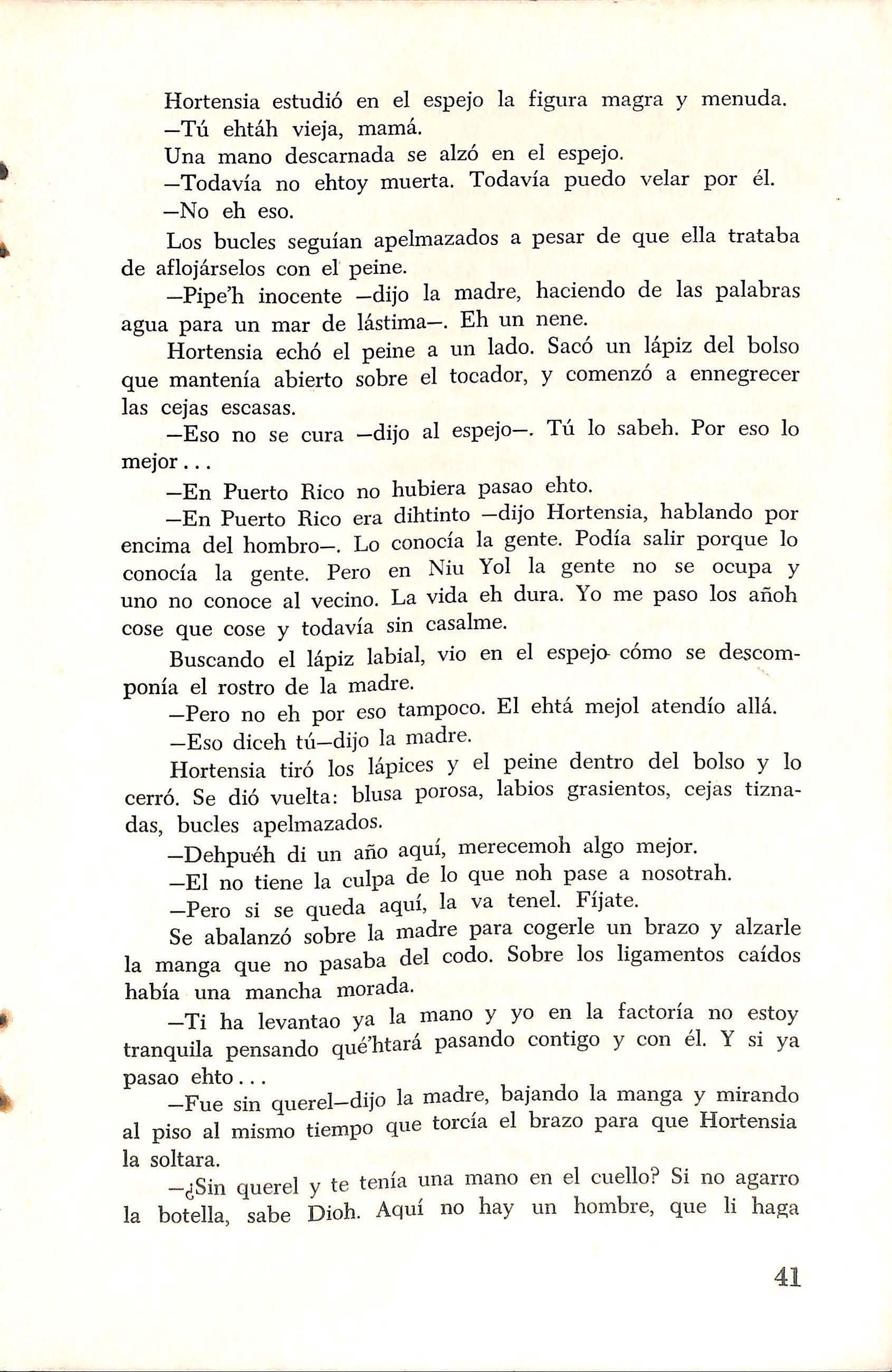
Buscando e l lápiz labial , vio en e l es p e jo- cómo se descomponía el rostro de l a m a dr e ·
-Pero no eh por eso t am po co . El ehtá mejol a t end ía a ll á.
-Eso dic eh tú-dijo l a madre.
Hortensia tiró los l ápices y el p ei n e dentro d e l b olso y lo cerró. Se dió vuelta: blusa porosa, labi os grasientos, cejas tiznada s, bucl es a p elm azados
-D ehpué h di un año aquí, m erece moh a lgo mejor.
-El no tiene l a cu lp a de lo que noh pase a nosotrah.
-P ero si se queda aq uí , l a va t ene l. Fíjate. Se abalanzó sobre l a madre para cogerle un brazo y alzarle la manga que no pasaba del codo. Sobre los li gamentos caídos había una mancha morada.
-Ti ha l evan t ao ya l a mano y yo en la factoría no es toy tranquila pensando qu é'htará pasando con ti go y con él. Y si ya pasao eh to ...
-Fu e sin quere l-dij o l a madre, bajando l a manga y mirando al piso al mismo ti em po que torcía el brazo pa ra que Hortensia la soltara.
- ¿Sin querel y te t enía un a mano en e l cuello? Si no agarro la botella, sabe Dioh. Aquí no hay un hombre, que li haga
frente y yo m' e htoy acabando, mamá, y tú l e ti e n eh mi e do.
-Eh un nene-dijo la m a dr e con su voz m a n sa, ahuyentando el cu e rpo como un caracol.
Hortensi a entornaba los ojos.
-No vengah con eso. Yo soy joven y tengo la vida por d elante y él no. Tú tambié n ehtáh cansá y si él se fu era podríah vivil mejor los añoh que te quedan y tú lo sab eh p ero no ti atreveh a decirlo porque creeh que 'h malo pero yo lo digo por ti tú ehtah cansá y por eso filmaht e loh papel eh porqu e sabeh que'n ese sitio lo atienden máh bien y tú entonceh podráh sentalte a ver la gente pasar por l a calle y cuando t e d é la gana pued eh pararte y salir a pasi a r como elloh pero pr efiereh creer que'h un crimen y que yo soy la criminal pa tú quedar como madre sufrida y hah si do una madr e sufrida eso no se t e pu e d e quita! pero ti e neh que pens a r en ti y e n mí. Qu e si e l caballo lo tumbó a loh diez añoh ...
La madre salía a pasos rápidos, como empujad a, como si la habitación misma la soplara fuera, mientras Hort e n sia decía :
... y los otroh veinte los h a vivía así tumb ao ...
Y se v olv ía para verl a salir, sin ir tras ella, tir ándose sobre el tocador donde ahora s e ntía que sus puños martill a b an un comp ás para su casi grito.
... nosotroh loh hemoh vivía con él. Y veía en el esp e jo el hist érico dibujo de carnaval que era su rostro. 3
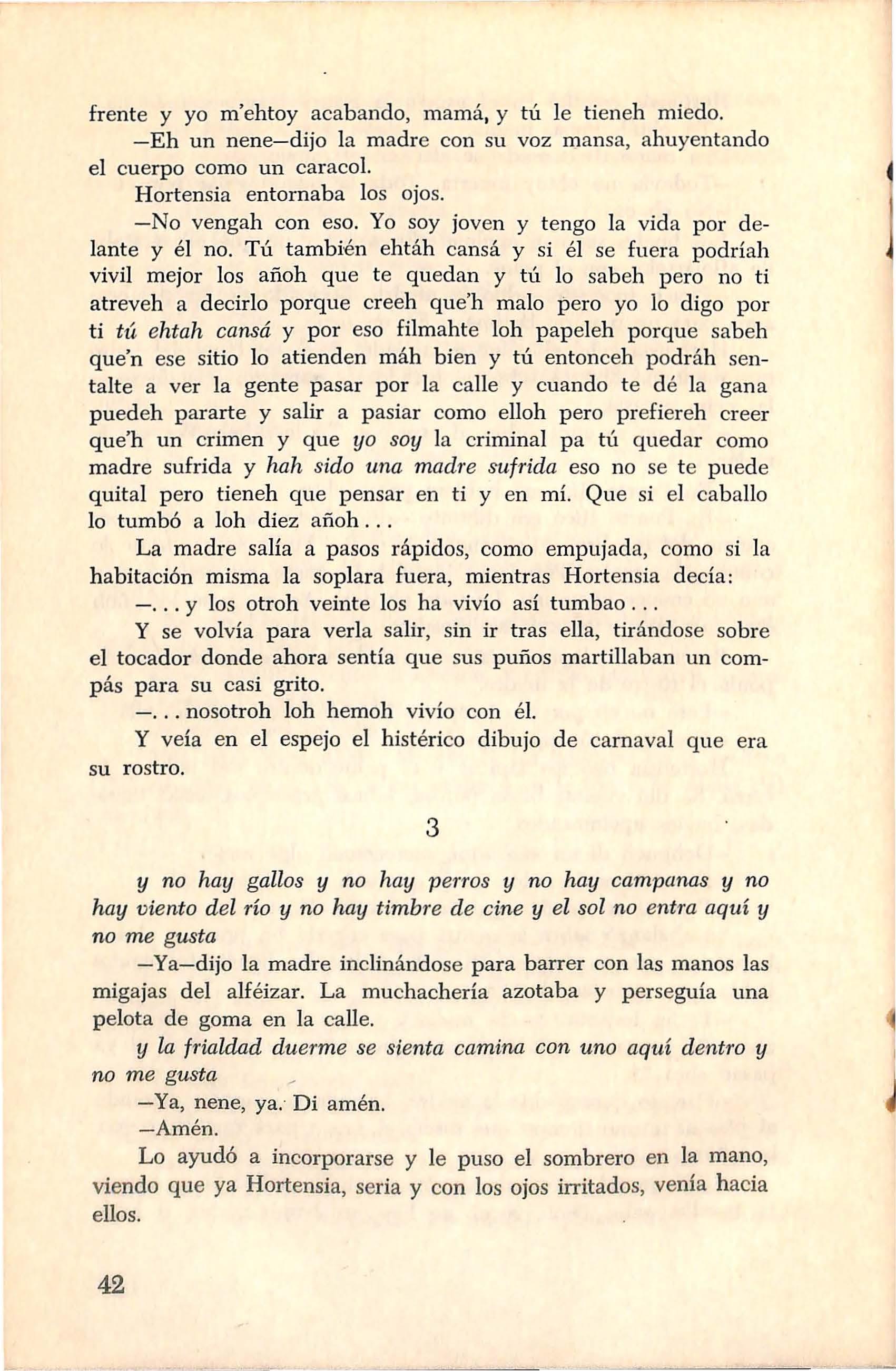
y no hay gallos y no hay p erros y no hay campanas y no hay viento d el río y no hay timbre de cine y e l sol no entra aquí y no me gusta
-Ya-dijo la m a dr e inclinándose para barr er con las manos l as migajas d e l a lf éi za r. L a muchachería azotaba y perseguía una pelota d e goma en la ca ll e .
y la fria ldad du erme se sienta camina con uno aquí d entro y no me gusta
- Ya, nene, ya; Di amén.
-Amén.
Lo ayudó a incorporarse y l e puso el sombrero e n la mano , vi e ndo qu e ya Hort e nsi a, se ri a y con los ojos irritados , venía h aci a ellos.
-Vamoh , Pipe. D a li un beso a mamá.
Puso el bolso en la mesa y se dobló para recoger la maleta. La madre se abalanzó al cuello de él -las manos como tenazas- y besó el rostro de avellana chamuscada y pasó los dedos sobre la piel que había afeitado esta mañana.
-Vamoh- dijo Hortensi a cargando bolso y mal e ta.
El se deshizo de los brazos de la madre y caminó hacia la puerta meciendo la mano que llevaba el sombrero.
-Nene, ponte'! sombrero- dijo la madre, y parpadeó para que él no viera las lágrimas.
Dándose vuelta, él alzó y dejó encima del cabello envaselinado aquello que por lo chico parecía un juguete, aquello que quería compensar el desperdicio de tela en el traje.
-No, ·que lo deje aquí -dijo Hortensia. Pipe hizo pucheros. La madre tenía los ojos fijos en Hortensia y la mandíbula le temblaba.
-Ehtá bien -dijo Hortensia-, llévalo en la mano. El volvió a caminar hacia la puerta y la madre lo siguió, encogiéndose un poco ahora y conteniendo los brazos que querían estirarse hacia él.
Hortensia la detuvo.
-Mamá, lo van a cuidal.
-Que no lo mal ...
-No. Hay médicoh. Y tú cada do semanah. Yo te llevo Ambas se esforzaban por mantener firme la voz.
-Recuéhtate, mamá.
-Dile que se qu e d e". . . no h a ga ruido y qu e coma de to.
-Sí.
Hortensia abrió la puerta y miró fuera p a r a ver si Pipe se había det enido en el rellano. El se entret e nía escupi e ndo sobre la baranda de la escal e r a y vi e ndo ca er la saliv a .
-Yo vengo temp ra no , mam á .
La madre est a b a junto a la silla que ya so br a b a, int e nt a ndo ver al hijo a trav és d e l cu erpo que bloqu e ba la entr ad a .
-Recuéhtate, mam á .
La madre no r espondió. Con las man o s e nla za das enfrent e , estuvo rígida hasta qu e e l p echo y los hom b ros se convuls i onaron y com enzó a sa lir el ll an to hip os o y d e licad o .
Hortensia tiró l a pu ert a y ba jó con Pip e a t oda prisa. Y ante l a inmensa cl arid ad d e un m ediodía d e ju n io, qu iso huracan es y eclipses y neva d a s.
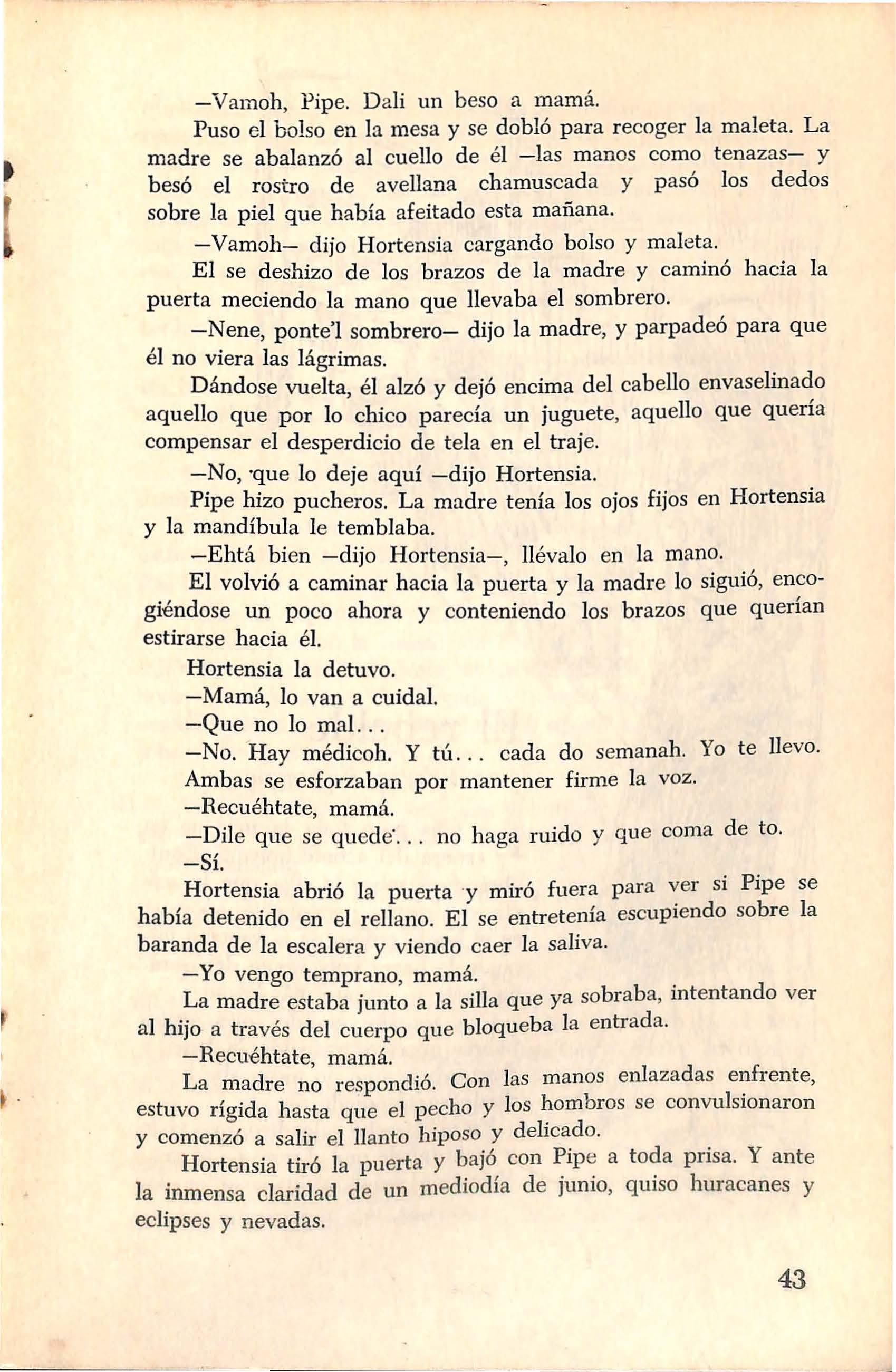
LA niña pasó toda la mañana en espera del acontecimiento. Equilibrándose sobre la silla que le servía de escaño permaneció apoyada en el borde roñoso de la ventana mirando la hebra polvorienta del cami.no hasta su remate más lejano.
Con aquellos grandes ojos azules habría querido traspasar la loma y descubrir lo que no alcanzaba a ver desde su incómoda altura.
En e l es trecho colgadizo, más viejo y d estar talado que e l resto de la casa, Valentina simulaba afanarse en los
Copyri g ht , 1 96 2
 by Edwin Fi g u eroa
by Edwin Fi g u eroa
quehaceres usuales. De vez en cuando se arrimaba al pasillo y, det en i én dose a medio ocultar junto al virote de la pu erta, espiaba a su hij a silenciosamente. Por mom e ntos le entraban deseos d e arranca rla de la ventana donde la niña permanecía aferrada. Pero, al sentirse insegura de lo que debía hacer , dejaba caer los brazos impotentes y tornaba al tr a bajo con un oscuro sentimiento de fracaso. Los ojos sin brillo , hundidos en la anc11 a cuenca descarnad a, p e rmanecían fijos por largo rato en algún obj e to donde e ncontraba la s huellas del ausente.
Más de una vez se sorprendió a sí misma al el a da, moviendo los l a bios m aq uin a lm en t e en un rumiar intermina bl e d e p ala bras re b eldes. - Nos iremos de todo esto, más le jos todavía, donde no halle boca q ue lo mi ent e, ni me p ersiga más su sombra.
C ayó de nuevo e n la cuenta de lo qu e estaba haciendo Y reanudó con más brío la fae na a medio aca b ar.
Afuera, el ci e lo era una sola clarid a d cegante cua ndo l a exclamación d e la n iña llegó h as ta la cocina como un canto de mal agüero.
-¡Mamá, ya vienen ! ¡Mire, ya vienen!
La mujer sintió l a conmoción d e l grito, pero antes de acu dir tr a tó d e serenar el semb l an t e; esc urri ó despacio las manos jabonosas sobr e la artesa d e l fregado y" caminó hacia e l cuarto, se acercó sigilosamente has t a la ventana y apoyó l as manos húmedas sobre los estrechos hombros d e su hiia.
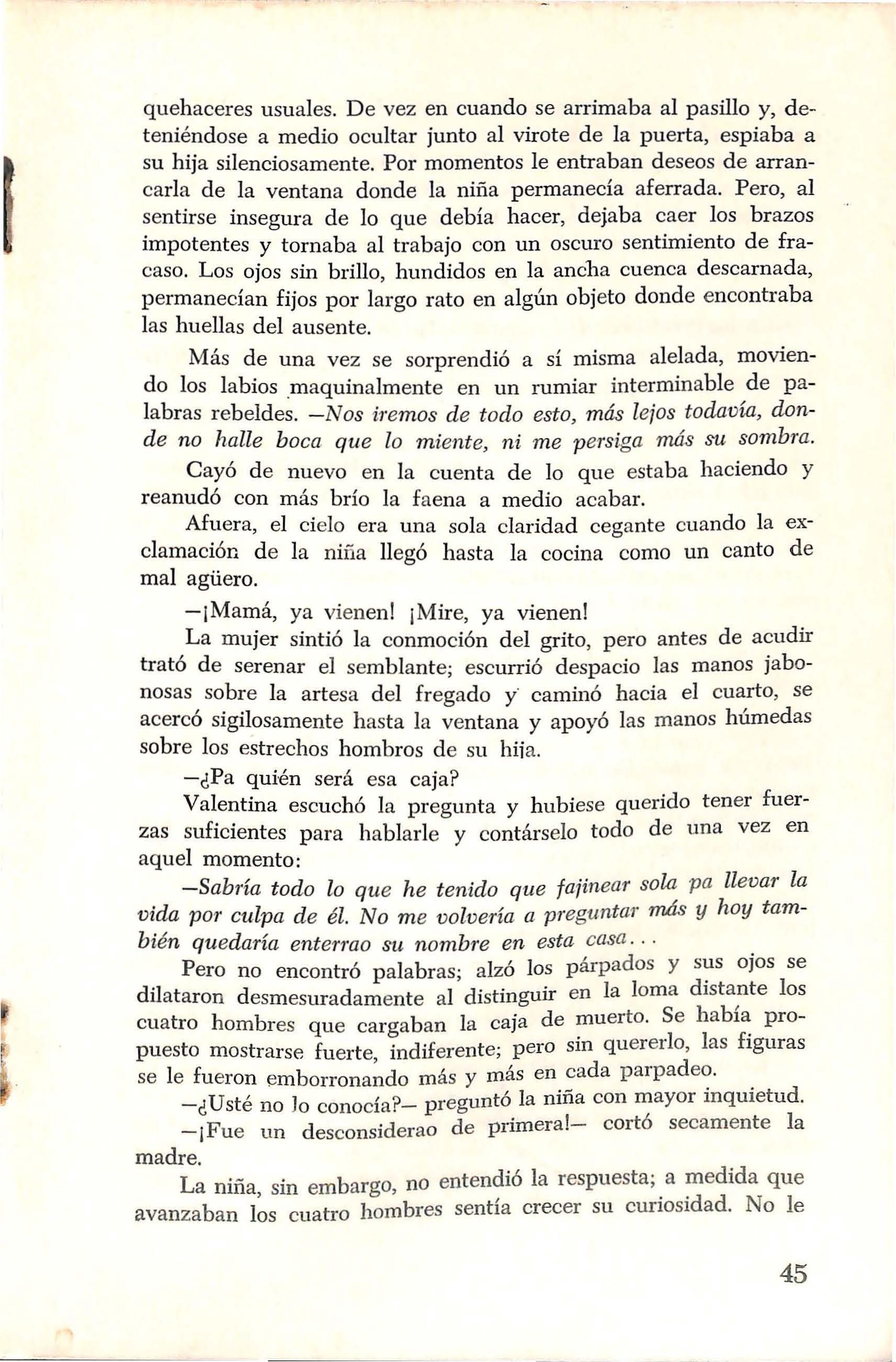
-¿Pa quién será esa caja? Valentina escuchó l a pr eg unt a y hubi ese querido tener fuerzas suficientes para h a bl a rl e y contárselo todo de una vez en aquel m o mento:
-Sabr-ía todo lo qu e he tenido que fa.fin ear sola pa llevar la vida por culpa de él . No m e volvería a preguntar más Y hoy también quedaría enterrao su nombre en esta casa· · ·
Pero no encontró palabras; alzó lo s p árpados y ojos se dil a t aron d esmesuradamente a l distinguir en la loma distante los cuatro hombre s que cargaban la caja de muerto. Se había propuesto mostrarse fuerte, in diferente; pero sin quererlo, las figuras se l e fu e ron emborronando más y más en cada pa rpad eo
- ¿Usté no Jo conocía?- pr egun tó la niña con mayor inquietud.
-¡Fue un des considerao de primera!- cortó secamente la madre.
La niña, sin embargo, no entendió la respuesta; a medida que avanzaban los c uatro hombres sentía crecer su curiosidad. No le
llamó la atención, corno otras veces, el ruido de los gandules secos estremecidos por la brisa caliente del mediodía; ni le molestó el vaho de sol y polvo que ascendía de la tierra tostada .
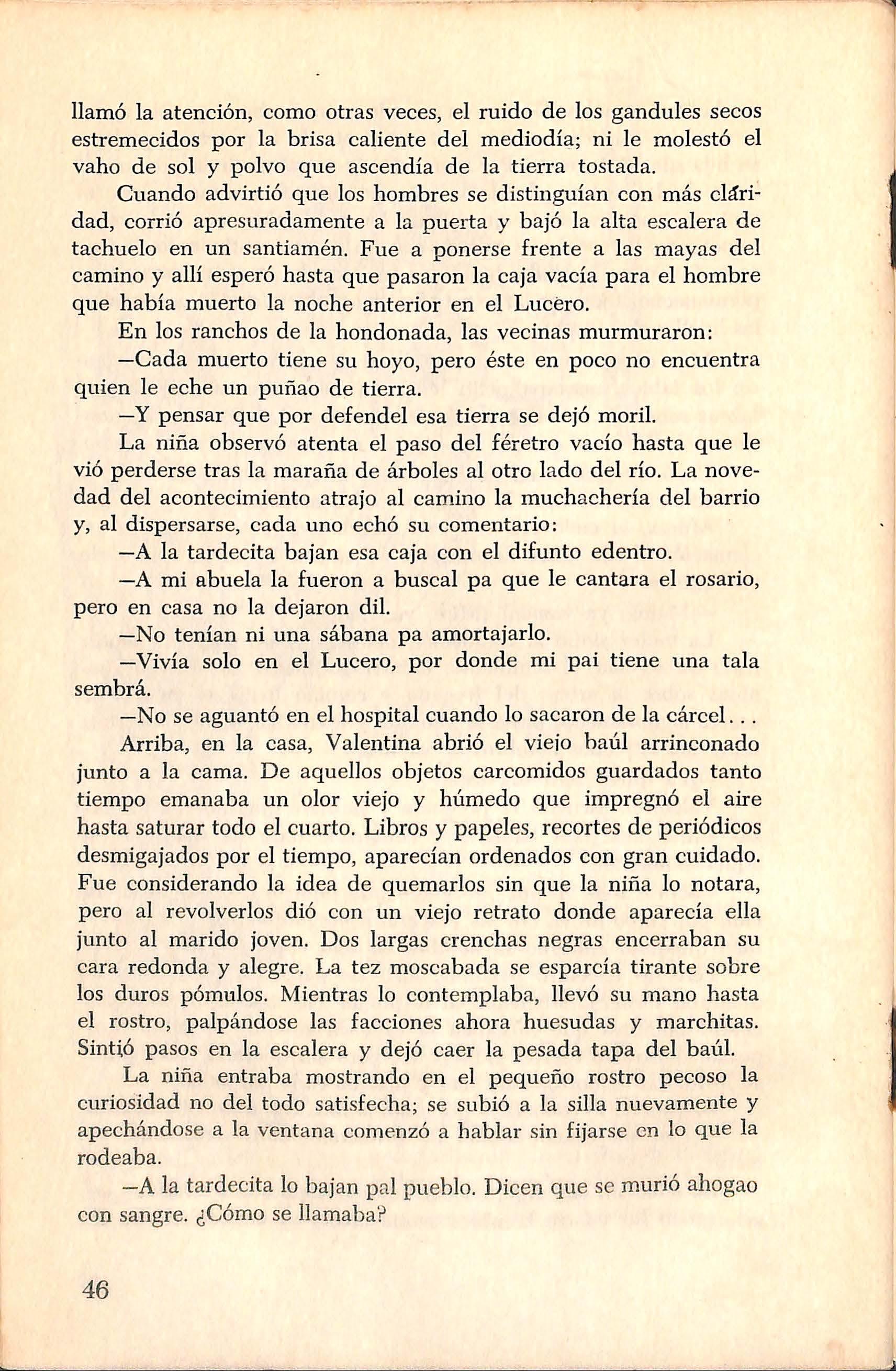
Cuando advirtió que los hombres se distinguían con más cláridad, corrió apresuradamente a la puerta y bajó la alta escalera de tachuelo en un santiamén. Fue a ponerse frente a las mayas del camino y allí esperó hasta que pasaron la caja vacía para el hombre que había muerto la noche anterior en el Lucero.
En los ranchos de la hondonada, las vecinas murmuraron:
-Cada muerto tiene su hoyo, pero éste en poco no encuentra quien le eche un puñao de tierra.
-Y pensar que por defendel esa tierra se dejó rnoril.
La niña observó atenta el paso del féretro vacío hasta que le vió perderse tras la maraña de árboles al otro lado del río. La novedad del acontecimiento atrajo al camino la muchachería del barrio y, al dispersarse, cada uno echó su comentario:
-A la tardecita bajan esa caja con el difunto edentro.
-A mi abuela la fueron a buscal pa que le cantara el rosario, pero en casa no la dejaron dil.
-No tenían ni una sábana pa amortajarlo.
-Vivía solo en el Lucero, por donde mi pai tiene una tala sembrá.
-No se aguantó en el hospital cuando lo sacaron de la cárcel Arriba, en la casa, Valentina abrió el viejo haúl arrinconado junto a la cama. De aquellos objetos carcomidos guardados tanto ti e mpo emanaba un olor viejo y húmedo que impregnó el aire hasta saturar todo el cu a rto. Libros y papeles, recortes de periódicos desmigajados por el tiempo , aparecían ordenados con gran cuidado. Fue considerando la idea de quemarlos sin que la niña lo notara, pero al r e volverlos dió con un viejo r e trato donde aparecía ella junto al marido joven. Dos largas crenchas negras encerraban su cara redonda y al e gr e . La tez moscabada se esparcía tirante sobre los duro s pómulos . Mientras lo cont e mpl a ba, llevó su mano hasta el rostro , palpándose las facciones ahora hu e sudas y marchitas. SinHó pasos en la escal e ra y dejó ca e r la pesada tapa del baúl. La niña entraba mostrando e n el p e qu e ño rostro pecoso la c urio sid a d no del todo sati sfecha ; se subió a l a silla nuevam e nte y a p e ch á nd ose a la vent a na c om e nz ó a habl ar sin fijar se en lo que la rod e a b a.
-A l a t ar d eci t a lo b a jan p a l p u eb lo. Di cen que se m urió ahoga o con sang r e. ¿Có mo se ll a m aba?
-Se llamaba . .. estuvo a punto de responderle Valentina, pero sintió entonces que su rostro se ensombrecía; hizo un esfuerzo por dominar los nervios y caminó hasta la pequeña imagen del Perpetuo Socorro pegada a la pared ; frotó el fósforo que llevaba en las manos y, sin querer escuchar más a la niña, encendió dos pedazos de vela sobre el tablero, frente a la Virgen, y le pidió fuerza para contenerse. La corriente de aire empequeñeció las llamas, pero no alcanzó a apagarlas. El ángulo de luz que entraba por el marco descuadrado de la ventana se dilató más hasta que Q,Pa sola claridad crepuscular llenó el cuarto.
En los altos escalones de la casa la niña reanudó la espera nuevamente. -A la tardecita bafan el difunto, pensó con nueva curiosidad.
Por los cobijales de los ranchos comenzaron a salir lentas columnas de humo. El mugido vespertino de las reses que volvían de las "comeuras" le fue indicando que la hora se acercaba.
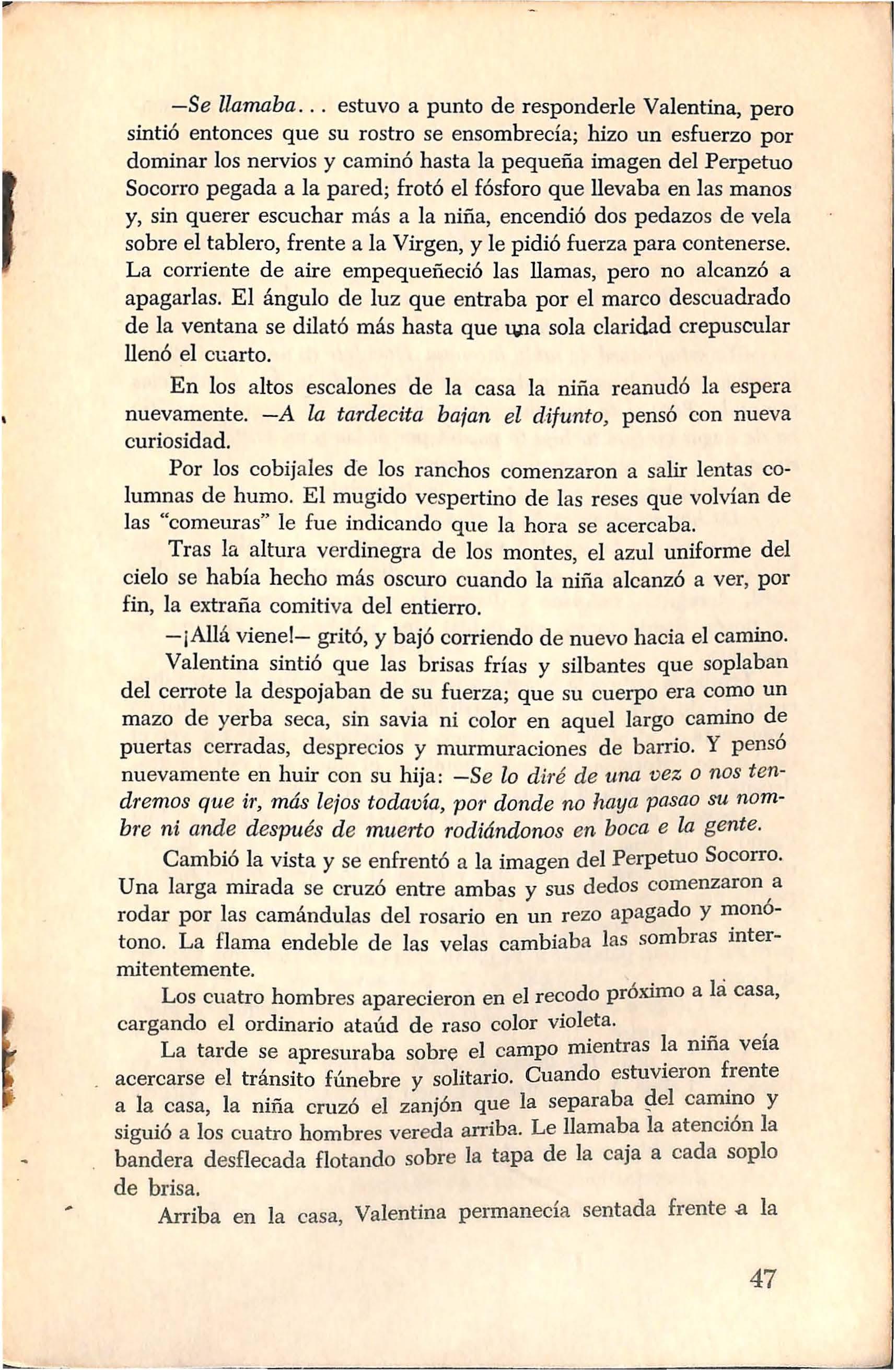
Tras la altura v e rdinegra de los montes, el azul uniforme del cielo se había hecho más oscuro cuando la niña alcanzó a ver, por fin, la extraña comiti v a del entierro.
-¡Allá viene!- gritó, y bajó corriendo de nuevo hacia el camino. Valentina sintió que las brisas frías y silbantes que soplaban del ceITote la despojaban de su fuerza; que su cuerpo era como un mazo de yerba seca, sin savi a ni color en aquel largo camino de puertas cerradas, d esprecios y murmuraciones de b arrio. Y p ensó nu evamente en huir con su hija: -Se lo d iré de una v ez o nos t endremos que ir, más lef os todavía, por donde no h aya pasao su nombre ni ande después d e muerto rodíándonos en boca e la ge nt e Cambió la vista y se enfr e ntó a la imag e n del P erpetuo Socorro. Una l a rg a mirada se cruzó entre ambas y sus d edos come nz aron a rodar por las camándul a s del rosario en un r ez o ap a gado Y monótono. La fl a ma endeble de las velas cambi a b a l as sombr a s i ntermit entemente.
Los cu a tro hombre s apar e ci eron en el r ec odo próximo a la casa, carg a ndo e l ordin a rio ataúd de raso color viol e ta.
La tarde se apresuraba sobre el campo mi en tras l a niñ a veía acercarse e l tránsito fúneb r e y solitario. Cuando estu v i eron a la casa, la niña cruzó el zanjón qu e l a sepa r aba camm o y si guió a los cuatr o ho m b res ver ed a arriba. L e ll ama b a la atención la b andera des fl e ca d a fl ot ando sobre l a tapa d e la ca ja a cada soplo de brisa .
Arrib a en l a casa, Va l entina permanecía sentada frente .a la
imagen iluminada por las velas. En el silencio de las esquinas oscuras, el rezo descendía lento , derr e tido .
Pero la voz del hombre no se acallaba en su conciencia. Ni se borraba su figura enérg ica que ya no podía repetirse. Y sus palabras martillándole las sienes
-A sí no se puede vivir, Valentina, hay que tener ideales y sacrificarse por la patria.
-¡Pamplinas, pa mí no hay más patria que mi hija y mi maría!
-¡Hay que tener vergüenza en la cara, no sorrws an ·imales!
-Ya estoy cansá de tanta promesa. D ecídete di una vez. O dejas la manía esa de bandera y de patria o te vas de to esto y me dejas tranquila. Pero si te vas, morirás pa nosotras. Te aseguro que día ha de ll eg ar en que tu hija te pasará por e l lao y no sabrá que eres su padre .. Escoge, de hoy pa siempre . .
Y aque l largo silencio an t es de l a despedida:
-De hoy pa s'iempre, Valentina
D es pu és. . . la so l edad vacía , la pobreza, e l asedio en cada barrio con las noticias del hombr e . . . di ez a!'ios de cárcel, ¡diez a!'ios!, el r eg r eso, e nfermo y derrotado sin qu e rer verla, buscando un rincón donde morir, sin hablar una palabra, sin aire en los pulmones . ..
Tendió l a vista a la imagen a la vez que separaba e l rostro desen cajado de entre las manos es truj adas y filosas. Luego se irguió l entamente y al a lzar la vista hacia l a ventana, alcanzó a ver el final d e su histori a e n los cuatro hombres, e l ataúd y la estre ll a desflecada remontando el último trazo visible del cerrote.
Apoyada en el borde roñoso de la ventana observaba a su.hija cuando en la loma distante se detuvo para iniciar el regreso. La vió mirar hacia la casa y echar otra mirada al solitario cortejo que se perdía por los recuestos empinados.
La voz del hombre ya se había acallado en su conciencia ... p ero sus propias palabras l e llegaban ahora en el brizot e que soplaba d e l cerro:
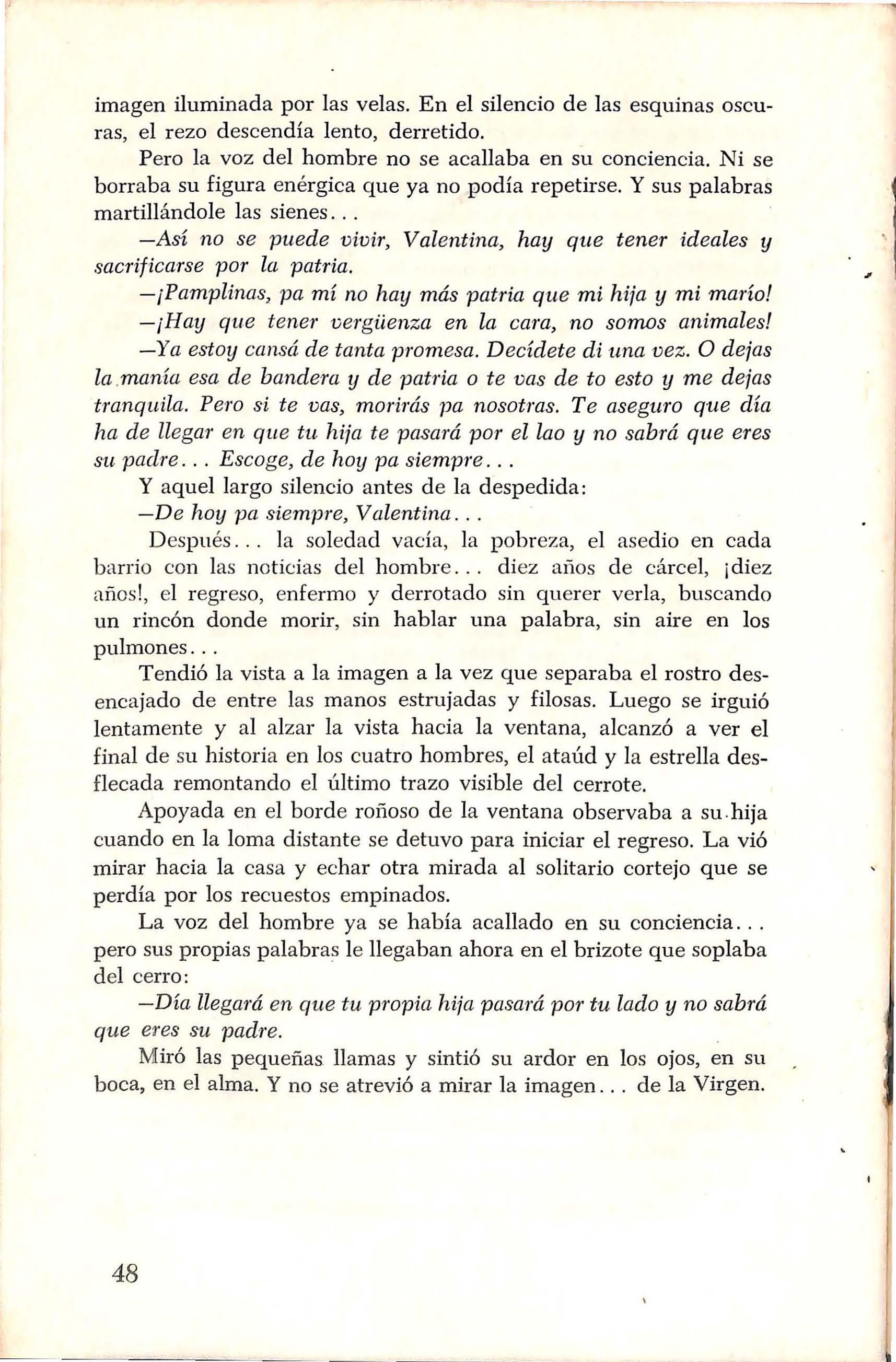
-Día llegará en que tu propia hija pasará por tu lado y no sabrá que eres su padre.
Miró las pequeñas llamas y sintió su ardor en los ojos, en su boca, en e l alma. Y no se atrevió a mirar la imagen .. . de la Virgen.
Esta ser i e, LIBROS DEL PUEBLO, es publicada por e l Instituto de Cultura Puertorriqueña
4 D iciembre de 1966
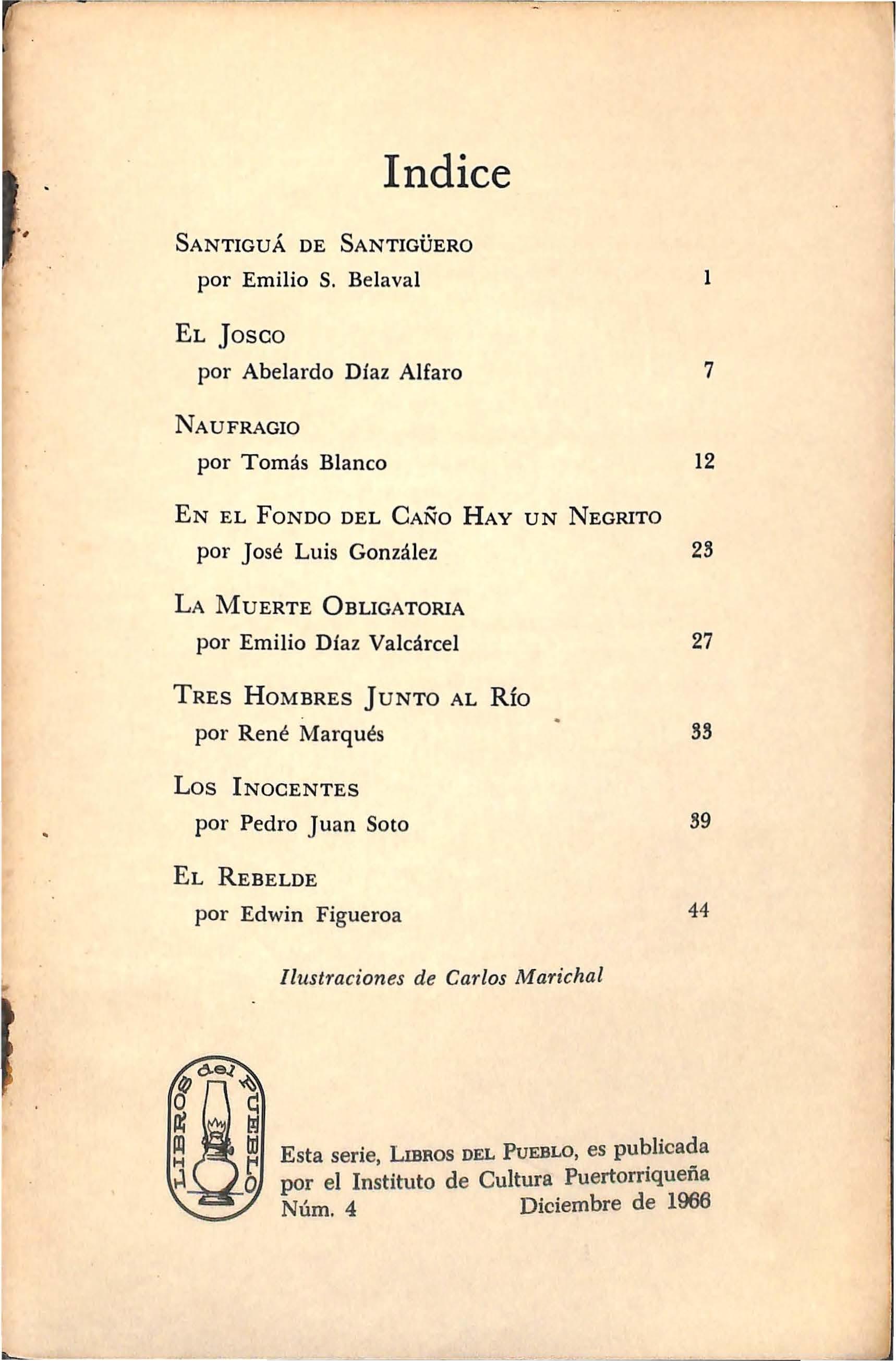
Este folleto forma parte de la serie Libros del Pueblo que publica el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La serie, de un carácter aún más difusivo que la Se rie Popular del Instituto, e reparte gratuitamente , en forma de folletos, monografías sobre temas de interés general y trabajos de literatos puertorriqueños del pasado y del presen t e . Los folletos ayudarán al lector a iniciarse en l a lectura de las mejores obras literarias de Puerto Rico y a adquirir conocimientos de la historia, las artes y las ciencias .
Las personas imeresadas en adquirir ejemplare's de estos foll e tos podrán solicitarlos en el Departamento de Instrucción Pública , principal encargado de la distribución, en los Centros Culturales de los pueblos, o en l a s oficinas del Instituto en San Juan.