INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
LA GENERACIÓN D EL T REINTA : EL T EATRO
Por Francisco Arriv.í

CICLO DE CONF E RENCIAS
SOBR r l:, A LITER A TUR A DE PUERTO RICO
San Juan, PÚert o Rico 1972

La generación del treinta: El teatro
Dtrtclios dt Publicaci6n rmrvados
INSTITUTO DE 'CULTURA PUERTORRIQUEÑA
San Juan de Puerto Rico, 1960

Esta conferencia fue dictada por su autor el 18 de abril de 1958, en la Sl;l!a de Conferencias de la Biblioteca General de la Univer sidad de Puerto Rico.
Francisco Arriví es dramaturgo, dírector teatral y poeta. Becado por la Fundación Rockefeller, cursó estudios de arte teatral en Universidad de Columbia. Su primera obra fue Club de solteros, montada por primera vez en 1940, a ·la que han seguido , entr e otra s, El diablo se h 1t man iza (19 4 1); Alumbramiento (19 4 5); 1l1Jaría 8oledad (194 i ); El caso de un mu e rto e n vida (1951); Veji g a111 1 ,•s (1957) , estrenada en el Prim e r Festival <le Teatto del In s tituto-- ele Cultura Puertorriqu e iía en 1958 , y Sirena, su más reciente drama.
En e l 1956 el Teatro Univ e ri!itario le e scenifi c ó lo s dram a 8 El m11rci é lago y Medusas en la bahía., bajo título gen é ri c o el e Rolero y pl e na.
E s autor de lo s JlO fl mario ¡¡ 'fríptico e y nncla ( 1958).
Depósito Legal : B. 32 .622 · 1972
P r inte d in Spain ·Impreso en España
Imprime: M P a reja • Montaña, 16 - Barc elona

Algún día d e e sto s - profetiza Emilio S. Bela v al hacia 1939 en s u manifi e sto titulado Lo qu e podría se r un t e atro pu e rtorriqu e ño - t e ndr e mo s que unirnos c r e ar un t e atro pu e rtorr i queño, un gran t e atro nu e stro, dond e todo no s p e rt e n ezc a: e l t e ma , el actor, los motiv o s d e cora t i v o s , la s id e a s , la e st ét ica. E x ist e encada pneblo una insobornabl e t e atralidad qu e t i en e qu.e s e r r ecr e ada por sus propios arti s tas (1).
M ese s de spu és , la conci e n c ia hi s tóri ca que impul s a el m a nifi esto lo g ra c on s tituir la sociedad dramáti c a A re y to. En la misma con c reta: una v oluntad n acional de teatro qu e e nton ces e n c u e ntra c au c e d e expr es ión y qu e lu eg o coa g ul a p e rtinaz y pro g r es i v a e n ag rupaci ones afin es como la Soci e dud G e neral d e A ctor es , Tin g lado Puer -· torriqu e íío , la Comp a ñ í a Dramática E s tudiantil , Nu e stro y e l T ea tro E x p e rim e n t al d e l A t e n e o. Aflor a t a mbi é n , aunqu e se l e · p e rmit e t a n s ólo tr es ve ces e n año s, e n el T ea tro U n ive r- · sitario. El jo ve n In s tituto d e C ultura Puertorriqu e ña l e c o nc ed e pl e no r e cono c imiento al aprob a r y publi ca r un d e tall a do p l an (2 )1
(1 ) B el a v a l , E milio S., A r ey t o, 1948 , Editori a l H.A P P á g. 9. ( 2 1 Proye cto p a r a e l Fom e nto <l e l as A rt e> T ea t ra l es e n P u e rto Ric o , In s t ituto d e C ultur a Pu e rtorriqu e ñ a, 19 56.

de su junta asesora de teatro en el cual se estipula la inapelable necesidad de fomentarla. El festival de teatro puertorriqueño que ahuncia dicho Instituto para el mes de mayo próximo, atestigua una vigorosa expansión de la conciencia parteada por Belaval y bautizada por Areyto.
Areyto, pues, que monta cuatro obras de autores puertorriqueños en el término de siete me s es, y el Festival de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña , que espera escenificar el mismo número en el plazo de un mes, nos servirán de límites convencionales a los fines de encuadrar una generación tan relevante en 1939 como en 1958.
Areyto , naturalmente, no surge por gen e ración espontánea. Ha exi s tido una voluntad de proyectar en la e sc ena la plástica, el gesto y la voz de nuestro pueblo. Tal revelan los dramas El Grito de Lares (3) , de Lui s Lloréns Torres, y Juan Ponce de León ( 4), de Carlos N. Carrera s y Jo s é Ramírez Santibáñez, ambos inspirados en dos momentos hi stóricos de permanente significación : el arraigo de la cultura española en la i sla y la rebelión criolla, tres y medio siglos despu és , contra el despótico de la Madre Patria.
Tanto en el El Grito de Lares, escrito en 1914 y presentado en 1929, como en Juan Ponce d e León late un sentimiento de puertorriqueñidad. En el drama de Carreras y Ramírez Santibáñez esta e moción emana , ca s i por entero, de una místi c a del paisaje horincano. Argumenta Guarionex a Cristóbal de Sotomayor:
Contempla nuestro valle y nuestro río e int e rpreta las voces del paisaje, qu e en silencio sonoro de albedrío dice la fronda az ul en el boscaje; ¡Las islas están solas! solas, sobre el abismo de los m.ares; y al amparo perpetlLo de las olas canta la. lib e rtad en sus palmares... ( 5)
(3 ) Llor é n s Torr es, Luis , El Grito de Lares. Tip. Libertad, Aguadilla, sin f e cha.
( 4) C a rr e ra s, Carlo s N ., y R a mír ez Sa ntilo á ñ e z, Jos é , Juan Ponce de León, Ed i tori al R ea l Hermanos, 19 34 . (5) lbid . , p á g . 59.

Lloréns Torres ainplía la constante de la mística paisajista puertorriqueña en una pintura de costumbres y ademanes jíbaro s . Busca justificar con mayor relieve el sueño de libertad nacional que describe en los primero s dos actos de su drama y que desdibuja, inconsecuente, en el tercero.
Dice Manolo el Leñero al final del primer acto :
Cada ce rro me parece un altar qlle a Dios se eleva, y cada río un Jordán hecho de llanto de est r ellas . De noche cuando el bohío apaga su última hoguera, parece un ave sagrada que bajo la noche sueña
Y o amo este solar, mis lares la dulce paz de mi aldea, y esos invisibles lazos que amarran nuestra existencia con vínculos de afecciones que en lo más hondo quedan Y o siento ese amor sagrado desbordarse de mis venas; yo siento ver a mi pueblo libre de extrañas cadenas... ( 6)
Uno y otro drama , al tiempo que afirman un sentimiento patrio, proclamarán el triunfo final de la hispanidad sobre las contingencias políticas. Son tras e l velo de la ubicación histórica una protesta contra la desviación cultural que ha sufrido Puerto Rico de s de el año Responden a un esfuerzo por afincar raíces ante vientos huracanados. La s que penetran hasta España · in s uflan una fe quijotesca en la salvación del cordero.
En El Grito de Lares y Jua.n Ponce de León se confunden el romanticismo y e l modernismo literario s. Su mitología heroica es
( 6) Lloré ns Torres, Lui s, El G1 ito de Lares, Tipografía Libertad, Aguadilla, pág. 50.
J>ropia de la primera tenden cia. Su lenguaje y su irria g in e ría , con mayor énfasis en Juan Ponce de León se identifican con la corri e nte -e s tética que ha defendido la Revi s ta de las Antilla s D e bemos señalar para cr é dito de ambas, que logran conformar la en¡;oña-c ión mod e rni s ta al mundo histórico, tradicional y leg e ndario de Puerto Rico: modernismo criolli s ta. En este sentido , El Grito -de Lares priva sobre Juan Ponce de León ya que Llor é n s Torres, a m é n de renovarnos la constante po é tica que iniciara Santiago Vidarte - Borinquén, i sla ed é nica no s recaracteriza dramáticamente Ja jibaridad que Manuel Alon s o confirmara como esencia ¡>reponderante del pueblo puertorriqueño.
Por e l t e ma, tanto conw por e l escenario donde toma cuerpo - no s dice Wilfredo Bra schi en su t es is Apunt e s para la Historia Crítica d e l T e atro Puertorriqueño Contemporán e o - "El Grito d e Lares" marca un signo relevante d e l teatro nativo (7).
Junto al teatro romántico-modernista comentado anteriormente , Jo s é Pérez Losada, Arturo Cadilla, Nemesio Canales y Antonio C oU Vidal aportan obra s d e variada filiación realista.
En La Vida Es Acida (8), P é rez Losada, a quien debemos a gradec e r un permanente af á n de con stituir un teatro caracterís tico, toma al g all eg o , al ne g rito y a la mulata de lo s bufos cubanos para hacerno s reír con e l tema d e la prohibi c ión al c ohólica.
Ubicada e n una c apital iberoamericana que podría ser San Ju a n , Arturo CadiUa no s brinda una comedia de corte henaventino, El Oro de /.a l/)icha (9), donde no s describe con enfoque (.lir e cto la s torc e dura s d e l amor y el d es amor.
Neme s io Canale s , bajo influencia el e Shaw , e s p e cíficamente de la comedia de ideas A rms and th e Man, que in spira la opereta E l S oldado d e Cho c olat e, compon e El Héro e Galopante (10). A tra vé s d e Sandoval, anti-h é roe que acciona de per s onaje princi11 a l , C an al es, al i g u a l que e l petard e ro irland és , no s d es tripa por

( 7) B ra schi Wilfr e do, Apun tes para la Hi s toria Críti c a d e l T e atro Cont e mpor á n e o , 1952 , p ág. 40, copia e n pod e r d el D e part a m e nto d e E s tudio s Hi s pánic os, U ni ve r sid a d P . R. (8) Pérez Lo za d a, Jo sé , La Vi da es Aci d a, San Ju a n , Tip. Real H e rman o s, 1925 ( 9) Cadiiln. A rturo , El Oro d e la Di c ha , E ditori al d el Po zo , 1933. ( 10 ) C an al és , Ne me sio, E l H é ro e Galo[! a nt e P ubli cac i o n e s C a gua x , Vol. 1, 1935 .

paradoja y contraste la estupidez a que empuja muchas veces el convencional.. .
El s i g uiente pasaje de la obra bastará para darnos a. conocer su tono y estilo : Tuve miedo - explica Sandoval - y asco de entrar . inútilmente en una riña de patanes . Cuando vi al hombre que se v e nía encima, pensé: aquí de todos modos se trata de r e nunciar a la ra z ón para volverse uno tan caballo cómo este bruto. Y me volví caballo. Y ya caballo, se me ocurrió que es más digno de un buen caballo correr que p e lear... ¡Y corrí como u.na ex halación! (ll).
Antonio Coll Vidal en su comedia Un Hombre de · Cuarenta Años (12) forc e je a por aclararnos e l conflicto de una mujer libre -con un círculo familiar pacato. Mari sa b e l , quien debería dar título a la obra, nos re c uerda, con s u rebelión co ntra la moral estrecha <le s u mundo social, a personaj es c omo Nora, Hedda y R e becca, -creaciones del Ibsen nietzcheano.
El Héroe Galopant e y Un Hombr e d e Cuarenta Años d esc ubren un d ese o de re sp irar en nu evas a tmó sferas id eo ló g ica s . Sus autf.res, se l a nzan a de s hollinar e l pen sa mi e nto ambiente. En Ja arr eme tid a, oSe olvidan de mirar lo s perfile s puertorriqueño s .
La s ínt es i s d e lo car a cte rí s ti co puertorriqueño a la s mod al id ade s ideológicas de Jo s nu evos ti e mpo s com i e nz a a r ea lizar se e n la generación que confluye e n la soc i e dad dr amát i ca A r ey to y que deriva <l e é s ta ha s ta enco ntrar se nu evame nt e e n el próximo festival de teatro·.
Es !:<ig nific.ati v o qu e toda s la s obras mencionadas , excep to El H é ro e Galopante, :fueran es trenada s por co mp a iíías espaiiolas. Nuestro s aficionados de t ea tro n o es t a ban a l e rt as a l a c r eac ión de au tor es pu er torriqu e iio s, con la sa lv e dad d e Emilio S. Belaval, e s critor, director y ac tor , que a m e diado s d e lo s tr ei nt a se s i e nt e compe lido a J:eilexionar s obre la posibilidad de un teatro na c ional.
Belaval madura en e l se no de ti e mpo s <lr a máti co s . E l Partido
Nacio n a li s ta conmueve a gra n parte de la int e l ect u a lid ad joven con :S U afirmación categó ri ca de la n ac ionalidad puertorriqueiía. Por -0 lra part e, lo s p a rtido s tradi c i o n a l es tra ta n de co nt ener un crecien t e
(11) ILid., p ágs . 39 -40 . (12 ) Co ll \ icl a l , A nt o nio, U n Hombr e de Crwr e nta A ño s Habana, 19 28. 7
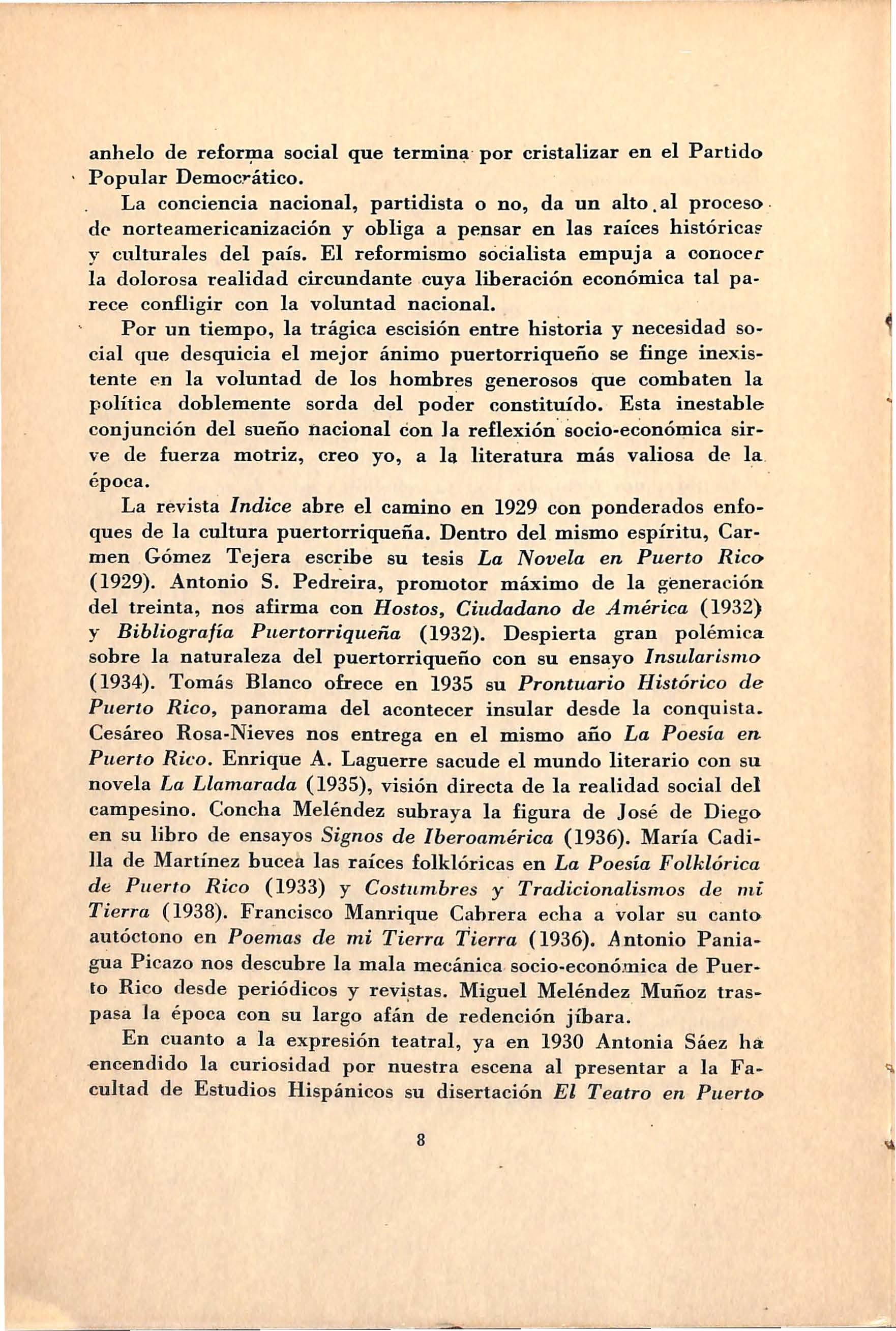
anhelo de reforipa social que por cristalizar en el Partido Popular Democ:rático.
La conciencia nacional, partidista o no, da un alto. al proceso . dl' norteamericanización y obliga a pensar en las raíces histórica!? y culturales del país. El reformismo soeialista empuja a oonocer la doloro s a realidad circundante cuya liberación económica tal parece confligir con la voluntad nacional.
Por un tiempo, la trágica escisión entre historia y necesidad social que desquicia el mejor ánimo puertorriqueño se finge inexistente en la voluntad de los hombres generosos que combaten la políti c a doblemente sorda .del constituído. Esta inestable conjunción del sueño nacional con Ja reflexión . socio-econói:µ.ica sirve de fuerza motriz, creo yo, a la más valiosa de fa época.
La revista Indice abre el camino en 1929 con ponderados enfoques de Ja cultura puertorriqueña. Dentro del mismo espíritu, Carmen Gómez Tejera esci:ihe su tesis La Novela en Puerto Rico (1929). Antonio S. Pedreira, promotor máximo de la generación del treinta, nos afirma con Hostos, Ciiidadano de América (1932) y Bibliografía Puertorriqueña (1932). Despierta gran pol é mi c a s obre la naturaleza del puertorriqueño con su ensayo lnsularismo (1934). Tomá s Blanco ofrece en 1935 su Prontuario Histórico de Puerto Rico , panorama del acontecer insular desde la conqui s ta. Cesáreo Rosa-Nieves nos entrega en el mismo año La Poesía en Puerto Rico. Enrique A. Laguerre sacude el mundo literario con su novela La Llamarada (1935), visión directa de la realidad social del campe sino. Concha Meléndez subraya la figura de Jo sé de Di eg o e n s u libro de en s ayo s Signos de lberoamérica (1936). María Cadilla de Martínez bucea la s raíces folklóricas en La Poesía Folklórica de Pu e rto Rico (1933) y Co s tnmbr es y Tradicionali s mos d e mi Ti e rra (1938). Franci sco Manrique Cabr e ra e cha a volar su canto autó c tono e n Poemas de mi Ti e rra Tierra ( 1936). Antonio PaniaPi c azo no s descubre la mala mecánica socio-económica de Pu e rto Ri c o d es de periódico s y revi sta s Miguel Mel é ndez Muñoz tra spa s a Ja é poc a con su largo afán de r e dención jíbara. En cuanto a la expre sión teatral , y a en 1930 Antonia Sá e z há -encendido la curio sidad por nue s tra e scena al pr ese ntar a la Facultad d e E studio s Hi s p á ni c o s su di sertación El T e a t ro e n Pu ert<>

Rico ( 13). R es pond e la autora a la mi s ma voluntad de r eco m .truc-ción hi s tórica y cultural qu e en 1929 ex pre s a la revi sta Indice.
Durante la mi s ma época, Emilio J. Pasarell también investiga nue s tra hi s toria escénica. R ecoge esta Jabor de largos años en el libro Orí.genes y D es arroll o d e la Afición Teatral en Puerto Rico · ( 1951), ( 14) .
A B e laval , c omo e sc ritor d es d e el Ateneo y como director y actor en e l Club Dramático d e l Ca s ino de Puerto Rico , habría de plant eárse l e l a po s ibilidad de un teatro encaminado a expresar la natural e za y la problemática pu er torriqueña s . . Estas se pla smaban ya con hontlura de jui cio y logro e s tético en la poe sía , el ensayo y la nov ela, y acu s aban s íntoma s e n la proyección escénica.
H.e sultaba e s timnlailt e el ·Ce ntro el e Estudios para Trabajador es, agencia d e la Administración de Recon s trucción Económica que reunía a Franci sc o Manrique Cabrera , Manuel Méndez Balle s ter y F e rnando Sierra Ber<lecía en un t eat ro rodante destinado a los obreros. Al tiempo que Manrique Cabrera orientaba las representacione s por e l camino de la refl ex ión s ocial , Méndez Ballester y Sierra Berdecía se se ntían in sp irado s a traducir el ambiente en guiones dramático s .
La Escuela del Aire del Departamento <le Instruc c ión Pública iniciaba con gran éxito de audiencia la se rie de radioteatro ,. prolongada hasta hoy por la radioemi so ra WIPR. Al calor de esta actividad un grupo de escritores, entre ellos Belaval, había de conocer en la práctica interpretativa los mejores guiones escénicos. Aquilatarían temprano el esfuerzo de los comediógrafos norteamericanos por crear un drama consciente de las realidades de Estado s. Unidos.
Hacia 1937, la Farándula Universlt.aria refresca el teatral con el cuidado so montaje de Nuestra Natacha.
Por el mismo año, Ramón Ortiz d e l Rivero, alias e<Diplo», organiza la Farándula Bohemia, que ha rle representar su «comedia. del arte)) antillana durante veinte a1íos. Logra con las bufonería s. del negrito , la mulata, el gallego y los nuevos tipos populares que
(13) Sáez, Antonia, El Teatro en Pu erto Rico , Editorial Universitaria, 1950 (14) Pasarell, Emilio J., Oríge nes y Desarrollo de la Afición Teatral e111 Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1951. 9

incorpora al género, una continui<lad de representación desconocida en el país. Esta popularidad abre la interrogante pe si es o no posible un teatro nacional sostenido por el gran público.
Por más síntomas, Leopoldo Santiago Lavandero declama a Lloréns Torres y Palés Matos con telones y luces al efecto. Sugiere con ello posibilidades estéticas de la escena puertorriqueña. Augusto Rodríguez, que ya para 1937 convierte el Coro de la Universidad en un extraordinario vehículo de interpretación artística, influye circunstancialmente con su espectacular dirección de corales propios y arreglos de la mú s ica de Morel Campos y Rafael Hernández.
Un concurso de obras teatrales patrocinado en 1938 por el Ateneo enciende la llama que no ha de apagarse. Manuel Méndez Ballester, Gonzalo Arocho del Toro y Fernando Sierra Berdecía concurren con tres piezas expresivas de un nuevo espíritu: El Clamor de los Surcos (15), El Desmonte (16) y Esta Noche Ju ega el Jóker (17).
Todos tres vuelven sus ojos sobre el hombre intentan pintarlo con su cuerpo, con sus ademanes, con su voz, con su alma, con su manera de reaccionar, con la tensión de su historia.
Resulta significativo un juicio de Enrique Anderson lmbert en su Historia de la Literatnra Hispanoamericana. Se refiere a una actitud general en los países de habla hispana : Los muchachos que aparecen en la década de 1930 no traían .los consabidos "anti" con que toda generación siiele presentarse en la palestra. No fueron antimodernistas, porque Rubén Darío era ya un tema bibliográfico ... 1'anipoco f iieron antivanguardistas porque no tomaban en serio la orgía de "ismos" de postguerra ... Ellos no eran irracionalistas. Y cuando lO eran no les placía el grit<> desarticulado, sino que querían comprender las razones de la vida ..• Estaban más cerca de Ortega y Gasset que de Unamuno, más cerca
(15) Méndez Balleeter, Manuel, El Clamor de los Surcos, Casa Baldrich, 1940.
(16) Arocho del Toro, Gonzalo, El Desmonte, Editorial Gráfica Ponceña, 1940.
(17) Sierra Berde!!Ía, Fernando, Esta Noche Juega el ]oker, B.A.P., 1956.

de los constructores de literatura que de los destructores, más cerca de la originalidad que de la novedad ( 18) .
En El Clamor de los Surcos, Méndez Ballester mira de frente a su medio social. Nos describe la dolorosa vicisitud de una familia hacendada a la cual un sistema económico canceroso termina por desposeer de su finca de caña. El sumidero de miseria humana que ha engendrado Ja industria azucarera de entonces espolea al autor de Isla Cerrera, novela de fondo histórico, a tomar partido por el mundo sufriente que lo rodea. Al hacerlo, devela en el teatro nuestro un vasto panorama de la realidad puertorriqueña. •. . debe estimularse toda tentativa - reza el Jaudo que le concede primer premio a la pieza - o toda obra bien acabada, como El Clamor de los Surcos, que recoge con arte, con fervor y con cabal inspiración, los episodios más dramáticos de esa lucha constante de nuestro pueblo contra la realidad que lo oprime y, tal vez, contra su mismo destino histórico ( 19).
En El Desmonte, Arocho del Toro nos descubre, envuelto en ráfagas de emoción romántica y poco sujeto a consistencia técnica, el agónico peregrinar de una familia jíbara de la montaña. El desmonte ha destruído la fertilidad de su predio agrícola. Se hace necesario el trasplante humano al destartalado arrabal de la ciudad, fétida esperanza. En éste, tiene lugar un desmonte más cruel y pernicioso aún: el desmonte de la familia por el vicio, Ja viofcncia y la muerte.
Arocho del Toro, descontada su imperfección técnica y su inconsecuencia temática del tercer acto, logra expresar una visión dramática del campesino puertorriqueño de la altura.
En Esta Noche Ju ega e l Jóker, Sierra Berdecía se nos presenta con tintas más sutiles y mejor técnica que Méndez Ballester y Arocho del Toro. Observa al hombre puertorriqueño en la centrífuga ele N ueva York, con lo que a bre perspectivas a la literatura del em igrante puertorriqueño. Termina por reafirmarnos su alma en un t ercer acto que nos complace tanto por su juego histriónico como por s u fe.
(18) Ander s on lmbert, Enrique, Hi.<toria de la [,iteratura Hispanoamericana, Fondo de Cultura Económica , págs. 4 25 y 426. (19) Méndez Ballester, Manuel, El Clamor de los Surcos, Casa Baldrich, 1940, contraportada.

incorpora al g énero , una continuidad de repre s entación desconocida en el paí s E s ta popularidad abr e la int e rrogante pe si es o no posible un teatro na c ional s o s t e nido por el g ran público.
Por má s s íntoma s, L e opoldo Santiago L a vandero declama a Lloréri s Torr es y Pal és Mato s con t e lon e s y luces al efecto. Sugiere con ello po s ibilidad es es t é ti c a s d e la esce na pu e rtorriqueña.
Au g u s to Rodríguez , que ya para 1937 convi e rt e el Coro de la Uni v er s idad e n un ex tr a ordin a rio ve hí c ulo de int e rpr e t ac ión artÍs· tica , influ ye cir cun s tancialm e nt e c on s u es p ec tacular dir ecc ión de corale s propio s y arr eg lo s d e la mú si c a d e Morel C ampo s y Rafael H e rnández.
U n con c ur so d e obr as t e atr a l es patrocin a do e n 19 3 8 por e l At eneo en c iend e l a llam a qu e no h a d e ap ag ar se Manu e l M é nd e z Ball ester , Gonzalo A.r ocho d e l Toro y F e rnando Si e rra Berde cía conc urr e n c on tr e s pieza s ex pr es i vas d e un nu ev o es píritu: El Clamor de los S urco s (15) , El D es mont e (16) y E s ta Noch e Ju eg a e l Jók e r (1 7).
Todo s tr es vu e l ve n sus ojo s s obr e e l hombr e intent a n pintarlo c on s u c u e rpo , c on su s a d e m a n es, c on su voz , c on s u a lma , c on s u m a nera d e r eacc ionar , c on la t e n s ión d e s u hist o r ia.
Re sult a si gnific a tivo un jui c io de E nrique A nd e r s on Imb e rt e n sn H i storia d e la Lit e ra t nra Hi s pan oa m e ri ca na S e r e fi e r e a una a ctitud g en e ral en l os p a í ses d e habl a hi s p a na :
Lo s muc hacho s q ue ap a r ece n e n l a década d e 193 0 no traí a n lo s c o nsabido s "anti " con q ue toda ge n e ra ció n su e l e pr ese n t ar se e n la p al es tra. No fu e ro n an ti mode rn istas, porqu e Rub é n Darío e ra ya u n te ma biblio gr áfic o ... T uni p oc o fu e r o n a ntiva n gu ar dis ta s porqu e n o t oma ban e n se rio la or gía d e "is m os" de p ostgue rr a ... E llos n o e ran i rrac i onalist as Y cu a n do lo era n n o l es p l acía e l gr itr, desarticul ad o, sin o q ue qiiería n c omprende r l as ra z on es d e l a vi d a • E sta ban má s ce r ca de O rteg a y G asset que de Unamuno , más cerca
(15) Mén d ez B all eete r , Ma n uel, El C la m or de l os Sur co s, Casa Ba l Jricb, 1 940.
( 16) Ar o cbo del Toro, G onzalo, El Des m onte , Edi t or i al Grá fi ca Pon ceña, 194 0
( 17) Sierra Berdecía, Fernando , Esta Noche Ju eg a el J oker , B.A P., 1956.

de los constructores de literatura que de los destructores, más cerca de la originalidad qrie de la novedad ( 18).
En El Clamor de los Surcos, Méndez Ballester mira de hente a su medio social. Nos describe la dolorosa vicisitud de una familia hacendada a la cual un sistema económico canceroso termina por desposeer de su finca de caña. El sumidero de miseria humana que ha engendrado la industria azucarera de entonces espolea al autor de Isla Cerrera, novela de fondo histórico, a tomar partido por el mundo sufriente que lo rodea. Al hacerlo, devela en el teatro nuestro un vasto panorama de la realidad puertorriqueña. . . debe esti· mularse toda tentativa - reza el laudo que le concede primer pre· mio a la pieza - o toda obra bien acabada, como El Clamor de los Surcos, que recoge con arte, con fervor y con cabal inspiración, los episodios más dramáticos de esa lucha constante de nuestro pueblo contra la realidad que lo oprime y, tal vez, contra su mismo destino histórico ( 19).
En El Desmonte, Arocho del Toro nos . descubre, envuelto en ráfagas de emoción romántica y poco sujeto a consistencia técnica, el agónico peregrinar de una familia jíbara de la montaña. El desmonte ha destruído la fertilidad de su predio agrícola. Se hace necesario el trasplante humano al destartalado arrabal de la ciudad, fétida esperanza. En éste, tiene lugar un desmonte más cruel y pernicioso aún: el desmonte de la familia por el vicio, Ja vio· fencia y la muerte.
Arocho del Toro, descontada su imperfección técnica y su inconsecuencia temática del ter ce r acto, logra expresar una visión dramática d e l campe sino puertorriqu eño de la altura.
En Esta Noche Juega el Jóker, Sierra Berdecía se nos presenta con tinta s más sutiles y mejor técnica qu e Méndez Ballester y Arocho del Toro. Observa al hombre puertorriqueño en la centrífuga de Nueva York, con lo que abre perspectivas a la literatura del em igrante puertorriqueño. Termina por reafirmarnos su .alma en un tercer acto que nos complace tanto por su juego histriónico como por su fe.
(18) Anderson Imbert, Enriqu e, de la Literatura Hispanoamericana, Fondo d e Cultura Económica , págs. 425 y 426.
119) Méndez Ballester, Manuel, El Clamor de los Surcos, Casa Baldrich, 1940, contraportada.

Exclama Emilio Belaval en su artículo Una jugada maestra de Fernando Sierra Berdecía:
Los que hemos sentido preocupación de crear un teatro nuestro, no podemos pPnsar en esta obra de Fernando Sierra Berdecía. sin ver en ella un augurio triunfal de nuestro teatro. La noche de s.u estreno, se presentó ante esa gran pupila caliente de nuestro p4· blico, una ele las más atractivas posibilidades de nuestra cultura popular (20).
Emilio S. Belaval vive eufóricamente la alborada de una genera· ción teatral presentida. Tres creaciones de valor permanente se la confirman y se lanza ahora, con el mejor taiento disponible, a fomentar su crecimiento.
En el primer momento se han destacado los actores Oiga Lugo, Carlos Rodil, EliReo López y el mismísimo Ilelaval. Julio Marrero ha traído aires de afuera en los aspectos de dirección y escenografía, como atestiguan sus bocetos para Areyto. Rafael Ríos Rey ha trasladado su autoctonía pictórica al decorado. Posteriormente ha de fijar un hito en la escenografía puertorriqueña con su concepción de línea y color para Tiempo Muerto.
Belaval suma a Leopoldo Santiago Lavandero, recién llegado de la Escuela de Dramática de la Universidad de Y ale, y funda en 1940 la sociedad teatral Areyto. Con ello, persigue un doble objetivo: afirmar el teatro de autores e intérpretes de la Isla preconizado en su manifiesto y adelantar la renovación de las técnicas de montaje y actuación respiradas ya en las escenificacione!I de Nuestra Natacha, El Clamor de ' los Surcos y Esta Noche Juega el Jóker.
Ambos propósitos se realizan , en mayor o menor grado, en las cuatro producciones de Areyto: Tiempo Muerto (21), de Manuel Méndez Ballester; Mi Señoría (22), de Luis Rechani Agrait; He Vuelto a Buscarla (23), de Martha Lomar, y La Escuela del Buen Amor (24), de Fernando Sierra Berdecía.
(20) Belaval , Emilio S., Una ]ug_ada Maestra de Fernando Sierra Berdecía, publicado eu la tercera edición de Esta noche Juega el ]oker, pá11:. l. (21) Méndez Ballester, Manuel, Tiempo Muerto, Casa Baldrich, 1940. (22) Rechani Agrait, Luis, Mi Señoría, Colección Areyto, núm. l. (23) Lomar, Martha, He Vuelto a Buscarla , inédita. · (24) Sierra Berdecía, Fernando, La Escuela del Buen A.mor, Puerto Rico Ilustrado, 1941.

Las representaciones tienen lugar en época culminante. Los polos de conciencia nacional y de reforma social, casi unidos', a restaurar su afán ambivalente de justicia en la cima incierta y nebulosa del poder político puertorriqueño.
Montado poco antes de ]as elecciones de 1940, el drama Tiempo Muerto atrae el ardor de los reformadores sociales que denuncian la miseria del jíbaro y luchan contra su postración económica. He resumido su argumento en un artículo sobre Areyto publicado en la revista Semana:
Tiempo Muerto expone la agonía social de una familia jíbara, náufraga en el agrio mar de yerbas dulces que en nuestra Isla colinda con el de espumas, fascinación perenne. El tiempo sin pa ga, llamado muerto en los cañaverales, ha pasado año tras año sCJbre la vida del bohío con hálito de apocalipsis. En la estela de ham· bre y desesperanza, Samuel, único hijo varón, iza la ilusión de rescatar a Juana e Ignacio, sus padres, y a Rosita, su hermana, del letal sumidero. Ha conseguido trabajo en el otro mar, libre y azul, cuando descubre la deshonra de su hermana. Enloquecido, pide cuentas al culpable y muere a manos de éste. Ignacio venga la muerte de su hijo y se entrega a la justicia. El suicidio de la madre pone punto final al desolado drama en que confligen las fuerzas del hambre y del honor frente a un sistema de explotaCión indiferente al dolor humano (25).
E.i obvio que el suceso dramatizado por Méndez Ballester había de apelar poderosamente en Ja época que se llevaba a la escena. Lograba fundir el gran tema del teatro español , el honor, con la protesta social iniciada en la escena por Los Tejedores , de Hanpt· man, y sostenida luego por obras como Tobacco Road y Wai t ing Jor Lefty. Sobre estos apoyos temáticos, lograba, además, comuni· carnos una cJara visión de vida puertorriqueña. Debemos señalar la excelencia técnica de la obra como r ·esorte adicional para atraer público. Ménde:i; HaHester la había pocli<lo desarrollar con certera economía de materia dramática y un diálogo realista, sobrio, conciso, expurgado, revelador del alma de (25) Arrivi, Francisco, Apuntes sobre Nuestro Teatro Contemporáneo, Se· mana, 19 de oct. de 1955, p á gs. 8 y 9.

los personajes en cada parlamento, exclamativo de la acc1on continua que progresa hacia un clímax de fuerzas encontradas.
Tiempo 11-luerto es modelo no superado, en cuanto a equilibrio de fondo y forma se refiere, de obras como Tierra y Honra (26) (1943), de Raúl Gándara; El Camino del Silencio (27) (1944), de Edmundo Rivera Alvarez; Nuestra Enemiga la Piedra (28) (1948), de Cesáreo Rosa-Nieves, y La Carreta (29) (1954), de René Marqués, las cuales han seguido la misma trayectoria temática y estiHstica.
Si Tiempo Muerto nos abona una observación precisa de vida puertorriqueña y una perfección técnica antes desconocida, 1l1i Señoría, de Luis Rechani Agrait, nos lega en Buenaventura Padilla, el político inculto pero sincero, un personaje de extraordinario relieve. Parece increíble que Rechani Agrait, con ningún esfuerzo anterior, nos dibujara en la escena un ente de ficción que nos había de acompañar por · siempre cuando terminara la representación.
Mi Señoría resulta ser una farsa trascendental hondamente siva del ambiente puertorriqueño, no solamente del político, sino del anímico general. Obra de pantomima viva, grotesca casi !>iempre, rayana en la bufonería si se quiere, deja traslucir, · no obstante, un fondo de humanidad afanosa de bien para el conglomerado isleño, esto, 'al modo peculiar nuestro : emoción a flor de gesticulación barroca, elocución gritona, alma inmediata.
Dice bien Manrique Cabrera en su Historia de la Literatura Puertorriqueña ( 30) : su. personaje central, Buenaventura Padilla. envuelto y todo entre aires de falsa importancia, de disparatada expresión, de contornos caricaturistas, a la hora de la caída prefiere noblemente el retorno al pueblo que es lo suyo, no importándole entonces los sufrimientos vesperales.
En la comedia He vuelto a Buscarla, Martha Lomar nos estudia un corazón femenino, ¡;u corazón quizás. Su protagonista, una
Gándara, Raúl, Tierra y Honra. San Juan, 1944. 27) Rivera Alvarez, Edmundo, El Camino del Silencio, inédita 28) Hosa·Nieves, Ce 6á reo, Nuestra Enemiga la Piedra, inédita . (29) Ma1 qués, René, La Carreta, sobretjro de Asomante, 1952. ( 301 Maunque Cabrera , Francisco, Historia de la Literatura Puertorriqueña. Primera Edición, 1956 , pág. 331.

mujer que termina por encontrarse a sí misma, opta, entre muchos hombres que la rodean, por aquél que le brinda muda lealtad y soterrado cariño : su criado José.
La obra carece de la trascendencia de Tiempo Muerto y Mi Señoría, pero debemos destacar que la autora, primeriza en el menester del guión teatral, acusa una inteligente capacidad para el diálogo y los énfasis de situación propios de la comedia sicológica . La Escuela del Buen Amor resulta una comedia inferior a Esta Noche Juega el Jóker, clásica ya No fraguan en ella la influencia evidente de la dramaturgia de Casona con el afán de r e fl ex ión so bre el jíbaro.
Una quinta obra debió montarse por Areyto. Me refiero a Cosas de Familia (31), de René J iménez Malar e t, publicada sin bauti smo eECénico en 1941, año en qu e la m e morabl e soci edad dramática Se desarticula y deja paralítica a la generación teatral del treinta.
Jiménez Malaret centra la acción dramát ica alrededor <le un es · píritu absolutamente insobornable que se niega a r end ir adoración a los recl a mos supersticiosos del tótem familiar. El afán de verdad y ju s ticia que eleva a Iván sobre el egoísmo de sus parientes y arientes nos recuerda el grito por la vida libre y d e sp ierta del Brand, de Ib sen El per sonaj e, sospecho, es una traducción en t é rminos de la escena d e l temperamento en ex tr emo individualista que no s ha dado Meditaciones d e un Misántropo. A su manera, representa una fase d e l espíri tu d e protesta social que agita la época.
De hab e r sobrevivido Areyto, La llormi gii ela (32), de Martha · Lomar, y La Resentida (33), de Enrique A. !.aguerre, se contarían entre la s produccione s d e dicha soc iedad ·
En La Hormigiiela, montada en 1942, Martha Lomar revive el drama de pasiones con fondo hi s tóri co que conoci é ramos en El Grito ele Lares y Juan Ponce de León. Su acción toma relieve sobre los sucesos del grito de Lares y la abolición de la esclavitucl.
Es un modesto homenaje - informa el programa del e s trenoa nuestro pasado, y en particu lar a las mujer es que 1m la os c uri -
¡31)
Jiménez Malaret, René, Cos11s de Familiiz, San Juan, Puerto Ri co , 1941. 32) Lomar, Mnrtha, La Hormigüela , copia en poder de la autora. 33) Laguerre, Enriqu e , [, a Resentida, c_opia en poder del autor 15

dad del hogar movía.n los hilos invisibles de nuestra vida social y política (34).
Lague;rre ensaya en La Resentida el mismo tipo de drama, pero con estilo distinto y sujeto a mayor eficacia técnica, hija ésta de la consulta y la comprobación en la escena.
Selecciona de fondo histórico el momento en que las partidas sediciosas de 1898 incurren en desmanes contra los españoles hacendados. Sobre esta turbulencia, que acusa, no obstante descender a violencias injustificadas, la conciencia autóctona, Laguerre recrea un momento de la vida puertorriqueña, con toques de melodrama, es cierto, pero penetrado del hermoso paisaje montañés, de costumbres del cafetal, de un espíritu criollo traslucido en decir jíbaro veraz y po é tico.
El joven Teatro Universitario monta el drama en 1944. Ante 10.000 espectadores, sirve para probar, contra los deseos . de su director Leopoldo Santiago y a pesar de la enorme afluencia de público , que un sector del mundo oficial se enfriaba ya ante la promoción de la cultura puertorriqueña. Como nota relevante debo intercalar que el Teatro Universitario cerró sus puertas a los autores del país hasta 1956, cuando montó mis obras El Murciéla ,i;o (35) y Medusas en la Bahía (36), bajo el título genérico de Bolero y Plena. El heroísmo se debe a Nilda González.
Contra esta indiforencia, Cesáreo Rosa-Nieves logra montar en 1947, por cuenta propia, su mejor creación dramática, Ramón Baldorioty de Castro ( 37) , pieza cie recon strucción histórica y alíen· to patriótico que re s ponde a la filiación de La Hormigiiela y La Resentida. ·
El valor de la obra reside - - nos aclara · Margot Arce en el prÓ· logo - en haber concretado en figuras y acciones dramáticas, hombr e s y sucesos de nuestro pasado que todavía hoy tienen una signif icación ejemplar y constituyen para todos una esperanza (38).
(34) 1.a Hormigüela, programa del Teatro del Aire, sin fecha. ¡35) Arriví, Francisco, El Murciélago, J, 1956 .
36) Arriví, Francisco , Medusas e11 la TJahía, Asomante, 11, 1955.
37) Roea·Nieves, Cesáreo, Román Baldorioty de Castro, Imprenta Sohero. 1948.
(38) lbid., pág. 13

La dirige Julio Marrero, escenógrafo Arevto, colaborador en e1 montaje de La Hormigüela, autor y director del drama Borikén (39), escenificado en 1946 adaptaciones musicales de aire puertorriqueño. La interpreta la efímera Compañía Dramática E studiantil, organizada por José Antonio Ortiz.
Antes de bifurcarse en 1941, Areyto pone en marcha dos fuerzas, que por desgracia, han de crecer escindidas: Ja temática y la caracteriología de un teatro puertorriqueño y la renovación de los métodos escénicos que privaban en Jos treinta.
Hemos señalado los apoyos de la primera fase que han de servir al teatro posterior escrito por Méndez Ballester, indestructible en su vocación escénica, al breve de Enrique A. Laguerre, Edmun<lo Rivera Alvarez y Angel F. Rivera, al inesperado de Raúl Gándara , al de múltiples inclinaciones de Cesáreo Rosa-Nieves v Juan Bautista Pagán, al que nos muestra Emilio S. Belaval en La Hacienda de lo$ Cuatro Vientos ( 40), al de arranque hacia otros horizontes temáticos y formales de René Marqués y el que escribe.
Santiago Lavandero ha impulsado vigorosamente Ja se gunda fase en las cuatro producciones de Areyto : subordinación de Jos actores u una orquestación general de factores prevista por una mente regidora; adecuación de la escenografía, la iluminación, el v estuario, el maquillaje y la utiletía al registro tonal de línea y color que imponen el tema y el género de la obra, descanso total del parlamento en Ja memoria del actor; promoción. de la sinceridad interpretativa de éste en contra del virtuosismo efectista de facultades mecánicas. Integración de la metáfora escénica, ll a mará Belaval, con brevedad y justeza , a la nueva t é cnica.
La Universidad de Puerto Rico adopta con Santiago La v andero el propósito de preparación técnica. Encomienda al joven director la organización de un departamento de artes dramáticas donde se le divorcia · de los planteamientos de fondo de un teatro puertor riqueño. Comienza de este modo una vasta labor antológica enc a bezada posteriormente por Ludwig Shajowicz, Carlos Marichal , Angel F. Rivera, Victoria Espinosa y Nilda González.
(39) Marr1>ro , Julio , Borikén , copia en poder d el autor .. ( 40) B el 11 val, Emilio S . , La Haci e nd11 ele los Cuatro V i e n t os , copi a mi· m eogr a fiada por el Instituto de Cultur a Pue r torriqueña . 17

A pesar de la grave o:n;ns1on, debemos reconocer al Teatro Universitario el adiestramiento. de directores, actores, escenógrafos y técnicos . que terminan por servir a la idea de una expresión escé· nica puertorriqueña.
También debemos abonarle la ampliación de la conciencia de estilo s teatrales como se desprende de un recorrido parcial de su ejecutoria . A través de Hécuba e lfigenia en Aúlide, de Eurípides, por e jemplo, conocemos la tragedia griega y la manera de montarla. La V ida es Sueño , La Dama Du e nde, La Dama Boba y Gran Teatro d e l Mundo, no s mue s tran los cánones dramáticos del Siglo de Oro e s pañol y s u peculiar teatralidad. E s tudiamos lá complicaci ón barroca en El Abanico, de Goldoni y El Ricachón en la Corte, de Moli e re. La espectacular producción de Don Juan T e norio sub· raya l a inten sidad emocional del romantici smo. La escenificación d e Lo s Ciegos, de Maetterlinck, nos ejemplariza las e sfumaturas d e l impr e sionismo Los varios reali s mo s , el soci a l simbolista de Ibse n , e l p e r s pecti v i s ta de Pir a nd e llo , el evocativo d e Tenn e s see WiJliam s , se no s pintan , re s pecti v amente , en La s Columnas de la Soci e d a d , Se i s P e rsonaj e s· e n Busca d e Au t or y V e rano y Humo. Pod e mo s an alizar el fluir oníri c o del surrealismo y sus desdoblami e nto s fant as m ag óri c o s d e l eg o en la r e aliz a ción de A s í qu e Pa s en C in c o A ño s , el e Fed e rico Gar c ía Lor ca, y la Máquina d e Sumar, de E lm e r Ri ce Comedia d e e qui vo c a c ion es nos ej e mplariza el monta· j e típi co d e l teatro is a b e lino ; Lo s Ju s to s, de Camu s, la dial é ctica d e c on ci e n c i a propia del ex i s t e nci a li s mo; La T ie nda de Juguetes, d e Claude D e bussy, la po es ía dramática pura de la p a ntomi m a muñ e qu e ril.
A lJ ende e l T ea t ro U ni ve r s ita r io ex i s t e n es fu e rz os d e l T e atro Expe rim e nt a l de l Aten e o y otra s ag rupacion es es por á di cas por i n corp ora rse a es t a· fa e n a virtuo sa, p e ro se r ía prolijo e n umera rlos . I nv it o a l e e r la P a rte I d e l P r o yec to p a ra e l Fomento d e la s A rte s T e atra l es e n P u er to R i c o (-11) publi ca d o p or e l Inst itut o d e C ultu ra Pue r t o r r iq u eña . E n l a m i s m a, se explica e n d e t a ll e u n esfue r zo a n · to l óg i co qu e d e h a b e r serv id o d i rec t ame nt e a l os dr a m at u r go s pu er· torriqueños ya d es t aca r ía nu es tr o t e a t r o e n t r e l os más s i g nifi c ativos de América.
(41) P r oyect o pa ra el Fome nto d e l as A r tes T ea t rales, Pa rt e 1, In stituto de C u ltu ra , 1956.

.· El postulado esencial de Areyto, la creaclon de un r e pertorio puertorriqueño, no halla cabida en los planes del Teatro Uni ve r sitario que declina , hasta hace dos años, la honda y perdurable gloria de fomentado. Grupos valerosos, sin embar g o, reco gen la al.ltorcha .de Are y to, y se lanzan a la agonía de montar , por e sfuerzo · propio, obras de autores puertorriqueños contemporáneo s . Con -cada función , aumentan las deudas y proliferan los chismes; pero d barómetro de las ilusiones indica baja pre sión muy po c o ti e mpo. Se reniega del público, de los amigos que no llegan tra s h a s' ti dore s la noche del estreno , de la crític a nariz afu e ra de lo s snob s, ,. <iel paí s , de los paisanos , del mundo , de hab e r na cido, de no e s tar muerto; pero... al mes... se planea, es peranz a d a me n t e, l a nuev a producción que ha _ de convertir a Burundanga en Puerto R i co.
En M é nd e z Ballester ha per si s tido la id e a h as ta el p r e sente. Funda la Sociedad G e neral de Actore s para mont a r en 194 3 su t rage dia en tres a c to s Hilarión ( 4 2) , y e n 1944 su drama en u n act o Nu es tros Día s ( 4 3).
C on Hilarión intenta una v e r sión mod er n a d e l Ed ipo, de S ófoe ]es . Con Nu e stro s Día s en s aya e l contr a punto ch e joviano e l cual r ev i s t e de ambiente pu e rtorr i qu e ño. Difund e es t a pie za en la t itula da E s t e D es amparo l a cual d e fo r m a n e n su s r e qui sito s d e lengu aj e y ges to lo s hi s t r ion es d e M aría Ladrón d e Gu ev ar a .
A br e un p a r é.nt es i s a la se ri e dad d e su t ea tr o y pr ese nt a s u obra titul a da El Mis t e r io d e l Ca s tillo ( 44) ( 1 9 56) y l ueg o U n F antasm a D ece ntito ( 4.5) (19 50).
Ju sti fi ca es t e ca mbi o d e ori e n t a ci ón - no s ex pl ica Josefina Rive r a d e Al v ar ez e n su Dic c ion a rio d e L it e r at ura Puertor r iqueñac o n l a t e or í a d e q ue para c im e n ta r un teatr o p u e r to r riq zieño es ind is p e n sa bl e e l r esc at:e d e l h u m orism o popula r ( 46 )
P r o pon e d es pu és, vac ib n t e com o se mues t ra en esos años, la fars a Es d e V id ri o la M zij e r ( 4 7) ( 1952 ) i n t erpretación moderna
( 42\ M é nd e l B a ll e>te r Ma nu el , Hi l arión, I m pre nt a Ve n ezue l a, 1 943. ( 43) Mé n dez Ba ll es t e; , Ma n uel , Nuestros Días, i n é dit a.
( 44) MéD d ez Ba ll es t e r , Ma nu e l , E l Mis t e r io de l Castillo, i nédita ( 45) Mé n dez Ba ll P-s l e r , Ma nu e l , U n F an tasma Decentito, i n édita ( 46) Ri vera de Al va r ez, Jo se f ina, Dicc i o n ario de Literatltra Pue r torriqueña, Edicio n es d e l a Torre pág 140 ( 4 7) Mé n dez Ma nu el , Es de Vidrio la Mu j er, copia en poder -d el au t or. 19

de El Curio s o Imp e rtin e nte. Al. igual que Emilio s _ ..... Belav a l e n SU'. com e dia de delirante s La Muerte (48) (1953) , intenta sumar se a una dramaturgia univer s ali s ta. En verdad , se fu g a de la an g u stia· ambi e nte pro v ocada por la conflictiva e sci sión, profunda por es os ti e mpo s alred e dor de 1950, entre conci e n c ia na cional y reforma so-· cial int eg rada a la e c onomía arrolladora d e E s tado s Unido s . R espoml e a lo s mi s mo s síntoma s aními c o s d e obra como El So l y l os McDonald ( 4 9) (1 95 0) , d e R e n é M a rqu és, La Cár ce l d e Y e dra (SO} (19 5 0) , d e Edmund o Riv e ra Al va r e z , La Otra (51) (19 5 1) , d e C esáreo Ro s a- Nieves, y Ca so d e l M u e rto e n Vidci ( 52 ) (1951) , d e Franc i !'>co Arri v í , hij as, cas u a lm e nt e, de una d eses p e rant e mu e rt e .. e n vida que pudre a l a ge n e ra ción d e l treint a para la é poca. .
Con e l drama En c rn c ijad a (53) , M é nd e z Ball es t e r re c obr a e l camino qu e p e rdi ó . 1os v u e l ve a exa min a r un a famili a pu e rtorriqu eiía e n situa ci ó n d e c ri si s . N o s d es cribe , al e s tilo d e Ti c mpoM u e rto , la s fu e rz as n e o y orquina s qu e l e di suel v en su s contornos . puertorriqu e ño s N o s <l es pi e rta nuevam e nt e a la r ea lidad e mocion a l de nu es tro pu e blo , y r es urre cto, no s llam a a · continuar la lu ch a por la pla sma ción d e un t e atro caracterí s tico.
Ot.ra llam a da el e Ar ey to lo es Tinglado Pn e rtorriqu e ño que apa- · rec e en 19 44 al c alor de la E scuela d e l Air e, a g en c ia educativa que tu v e el honor d e diri gir de 1942 a 1948. La nueva soci e dad dramáti c a cuenta , prin cipalmente, con Mad e lin e Willem se n , Lu cy Bo scana, Alberto Za y a s, Edmundo Rivera Al v arez , Iris Martín e z, Jo sé· Antonio Ortiz y quien su scribe.
B a jo e l mi s mo nombr e, p e ro· compu es to por es tudi ant es d e l a E scu e la S up e rior <le Pon c e , Tin glado Puertorriqu e ño ha montado · en 194 0 y 19 4 1 re s p ec ti v ament e , mi s balbu c eo s dramático s Club ci e · S olt e ros (5 4 ) y El Diablo se Humani z a (55) , obr as en un ac to En-
(48J B elaval, Emilio S , La Mu e rte. B .A. P ., 1953
( 49 ) Ma rqués, R e n é, El S ol y los M c Donald, sobr e tiro d e la revi s ta As o- · m a nt e, 195 7
(5 0) R i ve ra Al va re z, Edmundo , La Cár ce l d e Ye dra , copi a e n pod e r d el aut o r.
( 51 ) ll os a -N i eves, Cesá r e o , La Otra , incluid a e n Tril og ía Líri ca, Publi cad o· n es Alph a B e t a C lú, 19 50 ·
( 52) A rri ví , F r a n cisc o , Cas o d e l M u er t o en Vida, in é dit a . (53) Mé nd ez Ba il este r , Man u e l , E n cru ci j ad a, co pia m i me o gr a fiad a p or el a utor.
( 54) A r riví, Fra n ci sco, Cl u b de .So lt erns, farsa en un ac t o, i n éd it a.
(55J Arriví, Fra n cisco, E l Dia blo se fl u ma n iH, f- Omedia e n un ac to , iu éd it a-
20

tre 1945· y 1953 escenifica mis dramas Alumbramiento (56) (1945), María Soledad (57) (19 4 7), Caso del Muerto en Vida (58) (1951) y Club d e Solteros (59) (1953) versión en tres actos de la farsa original, e st a vez conceptuada como guiñolada en tres espantos.
Enrique A. Laguerre califica a Alumbramiento .de drama «puertorriqueño univer s al » ( 60), lo que Francisco Matos Paoli amplía con las siguientes palabras en su artículo De la Mano de Melpo· m e ne: La obra de Francisco Arriví resuelve d e cisivam e nte una d e nu e stras más apasionantes polémicas: la que se ha e ntablado entre el espíritu regional de la literatura y su univ e rsalidad. Por un lado, aquellos que no han visto más luz la del costum· brismo y el ·achabacanamiento por imitación suicida de la realidad. Por otro, aqu e llos que sin tener patria en que fundar sus vidas, quieren robar patrias ajenas. Ambas posiciones empujan al hombre pu e rtorriqueño al mismo punto de partida que su d e s- , conocimiento como criatura univ e rsal (61).
Un a y otra afirm a ción significan en realidad que he tratado de expre s ar la an g u stia del hombre puertorriqueño a tono co n l a nueva voluntad literaria que desborda sobre las front e ras n acionale s en bu sca de comunicación.
La mi sma tendencia se acu s a en María Sol e dad, obr a qu e r e corre vario s e scenarios a pesar de la ira , y hasta lo s enojo s qu e p ro v oca su vituperada protagoni sta del mi smo nombr e, ll am a da insac i aperversa, neurótica, loca , y más ab stract ame nt e, e n gendr o de fal sedad.
R e n é Marqu és, e n una c ríti c a premi a da por el In sti tuto de L it e ratur a Pu e rtorriqueña, protes t a del p e r son aj e : Es preciso - di ce - qu e profund i c e mos en la obra. ¿Q ué es María Soledad?
(56 ) Arrh·í , F r a nci sc o , A lumbr ami en t o , dr am a en tr es actos. C opi;is en pod e r d e Cesá r e o Ro sa- N ieve s y Enriqu e La gu e r re.
(57 ) .A rri v í F ran ci sc o , M aría Sol ed ad , publi ca d a b a jo el t í tul o d e U n a Som· b ra M e no s junto a Club de S olt ero s, T ea tro P u e rto r riqu eñ o , Mad r id, 1953 (58 ) 4. rri ví , F r a n ci sc o , C as o d e l M u er t o e n Vida, iuédíto, co pia en poder d e Cesáreo R osa-N i ev e s
(59 ) A rri ví , F r a n cisc o, Cl u b de S olt er os, p u blica d o co n Una Sombra Menos, T ea tro Pu er t o rri q u e ño , M a d r id , 19 53.
( 60 / L ag u erre, Enri qu e, La Tor re, 21 d e diciembre de 1945 . ( 61 , Ma to s Pao li, Francis co , De la Man o de Melpomene , El Mundo , 25 de no vi e m bre de 1945, pág. 12.

¿Una mujer o un símbolo? Es obvio que Arriví quiso hacer de su protagonista lo segundo. Lo que no logramos descifrar a través del drama es el significado de ese símbolo ¿El amor? ¡Impo sib le! Un ser incapacitado para el amor fí sico y espiritual mal puede simbolizarlo. ¿La pureza?... Aparentemente es lo que se intenta ... Sin emba rgo, María Soledad no es piira. Hay muchas cosas turbias en el pasa<!-o de esta mu,jer ( 62).
Interpreta Laguerre en Pulso de Puerto Rico, libro indispensable para comprender el momento actual en nuestra i sla : Hay e n el teatro de Arriví .un simbo li smo denso que osciirece a veces sus intencion es y hace por momentos difícil hasta el propio mensaje, de la obra. Pero en ningún otro instante de nuestra generación estuvo la libertad individual en tan graves aprietos. Y no es ésta una situación local, sino más bien universal... Las creaciones se ven constantemente acechadas por las propagandas interesadas. ¿Será por e so que Arriví tiende la nube de sus símbolos y se revuelv e e n ella como el calamar en su tinta? ( 63).
La preocupación por las verdades absolutas y por el alma ( 64), como sefiala Wilfreclo Bra sc hi en su artíuclo Treinta Años de Teatro en Puerto Rico, reaparece en Caso del Muerto en Vida, donde ensaya d es articu.fo.ciones de la forma dramática ya en boga en los teatros de Eu ropa y Estados Unidos. En Club cle Solteros , guiñolada e n tres espa ntos intenta desarticular la acción misma.
Aparentemente cansado de su "teat ro serio" - de sc ubre Juan Lui s Márquez -, Arriví vuelca su personalidad de escritor dramático e n una obra más seria aún, creando en su. Club de Solteros una farsa de corte moderno, donde saltan, g es ticulan y parlan " zmos nrnñeco s" dotados de movilidad, la qu e se congela lam e ntabl e m e nte, sólo cuando el autor, fa scinado por su creación, se arranca su propia máscara para filos ofar librem e nte... ( 65 ).
Reflexiones posteriores sobre la naturaleza de mi pueblo r angustia co mpartida ante su voluntad de existir y su probl e ma de
r62 ) Marqués, R e n é, María Soledad, El 8 d e o c tubre 19 t7. (63) Lagu e rre, Enrique, Pul s o d e Pu e1to Rico , B.A .P., 1956 , .p ag. 299. (M) Bra sc hi, Wilfredo, Treinta Años de Teatro e n Puerto Rico, Asomante, núm. 1, 1955. pág. 99. El (65) Márquez, Juan Luis, .Vueva Obra Teatral de Francisco A rrii>Í, Mundo, 1953 .

:Ser, me impulsan· a componer, dentro de la misma tónica de estilo, p e ro con .perfil puertorriqu e ño aumentado, piezas como El Mur·ci é lago y Medusa s en la Bahía, estrenadas en 1956 por el Teatro Universit a rio; V e jigant e s, que montará pronto el Festival de Tea"tro, y Sirena ( 67), dedicada al Teatro Experimental del Ateneo. En las mismas dramatizo la problemática de conciencia que engendra el mestizaje racial en Puerto Rico , y el cual, estimo, frac<:Íona velada y angustiosamente la unidad de pueblo que nos de.hemo s . E s pero publicarla s bajo el título gen é rico de Máscara Puertorri q u e ña.
Con inclinaciones literarias de parecido origen y una gran disposi ción para el ensa y o d e estilos y técnicas, René Marqu é s hace :SU e ntrada en el teatro puertorriqueño. Por su trasfondo filosófico y su obsesión con l a problemática de ser, se nos ha clasificadv en ·ca silla e s pecial de la generación que irradia de Areyto. Lo cierto es que ambos , a la postre , hemos buscado una síntesis entre el hombre sin frontera s de las primeras obras y el hombre pu e rtorri·queño del teatro social que flore c e en la Isla a partir de 1938. Enrique Ander son lmbert no s re sulta otra vez-si gnifi c ativ o y uo s ha c e recordar al Mato s Paoli d e La Ma.no de Melpomen e . Refiri é ndo se a lo s e scritore s nacidos entre 1915 y 1920 di ce lo si,guiente:
Un ac e nto casi trági c o s e oye en la nu e va literatura: los _jó v en e s viven preocupados por probl e mas moral e s, por lo m i smo , que al abrir los ojo s , vi e ron qu e lo s valor e s es taban por e l sue lo. El .sup e rr e ali s mo, al que los ultraístas ll e garon s ólo d e spués d e p on e rs e grav e s , fu e e l punto d e partida d e los jó ve n es ... P ero e s e .su p e rrr e alismo s e c9mbinó e n los jóv e n e s c on filosof í a s existe n cia.lista s . El es tilo qii e ría s e r " ónti c am e nt e lír ic o ", q uería expr e sa r '' la v e rdad d e l s e r '' ( 68).
En lo s primeros año s de su juve ntud , M a rqu és h a r ep r esentado -e n Are cibo a la soci e dad A r e y t o. Lu ego se h a enfrascado en una v i g o r o sa labor críti c a en favor d e un t eatro puert orri q u eño. En
(66 ) A rri v i, F r a nci sc o, Ve ji g anlJJs, As om a nt e, I, 1 957. ( 67 ) A rri v í , F r a n c i sc o , S ir e na , in é dita, co p ia e n p o de r del Atene o Puer· to rriqu e ño. . (68 ) l m b e rt , E n rique , H i stor ia de la L i terat ura Ilis p anoam e ri c an a , }.'o nd o d e Cultur a Económ i ca, págs. 45 0 y 23

esporádicas; 6), publicación de libros valora ti vos y critica periodística enderezada a la creación de un teatro puertorriqueño ; 7), Ja difusión por medio de la radio, y ahora de la televisión, del repertorio antiguo y moderno del teatro; 8), construcción <> reconstrucción de plantas físicas la representación como el Teatro de la Universidad, Teatro La Perla, Teatro Tapia y Teatro Experimental del Ateneo; 9), la aparición de un tea trillo demarionetas inspirado en temas folklóricos puertorriqueños (me · refiero a Teatro de Mmíecos, organizado por Andrés Qui1íones, Patria Vientós, Ethel Ríos y Norma Candal).
Considero la creación de un repertorio de obras ambientadas. en el mundo puertorriqueño - le he dado todo el énfasis en es t aconferencia - e l lo gro más notable de la generación que apun ta en 1938 y comienza a entregar frutos maduros en la <lécada ac-· tual. Nuestra peculiar latencia colectiva, sepulta en angu s tia muchos ailos, ha tomado el cuerpo, movimiento y mensaje característicos del teatro preconizado por Belaval en su manifiesto Laque podría ser un teatro pu.ertorrique1ío.


