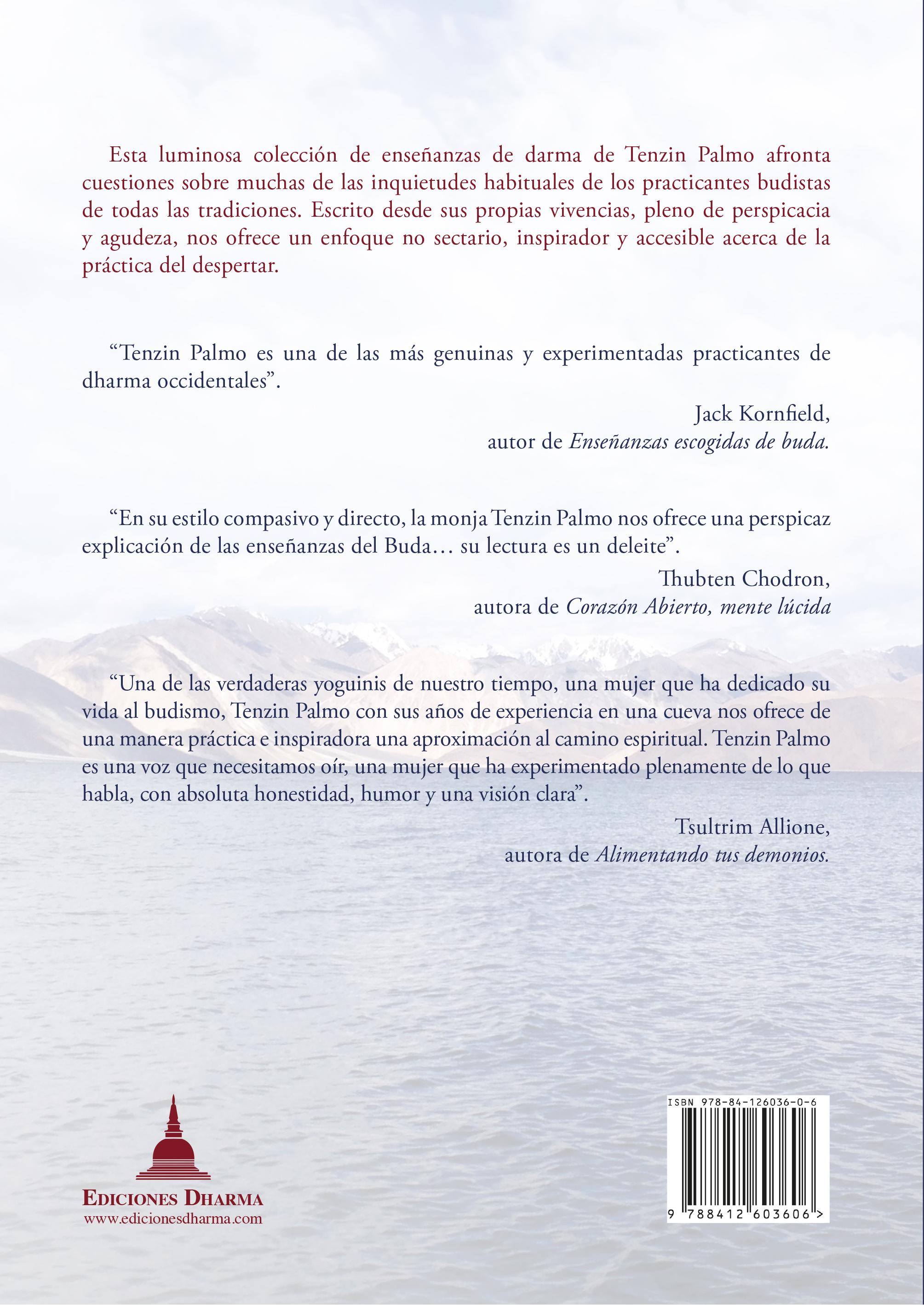1. Una yoguini occidental
Me
pidieron que hablase sobre mis experiencias en el retiro. ¡Creo que es lo último de lo que me gustaría hablar! Puesto que no sé lo que quieren saber, voy a comenzar por contarles cómo llegué a mi retiro. Comencemos por el principio, y ya veremos adonde llegamos. Nací en Inglaterra, y fui criada en Londres durante la guerra. Mi madre era espiritista y teníamos sesiones en nuestra casa todos los miércoles por la noche, con mesas volando por el cuarto y todas esas cosas. Vivo muy agradecida por esos antecedentes, ya que significaron que, desde una edad muy temprana, creyera en la continuidad de la conciencia después de la muerte. La muerte era un tema de conversación frecuente en la familia, por eso no sentía ningún temor ni tenía cautelassobre ella. Todos los días, de una u otra manera, pienso en la muerte. La conciencia de la muerte da un gran sentido a la vida.
Siendo niña, creía que todos éramos perfectos de manera innata, que nuestra naturaleza original era perfecta y que estábamos aquí para descubrir quiénes éramos verdaderamente. Pensaba que debíamos regresar una y otra vez hasta que descubriésemos nuestra naturaleza original perfecta. El problema para mí era ¿cómo llegar a ser perfectos? Planteé esta pregunta a muchas personas que consideraba que podían tener una respuesta: a profesores, a sacerdotes y hasta a un médium durante una sesión de espiritismo. Todos tenían una respuesta similar: “Debes ser buena” o “tienes que ser amable”. Pero, aunque yo todavía era muy pequeña, recuerdo que pensaba: “Sí, por supuesto, pero no creo que esto sea todo”. Naturalmente, la gente debe ser buena y amable; sin embargo, conocía personas que eran muy buenas y amables, pero a quienes no consideraba perfectas. Yo sabía que la perfección era algo más. Ser buena y amable era la base, pero tenía que haber algo más que se debía hacer, pero no sabía qué. Durante la adolescencia buscaba respuestas a preguntas tales como ¿qué significa la perfección?, ¿cómo llegar a ser perfecta?, ¿qué es lo que estoy buscando? Me acerqué a varias religiones y recuerdo haber discutido sobre religión con
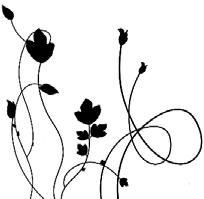
algunos sacerdotes y vicarios. Mi cuñada era judía, y también hablaba con ella sobre Dios. Cuando tenía trece años traté de leer el Corán, aunque no llegué muy lejos. El problema era que esas religiones partían de una noción del alma y de su relación con el Creador. Planteaban el camino de la devoción como el del alma buscando a un Creador externo, y esto no tenía sentido. Para mí, Dios era algo así como un Papá Noel, pero de mayor categoría.
Cuando tenía dieciocho años comencé a interesarme por el existencialismo y leí a Sartre y a Camus. En esa época trabajaba en una biblioteca y un día me encontré un pequeño libro con un título que me atrajo: The Mind Unshaken. Era un libro escrito por un periodista inglés sobre el tiempo que pasó en Tailandia, en el que presentaba algunas nociones básicas sobre budismo, como las Cuatro Nobles Verdades, los Ocho Nobles Caminos, las Tres Características de la Existencia, y ese tipo de cosas. Todavía recuerdo con claridad lo revelador que fue saber que había un camino perfecto establecido y que incluía todas las cosas en las que ya creía. ¡Saber que había una religión que enseñaba esto fue verdaderamente asombroso para mí! Las otras religiones que había explorado planteaban la existencia de una divinidad como una condición sine qua non; el budismo, al contrario, era un camino que llevaba hacia el interior y consideraba la noción de un creador externo, o Dios, como algo sin importancia. Cuando ya iba por la mitad del libro, le dije a mi madre: “Yo soy budista” y ella me dijo: “Está muy bien, cariño, termina de leer el libro y me cuentas”. Seis meses más tarde ella también se volvió budista.
Ahí estaba yo, viviendo en Londres. Todos los libros que leía decían siempre que la esencia de la práctica era llegar a no tener deseos. Entonces regalé toda mi ropa, dejé de usar maquillaje y terminé con mi novio. Comencé a usar un vestido amarillo, algo así como una túnica griega, que fue lo que encontré más parecido a un manto, y usaba medias negras. Tengo que mencionar que, hasta ese momento, no conocía a ningún budista.
Mi madre era muy paciente y no dijo nada. Después de seis meses pensé: “Tal vez sea bueno buscar a otros budistas; no puedo ser la única”. Entonces, busqué en el listín telefónico la palabra “budistas” y encontré la Sociedad Budista. Un día fui a su sede y descubrí que los budistas no andaban por ahí con túnicas griegas, había budistas que llevaban más tiempo en esto ¡y usaban ropa normal y corriente!, ¡algunas mujeres usaban maquillaje y tacones altos! Entonces le comenté a mi mamá que era una lástima haber regalado mi ropa; entonces me dio la llave de mi armario y me dijo: “Ve a ver”. Abrí la puerta y ¡allí estaba toda mi ropa!
En esa época yo era una teravada rigurosa y me acerqué bastante a los Vihara Singaleses de Londres. Me gustaba mucho la claridad del camino teravada, amaba todo lo que se relacionaba con él. Por supuesto, la manera como el camino teravada se enseña en Occidente tiene poco que ver con lo que ocurre en los países que siguen este camino, donde se ve un panorama muy distinto. En Occidente, hay pocos rituales y devoción, es más lógico y claro y se hace mucho hincapié en la medita-
Una yoguini occidental
ción, y esto me atraía mucho. La única cosa que no me gustaba era el concepto del arhat. De alguna forma, los arhat me parecían fríos, y eso me preocupaba porque alcanzar el nivel de arhat, supuestamente, era la culminación del camino. Recuerdo estar acostada en mi cama, preocupada porque ya había tomado ese camino y no estaba segura de querer ir hacia donde me conducía. Hasta dudaba de estar en el camino correcto.
Cuando pensaba en el Buda derramaba lágrimas de devoción. Amaba al Buda y quería ser como él, no quería ser como esos arhat. Un día leí sobre los bodisatvas y pensé: “¡Ajá! Eso es lo que quiero ser, éste era el elemento de compasión que faltaba en la noción de arhat”. Me gustaba la idea de seguir el camino no sólo para uno mismo, sino para el beneficio de otros; pensé: “Eso es lo que quiero, ser un bodisatva”. Eso ocurría a comienzos de los sesenta y en ese tiempo la mayoría de los budistas de Londres eran teravadas. También en esa época se daba un fenómeno que podría ser descrito como “zen de Humphries”. Me refiero a Christmas Humphries, por supuesto, quien desarrolló su propia forma de zen. Cuando los maestros zen visitaban su centro en Inglaterra quedaban en silencio, como petrificados. Christmas Humpries hacía una larga charla y, entonces, se dirigía al maestro zen y le preguntaba: “Ahora, ¿le gustaría decir algo?”. Generalmente respondía: “Creo que usted lo ha dicho todo”, y se quedaban callados. Esas eran las dos clases de budismo accesibles en esa época: el zen de Humphries y el teravada, mientras que el budismo tibetano era visto casi como una degeneración de chamanismo o, a lo sumo, como magia blanca y con extraños rituales sexuales —básicamente no se lo consideraba budismo—. Nadie quería que se le relacionase con él y, generalmente, se hacía alusión a él como lamaísmo. De todas formas, se veía como algo muy complicado, lleno de rituales, y a mí no me interesaba en absoluto.
Sentía que había estado comprometida con el medio budista hacía mucho tiempo porque, aunque sólo llevaba un año en esto, ya habían sucedido muchas cosas en mi interior. Un día estaba leyendo una reseña general sobre el budismo y al final del libro había un pequeño capítulo sobre budismo tibetano, en el que se mencionaba que en Tíbet había cuatro tradiciones: la ñingmapa, la sakyapa, la kagyupa y la guelugpa. Cuando leí la palabra “kagyupa”, una voz interior me decía: “Tú eres kagyupa”, y me pregunté: “¿Qué es kagyupa?” y respondí: “No importa lo que sea, tú eres kagyupa”. Mi corazón dio un vuelco y pensé: “¡Oh!, no, ¿quién lo hubiese creído? La vida era tan simple y mira ahora lo que está ocurriendo”. Entonces me fui a ver a la única persona de los alrededores que sabía algo de budismo tibetano, aunque no era mucho y le comenté: “Yo creo que soy kagyupa”, y ella me respondió: “Ah, ¿ya has leído a Milarepa?” y le dije: “¿quién es Milarepa?”. Me prestó la biografía de Milarepa, de Evans-Wentz. La leí y mi mente dio mil vueltas. No se parecía a nada de lo que había leído anteriormente, y al final me di cuenta de que en verdad yo era kagyupa.
Ya estaba claro para mí que necesitaba un maestro. Estaba leyendo muchos libros
a la vez y me di cuenta de que nunca hablaban de monjas, solamente de monjes. Esto me deprimió. Un día me enteré de que había un convento de monjas kagyupas en India, en un lugar llamado Dalhousie. Escribí a Freda Bedi, quien era su organizadora. Era inglesa y una extraordinaria persona. Estaba casada con un indio que había conocido en la Universidad de Oxford; vivía en India desde hacía treinta años donde se había unido al Movimiento por la Independencia de India. A pesar de ser inglesa, había sido encarcelada por los británicos. Tras la independencia, trabajó para el gobierno indio y fue buena amiga de Nehru y de la señora Gandhi. Fue enviada a ayudar a los refugiados tibetanos y terminó en Dalhousie fundando un colegio para jóvenes reencarnaciones de lamas y un convento para monjas. Así pues, le escribí y le pregunté si podía ir a trabajar con ella. Mientras esperaba su respuesta, conocí a unos cuantos lamas en Inglaterra. Trabajaba en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, donde podía estudiar tibetano. Uno de los lamas que conocí era un joven tulku llamado Chogyam Trungpa, que había llegado con Akong Rimpoché; ambos estudiaban en Oxford. En esa época, entre 1962 y 1963, poca gente en Inglaterra se interesaba por el budismo tibetano, así que cada vez que nos encontrábamos con Trungpa le preguntábamos cuándo lo volveríamos a ver y él respondía: “El próximo fin de semana”. Un fin de semana él venía y al siguiente nosotros lo visitábamos; en ese tiempo él tenía pocos amigos.
Un día Trungpa comentó: “Tal vez no lo crean, pero en Tíbet yo era un lama importante y nunca creí verme en esta situación; por favor, ¿puedo enseñarle meditación? Al menos tendría un discípulo” y yo respondí: “Claro, ¿por qué no?”. Seguía decidida a viajar a India y Trungpa me apoyaba. Así que, en 1964, cuando tenía veinte años, viajé en barco a India en un viaje muy placentero. Fui a Dalhousie y trabajé con Freda Bedi en el Young Lamas Home School, donde conocí a lama Zopa, uno de los jóvenes tulkus que vivían allí. Yo vivía en el convento y trabajaba como secretaria de Freda Bedi. Un día recibimos una carta de una comunidad donde hacían papel artesanal y querían saber si podíamos encontrarles un mercado. La carta la firmaba Khamtrul Rimpoché. Tan pronto leí este nombre surgió la fe de manera espontánea, como dicen en los libros. Al día siguiente le pregunté a Freda Bedi quién era Khamtrul Rimpoché y me respondió: “Es un alto lama Drukpa Kagyu; de hecho, es el lama que estamos esperando”.
Yo sabía que estábamos esperando a un lama, para quien habíamos alquilado una pequeña casa; lo esperábamos para el verano. Le dije: “¿Es kagyupa?” y ella dijo que sí, a lo que agregué: “Entonces, puedo tomar refugio con él” y ella respondió: “Sí, sí, es un lama maravilloso, cuando venga le preguntas”. Esto ocurrió a principios de mayo. Esperamos todo ese mes y todo junio. El último día de junio, el día en que cumplía veintiún años, había un lama dando la iniciación de larga vida porque era día de luna llena. El teléfono sonó y Freda Bedi contestó y cuando colgó dijo: “Tu mejor regalo de cumpleaños acaba de llegar a la estación de autobuses”. Yo estaba aterrorizada, ¡al fin había llegado mi lama! Corrí hasta el convento y cambié
Reflejos en un lago del HimalayaUna yoguini occidental
mi ropa por un vestido tibetano largo y tomé una khata, una larga bufanda blanca de ofrenda. Volví corriendo a la casa que habíamos alquilado para contarles que Rimpoché iba a llegar y que se prepararan. Cuando volví al colegio, el lama ya estaba allí. Recuerdo que entré casi gateando al cuarto, estaba aterrorizada de mirarlo, no tenía ni idea de cómo era, ni siquiera lo había visto en una fotografía. ¿Era viejo o joven, gordo o flaco? No tenía ni idea. Todo lo que vi fue el borde de su hábito y sus zapatos marrones. Me postré ante esos zapatos marrones y luego me senté. Freda Bedi estaba explicando una cosa y otra y luego dijo: “Ella es un miembro de la Sociedad Budista”. Entonces le dije: “Dile que quiero tomar refugio”. Ella se lo dijo: “Ah, sí, y quiere tomar refugio con usted”. Rimpoché respondió: “Por supuesto”, con una voz que parecía estar diciendo: “Claro que ella quiere tomar refugio, ¿qué más podría querer?”. Cuando lo escuché decir “por supuesto” con esa voz, miré hacia arriba y lo vi por primera vez. Cuando lo miré, parecía que dos cosas estuviesen sucediendo al mismo tiempo. Había un sentido de reconocimiento, como de encontrar a un viejo amigo que hacía tiempo que no había visto y, al mismo tiempo, fue como si repentinamente algo muy profundo dentro de mí tomase forma externa.
Así sucedió. Freda Bedi fue muy amable. Me enviaba todos los días con Rimpoché para que fuese su secretaria durante su estancia. Un día le dije: “Quiero ser monja”; y de nuevo respondió: “Por supuesto”. Pero me dijo que no me ordenaría allí y agregó: “Me gustaría que viniese a mi monasterio”. Tres semanas más tarde, nos fuimos a su monasterio y tomé mi primera ordenación. También fui a visitar a Su Santidad Sakya Trizin y viajé a Tailandia. Cuando regresé, seis meses más tarde, Khamtrul Rimpoché y sus monjes se habían trasladado a Dalhousie. Rimpoché era la cabeza de una comunidad de cerca de ochenta monjes y trescientos o cuatrocientos laicos. Los estaba organizando como comunidad de artesanos; él mismo era un artista maravilloso, pintor y poeta, y toda la comunidad tenía mucho talento. Había estupendos pintores de tangkas, hacían bonitas alfombras y hacían unas tallas en madera preciosas. Todavía esta comunidad es conocida por su talento artístico. Cuando se trasladaron a Dalhousie, acompañé a mi lama como su secretaria y también enseñaba inglés a los jóvenes monjes. Mirando hacia atrás, pienso que fue una época afortunada porque diariamente estaba con mi lama y con los otros tulkus y yoguis. Pero fue probablemente también la época más dolorosa de mi vida por ser la única monja y, generalmente, la única occidental en ese monasterio de ochenta monjes. Estaba extremadamente sola porque no podía vivir con ellos, ni comer con ellos; tampoco podía hacer ningún ritual ni estudiar con ellos. Yo no era una persona laica, pero tampoco era un monje y no había lugar para una monja en la comunidad.
Hubiese sido más fácil si yo hubiese sido hombre, porque hubiese podido vivir con Rimpoché sin problemas. Por el hecho de ser mujer, ellos no sabían bien qué hacer conmigo. Una vez Rimpoché me dijo: “En las vidas pasadas pude arreglármelas para tenerla cerca de mí, pero al tomar forma de mujer en esta vida las cosas cam-
biaron; trato de hacer lo mejor que puedo, pero no podemos estar cerca para siempre porque es muy difícil”. Él, ciertamente, hizo lo mejor que pudo. Después de seis años, la comunidad se trasladó a su ubicación actual en Tashi Jong, que está en el Valle de Kangra, a tres horas de Dharamsala. Aproximadamente tres meses después de trasladarse, Khantrul Rimpoché me dijo: “Es tiempo de que se aleje para hacer la práctica”. Yo sugerí ir a Nepal, pero Rimpoché dijo: “A Nepal no, debe ir a Lahoul”. Lahoul es un valle del Himalaya situado a una altitud entre 3.300 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. El Himalaya forma una larga cadena montañosa a todo lo largo del norte de India; a un lado de las montañas queda Tíbet y al otro, India. Lahoul es uno de los muchos pequeños valles del Himalaya que geográficamente son de India, pero cuya cultura y religión son tibetanas. Está ubicado entre Manali y Ladakh y pasa casi ocho meses al año aislado del resto de India por la nieve. En ambos lados del valle hay varios pasos elevados que quedan bloqueados por la nieve durante ocho meses. En esos días no había teléfonos ni otros medios de comunicación de larga distancia, y la mayor parte del tiempo tampoco había electricidad; a veces no había correo durante semanas. Los indios que trabajaban allí consideraban el lugar como Siberia, y lo odiaban por su extremo aislamiento. Pero era perfecto para alguien que quisiese hacer un retiro.
Cuando llegué, me quedé en un pequeño monasterio kagyupa. Había un templo al lado de las montañas y más arriba había casas separadas. Tenían el techo plano, hecho de piedra y terminado con barro por dentro y por fuera como las casas tibetanas. Como es costumbre en Lahoul, el monasterio era compartido por monjes y monjas, lo que resultaba agradable. Por supuesto, los monjes estaban delante haciendo los rituales, mientras que las monjas estaban en la cocina preparando la comida.
Yo me uní a los monjes. Me aseguré de estar delante haciendo los rituales también, ¡porque no había ido hasta Lahoul para aprender a cocinar! Tenía una pequeña casa en el recinto del monasterio. Era un lugar muy agradable, una comunidad pequeña muy amigable. Los lahousianos son personas muy sociables; cuando había alguna actividad, como el hilado, se reunían y trabajaban todos juntos. Iban de una casa a otra, por turnos, y en cada casa se ofrecía comida y todos trabajaban. Esto era muy bonito, pero también era una gran distracción para alguien que quería estar de retiro. Cuando llegué, una de las monjas me dijo: “Bueno, vas a necesitar veinte platos y veinte tazas” y pregunté: “¿Para qué veinte platos y veinte tazas?”. Me explicó: “En el invierno nos gusta estar juntos y tener fiestas y nosotros somos veinte”; entonces dije: “En el invierno yo me voy de retiro y, aunque diese una fiesta, que cada cual traiga sus propios platos y tazas”. Cuando llegó el invierno yo fui la única que se fue de retiro.
Es un lugar muy frío, pero muy agradable cuando brilla el sol. Después de cada nevada todos tienen que quitar la nieve de los tejados de tierra prensada; cuando están secos, se sientan en ellos al sol y conversan gritándose de un tejado a otro. Y, en medio de todo esto, estaba yo, repitiendo mis mantras. Pero el lugar no era muy pro-
Una yoguini occidental
picio para retiros. Un día, un joven monje se instaló en el cuarto de arriba del mío y era como tener a un yak salvaje viviendo arriba. Entonces decidí que ya era hora de trasladarme y encontrar algún lugar tranquilo. Subí la cuesta cercana del monasterio para buscar un trozo de tierra con la idea de construir una casa de retiro. Lahoul en tibetano es Karsha Khandro Ling, que quiere decir Tierra de las dakinis. Las montañas sagradas de Vajrayogini y Chakrasamvara están localizadas en la región y muchos lamas me han asegurado que aún hay dakinis viviendo allí y, aunque hoy en día no se vean muy frecuentemente, realmente están allí.
Es un lugar sagrado y yo verdaderamente sentía que las dakinis estaban cerca de mí. Así que, cuando fui a la colina que estaba arriba del templo buscando un lugar, le dije a las dakinis: “Si me encuentran un lugar para el retiro les prometo que trataré sinceramente de hacer la práctica”. Después tuve una sensación muy fuerte, como si me dijesen: “Sí, te oímos y así se hará”. Me puse entonces muy contenta con el proyecto, bajé la colina segura de que todo se arreglaría. A la mañana siguiente fui a ver a una de las monjas y le conté que estaba pensando construir una pequeña casa de retiro en un lugar arriba del templo. Ella me dijo: “¿Cómo va a construir una casa? Para construir una casa necesita dinero y usted no lo tiene. ¿Por qué no vive en una cueva?”. Le respondí: “¡Usted sabe que hay muy pocas cuevas en Lahoul y donde hay cuevas no hay agua y donde hay agua hay mucha gente!”. “Eso es verdad —replicó— siempre decimos eso, pero justo anoche recordé que una anciana monja mencionó una cueva en la colina, que tiene una pradera al frente, árboles y una fuente de agua cercana. Yo nunca he visto el lugar, pero ella lo encontró”. “Vamos a verlo”, le dije.
Tuvimos que ir con la anciana monja, ¡que tenía ochenta años! Pero, afortunadamente para nosotros, era tan ágil como una cabra montesa. El lama principal, algunos otros monjes, algunas monjas, la anciana monja y yo subimos la colina. Y mientras subíamos no paraban de decirme: “No, no, no, no puede quedarse aquí. Está demasiado lejos. Debemos ver el humo de su chimenea”. Pensaban que si no veían el humo durante varios días sabrían que yo estaba enferma. Sin embargo, no estaba convencida de estos argumentos porque una vez estuve enferma varios días en el monasterio y nadie vino a verme. También sucedió que en otra ocasión, cuando estaba perfectamente sana, haciendo fuego como siempre cada día, dos personas vinieron diciendo: “No hemos visto el humo en varios días, ¿está bien?”. O sea, que el sistema no era infalible.
Finalmente, llegamos a la cueva que estaba a una hora, aproximadamente, del monasterio. No era realmente una cueva, para ser sincera, era más bien un saliente de la montaña. Hacía algunos años unos aldeanos habían cavado de tal forma que se pudiese permanecer dentro estando de pie, aplanaron la tierra y la reforzaron con piedras; también construyeron una pared de piedra al frente para estar ahí durante el verano con sus rebaños. Todas las piedras estaban aún allí, estaba casi lista para trasladarme. “Aquí voy a vivir”, dije. Todos protestaron: “No, no, no, no puede quedar-
se aquí. Es demasiado alto, nadie ha vivido a esta altitud, se va a morir de frío”; pero yo dije: “Las cuevas son más calientes que las casas, así que no moriré de frío”. Seguían insistiendo: “No puede vivir aquí, está demasiado aislado, puede venir gente a robarle”. Les recordé que no había ladrones en Lahoul.
Tuvieron que darme la razón y durante el tiempo que pasé allí nadie entró a la cueva, aun dejando la puerta abierta. La gente venía, pero nunca se llevaron nada. También me decían: “Los hombres del campamento del ejército vendrán y la pueden violar”. A lo cual les respondí: “Cuando lleguen arriba estarán demasiado exhaustos, así que los invitaré a sentarse y tomar una taza de té. ¡No me preocuparía por ellos!”. Entonces creo que me dijeron: “Habrá serpientes”; la palabra tibetana para serpiente es drul. Les respondí: “No me importan las serpientes, me gustan”, cosa que es verdad. Todos quedaron impresionados cuando dije esto, pero luego pensé: “Un momento, no hay serpientes en Lahoul” y me di cuenta de que ellos no habían dicho drul sino trul, que en tibetano quiere decir fantasmas. Así que ellos pensaron que les había dicho que no me importaban los fantasmas y que en verdad me gustaban. Estaban tan impresionados que de manera unánime dijeron: “Bien, quédese entonces aquí”.
Al poco tiempo, un par de monjes y algunos albañiles del pueblo vinieron y tiraron la pared, hicieron una ventana y una puerta, dividieron la cueva en dos para que pudiera tener un espacio para guardar cosas y el otro para vivir. Algunas monjas y yo recubrimos con barro las paredes por dentro y por fuera. Los monjes y los albañiles reconstruyeron todo e hicieron mi caja de meditación y el santuario, todo por un precio de doscientas rupias. Resultó muy barato si se tiene en cuenta que viví allí durante doce años.
Durante el invierno nevaba, de modo que durante seis meses nadie podía venir. Durante ese tiempo yo sabía que no iba a ser interrumpida. En un retiro riguroso no debemos ver a nadie que no esté también en retiro, pero, debido a lo aislada que estaba, podía salir durante el día, aun estando en retiro riguroso. Si hubiese estado en el monasterio, sólo hubiese podido salir a medianoche para evitar encontrarme con la gente. Esto era muy difícil en algunas épocas, como cuando la nieve estaba muy profunda y debía abrirme camino con una linterna en una mano y un balde de agua en la otra. En la cueva, sin embargo, no tenía ninguno de estos problemas; en el invierno podía tener agua sólo con derretir la nieve y podía sentarme fuera sin temor a que alguien llegase y me viese. La mente se vuelve más espaciosa cuando puedes mirar fuera y ver los árboles, las montañas distantes y la inmensidad del cielo.
Había un bonito y pequeño nacimiento de agua a quinientos metros. En el verano hice un jardín frente a la cueva y planté patatas y nabos; los nabos eran buenos porque podía usar las hojas y también el bulbo. Los piqué y sequé para usarlos en invierno, ya que había un período muy largo en el que no crecía nada. Una vez que comenzaba a nevar, ya era el fin; si se me olvidaban las cerillas, mala suerte. Debía usar los cortos veranos preparándome para los largos, larguísimos inviernos.