Nº6 | Octubre 2022
p. 64

Nº6 | Octubre 2022
p. 64

DE ESCHERICHIA COLI EN CASOS DE DIARREA
POST-DESTETE

6/11
VACUNAS DE PRESCRIPCIÓN PARA ANIMALES DE PRODUCCIÓN - LA EXPERIENCIA ESTADOUNIDENSE
Hiep Vu
Virólogo experto en enfermedades respiratorias, Universidad de Nebraska – Lincoln
12/18
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS
INDUCIDOS POR LA TOXINA ε DE CL. PERFRINGENS COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA VACUNAL EN REPRODUCTORAS
Pérez Elías1, Fernández Eugenio1, Palomo Antonio1, Abadías Javier I. 2 y Hernández Jonás2
1Ibéricos de Arauzo
2Zoetis Spain SLU
20/26
LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE
Jordi Baliellas
Veterinario del GSP Lleida
28/36
TRANSFERENCIA DE MICOTOXINAS DESDE EL PIENSO DE LACTACIÓN AL CALOSTRO DE LAS CERDAS
Paolo Trevisi1, Diana Luise1, Elisa Spinelli1, Federico Correa1, Elena De Leo2, Giovanna Trambajolo3 , Giuseppe Diegoli3 y Paolo Bosi1
1Departamento de Ciencias Agrícolas y Alimentarias (DISTAL), Alma Mater Studiorum-Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia
2LAEMMEGROUP s.r.l, Turín, Italia
3Servicio de Prevención Colectiva y Salud Pública, Área de Salud Veterinaria e Higiene de los Alimentos, Regione Emilia-Romagna, Bolonia, Italia
37/43 Cristina Muñoz Madero
PLAN NACIONAL FRENTE A LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS - RETOS Y AVANCES EN EL NUEVO PROGRAMA REDUCE ANTIBIÓTICOS DE PORCINO
Coordinadora del PRAN en el área de Sanidad Animal
44/48
VACUNACIÓN DE LECHONES FRENTE A PRRS COMO HERRAMIENTA PARA REDUCIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS
M. Jiménez, R. Menjón y M. Marcos
Servicio Técnico MSD Animal Health
50/63
USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS EN PORCINO: ANTIMICROBIANOS INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE ARN Y ADN – PARTE I

Sonia Rubio, Mª Dolores San Andrés, Manuel I. San Andrés y Juan Antonio Gilabert
Sección Dptal. de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Silvia del Caso, Desirée Martín, Lara Domínguez y Gema Chacón
Exopol S.L.
74/78
Susana Mesonero
One Health Project Manager, Ceva Salud Animal
80/96
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES PORCINAS EXTENSIVAS
Eduardo Laguna1, Saúl Jiménez-Ruiz1,2, Pelayo Acevedo1, Ignacio García-Bocanegra2,3 , María A. Risalde3,4, David Cano-Terriza2,3 , Débora Jiménez-Martín2, Vidal Montoro1, Mario Sebastián-Pardo1 y Joaquín Vicente1
1Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (UCLM-CSIC-JCCM), Ciudad Real
2Departamento de Sanidad Animal, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba
3CIBERINFEC, ISCIII - CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III
4Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba
98/104
PRODUCIR BAJO LA RESTRICCIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y SIN ÓXIDO DE ZINC: ¿VACUNAMOS?


Guillermo Ramis Veterinario y Profesor Titular del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia
Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Boehringer Ingelheim, Ceva, Elanco, MSD Animal Health, Qualivet/Biomin, S.P. Veterinaria, Tashia, Vetia, Vetoquinol y Zoetis.


Tratamiento y metafilaxis de infecciones
respiratorias







10%

Tratamiento y metafilaxis de infecciones



respiratorias y digestivas




“One Health, Una Sola Salud” es un concepto que en los últimos años se nos ha ido grabando a fuego y que forma ya parte de nuestro vocabulario cotidiano.
Más allá del ámbito profesional, nuestra sociedad se ha ido concienciando del hecho de que vivimos en un mundo en el que todo está conectado y que las barreras imaginarias que habíamos establecido para acomodar nuestra visión antropocéntrica de la vida dista mucho de la realidad.
Nuestras acciones, directa o indirectamente, tienen un gran impacto en el mundo que nos rodea y cuando ese mundo es “invisible” las consecuencias pueden ser devastadoras.
El descubrimiento de los antibióticos fue uno de los mayores milagros de la medicina, la bala mágica para hacer frente a multitud de enfermedades letales. Sin embargo, caímos en el error de abusar de ellos, dilapidando su poder en situaciones en las que no eran necesarios, no estaban indicados o había otras opciones menos atractivas, pero igualmente eficaces, para hacer frente al mismo problema.
El uso desmedido de los antibióticos ha conducido a lo que ya nos vaticinaban los expertos, la aparición y propagación de bacterias multirresistentes frente a las que ya ni con los arsenales más potentes podemos combatir.
Ante este escenario, nos encontramos en una encrucijada. Luchar o dejarnos vencer, dos opciones, pero solo una válida. Preservar la eficacia de los antibióticos es la prioridad número uno para la comunidad sanitaria y del éxito de sus acciones dependerán las generaciones venideras.
Sabemos que el sector ganadero no es la única causa del problema de las resistencias antimicrobianas, pero, sin duda, es parte de la solución.
En el día a día, es frecuente dejarse llevar por la rutina. Los hábitos, esos procesos cognitivos que se inician de forma espontánea y se repiten automáticamente como resultado de una experiencia previa, nos permiten funcionar sin pensar demasiado, liberando a nuestro cerebro para que pueda dedicarse a otros menesteres. Sin embargo, con el paso del tiempo se van adquiriendo hábitos indeseables que suelen acabar tan arraigados que se siguen llevando a cabo, aunque ya no resulten beneficiosos.
En el ámbito de las explotaciones porcinas, sabemos que es necesario poner en práctica nuevas formas de trabajar que minimicen el estrés, maximicen el Bienestar Animal y prioricen la prevención a través de la bioseguridad, la higiene y la vacunación, dejando los antibióticos para aquellos casos en los que realmente están justificados.
Romper con los hábitos indeseables no es sencillo, pero aquella frase de “siempre lo hemos hecho así ”, ya no es aceptable. Instaurar nuevas rutinas de trabajo requiere de fuerza de voluntad y que los implicados visualicen el objetivo como propio.
Por suerte, los seres humanos contamos con el poder de la neuroplasticidad autodirigida, es decir, podemos, consciente y deliberadamente, formar nuevas redes neuronales o modificar las existentes a cada instante como resultado de la interacción con el entorno. Con el paso del tiempo, estas redes se acaban consolidando en la forma de nuevos hábitos deseables en nuestro día a día.
Vemos así que, aunque en un principio implementar nuevas rutinas de trabajo en las granjas pueda resultar un tanto engorroso, si se hace de forma sistemática y estructurada, creando hábitos positivos que sustituyan a los que son contraproducentes, es posible alcanzar los objetivos propuestos en el marco global de One Health
El sector porcino, lejos de achantarse ante el gran reto de las resistencias antimicrobianas, se ha puesto manos a la obra, rompiendo con esos hábitos infructuosos y demostrando que, con compromiso y responsabilidad, es posible mantener la productividad y rentabilidad de las granjas a pesar de prescindir del uso profiláctico de los antibióticos y del óxido de zinc.

Los logros de nuestro sector no son fruto del azar, sino del esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales que han asumido su parte de responsabilidad, construyendo el camino hacia un objetivo común con la caja de herramientas multidisciplinar de la ciencia y, quizá lo que es más difícil, trabajando cada día con constancia con la mirada puesta en el largo plazo.
porciS apiens
EDITOR
GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.
DISEÑO GRÁFICO & WEB
Marie Pelletier
Enrique Núñez Ayllón
Sergio Rodríguez
PUBLICIDAD
Laura Muñoz +34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es
REDACCIÓN
Daniela Morales
Osmayra Cabrera F.X. Mora
ADMINISTRACIÓN
Mercè Soler
Barcelona
España
Tel: +34 93 115 44 15 info@agrinews.es
www.porcinews.com
www.porcinews.com/revista-porcisapiens/
Precio de suscripción anual:
España 45 €
Extranjero 120 €
ISSN (Revista impresa) 2696-8142
ISSN (Revista digital) 2696-8151
DIRIGIDA A VETERINARIOS DE PORCINO
Depósito Legal PorciSapiens B 7620-2021
Revista Cuatrimestral
a vacunación es el método más rentable para controlar las enfermedades infecciosas del ganado. Convencionalmente, las vacunas se han formulado utilizando patógenos totalmente inactivados o su toxina (vacunas inactivadas), o patógenos infecciosos debilitados (vacunas vivas atenuadas) que requieren el cultivo de los patógenos. En los últimos años, los productores de cerdos de Estados Unidos han empezado a utilizar una nueva clase de vacunas conocidas como “vacunas de prescripción” para controlar las enfermedades víricas.


Desde el punto de vista legal, las vacunas de prescripción son similares a las vacunas autógenas o autovacunas porque solo están aprobadas para su uso por o bajo la dirección de un veterinario o un especialista no veterinario autorizado, en el contexto de una relación veterinario-cliente (APHIS, 2018). Tanto las autovacunas como las vacunas de prescripción deben demostrar su seguridad y pureza, pero no su eficacia. La principal diferencia entre las vacunas autógenas y las de prescripción son las tecnologías utilizadas.
En este artículo, se describen brevemente las claves de las vacunas de prescripción y sus aplicaciones en los Estados Unidos.
Las autovacunas convencionales se preparan a partir de microorganismos completos inactivados y/o sus toxinas que, a menudo, se emulsionan en un adyuvante adecuado para potenciar la respuesta inmunitaria.
En consecuencia, estas vacunas convencionales no pueden producirse frente a microorganismos causantes de enfermedades que no pueden cultivarse por falta de un sistema de cultivo adecuado o de biocontención.
A diferencia de las autovacunas, las vacunas de prescripción se basan en la biotecnología para producir inmunógenos vacunales y, por tanto, pueden fabricarse sin necesidad de cultivar los microorganismos causantes de la enfermedad.
Actualmente, hay dos tecnologías principales que se utilizan para producir vacunas de prescripción:
El sistema de expresión de baculovirus

El sistema de replicones de ARN
SISTEMA DE EXPRESIÓN DE BACULOVIRUS
El sistema de expresión de baculovirus (BVES, Baculovirus expression system) se utiliza ampliamente para expresar proteínas recombinantes.
El baculovirus es un virus de ADN de gran tamaño conocido por infectar únicamente células de insectos. Debido a su gran tamaño, el genoma del baculovirus permite la inserción de grandes genes ajenos.
Aprovechando esta propiedad, los genes que codifican los inmunógenos de las vacunas pueden insertarse en el genoma de este virus para generar baculovirus recombinantes
Cuando el baculovirus recombinante se replica en las células, produce las proteínas de interés que pueden ser purificadas para la formulación de la vacuna (Figura 1)
Las proteínas expresadas sufren modificaciones postraduccionales que son necesarias para lograr una buena inmunogenicidad (van Oers et al., 2015)
La cantidad de proteína expresada puede aumentarse con relativa facilidad, ya que las células de los insectos pueden crecer hasta alcanzar una alta densidad celular en cultivo de suspensión en medio libre de suero.
La vacuna frente a PCV2 es un ejemplo de vacuna veterinaria totalmente autorizada en EE.UU. que se produce utilizando BVES.
El sistema de replicones de ARN es relativamente nuevo, pero se ha convertido rápidamente en una plataforma atractiva para el desarrollo de vacunas.
El ARN mensajero (ARNm) es un tipo de ARN que está disponible de forma abundante en el interior de las células y que funciona como “plantilla” para la síntesis de proteínas.
El ARNm que codifica el inmunógeno de la vacuna puede sintetizarse fácilmente en el laboratorio y, una vez inyectado en los animales, el ARNm penetra en sus células sirviendo de molde para la síntesis de proteínas que, a su vez, estimulan el sistema inmunitario para desarrollar la inmunidad.
Baculovirus recombinante para la expresión de la hemaglutinina (HA) del Virus Influenza

a tener en cuenta
Las moléculas de ARNm pueden diseñarse de manera que puedan autorreplicarse para mejorar la inmunogenicidad de la vacuna y reducir la cantidad de ARNm necesaria para formularla (Bloom et al., 2021)

Dado que el ARNm es muy sensible a la degradación y no penetra eficazmente en las células, debe empaquetarse en nanopartículas para mejorar su estabilidad y penetración celular.

La vacuna COVID-19 es un gran ejemplo de una vacuna de ARNm totalmente autorizada.
Infección de células de insecto en cultivo celular
Proteína HA recombinante
Representación esquemática del uso del sistema de expresión de baculovirus para producir proteínas recombinantes para la formulación de vacunas, por ejemplo, frente al virus de la influenza porcina. El gen que codifica la proteína hemaglutinina (HA) del virus de la influenza porcina se inserta en el genoma del baculovirus. El virus recombinante que lleva el gen de la HA se utiliza para infectar células de insecto que se cultivan en gran volumen en una bolsa de cultivo celular. Finalmente, se puede purificar una gran cantidad de proteína HA recombinante para la formulación de la vacuna (creado con BioRender.com).
Puntos FIGURA 1Técnicamente, las vacunas de prescripción pueden considerarse vacunas de subunidades, ya que solo contienen una (o unas pocas) proteínas, no los microrganismos completos. Por lo tanto, las vacunas de prescripción solo pueden producirse frente a patógenos con antígenos protectores conocidos.
Hasta ahora, las vacunas de prescripción se han utilizado principalmente para proteger frente a patógenos víricos, pero no frente a patógenos bacterianos.
A diferencia de las bacterias, los virus son parásitos intracelulares obligados que deben entrar en células permisivas para replicarse. En muchos casos, la inducción de respuestas de anticuerpos frente a las proteínas de superficie virales, responsables de la adhesión del virus a las células, es suficiente para prevenir la infección.
Las vacunas de prescripción son ideales para combatir los virus que evolucionan rápidamente y para los que las vacunas tradicionales no pueden actualizarse con la suficiente rapidez para adaptarse a la aparición de nuevas variantes.
Con las vacunas de prescripción, es posible solicitar vacunas fabricadas específicamente frente a las cepas de virus que afectan a una granja en concreto.
Las vacunas de prescripción se utilizan habitualmente para controlar el virus de la influenza porcina (SIV) en los Estados Unidos, siendo este uno de los patógenos respiratorios con mayor impacto en la producción porcina.
El virus se clasifica en función de sus dos proteínas de superficie, la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA), existiendo tres subtipos de SIV que coexisten en Norteamérica: H1N1, H1N2 y H3N2 (Rajao et al., 2018).
Los genes H1 del SIV se clasifican en seis clados, mientras que los genes H3 se clasifican en 4 grupos (I-IV), pudiendo llegar la diferencia genética entre dos clados al 35% (Anderson et al., 2013), así, en las piaras de cerdos surgen con frecuencia nuevas cepas del virus (Zeller et al., 2018)

La gran diversidad genética/ antigénica del SIV representa el mayor reto para el desarrollo de una vacuna eficaz.
En la actualidad, se comercializan vacunas polivalentes de virus inactivados (WIV, whole inactivated virus) que confieren una sólida protección frente a cepas de SIV antigénicamente similares, pero no frente a cepas de virus antigénicamente diferentes (Sandbulte et al., 2015). Además, los cerdos vacunados con una vacuna frente al SIV, seguidos de una infección con una cepa de virus antigénicamente distinta, pueden desarrollar una enfermedad respiratoria grave, un fenómeno conocido como enfermedad respiratoria asociada a la vacunación o VAERD (Gauger et al., 2011).
Para solventar este problema, se ha empezado a recurrir al uso de vacunas de prescripción producidas específicamente para las explotaciones porcinas afectadas. En el caso del virus de la influenza, la inmunización con la proteína HA es suficiente para inducir una sólida protección.
En estos casos, se envía a la empresa fabricante de vacunas la secuencia de la HA de la cepa del SIV que circula en la granja y se le encarga la producción de la vacuna basada en esa secuencia. Como resultado, cabe esperar que la vacuna de prescripción confiera una buena protección y es posible actualizar los inmunógenos de las vacunas con frecuencia para que se adapten a la evolución de las cepas del SIV que vayan surgiendo.
El control de virus que no pueden crecer en cultivo celular, como el PCV3 y el pestivirus atípico porcino (APPV), es otra aplicación frecuente de las vacunas de prescripción.
Recientemente se han descubierto varios virus gracias al uso de tecnologías de secuenciación de nueva generación, pero muchos de ellos no pueden cultivarse en el laboratorio debido a la falta de sistemas de cultivo celular adecuados.
Por ejemplo, el APPV fue descrito por primera vez en Estados Unidos en 2015 mediante la secuenciación metagenómica de muestras de suero porcino (Hause et al., 2015) y, posteriormente, se descubrió en muchos países de Europa, Sudamérica y Asia (Postel et al., 2017). Los datos acumulados sugieren que el APPV está asociado con el temblor congénito en lechones recién nacidos (Schwarz et al., 2017), pero no se ha podido aislar ni propagar este virus con éxito en cultivos celulares. Tampoco existen modelos experimentales animales fiables para demostrar la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, es difícil producir y licenciar completamente las vacunas frente a este virus.
Basándose en los conocimientos adquiridos con otros pestivirus, como el virus de la peste porcina clásica, se cree que la proteína de la envoltura (E) del APPV es el principal inductor de la inmunidad protectora

Así, los veterinarios que gestionan las granjas afectadas por el APPV podrían enviar la secuencia del gen E a las empresas de vacunas, solicitándoles que produzcan una vacuna específica para el aislado de APPV que afecta a sus granjas.
Las vacunas de prescripción también están indicadas para el uso de emergencia para controlar los nuevos patógenos emergentes mientras se espera la licencia completa de la vacuna.
En 2013, el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) apareció en EE.UU., ocasionando enormes pérdidas a la industria porcina estadounidense. Al igual que otros coronavirus, se sabe que la proteína espicular (S, spike) del PEDV interviene en la adhesión del virus a la superficie celular. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos frente a esta proteína S es eficaz para prevenir la infección del virus.
Pocos meses después de la aparición del PEDV en Estados Unidos, se desarrolló la vacuna de partículas de ARN que contenía la proteína S del PEDV que fue rápidamente aprobada para su uso de emergencia para controlar la enfermedad (Mogler et al., 2014).
A la hora de valorar la posibilidad de recurrir a una vacuna de prescripción es importante recordar que su aplicación presenta ciertas limitaciones, estando su uso restringido en ciertos casos.
No se permite el uso de vacunas de prescripción para enfermedades incluidas en los programas nacionales de control y/o erradicación de enfermedades, ya que pueden interferir con la vigilancia de la enfermedad y/o los esfuerzos de control/erradicación.
Las vacunas de prescripción no pueden ser utilizadas para:
Enfermedades incluidas en la lista nacional de enfermedades animales notificables.
Agentes biológicos y toxinas incluidas en el programa federal de agentes selectos de los Estados Unidos.

Enfermedades animales extranjeras o enfermedades no endémicas de los Estados Unidos en las que los productos puedan poner en peligro la agricultura animal del país.
(APHIS, 2018)
Anderson, T.K., Nelson, M.I., Kitikoon, P., Swenson, S.L., Korslund, J.A., Vincent, A.L., 2013. Population dynamics of cocirculating swine influenza A viruses in the United States from 2009 to 2012. Influenza Other Respir. Viruses 7, 42-51.
APHIS, U., 2018. Veterinary services memorandum no. 800.214.
Bloom, K., van den Berg, F., Arbuthnot, P., 2021. Self-amplifying RNA vaccines for infectious diseases. Gene Ther 28, 117-129.
Gauger, P.C., Vincent, A.L., Loving, C.L., Lager, K.M., Janke, B.H., Kehrli, M.E., Roth, J.A., 2011. Enhanced pneumonia and disease in pigs vaccinated with an inactivated human-like (delta-cluster) H1N2 vaccine and challenged with pandemic 2009 H1N1 influenza virus. Vaccine 29, 2712-2719.
Hause, B.M., Collin, E.A., Peddireddi, L., Yuan, F., Chen, Z., Hesse, R.A., Gauger, P.C., Clement, T., Fang, Y., Anderson, G., 2015. Discovery of a novel putative atypical porcine pestivirus in pigs in the
USA. J Gen Virol 96, 2994-2998.
Mogler, M.A., Gander, J., Harris, D.L.H., , 2014. Development of an alphavirus RNA particle vaccine against porcine epidemic diarrhea virus. . Ann. Proc. Am. Assoc. Swine Veterinarians. , 63–64.
Postel, A., Meyer, D., Cagatay, G.N., Feliziani, F., De Mia, G.M., Fischer, N., Grundhoff, A., Milicevic, V., Deng, M.C., Chang, C.Y., Qiu, H.J., Sun, Y., Wendt, M., Becher, P., 2017. High Abundance and Genetic Variability of Atypical Porcine Pestivirus in Pigs from Europe and Asia. Emerg Infect Dis 23, 2104-2107.
Rajao, D.S., Anderson, T.K., Kitikoon, P., Stratton, J., Lewis, N.S., Vincent, A.L., 2018. Antigenic and genetic evolution of contemporary swine H1 influenza viruses in the United States. Virology 518, 45-54.
Sandbulte, M.R., Spickler, A.R., Zaabel, P.K., Roth, J.A., 2015. Optimal Use of Vaccines for
Control of Influenza A Virus in Swine. Vaccines 3, 22-73.
Schwarz, L., Riedel, C., Hogler, S., Sinn, L.J., Voglmayr, T., Wochtl, B., Dinhopl, N., Rebel-Bauder, B., Weissenbock, H., Ladinig, A., Rumenapf, T., Lamp, B., 2017. Congenital infection with atypical porcine pestivirus (APPV) is associated with disease and viral persistence. Veterinary research 48, 1.
van Oers, M.M., Pijlman, G.P., Vlak, J.M., 2015. Thirty years of baculovirus-insect cell protein expression: from dark horse to mainstream technology. J Gen Virol 96, 6-23.
Zeller, M.A., Li, G., Harmon, K.M., Zhang, J., Vincent, A.L., Anderson, T.K., Gauger, P.C., 2018. Complete Genome Sequences of Two Novel Human-Like H3N2 Influenza A Viruses, A/swine/ Oklahoma/65980/2017 (H3N2) and A/Swine/ Oklahoma/65260/2017 (H3N2), Detected in Swine in the United States. Microbiol Resour Announc 7.
Pérez Elías1, Fernández Eugenio1, Palomo Antonio1, Abadías Javier I.2 y Hernández Jonás2
1Ibéricos de Arauzo
2 Zoetis Spain SLU
Descarga el PDF
a protección pasiva en la progenie inducida por una correcta vacunación preparto de reproductoras frente a Escherichia coli y Clostridium perfringens es bien conocida y ha sido profundamente estudiada1. También sabemos de la importancia de la ingesta de una determinada cantidad de calostro materno, 250-300 g/día2, por parte de todos los lechones que componen la camada para un correcto desarrollo y supervivencia de los mismos3.
De todas las vacunas comerciales combinadas de E. coli y Cl. perfringens disponibles para su aplicación en reproductoras, con los fines anteriormente descritos, solo GELTVAX® 6 incluye la toxina Épsilon del Clostridium perfringens tipo D en su composición4 .
OBJETIVO DEL ESTUDIO 1 2
El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta serológica frente a la toxina Épsilon del Clostridium perfringens tipo D inducida en cerdas reproductoras vacunadas frente a E. coli y Clostridium con una vacuna comercial que contiene dicha toxina, lo que permite: Valorar una correcta aplicación de la vacuna.
Comprobar la transferencia de los anticuerpos inducidos por la vacunación a través del calostro a toda la progenie de la cerda reproductora.
En definitiva, se trató de comprobar que el encalostramiento de los lechones se había realizado adecuadamente.
El control se llevó a cabo sobre la toxina Épsilon de Clostridium perfringens tipo D, presente en la composición de una vacuna comercial, utilizando la prueba ELISA de Bio-X Diagnostics5
Granja “Arauzo” es una granja perteneciente a la empresa Ibéricos de Arauzo y que está ubicada en la provincia de Salamanca.
La granja cuenta con un censo de 2.500 reproductoras de raza ibérica.
El sistema de producción se basa en bandas semanales con un objetivo de 120 partos y destetes de unos 900 lechones aproximadamente por banda o lote, con una media de edad entre 23-24 días de vida.
Se trata de un sistema productivo en fases, estando incluidas en las instalaciones de la granja “Arauzo” la Fase 1 y la Fase 2, teniendo los cebos o Fase 3 externalizada.
Las reproductoras no se vacunaban frente a E. coli y Clostridium.


Ante el incremento de camadas en las que se detectaban diarreas neonatales, se decidió realizar una toma de muestras de camadas afectadas y unas analíticas laboratoriales para identificar los agentes que podrían estar implicados en el cuadro clínico (Tabla 1)
TABLA 1
Resultados del estudio bacteriológico realizado en muestras de camadas afectadas por diarreas neonatales.
Además de estas analíticas, se realizaron otras determinaciones sobre los factores de virulencia del E. coli y sobre las toxinas de Clostridium perfringens. Son de especial interés para el presente estudio los resultados que hacen referencia a las toxinas de Clostridium (Tabla 2)
SCREENING PARA LOS GENES PRODUCTORES DE LAS TOXINAS
Alfa (α), Beta (β), Épsilon (ε), Iota (ι), Enterotoxina y Beta 2 (β2)
Técnica Real Time PCR
Iota
Enterotoxina (gen cpe)

Beta
Los resultados de las analíticas revelaron la ausencia de la toxina Épsilon de Clostridium perfringens en las heces de los lechones analizados, realizándose en dos ocasiones y en laboratorios diferentes con distintos muestreos para asegurar la fiabilidad de los resultados.
Estas analíticas son relevantes, no solo a nivel diagnóstico, sino también a nivel de selección de la granja para la prueba, confirmándose que la granja era negativa a la toxina Épsilon de Clostridium perfringens tipo D antes de empezar con las vacunaciones, tal y como ocurre en la mayoría de las granjas porcinas en las que no se ha introducido esa toxina vía vacunal.
Una vez seleccionada la granja, se pasó al diseño de la prueba. Así, en el ensayo en condiciones de campo, se diferenciaron tres grupos.
Grupo A, formado por cerdas que se dejaron sin vacunar.
Grupo B, formado por reproductoras que recibieron una vacuna comercial en cuya composición, según SPC, no aparece la toxina Épsilon.
Grupo C, formado por cerdas vacunadas con Gletvax® 6 (Zoetis®), cuya formulación, según SPC, recoge citada toxina.
La conformación de los distintos grupos se realizó con reproductoras integrantes de un lote de parto semanal, de tal manera que cada grupo correspondía a un lote semanal de cerdas.
La aplicación de las vacunas se llevó a cabo de acuerdo con las indicaciones del fabricante recogidas en la etiqueta.
Posteriormente, para obtener la información para la prueba, se tomaron muestras de la misma manera para cada uno de los grupos en estudio.
Se recogió el calostro de 10 cerdas en el momento del parto.
Una semana después del parto, se procedió al sangrado de 20 lechones, 2 lechones por camada.
Las muestras se analizaron mediante un Kit ELISA para serodiagnóstico de la toxina Épsilon de Clostridium perfringens (Bio K 222 Monoscreen AbElisa de Bio-X Diagnostics). Los resultados de este test se interpretan determinando la positividad de la muestra utilizando porcentajes de inhibición:

<20% inhibición = negativo (-)
20 – 40% inhibición = +
40 - 60% inhibición = ++
60 – 80% inhibición = +++
>80% inhibición = ++++
En el Grupo A, en el que las cerdas no fueron vacunadas, tanto el calostro como las muestras de sangre de lechón fueron negativas a la prueba de ELISA.
En el Grupo B, en el que las cerdas fueron vacunadas con una vacuna comercial sin toxina Épsilon de Clostridium perfringens en su composición, solo se encontraron resultados positivos en 2 de las 10 muestras de calostro (37% y 41% de inhibición) y en 3 de 20 muestras de sangre de los lechones (24%, 24% y 27% de inhibición).
En el Grupo C, formado por cerdas vacunadas con Gletvax® 6 con toxina Épsilon de Clostridium perfringens en su composición, los resultados fueron completamente diferentes, apareciendo todas las muestras positivas, tanto de calostro como de sangre de lechón y además con altos porcentajes de inhibición en todos los casos.
Los resultados de los análisis del calostro (Gráfica 1) y del suero (Gráfica 2) ponen de manifiesto las diferencias significativas entre los diferentes grupos.
Grupo A (cerdas no vacunadas)
Grupo B (cerdas vacunadas con vacuna comercial sin toxina Épsilon)
Grupo C (cerdas vacunadas con Gletvax® 6 con toxina Épsilon)
GRÁFICA 1
Anticuerpos
Grupo A (cerdas no vacunadas)
Grupo B (cerdas vacunadas con vacuna comercial sin toxina Épsilon)
Grupo C (cerdas vacunadas con Gletvax® 6 con toxina Épsilon)
GRÁFICA 2
Anticuerpos inducidos frente a la toxina Épsilon de Clostridium perfringens tipo D detectados en sangre de lechón en los diferentes grupos.

 inducidos frente a la toxina Épsilon de Clostridium perfringens tipo D detectados en calostro en los diferentes grupos.
inducidos frente a la toxina Épsilon de Clostridium perfringens tipo D detectados en calostro en los diferentes grupos.
Con los resultados expuestos y bajo las condiciones de este estudio podemos afirmar que la aplicación de una vacuna en cuya composición esté presente la toxina Épsilon de Clostridium perfringens induce anticuerpos específicos frente a la citada toxina y que estos son detectables mediante la realización de un test ELISA.
Se observa una diferencia significativa, tanto en positivos a la prueba ELISA como en porcentaje de inhibición, entre los resultados de la vacunación del grupo C y los otros dos grupos incluidos en el estudio, pudiendo interpretar que la presencia de toxina Épsilon de Clostridium perfringens en las muestras es inducida por la vacuna aplicada Este hallazgo puede tener una doble utilidad práctica a nivel de granja.
Puede ayudar a comprobar, en un grupo de reproductoras que han sido previamente inmunizadas con Gletvax® 6, si han sido vacunadas de manera correcta o no, analizando el calostro de las mismas al parto mediante la técnica ELISA.
Podemos obtener información muy valiosa referente al encalostramiento de los lechones. Podemos conocer si los lechones de la camada han tomado calostro de la madre o no, realizando una toma de muestras de los mismos cuando tengan una semana de vida aproximadamente y realizando la técnica ELISA anteriormente descrita.
1. L K Nagy, T MacKenzie, K R Painter. Protection of the nursing pig against experimentally induced enteric colibacillosis by vaccination of dam with fimbrial antigens of E coli (K88, K99 and 987P). The Veterinary Record,1985, 117(16):408-413
2. N. Devillers, C. Farmer, J. Le Dividich, A. Prunier. Variability of colostrum yield and colostrum intake in swine. Animal 1, 2007, pp. 1033-1041
3. H. Quesnel, C. Farmer, N. Devillers. Colostrum intake: Influence on piglet performance and factors of variation. Livestock Science, 2012, Volume 146, Pages 105-114.

4. Aemps. Available at: https://cimavet.aemps.es/ cimavet/pdfs/es/p/3274+ESP/P_3274+ESP.pdf.
5. Biox Diagnostic. Available at: https://www.biox. com/en/bio-k-222-monoscreen-abelisa-clostridium-perfringens-epsilon-toxin-blocking-p-253/
¿Sabes si tus lechones están bien protegidos?
Descubre cómo comprobarlo con Gletvax 6.¹

El rango más amplio de toxoides de C. perfringens: tipo B, C y D.
Protección frente diarreas neonatales causadas por E.coli y enteritis necrótica.
Sin aceite mineral: buen perfil de seguridad. La única vacuna combinada de E. coli + Clostridium con toxina Épsilon.
Acceda a la ficha técnica aquí.
En caso de duda, consulte a su veterinario


* La única vacuna de porcino combinada de E. coli + Clostridium con toxina Épsilon.


ctinobacillus pleuropneumoniae primera vez como agente patógeno el año 1957, es el agente etiológico de la pleuroneumonía porcina, una de las enfermedades porcinas de origen bacteriano de mayor impacto económico a nivel mundial por las pérdidas que genera, principalmente en la fase de engorde por un aumento de la mortalidad, pérdida de la ganancia media diaria y aumento del índice de conversión alimentaria.
Jordi Baliellas Veterinario del GSP Lleida Anna Vilaró Microbiologa del GSP Lleida
Anna Vilaró Microbiologa del GSP Lleida

BIOVARES DE APP

Existen dos biovares de Actinobacillus pleuropneumoniae distintos que se diferencian según las necesidades de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) para crecer:
Biovar I (NAD dependiente): normalmente, los serovares 1-12 y 15-16 son NAD dependientes, mientras que el serovar 13 lo es ocasionalmente.
Biovar II (NAD no dependiente): serovares 13-14 y, ocasionalmente, el serovar 2.
SEROTIPOS DE APP
Existen distintos serotipos de Actinobacillus pleuropneumoniae que se diferencian en función de la composición de su cápsula de polisacáridos. Estas diferencias han permitido describir hasta la fecha 19 serotipos.


Antiguamente, la determinación del serotipo se realizaba mediante métodos serológicos de detección de antígenos capsulares, pero la existencia de reacciones cruzadas entre los distintos serotipos con esta técnica hizo que se empezara a utilizar la serotipificación de cultivos o tejidos mediante PCR.

En España se han detectado la mayoría de serotipos descritos. Según los datos de diagnóstico de los casos clínicos enviados al laboratorio del Grup de Sanejament Porcí (GSP) de Lleida, en los últimos tres años los serotipos más frecuentes son el 2, 4, 5, 9/11, 13 y 17 (Figura 2)
Tradicionalmente, los más frecuentes eran los serotipos 2, 4 y 9/11. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la detección de los serotipos 13 y 17, en algunos casos, por la importación de animales de reposición (Tabla 1)
(creado con BioRender.com).

Los signos clínicos de la enfermedad ocasionada por Actinobacillus pleuropneumoniae no son específicos de la bacteria, ya que otros agentes etiológicos pueden generar signos parecidos.
Generalmente, la enfermedad cursa con tres formas clínicas:
FORMA HIPERAGUDA
Presentación repentina
Fiebre (>41,5˚C)
Anorexia
Depresión
Aumento del ritmo cardíaco
Piel cianótica
Muerte con presencia de descarga oral o nasal con material espumoso y sanguinolento
FORMA AGUDA
Fiebre (40,5-41,5˚C)
Depresión
Anorexia
Enrojecimiento o congestión de la piel
Disnea severa
Muerte en 2-3 días
Tos
FIGURA 2 Serotipos de App identificados durante el periodo 2019-2022 (Fuente: GSP Lleida). TABLA 1 Porcentaje de detección (%) de los serotipos de Actinobacillus pleuropneumoniae según el año de aislamiento (Fuente: GSP Lleida).El período de incubación de App puede ser muy corto, hasta 12 horas dependiendo de factores relacionados con el estrés porcino (confort ambiental, presencia de otras enfermedades, etc.) y la muerte puede presentarse en 24 horas.
Existe cierto desconocimiento sobre todos los factores que influyen en la virulencia y gravedad de la presentación clínica, aunque se han determinado los siguientes:
La disponibilidad de hierro disminuye durante una infección aguda por la reacción inflamatoria (Human-Ziehank et al., 2014; Li et al., 2015), habiéndose descrito más de 50 genes involucrados en el consumo y metabolismo del hierro (Xu et al., 2008)
En este sentido, algunos factores relacionados con el transporte de hierro por la transferrina podrían explicar las variaciones en los niveles de virulencia según la cepa (Daniłowicz et al., 2010; Reiner, Bertsch, et al., 2014).
Todos los serotipos de Actinobacillus pleuropneumoniae pueden secretar más de una toxina, cada una de ellas con distinta actividad hemolítica y citotóxica.
Las toxinas descritas son:
Apx I:
Toxina altamente hemolítica y citotóxica.
Producida por los serovares 1, 5 ,5b ,9, 10, 11, 14 y 16.
Apx II:
Débilmente hemolítica y de moderada citotoxicidad. Producida por todos los serovares excepto 10 y 14.
Apx III:
No hemolítica y altamente citotóxica. Producida por los serovares 2, 3, 4, 6 y 8.
Apx IV:
No se ha caracterizado en lo que se refiere a grado de hemólisis y citotoxicidad.
Es producida por todos los serovares y, por eso, se utiliza con fines diagnósticos.
Los altos niveles de la enzima hialuronidasa, que actúa en la degradación de la barrera intersticial, podrían facilitar la penetración de App en el tejido pulmonar (Kahlisch, Buettner, Naim & Gerlach, 2009)
Los cerdos portadores asintomáticos que superan las fases agudas son la principal vía de transmisión de App a otros cerdos de la misma granja o a otras granjas, pudiendo detectarse la bacteria en:
Las tonsilas
La cavidad nasal
Las lesiones pulmonares
Normalmente, la transmisión de App entre cerdos se produce por contacto directo a partir de secreciones contaminadas, aunque puede existir transmisión por aerosoles a cortas distancias.
En las granjas de producción de lechones, las cerdas portadoras infectan a los lechones lactantes y lo más habitual es observar su presentación clínica en la fase de engorde
AUMENTAN LA COLONIZACIÓN PRECOZ CON APP EN EL CASO DE QUE LAS CERDAS SEAN
PORTADORAS (TOBIAS, KLINKENBERG, ET AL., 2014; VIGRE ET AL., 2002)
En un estudio se demostró que los niveles altos de anticuerpos inducidos por la infección o vacunación previenen la presencia de enfermedad en lechones lactantes (Krejci et al., 2005)

La duración de la inmunidad maternal tiene una variabilidad muy alta (2-12 semanas). Aun así, existe desconocimiento sobre marcadores genéticos a la enfermedad y sobre cómo generar la suficiente inmunidad a los cerdos para evitar la infección.
Las medidas de bioseguridad para evitar la introducción y propagación de la pleuroneumonía porcina en una granja son la principal herramienta de prevención, sobre todo en las pirámides de producción, siendo muy recomendable realizar análisis serológicos de los animales de reemplazo durante la fase de cuarentena.
Las principales técnicas utilizadas para el diagnóstico de la pleuroneumonía porcina son:
Si bien, existen otros agentes que pueden causarla, el principal indicio que nos debe hacer sospechar de un cuadro de pleuroneumonía porcina al realizar una necropsia es la presencia de pleuritis fibrinosa y edema pulmonar, aunque dependerá del tiempo de infección del cerdo (Imagen 1)
Las lesiones microscópicas que suelen observarse a nivel pulmonar en casos de pleuroneumonía porcina (Imagen 2) son:



Neumonía hemorrágica y fibrinosa necrotizante, predominantemente linfocítica e histiocítica.
Vasculitis y trombosis de vasos linfáticos.
IMAGEN 1
Aspecto macroscópico de un pulmón con un cuadro de pleuritis fibrinosa y edema compatible con pleuroneumonía porcina.
IMAGEN 2

Corte histológico de pulmón (A. 40x; B. 200x y C: 400x) con lesiones compatibles con neumonía hemorrágica fibrinosa y pleuritis.

ELISA de detección de la toxina Apx IV: esta técnica se utiliza mayoritariamente para tipificar granjas positivas o negativas, aunque existe alguna excepción con bacterias con modificaciones genéticas que impiden la producción de toxina Apx IV en algunas cepas de App (Tegetmeyer et al., 2008)

Serotipado: se basa en la realización de un ensayo inmunoenzimático para la detección de anticuerpos frente a serotipos específicos o grupos de serotipos.
PCR
Detección de la bacteria: mediante esta técnica, se puede detectar App en cultivo (Imagen 3), en tejido pulmonar, nasal, tonsilar o traqueobronquial, y en fluido oral, aunque en este caso, solo es detectable a partir de los 7 días postinfección (Costa et al., 2011)
Serotipado: permite la detección específica de cada serotipo.
Existen varios estudios que demuestran la interacción entre Actinobacillus pleuropneumoniae y otros patógenos.
Un estudio sobre coinfecciones puso de manifiesto un aumento de las lesiones pulmonares atribuibles al virus de la Influenza Porcina, aumento de la replicación pulmonar y excreción nasal del virus cuando se presenta junto a Actinobacillus pleuropneumoniae (Pomorska-Mól et al., 2017)
ENFERMEDAD DE AUJESZKY & MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE
Otros estudios han demostrado que el virus de la enfermedad de Aujeszky y Mycoplasma hyopneumoniae empeoran el curso de la pleuroneumonía porcina (Marois et al., 2009; Sakano et al., 1993).
PRRS
Finalmente, se ha observado que el virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRSv) tiene un impacto en la susceptibilidad a la pleuroneumonía porcina en algún estudio (van Dixhoorn et al., 2016), mientras que en otros no se asoció a un aumento de la severidad de la enfermedad (Pol et al., 1997)
IMAGEN 3
Aislamiento de Actinobacillus pleuropneumoniae en placa de medio de cultivo agar chocolate y estría de Staphylococcus aureus

Al ser una enfermedad que genera anorexia, la vía más eficaz para el tratamiento de la pleuroneumonía porcina es la parenteral y/o vía oral en agua de bebida si el consumo de ésta no está afectado.
Actinobacillus pleuropneumoniae es una bacteria que no suele presentar problemas de resistencias a antibióticos a nivel de campo, aunque existen genes de resistencia descritos.

Junto a las medidas de manejo y bioseguridad, la vacunación es uno de los pilares básicos dentro de la estrategia de la prevención de la pleuroneumonía porcina, existiendo varios tipos de vacunas:
Bacterinas inactivadas elaboradas a partir de serotipos específicos de bacterias muertas, generando una respuesta inmunitaria que reduce la carga bacteriana.
Vacunas de subunidades elaboradas a partir de toxinas purificadas para neutralizar las toxinas, pero no a la bacteria directamente.

APP
PORCILIS APP SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA PORCINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: Toxoide ApxI de Actinobacillus pleuropneumoniae, serotipo 10, cepa App HV169 ≥500 DEC80*; toxoide ApxII de Actinobacillus pleuropneumoniae, serotipos 2 y 7, cepas App2 y App HV143 respectivamente ≥500 DEC80*; toxoide ApxIII de Actinobacillus pleuropneumoniae, serotipo 2, cepa App2 ≥10.000 DEC80*; OMP** de Actinobacillus pleuropneumoniae, serotipo 1, cepa App 1-L-452 ≥10.000 DEC80*. Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo 150 mg. Excipiente: Formaldehído (conservante) 1,08 mg. * DEC80: Dosis efectiva en el 80% de los conejos (al menos 4 de 5 conejos vacunados con la dosis diluida 1/500 o 1/10.000 seroconvierten). **OMP: Proteína de membrana externa. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Porcino (lechones destetados). Para la inmunización activa de lechones destetados, para reducir la mortalidad, signos clínicos y lesiones de la pleuroneumonía causada por todos los serotipos conocidos de Actinobacillus pleuropneumoniae (demostrada mediante desafío frente a los serotipos 1, 2 y 7 en cerdos). Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la administración de la segunda dosis. Duración de la inmunidad: Al menos 11 semanas después de la administración de la segunda dosis. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Precauciones especiales para su uso en animales: Vacunar solamente animales sanos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. No congelar. Período de validez después de abierto el envase primario: 10 horas. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su veterinario.
Reg. Nº: 3275 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 21 de abril de 2022.
Única vacuna registrada en España frente a todos los serotipos conocidos de Actinobacillus pleuropneumoniaeVacuna N Vacuna C
os niveles de riesgo de las micotoxinas varían según el tipo de micotoxina, la especie animal, la edad y el tipo de producción. En los animales lactantes, las micotoxinas pueden transferirse desde el alimento consumido al calostro y a la leche. Esto está bien documentado en el caso de la aflatoxicosis en el ganado vacuno, pero no en las cerdas ni en las micotoxinas más frecuentes.


Los estudios relativos a la transferencia de micotoxinas de la alimentación de las cerdas al calostro son escasos. Por ello, en este estudio se recogieron muestras de pienso de lactación y calostro de cerdas de 19 granjas para analizar los niveles de aflatoxinas, fumonisinas, deoxinivalenol y zearalenona.
Paolo Trevisi1, Diana Luise1, Elisa
Spinelli1, Federico Correa1, Elena De Leo2 , Giovanna Trambajolo3 , Giuseppe Diegoli3 y Paolo Bosi1
1Departamento de Ciencias Agrícolas y Alimentarias (DISTAL), Alma Mater Studiorum-Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia
2LAEMMEGROUP s.r.l, Turín, Italia
3Servicio de Prevención Colectiva y Salud Pública, Área de Salud Veterinaria e Higiene de los Alimentos, Regione Emilia-Romagna, Bolonia, Italia
Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por algunas especies de hongos como consecuencia del estrés ambiental al que ha sido sometida la planta o se desarrollan durante el proceso de secado y conservación de los productos vegetales. Estas toxinas se detectan ampliamente en diversos alimentos y piensos de todo el mundo1
El problema de las micotoxinas en la ganadería es actualmente muy relevante, ya que ocasiona importantes pérdidas económicas relacionadas con el empeoramiento de los resultados productivos de los animales como consecuencia de una situación de enfermedad aguda, subaguda o crónica2
Numerosos estudios han caracterizado las principales micotoxinas y sus metabolitos, demostrando sus efectos negativos sobre la salud animal y humana3. Los grupos más relevantes de micotoxinas que se encuentran en la alimentación animal son producidos por tres géneros de hongos3:
Aspergillus: aflatoxinas (AF) y ocratoxina A (OTA)

Especies de Fusarium: tricotecenos (deoxinivalenol; DON), fumonisinas (FUM) y zearalenona (ZEN)
Penicillium: ocratoxina A
En los cerdos, la micotoxicosis asociada a la ingestión de AFs, tricotecenos, FUMs y ZEN es difusa, pudiendo afectar negativamente a varios órganos, incluyendo el tracto digestivo4, los sistemas inmunitario5, reproductor6 y respiratorio7, los riñones8 y el hígado9


La absorción de las micotoxinas presentes en la dieta es, por lo general, un proceso rápido12,13 que da lugar a una presencia difusa en la circulación sanguínea.
La transmisión de estas toxinas y sus metabolitos entre animales (de la madre a los recién nacidos) puede producirse a través del calostro y la leche, las primeras fuentes de nutrientes para los lechones.
MAMARIAS RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE MICOTOXINAS A LOS LECHONES
En el caso de los rumiantes, numerosos estudios han demostrado claramente la transferencia de micotoxinas desde los piensos a la leche de vaca, especialmente en el caso de las aflatoxinas y sus metabolitos14,15 , ya que esta leche se destina al consumo humano. Por ello, La Comisión Europea estableció un límite de 0,050 g de metabolito de AFM1/kg de leche para regular el consumo humano o la fabricación de productos lácteos16
Se ha comprobado que se produce una transferencia de aflatoxinas a la leche de cerda, tal y como indica la recuperación de AFB1 o sus metabolitos AFM1 y AFM217,18. Sin embargo, es mucho menor que la detectada en las vacas.
No obstante, en un estudio realizado en Serbia19 se encontraron varias muestras de leche de cerda con valores dos o tres veces superiores al límite fijado por la Unión Europea (UE) para la leche de vaca destinada al consumo humano16.

EL CASO DEL PORCINO, LAS PRUEBAS SON ESCASAS EN CUANTO AL RIESGO QUE SUPONEN LAS SECRECIONES DE

Dada la escasez de datos sobre la asociación entre el pienso de las cerdas y la leche, el objetivo de este estudio fue determinar si la ingesta de micotoxinas antes del parto conlleva su transferencia al calostro como fuente potencial de riesgo para los recién nacidos.
PIENSO
Se obtuvieron muestras de la mezcla de piensos para cerdas lactantes de 19 explotaciones situadas en las regiones de Emilia-Romaña, Lombardía y Véneto. Las explotaciones seleccionadas cumplían las siguientes características:
Producción de una mezcla de piensos propia.
Administración del mismo lote de piensos durante al menos 5 días antes del parto y hasta el momento del muestreo (primer día de lactación). Esta condición era necesaria para asegurar que el pienso había sido metabolizado por las cerdas durante algunos días y que no hubiera interferencia de un pienso administrado previamente.
No utilización de agentes quelantes o aditivos destinados a ligar, degradar o reducir la absorción de micotoxinas en la dieta.
Un día después del parto, se obtuvo el calostro de 2 o 3 cerdas multíparas de cada granja (un total de 49 muestras individuales de calostro), tomando al menos 10 ml de cada cerda en tubos de ensayo que se congelaron inmediatamente y se conservaron a 20˚C.
1 2 3 MICOTOXINAS
Una vez obtenidas las muestras, se evaluó el contenido de micotoxinas (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, FUMs, DON y ZEN) en las 19 muestras de pienso recogidas. En función de los niveles de cada micotoxina encontrados en los piensos de cada explotación, se seleccionaron para los análisis los calostros recogidos en 13 de las 19 explotaciones, con un total de 35 muestras.
En concreto, 13, 12 y 14 de estas muestras se analizaron para AFs, FUMs y DON, respectivamente. No se analizó ninguna muestra de calostro para ZEN debido a la ausencia de piensos positivos para esta micotoxina.
El contenido de AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, FUMs, DON y ZEN en los piensos se evaluó mediante kit comercial ELISA, validándose los valores más altos y algunos valores bajos de un total de 11 resultados mediante cromatografía líquidaespectrometría de masas (LC-MS), mientras que los valores de las muestras de calostro se obtuvieron mediante LC-MS
Para las muestras de piensos se calcularon las frecuencias de valores de micotoxinas por encima del umbral de cuantificación (LOQ: 0,0010 mg/kg; 0,125 mg/kg; 0,15 mg/kg; 0,025 mg/kg para AF, DON, FUMs y ZEN, respectivamente) y por encima del nivel máximo permitido en la UE para AF10 o los valores máximos orientativos recomendados por la UE para las otras tres micotoxinas11.
MICOTOXINAS DETECTADAS EN PIENSO
MICOTOXINAS DETECTADAS EN PIENSO
La Tabla 1 muestra el contenido de micotoxinas en las muestras de piensos para las cerdas lactantes.
De las 19 muestras analizadas, los niveles de las micotoxinas detectadas fueron en general bajos (número de muestras positivas 10, 12, 17 y 2 para AFs, FUMs, DON y ZEN, respectivamente), y estaban siempre dentro de los límites de las directivas de la UE o de las recomendaciones de la UE, excepto en dos muestras (una para AFs y otra para DON) (Gráfica 1)
No obstante, la presencia de dos explotaciones, cada una de ellas con un valor de micotoxinas superior al límite, puso de manifiesto la necesidad de realizar controles en los piensos para cerdas producidos en la explotación.
Todas las muestras de calostro recogidas en las 13 granjas seleccionadas fueron analizadas para detectar al menos una categoría de micotoxinas (AFs, FUMs y DON) y los resultados se presentan en la Tabla 2.
GRÁFICA 1
Frecuencias de las muestras de piensos para cerdas con valores de micotoxinas por encima del umbral de cuantificación (indicado como valor inferior por cada histograma), por encima de los límites establecidos por la UE10,11 (valores superiores), y valores promedio para cada micotoxina.
TABLA 2
Concentraciones de micotoxinas observadas en el calostro de las cerdas muestreadas en las diferentes granjas mediante LC-MS. Las muestras se eligieron para representar el rango de valores encontrados en las respectivas mezclas de piensos en el hogar. Los valores representan cada muestra de calostro de una granja individual. LOQ = límite de cuantificación. Todas las muestras de calostro fueron negativas para aflatoxinas.
Todas las muestras de calostro resultaron negativas para las AFs. La concentración de AFs encontrada en las muestras de pienso era aparentemente demasiado baja para detectar su presencia en el calostro, teniendo en cuenta que, en otros estudios realizados en cerdas, se ha puesto de manifiesto su transferencia a la leche con dosis más altas en el pienso.
El nivel de las aflatoxinas
AFB1 y AFB2 fue de 6,4±0,5 y 0,67±0,05 g/kg de pienso, respectivamente16
Estos datos mostraron que los niveles de transferencia al calostro (relación entre los valores de AF en el calostro y en el pienso) eran muy bajos, concretamente, para AFB1 y AFM1 eran inferiores al 0,1%, y para la AFB2 era del 0,35%10.
En este estudio, el criterio de selección de las fumonisinas fue el mismo que el adoptado para las aflatoxinas. A pesar de estar presentes en pequeñas cantidades en el pienso, a menudo se detectó una señal en el calostro (5/11 de las muestras de calostro) pero, en general, por debajo del límite de cuantificación estándar (LOQ).
Por regla general, el calostro positivo se asocia con el pienso que tiene la mayor concentración de fumonisinas. Esto indica que, para las fumonisinas, debe prestarse atención a los ingredientes de los piensos para cerdas.
La información obtenida en este estudio demostró la presencia de DON en los piensos utilizados para las cerdas lactantes, con valores cercanos al límite recomendado para los piensos. También se demostró la capacidad del DON de ser transferido del torrente sanguíneo al calostro, observándose en 10 de las 14 muestras de calostro analizadas. El coeficiente de correlación entre los valores del pienso y los del calostro fue de +0,647 (p = 0,012).
Este valor global indica la existencia de una asociación entre la presencia de DON en el pienso suministrado en el periodo inmediatamente anterior al parto y la observada en el calostro de la cerda.
En particular, en la granja que presentaba la muestra de pienso contaminada con el valor de DON superior al límite recomendado, también se detectó el nivel más alto de DON en el calostro (10,9 g/kg).
A este respecto, no hay indicios sobre la transferencia de DON a la leche de las cerdas y sobre la posibilidad de que se hayan alcanzado los límites tóxicos para los lechones al ingerir calostro o leche contaminados. Sin embargo, se puede realizar una estimación considerando el valor más alto encontrado en el calostro de la cerda en el presente estudio y en los estudios de toxicidad para el DON en lechones destetados de 4 semanas de edad.
Se ha demostrado que una ingesta crónica de dosis de 2,53,5 mg/kg de alimento durante un periodo de 5 a 9 semanas afecta gravemente a la integridad intestinal con una disminución de la altura de las vellosidades y una reducción de la integridad de la mucosa, aumentando también la expresión de varios genes relacionados con la inflamación20,21.
Asimismo, se ha observado que tras la estimulación antigénica, la respuesta de los anticuerpos, la proliferación de linfocitos y la expresión de citoquinas en los ganglios linfáticos se ven alteradas20-22. Por tanto, considerando 2,5 mg/kg de DON en el alimento como el valor mínimo para la presencia de micotoxicosis en la dieta de los lechones, y considerando la relación de 1/3 entre la materia seca del calostro porcino (27%)24 y el alimento de referencia (88%), la concentración de DON en el calostro de referencia fue de 0,036 mg/kg, es decir, 1/69 del valor que produce toxicidad en los cerdos jóvenes.
Debido a la ausencia de valores de referencia para el nivel de toxicidad en lechones recién nacidos, su reducida inmunocompetencia23, el riesgo de la mayor ingestión de DON debido a la ingesta continua de leche y la potencial ingestión de pienso contaminado durante todo el periodo de lactación por parte de las cerdas, se sugiere controlar la alimentación de las cerdas con frecuencia, siendo necesario realizar más estudios, en particular sobre la transferencia de DON y la toxicidad en el lechón.
…a lo largo de todo el ciclo de producción.
Mycofix® es la solución para la gestión del riesgo por micotoxinas. *
*Autorizado por los Reglamentos de la UE No 1115/2014, 1060/2013, 1016/2013, 2017/913 y 2017/930 para la reducción de contaminación con fumonisinas, aflatoxinas y tricotecenos.
mycofix.biomin.net
MYCOFIX (IR-554780) y BIOMIN (IR-509692) son marcas comerciales registradas por Erber Aktiengesellschaft.
EcoVet Economía Veterinaria


Avda. Reyes Católicos 6-16A
28220 Majadahonda-Madrid (Spain)
Tel: (+34) 916363251
qualivet@qualivet.es
Los valores encontrados en cuanto a la presencia de aflatoxinas en las muestras de piensos suministradas a las cerdas en los días inmediatamente anteriores al parto no parecieron representar un riesgo de transferencia al calostro, ya que las aflatoxinas no fueron detectables en las muestras de calostro.
Las muestras de piensos que mostraban la presencia de fumonisinas por encima de los valores máximos orientativos eran poco frecuentes. Sin embargo, debería prestarse más atención a los niveles de fumonisinas en relación con la transferencia al calostro como fuente potencial de riesgo para los lechones recién nacidos.
En el caso del deoxinivalenol, la ausencia de valores de referencia para los lechones lactantes pone de manifiesto la necesidad de controlar con frecuencia la alimentación de las cerdas y de llevar a cabo más estudios, sobre todo en lo que respecta a la transferencia de DON desde la madre al calostro o a la leche, así como su toxicidad para el lechón
1. Streit, E.; Naehrer, K.; Rodrigues, I.; Schatzmayr, G. Mycotoxin occurrence in feed and feed raw materials worldwide: Long-term analysis with special focus on Europe and Asia. J. Sci. Food Agric. 2013, 93, 2892–2899 [CrossRef] [PubMed]
2. Magnoli, A.P.; Poloni, V.L.; Cavaglieri, L. Impact of mycotoxin contamination in the animal feed industry. Curr. Opin. Food Sci. 2019, 29, 99–108. [CrossRef]
3. Marin, S.; Ramos, A.; Cano-Sancho, G.; Sanchis, V. Mycotoxins: Occurrence, toxicology, and exposure assessment. Food Chem. Toxicol. 2013, 60, 218–237. [CrossRef] [PubMed]
4. Pinton, P.; Oswald, I.P. Effect of Deoxynivalenol and Other Type B Trichothecenes on the Intestine: A Review. Toxins 2014, 6, 1615–1643. [CrossRef] [PubMed]
5. Pierron, A.; Alassane-Kpembi, I.; Oswald, I.P. Impact of mycotoxin on immune response and consequences for pig health. Anim. Nutr. 2016, 2, 63–68. [CrossRef] [PubMed]
6. Cortinovis, C.; Pizzo, F.; Spicer, L.J.; Caloni, F. Fusarium mycotoxins: Effects on reproductive function in domestic animals—A review. Theriogenology 2013, 80, 557–564. [CrossRef]
7. Haschek, W.M.; Gumprecht, L.A.; Smith, G.; Tumbleson, M.E.; Constable, P.D. Fumonisin toxicosis in swine: An overview of porcine pulmonary edema and current perspectives. Environ. Health Perspect. 2001, 109, 251–257. [CrossRef]
8. Lei, M.; Zhang, N.; Qi, D. In vitro investigation of individual and combined cytotoxic effects of aflatoxin B1 and other selected mycotoxins on the cell line porcine kidney 15. Exp. Toxicol. Pathol. 2013, 65, 1149–1157. [CrossRef]
9. Chaytor, A.C.; See, M.T.; Hansen, J.A.; De Souza, A.L.P.; Middleton, T.F.; Kim, S.W. Effects of chronic exposure of diets with reduced concentrations of aflatoxin and deoxynivalenol on growth and immune status of pigs1. J. Anim. Sci. 2011, 89, 124–135.
[CrossRef]
10. Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on Undesirable Substances in Animal Feed—Council Statement. Available online: http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0032:20090420:EN:PDF (accessed on 15 November 2020).
11. Commission Recommendation (2006/576/EU) of 17 August 2006 on the Presence of Deoxynivalenol, Zearalenone, ochratoxin A, T-2 and HT-2 and Fumonisins in Products Intended for Animal Feeding. Available online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:229:0007:0009:EN:PDF (accessed on 15 November 2020).
12. Ramos, A.; Hernandez, E. In situ absorption of aflatoxins in rat small intestine. Mycopathology 1996, 134, 27–30. [CrossRef]
13. Gratz, S.W.; Dinesh, R.; Yoshinari, T.; Holtrop, G.; Richardson, A.J.; Duncan, G.;Macdonald, S.; Lloyd, A.; Tarbin, J. Masked trichothecene and zearalenone mycotoxins withstand digestion and absorption in the upper GI tract but are efficiently hydrolyzed by human gut microbiota in vitro. Mol. Nutr. Food Res. 2017, 61, 1600680. [CrossRef] [PubMed]
14. Kutz, R.; Sampson, J.; Pompeu, L.; LeDoux, D.R.; Spain, J.; Vázquez-Añón, M.; Rottinghaus, G. Efficacy of Solis, NovasilPlus, and MTB-100 to reduce aflatoxin M1 levels in milk of early to mid lactation dairy cows fed aflatoxin B1. J. Dairy Sci. 2009, 92, 3959–3963. [CrossRef] [PubMed]
15. Rodríguez-Blanco, M.; Ramos, A.J.; Prim, M.; Sanchis, V.; Marín, S. Usefulness of the analytical control of aflatoxins in feedstuffs for dairy cows for the prevention of aflatoxin M1 in milk. Mycotoxin Res. 2019, 36, 11–22. [CrossRef] [PubMed]
16. European Commission. Commission regulation 2006/1881/EC of 19, 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. O. J. Eur. Union 2006, L364, 5–24.
Artículo traducido y adaptado de: Trevisi, P., Luise, D., Spinelli, E., Correa, F., De Leo, E., & Trambajolo, G. et al. (2020). Transfer of Mycotoxins from Lactation Feed to Colostrum of Sows. Animals, 10(12), 2253. doi: 10.3390/ani10122253 (CC BY 4.0).
17. Bertuzzi, T.; Pietri, A.; Barbieri, G.; Piva, G. Aflatoxin residues in milk of sows fed a naturally contaminated diet. It. J. Anim. Sci. 2003, 2 (Suppl. 1.), 234–236. [CrossRef]
18. Felloni, E. Immunovaccinazione nei confronti di Aflatossina B1 nel suino: Rilievi anatoistopatologici in scrofa gravide vaccinate e successivamente esposte a mangime contaminato e nella loro prole. Ph.D. Thesis, Università di Parma. Dipartimento di salute animale, Parma, Italy, 2010.
19. Prodanov-Radulovic, J.; Zivkov-Balos, M.; Jakši´c, S.; Grgic, Z.; Stojanov, I.; Bojkovski, J.; Tassis, P.D. Aflatoxin M1 levels in sow milk. J. Hell. Veter.-Med. Soc. 2018, 68, 341–346. [CrossRef]
20. Bracarense, A.-P.F.L.; Lucioli, J.; Grenier, B.; Pacheco, G.D.; Moll,W.-D.; Schatzmayr, G.; Oswald, I. Chronic ingestion of deoxynivalenol and fumonisin, alone or in interaction, induces morphological and immunological changes in the intestine of piglets. Br. J. Nutr. 2011, 107, 1776–1786. [CrossRef] [PubMed]
21. Lessard, M.; Savard, C.; Deschene, K.; Lauzon, K.; Pinilla, V.; Gagnon, C.A.; Lapointe, J.; Guay, F.; Chorfi, Y. Impact of deoxynivalenol (DON) contaminated feed on intestinal integrity and immune response in swine. Food Chem. Toxicol. 2015, 80, 7–16. [CrossRef]
22. Pinton, P.; Accensi, F.; Beauchamp, E.; Cossalter, A.-M.; Callu, P.; Grosjean, F.; Oswald, I. Ingestion of deoxynivalenol (DON) contaminated feed alters the pig vaccinal immune responses. Toxicol. Lett. 2008, 177, 215–222. [CrossRef] [PubMed]
23. Pabst, R.; Rothkötter, H.J. Postnatal development of lymphocyte subsets in different compartments of the small intestine of piglets. Veter. Immunol. Immunopathol. 1999, 72, 167–173. [CrossRef]
24. Hasan, S.; Orro, T.; Valros, A.; Junnikkala, S.; Peltoniemi, O.; Oliviero, C. Factors affecting sow colostrum yield and composition, and their impact on piglet growth and health. Livest. Sci. 2019, 227, 60–67. [CrossRef]
 Cristina Muñoz Madero Coordinadora del PRAN en el área de Sanidad Animal
Cristina Muñoz Madero Coordinadora del PRAN en el área de Sanidad Animal

a resistencia antimicrobiana es uno de los grandes desafíos de la medicina moderna, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal y el medioambiente.
La vigilancia del consumo de antibióticos de uso veterinario es imprescindible y debe estar basada en una buena red que proporcione una fuente de datos fiables y representativa del consumo real.

Un buen sistema de vigilancia debe cubrir todos los ámbitos relacionados con el consumo de antibióticos, desde las ventas de antibióticos en los laboratorios, hasta los niveles de comercialización más cercanos al consumidor final.

La red de vigilancia debe cubrir las prescripciones veterinarias y el uso de antibióticos a nivel de granja que permiten aportar datos para los informes a nivel europeo, además de participar en los proyectos de reducción y uso prudente de antibióticos en cooperación con otros países.
Estos pilares proporcionan un marco muy completo de la situación del consumo de antibióticos en animales de un país y aportan información real y de calidad para la toma de decisiones, desde el ámbito sectorial hasta un enfoque más global.
Asimismo, el sistema de vigilancia es necesario para establecer el marco de consumo desde una perspectiva “One Health” y facilitar la consecución de las medidas de reducción de forma multisectorial.
Una de las seis líneas estratégicas del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) es la vigilancia del consumo de antibióticos en sanidad animal. Dentro de esta línea, el sistema de vigilancia nacional sobre el consumo de antibióticos veterinarios está basado en el sistema de análisis de ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Se trata de un proyecto de ámbito europeo de recogida y evaluación de datos sobre la venta y el consumo de medicamentos veterinarios que contengan en su composición antibióticos como principio activo. El proyecto ESVAC, se organiza en tres acciones:
1 2 3
Recogida y validación de datos.
Análisis y evaluación de datos.
Comunicación de los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos.
Los datos de ventas se obtienen mediante la declaración de los laboratorios, los almacenes mayoristas, las oficinas de farmacia, los establecimientos comerciales detallistas y las entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas para la dispensación de medicamentos veterinarios con carácter anual y referidos al ejercicio de compra (venta del año anterior al vigente).
Los datos se cargan mediante una aplicación web y se refieren al número de unidades vendidas de cada formato de medicamento en concreto, siempre siendo medicamentos de uso veterinario y que contengan en su composición antibióticos como principio activo.
Teniendo en cuenta la concentración de principio activo de cada producto y con los datos de ventas en unidades, se calculan los miligramos totales de antibiótico vendidos, pudiéndose expresar en un cómputo total o por grupos terapéuticos.
España participa en el proyecto ESVAC desde 2011 y, hasta la fecha, este sistema de vigilancia del uso de antibióticos veterinarios es el único en vigor que proporciona datos de todas
las especies, de todos los antibióticos veterinarios y que está validado por la EMA y estandarizado con el resto de los 31 países que forman parte del proyecto.
Si analizamos el consumo en el sector porcino desde el año de inicio del PRAN en 2014, vemos una notable tendencia de descenso en el consumo global de antibióticos analizado en unidades de consumo (mg/PCU), situándose alrededor del 20%.
No obstante, existe un ligero incremento desde el año 2019 que ha continuado en el 2020 y 2021. Aunque el incremento no es muy significativo sí que debemos vigilar que esa tendencia no sea progresiva.
Ante la falta de desarrollo de nuevos antibióticos, son fundamentales las recomendaciones sobre el uso racional de los antibióticos existentes. La actualización constante de esta clasificación es absolutamente necesaria para proteger el valor curativo de estos medicamentos.
que incluye todos los tratamientos y los clasifica según el riesgo que representa su uso. Esta clasificación distingue 4 categorías:
En el ámbito de la salud humana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza de manera periódica desde 2005 el listado de antimicrobianos de importancia crítica para la medicina humana, agrupándolos en tres categorías:
De importancia crítica
Muy importantes Importantes
Antibióticos no autorizados en medicina veterinaria en la UE.
• Carbapenemas, fosfomicina, cefalosporinas de última generación, Glucopéptidos
• Gliciclinas, lipopéptidos, monobactamas, oxazolidonas, riminofenazinas, sulfonas
• Tratamientos para Tuberculosis y otras micobacterias
ONE HEALTH Nº 6 | Octubre 2022 40
Antibióticos cuyo uso debe restringirse con el objetivo de mitigar el riesgo para la salud humana.
Antibióticos que solo deben usarse cuando no haya opciones efectivas en la categoría D.
Antibióticos que pueden usarse de manera prudente, evitando su uso innecesario, en tratamientos largos y/o grupales.
• Cefalosporinas de 3ª y 4ª generación
• Fluoroquinolonas
• Polimixinas
• Aminoglucósidos y aminociclitol, aminopenicilinas en combinación con inhibidores de β-lactamasas (ej.: amoxicilina – ác. clavulánico), anfenicoles (cloranfenicol, florfenicol y tianfenicol)
• Cefalosporinas de 1ª y 2ª generación y cefamicinas
• Macrólidos
• Aminopenicilina sin inhibidores de β-lactamasas, péptidos policíclicos (bacitracina), derivados de nitrofurano (ej.: nitrofurantoína), nitroimidazoles
• Penicilinas: bencilpenicilina, penicilinas de amplio espectro sensibles a β-lactamasas
• Antibacterianos esteroideos (ác. fusídico), sulfonamidas, inhibidores de la dihidrofolato reductasa y combinaciones
• Tetraciclinas
En cuanto a la categoría C, aunque se observa una tendencia notable de descenso en el consumo, se puede ver que hay ciertos antibióticos que se mantienen con un consumo estático en los últimos años como es el caso del florfenicol, la lincomicina, la espectinomicina y la tilmicosina.
Con respecto a la categoría D, se puede observar la misma tendencia, pero con un consumo estático de amoxicilina, doxiciclina, sulfadiazina y trimetoprim.
Se puede decir que el programa Reduce Colistina ha tenido éxito, ya que en toda estrategia es fundamental tener en cuenta los sistemas locales de producción ganadera e involucrar a todas las partes interesadas relevantes en su implantación, y eso fue lo que se hizo.
Estamos actualmente iniciando una nueva etapa con el programa Reduce Antibióticos en el que se establece toda una estrategia integral para promover planes de uso prudente de antimicrobianos a partir de datos de consumo y resistencias que permiten identificar los problemas específicos que tiene el sector y así desarrollar medidas específicas para solucionarlos.
Existen algunas medidas individuales que han tenido mayor impacto específico para impulsar una reducción en el uso de antibióticos en los Estados miembros donde se han aplicado:
Establecer objetivos de reducción.
Medir el uso de antibióticos en las granjas para realizar evaluaciones comparativas.
Establecer como requisito la realización de tomas de muestras para diagnóstico laboratorial y determinación del perfil de resistencia del microorganismo.
Establecer restricciones legislativas y voluntarias del sector productivo en el uso de antibióticos.
La investigación, la formación, la educación y la comunicación juegan un papel clave para concienciar de que se trata de un problema general que nos afecta a todos y en el que todos debemos colaborar.
IMAGEN 1
Cartel de la campaña “Ni menos, ni más ¡Tú decides!” para el Programa Reduce Colistina en el sector porcino.

Cuando se hace referencia al uso responsable de los antibióticos, la primera decisión que hay que tomar es si son imprescindibles o si, por el contrario, no es necesario emplearlos o no están indicados para el proceso en cuestión, como sería en el caso de un proceso vírico.
Idealmente, en las granjas se debería propiciar una situación en la que no sea necesario emplear antibióticos. Sin embargo, en una producción estandarizada es muy complicado llegar a la situación de tener granjas libres de patógenos por lo que, aunque se trate de una utopía, es conveniente tener un objetivo muy exigente en el horizonte.
Como este objetivo es francamente poco realista, el mayor esfuerzo debe hacerse en la PREVENCIÓN
El programa vacunal, tanto en la reposición como en las cerdas presentes y con el objetivo de estimular una correcta respuesta inmunitaria frente a un desafío vírico o bacteriano, será establecido por el técnico veterinario en función de la patología presente en la granja y los riesgos a los que esté expuesta.
El plan de vacunación debe incluir los productos empleados y el momento en el que debe ser aplicado.
El destete es uno de los momentos críticos de la vida del lechón porque va acompañado de muchos cambios (de instalaciones, de congéneres, de alimentación, de bebida, de ambiente, etc.) y, si no se trabaja adecuadamente, puede generar problemas sanitarios que hagan enfermar a los animales.
Para un correcto manejo sanitario de los lechones en el destete hay que evitar el empleo de antibióticos como profilácticos, tanto al nacimiento como en el destete.

MEDIANTE EL EMPLEO DE OTRAS ALTERNATIVAS
Desde el inicio del Programa Reduce Colistina, la implicación del sector ha sido total, constante y voluntaria, lo que ha hecho que se haya posicionado en Europa como ejemplo de buenas prácticas, ya que España ha pasado de los primeros puestos en consumo de antibióticos de importancia crítica (categoría B) a los países de menor consumo.

Dentro del marco del PRAN, debido al éxito obtenido con el Acuerdo y tras evaluar el estado del resto de sectores de producción en cuanto al consumo de antibióticos, se ha acordado con los representantes del resto de sectores cunícola, avícola, bovino de carne y leche español, ovino, caprino, pequeños animales y acuicultura, la creación de Acuerdos de colaboración para reducir el uso de los antibióticos y fomentar el uso prudente, pero con un nuevo enfoque más orientado.
En definitiva, los Programas Reduce constituyen una estrategia integral para el uso prudente de antibióticos, ya que se centran en conocer y analizar el consumo de éstos en granja y caracterizar el perfil de resistencias bacterianas.

Estos datos son utilizados para proponer objetivos cuantitativos y cualitativos, dirigidos a una reducción del consumo total de antibióticos, a través de la implementación de pautas de manejo y tratamientos con base científica.
Todo ello, permite realizar un uso más racional de los antibióticos para evitar la proliferación de las resistencias antimicrobianas y preservar su eficacia en aquellos momentos en los que es necesario su uso.

os antibióticos son herramientas terapéuticas imprescindibles para la lucha frente a las infecciones bacterianas, tanto en humanos como en animales. Hacer un uso inadecuado de los antibióticos conlleva una grave amenaza para la Salud Pública, siendo una de las causas de generación de bacterias multirresistentes que derivan en hasta 33.000 muertes al año en Europa y un gasto sanitario de unos 1.500 millones de euros1.
Servicio Técnico
MSD Animal Health
M. Jiménez, R. Menjón y M. MarcosDesde hace años, se impulsan acciones como el Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos (PRAN), aprobado en España en el 2014, que nació como respuesta a las peticiones de la Unión Europea, y cuyo objetivo es conseguir un uso racional de los antibióticos.
En este ámbito, el sector porcino ha tenido una respuesta ejemplar. En los últimos años el consumo de antibióticos en porcino se ha reducido de manera destacable.
El sector se ha volcado en programas voluntarios, como el Acuerdo para la Reducción Voluntaria del Consumo de Colistina que ha conseguido una reducción del consumo de casi el 100% de este antibiótico (desde 52mg/PCU a 0,4mg/PCU), pasando a ser un ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo1
Aun así, tanto a nivel europeo como español, se sigue trabajando para mejorar aún más, estando pendientes a nivel nacional de una nueva normativa que regulará de forma más restrictiva el uso de antibióticos y cuya pretensión es:

1 2
Reducir el número de animales tratados.
Evitar el uso de tratamientos colectivos sistemáticos o preventivos.
Si bien, el agente causal del PRRS es un virus, suele conllevar infecciones bacterianas secundarias de manera muy frecuente. De hecho, los animales infectados por el virus del PRRS son más susceptibles a infecciones secundarias bacterianas, algunas de las cuales tienen un efecto sinérgico demostrado que agrava la sintomatología clínica asociada2, obligando a un aumento del uso de antibióticos para su control.

Las bacterias más comúnmente asociadas al virus del PRRS son:
Streptococcus suis
Glaesserella parasuis
Bordetella bronchiseptica

Salmonella choleraesuis
Pasteurella multocida
Actinobacillus pleuropneumoniae
Mycoplasma hyopneumoniae
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS ASOCIADA A LA VACUNACIÓN FRENTE AL PRRS

Numerosas experiencias han demostrado que la vacunación de lechones frente al virus PRRS es una estrategia de control eficaz, no solo para controlar la clínica de PRRS, sino también para reducir el porcentaje de animales que requieren de tratamientos antibióticos durante la fase de transición y/o cebo.
En la Tabla 1 se muestra un resumen de algunas experiencias en las que se evidencia que los animales vacunados con Porcilis® PRRS requieren menos tratamientos que los no vacunados infectados.
TABLA 1
Tratamientos antibióticos aplicados en animales vacunados frente al PRRS vs no vacunados.
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MEDICACIÓN ASOCIADA A LA VACUNACIÓN FRENTE AL PRRS
En un estudio realizado en más de 100.000 cerdos vacunados con Porcilis® PRRS vía ID a las 3 semanas de vida, se compararon los costes de medicación:
Pre-vacunación (PRRS activo)
Durante el período de vacunación (1 año)
Post-vacunación (PRRS indetectable)
Una vez controlado el virus del PRRS, los animales requirieron una menor inversión en antibióticos durante la fase de cebo (0,69-0,85€/ cerdo menos) (Gráfica 1)6
a,b indican diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05)
GRÁFICA 1
Coste de medicación por cerdo durante la fase de cebo (€/cerdo).
Con la vacunación de lechones frente al virus PRRS, conseguimos:

Mejorar el estado sanitario de nuestros animales.
Reducir las infecciones secundarias y, por tanto, la necesidad de emplear antibióticos para su control.
Contribuir positivamente a la reducción de la aparición de bacterias multirresistentes.
La vacunación de lechones frente al virus PRRS es un ejemplo más de cómo la prevención ayuda a acercarnos al concepto One Health, mejorando la salud de nuestros cerdos de forma directa y de los humanos y medio ambiente de forma indirecta.
1.Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
2. Diseases of Swine, 10th Edition
3. Icely et al. ESPHM 2018
4. Fiebig et al. ESPHM 2018
5. Stadejek et al. Bull Vet Inst Pulawy 2005
6. Martelli et al. IPVS 2002
7. Holtkamp, D. ESPHM 2018

PORCILIS® PRRS. Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino. COMPOSICIÓN: Cada dosis de 2 ml (administración intramuscular) o 0,2 ml (administración intradérmica) de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado: Sustancia activa: Virus PRRS cepa DV vivo atenuado: 104,0 – 106,3 TCID50*. Disolvente: Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo: 75 mg/ml. *Dosis infectiva de cultivo tisular 50%. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Porcino. Inmunización activa de cerdos clínicamente sanos en un ambiente contaminado con virus de PRRS para reducir la viremia causada por la infección con cepas europeas del virus de PRRS. Indicaciones específicas: Para cerdos de cebo, el efecto del virus sobre el sistema respiratorio es el más relevante. En las pruebas de campo, los cerdos vacunados, especialmente los lechones vacunados a las 6 semanas de edad, mostraron una mejora significativa de los resultados productivos (reducción de la morbilidad debida a infección con virus de PRRS y mejor crecimiento diario y conversión de pienso) hasta el final del período de cebo. Para cerdos reproductores, el efecto del virus sobre el sistema reproductor es el más relevante. En cerdas vacunadas en ambientes contaminados con el virus de PRRS se observó una mejoría significativa del rendimiento reproductivo y una reducción de la transmisión del virus a través de la placenta después del desafío. El interés de la vacunación con Porcilis® PRRS reside en obtener un estado inmune alto y homogéneo frente al virus de PRRS en una explotación. Establecimiento de la inmunidad: 28 días después de la vacunación. Duración de la inmunidad: al menos 24 semanas. CONTRAINDICACIONES: No usar en explotaciones donde la prevalencia de virus de PRRS europeo no haya sido establecida mediante métodos de diagnóstico fiables. PRECAUCIONES: Porcilis® PRRS debe utilizarse solamente en explotaciones contaminadas con virus de PRRS, donde se haya establecido la prevalencia de virus de PRRS europeo mediante métodos de diagnóstico virológico fiables. No se dispone de datos sobre la seguridad de la vacuna para el rendimiento reproductivo en verracos. No utilizar en explotaciones en las que se haya adoptado un programa de erradicación de PRRS basado en la serología. Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones especiales para su uso en animales: Deben tomarse precauciones para evitar la introducción de la cepa vacunal en un área en la que no esté presente el virus de PRRS. El virus vacunal puede transmitirse a cerdos en contacto durante 5 semanas después de la vacunación. La vía de transmisión más común es el contacto directo, pero no puede excluirse la transmisión a través de objetos contaminados o a través del aire. Deben tomarse precauciones para evitar la transmisión del virus vacunal de animales vacunados a animales no vacunados (es decir, cerdas gestantes sin inmunidad) que deben permanecer libres de virus de PRRS. No utilizar en verracos donantes de semen para explotaciones seronegativas, puesto que el virus de PRRS puede ser excretado en el semen durante muchas semanas. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Las cerdas adultas y nulíparas sin inmunidad frente a virus de PRRS no deben ser vacunadas durante la gestación, puesto que esto puede tener efectos negativos. La vacunación durante la gestación es segura cuando se lleva a cabo en cerdas adultas y nulíparas ya inmunizadas frente al virus de PRRS europeo mediante la vacunación o por infección de campo. La vacuna puede ser utilizada durante la lactancia. Precauciones especiales de conservación: Vacuna o caja combinada: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. Disolvente: Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 3 horas. Después de mezclar con Porcilis® M Hyo: 1 hora. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1361 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 14 de marzo de 2019.




En artículos anteriores se ha ido desgranando el uso de antimicrobianos en porcino de forma que se pueda hacer un uso prudente de los mismos, siguiendo las recomendaciones de diferentes entidades nacionales e internacionales. Como se ha repetido en numerosas ocasiones, no se trata de no usar los antibióticos. Eso iría en contra del Bienestar Animal, de la Sanidad en su expresión más amplia y de la capacidad de producción de las granjas, ya que no se podrían controlar multitud de patologías subclínicas o clínicas que mermarían el normal desarrollo de los animales. Se trata de usar los antibióticos en su justa medida, cuando sea necesario y, sobre todo, con aquel antibiótico que esté indicado, eligiendo en primer lugar los de categoría C o D y si con ellos no fuera posible combatir el proceso, pasar a los de Categoría B.
En este artículo nos referiremos a los antibióticos que ejercen su mecanismo de acción a través de la inhibición de los ácidos nucleicos ARN y ADN. En esta primera parte, repasaremos los puntos clave relacionados con las fluoroquinolonas.
Sonia Rubio, Mª Dolores San Andrés, Manuel I. San Andrés y Juan Antonio

 Gilabert
Sección Dptal. de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Gilabert
Sección Dptal. de Farmacología y Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Las quinolonas son antimicrobianos sintéticos obtenidos a partir del ácido nalidíxico, sustancia que fue descubierta por casualidad por Lesher y colaboradores en 1962 durante el proceso de síntesis de la cloroquina, un agente contra la malaria con actividad antibacteriana.
El ácido nalidíxico presentó actividad contra algunos aerobios Gram negativos por lo que fue usado para el tratamiento de infecciones urinarias. Sin embargo, su uso se redujo debido a la aparición de resistencias y a la síntesis de nuevos compuestos con un espectro de acción más amplio y menor toxicidad.
A partir de esta molécula se sintetizaron las quinolonas de primera generación como el ácido oxolínico.
La sustitución de un átomo de flúor en el carbono 6 dio lugar a las fluoroquinolonas (FQ), siendo la primera fluoroquinolona la flumequina que, después de un breve uso en la clínica, se abandonó por su toxicidad ocular.
Tras la flumequina se desarrollaron las fluoroquinolonas de segunda generación que tenían un mayor espectro de actividad, mejor biodisponibilidad y mejores propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, además de ser menos tóxicas y susceptibles a las mutaciones. Esta segunda generación comenzó con:
El norfloxacino, que demostró ser eficaz en el tratamiento de infecciones del tracto genitourinario y gastrointestinal, así como una mayor actividad contra Pseudomonas aeruginosa
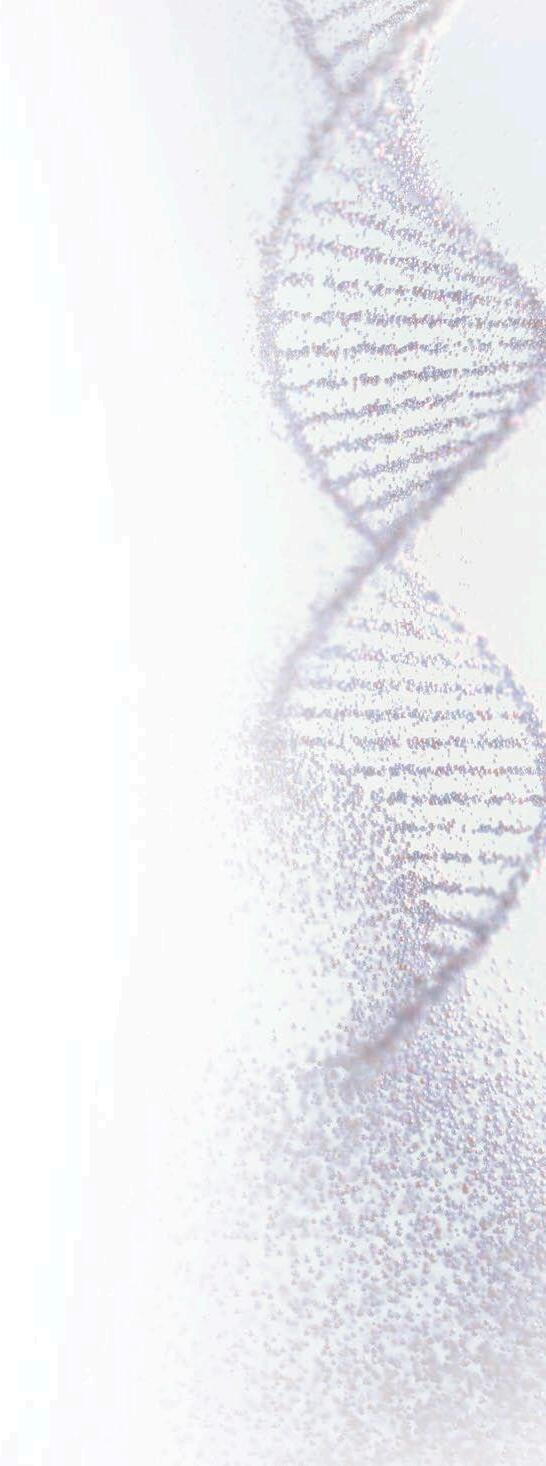
El ciprofloxacino, usado en infecciones urinarias (como las causadas por P. aeruginosa), osteomielitis, prostatitis y septicemia.
Tras el ciprofloxacino, se desarrollaron las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación que tienen espectros de actividad aún más amplios, mayor eficacia y una menor generación de resistencias, como el esparfloxacino y el moxifloxacino, que presentan una gran potencia contra las bacterias Gram-, o levofloxacino (ésta, de segunda generación) utilizadas en el tratamiento de bacterias multirresistentes
A pesar de su éxito, algunas fluoroquinolonas como el trovafloxacino y el grepafloxacino han tenido que retirarse de la clínica debido a problemas de seguridad.
Químicamente, las quinolonas de uso clínico tienen una estructura formada por dos anillos:
Un anillo heteroaromático bicíclico que combina el núcleo β-piridona y ácido carboxílico.
Un anillo aromático (naftiridina, quinolina, cinolina o piridopirimidina) con un nitrógeno en la posición 1, un grupo carbonilo en la posición 4 y un grupo carboxilo en la posición 3.
MECANISMO DE ACCIÓN
MECANISMO DE ACCIÓN
Las quinolonas son antimicrobianos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos al interrumpir los procesos de replicación, transcripción, reparación, recombinación y transposición del ácido desoxirribonucleico (ADN) bacteriano, evitando el resellado de cortes de ADN cromosómico con lo que se impide la continuidad y efectividad vital de las bacterias.
El mecanismo de acción de las fluoroquinolonas va dirigido hacia las topoisomerasas bacterianas: la Topoisomerasa II o ADN-girasa (encargadas del corte, del superenrollameinto negativo y del sellado de las cadenas de ADN) y la Topoisomera IV (encargada de la separación de las cromatidas hermanas). Estas enzimas son fundamentales para que la célula bacteriana pueda llevar a cabo los procesos de replicación y transcripción.
Las fluoroquinolonas impiden el proceso de sellado de las hebras de ADN, objetivo fundamental en las bacterias Gram -.
Las fluoroquinolonas impiden la separación de las cromátidas hermanas, siendo su objetivo principal las bacterias Gram + (aunque depende de la quinolona, ya que se ha demostrado que algunas quinolonas se dirigen a la ADN girasa y a la ADN topoisomerasa IV por igual).



Subunidad A de la ADN girasa
1 3 2
Subunidad B de la ADN girasa
Realiza cortes en las hebras de ADN
Sella los cortes para evitar la elongación de la cadena de ADN
Las quinolonas impiden el sellado de los cortes, permitiendo la elongación de la cadena de ADN, provocando así la muerte de la bacteria.
FIGURA 1
Acción de las quinolonas sobre la ADN girasa. Durante el proceso de replicación del ADN bacteriano, la ADN girasa actúa reduciendo la tensión molecular causada por el superenrollamiento mediante un proceso de corte y sellado de las hebras de ADN. En presencia de las quinolonas, las moléculas diana (ADN girasa y topoisomerasa IV) son inhibidas por la unión no covalente de forma que no se produce la replicación, lo que impide la síntesis de ADN y ARNm y provoca la muerte rápida de las bacterias patógenas (creado con BioRender.com).

UNA DE LAS GRANDES VENTAJAS DE ESTE GRUPO FARMACOLÓGICO CON RESPECTO A SUS
DIANAS, ES QUE LA GIRASA ESTÁ PRESENTE Y ES ESENCIAL EN TODAS LAS BACTERIAS, PERO ESTÁ AUSENTE EN LOS EUCARIOTAS SUPERIORES
Dependiendo de la modalidad de acción de las quinolonas para producir la muerte celular y del tipo de bacteria afectada se requieren unas condiciones determinadas
Requiere ARN y síntesis de proteínas Bacterias en división
No requiere ARN ni síntesis de proteínas
Requiere ARN y síntesis de proteínas
Puede actuar sobre bacterias que no están multiplicándose
Bloquea la replicación mediante la formación del complejo girasa-quinolona sobre el ADN
Disloca las subunidades de la girasa y la formación de un complejo ternario
No requiere división de las bacterias Atrapa la topoisomerasa IV sobre el ADN

Las quinolonas son consideradas bactericidas concentración-dependiente y pueden provocar la muerte de las bacterias lenta o rápidamente, dependiendo de sus concentraciones.
Acción bactericida lenta
A bajas concentraciones, bloquean la replicación y la transcripción al inhibir la ADN girasa y la topoisomerasa IV.
Sin embargo, la inhibición de la síntesis de ADN inducida por quinolonas es reversible, es decir, la síntesis de ADN se reanuda tras la eliminación del fármaco. Por lo tanto, al igual que la inhibición de la replicación, es poco probable que provoque la muerte celular.

Parece ser que la muerte lenta inducida por las quinolonas (que ocurre cuando las bacterias reciben tratamientos prolongados con quinolonas al doble de la MIC) podría deberse a procesos secundarios estimulados por la inhibición de la replicación.
Para provocar una muerte rápida de las bacterias se usan a concentraciones muy superiores a la MIC (Cmax/MIC >10).
Esta letalidad parece deberse a una proteína que puede eliminar la girasa del ADN.
El índice de eficacia más aceptado es la relación AUC/MIC que debe ser >125 para Gram - o >30-40 para Gram +.
Las fluoroquinolonas son consideradas antimicrobianos de amplio espectro, siendo efectivos frente a bacterias Gram - y Gram +, micoplasmas y bacterias anaerobias.

Norfloxacino
Salmonella spp
Staphylococcus spp.
Bordetella bronchiseptica
Pasteurella multocida
Staphylococcus pseudointermedius
Staphylococcus aureus
Pasteurella. multocida
Enrofloxacino
Escherichia coli
Streptococcus uberis
Actinobacillus pleuropneumoniae
Streptococcus suis
Bordetella bronchiseptica
Pasteurella multocida
Staphylococcus pseudointermedius
Ciprofloxacino
Mannheimia haemolytica
Pasteurella multocida
Escherichia coli
Bordetella bronchiseptica
Pasteurella multocida
Escherichia coli
Staphylococcus pseudointermedius
Klebsiella spp
Staphylococcus spp
Escherichia coli
Difloxacino
Orbifloxacino
Enterobacter spp
Campylobacter spp
Shigella spp
Proteus spp
Pasteurella spp
Mycoplasma spp
Rickettsia spp
Chlamydia spp
Escherichia coli
Staphylococcus pseudointermedius
Moxifloxacino
Mycoplasma spp
Chlamydia spp
Staphylococcus aureus
Mycoplasma spp
Chlamydia spp
TABLA 1
Actividad antimicrobiana de las principales fluoroquinolonas.
La absorción oral y biodisponibilidad es amplia en la mayoría de las fluoroquinolonas, con diferencias según la especie animal y la molécula de que se trate, siendo rápidamente absorbidas tras su administración oral en animales monogástricos.
La magnitud de absorción de las quinolonas se debe fundamentalmente a su carácter liposoluble que facilita su difusión pasiva, aunque su absorción también se realiza a través de transportadores.
La biodisponibilidad parenteral de las quinolonas es variable. La vía intramuscular puede alcanzar una biodisponibilidad de hasta el 75 %-100 %.
Algunas quinolonas son más lentas para absorberse y, en general, se acompañan de una lenta semivida de eliminación.
Las fluoroquinolonas presentan una baja unión a proteínas plasmáticas y una elevada distribución alcanzando elevadas concentraciones en tejido renal, hepático, genital y bronquial.

Se eliminan mayoritariamente mediante metabolismo hepático y excreción renal y/o hepática. En el caso de la excreción renal, esta puede tener lugar por filtración glomerular o por secreción tubular activa. La reabsorción tubular depende de la composición físico-química de cada quinolona y, por tanto:
Los compuestos menos polares se reabsorben ampliamente y presentan una semivida de eliminación más prolongada.
Los compuestos más polares presentan una semivida más corta debido a valores más altos de aclaramiento renal.
La semivida de eliminación también varía en función del tipo de quinolona, especie animal y, en algunos casos, de la dosis administrada. El aclaramiento plasmático es variable y el tiempo medio de permanencia en el organismo puede variar en función de la secreción activa a través de la membrana intestinal, la secreción biliar y el ciclo enterohepático.

Las resistencias a las fluoroquinolonas han surgido tanto en humanos como en animales de manera gradual. Entre 2001 y 2006, la prevalencia de cepas de E. coli resistentes a fluoroquinolonas en el Reino Unido aumentó del 6% al 20%, disminuyendo ligeramente en 2010.
Se han registrado tasas de resistencia a las quinolonas aún más altas en miembros de la familia Enterobacteriaceae (como E. coli) en todo el mundo. En 2015, se informó que hasta el 30 % de los aislamientos asociados a la comunidad de todo Estados Unidos no mostraron sensibilidad a las fluoroquinolonas.
Los mecanismos de resistencia a las quinolonas están codificados en cromosomas y en plásmidos, y consisten en:
Se trata de un mecanismo de extrusión activa en el que la resistencia se debe al gradiente de protones (H+) que genera la cadena respiratoria y, por tanto, es propia de bacterias aerobias.
Estas bombas de eflujo provocan la expulsión activa de quinolonas, impidiendo que se alcancen concentraciones efectivas.
En bacterias Gram -, junto al mayor bombeo, se produce una disminución de la permeabilidad de la pared celular bacteriana debido a la regulación negativa y la subexpresión de las porinas de la membrana externa.
Se trata de un mecanismo de origen cromosómico que origina un polimorfismo del sitio receptor, siendo la principal forma de resistencia natural en bacterias Gram -, aunque también se ha identificado en cocos Gram +.
Se debe a modificaciones en la secuencia aminoacídica de las topoisomerasas II o ADN girasa (gyrA and gyrB), y la topoisomerasa IV (parC and parE en Gram-; grlA y grlB en Gram +), lo que reduce o suprime su afinidad por las quinolonas.

Por otro lado, la resistencia conferida por genes de resistencia a quinolonas mediada por plásmidos (PMQR) incluye:
Degradación de fluoroquinolonas (aac(6’)-Ib-cr)
Bombas de expulsión (qepA) Interrupción de la interacción con fluoroquinolonas mediante la unión a topoisomerasas (familia Qnr).
La regulación al alza (up-regulation) de la bomba de eflujo puede provocar un aumento de 4 a 8 veces en la MIC. Sin embargo, las principales contribuciones a la disminución de la susceptibilidad son causadas por múltiples mutaciones (hasta 128 veces) y, en Gram -, por los genes PMQR.
Respecto al efecto postantibiótico (PAE, tiempo en que perdura la supresión del crecimiento bacteriano tras una exposición al agente antimicrobiano), las fluoroquinolonas presentan un PAE prolongado (entre 1,5 a 3 h), tanto para bacterias Gram + como Gram -.
Las interacciones farmacodinámicas con medicamentos se presentan tras la administración conjunta de fluoroquinolonas con AINEs, ya que pueden potenciar la manifestación de convulsiones debido a un mecanismo de inhibición competitiva con receptores del GABA.
A nivel farmacocinético, se puede producir una disminución de la absorción gastrointestinal cuando se administran junto a antiácidos que contengan magnesio y aluminio, así como con el sucralfato, suplementos minerales o alimentos que presenten cationes multivalentes como hierro, calcio y zinc.
Algunas fluoroquinolonas inhiben a los citocromos P450, CYP1A1 y CYP1A2, enzimas hepáticas que tienen una participación fundamental en el aclaramiento de las xantinas (teofilina y cafeína), fenacetina, fenitoína, fenotiazinas, opiáceos y warfarina o digoxina. También pueden actuar como inductores enzimáticos, impidiendo que se alcancen niveles terapéuticos.
La furosemida, el probenecid y la cimetidina disminuyen el aclaramiento renal de las fluoroquinolonas que se eliminan principalmente por esta vía, debido a que inhiben la secreción tubular renal.
Las fluoroquinolonas, en general, son moléculas con escasos y leves efectos secundarios en mamíferos:
Alteraciones gastrointestinales: náuseas, dispepsia, dolor abdominal, vómitos y diarreas).
Alteraciones hepáticas que producen aumentos leves y reversibles de las enzimas hepáticas.
Fototoxicidad.
Efectos a nivel del sistema nervioso central: mareos, inquietud, ataxia, tremores, agitación, somnolencia o insomnio y convulsiones.
Efectos a nivel renal (dependiendo del pH urinario): hematuria, nefritis intersticial y fallo renal, así como cristaluria en animales que no estén correctamente hidratados.
Artropatías por una inhibición de la síntesis de colágeno y glucosaminoglicanos en animales jóvenes y tendinitis por inhibición de la proliferación celular, provocando cambios morfológicos y alterando la síntesis de proteoglicanos.
A nivel cardíaco: alteración del ritmo cardíaco con prolongación del intervalo QT, manifestándose con arritmias ventriculares o taquicardia ventricular.
PRINCIPALES QUINOLONAS DE USO EN PORCINO
PRINCIPALES QUINOLONAS DE USO EN PORCINO
Las quinolonas se introdujeron para su uso en animales destinados al consumo humano a finales de la década los 80 y principios de los 90.
DANOFLOXACINO, ENROFLOXACINO Y MARBOFLOXACINO
SON LAS ÚNICAS FLUOROQUINOLONAS AUTORIZADAS
PARA SU USO EN VETERINARIA INCLUIDO PORCINO
Las cantidades de quinolonas y fluoroquinolonas utilizadas en producción animal difieren entre países y especie animal. Hoy en día, no existe una estimación precisa de su uso ya que los datos sobre las cantidades utilizadas se obtienen de los sistemas de vigilancia activa, principalmente en los países desarrollados, con poca o ninguna información de los países de bajos y medianos ingresos.
La falta de un seguimiento sistematizado dificulta determinar las cantidades y, por tanto, los riesgos potenciales de las fluoroquinolonas para la salud humana y animal. Mantener la trazabilidad es fundamental para establecer programas dirigidos a reducir el consumo y uso de antibióticos.
EN EUROPA, LA TENDENCIA EN EL USO DE QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS EN PRODUCCIÓN ANIMAL HA DISMINUIDO UN 7,6%
ENTRE 2011 Y 2018
En lo que respecta al impacto ambiental, se han detectado fluoroquinolonas en aguas residuales urbanas, aguas residuales de hospitales, desechos de plantas farmacéuticas y plantas de tratamiento de aguas residuales; en estiércol, efluentes de hospitales veterinarios, sedimentos, lodos y cuerpos de agua dulce y salada de fuentes veterinarias.
La OMS cataloga a esta familia de antibacterianos como de importancia crítica y máxima prioridad para su protección.
Todas las fluoroquinolonas están incluidas en la Categoría B (AEMPS) por lo que se considera que solo deben ser utilizadas cuando no hay antimicrobianos alternativos en categorías inferiores y basando su uso en los resultados de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.
Existen 2 medicamentos comercializados que contengan danofloxacino mesilato y solo 1 de ellos está aprobado para su uso en porcino en forma de solución inyectable.
El danofloxacino es activo frente a patógenos asociados con enfermedades respiratorias y entéricas que afectan al ganado porcino incluyendo Escherichia coli, Pasteurella haemolytica, P. multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae. También muestra actividad in vitro frente a micoplasmas y algunas bacterias Gram+.

Está indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por Pasteurella multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae y tratamiento de las infecciones entéricas provocadas por E. coli.
La dosis recomendada es de 1,25 mg por kg de peso vivo al día durante tres días.
Para el tratamiento de cerdos que pesen más de 100 kg, la dosis debe dividirse de manera que no se administren más de 5 ml en un mismo punto de aplicación.
El efecto inhibidor de esta molécula tiene lugar en la segunda fase del proceso enzimático, provocando un desacoplamiento de las funciones de rotura y reunión, dando lugar al cese de la transcripción y replicación del ADN.
En porcino, tras su administración intramuscular, se alcanza el pico de concentración plasmática 1 hora después, observándose una relación de concentración pulmonar-plasmática y gastrointestinalplasmática de 3:1 y 8:1, respectivamente.
El danofloxacino da lugar a un único metabolito, el desmetildanofloxacino. La depleción del fármaco es rápida y a las 120 horas post-administración solo se encuentran trazas en hígado y riñón.
Su aplicación por vía intramuscular puede producir irritación en el punto de inoculación y efectos débiles en el sistema gástrico a altas concentraciones.
Puesto que el efecto sobre la función reproductora y la gestación no ha sido fijado, no se debe usar en esos periodos.
En porcino, una dosis 10 veces superior a la recomendada provoca reducción de la movilidad, cambios en la consistencia de las heces, depresión y eritema perianal.
El tiempo de espera es de 3 días.
Existen 35 medicamentos aprobados que contengan marbofloxacino y 15 están autorizados para su uso en porcino en forma de solución inyectable.
Están indicados para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae y Pasteurella multocida sensibles a marbofloxacino, así como para el tratamiento del Síndrome Mastitis-Metritis-Agalaxia (MMA) causado por cepas bacterianas sensibles a marbofloxacino.

En lechones es recomendada la vía intramuscular, una dosis de 2 mg/kg de peso vivo/día durante 3 o 5 días. El volumen máximo por inyección en el mismo lugar no debe exceder los 3 ml.
Tanto para el tratamiento del Síndrome de Disgalaxia Postparto (SDP)-Síndrome Metritis Mastitis Agalaxia como para el tratamiento de infecciones respiratorias, en cerdos la dosis es de 2 mg/kg de peso vivo/día durante 3 a 5 días consecutivos por vía intramuscular.
El marbofloxacino se absorbe rápidamente alcanzando concentraciones plasmáticas máximas de 1,5 µg/ml en menos de una hora. Su biodisponibilidad es próxima al 100%, se une débilmente a proteínas plasmáticas (< 10% en porcino) y es ampliamente distribuido. En la mayor parte de los tejidos (hígado, riñón, piel, pulmón, vejiga, útero), alcanza concentraciones superiores a las plasmáticas. Se elimina lentamente (t½ = 8-10 horas) y predominantemente en forma activa en orina y heces.
No debe administrarse con AINEs, excepto el ácido tolfenámico, simultáneamente o en el plazo de 24 horas después de cada administración. Además, puede aumentar las concentraciones de teofilina si se usan simultáneamente. La administración simultánea con cationes divalentes y trivalentes, como los productos que contienen aluminio (p. ej., el sucralfato), hierro y calcio, pueden disminuir la absorción. Tampoco se debe mezclar en la solución o en los viales con albúmina, calcio, hierro o zinc, porque puede producirse quelación.
Tras la administración de hasta 5 veces la dosis recomendada no se han observado signos de sobredosificación, aunque cuando se excede la dosis, pueden producirse trastornos neurológicos. El tiempo de espera es de 3 días en lechones. La administración intramuscular puede causar reacciones locales transitorias como dolor e hinchazón en el punto de inyección y lesiones inflamatorias que persisten, al menos, 12 días tras la inyección.
El tiempo de espera en carne es de 4 días.
Existen 70 medicamentos comercializados que contengan enrofloxacino y 28 están autorizados para su uso en porcino, de los cuales 23 se comercializan en forma de solución inyectable y el resto en solución oral para lechones.
Se utilizan para el tratamiento infecciones respiratorias como la bronconeumonía bacteriana causada por Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis y Pasteurella multocida sensibles a enrofloxacino y Mycoplasma spp. También está indicado para el tratamiento del Síndrome de Disgalaxia Posparto/ Síndrome de Mastitis-Metritis-Agalaxia causado por cepas de Escherichia coli y Klebsiella spp., así como infecciones del tracto digestivo, urinario y septicemia causadas por cepas de Escherichia coli sensibles.
La dosis indicada es de 2,5 mg de enrofloxacino/kg p.v./24 h vía IM durante 3 días. En el tratamiento de infecciones del tracto digestivo o septicemia causadas por Escherichia coli la dosis es de 5 mg/kg p.v./24 h durante 3 días. La inyección debe aplicarse en el cuello, en la base de la oreja y no se recomienda administrar más de 3 ml en un solo punto de inyección. En enfermedades respiratorias la dosis es de 7,5 mg por kg p.v. para un tratamiento único por vía intramuscular. La forma medicamentosa en solución oral está indicada para lechones para el tratamiento de infecciones del tracto digestivo causadas por Escherichia coli (diarrea y/o septicemia colibacilar) sensibles a enrofloxacino.
Tras la administración a lechones por vía oral, la concentración máxima se alcanza al cabo de 1 h, manteniéndose uniforme hasta las 6 h y pudiendo observarse niveles antibacterianos de sustancia activa hasta las 24 h. En porcino, tras la administración oral de 10 mg/kg, el enrofloxacino presenta una alta biodisponibilidad, del 83% cuando los cerdos reciben pienso y del 100% cuando están en ayunas.
El enrofloxacino posee un alto volumen de distribución. En las especies de destino se ha demostrado que los niveles en tejidos son 2 o 3 veces superiores a los encontrados en suero. Los órganos donde se esperan niveles más altos son pulmón, hígado, riñón, piel, médula y sistema linfático. También se distribuye en el fluido cerebroespinal, el humor acuoso y en el feto de animales gestantes. Se caracteriza por una extensa difusión a los fluidos corporales y a los tejidos, distribuyéndose ampliamente en piel, hueso y semen, y alcanzando también las cámaras anterior y posterior del ojo. También se almacena en las células fagocitarias (macrófagos alveolares, neutrófilos) y por ello, es eficaz frente a microorganismos intracelulares.
La biotransformación del enrofloxacino a nivel hepático da lugar al metabolito activo ciprofloxacino. En general, el metabolismo se produce a través de procesos de hidroxilación y oxidación a oxofluorquinolonas. Otras reacciones que también se producen son la N-desalquilación y la conjugación con ácido glucurónico.

La excreción se produce por vía biliar y renal, siendo esta última la predominante. La excreción renal se realiza por filtración glomerular, y también por secreción tubular activa a través de la bomba de aniones orgánicos.
No se debe usar en animales con trastornos del sistema nervioso central como epilepsia, con trastornos del crecimiento cartilaginoso o con daño en el aparato locomotor donde estén implicadas articulaciones sometidas a un fuerte estrés funcional o articulaciones de carga. Tampoco se debe usar enrofloxacino junto con otros antimicrobianos de acción antagonista a la de las quinolonas como macrólidos, tetraciclinas o fenicoles, ni de forma simultánea con teofilina, ya que puede retrasarse la eliminación de esta. Aunque no ha quedado demostrada la seguridad del medicamento durante la gestación, se puede usar valorando siempre el riesgo/beneficio, estando autorizado para su uso en cerdos durante la lactación. La administración simultánea con sustancias que contengan magnesio, calcio y aluminio pueden reducir la absorción de enrofloxacino. Si se produce una sobredosificación, la sintomatología consistiría en una débil estimulación de la motilidad espontánea. La intoxicación con fluoroquinolonas puede causar náuseas, vómitos y diarreas.
Los tiempos de espera en carne para porcino son:
Vía intramuscular: 12-13 días
Vía oral: 10 días
En la segunda parte de este artículo, nos ocuparemos de las sulfamidas e inhibidores de la dihidrofolato reductasa, rifamicinas, novobiocina y nitrofuranos y nitroimidazoles.
AEMPS. (2021) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Guía de Prescripción Terapéutica: Información de medicamentos autorizados en España. http://www.aemps.gob.es.
AEMPS. Base de datos CIMAVET. Disponible en línea: https://cimavet.aemps.es/cimavet/publico/home.html
Botana, L.M. Farmacología Veterinaria. (2022). Fundamentos y aplicaciones terapéuticas. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana.
Botana, L.M. Farmacología Veterinaria. Fundamentos y aplicaciones terapéuticas. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2022
Brunton,L.; Hilal-Dandan, R.; Knollmann, B.C.; Goodman, L.S. y Goodman Gilman, A. (2018). The pharmacologial basis of therapeutics.
Bush, N.; Diez-Santos, I.; Abbott, L.R. y Maxwell, A. (2020). Quinolones: Mechanism, Lethality and Their Contributions to Antibiotic Resistance.. Molecules, 25(23), 5662.
Calvo, J.; Martínez-Martínez, L. (2009). Mecanismos de acción de los antimicrobianos. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 27(1): 44–52.
EMA (European Medicines Agency) and ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) (2018). Sales of veterinary antimicrobial agents.
European Commission, ECDC (European Center for Disease prevention and control) (2017). EU Guideline for the prudent use of antimicrobial in human health.
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/ amr_guidelines_prudent_use_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ sales-veterinary-antimicrobial-agents-30-europeancountries-2016-trends-2010-2016-eighth-esvac_en.pdf (EMA/275982/2018).
Millanao, A.; Mora, A.; Villagra, N.; Bucarey, S. e Hidalgo, A. (2021). Biological Effects of Quinolones: A Family of Broad-Spectrum Antimicrobial Agents. Molecules. Nov 25;26(23):7153.
Riviere, J.E.; Papich, M.G. (2017) Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 10th ed. WileyBlackwell.
Scott, H.M.; Acuff, G.; Bergeron, G.; Bourassa, M.W.; Gill, J.; Graham, D.W.; (2019) Critically important antibiotics: criteria and approaches for measuring and reducing their use in food animal agriculture. Annals of the New York Academy of Sciences, 2019, 1441: 8-16.
Silva J. M. B.; Hollembach, C.B. (2010) Fluoroquinolonas X resistência bacteriana na medicina veterinária. Arquivos do Instituto Biológico de São Paulo, 77(2):363-369.
Yang, F.; Liu, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Liu M.B.;, Zhao, Z.; Zhou, B. y Wang, G. (2017) Tissue distribution of marbofloxacin
in pigs after a single intramuscular injection. J Vet Scim, Jun 30;18(2):169-173.




a diarrea postdestete en lechones es un problema de gran importancia para el sector porcino. Se trata de una de las patologías más frecuentes en la que se observan diferentes síntomas como: deshidratación, retraso en el crecimiento e incluso elevada tasa de mortalidad.
Silvia del Caso, Desirée Martín, Lara Domínguez y Gema Chacón Exopol S.L.Esto es debido a un conjunto de factores de riesgo que se dan simultáneamente en esta edad:
El destete que, según la edad en la que se produzca, puede conllevar inmadurez del aparato digestivo.
La introducción del alimento sólido.
El estrés, ya sea por movimiento de los animales o la formación del grupo y sus jerarquías.
En la fase de destete se aplican diferentes medidas para intentar evitar los problemas digestivos, entre ellas:
Realizar creep feeding durante la fase de lactación, que consiste en ofrecer pienso a los lechones para facilitar su adaptación al pienso sólido y así disminuir el número de animales retrasados los primeros días del postdestete.
Aplicar diferentes medidas de manejo, como colocar numerosos platos en el corral de destete para facilitar el acceso de todos los lechones al alimento.
Ofrecer piensos de arranque con una formulación determinada. Realizar una limpieza y desinfección exhaustiva.
Hasta junio de 2022 también se venía utilizando el Óxido de Zinc (ZnO) a niveles terapéuticos (2.500 - 3.000 ppm) para ayudar a corregir los problemas digestivos. Sin embargo, desde la Unión Europea se ha prohibido el uso de este compuesto en estas cantidades, entre otros motivos porque se trata de un metal pesado y, por tanto, existen riesgos medioambientales derivados de su uso en los animales. Ante este escenario, en los últimos meses otras medidas de manejo han tomado especial relevancia.
Cuando, a pesar de las medidas de manejo, los lechones padecen diarreas y se confirma mediante diagnóstico laboratorial que el agente causante es Escherichia coli, se realizan tratamientos antibióticos con el objetivo de evitar problemas más graves.
La monitorización de las resistencias a lo largo del tiempo es necesaria, sobre todo cuando se producen cambios importantes, como lo ha sido la retirada del ZnO.

HAY QUE VALORAR SI LAS MEDIDAS DE MANEJO QUE SE ESTÁN APLICANDO SON SUFICIENTES Y NO SUPONEN UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL USO DE ANTIBIÓTICOS, NI UN AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
En Exopol hemos recogido los datos de los diagnósticos de problemas de diarreas postdestete y hemos realizado un estudio de sensibilidad antibiótica mediante Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) en las cepas de E. coli aisladas en estos diagnósticos.
Para ello, se realizaron pruebas de sensibilidad antibiótica a 210 cepas de E. coli de muestras clínicas de lechones con diarrea en edad de postdestete, procedentes de la Península Ibérica. Las muestras fueron recibidas en Exopol entre abril y julio de 2022.
En función de los puntos de corte clínicos establecidos por organismos oficiales como EUCAST o CLSI, las cepas se consideran:
Sensibles
Sensibilidad intermedia
Resistentes
LOS
OBTENIDOS NOS MUESTRAN UNA
IMAGEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RESISTENCIAS
En la Gráfica 1 se observa que existe una alta resistencia a los antibióticos de las cepas de E. coli.
Para más de la mitad de los antibióticos, el porcentaje de cepas sensibles es inferior al 50%.
El antibiótico con mayor porcentaje de cepas sensibles, un 92%, es el sulfato de colistina, que presenta tanto la CMI50 como la CMI90 con valores que son considerados sensibles.
Se considera CMI50 y CMI90 la concentración mínima de antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento del 50% o 90% de las cepas, respectivamente.
Estudio de sensibilidad antibiótica en 210 cepas de Escherichia coli mediante CMI entre abril y julio 2022. Se muestra el porcentaje de cepas que han resultado sensibles a cada uno de los antibióticos.
El resto de antibióticos con el 50% o más de las cepas sensibles son apramicina, neomicina, paromomicina, cefquinoma, ceftiofur y marbofloxacino, pero existen subpoblaciones de cepas que son resistentes a ellos, porque la CMI90 es superior y se clasifica como resistente (Tabla 1)
Resultados de CMI50 y CMI90 para cada uno de los antibióticos testados y los puntos de corte utilizados para clasificar la bacteria como sensible, sensibilidad intermedia o resistente. Coloreados en verde aparecen los antibióticos para los que las cepas de E. coli aisladas son sensibles y en gris oscuro aquellos a los que son resistentes.
E. coli es un reservorio importante de genes de resistencia a la mayoría de las familias de antimicrobianos, en muchas especies animales, y cuya diseminación está más extendida por su ubicuidad.

Si comparamos los resultados de los estudios de sensibilidad de las cepas de E. coli frente a la amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico, aunque el porcentaje total de cepas sensibles sea bajo para ambos, todavía hay cepas de E. coli presentes en el campo que tienen un resultado de CMI frente a amoxicilina con ácido clavulánico por debajo del punto de corte que marca la resistencia (Gráfica 2). Sin embargo, hay muy pocas cepas sensibles o con sensibilidad intermedia a amoxicilina sin ácido clavulánico.
El ácido clavulánico se une a las enzimas β-lactamasas presentes en las bacterias y las inactiva, evitando que estas enzimas se unan a los antibióticos β-lactámicos, como amoxicilina, y los destruyan. Pero también se han ido generado resistencias a este inhibidor debido a mutaciones en los genes que codifican estas enzimas.
2
Diagrama de frecuencias con los resultados de concentración mínima inhibitoria de amoxicilina (A) y amoxicilina con ácido clavulánico (B) de 210 cepas de E. coli. En gris oscuro se han marcado las concentraciones que se consideran resistentes, en gris claro las intermedias y en verde las sensibles.

BOARBETTER es el ÚNICO SPRAY con tres feromonas del verraco que:

• Libera una respuesta sexual máxima en cerdas
• Compensa la variación individual y estacional en la liberación de feromonas por parte del verraco
• Compensa una posible bajada de libido del verraco
• Disminuye el riesgo de perder un celo
• Puede usarse junto con macho recela
Juntos podemos hacer que la detección de celos sea más certera.
BOARBETTER®
Provee feromonas de verraco para estimular el comportamiento sexual de cerdas en celo. COMPOSICIÓN: Feromonas de porcino BSA*: Quinolina, Androstenona, Androstenol. 0,0020%; ingredientes inertes c.s.p. .100%. *Boar Saliva Analog (BSA- Análogo de Saliva de Verraco). Este producto puede estar protegido por una o varias patentes, o solicitudes de patentes en trámite. INDICACIONES: BOARBETTER® puede usarse solo, sin verraco, o en combinación con un verraco recela para potenciar la exposición a las feromonas. Para obtener buenos resultados, aplicar BOARBETTER® desde el comienzo del celo, generalmente en los días 3-4 después del destete. Aplicar 4 ml de BOARBETTER® en el hocico de la hembra (dirigiéndolo hacia las fosas nasales) antes de comprobar si está en celo • Comprobar el reflejo de inmovilidad aplicando presión sobre el lomo. Si se utiliza inseminación artificial convencional inseminar a la cerda, si está en celo, siguiendo los protocolos específicos de la granja. • Si se utiliza IAPC (inseminación artificial poscervical), esperar 30-60 minutos y siempre de acuerdo a los protocolos IAPC específicos de la granja • Si la hembra no está en celo, repetir la administración del producto hasta que aparezcan signos de celo, siguiendo los protocolos de detección de celo de la granja. Manejo: Usar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y facial. Lavarse las manos después de cada uso. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quítese inmediatamente toda la ropa manchada. Lávese la piel con agua o dúchese. Almacenamiento: Mantener a temperatura ambiente lejos del calor y de la luz. No congelar. Consulte https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip para detalles y estatutos.
“ “

COLIDEX-C ®
¿Estás preparado para la retirada del óxido de zinc?
Protege a tus lechones frente a la colibacilosis posdestete hasta el inicio del cebo con la vacuna inyectable COLIDEX-C®

COLIDEX-C ® emulsión inyectable
Composición por dosis (2 ml): E. coli (adhesina F4ac), cepa P6 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F5), cepa P1 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F6) cepa P2 y P4 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F5 + F41), cepa P10 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F18ab), cepa P5 ≥ 1 PR; E. coli (adhesina F18ac), cepa P9 ≥ 1 PR; Toxoide β de C. perfringens tipo C ≥ 10 UI. Indicaciones y especies de destino: Porcino: cerdas y lechones. Para la inmunización activa de cerdas primíparas y multíparas y pasiva de los lechones para prevenir la colibacilosis causada por las cepas de E. coli enterotoxigénicas y enteropatogénicas que expresan las adhesinas F4ac, F5, F6, F18ac y F41, frente a la enfermedad de los edemas causada por la cepa de E. coli que expresa la adhesina F18ab y frente a la enteritis necrótica causada por C. perfringens tipo C. Para la inmunización activa de los lechones frente a la diarrea post-destete. Posología y via de administración: Vía intramuscular profunda en los músculos del cuello. Dosis: Cerdas primíparas y multíparas: 2 ml. Lechones: Primera dosis: 0,5 ml. Segunda dosis: 1 ml. Pauta de vacunación: Cerdas gestantes: Administrar una primera dosis 6 a 7 semanas antes del parto, y una segunda dosis 4 semanas antes del mismo. Revacunar en las gestaciones siguientes con una dosis única, 4 semanas antes del parto. Lechones: Administrar, a los diez días de edad, una primera dosis de 0,5 ml. En el momento del destete inyectar una segunda dosis de 1 ml. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas, a los adyuvantes o a algún exicipiente. Tiempo de espera: Cero días Titular: CZ Veterinaria, S.A. Reg. Nº: 3450 ESP
En gentamicina y neomicina se observa que aproximadamente un 50% de cepas son sensibles, así que la efectividad del tratamiento está comprometida, siendo necesario realizar también una prueba de sensibilidad antibiótica antes de instaurar un tratamiento.
En la Gráfica 3 se puede ver, por la distribución de las cepas en función de su resultado de CMI a neomicina y gentamicina, que existen dos poblaciones de cepas de E. coli con diferente sensibilidad:
Población claramente resistente (CMI neomicina > 96 μg/mL y CMI gentamicina > 32 μg/mL)
Población de cepas sensibles con unos resultados de CMI alejados del punto de corte.
GRÁFICA 3
Diagrama de frecuencias con los resultados de concentración mínima inhibitoria de neomicina (A) y gentamicina (B) de 210 cepas de E. coli. En gris oscuro se han marcado las concentraciones que se consideran resistentes, en gris claro las intermedias y en verde las sensibles.
La clindamicina se utiliza como indicador de la sensibilidad de la lincomicina, ambos pertenecientes a la familia de las lincosamidas.
La actividad antibacteriana de este grupo incluye patógenos digestivos, como Brachyspira hyodysenteriae. Tienen muy poca o ninguna actividad frente a la gran mayoría de los bacilos gram negativos aerobios como E. coli.
La lincomicina se puede utilizar en combinación con espectinomicina que sí que tiene actividad antibacteriana frente a E. coli, aunque los resultados muestran que hay un alto porcentaje de cepas resistentes a este antibiótico.
E. coli presenta resistencia intrínseca a los macrólidos como la tilosina y por eso el porcentaje de sensibilidad es del 0%.
Las familias de las cefalosporinas y quinolonas, cuyo uso se recomienda limitar según la categorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tienen moléculas cuya CMI50 es considerada sensible.
En el caso concreto de las fluoroquinolonas, enrofloxacino y marbofloxacino, de segunda y tercera generación, respectivamente, se han obtenido mejores resultados de sensibilidad para marbofloxacino, 55% de cepas sensibles, que para enrofloxacino, 22%.
En la Gráfica 4 se puede ver que la distribución de los resultados de CMI para ambos es muy similar, aunque se aprecia que el número de cepas resistentes es mayor para enrofloxacino y que también hay poblaciones resistentes a marbofloxacino, así que es necesario mantener las recomendaciones de limitar su uso por ser una familia crítica para medicina humana.
GRÁFICA 4
Diagrama de frecuencias con los resultados de concentración mínima inhibitoria de marbofloxacino (A) y enrofloxacino (B) de 210 cepas de E. coli. En gris oscuro se han marcado las concentraciones que se consideran resistentes, en gris claro las intermedias y en verde las sensibles.
No existe una definición universal para el término “multirresistencia antibiótica”, pero la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) la define como:
“La ausencia de sensibilidad a al menos un antibiótico de tres o más familias consideradas de utilidad para el tratamiento de las infecciones producidas por la especie o especies bacterianas consideradas”.
Estas bacterias requieren un seguimiento para evaluar la evolución y el grado de transmisión del material genético que les otorga la resistencia, teniendo en cuenta también la gravedad de las infecciones que provocan y qué opciones terapéuticas quedan.
Para valorar la multirresistencia en las cepas de E. coli de este estudio se eligieron las familias de antibióticos:
Aminopenicilinas
Aminoglucósidos
Quinolonas
Cefalosporinas
Sulfamidas
Aminopenicilinas con inhibidores de betalactamasas
Nuevos Avances en Nutrición y Alimentación Porcina. Bases científicas y alimentación práctica en la Península Ibérica. A. Balfagón y E. Jimenez-Moreno. 2016
Por qué necesitamos reemplazar el óxido de Zinc para combatir la diarrea post-destete. www.ew-nutrition.com . 2021
Antes de instaurar un tratamiento es recomendable realizar pruebas de sensibilidad antibiótica para asegurar la efectividad del mismo y evitar el aumento de resistencias pero, en base a los resultados expuestos en este estudio, los tratamientos que tienen más posibilidades de funcionar son:
De la categoría D, la combinación trimetoprima-sulfametoxazol.
De la categoría C, tendríamos varias opciones como apramicina, paromomicina, neomicina y gentamicina.
Como última opción, dentro de la categoría B, cefquinoma, ceftiofur y marbofloxacino.
El que mejores resultados presenta es el sulfato de colistina, pero al ser un antibiótico crítico en medicina humana su uso está restringido para asegurar que siga siendo efectivo.
Estos resultados nos muestran que la situación es complicada y que las opciones de tratamiento son cada vez más limitadas, pero disponemos de herramientas para intentar frenarla. Realizando pruebas de sensibilidad antibiótica y llevando un histórico de los resultados, podemos instaurar los tratamientos más idóneos en cada situación.
Es necesario seguir recogiendo resultados de sensibilidad antibiótica e ir evaluando si la situación en las granjas de la Península Ibérica se mantiene estable o si se observa un cambio significativo de la sensibilidad con el tiempo, para poder tomar medidas con antelación que frenen la difusión de las resistencias antibióticas.
Cercenado E, Rafael C. Métodos microbiológicos para la vigilancia del estado de portador de bacterias multirresistentes. SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) [Internet]. Bou G, Chaves F, Oliver A, Oteo J, editores. 2015. Disponible en:https://www.seimc.org/ contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia55.pdf
Lorenzo, Moreno, Leza, Lizasoain, 2013. Velázquez. Manual de farmacología básica y clínica. Panamericana, Madrid. ISBN: 978-84-9835437-9.
Schwarz S., Cavaco L.M., Shen J., 2018. Antimicrobial resistance in bacteria from livestock and companion animals, ASM Press. Whasington DC. ISBN: 9784555819798
Giguère, Prescott, Dowling, 2015. Antimicrobial therapy in veterinary medicine, John Wiley and Sons, 5th-Ed. Iowa. ISBN:97-1-118-67516-8
EL 88% DE LAS CEPAS EVALUADAS FUERON CONSIDERADAS, SEGÚN ESTOS CRITERIOS, COMO MULTIRRESISTENTES
n general, la gripe es una enfermedad importante en la salud pública, con una alta morbilidad y costes sanitarios. Una pandemia de gripe se produce cuando aparece un nuevo virus gripal frente al cual la población tiene escasa o nula inmunidad y se disemina por todo el mundo.
 Susana Mesonero One Health Project Manager
Susana Mesonero One Health Project Manager
En el año 2009 tuvo lugar la primera pandemia del siglo XXI producida por el virus de la gripe A (H1N1). Y desde principios del siglo XX se han producido 4 pandemias de gripe.
Al episodio de 1918 se le conoció como gripe española, no porque se pensase que se hubiera originado aquí, sino debido a una serie de hechos que coincidieron en el tiempo. Esta pandemia mató más personas que la primera guerra mundial, estimándose que el número de muertos ascendió a 50 millones.
Hasta entonces la gripe no se consideraba una enfermedad alarmante, debido a su baja tasa de mortalidad (los fallecidos solían ser personas con el sistema inmune debilitado o poco desarrollado).
Los científicos tienen varias hipótesis de por qué esta pandemia fue tan letal. Por un lado, porque el virus se combinaba a menudo con una infección bacteriana, lo que produjo un tipo mortal de neumonía, y por otro, porque era capaz de causar en sus hospedadores una inflamación exacerbada que provocaba la asfixia de sus víctimas.
La gripe porcina se describió por primera vez en EE. UU. en el otoño de 1918, coincidiendo con la segunda ola de esta pandemia producida por el virus H1N1.
Años después se confirmó que el virus de la gripe A implicado, tanto en la enfermedad humana como en la del cerdo, era el mismo.
Por otro lado, el virus H1N1 pandémico del 2009 (pdm09), mencionado anteriormente, y que causó la primera pandemia de este siglo, derivó de varios virus circulantes del ganado porcino.
Hoy en día lo sabemos ya que, mediante el análisis filogenético, se ha reconstruido su proceso de reordenamiento genómico y se ha comprobado que cada segmento de ARN se correspondía a un linaje circulante entre la población porcina, al menos 10 años antes de que se produjera la emergencia de este virus en el hombre.
Históricamente se ha creído que los cerdos son huéspedes intermediarios o “recipientes de mezcla” de los virus de la influenza debido a su susceptibilidad a la infección por virus de la influenza A, tanto de origen humano como aviar, y a su capacidad de generar reorganizaciones de este virus.
Como sabemos, la transmisión zoonótica continuada de la gripe aumenta la probabilidad de que un nuevo virus de influenza A en cerdos sea capaz de causar la próxima pandemia.

Debido a que las actuales estrategias de mitigación en animales son insuficientes para prevenir la zoonosis del virus de la influenza A, un reciente estudio, llevado a cabo por Lorbach y cols, 2021, evaluaron la diseminación de la influenza A en cerdos de 6 meses de edad vacunados con diferentes tipos de vacunas (vacuna viva y/o muerta) y no vacunados después del desafío con este virus.
También evaluaron la transmisión posterior al exponer hurones libres de infección a cerdos, simulando tipos de contactos que pueden tener lugar en los humanos que interaccionan con los animales en el campo.
Los resultados en los grupos vacunados con vacuna viva o muerta exhibieron una reducción de casi 100 veces los títulos a nivel nasal en su pico máximo.
El muestreo del aire durante el periodo posterior al desafío reveló una disminución en la acumulación del virus de la gripe en el aire de las salas de estudio de los grupos vacunados en comparación con la sala de estudio de los no vacunados.
También los hurones expuestos a cerdos vacunados tenían títulos de virus acumulados más bajos en las muestras de lavado nasal, y experimentaron signos clínicos reducidos durante la infección.
Por tanto, este estudio concluyó que sus hallazgos apoyaban la implementación de la vacuna frente a la influenza en cerdos antes de llevarlos a una feria ganadera con el objetivo de reducir así el riesgo a nivel de la salud pública que representan estas exhibiciones ¿Pero lo podemos hacer extensible a las granjas de porcino?
Un estudio llevado a cabo en Francia y escrito por Chastagner y cols, 2018 reportó la transmisión bidireccional de humanos a cerdos del virus estacional influenza A (H1N1) pdm09 en una granja de porcino.
En este estudio se describe cómo un veterinario enfermó poco después de la toma de muestras de hisopos nasales de cerdas que presentaban un síndrome de tipo respiratorio en una granja en Francia donde las cerdas no estaban vacunadas frente al virus de la gripe.
Los datos epidemiológicos y los análisis genéticos revelaron la transmisión consecutiva de humano a porcino y de porcino a humano del virus de influenza A (H1N1) pdm09, que tuvo lugar a pesar de algunas medidas de bioseguridad (duchas…) insuficientes para controlar la entrada de este agente en las granjas.
Este estudio concluye que la aparición de nuevos virus de influenza A que amenazan la salud, tanto de los humanos como de los cerdos, pueden verse facilitados por virus que son capaces de cruzar la barrera entre especies.
Además, enfatiza la importancia de implementar medidas de bioseguridad apropiadas en las granjas de porcino para prevenir la transmisión del virus entre especies, respaldando la perspectiva One Health de proporcionar a los trabajadores de la industria porcina la vacunación anual contra la influenza estacional.
Se cree que esta práctica puede minimizar el riesgo de que los trabajadores contraigan infecciones por el virus H1N1 pdm de los cerdos y que a su vez los trabajadores transmitan el virus de influenza A de humanos a los cerdos. ¿Pero qué hubiese ocurrido si en esta granja los cerdos estuvieran vacunados frente a la gripe?
En un estudio presentado en la AASV de Li y cols, 2021 y que versa sobre los efectos de los protocolos de vacunación frente a influenza A y su diversidad genética en cerdos desafiados frente al virus de la influenza A, se enfatiza que para que tengan lugar las reorganizaciones genéticas es necesario que más de un virus de influenza A infecte la célula huésped.
Desafortunadamente, esta circunstancia se da con frecuencia en la población porcina en EE.UU.. De hecho, hay estudios previos que han detectado que en el 96% de las granjas muestreadas frente a gripe circulaba más de una cepa simultáneamente.
Por otro lado, en un estudio realizado en España por Simón Grifé y cols, 2011 se demostró que el 40% de los cerdos estudiados eran seropositivos frente a más de un subtipo.
No es de extrañar que tenga lugar el fenómeno de las coinfecciones en las granjas de porcino de manera habitual. En este estudio de Li y cols, 2021 se evaluó la capacidad de reorganización de los virus de influenza A en cerdos vacunados y no vacunados siguiendo un modelo de desafío con 2 cepas diferentes de dicho virus.

Los cerdos se vacunaron con vacunas atenuadas, inactivadas y autovacunas. En este estudio, pese al pequeño número de muestras analizadas, se demostró que, en un corto período de tiempo (seis días después del desafío con 2 cepas del virus de la influenza A), se habían producido múltiples reordenamientos con varios genotipos diferentes.
Además, si bien no todos los grupos vacunados pudieron demostrar una reducción estadística en la proporción de reordenamientos, ambos grupos vacunados y revacunados tuvieron una cantidad reducida de reordenamientos, lo que sugiere que la vacunación adecuada de los cerdos puede ayudar a reducir el reordenamiento en los cerdos infectados con más de una cepa del virus de la influenza A.
Al hilo de lo que estamos comentado, López y cols, 2021 presentaron un estudio en la AASV sobre la detección del virus de la influenza A en trabajadores de granjas de cerdos.
El objetivo de este estudio fue implementar un sistema de encuestas en las granjas de cerdos para evaluar el interfaz trabajador de granja-cerdo y cuantificar las veces que los trabajadores eran positivos al virus de la influenza.
Para ello se analizaron 7 granjas comerciales de cerdos con un tamaño medio de 4.000 cerdas localizadas en el medio oeste de EE.UU. con un histórico de brotes de influenza.
De todas las granjas analizadas, 64 trabajadores fueron seleccionados para el estudio, y para ello se tomaron hisopos nasales antes de entrar en la granja y al final de la jornada laboral durante 8 semanas. Además, se tomaron la temperatura corporal y rellenaron un cuestionario indicando si sentían algún síntoma compatible con la enfermedad causada por el virus de la gripe.
Además, los cerdos antes del destete también fueron muestreados, tomando 30 hisopos nasales 3 veces durante el estudio.
El resultado fue que 33 de los 64 trabajadores analizados positivizaron al virus de la gripe en algún momento durante el estudio y los lechones de un total de 5/7 granjas fueron positivos durante las 3 tomas de muestras que se realizaron.
Del total de 58 muestras positivas analizadas, el 65,6% pertenecían a muestras tomadas al final de la jornada laboral.
Estos resultados muestran evidencias de que los trabajadores de granjas de porcino se pueden positivizar al virus de la influenza al final de su jornada laboral, indicando que probablemente se encuentren expuestos a este virus a lo largo de dicha jornada.
ESTUDIO 5 - RIESGO DE ZOONOSIS
Para finalizar, en una revisión realizada por Borkenhagen y cols, 2019 encontraron que el riesgo de infección zoonótica del virus de la influenza A en humanos parecía mucho mayor para los virus porcinos, enfatizando que, desde un enfoque One Health, se necesitaba monitorizar a los cerdos, los ambientes de producción y a los trabajadores que están en contacto con los cerdos.

Además, creían también que los equipos de gestión de las granjas de porcino y sus trabajadores en todo el mundo necesitaban un entrenamiento en bioseguridad.
Por otro lado, también veían necesario brindar diagnósticos rápidos y precisos en las granjas de cerdos de modo que la industria porcina pudiese beneficiarse de una alerta temprana en el caso de que se detectase un nuevo virus de influenza A.
En base a los estudios que hemos mencionado en este artículo de Lorbach, Chastagner, Li y López parece que la vacunación de animales y personas podría ser una herramienta útil para disminuir la transmisión del virus de influenza A entre humanos y cerdos y viceversa y limitar así sus reorganizaciones.

En base a esto último que mencionamos es posible que se llevase a cabo una disminución en la velocidad de los procesos de generación de nuevos virus que pudiesen sobrepasar la barrera inmunitaria y generar la próxima pandemia de gripe.
Por todo ello, sería importante aplicar un enfoque One Health con esta enfermedad.






Eduardo Laguna1*,



Saúl Jiménez-Ruiz1,2 , Pelayo Acevedo1, Ignacio García-Bocanegra2,3 , María A. Risalde3,4 , David Cano -Terriza2,3 , Débora Jiménez-Martín2 , Vidal Montoro1, Mario SebastiánPardo1 y Joaquín Vicente1
1Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (UCLM-CSIC-JCCM), Ciudad Real

2Departamento de Sanidad Animal, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades

Emergentes ENZOEM, Universidad de Córdoba
3CIBERINFEC, ISCIII - CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III
4Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología, Grupo de Investigación GISAZ, UIC Zoonosis y Enfermedades Emergentes
ENZOEM, Universidad de Córdoba
*Eduardo.Laguna@uclm.es


LLa existencia de reservorios no controlados sanitariamente, como los ungulados silvestres (jabalíes y ciervos, entre otros), limita el éxito de los programas de erradicación de enfermedades en el ganado. Esta situación se está agravando en las últimas décadas por el incremento, tanto en abundancia como en distribución, que están experimentando los ungulados silvestres en toda Europa, lo que ha favorecido su solapamiento con zonas de producción ganadera. En este contexto, resulta necesario trabajar a nivel de explotación para diseñar medidas que eviten el solapamiento espacio-tem poral entre ganado y fauna silvestre, especialmente en áreas de producción extensiva. Estas medidas (bioseguridad) pretenden segregar las diferentes especies, limitando las posibilidades de interacción entre ellas y, con ello, reducir el riesgo para la transmisión de enfermedades multi-hos pedador o compartidas (p. ej., Tuberculosis (TB) o Peste Porcina Africana (PPA)).

La bioseguridad frente a la fauna silvestre, entendida como el conjunto de barreras y acciones destinadas a reducir los riesgos de interacción en la interfaz doméstico-silvestre, resulta una herramienta esencial para el control de este tipo de enfermedades.
Las medidas preventivas deben ir dirigidas a reducir o evitar los contactos de todo tipo entre el ganado y el reservorio silvestre, a menudo mediados por la contaminación ambiental.
Recientemente se han descrito protocolos de bioseguridad detallados, específicos y sistemáticos, aplicables a los sistemas de producción bovina y porcina en extensivo.
Estos protocolos evalúan de una forma reglada la bioseguridad frente a la fauna silvestre en las explotaciones y son la base para diseñar e implementar las acciones más indicadas en cada caso (desde el punto de vista técnico, científico y práctico).
Su aplicación conlleva la reducción de las interacciones entre fauna silvestre y ganado y, por tanto, la prevención de la transmisión de enfermedades compartidas (Barasona et al., 2015; Martínez-Guijosa et al., 2021; Jiménez-Ruiz et al., 2022).
En la actualidad, la bioseguridad tiene una importancia capital en el ganado porcino. Esto se ve reflejado en su incorporación al marco normativo comunitario en materia de sanidad animal (Reglamento 2016/429) y, a nivel nacional, por el desarrollo de un plan estratégico de bioseguridad para el sector (MAPA 2022)

LA BIOSEGURIDAD, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR EXCELENCIA, DEBE CONSIDERARSE SIEMPRE COMO UNA INVERSIÓN DE MEJORA NECESARIA A TODOS LOS NIVELES, Y NO COMO UN GASTO IMPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN
El objetivo principal de un programa de bioseguridad es proveer de asesoramiento técnico al personal de las explotaciones para mitigar los riesgos de aparición de enfermedades transmisibles, mediante el diseño e implementación de un programa personalizado de acciones específicas de bioseguridad en cada ganadería.
En la edición de septiembre 2022 de la revista porciNews abordamos las claves y las distintas fases del protocolo de trabajo para la correcta ejecución de un programa de bioseguridad en explotaciones porcinas extensivas (Laguna et al., 2022).

Leer Artículo “Auditorias de bioseguridad en explotaciones porcinas extensivas para reducir el riesgo de interacción con fauna silvestre”
En este artículo, expondremos de forma detallada los distintos pasos a seguir en una auditoría de bioseguridad, aportando un protocolo sistemático de trabajo y una guía práctica para los profesionales del sector.
Como material suplementario, se proporcionan las plantillas empleadas en las auditorías de bioseguridad:

Descargar
Descargar
FICHA DE PUNTOS DE RIESGO


Descargar
A modo de ejemplo, se proporciona también un Informe de Bioseguridad, cumplimentado a partir de la información obtenida en una auditoría de campo.
DESCARGAR EJEMPLO DE INFORME DE BIOSEGURIDAD
La producción del porcino en sistemas extensivos supone una proporción muy baja con respecto a la producción porcina total en la Unión Europea. Sin embargo, España es la excepción más relevante.
Este tipo de sistema, centrado en la cría del cerdo ibérico y sus cruces, llega a representar el 10% de la producción porcina nacional.
En la producción del cerdo ibérico pueden diferenciarse tres fases (Rodríguez-Estévez et al., 2016):
Fase que transcurre desde el nacimiento del lechón hasta el destete:
El periodo de lactancia abarca hasta las 6-8 semanas de edad (10-16 kg).
El periodo de cría dura, aproximadamente, hasta los 90 días (23 kg).
Las instalaciones incluyen desde sistemas más intensivos (naves de cría modernas similares a las utilizadas en la producción del cerdo blanco) hasta sistemas más extensivos (tipo camping).
En la actualidad, los sistemas más intensivos están adquiriendo un mayor protagonismo frente a los más extensivos.
Etapa de engorde o acondicionamiento de los cerdos hacia la fase final de su ciclo de producción que abarca el periodo comprendido entre los 3 meses (23 kg) y los 8-10 meses de edad (110 kg).
En sistemas intensivos, esta fase se lleva a cabo en instalaciones cerradas y los cerdos se alimentan a base de piensos compuestos.
En los sistemas extensivos, los cerdos se engordan igualmente con pienso, pero, habitualmente disponen de parcelas exteriores anexas a las instalaciones, lo que permite una transición progresiva al cebo en campo al incluir algunos recursos naturales en su alimentación (pasto de primavera).
Fase final del ciclo del porcino ibérico en el que el tipo de sistema de cebo determina la calidad del producto final.
Los cerdos entran con un peso de entorno a 110 kg y alcanzan los 160-185 kg, teniendo esta fase una duración variable de 4-6 meses:
Cebo en intensivo: animales estabulados alimentados a base de pienso hasta alcanzar el peso adecuado.

Cebo en extensivo: animales recluidos en parcelas exteriores donde pueden ejercitarse y alimentarse a base de pienso y algunos recursos naturales hasta alcanzar el peso adecuado. Este sistema redunda en una mejor calidad que el cebo intensivo.
Cebo en montanera: se realiza al aire libre y/o en total libertad de modo que los cerdos aprovechan los recursos naturales proporcionados por la dehesa (pastoreo y bellota, entre otros). Este sistema de cebado garantiza el mayor nivel de bienestar para los animales y confiere la máxima calidad a los productos finales. En ocasiones, algunos animales tienen una segunda montanera, lo que implica un mayor riesgo de contacto con otras especies y, por ende, mayor riesgo de exposición a enfermedades compartidas.
Antes de visitar una explotación porcina extensiva, es fundamental obtener determinada información general. Estos datos se recopilan a través de entrevistas telefónicas con los ganaderos y/o se pueden solicitar a las Autoridades Veterinarias o las Administraciones responsables.
Se obtienen datos sobre la localización y el tamaño de la explotación, su parcelación, el número de especies presentes, el censo ganadero y número de lotes, junto al historial sanitario y de movimientos de animales de los últimos años.
Resulta especialmente interesante conseguir información sobre las explotaciones colindantes (tipo de aprovechamiento del territorio, presencia de especies ganaderas y/o ungulados silvestres, así como la existencia de posibles problemas sanitarios).
Los objetivos de esta fase son:
1 2
Comprender el manejo del ganado y de la fauna silvestre.
Caracterizar la explotación y su entorno mediante la cumplimentación de una encuesta epidemiológica in situ, realizada al personal técnico responsable de la explotación.
En este primer paso es esencial preparar la cartografía de explotación que consiste en generar un mapa con el perímetro de la explotación objeto de estudio y que será la base para realizar las entrevistas y anotar los elementos relevantes de la ganadería y los riesgos potenciales de interacción entre ganado y fauna a nivel espacial.
El visor del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) es una aplicación gratuita del Gobierno de España que permite identificar geográficamente cada una de las parcelas de la explotación y generar estos mapas.
ACCEDER AL SIGPAC
LA FASE DE CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN IN SITU RESULTA ESENCIAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN POSTERIOR DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD
El tiempo estimado en la cumplimentación de la encuesta oscila entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las características de la explotación y el número de especies ganaderas presentes.
A continuación, se detallan los apartados de la encuesta:
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
Se solicitan datos generales de la explotación: nombre de la ganadería, código REGA, municipio (ubicación), OCA/ADSG, contacto del entrevistado y del veterinario responsable de la explotación, así como el número y cargo de los empleados de la explotación.
Se realiza una caracterización en profundidad de la explotación y del manejo del ganado.
Se obtiene información sobre la superficie de la explotación, la superficie que es aprovechada por el ganado (habitualmente mediante pastoreo), y las principales coberturas del suelo (% forestal, % de pastos, % adehesado).
Se solicita una descripción detallada de las distintas fases de producción presentes en la explotación (p. ej., porcino en fase de recría/ aprimalamiento vs. porcino en montanera) y el manejo en cada una de ellas:
El tipo de alimento y la forma en que se alimenta y abreva el ganado.
El manejo general del pastoreo y las parcelas utilizadas por el ganado en cada una de sus fases de producción y manejo rotacional de las mismas.
Estos aspectos son determinantes para conocer la posibilidad de que se establezcan interacciones entre el ganado y la fauna silvestre, o entre las diferentes especies ganaderas presentes en la ganadería.

Se solicita información sobre las especies ganaderas presentes en la explotación. Para cada especie se solicita:
Número de cabezas
Número de lotes (unidades de manejo)
Razas
Origen (procedencia de los animales)
Tipo de alimentación y lugar de almacenamiento
Historial sanitario
Gestión de los cadáveres (retirada oficial, muladar, etc. y su ubicación)
Temporalidad del número de bajas
Se solicita información espacial y temporal sobre el manejo del ganado en la explotación (movimiento de lotes entre parcelas).
Desde un punto de vista epidemiológico, resulta muy interesante conocer si existe aprovechamiento de las mismas parcelas por distintas especies (p. ej., uso combinado de una parcela para pastoreo bovino y porcino en montanera) o si existe aprovechamiento cinegético.
Esta información es clave para la identificación de potenciales puntos de riesgo en el espacio y en el tiempo.
Una vez caracterizado el manejo del ganado, hay que comprender la gestión, diversidad, distribución, abundancia, comportamiento y usos de los elementos ganaderos por parte de la fauna silvestre, principalmente los ungulados.

En primer lugar, se obtiene información general sobre la actividad cinegética:
Tipo de acotado cinegético en el que se encuentra la explotación (caza menor o mayor)
Número de acotados cinegéticos colindantes
Perímetro de la ganadería limitante con acotados de caza mayor Bolsas de caza (número de jabalíes y ciervos abatidos por temporada)
Historial sanitario de las especies silvestres
La información oficial sobre las bolsas de caza se puede obtener contactando con la autoridad autonómica competente en materia de caza y pesca, mientras que el historial sanitario se puede obtener contactando con los Servicios Veterinarios Oficiales.
A modo de indicador, se solicita información sobre la frecuencia de avistamientos de fauna silvestre, así como de las zonas más querenciosas dentro y fuera de la explotación.
Finalmente, se solicita información detallada sobre la práctica de suplementación de alimento para la fauna silvestre y, si existe, el tipo de alimento, cantidad, frecuencia, forma y lugar de dispensación.
En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de la caracterización de una explotación a partir de la información recopilada en la encuesta epidemiológica.
Sistema de explotación PORCINO Aprimalamiento + Montanera
Raza
Cabezas
Lotes
Alimentación
Historial sanitario
Sistema de explotación BOVINO
Cruzado (Ibérico x Duroc 50%)
Aprimalamiento: 350
Montanera: 160
Aprimalamiento: 1
Montanera: 1
Aprimalamiento: harina comercial en el suelo en patio hormigonado a primera hora del día
Montanera: bellota y pienso granulado en el suelo en la parcela que esté aprovechando el ganado
Frente a TB: estudio serológico (ELISA)
Aprimalamiento: NEGATIVO
Entrada Montanera: NEGATIVO
Fin Montanera (matadero): NEGATIVO
Extensivo permanente
Razas Cruzado (Retinto x Limousine)
Cabezas 140
Lotes
Alimentación
Novillas: 30; Madres y terneros: 110
Comercial (taco/paja/harina) + Ambiental
Historial sanitario POSITIVO a TB: intermitente desde el año 2012, acumulando 24 animales positivos en los últimos 5 años
Sistema de explotación OVINO Extensivo permanente
Raza Merino
Cabezas 600
Lotes
Paridera: 100
Resto: 500
Alimentación Comercial (pienso/paja) + Ambiental
Historial sanitario Desconocido
Sistema de explotación CAPRINO No existe presencia
OTRAS especies domésticas 5 perros, 3 equinos y aves de corral: 10-12 gallinas
Gestión CINEGÉTICA Coto de caza MAYOR
Perímetro lindante cotos caza mayor 100%
Bolsa de caza mayor 30 jabalíes y 70 ciervos por temporada
Alimentación SÍ (alfalfa, maíz, cebada): en comederos selectivos para jabalí y bandejas elevadas para ciervo. Adicionalmente se utiliza un corrector vitamínico y mineral granulado
Historial sanitario Historial de decomisos veterinarios por presencia de LESIONES COMPATIBLES CON TB, tanto en jabalí como en ciervo
TABLA 1
Una vez caracterizada la explotación y plasmada toda esta información en el mapa, se georreferencian todos los potenciales puntos de riesgo presentes en la explotación identifican en el mapa cartográfico con una aproximación “de fuera hacia dentro”:

Explotaciones vecinas/colindantes: se obtendrá información sobre el tipo de acotado cinegético, tipo de aprovechamiento ganadero y posibles problemas sanitarios.
Identificación de cada una de las parcelas/unidades de gestión ganaderas en las que se divide la explotación, incluyendo la descripción del tipo y estado del vallado, del principal aprovechamiento de cada parcela y del manejo del ganado. Para ello, se utilizará la FICHA DE CERRAMIENTOS.
Dentro de cada una de las parcelas, se identifican los puntos de riesgo de interacción interespecífica, abordando todos los posibles factores de riesgo como agua, alimento, suplementación mineral, instalaciones de la explotación (p. ej., almacenamiento de alimento), gestión de residuos (p. ej., ubicación fosa de cadáveres, contenedores, muladar, etc.). Para ello, se utilizará la FICHA DE PUNTOS DE RIESGO en la que se aportará una descripción del riesgo y la ubicación de este.

En la Imagen 1, a modo de ejemplo, se muestra la caracterización digitalizada del mapa cartográfico de una explotación a partir de la información recopilada en las fases previas.
Esta explotación colinda con 5 explotaciones ganaderas con un aprovechamiento mixto entre ganadería y actividad cinegética.
Mapa cartográfico con la caracterización de la explotación. Los códigos C1, C2… C10, representan las distintas parcelas georreferenciadas (Fuente: TB-PORCEX)
En la explotación se describieron 10 parcelas, 7 de ellas con un aprovechamiento principal del ganado y las otras 3 con un mayor aprovechamiento cinegético
(Tabla 2)
La mayoría de las parcelas y el vallado perimetral presentaron un vallado ganadero tradicional, siendo exclusiva la presencia del vallado cinegético en el límite suroeste, con previsión de ampliarlo al límite noreste y dentro de la explotación para separar la zona de monte de la de dehesa. En total se identificaron 17 puntos de riesgo, la mayoría de ellos asociados a puntos de agua.
PARCELA USO DEL TERRITORIO OBSERVACIONES
C1 Cinegético > Ganadero: monte Comparte charca con C5
C2 Cinegético > Ganadero: monte El huerto no es de la propiedad
C3 Cinegético > Ganadero: monte Vallado cinegético en el norte
C4 Ganadero: Instalaciones de recría porcina Perímetro reforzado
C5 Ganadero: Dehesa Comparte charca con C1
C6 Ganadero: Dehesa No tiene agua si el arroyo está seco
C7 Ganadero: Instalaciones para época de partos en rumiantes (ovino > bovino) -
C8 Ganadero: Dehesa -
C9 Ganadero: Dehesa (recría de bovino) Sin agua cuando X7 se seca
C10 Ganadero > cinegético: monte-dehesa Sin punto de agua
SILVESTRE EN CAMPO

Aprovechando la visita a la ganadería para cumplimentar la encuesta epidemiológica, se deben los puntos de riesgo identificados, acompañados por el personal técnico de la explotación (ganadero y/o veterinario). De esta forma se realiza una caracterización completa y una estimación cuantitativa del nivel de riesgo de interacción sobre el terreno.
En cada uno de estos puntos es fundamental describir, evaluar, geolocalizar y fotografiar el punto de riesgo, anotando toda esta información en la ficha auxiliar de puntos de riesgo.
TABLA 2 Parcelación en la que se utilizan los mismos identificadores que en el mapa.EL USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) RESULTA DE GRAN AYUDA PARA FACILITAR LA GESTIÓN,
Cada punto recibirá una valoración numérica de 1 (riesgo bajo) a 5 (riesgo muy elevado) según los criterios de riesgo descritos en la Tabla 3. Para ello, los siguientes aspectos son fundamentales:
El grado de protección (vallados) del punto frente al ganado doméstico y la fauna silvestre.
La presencia y frecuencia de indicios (huellas, excrementos, rastros, etc.) de fauna silvestre.
La naturaleza del riesgo. Por ejemplo, si se trata de un punto de agua (como una charca) o un punto de suplementación mineral (como una piedra de sal) que puedan suponer una mayor agregación de animales.
Las dimensiones o concentración del riesgo. Por ejemplo, no supondrá el mismo riesgo una charca con una superficie disponible y accesible de 3 m que una balsa de 50 m de diámetro.
La Imagen 2 muestra un punto de riesgo en el momento de la visita. Concretamente, la charca permanente X1 reflejada en la Imagen 1. Este era el único punto de agua disponible en esa parcela y, además, el punto es compartido por las especies presentes en la parcela colindante.

En la visita se observó un gran número de indicios de fauna silvestre tanto en el perímetro de la charca como en sus inmediaciones.
Además, esta parcela contaba con dos puntos de suplementación de alimento para jabalí. Por todo ello, y siguiendo el sistema de valoración del riesgo de interacción descrito en la Tabla 3, el riesgo de este punto tanto para el cerdo en montanera como para el bovino sería máximo.
En este caso, el riesgo para los cerdos en aprimalamiento (recría) resultó nulo, ya que los animales nunca accedían a esta parcela en esta fase de producción y sus instalaciones se encontraban muy alejadas de la misma.
Sistema de valoración del riesgo de interacción entre especies domésticas y silvestres en puntos fijos localizados en explotaciones porcinas extensivas. La valoración 0 se reserva para aquellos puntos inaccesibles al ganado, como por ejemplo una vivienda.
IMAGEN 2
Permanente.
Nº 6 | Octubre 2022 BIOSEGURIDAD Guía para la aplicación de protocolos de bioseguridad en explotaciones porcinas extensivas 90
ID TIPO DESCRIPCIÓN Riesgo primales Riesgo montanera Riesgo bovino X1 Charca
0
 TABLA 3
TABLA 3
EJEMPLOS DE PUNTOS DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LAS AUDITORÍAS DE BIOSEGURIDAD
B2 Bebedero pileta de obra
IMAGEN 3
Bebedero parcela compartida porcino/bovino. Abundantes indicios de fauna silvestre.
Pequeña fuga de agua y presencia de barro en la periferia.


Ejemplo de punto de riesgo identificado en un bebedero en una parcela compartida de porcino y bovino.
Charca con múltiples bañas de jabalí
IMAGEN 5
Charca de 5 metros de diámetro. Abundantes indicios de fauna silvestre (rascaderos con pelo, bañas, etc.). Gran superficie embarrada. 5
Ejemplo de punto de riesgo identificado en una charca con abundantes indicios de fauna silvestre.

B3 Bebedero pileta de obra
IMAGEN 4
Parcela aprovechamiento exclusivo porcino.
Sin indicios de fauna silvestre y parcela más alejada de la zona de mayor querencia para los silvestre.
Superficie hormigonada evita encharcamientos.
Ejemplo de punto de riesgo identificado en un bebedero en una parcela de uso exclusivo para porcino.
Pantano permanente de 40 metros de diámetro Sin indicios de fauna silvestre Gran superficie accesible

IMAGEN 6
Ejemplo de punto de riesgo identificado en un pantano sin indicios de fauna silvestre.
 ID TIPO DESCRIPCIÓN RIESGO
ID TIPO DESCRIPCIÓN RIESGO
Una vez identificados y valorados los distintos puntos de riesgo, hay que establecer medidas concretas para minimizar el riesgo.
Para ello, se diseñan y priorizan diferentes estrategias (medidas o acciones) que nos permitan mitigar el riesgo identificado. Estas medidas deben ir acompañadas de una estimación de costes de ejecución.
Algunas consideraciones previas son:
Las medidas son específicas para cada punto de riesgo y situación, debiendo priorizar aquellas acciones que permitan minimizar el riesgo en mayor medida.
Si es posible, se deben ofrecer distintas alternativas para mitigar el riesgo identificado.
Se deben jerarquizar los riesgos, es decir, priorizar las actuaciones sobre aquellos riesgos de mayor puntuación.
La selección de las medidas de bioseguridad aplicables en una explotación depende principalmente de los siguientes factores:
Charca X1
Vallado permanente para impedir el acceso al ganado y sustitución del punto de agua por bebederos selectivos provistos de agua de sondeo
Nota: requiere la instalación por duplicado de los nuevos bebederos (tanto en parcela C1 como en parcela C5)
Vallado permanente para impedir el acceso al ganado y sustitución del punto de agua por bebederos selectivos provistos de agua de la propia charca.
Nota: el ganado se abrevaría con agua de peor calidad
Vallado permanente para impedir el acceso al bovino, pero con puerta de acceso temporal para el cerdo en montanera, e instalación de bebederos elevados para bovino.
Nota: mayor esfuerzo del ganadero para abrir y cerrar la puerta de acceso a la charca para el porcino en montanera
Vallado ganadero (50 x 50 m): 1.200€
Bebederos para bovino (180€ x 2): 360€
Bebederos para porcino (160€ x 2): 320€
Sondeo hasta bebederos:
bomba + tuberías + obra: 1.500€
Total: 3.380€
Vallado ganadero (50 x 50 m): 1.200€
Bebederos para bovino (180€ x 2): 360€
Bebederos para porcino (160€ x 2): 320€
Bomba de agua: 200€
Total: 2.080€
Vallado ganadero (50 x 50 m): 1.200€
Bebederos para bovino (180€ x 2): 360€
Bomba de agua: 200€
Total: 1.760€
La naturaleza de los agentes infecciosos o parasitarios y su capacidad de sobrevivir en el medio ambiente, lo que determinará las posibles vías de transmisión y contagio del ganado.
La especie o especies ganaderas implicadas y su manejo (p. ej., si hay un aprovechamiento mixto del territorio del porcino con ganado bovino).

Las características concretas de cada explotación, parcela o punto, y su manejo.
La ecología y las querencias de las especies silvestres (jabalíes y ciervos, entre otros).
En la Tabla 4, siguiendo con el mismo ejemplo, se exponen las tres medidas alternativas que se propusieron para mitigar el riesgo identificado en la charca permanente X1 y el coste de implementación de éstas (Imagen 2)
TABLA 4Si bien, las medidas propuestas deben ser específicas para cada punto de riesgo y explotación, hay una serie de medidas o recomendaciones generales que siempre se deben considerar:
Proveer al ganado de agua en condiciones higiénicas y evitar la presencia de barro persistente en las inmediaciones del punto de agua.
Aumentar el tamaño de los puntos de agua, incrementando la superficie y, por tanto, reduciendo la agregación potencial de individuos en estos puntos.
Segregar a las distintas especies utilizando bebederos selectivos adaptados para cada especie.
Impedir el acceso al punto de agua de la especie no objetivo mediante vallados efectivos y bien mantenidos a lo largo del tiempo.
Incrementar el número de puntos de agua para diluir el riesgo en los mismos puntos.
Impermeabilizar la zona de alimentación del ganado frente a fauna silvestre o utilizar instalaciones cerradas para ello.
Utilizar comederos selectivos para la especie ganadera de interés para evitar el acceso de otras especies domésticas y silvestres presentes en la ganadería.

Evitar la alimentación ad libitum, administrándola durante la mañana (fuera del pico de actividad de los ungulados silvestres), lo más dispersa posible y en la cantidad justa.
Evitar que distintas especies ganaderas compartan la misma parcela o implementar periodos de vacío sanitario durante el manejo rotacional de las parcelas que involucren a distintas especies ganadera o rebaños.
Evitar la suplementación de alimento a la fauna silvestre e incrementar la extracción de individuos.

Con toda la información recopilada hasta este punto, se elabora un informe de bioseguridad o plan de acción, que es específico e individualizado para cada explotación (Imagen 7, ver INFORME DE BIOSEGURIDAD). Este informe debe:
Sintetizar la información de la encuesta epidemiológica y la visita in situ en un apartado introductorio.
Enumerar, individualizar y clasificar los riesgos, tal y como se ha realizado durante la auditoría.
Incluir la propuesta de acciones priorizadas para mitigar el riesgo de contacto con la fauna en cada punto específico y aportar un presupuesto aproximado del coste de implementación de cada acción.
Incluir un anexo fotográfico que evidencie aquellos puntos de riesgo que requieren una actuación prioritaria.
Con el objetivo de alcanzar los mejores resultados y mantenerlos a lo largo del tiempo, el plan de bioseguridad debe mantenerse actualizado a través de revisiones periódicas.
Una vez que los planes de acción se han entregado a los ganaderos, transcurrido un año aproximadamente, las acciones propuestas se auditan de nuevo para evaluar la aceptación de los planes (qué acciones se han ejecutado y su coste) así como los resultados obtenidos (Tabla 5).
Las acciones propuestas en el plan de bioseguridad generarán resultados, con frecuencia, a medio-largo plazo, por lo que no hay que perder la paciencia. Además, debido a las características de estos planes, es posible adaptar las acciones o medidas preventivas propuestas a medida que se modifican los riesgos Únicamente con constancia y perseverancia será posible reducir el riesgo de contacto con la fauna silvestre y, por consiguiente, la aparición de enfermedades infecciosas o parasitarias en las explotaciones porcinas extensivas.
IMAGEN 7
Informe de bioseguridad. Se muestran los apartados de valoración de riesgos, propuesta de medidas y costes asociados. Fuente: ONEGEST
FASE 7. SEGUIMIENTO Y CONTINUO SOPORTE AL GANADEROVallado C4
Opción 1: sustituir el vallado ganadero perimetral por vallado cinegético impermeable a ungulados silvestres (jabalí y ciervo).


Opción 2: reforzar el vallado ganadero perimetral en la parte inferior para impermeabilizar frente a jabalí.
Opción 3: implementar un pastor eléctrico perimetral.
Coste estimado: 3.380€
Vallado (50 x 50m): 1.200€
Bebederos para bovino (180€ x 2):360€
Bebederos para porcino (160€ x 2): 320€
Sondeo hasta bebederos:
Charca X1
Opción 1: vallado permanente para impedir el acceso al ganado y sustitución del punto de agua por bebederos selectivos provistos de agua de sondeo.
bomba + tuberías + obra: 1.500€
Coste real: 2.600€
Vallado (50 x 50m): 1.000€
Bebederos para bovino (150€ x 2): 300€
Bebederos para porcino (150€ x 2): 300€
Sondeo hasta bebederos: bomba + tuberías + obra: 1.000€
TABLA 5
Opción 2: vallado permanente para impedir el acceso al ganado y sustitución del punto de agua por bebederos selectivos provistos de agua de la propia charca.
Opción 3: vallado permanente para impedir el acceso al bovino, pero con puerta de acceso temporal para el cerdo en montanera, e instalación de bebederos elevados para bovino.
Ejemplo de una hoja de actuación entregada al ganadero y cumplimentada en la segunda auditoría de bioseguridad.
La reducción de los riesgos de interacción en la interfaz ganadería extensiva-fauna silvestre es esencial para controlar la transmisión de enfermedades compartidas en estos ambientes. Sin embargo, hasta la fecha, los sistemas de producción porcina extensivos típicos del centro y sur-oeste de España carecían de protocolos detallados, específicos y sistemáticos para evaluar su bioseguridad frente a la fauna silvestre. En este artículo, se describe un protocolo sistemático para evaluar y mitigar los riesgos de interacción entre el cerdo doméstico y la fauna silvestre en explotaciones extensivas, fácilmente adaptable a otras regiones.
1 2 BIOSEGURIDAD
La bioseguridad es responsabilidad de todos, por lo que es fundamental y urge:
Transferir estos protocolos al sector porcino español, especialmente cuando hay amenazas sanitarias en el horizonte, como la Peste Porcina Africana.
Este protocolo tiene la capacidad de identificar, valorar y mitigar los riesgos de interacción del ganado porcino con las especies silvestres más relevantes, permitiendo crear planes de acción individualizados a nivel de explotación/punto específico de riesgo. Además, permite clasificar la prioridad de las acciones de mitigación de riesgos, optimizando recursos y reduciendo esfuerzo, y posteriormente, realizando un seguimiento.
Se requieren ciertos conocimientos para aplicar estándares y criterios de caracterización de los riesgos, dada la variedad de factores involucrados y la diversa información utilizada en su planificación.
La estandarización de la recogida de información, como base para los planes de bioseguridad específicos, es determinante para la toma de decisiones.
La incorporación de este protocolo a herramientas TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), mediante el desarrollo de una app práctica, reduciría el esfuerzo y permitiría estandarizar la recogida de datos, así como su posterior procesamiento, elaboración y distribución de informes.
AGRADECIMIENTOS
El protocolo se desarrolló en el marco de dos proyectos de investigación, “Evaluación de protocolos de bioseguridad y de la gestión de ungulados en la transmisión de enfermedades compartidas (ONEGEST) [AGL2016-76358-R]” y “Diseño, implantación y evaluación de programas sanitarios y de bioseguridad para la mitigación del riesgo de transmisión de la tuberculosis en el ganado porcino extensivo en Extremadura [UCTR180323]”, de las convocatorias del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad y de Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Empresarial de la Junta de Extremadura, respectivamente. Asimismo, supone una contribución a los proyectos: “PROYECTO INNOVADOR CONV-2020 SOBRE
SOBREABUNDANCIA: INNOVACIÓN EN BIOSEGURIDAD Y CONTROL DEL JABALÍ PARA PREVENIR LA PESTE PORCINA AFRICANA [GOPREVPA]” (financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciado con un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural); y “Diseño y evaluación de estrategias de lucha integradas para el control de enfermedades transmisibles en ganado porcino en sistemas silvopastoriles en Andalucía [PYC20 RE 056 UCO]” (financiado por la Junta de Andalucía). Además, queremos agradecer la colaboración e implicación de la red de ganaderos de Grupo Solano, ASAJA, y otros muchos ganaderos independientes que han permitido el desarrollo de este protocolo. Finalmente, agradecer la contribución de todo el equipo de trabajo, tanto del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC, Ciudad Real) como del Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis (GISAZ, Córdoba).
Barasona, J.A. (2015). Epidemiología y prevención en la interacción sanitaria entre ungulados domésticos y silvestres. Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha.
Jiménez-Ruiz, S., Laguna,
J., García-Bo-
Laguna, E., Jiménez-Ruiz, S., Acevedo, P., García-Bocanegra, I., Risalde, M.A., Cano-Terriza, D., … & Vicente, J. (2022). Auditorias de bioseguridad en explotaciones porcinas extensivas para reducir el riesgo de interacción con fauna silvestre. PorciNews septiembre.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (2022). Plan Estratégico de Bioseguridad en explotaciones porcinas. https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/ sanidad-animal-higiene-ganadera/planbsgenexpporcinas13_04_2015_tcm30-111887.pdf
Rodríguez-Estévez, V., Arce-Jiménez, C., & Sánchez-Rodríguez, M. (2016). Producción Animal e Higiene Veterinaria: Porcino y Aves de Puesta y Carne.
Martínez-Guijosa,
& Acevedo, P. (2022). Characterization and management of interaction risks between livestock and wild ungulates on outdoor pig farms in Spain. Porcine Health Management, 8(1), 1-14.
Martínez-Guijosa, J., Lima-Barbero, J. F., Acevedo, P., Cano-Terriza, D., Jiménez-Ruiz, S., Barasona, J. Á., ... & Vicente, J. (2021). Description and implementation of an On-farm Wildlife Risk Mitigation Protocol at the wildlife-livestock interface: Tuberculosis in Mediterranean environments. Preventive Veterinary Medicine, 191, 105346.
 E., Vicente,
canegra, I.,
J., Cano-Terriza, D., ...
E., Vicente,
canegra, I.,
J., Cano-Terriza, D., ...

1,2,3
Ingelvac CircoFLEX® suspensión inyectable para cerdos. Composición: Cada dosis de 1 ml de la vacuna inactivada contiene: Proteína ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2. PR* mínima 1,0; PR* máxima 3,75. *Potencia Relativa (test ELISA) por comparación con una vacuna de referencia. Adyuvante: Carbómero 1 mg. Especies de destino: Porcino. Indicaciones: Inmunización activa de cerdos a partir de 2 semanas frente al PCV2 para la reducción de la mortalidad, signos clínicos- incluyendo pérdida de peso- y lesiones en tejidos linfoides relacionadas con las enfermedades asociadas al PCV2 (PCVD). Además, la vacunación ha demostrado reducir la excreción nasal de PCV2, la carga viral en sangre y tejidos linfoides y la duración de la viremia. Inicio de la protección: 2 semanas tras la vacunación. Duración de la protección: al menos 17 semanas. Uso durante la gestación y la lactancia: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Reacciones adversas: Muy frecuentemente se produce hipertermia leve y transitoria el día de la vacunación. En muy raras ocasiones, pueden ocurrir reacciones anafilácticas que deberán tratarse sintomáticamente. Posología: Inyección única por vía intramuscular de una dosis (1 ml), independientemente del peso vivo. Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac Mycoflex (a razón de 1 ml de cada vacuna) y administrar en un punto de inyección en cerdos de a más de 3 semanas, pero no a cerdas gestantes o lactantes. Interacción con otros medicamentos: Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac MycoFLEX y administrar en un punto de inyección. Tiempo de espera: Cero días.
Conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz. Usar inmediatamente después de abierto. Nº autorización: EU/2/07/079/002-003.
Presentación: Frascos de 50 y 100 ml. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Descarga el PDF
l uso profiláctico de los antibióticos de forma masiva ya no es una opción viable en la producción porcina actual. La sociedad nos exige que los usemos racionalmente y de forma terapéutica por lo que tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera.

EM-ES-22-0100

¿Por qué usábamos estos compuestos de forma masiva? Son baratos y muy eficaces previniendo enfermedades.
El óxido de zinc ha desaparecido del panorama productivo y la reducción del uso de antibióticos ya es una realidad tangible.
Se nos plantean distintas alternativas, pero no todas tienen la misma eficiencia ni han demostrado las mismas capacidades. Repasemos una de las alternativas con más futuro y que vamos a incorporar obligatoriamente a nuestros programas de prevención: la vacunación.
¿UN NUEVO CAMINO?
La vacunación es una de las estrategias más eficaces y con más futuro, pero aún es una vía que tiene que desarrollarse, dado que todavía presenta notables carencias.
A continuación presentaremos una visión general de la vacunación, centrándonos después en la prevención de enfermedades colibacilares, por ser de las más importantes en el marco del complejo entérico.
UNO DE LOS COMPONENTES MÁS EFICACES DE LAS VACUNAS - UN BUEN DIAGNÓSTICO
UNO DE LOS COMPONENTES MÁS EFICACES DE LAS VACUNAS - UN BUEN DIAGNÓSTICO
Siempre que hablemos de vacunas, consideraremos que uno de los principales ingredientes que aseguran la eficacia de los biológicos es un diagnóstico correcto y completo.
La fiebre de la PCR: En la actualidad, parece que queramos explicarlo todo mediante la búsqueda de un determinado patógeno con la PCR. El problema es que, en ocasiones, el patógeno está pero no es el que produce la enfermedad o está en concomitancia con otros.
Es importante seguir siempre la ruta lógica de diagnóstico:
Anatomía patológica macroscópica
(necropsia de campo o reglada)
Histopatología
La anatomía patológica, junto con la histopatología –que tiene el defecto de ser inespecífica, pero la grandísima virtud de ser muy sensible– son parte indispensable del proceso diagnóstico.
Se producen alteraciones histopatológicas de forma casi inmediata en la mayoría de las enfermedades y algunas tienen lesiones claras que permiten un diagnóstico eficaz.
A veces, es posible llegar a determinar si es un virus o una bacteria lo que está produciendo la patología.
Buena exploración clínica
La sintomatología clínica tiene el inconveniente de que suele ser confusa, dado que en ocasiones no tenemos un solo patógeno afectando al ganado y ciertos agentes comparten una clínica similar o incluso indiferenciable.
Un diagnóstico incompleto puede llevarnos a poner medidas que no se ajusten a las necesidades de prevención, es decir, que no eviten la enfermedad que nos está afectando, provocando frustración en el ganadero y en el veterinario, y lo más flagrante, la desconfianza en herramientas que bien usadas son muy eficaces.

Técnicas laboratoriales complementarias
Una vez realizadas estas pruebas, podemos orientar la detección de patógenos mediante métodos laboratoriales complementarios.
Debemos reconocer que las vacunas destinadas a prevenir enfermedades entéricas porcinas no son muchas, aunque cada vez disponemos de más.
Basta con ver en la Tabla 1 las vacunas registradas para enfermedades entéricas, en comparación con algunas vacunas para enfermedades respiratorias o sistémicas.
Resulta evidente que el número de vacunas disponibles para enfermedades digestivas es bastante reducido en comparación con otras enfermedades.
Se puede observar cómo existen vacunas frente a prácticamente todos los patógenos que se consideran más importantes y que causan enfermedades respiratorias. Sin embargo, para aquellos que causan procesos digestivos, todavía no existen vacunas comerciales en algunos de ellos.
Este fenómeno se debe, sin duda, a la dificultad de producir una vacuna eficaz frente a un patógeno entérico administrado por vía parenteral (la vía clásica). No obstante, esto ha cambiado sustancialmente en dos maneras:
Han aparecido vacunas que se administran por vía oral.
Han mejorado notablemente las vacunas administradas por vía parenteral.
Un problema añadido de los programas vacunales es que son cada vez más complejos, lo cual dificulta la introducción de una vacuna nueva.
Nos falta encontrar el momento más adecuado para vacunar, ya que a menudo coincide para distintos patógenos.
En el futuro habrá que reconsiderar qué vacunas son imprescindibles y deberemos realizar un buen diagnóstico para identificar cuáles son los patógenos que requieren más nuestra atención.
Una forma de salvar este “obstáculo temporal” es utilizar la inmunidad maternal para proteger a los lechones, de forma que ellos mismos tengan tiempo para desarrollar su propia inmunidad adaptativa.
Esta ha sido la estrategia clásica para la protección frente a E. coli, pero el uso indirecto de vacunas tiene un gran inconveniente: es inútil si no tenemos un protocolo de encalostrado adecuado.
En el sistema de producción animal actual, en el que imperan las cerdas hiperprolíficas, asegurar que todos los lechones reciban suficiente calostro es muy complicado, ya que hay muchos lechones y la atención al encalostrado no es tan riguroso como en las cerdas menos prolíficas.
Por otro lado, el nacimiento de algunos lechones que han sufrido carencias durante la vida intrauterina y que tienen una capacidad inmune disminuida supone una dificultad añadida a la hora de generar una inmunidad adaptativa frente a los patógenos a los que se tienen que enfrentar.
Uno de los principales implicados en el complejo entérico es E. coli, una bacteria omnipresente capaz de afectar a todo tipo de animales, al ser de los mejores adaptados y que mejor aprovecha las circunstancias para ejercer su acción patógena.
Existen numerosos patotipos de E. coli que, dependiendo de los factores de adhesión y las toxinas que tengan, pueden desencadenar distintos cuadros clínicos (Figura 1)
FIGURA 1
Cada patotipo de E. coli tiene distintas fimbrias con afinidad por su correspondiente receptor en los enterocitos, lo cual determina su efecto patógeno. Estos receptores se van activando y desactivando en los enterocitos según la edad de los lechones, por lo que ciertos patotipos tienen una mayor tendencia a producir enfermedad a unas edades que en otras.
Células epiteliales intestinales EDAD DEL LECHÓN
F4 F18 F18La estrategia clásica de control de E. coli pasaba por vacunar a las cerdas con el fin de conferir inmunidad maternal y posteriormente utilizar antibioprevención durante ciertos periodos de la vida del lechón.
Sin embargo, esta estrategia tiene que cambiar porque la inmunidad maternal requiere de un buen protocolo de encalostrado que actualmente no es lo más fácil de hacer y porque la antibioprevención tiene los días contados.
En los últimos años, han aparecido vacunas registradas para su uso directo en lechones que combinan distintas subunidades de E. coli y, en ocasiones, alguna toxina de Clostridium. La diferencia estriba en que, en este caso, pretendemos estimular la inmunidad adaptativa directamente en el lechón, pero también se necesita tiempo suficiente para que éste sea capaz de desarrollar la respuesta inmune antes de que aparezca la enfermedad.
Las vacunas de aplicación parenteral siempre se han tenido como una mala alternativa para enfermedades colibacilares, aunque esta limitación parece superada en la actualidad.
FRENTE
La administración de vacunas por vía oral parece la más lógica, teniendo en cuenta que E. coli, como la inmensa mayoría de patógenos entéricos, se transmite por vía oro-fecal, por lo que estamos aprovechando la ruta natural de infección para realizar la vacunación.
Recordemos que el objetivo fundamental de esta vacunación es generar células productoras de IgA, el isotipo de inmunoglobulina que es eficiente en la prevención de enfermedades entéricas.
Estos anticuerpos se colocarán en la superficie del epitelio intestinal y cuando las bacterias busquen su receptor, serán neutralizadas y eliminadas por vía rectal, sin poder ejercer su efecto patógeno. La aplicación oral de vacunas frente a enfermedades colibacilares es muy eficiente estimulando la producción de este tipo de células y por tanto de anticuerpos frente a la bacteria.


Hasta donde hemos podido comprobar en el campo, las vacunas frente a E. coli son muy eficientes aplicadas directamente al lechón, habiéndose comprobado efectos positivos en distintos aspectos:
Disminución de la mortalidad, gracias al control de los brotes de diarrea y la consecuente reducción de las bajas derivadas de enfermedades entéricas.
Disminución en los costes de medicación, especialmente en relación al uso de antibióticos, lo cual es el objetivo prioritario del uso de las vacunas.
Mejoras en el rendimiento productivo: Reducción en el coste de kilo de cerdo a matadero.
En animales en los que se sospechaba de una enfermedad subclínica se ha podido constatar que la vacunación frente a E. coli mejora la velocidad de crecimiento y la eficiencia alimentaria.
Reducción de la prevalencia de otros patógenos asociados al complejo entérico: la vacunación frente a E. coli podría ejercer un efecto de control colateral de otros patógenos que aprovechan la acción de esta bacteria para proliferar.
Todos estos efectos no se han constatado en los cerdos blancos, sino que cada vez tenemos más datos de los resultados positivos de la vacunación en cerdos ibéricos, por lo que esta herramienta es también una buena solución a los problemas en estos animales.
Debemos reinventarnos para mejorar la prevención del complejo entérico. En un presente sin metales y con una reducción del uso de antibióticos, las vacunas se presentan como una de las alternativas más razonables. Para completar la ecuación nos falta un buen diagnóstico, administrar la vacuna en el momento adecuado y combinarla con otras medidas correctoras.
Nos queda mucho trabajo que hacer, pero con la certeza de que cada vez disponemos de mejores soluciones biológicas, ¡la victoria es nuestra!




PORCILIS STREPSUIS. Suspensión inyectable. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancia activa: Streptococcus suis serotipo 2 cepa P1/7: que induce un título Ab1≥9,2 y ≤15,0 log2 Adyuvante: 150 mg de acetato de dl -α-tocoferol.1Título medio de anticuerpos (Ab) obtenido después de la vacunación de pollos con ¼ de la dosis para cerdo. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Porcino (lechones, cerdas reproductoras). Inmunización pasiva de la progenie de cerdas adultas y nulíparas vacunadas para reducir la mortalidad y los síntomas clínicos debidos a la infección con el serotipo 2 de Streptococcus suis; la duración de la inmunidad pasiva es de 3 semanas, siempre que los lechones reciban suficiente calostro el primer día después del parto, o inmunización activa de cerdos (lechones a partir de 2 semanas de edad) para reducir la mortalidad y los síntomas clínicos debidos a la infección con el serotipo 2 de Streptococcus suis; el comienzo de la inmunidad es 1 semana después de la segunda vacunación; la duración de la inmunidad es de al menos 2 semanas. CONTRAINDICACIONES: Ninguna conocida. PRECAUCIONES: Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar entre +2 y +8 °C. No congelar. Utilizar los viales inmediatamente después de su apertura. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su veterinario. Reg. Nº: 1488 ESP Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 11 de abril de 2022.
vacuna registrada frente a Streptococcus suis serotipo 2, para cerdas y lechones.