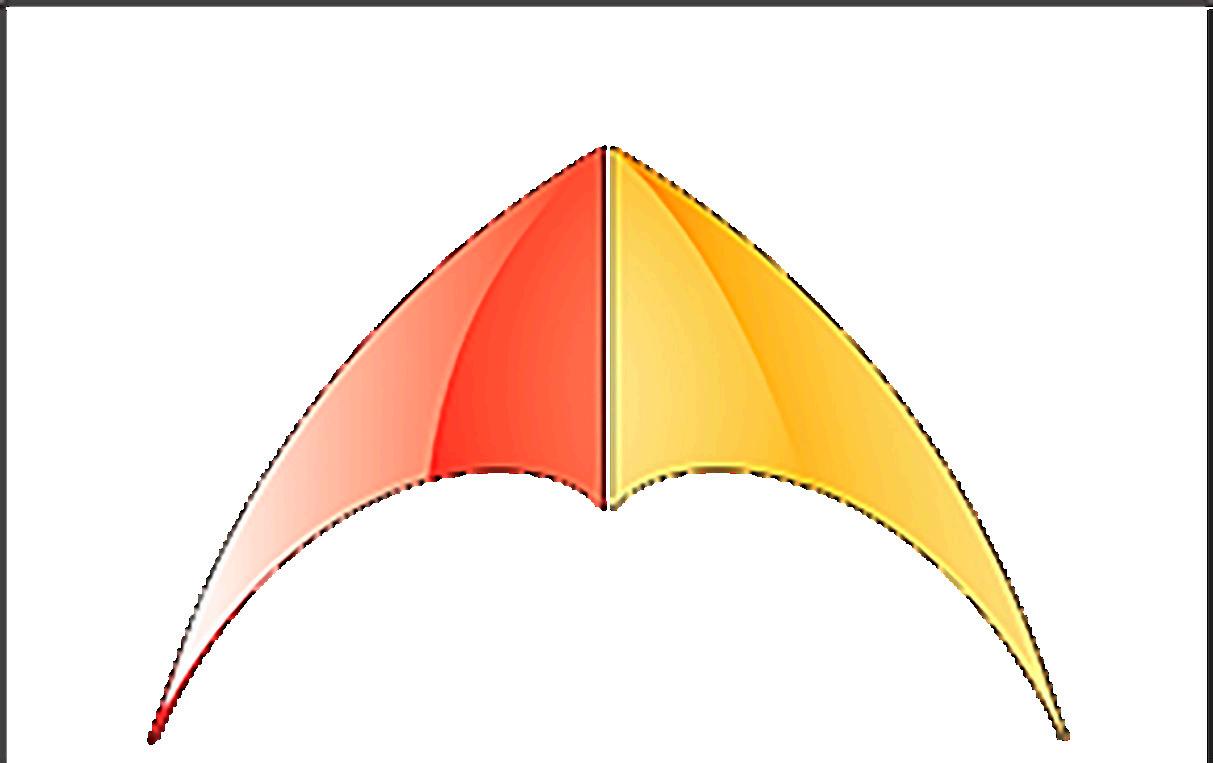7 minute read
Francisco Trinidad. Final de Alicia Ramírez
Francisco Trinidad

Advertisement
Final de Alicia Ramírez en dos tiempos (1)
Como bien saben quienes me conocen, soy esclavo de los plazos de entrega, que me han crucificado durante toda mi vida, sobre todos los plazos en que cierra el periódico, la revista o el libro previsto y hay que entregar el original comprometido. Y últimamente, el día 10 de cada mes, fecha de publicación de Luz y Tinta. Por eso estos días ando preocupado, porque no sé si llegaré a tiempo de terminar nuestra revista para esa fecha. Y ello, y bien que me cuesta y me molesta reconocerlo, por culpa de Alicia Ramírez, que se ha colado en mi vida de rondón y me está haciendo la puñeta a base de bien.
A raíz de aquella desafortunada visita ficticia con Alicia Ramírez que narré en estas mismas páginas, me invitaron a participar en un ciclo de conferencias organizado por el área de Cultura del ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres sobre el pastelero de Madrigal y aquellas turbias historias del rey don Sebastián y sus impostores. Acepté de inmediato, cosa que presentían los organizadores por mi interés en un tema al que me he enfrentado varias veces y desde distintos ángulos. Como tema para mi intervención les propuse en principio hablar de la obra de Zorrilla, Traidor, inconfeso y mártir, que da la vuelta a la historia como si de un calcetín se tratara y convierte al rey en pastelero, asentado en Madrigal para hurtarse a las acechanzas de la corte portuguesa. Pero a los pocos días, tras haber hurgado en mis notas, les propuse un cambio de signo y me ofrecí a hablar de doña Ana de Austria y Mendoza, Ana de Jesús para el claustro donde había ingresado a los seis años, hija de don Juan de Austria que acabó siendo la amante del avispado pastelero. Di como título de mi intervención el de “Ana de Jesús, el amor como condena” y preparé con todo lujo de detalles aquella historia en la que mediaban la ingenuidad de la monja, la leyenda del rey que habría de venir a salvar Portugal de Felipe II, la crueldad de este mismo, las artes zalameras de fray Miguel de los Santos, la ambición de un pastelero con ínfulas y otra serie de detalles que combinaban el suspense, las intrigas de la corte y el aura de misterio sexual que de siempre ha distinguido a los conventos de clausura de largos corredores, oscuras celdas y cantos gregorianos agostados muchas veces por suspiros a destiempo.
Mi disertación, ayudada quizás por la intriga del tema más que por mi capacidad oratoria, no debió ser desafortunada por las caras que veía enfrente de mi y por los aplausos que me dispensaron al finalizar. Hubo un concejal que me pidió el texto para publicarlo en un blog municipal en el que puede leerse desde la semana siguiente a mi intervención.
Como es habitual en estos casos, una vez terminada mi charla hubo un par de asistentes que me plantearon sendas preguntas, sin mayor trascendencia, y, al finalizar, varias personas se acercaron para preguntarme alguna cosilla o para hacerme un comentario halagüeño. El último en acercarse fue un hombre de mediana edad, si con este tópico puedo sortear el dar más detalles, que se me ocultaban tras una

panorámica de Arevalo
mascarilla negra y unas gafas empañadas. Vestía un anorak color granate y gozaba de una altura considerable, con anchos hombros y aspecto de deportista. —Tengo que hablar con usted en privado —me dijo por toda presentación.
Le expliqué que al finalizar el acto me debía a la organización, que había programado una cena para cuatro personas en un restaurante cercano, pero que el día siguiente lo tenía a su disposición, pues pensaba pasarlo en Arévalo a la rebusca de algunos datos en su archivo municipal. Así que le di una tarjeta y le dije que esperaba su llamada para el día siguiente. —¿Puede adelantarme de qué quiere hablarme? —Son cosas personales. Ya hablaremos —y tuve la sensación de que lo decía de una manera sombría, aunque deseché rápidamente cualquier temor, mientras el hombre se alejó sin decir más.
La mañana del día siguiente la pasé entera en Arévalo, cuyo archivo municipal se me reveló como un tesoro, propicio para mis indagaciones. Terminé pasado el mediodía y, acompañado de la archivera, una joven entregada a su causa, compartimos un aperitivo en una cafetería cerca del ayuntamiento. Una vez que nos despedimos, di un pequeño paseo y a eso de las 2 de la tarde me encaminé al Asador Las Cubas, que ya conocía de otras veces, y me olvidé de todo. Pedí un revuelto de morcilla, una ración de cochinillo y una jarra de vino de la tierra —me sirvieron, por cierto, un magnífico Cigales— y me dispuse a disfrutar cuando entró en el asador el hombretón que me había abordado el día anterior al final de mi conferencia, con el mismo anorak granate. De pie frente a mi mesa me pareció aún más impresionante que la noche antes.
Le invité a sentarse y a que compartiera la comida conmigo. Se sentó, sí, pero no quiso comer ni beber nada y eso que le insistí con el vino. Como el día anterior le había hablado de mis planes en Arévalo, había venido hasta allí para esperarme a la salida y abordarme en el momento más propicio. Y no había encontrado otro más adecuado que el tiempo de la comida que yo me había prometido tan tranquila y agradable. —Soy el marido de Alicia Ramírez —comenzó diciendo.
Se me atragantó el trocito de pan que había cogido como al descuido. Luego siguió hablando en voz más bien baja, como amenazadora. Vivían en un pueblo cercano a Madrigal, aunque no quiso decirme su nombre, y alguien que había leído nuestra revista comenzó a propalar la aventura que yo había contado de Alicia Ramírez. Desde entonces el pueblo era un hervor de rumores y al pobre hombre que tenía enfrente, y que iba empequeñeciéndose cada vez más según hablaba, ya le llamaban cornudo hasta los chiquillos por la calle. Y no digamos nada los jóvenes, que de vez en cuando, aprovechando los vapores etílicos de los sábados de botellón, le montaban una cencerrada a la misma puerta de su casa con letrillas infamantes y

canturreos tradicionales con la letra cambiada para adecuarla al caso. Una auténtica pesadilla, me decía.
Por más que le expliqué que lo sentía mucho, que el nombre de Alicia Ramírez había sido una elección casual y que todo era ficción, como había explicado en el número 110 de la revista, el hombre aquel seguía repitiéndome el agravio en que andaba envuelto. Y menos mal, insistió varias veces, que sus vecinos no conocían un detalle que a él no dejaba de atormentarlo. —Su charla en Ávila fue el 21 de febrero, como he comprobado por los periódicos, y el día 22 dice que lo pasó con Alicia en Madrigal, donde durmieron. Pues bien, mi mujer el día 22 lo pasó con una prima viuda que vive en Tordesillas y con la que suele quedar cada dos o tres meses algún sábado que yo salgo a cazar. Recuerdo bien aquel día, porque yo había quedado en salir de caza con mi amigo Genaro, como siempre, pero a él le dio un cólico y tuvimos que suspender la salida, así que me pasé el día solo en casa. ¿Fue también casualidad o estaba realmente con usted?
Me puse lo más serio que pude, tomé un largo trago del Cigales y dije de la manera más convincente que se me ocurrió: —Mire, amigo, si yo hubiera estado realmente con su mujer, habría puesto otro nombre, ¿no le parece? Pero ya le digo que es todo invención literaria, pura quimera. Fíjese que en Madrigal de las Altas Torres ni siquiera hay un hotel. Así que tranquilícese por lo que a mí respecta, nunca he estado con su mujer. Y de verdad, si hubiera estado con ella habría elegido otro escenario, otros nombres, otra historia.
Me miró fijamente, con los ojos al borde de las lágrimas y los puños apretados de rabia o de impotencia o de ambas cosas. Alargó su mano derecha, se sirvió un vaso de vino que apuró de un trago y se levantó, haciendo temblar la silla en que había estado sentado. Luego salió sin despedirse. Yo me quedé, como cabe imaginar, descolocado y con el corazón encogido, sin saber si seguir con el revuelto de morcilla, que ya estaba frío. Le pedí al camarero que me trajera el cochinillo, que fui picoteando sin gana hasta que, con el estómago cerrado y el alma en vilo, me olvidé de la comida, pagué la cuenta y salí del asador. En cuanto crucé la puerta de salida y enfilé callé abajo, noté pasos a mi espalda y, antes de que pudiera volverme, sentí un fuerte golpe en la región occipital y, mientras caía sin remedio al suelo, con la vista nublada, me pareció atisbar a mis espaldas lo que imaginé un anorak granate.
Cuando desperté del coma, al primero que vi fue al inspector Ibáñez.
(Concluirá ¿?)