

La buena estrella
Relatos tejidos en viaje por América Latina
Garzillo, Josefina
La buena estrella: relatos tejidos en viaje por América Latina / Josefina Garzillo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Madreselva, 2022. 288 p.; 20 x 13 cm.
ISBN 978-987-3861-67-3
1. Crónica de Viajes. 2. América Latina. I. Título. CDD 910.4
La buena estrella Relatos tejidos en viaje por América Latina Josefina Garzillo
Madreselva editorial, Buenos Aires, primavera 2022 info@editorialmadreselva.com.ar www.editorialmadreselva.com.ar
Ilustración de portada Cinthya Munay Mamondes Diseño de portada Verónica Tello Edición de texto y maquetación Sofía Helena Fontana Fotografías del interior de Josefina Garzillo, exepto la del capítulo 1 de Marianela Gamboa, Red Feministas Antiextractivistas.
Esta edición se realiza bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial 2.5 Argentina. Por lo tanto, la reproducción del contenido de este libro, total o parcial, por los medios que la imaginación y la técnica permitan sin fines de lucro y mencionando la fuente está alentada por los editores. Hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en Argentina – Printed in Argentina Tipografía del interior Adobe Caslon Pro.

La buena estrella
Relatos tejidos en viaje por América Latina
 Josefina Garzillo
Josefina Garzillo
A los y las guardianas del camino, a esta América fértil que se empeña en seguir sosteniendo la magia, el ritual, la memoria.
A la ternura radical y a la voluntad de amar, que nos salvan. Y a mi hija, el viaje más transcendente.
Debajo de la piel
La Flor o Clavel del Aire pertenece a un género con más de 650 especies. Vive en desiertos, bosques y montañas del Norte, Centro y Sudamérica, aunque su lugar predilecto es la humedad subtropical de América del Sur. Las raíces le sirven para sujetarse a los árboles, rocas, techos y hasta cables, sin ser parásito. El alimento y el agua los toma literalmente del aire, a través de sus hojas. Pocas de ellas crecen directamente en la tierra.
Oí hablar de esta especie en 2012 gracias a las asambleas que defienden su territorio de las transnacionales en el norte argentino. Tres años después la flor reaparecería, corporizando con sus raíces aéreas el deseo por narrar América Latina en movimiento.
Sobre mí, por ahora voy a decir: mi nombre es Ana. No recuerdo en qué punto del camino he comenzado con esta historia, sí que para hacerlo desarmé buena parte de lo que era mi vida y salí en busca de algo.
¿De qué están hechas estas historias? de agua y truenos de campos reverdecidos y mares revueltos y deseo
Escritas en un cuaderno pequeño, en buses de corta y larga distancia, en decenas de camas, y cuartos, y playas, y sierras, y ríos. Transcripción de sueños e historias, recetas de cocina, sabores nuevos que regala el camino y con las guías del I Ching y la intuición como abrigos.
Relatos como truenos. Destellos que alumbran el andar. Espontáneos, catárticos: dan cuerpo a estas crónicas cotidianas. A medida que resuenan, que caen en la tierra, van anidando La Buena Estrella: nombre que elegí para reunir los relatos sobre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Argentina. A lo largo del viaje, regis-
trar el cotidiano se ha vuelto una constante. Textos e imágenes intentan captar cómo la vida se crea y transforma en movimiento.
El cuaderno se llama La Buena Estrella en memoria de aquella carta de tarot que una noche me escogió. Es también un agradecimiento a la amistad, a la magia cuando la dejamos ser y a los desafíos que enfrentamos para salir de las zonas de confort. La Buena Estrella es, además, una certeza que crece: atraemos lo que vibramos. Para atraer lo bello hay que vibrar desde y hacia ahí. Y para eso hace falta deconstruirnos mucho.
Con este símbolo evoco, ante todo, a esa esperanza de libertad que late en nuestro continente y que fui encontrando en el andar. Esta inquietud se la debo a los colectivos y asambleas ambientales de Argentina, con las que aprendí a cuidar nuestros territorios de la destrucción de las corporaciones mineras, petroleras y de cultivos transgénicos. Recorriendo Latinoamérica, pueblos de vida sencilla, reafirmo que ninguna persona quiere las bombas de la guerra, ni la dinamita de la megaminería, ni la imposición del miedo de algunos gobiernos. No conocí un sólo lugar, donde alguien me diga que es feliz en medio de la contaminación, la hostilidad o la competencia que las grandes empresas plantan en sus barrios y pueblos; siempre que dispongan de sustento, de agua y tierra para trabajar y vivir con dignidad.
Este viaje entonces es una revaloración de las energías dadoras de vida: Agua, aire, tierra, fuego.
Viajar también es un ejercicio para desprenderme de las pieles viejas que ya no quiero que me cubran, para reforzar aún más mi identidad verde, hija de agua dulce, de mamá fuerte, campesina y laburante, recontra hija latinoamericana del sur. Que existe por la poesía y por la música, por todas las formas de creatividad que nuestra especie inventa para no vernos tragados por el propio caos.
Trueno 1 - Argentina
Vueltas en círculo1
28 de diciembre de 2015. La Plata, Buenos Aires
3.30 am. Acaba de pasar el solsticio de verano. Me voy y queda mucha poesía sin pasar de los cuatro cuadernos que usé desordenadamente este año. Los solté, aunque aún laten ahí, esperando una atención que no puedo darles. Disculpen. Quedan con Victoria, hermana de vuelos infinitos, que ahora duerme recostada en un sillón mientras tecleo despacio estas -otras- palabras que fueron apareciendo como piezas fundamentales. La idea original era escribir un collage de sensaciones, música e imágenes a un ramillete de personas; pero en la vertiginosidad de estos días en La Plata sin casa propia, recibí tanto amor -y elegí entregarme tanto a él- que quedó poco tiempo para esto. Ayer di vueltas y vueltas en mis círculos planeando sentarme a hacerlo. Y no, preferí el sentido del tacto, abrazarles, oírles, verles reír.
4.30 am. Vito despierta por la luz del velador de mi bisabuela que le dejo al cuidado. Hoy me aguanta todo con una dulzura que me cuesta
1 Se invita a leer esta apertura escuchando: Nos vemos volando, de Shaman y Los Hombres en Llamas. (Disponible en Youtube)

recibir. Ella es más consciente que yo de la inminencia de la partida. Termino de pasar unas notas, pido un taxi, ella salta del sillón, armamos un cigarrillo disfrutando la fresca de la madrugada, suena una bocina. Nos abrazamos. Desde el auto la veo llorar.
5.20 am. Entro al monoambiente de Flor. Se acostó y con ella una amiga que vino a saludarla. Salto entre pilas de su ropa y la mía. Necesito sentarme y dedicar unas líneas a los amigos y amigas, compañeras de militancia y de vida de la casa cultural En Eso Estamos y de Ediciones de La Caracola, a Flor y a Brenda, a Jere, Kari y a toda esa gente brillante entre Córdoba, Tucumán y Catamarca; que quise ir y no llegué, igual a esos valles vuelvo siempre. Son mi templo.2
22 – 25 de diciembre
Una cena con Lau, otra con Ro, Mati y las caracolas. Hay tiempo de tomarse un fernet con Ru, de volver a saludar el bosque encantado de Mel y disfrutar la ternura de Vicky y la Negra. De encontrarme con mamá bailando cumbias de Gilda, juntar hojas en el barrio de Olmos y de acompañar a una amiga y su hija en una ofrenda de agradecimiento a la Madre Tierra porque al fin tienen terreno para construir su casa. Todo revuelto, en medio de canciones de Bomba Estéreo, Sofía Viola, Chicha Libre, Chancha Vía Circuito, Lafourcade y Tremor. Cabeza y corazón son un mismo caballo al galope, del que me agarro -como cuando era chica- sólo de las crines.
26 de diciembre
El amor circula como una espiral. Me duermo tarareando algo del disco plateado de Shaman. El 24 amanezco oyendo su canción La Niebla con la noticia inabarcable de que apareció Clara Anahí; una de las bebas apropiadas por la dictadura. La búsqueda de Chicha, su abuela, se convirtió en emblema. Y muchos nos abrazamos llorando, diciendo: “2015, una buena”. El 25 fue perverso y gris. No era cierto. Todavía no recuperamos a Clara Anahí. El cuerpo tarda en entender, recuperarse. Es ingrata la decepción. Seguimos caminando con el pecho de par en par...
2 Que cada palabra sea bella como una gema y simple.
27 de diciembre
Simona, con su primer año, me estira la manito. Pide estar entre mi piel. El amor sigue en el aire, siempre que lo queramos absorber.
Muy pronto salgo a un viaje deseado con paciencia durante años. No tiene estructura, ni tiempo. Puede durar dos meses o tres años o que esa medida de tiempo pierda toda validez, si llega a transformarse en una cosmovisión para la que ya no me haga falta recorrer kilómetros. El viaje quizá pueda ser una procesión interna, activada por estímulos muy diversos. Vito me enseñó una vez que trata de vivir cada día como si estuviera de viaje. Y este es un ejercicio nomás, para salir del piloto automático para siempre.
Hace poco un amigo me preguntó qué busco, qué espero de esto. Era una madrugada silenciosa, caminábamos cargando algunos instrumentos y bolsos, como si ya estuviéramos viajando. Me tomé el tiempo que ocupamos en hacer una calle, hasta decir: “Hay un mundo latiendo ahí, lleno de historias, de pulsos presentes y necesito esa fuerza cíclica de dar y recibirla en movimiento”. Mi amigo y yo sonreímos. Lo cierto es que construí edificios para animarme a soltar, que hay todo un camino de vivencias y nombres propios que me trajeron hasta donde estoy, que hay oráculos palpables, invisibles, y guardianas que abrazan.
28 de diciembre 6.30 am. Queda media hora. El bolso aún no está cerrado. La espiral se agita superviva, desde el pecho. En la punta lleva un cascabel. Hermanos, hermanas, me los llevo en la piel. Nos vemos volando.
La partida en palabras del I Ching Trueno debajo de la tierra3. “FU: el retorno de la luz. La oscuridad pasó. El solsticio trae la victoria. El hexagrama está asignado a diciembre-enero. Saliendo y volviendo sin error. El camino va y viene. (…)
3 El I Ching es un antiguo oráculo chino de 64 hexagramas, con el que el Imperio decidía, por ejemplo, si era propicio lanzarse a la guerra o no. Cada hexagrama está formado, a su vez, por dos trigramas. En esta aparecen: Chen -el trueno- abajo y Kun -la tierra- arriba.
Sólo en la más cerrada noche se percibe la magnitud de la aurora. Hay movimiento natural que nace. La transformación de las cosas viejas se da con facilidad. Se forman grupos con los mismos sentimientos. El retorno sigue el curso de la naturaleza, circular. La séptima etapa trae el retorno después del solsticio. Todo viene cuando ha llegado el tiempo”.
Llegué a él una noche en que buscaba develar un sueño muy gráfico que tuve: Un gitano andaba por un camino de tierra de América del Sur con tres monedas; tres monedas era todo lo que tenía y quería trocarlas. “El Ching”, dijo la Maga con naturalidad; volviéndose ante mis ojos como un tótem de revelaciones. “¿Qué es? ¿Cómo? ¿También tres monedas?” Quise saberlo todo. El corazón me galopó. En la ronda había dos especialistas. Tomás y Mariana se conocieron así, compartiéndome el Oráculo. Lo que entendí es bastante parecido a lo que hago con los libros, pero con monedas. Importa que sean del mismo número y si ya no están en uso, mejor. Una las arroja seis veces y anota los números o escudos que salen de cada tirada. A mí me lo contaron así: “los números valen 2 y los escudos o dibujos 3. O sea que si tirás y te toca: número + número + escudo, el resultado de la primera línea es siete. Y siete es impar, o sea ‘impartido’. Tenés que hacer una línea única. En cambio, si tocan seis u ocho, es par, línea partida. Hay quienes dan un valor invertido los lados de la moneda, es decir, a los números les asignan un tres y a los escudos, un dos”. Es importante anotar la primera tirada en la base, y así continuar, hasta la sexta que quedará en la parte superior del hexagrama. Las respuestas pueden buscarse en un libro o internet.
Trueno 2 - Bolivia
La Paz de la altura
“La autonomía se siembra”, pregona la puerta de entrada a la huerta agroecológica del Colectivo Chixi.

Villazón es tierra de trabajo para quienes viven a uno y otro lado de esta frontera entre Argentina y Bolivia. Conocí algo del pulso comercial de su puente internacional en 2011, cuando junto a Dan recorríamos el noroeste argentino (NOA). De aquella experiencia nació el libro Norte Profundo1, genealogía de todas las historias y viajes que vendrían después.
Hoy estoy otra vez acá. Para llegar dejé una casa, vendí y regalé los utensilios de una cocina que alguna vez armé con ternura y unos pocos muebles, mi pequeño taller de encuadernación, ropa, libros.
1 Norte Profundo es un libro de crónicas periodísticas y fotografías, que narra historias de quince localidades de dicha región argentina, basadas en el testimonio de sus habitantes. Puede descargarse en edicionesdelacaracola.wordpress.com y visitar la galería en: norteprofundo.wix.com/norteprofundo
La fila de migración avanza. A mi lado está Florencia. Nos conocimos meses atrás cuando trabajábamos como docentes de educación popular en un barrio al sur de la ciudad de La Plata con mujeres de Bolivia. Y ahora somos nosotras quienes hacemos la ruta inversa.
Villazón es un puente. Su tierra nos sella el pasaporte. Algo se cierra y algo se abre en esa hoja entintada, después de 28 horas de carretera desde Buenos Aires.
Tupiza, el primer plato de comida, la primera cama. Algo de la adrenalina de los principios y el cambio en la presión del aire, me llevan a dormir temprano. Una parada breve. Flor visita a un dentista, el dolor de muela dice basta, y almorzamos en una plaza bajo la lluvia. Es 30 de diciembre y queremos elegir dónde pasar año nuevo. Subiendo por un mapa con la yema de los dedos señalamos Cochabamba.
¿Cómo será La Paz, la capital?, me pregunto mientras camino la ciudad planeada, bajo el sol del mediodía del 31 de diciembre. Su estructura partida en dos me sabe a otras que conozco. De un lado, el circuito turístico, limpio, iluminado, con plazas arboladas, alojamientos de varias estrellas y cartelería en inglés. Sobre los bordes, otra realidad: el mercado, las casas bajas, los colores vivos de las fachadas y los aromas que brotan desde sus cocinas.
Conozco a un charanguista. Charlamos sobre cómo es la vida del músico callejero en Bolivia, que la gente es muy generosa. Hace meses vive aquí con su compañera. Quieren una mandolina y yo estoy buscando vender la mía. Intercambiamos contactos confiando en que voy a encontrar un cuatro venezolano por el monto que pueda darme.
A minutos del centro, se encuentra la casa Muyu, un proyecto colectivo donde se alojan viajeros y viajeras de distintas partes del mundo. Los aportes de cada quien ayudan a sostener la casa y construir comunidades más o menos transitorias entre músicos/as y artesanos/as que salen a trabajar por bares y mercados.
La noche que partimos, encontramos al charanguista en la estación y doy el instrumento por lo que pudo juntar: 470 bolivianos, la mitad
de su valor. Cierro los ojos. Que se quede con él. La providencia es así, me digo mientras subo al bus con pocos billetes, una funda vacía y creyendo que vendrá algo bueno.
Me gusta la realidad y el ritmo de la ciudad de La Paz. El famoso apunamiento2 de sus 4 mil metros de altura aún no se hace sentir. Recorremos el Mercado de Brujas, hasta llegar debajo de la casa de Ernesto Cavour, el maestro boliviano del charango. Allí hay una tienda de instrumentos musicales atendido por Carlos: un melómano virtuoso, que toca un poco de todo. Después de preguntar por ronrrocos (típico instrumento andino, formado por cuerdas dobles), me acerco a un cuatro venezolano, (otro instrumento de cuerdas, más pequeño que una guitarra y característico del folklore de los llanos de Venezuela). Carlos prueba los que le quedan y decide cuál suena mejor. “¿Has visitado la casa museo del maestro Cavour?”, sugiere antes de irme. “Está en la calle Jaen, allí toca los sábados”.
4 mil metros sobre el nivel de mar. Las calles de La Paz suben y bajan. Las recorro rasgando con suavidad las cuerdas de nylon suaves del cuatro, como si dedicara un acorde a cada una; hasta recordar una imagen que dibujé en reiteradas ocasiones en mi imaginación: una mujer anónima, entre el ruido tumultuoso de una ciudad, haciéndose música. Envuelve con sus brazos al instrumento, curvando el pecho para hacer de ese encuentro algo íntimo. Mientras afuera de su pecho, lo demás ocurre, ella curva el pecho, ensimismada.
LA –--------- 4 RE –--------- 3 FA # –------- 2 SI –---------- 1
2 Efecto de los cambios abruptos de altitud. Para quienes no acostumbran trasladarse a sitios muy por encima del nivel del mar, llegar a La Paz puede generar malestar en los oídos, cansancio o dolor de cabeza, que se van con los días y la adaptación corporal. Para esto se recomienda beber mucha agua, mascar hoja de coca o beberla en té.
Flor se anima al djembe y nos sentimos listas. Ella, La Paz, abriga en medio de frío y nosotras tarareamos Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade, mientras armamos una lista para salir a cantar: una copla, Lágrimas Negras, el candombe de Imposibles, Cosechero, Respirar el alba, La Niebla y El Pescador. Buscamos hielo para el fernet bajo la garúa típica de las tardecitas de enero y salteamos plátano, queso y batata, añorando la sopita de maní del mercado.
Villazón, Tupiza, Cochabamba, Toro Toro, La Paz. Siempre que llego a un lugar, llueve. Como un bálsamo, el agua, cae. “Bienaugurando tu camino y el de la tierra donde estés”, me enseñó Ernestina, mientras nos refugiábamos de los relámpagos que nos impidieron presentar el libro Norte Profundo en la plaza de Amaicha, en Tucumán, en diciembre de 2013. “El agua en nuestra zona es muy importante”. Así aprendí a agradecer en lugar de protestar. Ella, mujer totémica de palabras justas y sonrisas filosas, celebró la llegada del libro en la intimidad. Más tarde entendería que algo de aquello que gestamos en círculo había acercado el agua.
Y acá en La Paz el cielo se revuelve, se pone gris, mientras anoto la dirección donde encontrar a Silvia Rivera Cusicanqui y a la Colectiva Chixi, gris en idioma Aymara.
Chixi es lo que se interrelaciona, lo que se mezcla y se funde. “Nuestra apuesta es lo Chixi (…) Elegimos el concepto para responder a quienes dicen que trabajo intelectual y artesanal van por vías distintas”; rasguña la socióloga Aymara. Chixi: herencias distintas que se complementan. El trabajo intelectual, unido y en armonía con el artesanal, logrando una experiencia de integralidad. Recuerdo a mamá y a lo hermoso que es verla recorriendo la tierra para saber cómo se encuentra, qué le falta o le sobra. Ella es una enseñadora en la práctica. Tiene tan internalizados los ciclos de las plantas, que no necesita un manual para sembrar, rotar o curar cultivos. Eso es lo que llamo conocimiento en el cuerpo.
“A dos cuadras de Plaza Lira, rumbo al barrio de Sopocachi”. Releo la indicación apuntada en el cuaderno. Salgo.
El camino es un serpentear de calles hacia arriba. Al llegar, miro por los agujeritos de las maderas del frente: hay movimiento. El señor Gabriel, albañil del grupo, había avisado que el domingo es día de reunión y trabajo. Ahí mismo lo encuentro, serruchando unos listones de madera.
Adelante, un terreno grande con huerta agroecológica3. La casa es amplia. Una zona lateral se encuentra en construcción. En la parte trasera, subiendo una escalera, está la sala donde se dan muchos de los talleres con los que el Colectivo financia el proyecto. Eugenia y Marina, dos estudiantes de danza, de Santa Fe, Argentina, llegaron a tomar el curso “Oralidad andina, imagen y narrativas”, que coordina Silvia.
A ella la diviso cortando el pasto con unas tijeras. Con mirada cálida, invita a acercarme y ayudarla. Cruzo el alambrado, me siento a su lado y tomo otra tijera. Nos conocemos en ese silencio. De vez en cuando lo interrumpimos para decirnos algo: mi nombre, cómo llegué a la casa, la historia del proyecto. Los comentarios son cortos, a veces compartimos una sonrisa y volvemos a sumirnos a la tarea que nos une. Podría estar hablándole más, “aprovechar” ese momento para conocerla, pero algo me dice que valorar este encuentro pasa por dar lugar al silencio; algo así como cerrar la boca y abrir el corazón.
Silvia tiene unas trenzas largas que se unen en una sola punta sobre el final con lanas; igual a la mayoría de las doñas que veo por la calle. Cuando levanta la vista hacia mí, lo hace con la misma ternura con que dio la bienvenida. Sus ojos grises hablan clarito.
Llegan tres chicos de Perú, otro grupo de Bolivia y Colombia. Todos y todas se ponen a cargo de alguna tarea: limpiar un cuarto, abrir un surco en la huerta, desmalezar o cocinar. Esto es lo chixi en la práctica. Todas y todos vienen a tomar cursos, sabiendo que éstos no se limitan al
3 La agroecología es una forma de cultivo que retoma el conocimiento ancestral campesino, a base de semillas criollas no modificadas genéticamente, ni pesticidas. Se respetan los ciclos naturales de crecimiento, asociando plantas que se nutren y protegen mutuamente de plagas. La huerta como un sistema integral que se relaciona. Un mismo cuerpo.
momento áulico, a lo discursivo, sino que trascienden y van a atravesar los quehaceres cotidianos durante un mes.
Antes de almorzar compartimos una ronda de coqueo4 y nos presentamos. De regreso al alojamiento con los y las compañeras peruanas intercambiamos sentires diversos sobre América Latina: los progresismos que se van alejando y las derechas que arremeten, que tememos por Venezuela y el futuro de las revoluciones que soñamos. Tras haber recibido una o más formaciones en alguna universidad nacional, coincidimos en el pesar de tener que hacer estos talleres en verano; dado que muchas academias de nuestros países no las reconocen como cursos formativos y entonces hay que invertir los recesos institucionales, si queremos transitar experiencias educativas profundas e integrales como las del Tambo Chixi u otros colectivos de educación popular. ~~~
Los y las trabajadoras del hostal sostienen un trato tan cercano que parecen una familia o una comunidad. En la recepción hay dos chicas de entre 20 y 30 años, el portero es un don que ronda los 60 años y la encargada, parece de unos 50. Ella tiene un hijo que anda en bicicleta entre pasillos y recovecos de esta construcción de cuatro pisos, con patios internos, llenos de viajeros e instrumentos musicales que hacen sonar como juguetes. Algunos borrachitos se duermen sentados en la sala o los descansos de las escaleras, otros hacen música con tambor, charango, guitarras y violín. Hace dos siglos esto seguro fue un conventillo5. Y nosotros y nosotras acá, recreando algo parecido a una tienda de circo con viaje de fin de curso.
4 Acto de mascar hoja de coca: planta sagrada que se consume en Perú, Bolivia y el norte argentino desde hace siglos. Tan discriminada como defendida, es central en la identidad de los pueblos andinos, como es para mí la yerba mate de origen Guaraní.
5 Así se conoce a las casas antiguas con zaguán o pasillo común, varias habitaciones en hilera y patios centrales que las conectan. Estas fueron refugio de las muchas familias migrantes que llegaron de forma masiva a fines del siglo XIX y principios del XX, en busca de trabajo y escapando de la hambruna y la guerra. En Buenos Aires vivieron hacinados: un cuarto
Tengo la emoción Chixi en el cuerpo. La música es fuerte, satura. Un chico repite las mismas dos canciones de la banda de rock argentino Redonditos de Ricota. Intenta -en vano- imitar la voz del cantante. Como mi amiga ha partido a la selva, a Coroico, ubicaron en la habitación a otro argentino, recién llegado del Machu Picchu. Escucho su verborragia y dudo si viene de la ciudad sagrada. Trae un vino tinto destapado y actitud de animal al acecho, con días de caza fallida. Acaba lo que queda en la botella. Desinhibido, se lanza a una conquista bochornosa y me veo dentro de una película de género bizarro a la que no quise entrar. Afuera, los chicos que cantaban, gritan emociones de alcohol barato.
¿Dónde anda mi emoción en este caos? Quiero refugiarme en mi caracola o en mi kibutz y saborearla un poco más. Me muevo rápido a otra pieza antes de perderla. Allí conozco a otro chico, también refugiado. Disfruto escucharlo tocar el clarinete, mirar juntos mapas de la Europa del este y conversar de música balcánica. En el último piso están los cuartos de los y las trabajadoras. Hay una terraza amplia con ventanales y tendales largos donde secan ropa. Nos pasaremos la noche ahí, viendo las luces de los barrios altos, las hileras de casitas al pie de cerros.
Antes de partir de la capital, hago una especie de pacto con ella: dejo una bolsa con ropa y libros. Necesito andar más liviana y creer que voy a regresar. Me iré recordando: Cóndor, Puma, Serpiente. Tres animales sagrados de la cultura andina. Cada uno habita y representa un nivel de poder. Lo divino, lo terrenal, lo subterráneo. Cóndor, Puma, Serpiente.
Estoy enamorada de La Paz. por familia. Allí generaron comunidad, bajo la forma de asociaciones de socorro mutuo, por colectividad u oficio.
Caminos serpenteantes
Soy la viajera número 10 de un transporte pequeño. Al lado, en el 9, un chico saluda a secas. No recuerdo en qué momento dejo de ser “la gringa” que hace turismo en el lugar de su vida y se abre, al punto de que el camino se transforma en tres horas de diálogo ininterrumpido. Carlos cuenta que su abuela sabe que los antiguos hablaban con las piedras. “Por eso dice que existen esas grandes construcciones en Tiwanaku6”. Vive detrás de El Alto, en un valle que se llama Achacoral, con dos lagunas muy grandes. Detrás del barrio más gigante y popular del país, detrás de ese mercado donde se consiguen desde papayas hasta partes de auto, está su pueblo. Otro de los surrealismos de Bolivia. Cuando coincidimos en algo que nos maravilla, sonreímos extendiendo las manos cuanto nos permite la mini bus. Esa gestualidad común nos acerca un poco más. Carlos muestra fotos desde su celular. Difícil imaginar la inmensidad de ese valle donde descansa su pueblo, más allá de la cantidad de casitas construidas en las laderas que enmarcan a La Paz.
En un tramo, señala cómo las nubes se condensan, impidiendo ver las marcas de la carretera en el camino de cornisa. Todo es agua y niebla. Su aviso me inquieta. Cierro los ojos y procuro que todo va a estar bien. A los pocos minutos el cielo se abre. La magia de ir camino arriba. Puede llover torrencialmente y al instante, que el sol queme. Tras hacer el camino de los Valles Calchaquíes tucumanos por años, aprendí lo usuales que pueden ser estos cambios repentinos. Ahora Coroico se muestra abajo y lejano.
Carlos pregunta por la marihuana, que él nunca fumó y que le atraen sus fines medicinales. Le cuento de lo rico que es fumar flores cosechadas por manos amigas y que la mamá de una amiga prepara calmantes, que da a sus pacientes en Guatemala, extrayendo la esencia de la planta, el THC, en gotitas. Se ríe, casi con vergüenza. Y acordamos que eso no es droga, como tampoco lo es su hoja de coca; mientras vemos las primeras terrazas de cultivo en las laderas.
“Es tiempo de cosecha, antes de que el agua amenace”, comenta. Increíble que en 500 años no hayan logrado destruir esta técnica indígena de siembra en las alturas. Increíble que no hayan podido con la coca, aunque el afán de dinero de unos haya inventado la cocaína
6 Sitio sagrado e histórico de Bolivia, cerca del lago Titicaca.
para matarse y matarla. “La cosecha tiene que ser rápida, de verdad”, su comentario nos saca de repente del silencio. “En el pueblo ahora está lloviendo”. Su comentario vuelve a recordarme la relación que mantengo con el agua y entonces le comparto que, hace tiempo, cuando llego a un lugar cae agua. Carlos sonríe.
–¿Qué?, ¿qué? –Mi interrogación parece hacerle cosquillas. –Venís llorando, por eso el agua, así dice mi abuela.
La conciencia del aquí y ahora se suspende por un segundo. Regreso a episodios de la tarde en el Tambo Chixi y la emoción de verme reflejada en los ojos grises de Silvia. “Por eso hoy llueve en Coroico”, repite seguro; casi como si estas palabras no hicieran falta.
Con el agua, la flora de la región se hace todavía más exuberante. Me toca conocer a una Coroico reverdecida. Yunga de cuero tropical, con verdes fluorescentes y caudales de agua que caen de cascadas y serpentean entre piedras formando ríos. La yunga boliviana es menos conocida que la andina, aunque representa el 70% de su territorio. Por su temperatura alta y húmeda, éste fue el lugar que eligieron los invasores para que vivieran las personas traídas África, como esclavas, después de comprobar que se morían en el frío potosino y el trabajo crudo en las minas.
La presencia de las comunidades afrobolivianas me habla a través de los colores vivos de las casas, los rulos ensortijados de las personas, la percusión, las sonrisas contagiosas, las pieles negras al sol, el fuego. Con Flor nos reencontramos y cantamos entre cascadas. El agua está hermosamente helada. Nos instalamos en un camping familiar a diez minutos del pueblo. Desde la altura del terreno saboreamos la yunga apenas abrimos los ojos: una paleta vegetal de verdes, que van desde la opacidad a la fluorescencia. El dueño tiene gallinas a campo abierto que cacarean cada canción.
Lo onírico – 16 de enero de 2016
“Cuando un animal duerme, todos los demás conspiran para que ese sueño sea el más cálido de todos”. (La frase resuena en mí cuando despierto). En un nido duerme, cálido, un pajarito y sonríe. Seguro está soñando. Se siente tibiecito. A su alrededor muchos animales forman una ronda en el aire. Ellos están ahí sosteniendo el sueño del pajarito. “Así es, así funciona”, dice una voz fuera de la escena.
Viajo de Coroico a La Paz, para conectar con Copacabana. La primera noche sobre el Lago Titicaca duermo largo y descansado. Al otro día recorro el mercado: hileras de comedores, hechos de una pequeña cocina y sus utensillos, donde se fritan trucha, papa, pollo y churrasco. Los mangos son de un dulzor increíble.
Nos reunimos con dos amigas y decidimos mudarnos a una casa alejada. Ahí conozco a una integrante de Mujeres Creando, un colectivo feminista que lleva adelante una casa cultural en La Paz y a un grupo de músicos que cuentan la historia de la ciudad debajo del lago. Recuerdo que en la Patagonia argentina me contaron algo parecido: que hasta ahora nadie logró medir la profundidad de esas aguas y ambos relatos se hilvanan en una misma lógica. Si el planeta es 70% agua, ¿cómo no va a ser posible que sociedades enteras vivan ahí abajo como nosotras acá arriba?
Estoy a dos horas de Puno (ciudad peruana al otro lado del lago); otra vez, casi al borde de una de las fronteras que se trazaron hace más de 200 años en estas latitudes. La simple idea trae una sensación de algo que se cierra y se abre.
Lecciones de socioeconomía
Los bolivianos y las bolivianas son silenciosas hasta que entran en confianza. Sonríen mucho. La mayoría no pierde ese ritmo tranquilo, como de tiempo circular que los caracteriza, aunque estén cambiando dólares sobre una mesita en pleno centro de La Paz.
Nada tiene precio fijo, salvo los helados de la marca nacional de lácteos Pil. Ni hoteles, ni alimentos, ni transportes de larga distancia. Las cholitas7 manejan una economía flexible. Dicen el precio y lo rebajan -a veces- sin que el cliente lo pida. “Para usted hasta 20 bolivianos se lo puedo dejar”, la frase se repite en cada puesto. La costumbre del regateo duele un poco. No sé bien a quién le estoy dando o quitando.
Un grupo de diez chicos entra al mercado de Copacabana, preguntan a una mujer el precio de las baratísimas bananas y comentan en voz alta para que ella escuche: “es claro que por cantidad nos va a bajar bas-
7 Como se conoce a las mujeres que visten trajes típicos en Bolivia.
tante”. La chica sonríe; está acostumbrada. Soy yo la que se incomoda un poco, tengo que admitirlo. Me quedo a un costado con mi bolsita esperando que termine la secuencia. Hay mandamientos que se pasan entre ciertos turistas y viajeros y para Bolivia la afirmación es: “regateá todo”. Sí, es cierto. Ocurre. El pulso de la economía en este suelo tiene mucho de eso. Las vendedoras mismas lo practican, pero ¿todo lo que naturalizamos está bien? ¿Es bueno para la sociedad boliviana que lleguemos sabiendo que podemos regatear cualquier cosa y que los precios suban y bajen según el día, la cara de quién pregunta o la necesidad? Hay quienes no se animan a pedir rebaja, quienes lo hacen con prepotencia. En el medio, decenas de grises, cantidad de trabajadores y trabajadoras y la economía de un país saqueado y empobrecido de América del Sur.
Titicaca
“Su energía es poderosa. Siento que dice: ‘podés venir, pero no te quedes si no es tu sitio’”. Mucho antes de llegar al Lago, escuché esta frase y quedó grabada en mí.
Anochece, me acerco a un muelle y hago de mi cuerpo una cápsula, flexionando las piernas y sujetándolas con los brazos. Soñé con este momento. Miro el manto negroazulado completo, mientras el frío del agua me araña la cara.
Soñé con llegar hasta vos, soñé con tus profundidades, con tus embarcaciones de totora, con todo el misterio del mundo que guardás. Y es cierto, tu energía es implacable. No abrazás de inmediato, como casi todo en Bolivia, a vos, Lago, hay que darte tiempo para que quieras empezar a mostrarte.
Así, hecha un bollito, lloro frente a lo inmenso de este misterio ondulante. Ofrenda de agua para el agua. Recuerdo las tardes en que imaginé este momento desde el sur y disfruto el silencio. Agradezco haber llegado. A mis espaldas, sobre una calle iluminada por farolas amarillentas, los comedores abiertos de par en par ofrecen trucha y otros menúes por 20 bolivianos.
Mientras, de cara al lago el mundo es otro.
Sabores nuevos en el cuerpo
Mango. A punto o maduro. Mejor los de cáscara rosada, son más dulces. Su carne es naranja, fresca, llena de agua y fibrosa. Si bien ya los había probado en Venezuela, cinco años antes, y en alguna ocasión en el norte de Argentina; fue en Bolivia que comencé a consumirlos diariamente. Allí nacen los mangos más ricos que probé en tres países.
Sopita de maní. La infaltable en los mercados de las tardes frías en La Paz y Copacabana. Las doñitas la preparan a base de este fruto seco molido y agregan zanahoria, papa en cubitos, puerro, cilantro y fideos de sémola o quinoa. Esa es la base de la receta. Lo demás es secreto de las mamitas, como se las conoce allí.
Trueno 3 - Perú La música y las huellas
En varios puntos de Sudamérica dicen que los cactus son los abuelos y abuelas que, sabiendo que con la invasión española se abría el largo Pachakuti (tiempo) de oscuridad de 500 años, eligieron corporizar su espera en ellos hasta el tiempo de volver.

Transacciones de gente
Cae el sol en la frontera. Varias personas se enteran que “les falta un sello” en su pasaporte y que la solución es pagar una multa de entre 200 y 300 bolivianos. El arte de estafar distraídos. Afuera, dos hombres están sentados estratégicamente frente a las colas de migraciones con un cartel: ofrecen cambio a muy mal precio y son la única opción en la mitad del camino entre Copacabana y Puno. Si discutís con la policía nada sale más barato. A la vera de la nada, tienen demasiado poder, lo saben, lo aprovechan, lo gozan. La escena se repite del lado peruano.
Somos un número en el límite entre dos naciones.
Las fronteras entre los Estados, particular forma de encierro moderno, son el gran negocio de quienes las manejan; pienso mientras la fila avanza lenta.
Después de un mes de ensayos discontinuos, con Flor salimos a cantar. Las pruebas serán con una copla y un candombe. Desde el balcón observamos las calles de Cuzco. A partir de ahora serán nuestro escenario.
–¿Estás nerviosa?
–Sí che, la verdad que sí.
–Sos una diosa con ese djembe. Vamos a disfrutarlo y ya. Sin otra aspiración. Hagamos algo antes de salir, cortame el pelo mientras tarareamos, tengo algo de maquillaje, esto es como subir al cuadrilátero, pero sin guantes de box. –Flor ríe mientras busca las tijeras en su mochila.
–¿Cortarte el pelo va a ser la cábala?
–¡Más vale que no! No podemos hacer esto cada vez que cantemos. Habrá que buscar otras.
Llegamos hasta la plaza de nuestro barrio. Desde una esquina oímos el agua cayendo de una fuente central. Mi amiga hace un paneo del potencial público. Una familia sentada en un banco, dos chicos pasean perros y un grupo de señores charlan en semicírculo, con sus abrigos hasta el cuello. Me llevo las palmas de las manos a la boca y echo aire para calentarlas, luego me froto en las calzas térmicas, Flor prueba la percusión y comienzo a cantarle bajito a ella, mirándola a los ojos. Somos nosotras dos, disfrutando la primera canción. El primer agudo llama la atención de alguien y entonces Flor gira y golpea enérgica el djembe. Comenzamos a cantar dando vueltas alrededor de la plaza pequeña, acercándonos a la gente que ofrece monedas, aplausos, sonrisas. Después de la segunda ronda, Flor respira expandiendo el pecho, dice tener calor en las manos, que “hay que seguir tocando”. A lo lejos vemos un comedor. Entramos con un candombe. “Lo importante es sonreír, entregarle algo a la gente”, me dijeron alguna vez. La señora de la cocina deja sus ollas, atraviesa la delgada cortina de tela que separa aquel espacio de las mesas y se acerca. Me gusta ver sonreír a Flor mientras toca, me gusta la conexión que generamos al mirarnos, es como una capa protectora.
La cena que nos pagamos con esas canciones tiene un sabor nuevo. Todavía recuerdo el mantel de hule a cuadros blancos y verdes, la son-
risa del señor que nos oyó desde una mesa y que colaboró con nuestra gorra1, la sopa caliente y la porción extra de plátanos con queso que nos invitaron desde la cocina.
Salimos a dar vueltas por la zona nocturna de Cusco. En una esquina, sobre una de las tantas calles cortadas (característica de esta ciudad de arquitectura colonial), resuenan como masas amorfas los altoparlantes de cinco locales en simultáneo. Fumamos sobre un empedrado pequeño, recostadas sobre las piedras de una fachada, mientras vemos pasar disfrazados a promotores de discotecas, que prometen la mejor noche de nuestras vidas con vales 2 x 1. Disfrutamos lo que queda del fernet con limón en el termo y huimos.
Continuamos calles abajo. En un bar pequeño, un grupo de músicos toca salsa. Tucumán, Lima y Buenos Aires bailamos a ritmo caleño2.
De regreso al hostal, atravesamos caminos angostos de lucecitas mareadas y gruesos listones de madera que sostienen un frente en demolición.
Algo de nuestra forma de hablar se van mezclando con otras del continente y entonces recuerdo lo que Flor suele decir: “América Latina es un solo puño”. Mientras avanzamos por la columna vertebral de Sudamérica, lo que somos se va transformando. Son fracciones de geografías, modismos y encuentros, adhiriéndose a nuestra piel.
Días Ayni3
Guiada por las indicaciones de una amiga peruana desde Argentina, llego al pueblo de Chinchero: una comunidad en medio del Valle Sagrado, donde también perviven ruinas Incas. Busco a Fortunata, una tejedora y tintorera de la zona y me instalo en la habitación que su familia tiene preparada para los viajeros.
1 Sombrero, sobre, gorra, diversas expresiones con las que los y las artistas callejeras se refieren al objeto donde juntan los aportes económicos de la gente.
2 Así se llama a la gente de Cali, ciudad colombiana conocida como la capital de la salsa.
3 Ayni: ayuda mutua en Quechua.
Pueblo adentro hay una calma profunda, como de un tiempo antiguo; alimentado por un cotidiano de trabajo familiar y semi rural que me recuerdan a mi infancia.
En una mañana de tormenta, con Fortunata aseguramos las puertas. Ella cocina una sopa de sémola y yo, dos fuentes de pastel de papas. Milagros, su hija, está en la plaza con el puesto de artesanías, Pascual y Diego estrujan ropa lavada. Seguro no tarden en llegar. A la hora del almuerzo ya todos están dentro. Aquí todas las tormentas son intesas y breves. Cae granizo, el viento aumenta, echamos piedras a la puerta para evitar que se abra de par en par. Apenas escampa, bajo a la plaza con Mili, que vuelve a extender los telares y muñecas de tela en la feria. Antes de partir, me mira con sus dulcísimos ojos negros de niña y nos abrazamos. “Quizá alguna vez baje a tu tierra, cuando sea grande”, susurra.
En dos hostales por los que me toca pasar los dueños peruanos tratan mal a sus empleados. Silenciosos, la mayoría hace lo que el jefe manda. El machismo y la discriminación son fuertes. En el primero se ve colgada la bandera a rayas de colores horizontales que -para mí- representa la diversidad sexual. Sorprendida por el acto progresista, pregunto entusiasmada. El encargado sonríe socarrón: “No, no, no. Esta es nuestra Whipala. Cambiamos hace un tiempo la de cuadritos porque justamente la confundían con esa otra. Pero nosotros acá no, nada que ver”.
Afuera, en la calle, empiezo a prestar atención a la cantidad de negocios que tienen esa insignia y recuerdo: “No, no, no. Nosotros nada que ver”.
Días después de pasar por Chinchero, ingreso a un segundo hostal. Una pareja explica por qué quiere una habitación matrimonial. Son dos hombres. “Pero, ¿para ustedes?”, pregunta una chica sin esperar un sí como respuesta. Ningún cartel lo dice pero parece estar escrito en el aire: las habitaciones matrimoniales son para heterosexuales. El chico que pide la habitación es francés. Habla poco español. Cuando entiende, por los gestos y las demoras, que lo que están viviendo él y su compañero es una situación de discriminación, la sonrisa le vira a tristeza.
Cuando se libera un sitio, un segundo encargado pregunta en tono acusador. “¿Todavía la quieren?”. Sí, contesta tímidamente el chico y le hace un guiño a su pareja. Son cómplices en esa resistencia, en medio de la incomprensión de quienes no saben amar libres de mandatos.
Amanece gris en Cusco. Todos tosen, incluyéndome. El señor de la tienda recomienda: “No vaya al hospital. Para los extranjeros la medicina es cara o no le van a atender. Queda el privado y la consulta no baja de los 80 soles. En la botica pueden verla y recomendar”. Una tableta de ibuprofeno y termos de jengibre, limón y miel me acompañan en los días siguientes.
Vuelvo a caminar la ciudad colonial, pienso que la única vez que estuve en un país no limítrofe fue en Venezuela en 2011. En ese tiempo en Caracas, la capital, el chavismo había expropiado el hotel de la firma Sheraton y lo había convertido en alojamiento para los grupos de médicos cubanos que llegaban a colaborar con los campamentos de salud en todo el país. Impensable algo así en el Perú actual, impensable en la Argentina donde por primera vez la derecha ha ganado las elecciones. A dos meses de haber asumido, el gobierno de Mauricio Macri avizora ser de un neoliberalismo brutal.
En Bolivia nos preguntaron mucho por el panorama argentino con el nuevo presidente. Escuché a Flor explicarlo con simpleza y profundidad. A las doñas y doñitos con los que hablamos, les decía que ahora nuestra tierra está dirigida por un rico que no conoce las necesidades del pueblo y que gobierna para las grandes empresas. “Entonces hay una sensibilidad básica que falta”. Decir estas cosas desde la lejanía duele. A tres semanas de la asunción del nuevo gobierno, emprendimos viaje y el país se colmó de reclamos y represiones.
¿Cómo estará mi tierra? ¿Cómo estará la linda Venezuela y sus sueños de revolución? ¿Faltará harina pan en sus mercados?
Los nombres de algunas calles me distraen el pensamiento. Varias llevan la marca de la colonización católica: purgatorio, ataud, lamentos. Cerca de donde trabaja Sabino Huaman Quispe (luthier de cuerdas,
vientos y percusión) aparecen otras en Quechua, como Tandapata4. En la visita, él y su hijo enseñan acordes de la marimacha: instrumento dulce parecido a la mandolina. Sabino agrega un tornillo a la base de mi cuatro, lo sujeta con la correa que tejió Fortunata y en ese acto me despido de Cusco.
Mañana cruzaremos Lima para llegar a Máncora, esquivando grandes ciudades. Serán 45 horas ininterrumpidas de buses. Yo, que nací del lado Atlántico, en el extremo este del sur, comienzo a bordear el mapa por el hilo costero del océano Pacífico. El fractal que llevo dentro se abre para mirar las sierras y campos nuevos.
Esto recién comienza caracolita nómade, descansá tranquila, esto recién comienza. ¿Vas entendiendo que el viaje, más allá de los kilómetros, es una cosmovisión? Sé que ella está debajo del pecho: una voz otra, que brota en la boca del estómago y que me dormiré acariciando.
Pacífico
Camino por un pasillo largo hecho de palmeras y cañas. A un lado cuelga una tela de soles y lunas con fondo azul, que me recuerdan a las cortinas que hizo mamá cuando vivíamos en la quinta del Cerrito Colorado, en las afueras de Junín. La tela se mueve con el viento. El ambiente es cálido, como estar en casa; en una lejana y de antes. Hay días en que un perfume, una imagen o una sensación corporal, trae esos sentimientos antiguos aunque esté a kilómetros de los sitios que recuerdo.
RTS, en otro tiempo, habrá sido una joya sobre el mar. Hoy es un caserón abandonado que una familia reabrió hace una semana. Para
4 La calle Tandapata es una de las siete cuestas del barrio San Blas, en Cusco. La referencia forma parte de la edificación Inca y significa: lugar donde se discute la distribución del agua.
muchos representa la cama baratísima donde caer en plena costa peruana de Máncora.
Miércoles 10 de febrero, 11 de la mañana. Mis compañeros de habitación pican marihuana con parsimonia. En una de las ocho camas hay un extraño durmiendo. “Amaneció acá pero nadie lo vio anoche”, comenta Juan, mientras enciende la hierba.
Entra un grandote, primo del encargado y zamarrea al dormilón que -además- tiene resaca: “Hey, ¿qué hacés acá? Esta es la cama de una chica, vos no sos de este hostal, salite”. Así se resuelve la incógnita. Entró de madrugada por la parte de atrás del edificio, que es un patio abierto al mar. Facilísimo meterse en cualquier momento, como lo hacen las olas cuando rompen con fuerza, inundando el salón de uso común. La aparición del borrachín completa el ambiente kitsch; descontando el mal trago de la chica, quien terminó cediéndole la goma espuma de su colchón hasta terminar en el suelo. A Juan no le sorprende que esto ocurra, por eso -dice- había escondido mi cuatro entre las mochilas. Ya hubo robo, marejada, peleas e inundación. El lugar tiene el clima de un “aguantadero5 sostenible” o por lo menos así lo defino en tiempos de buen humor. Flor está noviando con el pizzero de enfrente. El amorío la saca del tugurio y vuelve de vez en cuando a compartir unos mates. No entiende cómo sigo ahí. Hace tres días no hay agua y por la noche nos cortan la luz porque hay peligro de electrocución, por las mareas altas que lo inundan todo. Hubo una tarde que llovía a caudales y las olas furiosas rompían contra las piedras y las aberturas del edificio. Todo era agua. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Chapoteamos para ir de la pieza al baño o la cocina, hasta que escuchamos un grito desesperado: “¡Cortá ya la luz!”. De ahí en adelante la solución para las tormentas es esta. El RTS tiene también una instalación eléctrica deficiente.
“¡Cortá ya la luz!”.
5 Expresión de lunfardo rioplatense para referirse a lugares en estado de abandono, a veces asociados a la fiesta, el descontrol o la falta de mantenimiento y/o aseo.
Pasamos el día intentando sacar el agua que entra por todos lados. Tarea difícil, como luchar con un molino de viento. Es mejor entregarse a la situación, con luz cortada no hay riesgo de vivir unos días con el mar hasta los tobillos. En la calle, la situación no es mejor. Una esquina se arremolina de agua marrón y nos acostumbramos a llegar al mercado con las piernas embarradas. Afuera no dieron la orden de cortar la luz y nos preguntamos si eso estará bien o será que estamos al borde de un desastre. Las moto-taxis patinan en la arena y se van de costado al suelo con pasajeros incluidos. Máncora es un caos; una sátira que soportamos en tiras diarias.
Paso una noche en la litera del segundo y último piso. Paja y cañas del techo me rozan el rostro, haciendo unas cosquillas desagradables. Hace calor, los mosquitos y el tedio no dan tregua. En medio de la madrugada, intento razonar sobre el sudor para no sufrirlo, decirme -sin creer una idea- que la nube de mosquitos es pasajera, que en la mañana siguiente todo esto será parte del pasado, hasta dormirme valorando la cantidad de buenas camas que conocí.
Cuartos ciegos y húmedos, baños tapados y sin agua en horas pico. La cocina merece un capítulo aparte; su piso: un mar de fideos viejos. El RTS obliga al buen humor. Como dice el refrán “a mal tiempo, buena cara” y la ciudad está inundada. Mientras busco una olla limpia en la cocina, me preguntó que significará la sigla. El asunto de la olla limpia es imposible. Mesada y piso: mar de fideos. “Maldito el momento en que se me ocurrió venir hasta acá descalza”, escupo al aire. La única opción para calentar agua es una sartén. Todo sea por un mate. Si no tuviera yerba mi humor no sería el mismo, sin dudas. Entro chapoteando a la pieza. Como movimos el balde de la gotera para desagotar el inodoro, se hizo un charco en el centro. La yerba es paraguaya, comprada en Bolivia y sabe bien rica: Kurupí, una joya.
Quiero viajar mucho tiempo. Incluso en un ambiente tan trash, una parte de mí alberga una extraña positividad. Vuelve el agua corriente a la casa. Tomo una ducha y camino al mercado para preparar un almuerzo a la familia circunstancial.
De regreso, compro un pasaje a Cuenca, Ecuador, y me refugio de la tormenta en un barcito donde dos gatos se arrullan sobre un sillón pequeño. Son los últimos días en Perú. Otra vez, cerca de una frontera,
en mi cabeza se dibujan nuevos mapas. Resuenan nombres de pueblos y regiones ecuatorianas: Cuenca y Vilcabamba, la sierra al sur; Puerto Cayo y Mompiche, la costa, Puyo y Tena, en la selva.
Lo onírico – 9 de febrero Vivo en un domo de barro pintado de blanco. El piso es de azulejos violetas que brillan. Tengo el pelo suelto, largo, un vestido también violeta y estoy descalza. Camino por la arena, detrás se ve el mar y mucha vegetación. Es una selva tropical.
Cuando despierto, recuerdo imágenes claras. El piso brillando con intensidad sostenida, igual que el follaje exterior, de verdes exuberantes. Nunca estuve en costas así de húmedas; quizá algún día... Anoto el sueño. Aquella luminosidad violeta va a reaparecer en mi memoria durante la tarde.
El amor después del amor6
Despierto con la necesidad de ofrendar al Pacífico la caracola que Dan trajo del Mediterráneo. En su viaje a Francia, compró a un artesano dos mitades de uno milenario y petrificado. Una parte la dejó en el pequeño santuario que armó en su casa en La Plata, junto a estampitas del Gauchito Gil, una apacheta (pequeño altar de piedras, característico del norte argentino) e ilustraciones del dibujo kitty. Luego de montar aquella escena kitch de sus adoraciones, regresó a vivir a Bolivia. La otra mitad quedó conmigo buena parte de 2015, atravesó Argentina, Bolivia y Perú dentro de mi mochila y allí permaneció, hasta hoy. El mar ruge. Me pregunto cuántas otras tierras habrá andado en su larga existencia antes de que Dani la encuentre y la traiga hasta el sur. La observo, es realmente hermosa. Quisiera mantenerla conmigo, pero algo me dice que ella es un símbolo, una representación de algo más grande que su propia materia.
Tomo valor. Dudo si cerrar los ojos u observar lo que estoy por hacer. De frente al Pacífico, llevo mis brazos hacia atrás para ganar impulso. Cuando éstos pasan por delante de mi pecho, abro las palmas
6 Frase popularizada en Argentina por el músico Fito Páez y su disco que lleva ese nombre.
con determinación. Y así la veo volando por el aire, hasta sumergirse en el agua, como delicado presente al mundo. Es la forma que encuentro para agradecer el amor que -una vez- nos hizo elegirnos y a las distintas formas que supimos dar a nuestra relación en estos años.
Mis manos ahora están vacías. Unas lágrimas me surcan el rostro. Sostengo la mirada del mar. No es que intente buscarla, sólo quiero hacerme consciente de que ahora ella está allí, regresando a un estado líquido y antiguo que le pertenece.
Esta es una ofrenda, igual a aquella que hicimos juntos, en el jardín de la casa que dejé en Argentina, donde abrimos la boca de la tierra y le entregamos viejas cartas de amor, alguna fotografía de una versión antigua de nosotros y un agradecimiento mutuo. Así procuramos soltarnos, cuando entendimos que tras cuatro años no lo habíamos logrado. Todavía nos amábamos de una forma que -a veces- dolía. Aquel era un amor desfasado, un amor diacrónico, que en ningún caso éramos capaces de alimentar en el presente porque -sencillamente- ya no éramos los mismos. “Estamos agarrados de una foto vieja”, pronunció él en medio de nuestro ritual. Cuando dijo -con las rodillas y las manos en la tierra-: “te amo, pero con un amor acostumbrado a no tenerte”, lloramos de forma honda. “Esto es sanador y necesario”, acordamos refregándonos los rostros. Esa tarde supe que quería su libertad.
Y esta es una nueva ofrenda, una que quizá él no espere. Así vuelvo a honrar cuánto nos ayudamos a crecer, lo hermoso que ha sido ese proceso. Y “ha sido” es el verbo fuerza de esta intención. Como el agua de un río, pido que continuemos por nuestros cauces. Porque Dan y yo sabemos, que aún después de amarnos, nos continuamos amando.
Sabores nuevos en el cuerpo
Pisco Sour. Trago típico, a base de clara de huevo.
Cremoladas. Hielo picado con pulpa de frutas. En Bolivia les dicen cepilladas y en Colombia, bolis.
Lomo saltado. Saltear la carne con ajo, cebolla morada, tomate, cilantro, salsa de soya y acompañar con papas y arroz.
Papa a la huancaína. Hervir papas y bañar con una crema a base de ají, queso fresco, leche, galletas y especias.
Trueno 4 - Ecuador
Donde los ríos se unen
La diversidad de los mercados, así como el protagonismo de las mujeres en estas economías, son dos constantes que atraviesan América latina

El dólar progresista
Con cada cruce de fronteras, se reinicia el acostumbramiento a la moneda y los valores locales. En mi monedero hay 20 bolivianos, un sol y 14 dólares ecuatorianos. Desde hoy pagaré a las doñitas con estas chapas en inglés: five, ten, quarter, fifty, one dólar, aunque me encuentre en mercados latinoamericanos. Me cuesta hacerme a la idea.
Apenas llego a Cuenca pregunto por qué el dólar es la moneda oficial. La señora que administra el hostal a donde llego, explica que en el 2000, el entonces Presidente Jamil Mahuad lo implanta como “solución” a la crisis económica que atravesaba el país. “Por supuesto el cambio no ayudó en nada a estabilizar la situación, pero nos quedó”. Han pasado dos décadas, Ecuador hizo sus propias versiones y entonces las monedas de dólar ecuatorianas se mezclan con la estadounidense y valen lo mismo. Pienso en el neoliberalismo de los años 90’ que hundió
a Argentina, luego de que el gobierno de aquel entonces pregonara la fantasía de que un peso sudamericano era igual a un dólar, y me corre un frío por la espalda. Cuesta comprender la vigencia de la extranjerización de la moneda en un país gobernado hace años por Correa, uno de los pocos representantes progresistas que quedan en América Latina. En una suerte de vinculación de contextos latinoamericanos, recuerdo las críticas al gobierno de Evo Morales y García Linera que escuché en Bolivia, así como las mejoras en materia social, cultural y económica que el MAS (partido que les presenta) dio al pueblo. Días después me enteraré que Evo pierde el referéndum para volver a presentarse a elecciones. Esta es entonces su última gestión. ¿Qué va a pasar con Bolivia? Los progresismos no han generado cambios o soluciones estructurales, ni han cambiado de raíz los moldes económicos que perpetúan nuestras dependencias, pero ¿hay una alternativa de izquierda que pueda superarlos? Las calles de Perú, por ejemplo, están empapeladas con el rostro de Keiko (hija del dictador y ex presidente Fujimori) y muchos vaticinan que va a ser la figura electa.
Ecuador, las manos llenas de pequeñas monedas gringas. La vecina Colombia, signada por la resistencia campesina y el paramilitarismo. Centroamérica y su corredor políticamente caliente. Guatemala, la corrupción del gobierno y los lamentos de mi amiga por los crímenes impunes en aquel, su país.
Otra vez se nos va poniendo denso el cielito latinoamericano. Levanto un poco más la vista, hasta México y su historia de revoluciones campesinas con Zapata y Villa a principios del siglo XX y qué tan lejos de eso está hoy su realidad política. Me gusta recordar que en esas mismas tierras está plantada la resistencia de los Caracoles Zapatistas, dando alientos de auto-organización a todo el continente. Más de 20 años de resistencia, más de 20 años de construcción autónoma. Ahí voy a llegar, alguna vez.
Las resistencias son nuestro alimento.
Mujeres / Tierra
Lo onírico – 13 de febrero Una persona me enseña la medicina de las semillas: sus propiedades y cómo mezclarlas para dar salud a distintos dolores.
A lo largo de este viaje anoto dos tipos de sueños: los que aparentan ser premonitorios y los que develan algo del orden del deseo. Esta imagen -por ejemplo- no es casual. Hace tiempo quiero aprender más de las semillas. Estoy convencida que hay una para cada afección. Muchas veces me soñé moliéndolas; incluso en mi última casa en La Plata hice el ejercicio de recrear aquella escena onírica con el mortero de madera con el que mi bisabuela Argentina las procesaba. Mi madre cuenta que ella sabía mucho de plantas y germinación de especies, que luego convertía en árboles; como el palo borracho que plantó en una casa donde viví décadas después. Este sueño saca a la superficie el deseo futuro de establecerme en algún sitio y acercarme a ellas con más amor y paciencia. Mamá me enseñó a sembrar y cuidar la huerta, mientras vivimos en el campo. La tarde en que volvimos a pisar esa tierra juntas, después de 10 años, señaló el roble que está frente a la casa y contó: “este lo planté cuando estaba embarazada de vos. Tiene tu intención”. Desde ese momento, guardo una hoja suya en un cuaderno, como recordatorio de la intención que ella tuvo para mí mientras me gestaba.
Las cuerdas profundas “Ahora vas a hacer dos toques seguidos”. Martín marca el tiempo con su mano sobre mi hombro. “Ahora tres más rápidos y dos y tres y dos. Ya lo tienes, la base de huayno”. En pocos minutos, de su confianza brota el ritmo. No recuerdo que alguien me haya enseñado algo con tanto aliento.
Martín viene de Perú junto a su compañero de dúo. Ambos están tocando en la parrilla “El Che”; a un lado de la ruta de la localidad de San Joaquín, cuando nos conocemos. Allí descubro la receta de la Orchata, bebida deliciosa a base de doce hierbas, que en el mercado venden como ramo de flores.
Martín comparte su conocimiento con dulzura y paciencia. “Niña, estamos para eso. Los títulos no importan. Todos tenemos el ritmo en el corazón. Tú lo tienes, yo sólo ayudo a que salga. Si estudiaras conmi-
go, en cuatro días te saco a tocar”. Reímos de la ocurrencia y contesto que harían falta bastante más que un par de días. Él continúa mirándome con la misma confianza en lo que dice y ya no es posible retrucar.
En el viaje de vuelta a Cuenca comparte canciones del folclore popular latinoamericano y nos despedimos. Tiene que volver a Catacaos, en Perú. “Catacaos, otro lugar a dónde ir”; guiña Flor mientras los vemos alejarse.
Gastamos la noche en girar por mercados buscando yerba, mientras recuerdo en voz alta escenas de la tarde. Hablar siempre fue mi manera de procesar experiencias complejas. Pienso en mi viejo, en las pocas cosas que pudo enseñarme con amor. Flor escucha atenta. Me sorprendo en un llanto que corre tranquilo, como los ríos finos de las sierras del sur de Córdoba y agradezco a la Pacha esta revancha de plantarme hombres amorosos en esquinas del mundo.
Vuelvo a pensar en mi padre biológico, en que ojalá pueda sanar tanta violencia y ser mejor para la niña que está criando. Una sonrisa suya regresa desde el fondo de la memoria, la imagen es suave, blanquecina, como una cinta fílmica velada por el tiempo.
Lo onírico – 15 de febrero
Llego a un pueblo con agua y muchos minerales. Una voz dice que no tome del cauce de la derecha porque viene con mercurio, producto de la explotación del oro. En cambio, el de la izquierda es bueno porque trae magnesio.
Un artesano traza una primera analogía con el sueño, sin saberlo. Mientras prepara un dije con crisocola “para la garganta y la comunicación”, me enseña a reconocer rastros de hierro y magnesio en la piedra turqueza que cuelga de mi cuello. Con este dato y las imágenes de los ríos a flor de piel, decido continuar hacia el sur de la sierra ecuatoriana: a Vilcabamba, un pueblo conocido por lo saludable de sus aguas y la longevidad de su gente.
El bus se detiene. Algunas personas bajamos a estirar las piernas. Pido un papel de cigarrillo a una pareja. Vamos al mismo sitio: la reserva Rumi Wilco. Él y ella viajan hace cuatro años. Vivieron en Nueva Zelanda y Australia. Un año de largas jornadas de trabajo ahí les permitió conocer Pakistán, India, Nepal, China y parte de Europa. Ahora están recorriendo América Latina, desde México, para volver a casa. Quieren
instalarse en Córdoba y tener hijos. “Tiempo de armar el nido”, dicen. Llevan once años juntos y un entusiasmo que contagia. Mientras compartimos la cena en Rumi Wilco, les pido que me cuenten historias de la India. Me encanta escucharles. Me encanta que no se les haya ido el “che” o el “boluda”, habiendo vivido en culturas tan distintas. Cuando les brota algo de lunfardo, nuestra marca de origen, sonreímos. Cuando cuentan quiénes eran antes de salir, qué pensaban, cómo vivían, cuáles eran sus prioridades y cuán diferentes se sienten hoy, llegamos a la idea de que hay formas de viajar, de perderse en una deriva que pueda ser trascendente y transformar nuestras maneras de estar en el mundo.
Lo onírico – 17 de febrero
Vuelvo a Argentina. Es 2 de marzo. Los programas culturales del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, no fueron desbaratados por el gobierno y los centros culturales del Estado son una fiesta, donde pibes y pibas exponen las producciones que hicieron durante el año. Hay murales y orquestas, grupos de danza y teatro comunitario, revistas escritas en los barrios y una radio en vivo. (El alto nivel de energía me recuerda al encuentro de Jóvenes y Memoria, que se celebra cada año en la localidad costera bonaerense de Chapadmalal). Me veo entrando a una sala alfombrada, parecida a la del primer piso del Centro Cultural estatal Pasaje Dardo Rocha, de La Plata. Un grupo de amigos presenta un disco que todavía no existe. Sin querer pateo un grabador portátil H4. Con vergüenza, junto las piecitas, ayudada por una niñita. “Improvisá con esta caracola”, dice uno e indica “soplá en cuatro tiempos y a la mitad del tema, más fuerte”. La improvisación me genera adrenalina. Pienso en mi tambor trueno, siento su ausencia. Busco a Roksha entre la gente; me encantaría encontrarla ahí sonriendo y agitando la calabaza. Desde el escenario, cuentan la historia de una canción. El chico que toca la mandolina tiene un tambor trueno pequeñito y lo ofrece. “Imposible hacerlo sonar sobre la alfombra”, pienso. Encuentro una pequeña plaquita de metal para que su resorte suene contra él y la acomodo en el suelo. Está todo listo. Varios amigos forman parte de la banda y otros sonríen amontonados en círculo. Cierro los ojos, como cuando cantaba por Cusco con Flor.
Despierto. Estoy en Vilcabamba, Loja, Ecuador.
Marie es una artesana francesa que trabaja en cristal moldeado a fuego. Acaba de llegar a la reserva luego de una estancia en la selva. Le brillan los ojos. Posee una vitalidad particular que la embellece. Tiene unos 37 años. Es madre de dos adolescentes de 12 y 16 años. Cuenta que viajó mucho, que cuando eran cuatro con su ex esposo armaron una camioneta y salieron a girar. Que descubrió el oficio del cristal hace seis años y que desde ese tiempo trabaja en eso. “Entonces sos artesana”. Contesta tímida con un “sí”, excusándose con que el rótulo le queda grande y recuerda los nervios de la primera vez que se animó a montar un puesto en una feria que convocaba al mejor soplador de fuego de Francia e Italia.
Marie viaja copiando -a mano alzada- pinturas de distintos pueblos que visita. “Este es de Tena, este de Puerto Misahalli y este del Puyo”, comenta mientras va pasando las hojas de su cuaderno. En un mes y medio por la sierra ecuatoriana construyó un registro de diferentes estilos. La mayoría tienen una connotación social clara: el trabajo en la tierra y retratos, la selva reverdecida y los frutos exuberantes.
A Marie le incomoda que le hablen en inglés. Ella es francesa, pero maneja muy bien esta lengua y el español. Es de las pocas personas que encuentro en este lugar, preocupada por evitar las charlas en idiomas foráneos. Se sabe en América Latina y elige compartir con latinos y latinas. Admiro esa sensibilidad suya, realmente; más aún en el contexto donde estamos. Y es que Vilcabamba es un pueblo muy extranjerizado, tanto que la mayoría de los carteles se escriben sólo en inglés. El dueño de un comercio, al que le usan el frente de cartelería, se cansa de esta situación y cuelga una nota: “Les recordamos que la lengua oficial del Ecuador es el español. Por respeto al país, se solicita realizar los anuncios en ‘español’ e inglés, no sólo en este último idioma. Atentamente, La Gerencia”.
El último día que compartimos, Marie saca una bolsita con varios aros que hizo en su taller y pide que elija unos. “Para que te quede un recuerdo mío”. Tomo unos rosados con vetas violetas y le doy unos con piedritas verdes que llevo en la mochila. Siente pudor por aceptar un regalo de mi madre, pero entiende que es parte del intercambio y los acepta con gusto. Al instante nos ponemos nuestros pares nuevos y nos damos un abrazo cálido y sostenido, de esos que incluyen caricias y descanso en el cuerpo de la otra.
Los ríos atraviesan la telaraña onírica
La pareja de biólogos argentinos que llevan adelante la reserva Rumi Wilco me acercan un dato fundamental: existe cerca la unión de dos ríos con características similares a las de mi sueño. El de la derecha, el Capamaco, es turbio y el de la izquierda, el Yambala, puede tomarse. Explican que ambos son pre ríos y que en la entrada del valle de Vilcabamba se encuentran y forman el Chamba. Tengo que llegar hasta ahí.
André, el alemán curioso con el que comparto comidas y caminatas por la reserva, se entusiasma con llegar hasta la unión de los ríos. Bajamos juntos al pueblo a buscar más información. En un comedor, cuento el sueño de los dos ríos a la chica que atiende. Un hombre escucha y se acerca. Tiene su casa en la unión del Capamaco y Yambala: “podés atravesar el terreno para llegar”. Intento dibujar un mapa, mientras escucho las indicaciones: “Hay que subir más de tres kilómetros hacia el este, hasta unas cabañas redondas. Cuando llegues al puente que cruza el Capamaco, te vas a topar con un cartel que dice ‘propiedad privada’, detrás está la casa morada: la mía. Cruzá tranquila el campo”.
Estamos frente al puente. Avanzo guiada por aquellas palabras que, ahora, resuenan como un eco. Atravieso el puente colgante, debajo corre uno de los ríos. Salto un viejo alambrado de púa y entro a un campo cubierto de flores amarillas pequeñas. El olor fresco de la tierra de altura colma el ambiente.
Escucho un rugir nuevo. Ha de ser el otro río, el de mi sueño... “Cruzá tranquila el campo”
Descalza, piso una piedra mojada. Estoy en el lugar exacto donde Yambala y Capamaco se encuentran y funden. Oigo el tronar de los dos cauces, observo atenta cómo baja cada uno; con qué niveles de intensidad y pureza; cómo se ondulan, si bajan rápido o tranquilos. Me mojo la cabeza, la nuca y tomo agua del lado izquierdo, del Yambala, en ofrenda al mundo onírico tan presente en este viaje. André se mete en el de la derecha.
Reímos. El sol cae de frente sobre nuestras cabezas. Hablamos poco porque así lo queremos y otras porque nos faltan las palabras. Somos
niños conociéndose sin léxico. A veces siento que las lenguas pueden ser o una barrera o un vínculo. Es cierto que existen límites muy palpables para expresarse cuando las personas no comparten códigos culturales. Y al mismo tiempo reconozco que este es un ejercicio interesante, que apertura nuestras formas de expresarnos y compartir.
De regreso, André propone que viajemos juntos por la sierra ecuatoriana hasta Colombia, cruzar y seguir hasta quién sabe dónde. Miramos un mapa. El plan es ir a Baños, luego a Quito, Mindo y Otavalo. Evalúo esa opción o la de subir sola por la costa. Antes de dormir consulto al I Ching, que aconseja: “Reflexión y retiro al interior”.
Lo onírico – 18 de febrero Tengo que desactivar una bomba en segundos.
El sueño me deja inquieta. En el patio trozan fruta para el desayuno, siento olor a café y a manzanilla recién cortada. Algo me dice que siga camino sola. Sin preguntarme demasiado por las razones, bajo al pueblo y tomo un bus en dirección a Loja, otro a Guayaquil y un tercero, hasta el pueblo costero de Puerto Cayo. Quince horas de viaje. André no comprenderá esta elección, yo tampoco. Prometemos hablar en unos días. La única certeza con la que despierto es que no es tiempo de preguntas.
Del frío otoñal de la sierra paso al calor intenso y pegajoso de la costa del Pacífico. Hay días en que dudo de mis decisiones repentinas, como giros inesperados en la carretera, aunque en ellos subyazca un fundamento emocional que desconozco.
Puerto Cayo es un pequeño pueblo de pescadores; casi no llegan turistas más que algún que otro auto que se desvía de la ruta para bajar a almorzar. Hay un puñado de alojamientos atendidos por familias del lugar y algunas casas de lujo deshabitadas.
Soy completamente consciente de porqué elegí llegar aquí. Meses antes de salir de Argentina, un amigo me habló de una chica que entró de casualidad y terminó quedándose a vivir. “Ella es fanática del cine y de un director que incluyó en una de sus películas el fenómeno del rayo verde: un efecto de la luz del sol cuando se esconde en el Pacífico, que
pinta el cielo con destellos de ese color y que se aprecia en las costas de Ecuador”. Dicen que si tenemos la suerte de verlo, podemos enamorarnos de la persona con quien estemos compartiendo el momento. “Y Mara se enamoró de Carlos, un pescador de Cayo, mientras lo veía surfear en un atardecer de rayo verde”.
La intensidad de la historia que oí a miles de kilómetros jamás se me borró; tanto que ahora estoy acá, bajo este cielo, en el intento por registrar aunque sea un atisbo de aquello que enamoró a una mujer. Dejo mi mochila en un alojamiento y preparo un mate. “Puente de argentina a argentina”, me digo cruzando la puerta y tomando valor para ir en busca de la desconocida. El sitio es pequeño y la gente se conoce entre sí. A los pocos minutos ya tengo la referencia de su casa: una cabaña circular de cañas sobre una loma, a unos 500 metros.
Cuando me abren la puerta, digo mi nombre y trato de reproducir la historia que me contaron: único argumento por el que estoy parada frente a esta casa. Si cree que estoy loca, por lo menos quedará una anécdota. A partir de ahí se nos irán las horas en charlas de lunfardo. Mara cuenta su vida: nació en la costa bonaerense, en Villa Gessel. Con 20 años viajó de Argentina hasta México con una amiga y sin dinero, en un capítulo que ella misma tendría que escribir alguna vez. Luego se fue a Cuba y terminó casándose con un hombre de allí. Regresó a Buenos Aires, se separó y en otro viaje por Ecuador, llegó a Cayo.
Mara tiene una sonrisa que le ilumina el rostro moreno del sol y ojitos achinados. Su compañero es un enamorado del mar y la cultura de su pueblo. Compartimos una sopa de pescado que él prepara y acordamos volver a vernos al día siguiente.
Tras el encuentro, alquilo una habitación a una señora que me ofrece trabajo. Cayo se convierte en el primer lugar donde desarmar la mochila y conocer algo del cotidiano de un pueblo. Cae la noche. Compro una cerveza Pilsener, brindo y comparto el trago con la tierra, echándole un sorbito.
(Sobre esta etapa, el I Ching dirá: 55 / La abundancia: “Un premio al esfuerzo. Tiempo de brillo, paz y felicidad”. Hay que aprovechar la etapa sin pretender estirarla. Su belleza radica justamente en eso).
Es la época fértil y el horizonte se ofrece en una paleta de distintas tonalidades de verdes. En los meses del agua (de enero a mayo), la tierra da sus mejores frutos: sandía, papaya, pepino, espárrago. Cayo tiene tres mil habitantes y una economía eminentemente pesquera. Por esto, son muchos los afiliados al seguro médico de los “campesinos del mar”, como se identifica uno de ellos, mientras charlamos a un lado de la asamblea que está ocurriendo en la plaza. En estos espacios se reúnen los camaroneros, que se embarcan de día y vuelven al atardecer, y los que pasan la noche entera sobre los botes buscando corvinas, lenguados, pargos o albacoras. Hablan del panorama actual del trabajo y sus necesidades. Desde el centro de la ronda, un hombre con apariencia de referente o dirigente, elabora propuestas.
De noche, la luna asoma completamente llena. Desde la vereda, Roberto suma sogas a la red que tiene colgada al frente de su casa. –Buenas noches. ¿Preparándose para embarcar? –Asiente con la cabeza y señala al cielo.
–¡En unas horas! –Roberto cuenta que a veces la luna brilla tanto sobre el mar que se transforma en un refugio para los peces, porque ellos también brillan y juntos hacen un efecto espejo.– Hay los que se quedan dormidos también cuando ella está así, llena.
La selva sobre el mar, la tierra húmeda mezclada con aire salado. Todas sus texturas son nuevas a mis ojos. Me incorporo a la changa del “pecheleo”, tarea conocida por “salvar el día”. El trabajo consiste en ayudar a los pescadores a subir el bote a la costa a cambio de pescado fresco.
Mara habla de esto en nuestra primera caminata. Algunas cosas las dice mirando al mar y otras a su pueblo; así lo siente, parte suya. Le gusta ver caer el sol desde la loma donde está su cabaña y ciertamente es un placer acompañarla en esos ocasos silenciosos. Me gusta observarla sabiendo que también es de un océano, bien al sur de donde estamos, y en el extremo este, en las costas del atlántico.
A media hora está Jipijapa, la ciudad cabecera donde hacer compras para la semana. El nuevo cotidiano se despliega con la parsimonia propia de la región. Me gusta esperar el bus, frente a la panadería, con
la bolsa de compras que traigo desde Argentina, en busca de mangos, acelga, plátanos, zapallo, piña y queso. Mis vecinos, que son de una dulzura a granel, ríen porque cargo con ella y un termo de tan lejos; igual que mi amiga Joh desde Bogotá, cuando se entera que ando con “bolsa de mercado” por América Latina.
Recorro Jipijapa en zig zag, atravesando las hileras de puestos que se extienden por cuadras hasta llegar a la esquina donde un señor tiene buenos mangos.
Un hombre busca conquistar a una chica con un atado de la aromática hierba luisa. Ella toma el ramo entre sus manos y se sonroja. Una señora y su hija hablan sobre las diferencias entre las frutas y verduras que se cultivan en la costa y en altura, mientras escogen flores de calabaza y pequeñas papas con cáscaras rosadas. Las oigo y recapitulo que hace tiempo ando entre las sierras bolivianas, peruanas y ecuatorianas. Mi paladar está acostumbrado a los sabores del clima templado. Es tiempo de conocer las cosechas del mar.
Lo onírico – 28 de febrero
Manejo una combi Volkswagen por una ruta ondulante camino arriba. Llego a una cima. Desde ahí veo la panorámica de un gran valle. De la nariz me saco un moco que tiene la forma de un juez, de esos con peluca blanca, de cortes estadounidenses que se ven en las películas. La estatuilla moco sostiene una caña de pescar, de la que cuelga un libro como carnada. La imagen dura un segundo. En medio del éxtasis por haber llegado hasta ese mirador natural, tiro el moco.
Nunca había soñado con algo así. El elemento, un tanto repulsivo, parece una metáfora de viejas ataduras. Esa madrugada llueve a cántaros y dan ganas de dormirlo todo. Abro los ojos, Flor está llegando. Es 28. “Dos meses que salimos”, dice mi amiga mientras me abraza. “Festejemos”, propone alegre. Moco y juez caen al olvido.
Por la tarde visito a Fran, Tonio y Andrea. Los primeros dos viven en el Club Cayo Team hace dos meses, desde que Melody -la combi en la que viajan-, “se tragó una tuerca por un lugar equivocado y arruinó
el motor”. Andrea llegó luego y se les unió. Hace poco tiempo, el club estaba abandonado y se gestó un proyecto para transformarlo en un centro deportivo, donde los y las jóvenes que hacen surf puedan reunirse y que, además, funcione como alojamiento de viajeros y viajeras.
Tonio está tumbado bajo la combi intentando encajar el motor, con Fran contamos los días que hace que están aquí: “83, ochentaytres”. Subo a Melody por primera vez. Es bonita. Tonio gira la llave, esperando que el motor emita sonido. Sentimos ansiedad, aunque nadie lo dice. Fran zanja el silencio grupal y comenta cómo fue que decidieron entrar aquella tarde de diciembre al pueblo, como si la anécdota tuviera una fuerza estimulante sobre el arranque que esperamos. Andre asocia que el mismo día que la tuerca fundió el carburador, ella volaba de Argentina a Ecuador. “La causalidad”, dice sonriendo. Miro las manos de Tonio están húmedas, ¿serán los nervios?
Hasta que oímos la carraspera de gloria. Tonio suelta el volante, abraza a Fran, Andre se abalanza sobre ambos y los tres gritan. Tonio vuelve al volante, lo besa. Los ojos le brillan de una forma que no le vi antes. Después de 83 días Melody vuelve a caminar.
Hacemos un paseo de prueba, pasando por la casa de cada persona que les ayudó en estos tres meses: desde la seño que les dio cigarros y agua a cuenta cuando no tenían dinero, hasta la casa de Jony, que abrió su cocina tantas veces para cocinar los pescados del pecheleo, los amigos con los que encendieron flores, un vecino que prestó herramientas y la familia de la panadería de la esquina, que brindó decenas de desayunos a base de palenquetas, unos panes rellenos con queso deliciosos. Tonio agarra por la calle de cuesta pronunciada del pueblo. Es el diagnóstico para evaluar las condiciones de la camioneta. Llegamos a la cima. Desde arriba, veo por primera vez el paisaje reverdecido. Recuerdo otra vez mi sueño. El vehículo, un motor encendido, una cumbre y las visiones panorámicas. Lo onírico como anticipo del estado de conciencia. Y la realidad, superándolo, porque no estoy sola acá arriba.
Amanecemos transpirados en la planta alta del club. En la madrugada, los mosquitos nos obligaron a escondernos en la tienda de
campaña y sufrimos el efecto invernadero de las telas impermeables del techo. Tengo el plástico del colchón adherido a la piel. “Ufffff, qué calor”. Salgo con rapidez.
Con Flor vamos a Montañita a comprar papeles para el tabaco y un fernet para compartir con Mara. Le prometí encontrar una botella y soy terca. Cumplimos dos meses de viaje, hace mucho que no tomamos un trago y ayer arrancó Melody. Sobran motivos. El sitio no nos llama la atención. Será hacer compras y regresar pronto a Cayo.
El cielo está gris, como conteniendo algo revuelto.
Emprendemos un viaje de tres horas hasta Santa Elena: nada de lo que buscamos parece estar allí. Es una ciudad grande, con un cordón industrial en las afueras, amplias avenidas, distribuidores, muchos buses de línea y combustión. De regreso, bajamos a mitad de camino en el famoso pueblo de Montañita. Tenemos sólo 40 minutos hasta que pase el último bus del día. Tras decidir separarnos para aprovechar el tiempo, terminamos caminando a paso rápido, una detrás de la otra, rastreando las únicas cosas que nos trajeron hasta acá: papeles, fernet, tabaco. Una pregunta, una indicación y zigzagueamos calles, como en piloto automático.
Una música de luto nos detiene de pronto. Sobre la fachada de una casa, en pleno centro, la gente arma un mural con mensajes para dos familias argentinas. Piden justicia, en solidaridad con esos rostros lejanos que no conocen. Hay gigantografías de dos chicas: Mariana y María José, 22 y 23 años. Algunos prenden velas y las van dejando en la vereda. La música colma el cuerpo de una angustia extraña. El cielo sigue gris.
Con el humor perturbado y sin entender del todo la situación, volvemos a caminar. Dentro de un comercio, una señora nos cuenta: “Un hombre intentó abusar de una. Ella se resistió y la mató. A la otra también la asesinaron mientras dormía para que no hable. Dejaron los cuerpos en la costa”.
El shock del horror, ahora sí, nos comprime el pecho. Mi cabeza retrocede en la película de los días y se clava en la tarde de ayer, cuando con Mara leímos la noticia de que se buscan a dos chicas de Mendoza en la zona. El diario cuenta que hace cinco días no se comunican con sus familias. Mara dice que seguro están bien; que en viaje es normal no comunicarse por días. ¿Cuántas veces vivimos algo así? “Muchas”,
coincidimos. De a poco vuelvo a escuchar. La mujer continúa dando detalles. Casi no puedo percibir a Flor, estoy aturdida. Nos tomamos del brazo, no recuerdo quién a quién y salimos de la tienda atestada de turistas.
Esperamos el bus a un lado de la carretera, mientras compartimos uvas y un cigarro armado. Nada tiene el mismo sabor que imaginábamos horas antes. Decimos algo al pasar y el silencio nos absorbe. Antes de llegar a la parada, habíamos elegido volver a pasar por aquel altar popular, mirar otra vez las fotos, los rostros de las chicas, el machismo, la violencia.
Arriba del Manglar Alto que nos lleva de vuelta a casa, abrazo a Flor. Se nos hace de noche en la ruta. Así reafirmamos que viajar nos hermana, aunque a veces tomemos rutas distintas porque necesitamos otras experiencias, siempre habrá un punto donde volver a encontrarnos.
Bajamos en la gasolinera. Un hombre se acerca. Nuestro acento nos devela del sur del sur. “¿Saben lo de sus compatriotas?”, comenta. Necesita dar sus pésames frente a nosotras, “tan parecidas a ellas, también argentinas, también viajeras, mujeres y solas”. A partir de hoy, toda la gente estará en esa actitud frente a nosotras. No habrá forma de caminar, siendo argentinas, sin que alguien se acerque a hablarnos de “nuestras compatriotas, de esas igual que nosotras, de esas que estaban de viaje y a las que asesinaron”. De golpe, nuestras marcas serán particulares e hirientes: argentinas, mujeres, viajeras, solas. Eso somos ante los ojos ecuatorianos en tiempos de noticias violentas.
(Y ahí estás siendo tan argentina a los ojos de las doñas y doñitos, de los y las chicas, tan parecida a esas víctimas, posible víctima. Y así se acercan con el pésame y los detalles con los que bombardean los medios de comunicación masivos, a vos, tan parecida a esas víctimas, posible víctima )
Cuando nos reencontramos con Mara, traigo el fernet pero no sonreiremos. Es forzado. Intentaremos cambiar el ánimo oyendo a Sofía Viola. Elvis consigue queso, hacemos unos maduros rellenos. El guiso de lentejas va tomando cuerpo. Llega Flor, más consternada que hace
rato. Cuenta que de paso por el centro deportivo compartió la noticia con los demás y que la fiebre de Fran subió a 40°.
Rubén, un chico de Venezuela, está también de visita en la casa de Carlos y Mara. Cuando le cuento que conocí su país en 2011, en plena revolución bolivariana y que partí sin querer hacerlo, se le ilumina la mirada. “Tu gente me impregnó de su inquietud de querer cambiarlo todo. Eso se respiraba en cada pueblo en tiempos de Chávez. Fue la primera vez que vivencié una revolución haciéndose -con aciertos y desaciertos-, en el cotidiano”. Rubén se refriega los ojos y baja un poco la mirada, entre conmovido y avergonzado. Siente orgullo también. Cuando nombro a Petare, ese barrio en los bordes de Caracas al que acompañé a un grupo de teatro a presentar su obra sobre “El Caracazo”, el levantamiento popular del ‘99, sonríe con algo de nostalgia y dice: “ese es mi barrio”. Mara hace un ademán: “Acompañame a buscar lo que falta para la comida” y salimos calle arriba, por quién nos venda tomates entre las pequeñas tiendas que algunas familias tienen en sus casas. Pienso que este vagar buscando “alguito” no es nada nuevo para Mara. Esto lo habrá vivido mil veces el año que estuvo en Cuba, cuando hacerse de una variedad de productos le implicaba recorrer varias tiendas. Es que mucho antes de instalarse en Cayo, tuvo otras vidas: estudió cine en la isla, hizo la ruta de Argentina a México por tierra, cruzó la frontera entre Colombia y Panamá en un barco, sin saber que era tripulado por traficantes, y terminó refugiada en medio del golpe de estado en Honduras, cuando las fronteras con Nicaragua estaban bloquedas. También vivió y viajó por Europa y hubo decenas de vueltas al sur.
Un camión de policía detiene a un chico, buscan droga. Nos quedamos observando cómo se desenvuelve la situación. No tiene nada, lo dejan ir. Volvemos a la casa prometiendo hacer música para revitalizar los ánimos. Flor tiene el djembé, tararea el candombe Maderas del Río de la Plata y con la melodía llega un sabor dulce.
Desde la loma donde se asienta la cabaña se ven el mar y las palmeras ya oscurecidas. La densidad del aire hace que necesitemos lluvia. El cielo continúa revuelto. “Tiene que venir”, pronuncio mirándole, mientras recuerdo mi primer atardecer en Cayo, cuando vi al sol, igual de naranja y redondo, esconderse en el Pacífico, llegando a esta casa.
Abrimos los plátanos maduros que están a punto en su dulzor y los rellenamos con queso rallado. Gira la primera jarra de fernet con gaseo-
sa de limón. Compartimos esa tierna intimidad, de plátanos tibios que se deshacen en las bocas y el sabor a las hierbas del aperitivo. El agua en la olla se consume, señal de que el guiso está listo. Servimos cinco platos. Estamos sentados en ronda.
Comienza la tormenta y cenamos con la mitad del cuerpo asomado a la terraza. El agua trae una brisa fresca a nuestros ánimos agitados y continuará durante el día, reverdeciendo el monte, como una metáfora de vida entre tanta muerte.
Los otros universos oníricos
“Anoche te soñé”, escriben Nati, Ana y Ro desde Argentina en la misma semana. La primera me hizo bailar con ella y otras mujeres, de noche en la arena y alrededor de un fuego. Ana, soñadora cinematográfica, relata entre risas que nos llevó junto con su compañero y otra gente por caminos de selva espesa, y Ro despierta con la idea de que vuelvo a Argentina con el frío. “Tocabas la puerta de casa, atendía Mati. Yo saltaba de la cama en bombacha y te veía afuera, con un poncho rojo y tus trenzas”. Despierto recordando a quien fue mi última pareja y le envío un mensaje para saludarlo. “¿Te acordás lo que dijiste dos meses después de separarnos? Que viajando ibas a ver una foto mía con un hijo en brazos”. De esta forma cuenta que va a ser papá. Su humor ácido, picaresco, siempre me ha parecido de una lucidez inigualable. “Bueno, acertaste en todo, salvo en la fecha. No va a nacer en abril sino en agosto”. Marina está en camino. La noticia engrandece la alegría del día que está comenzando. Pienso en el cariño profundo con el que, una vez, decidimos bifurcar caminos, porque hacía tiempo soñábamos distinto. Él quería formar una familia y yo, viajar. Me agrada saber que hoy los dos estamos cumpliendo nuestros deseos.
Preparo mate con jengibre, naranja y cedrón, y emprendo camino al centro deportivo. De camino, corto unas flores. La tarde es silenciosa y tranquila. De lejos veo venir a una señora abrigada en unas lanas verdes. Juego a colocar las flores en perspectiva sobre su abrigo. Ella nota que la observo y sonríe. Cuando nos encontramos frente a frente, armo un ramo y se lo ofrendo a sus manitas tibias y arrugadas. A cambio recibo
un abrazo de abuela y algo que pronuncia suave: “esta es una bendición que va a cuidarte toda la vida”.
El centro deportivo es un tendal de ropa secándose; señal de que los chicos están por partir después de tres meses. A Fran le baja la fiebre, va y viene acomodando sus cosas. Andre repasa las filmaciones de sus 60 días en el pueblo. Flor está sentada mirando el mar con las clavas con las que hace malabares en las manos. Fran la filma justo cuando una ola la revuelca en la orilla.
Salgo a buscar a Leonela, una de las cocineras del pueblo que conocí en la noche que nos reunimos en círculo de mujeres sobre el mar. Ella prepara la mejor tortilla de camarones de Cayo y acepta enseñarme. La cita es a las tres de la tarde, cuando los pescadores le llevan la carne fresca. Su sazón pasará a formar parte de mi bitácora de platos ecuatorianos favoritos.
El cotidiano avanza. Vuelvo a mi habitación. Preparo un jugo de maracuyá y limón, algo para comer y me siento a escribir lo que tenía contenido de días anteriores. Desde el balcón saludo a Carlos y Mara que pasan vendiendo ensalada de frutas. En unas horas iremos a ayudar a los pescadores a subir sus botes a la costa. El viaje adquiere un ritmo particular. Recuerdo cuando Flor llegó a este pueblo con la decisión de no regresar pronto a Argentina. Ese día coincidimos en que estaba comenzando otra etapa. Desde entonces, la intención de andar sin tiempos por América Latina va tomando cuerpo; al punto de que casi puedo palparlo.
Sabores nuevos en el cuerpo
Orchata. En la sierra ecuatoriana es conocida como refresco o té. Para mí es una medicina de 12 ingredientes, basada en hierbas y frutas. En una olla, hervir el jugo y la pulpa de la naranjilla, el limón y el ataco (que es la hierba que da el color rojizo). Una vez que el agua rompe en hervor, apagar el fuego y agregar hierba luisa, hierba buena, cedrón, albahaca, orchata, manzanilla, menta, esencia de rosa y miel de caña, de abejas o azúcar marrón. Dejar reposar 5 minutos, sacar y deja enfriar. Se
puede tomar caliente o frío con las comidas. En los mercados se pide el atado de fresco: un ramo de hierbas grande y multicolor, con casi todas las necesarias para esta dulce medicina.
Ensalada Marroquí, compartida por Marie. Picar bien pequeño tomate, pepino, cebolla, cilantro, limón, aceite de oliva, sal, comino, pimienta y morrón. También prepara una sopa marroquí a base de arvejas hervidas y pisadas.
Plátanos verdes. Se cortan en rodajas, aceite caliente en una sartén y se doran a ambos lados. Contextura y sabor son deliciosos. Desde que los descubrí (en su versión frita) se convirtieron en la picada compartida.
Maduros asados con queso. En noches de fuego, se echan sobre las brasas hasta que se quemen las cáscaras. Así el fruto suelta su dulzor. Se abren de lado y se rellenan con queso. Al final se cierran, casi en un abrir y cerrar de ojos, para que el queso se funda al dulce. Para compartir, se puede sacar las cáscara en un plato y cortar el fruto en pedacitos.
Tortilla de camarón. Ocho camarones pequeños. Se cortan en pedazos y se mezclan a un batido de 5 huevos con pimienta, ajo y sal. Calentar una capa de aceite en una sartén. Con una espátula se tiene que ir aplastando la tortilla para que los camarones suelten su jugo y dar vuelta cuando la base esté dorada para que no se desarme. Una buena forma de lograr esto sin que se rompa es poner un plato sobre la sartén y darla vuelta con éste como base. Luego volver a poner la tortilla. El punto exacto de cocción es cuando los camarones estén secos. Leonela, desde su bar en Puerto Cayo, se convierte en mi maestra de esta receta. Hoy en su cocina hay una foto suya de ese momento como gratitud. Cuando comento que debía quedar rica con limón, me miró algo extrañada. Sobre la costa de Ecuador, no estilan comerla así. Recomiendo probarla con ese toque cítrico y fresco.
Trueno 5 - Ecuador - Segunda parte Los
y las campesinas del mar
¿A dónde ir cuando me vaya de acá?
Manejar dosis de libertad tan amplias configura la conciencia desde un lugar nuevo. Tenemos una capacidad ilimitada de crear entre las manos, pero no nos educan para que sepamos convivir con esto. “Más al norte. Por la costa. Hasta Mompiche. No hay caminos directos”, alerta Mara. Toca trasbordo. Serán seis buses, en tramos de entre una y cuatro horas cada uno. El jueves es un día de barajar y dar de nuevo1. Tonio y

1 “Barajar y dar de nuevo” es una expresión típica de la región bonaerense donde nací, para aludir a un cambio relevante. Entonces, lunfardo: “Barajar y dar de nuevo”. Pero la mujer que escribe esto, en marzo de 2016, como algo natural y tan propio que no repara en ello, no es la misma que la que retomará sus cuadernos cuatro años después. Editar un texto con tiempo, lleva a varias reflexiones: ¿elegiré corregir a la que fui o querré dejar intacta aquella huella?, comparto con mi amiga Marina en nuestros procesos de escritura sobre antiguos diarios de viaje.
Lo cierto es que conforme avanza esta historia, mis registros me irán develando cada vez “menos argentina y más Latinoamericana, más hispa-
Fran arrancan a Jipijapa y PortoViejo a trabajar para pagarle a Tuto, el mecánico que arregló la combi. Andre los acompaña, se siente parte de esa etapa final. El domingo parto a Mompiche, Flor irá más adelante.
Puedo ir a Bolivia en julio, cuando el colectivo Chixi reanude sus formaciones colectivas o detrás de aquel trabajo que me lleve a Chiapas, México, para conocer a los Caracoles Zapatistas2.
nohablante”; que surge de un amalgamiento natural a las diversas geografías que iré transitando. Vivir en viaje implica también una mutación de la lengua, incluso dentro de ella misma y dar cuenta de esta experiencia es también parte de La Buena Estrella. Por eso hoy la mujer que edita a la mujer que escribió, elije las notas al pie como reducto donde tomar notas marginales de estas otras mutaciones. Para dejar huellas de la que fue y de aquella en la que va deviniendo…
2 El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) muestra su rostro al mundo el 1° de enero de 1994, en una marcha silenciosa donde comunidades indígenas de la selva Lacandona se levantan anunciando su decisión de crear un mundo nuevo, en los márgenes del Estado Nación Mexicano, a quien identifican como el mal gobierno. En estos más de 20 años de existencia pública, el zapatismo viene dando lucha al avasallamiento, a las persecuciones y asesinatos de las fuerzas represivas del estado que buscan aplastar al movimiento que se convirtió en una referencia de construcción autónoma en América Latina. Sus gobiernos se basan en referentes rotativos que llevan la voz de cada comunidad a asambleas generales donde se debate el curso integral de la vida: salud, educación, seguridad, trabajo y alimento, entre otros temas. Cuentan con respaldo y apoyo de muchas organizaciones a nivel internacional. Se organizan en caracoles, algo así como pequeñas unidades organizativas, diseminadas en parajes o pueblos dentro del estado de Chiapas. “Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia nacional e internacional a una lógica que se presentaba como implacable: la globalización. (…) Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno siembra muerte y destrucción. Techo, tierra, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Esas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias”. Cada una de sus declaraciones están cargadas de poesía, irreverencia y utopías realizables. Uno de los máximos logros del EZLN fue reivindicar el derecho de las comunidades a decidir cómo quieren vivir en sus territorios. Para mu-
Mientras otros horizontes se esbozan en mi mente sin que los busque, hoy soy toda Ecuador y un estado presente -como única certezacubre mi cuerpo.
Los chicos salen hoy. Se lo dicen a sí mismos para convencerse. Fueron tres meses y les cuesta partir. “Las despedidas son esos dolores dulces”, recuerdo la frase de los Redonditos de Ricota (banda de rock argentina) que Flor usó la última vez que nos vimos en Argentina, en diciembre de 2015. Me gusta recordar esa escena: dos mujeres abrazadas, llorando dentro de un auto, sobre la avenida central de una ciudad en hora pico; entre bocinas, semáforos atascados y decenas de buses yendo y viniendo.
Fran va temprano a Jipijapa. De regreso, su relato será como ver una cinta de un film antiguo. Un lugareño lo sube a su motocarro y pasea por la ciudad saludando amigos, como si fuera la princesa de un carnaval, en donde la única carroza del desfile es la suya. Antes de llegar al centro deportivo, se detiene en la tienda de la seño (quien le da cigarros a cuenta) y la saluda con un beso en la mano, del otro lado de la reja. Ella se sonroja.
Andre va y viene con una computadora y auriculares. Tonio ajusta tuercas de Melody. No sé exactamente qué hace. Creo que calma la ansiedad ahí debajo del motor. Lavan ropa, arman bolsos y guardan el cenicero nuevo de la combi, hecho con ese pistón que fue el principio de toda esta historia.
La noche nos reencuentra a los cinco en la plaza, comiendo pizza del puesto del Napolitano, un viejo artesano del pan con pinta de dibujo animado: anteojitos, bigote arremolinado, panzón, camisa a cuadrillé y delantal blanco manchado de salsa.
En una de las esquinas, sobre la cancha de básquet, una botella de ron Ronponpon con coca y otra de puro de caña con naranja giran en la ronda ampliada. Así el grupo de amigos de Puerto Cayo buscan despedir a Fran, Tonio y Andre. “Brother, yo los respeto porque ustedes se quedaron, cuando los viajeros acá pasan y se van. Eligieron vivir acá chas de las organizaciones, esta voz colectiva toma la forma de un faro de esperanza. Para leerles: zeztainternazional.ezln.org.mx/ ; enlacezapatista. ezln.org.mx/
estos tres meses, cuando podrían haber estado en cualquier otro lado”. “Y ustedes se quedaron, le dieron vida al centro deportivo. Brother, eso lo hicieron ustedes”, sueltan Carlo y Mor, frente a los rostros conmovidos de los viajeros.
Hay dos bicis chiquitas acostadas en la calle. Las usamos por turnos para darle la vuelta a la plaza del pueblo dormido. Levantando velocidad, el aire fresco pega en la cara. Me llama el rugido del mar. Llego hasta la playa. Sola, frente al manto azul, lloro sonriendo antes de regresar. Es un placer pedalear de noche bajo estos cielos.
Son las 12 de la noche y no dan las campanadas, porque casi no hay iglesias. Tonio y Fran cargan las últimas cosas. Flor se queda sola en el centro deportivo y pide que no la saludemos, así no se da cuenta cuando nos vamos. La acaricio mientras se duerme en una colchoneta. La música suena hasta último momento, gracias a ese cable mini plug que Fran consiguió para oír la Bersuit, al flaco Spinetta y una versión de Lágrimas Negras que se repite una vez tras otra.
Me cuesta cerrar la puerta. ¿Flor habrá entrado al sueño o estará apretando los ojos para no sentir las nuevas ausencias? Subo a Melody.
Mientras preparo mi mochila, repaso: la casita en la playa de Mara y Carlos, la cocina de Leonela y el círculo de mujeres que compartimos aquí en luna llena. Durante todas las lunas de 2015 tuve mi círculo en La Plata. Ese fue un espacio de exploración, de creatividad y aprendizaje. Desde que salí de viaje lo había perdido y Cayo fue, además, el escenario que me devolvió la calidez de la urdimbre femenina. No quiero despedir a las señoras de las tiendas a las que les compro cada mañana, ni al legumbrero que pasa en su camión con plátanos y piñas. Cuando les veo por última vez (sabiendo sólo yo que esta va a ser la última), miro hacia abajo y hago un pequeño ademán en el aire, como una forma de decir hasta luego.
El asunto son los afectos que quedan en Cayo, como en todos los sitios que se dejan. A Mara le cuesta despedirse, lo siento en su abrazo. De noche, yéndome de su casa, Carlos llama por la ventana y ambos me regalan una caracola. No les he contado todo lo que aquella forma simboliza en mí, ni aquel movimiento social que me jala desde Chiapas
con ese nombre. No hace falta. Lo vital quedará impreso de forma indeleble en la brisa húmeda de la noche.
Comparto los dos mangos y la pitajaya3 con una familia que también espera el bus sobre la ruta, frente a la gasolinera. “¡Manta, Manta!”, el grito del guarda hace que quite el oído de la caracola y subo rápido la mochila. Me esperan varias escalas en este plan, difícil de conectar, por la costa a Cayo con Mompiche: dos pueblos pequeños y lejanos entre sí. De Cayo a Manta, de Manta a Bahía, una vez ahí cruzar el puente que conecta con San Vicente, esperar otro transporte que llegue a Pedernales y el trasbordo continúa... A mitad de camino queda Canoa, me recomiendan dormir ahí. Comienza a caer el sol y ya no da el tiempo para llegar hasta Pedernales y tomar un bus a Chamanga y un último hasta la carretera, en las afueras de Mompiche.
En Canoa ceno el rejunte de lo que tenemos cuatro colombianos, un uruguayo y yo: sardinas asadas, verduras salteadas, ensalada y arroz. Los seis viajamos sin tiempo fijo. Es marzo. Charlamos que en las rutas se ven cada vez menos turistas: “puros viajeros andamos”, comenta uno de ellos, en referencia a dos formas de viaje diferentes: aquella marcada por rutas, visitas y fechas de retorno precisas y esta otra que practicamos en un cotidiano que se va creando a sí mismo. Dos de los colombianos vienen bajando en moto, otro lo hace en bicicleta y el cuarto cuenta que saluda al tercero, que es su amigo, por la ventana del bus.
Con los primeros nos dibujamos mapas de nuestros países con rutas, provincias y recomendaciones de los lugares que más queremos de nuestras tierras.
Colombia, anoto por primera vez en el cuaderno, la palabra emerge como algo inabarcable y me quedo observando el trazo.
Me hablan de la región de Antioquia, del eje cafetero y apunto -algo sorprendida- estas palabras que no esperaba y continúo: el Caribe y en particular, la Guajira.
Los otros dos chicos (el que anda en bici y el que saluda en cada terminal desde el bus) son carismáticos. Admiro la dulzura que dejan en
3 Pitajaya o Pitaya. Fruto originario de cactus de la zona de Palora, en el oriente ecuatoriano. Sus pieles son amarillas o fucsias. Su carne es blanquísima, jugosa y de semillas negras.
el aire cuando se sonríen entre sí y se dicen “parce”4. Desde siempre, la forma de expresarse de los y las colombianas me hace sentir una calidez especial. No sé si sea por el canto de su voz, las historias que cargan o la forma en que las comparten. Quizá sea esta mixtura. Me dormiré sin preguntar nombres ni contactos y deseándoles buenas rutas.
Cuchillos
Amanecemos con preocupación. La chica suiza que duerme en el cuarto que ocupo no volvió anoche. La encargada comenta que salió a las 5 de la tarde. Los dos femicidios recientes nos tienen sensibles en todo Ecuador. A las 9 de la mañana del día siguiente, los responsables del hostal acuerdan esperar al mediodía para llamar a la policía.
En la habitación está su celular. “No pasa nada, anoche hubo fiesta, quizá conoció a alguien”, comentan varios, al tiempo que dejan entrever su preocupación. Hago el trayecto hasta el bus, intentando reconocer a la chica en las distintas mujeres que cruzo. Siento miedo. “Esto no puede detenernos”, me digo mientras camino.
Otra vez el canto de mi voz, como una marca de origen, me delata Argentina y dos hombres se acercan apenados a preguntar si sé lo de “mis compatriotas”.
Hay algo de mí que vulneran cada vez que preguntan: “¿Por qué viaja sola? ¿No le da miedo…? ¿…con lo que le pasó a sus compatriotas...?”. Agradezco los buenos deseos cuando los recibo y cambio de tema. Sólo la primera vez terminé siendo canal de una señora y sus pormenores del crimen y fue terrible.
Otros dos hombres me piden “perdón como ecuatorianos”. Tienen buenas intenciones, pero no pueden con su mandamiento de hombría de verse frente a una extranjera y preguntar intimidades: que por qué viajo sola, que si tengo marido o dónde dejé al novio, porque ellos dos son solteros y están dispuestos. Demuestro disgusto frente a sus comentarios, parecen no advertirlo. Si por lo menos el estupor social nos diera unos días de veda a estos comentarios que recibimos a diario; pero no. Y continuamos ensayando respuestas diplomáticas que dejen claro el rechazo al acoso que recibimos de ciertos hombres, cuando nos
4 Amigo/a en lunfardo colombiano.
encuentran solas en una calle o la playa y entonces creen que tienen derecho a hacerlo.
En el bus a Pedernales, un hombre desagradable cuenta que se cansó de los planteos de su mujer, que ahora “cada vez que quiero a una prostituta la pago”, pero que el problema es que ya no tiene quién le cocine y vive de los comedores. El otro lo escucha y no pierde oportunidad en contar sus hazañas: “en Manta busco las putas baratas y les doy 10 dólares más por acabarles adentro”. Ríen socarronamente. Dos hienas despreciables. Las mujeres del bus soportamos en silencio esas violencias.
Revuelta de asco en mi asiento, pienso cómo hacer frente al machismo estructural que pesa en Ecuador, Perú, Argentina, el mundo entero. “Si no lo denunciamos, los crímenes no van a terminar”; recuerdo haber respondido a los dos hombres mientras esperaba este bus. Allí por primera vez fui yo la que recordé a María José y Marina: “Esos crímenes suceden por el machismo, no porque las chicas se hayan confiado. ¿Desde cuándo aceptamos que los hombres pueden hacer con nosotras lo que quieran?”. Ambos se quedaron en silencio. Cuando llegó el transporte, ayudaron a subir mi mochila, luego de decir mi destino al chofer. Subo pensando que ese acto de sobre-cuidado funciona -a veces- como otro rostro del problema.
Hoy, además, es 8 de marzo: día internacional de nuestras reivindicaciones como mujeres y este bus es el símbolo despiadado de lo mucho que falta transformar.
Mompiche es una selva tropical con mar, río y una isla que se puede cruzar a nado cuando la marea está baja. Acá se pechelea más cerca. Apenas comienza la bahía, ahí están los pescadores. Aquí aprendo a abrir, limpiar y cocinar lenguados. Con el correr de los días y la cocina, aprendo a distinguir las variedades de plátano para pedirlos en los mercados A los maduros les dejo su dulzor natural y a los verdes, les echo sal. La fruta que en Argentina se llama banana, acá es guineo. El verde es mucho más grande y fibroso y lo usan para todo. Se cocina frito, sancochado, se ralla para hacer masas y harinas. Cuando la cáscara se pone amarilla, se convierte en maduro. La primera vez, lo probé a las brasas, con queso, en la sierra de Vilcabamba.
Mompiche se me presenta como un microclima de viajeros y viajeras que trabajan en voluntariados en limpieza o cocina de hostales, hacen música y otras artes, mientras sostienen una suerte de comunidad entre ellos y ellas. Confían en que para sostenerse en estado de viaje necesitan recrear los lazos afectivos que dejaron lejos; de dónde, de qué o quiénes; eso cada quien lo lleva dentro. Cada viajante tiene sus búsquedas. Lo cierto es que aquí nos abrazamos más fuerte y hacemos círculos donde intercambiamos talleres y otras excusas para encontrarnos.
Dos voluntarias de un hostel me invitan al grupo de mujeres que armaron y así conozco a un grupo de inquietas con las que compartimos tardes de clown, música, yoga y encuadernación.
Por estos días pienso mucho en el amor que cada persona lleva dentro y desea canalizar abiertamente. También pienso en el desafío que implica incorporar esto a la cotidianeidad. Llevarnos la sabiduría a casa, a alguna casa, en el lugar del mundo donde decidamos seguir construyéndolas.
La ciudad
En Quito diluvia. Caminamos tanto de madrugada por las calles del barrio Fosh, que las suelas de mis zapatos terminan de gastarse hasta llenarse del agua helada. Transpiro en medio del frío. Fran dice que tengo fiebre. Me duermo sobre un sillón. De ahí en adelante, no recuerdo más que sueño.
Carolina, médica, amiga y chamana, me enseñó a reconocer la enfermedad como señal, como síntoma, a indagadarlos hasta dar con la raíz psico-emocional que causa manifestaciones en el cuerpo. Por eso esta gripe, como la que tomé en Cusco en febrero, no son sólo de efecto de clima. Vengo de vivir descalza por las costas del Pacífico, yendo por la mañana a pechelear por pescado, cocinando y encuadernando. Una vez leí que una mujer indígena entendía que usar zapatos es cegarnos los pies y yo no estaba preparada para la ciudad cuando volví a cubrirme de abrigo.
Reconozco que a veces las ciudades me bloquean. Hace tiempo las veo como usinas de violencia, donde más se condensa la desigualdad en que vivimos. Hay más hambre y más dolor donde la gente no tiene tierra para vivir ni para sembrar. Además se precisa entrar -indefec-
tiblemente- en un ritmo más frenético para que la selva de cemento no devore. Buses, tiempos acotados, el petróleo barato inundando las carreteras de vehículos particulares. Hay más consumo de combustible y comida empaquetada porque es imposible volver a casa a preparar una sopa. Los tiempos del trabajo no permitirían ese “lujo” que es postal cotidiana en los pueblos del interior y la costa: volver a la casa a preparar la comida. Las ciudades son un chupadero de energía. Doy la mía a cambio de dinero que gasto en comer, trasladarme y dormir mal.
Recibo un diagnóstico en el hospital: infección en la garganta, 39º de temperatura, medicación y días de reposo. Así, paso a saludar a Madallena, una italiana que conocí en Mompiche y con quien acordamos reencontrarnos en Quito. Ella se está quedando donde una amiga, también italiana, que tiene una pizzería en una callecita turística que se llama La Ronda. Apenas me ve, se carga mi mochila y cruzamos la ciudad en bus hasta un hostal. Se va sólo cuando me acuesto. Pronto regresará a su pueblo a trabajar en la temporada de verano europea, de julio a octubre. Ama América Latina. Dice querer regresar para visitar familia y juntar dinero para seguir viajando. Si mi proyecto de trabajo en Chiapas prospera, quizá pueda visitarme, dice antes de partir.
24 de marzo
Es difícil no estar este día en el sur del sur. Plazas y calles están colmadas de gente que reclama Memoria, la Verdad y la Justicia; en conmemoración del 40° aniversario del último golpe cívico-militar que secuestró y desapareció a 30 mil personas. El contexto es adverso. Hace tres meses hubo cambio de gobierno y se aprobó el uso de la picana eléctrica5 para reprimir las manifestaciones sociales.
5 Herramienta de tortura introducida en los años ‘50 en la Policía por Polo Lugones, hijo de Leopoldo Lugones (poeta y portavoz de la derecha que impulsó el primer golpe de estado en Argentina en los ‘30). La historia de esta familia y la vinculación con la violencia es trágica. Piri Lugones, tercera generación de este linaje; hija del policía y nieta del poeta, fue militante política durante la dictadura del ‘76 y terminó siendo torturada con el arma que introdujo su padre. La picana tiene -por todo esto- un simbolis-
Me recuerdo sosteniendo una bandera en alguna marcha. Pero hoy no. Estoy en Ecuador. Los de acá dicen que estamos en primavera, pero en Argentina es otoño y los amigos y amigas escriben contando cómo empiezan a desprenderse las hojas de los árboles, cubriendo las veredas de mantas amarillas, marrones.
Baños de Agua Santa es un pueblo pintoresco, templado y con llovizna: clima de sierra central. Respiro y saco vapor por la boca. Mate con jengibre y cáscaras de naranja y limón. El agua -además- tiene orchata ecuatoriana. Por la tarde el cielo se abre. Hablo con Bren desde Guate, con Jus que está en México, con Johana desde Colombia y con mi hermana Merlina, en Argentina. Intento imaginar a cada una desde el clima que me describen, mientras veo rodar cientas de gotitas por la ventana del jardín de invierno. Estoy en el paralelo 0° del mundo.
Recuerdo la tirada de I Ching de ayer, cuando aún me encontraba en Quito y pregunté sobre el mejor momento para cruzar la cuarta frontera de este viaje. Sucede que el paso por la capital y la gripe me han dejado anímica y físicamente muy cansada. 5 / HSU. Inactividad. “Espera activa, meditativa. El peligro es grande y no somos lo suficientemente fuertes. Las cosas necesitan ser alimentadas. Tiempo para la nutrición. Lluvia próxima. Viene algo inesperado. Para cruzar la gran corriente es necesario tener certidumbre de la propia meta, sin autoengaños”.
La gran corriente
Me entrego al ritmo apacible del pueblo. Hay mucho productor dulcero con azúcar de caña y postres con coco, arequipe y manjar de guayaba.
La dueña del sitio donde vivo, una mujer joven de aspecto aseñorado y buen humor, abre de par en par su cocina para que experimente
mo pesado en nuestro país. Los represores hacían descargas eléctricas sobre los cuerpos de los y las detenidas, alternando esto con inmersiones en agua fría para que “cantaran” (dijeran) nombres de compañeros.
con la receta del corviche, que traigo de Manta. La cocina, como corazón del espacio, une a quienes nos hospedamos con la familia del lugar, hasta convertimos en una manada de doce, entre niños, jóvenes y una abuela. Días de comida casera, de agua tibia y escritura.
Todavía toso y me duele el pecho. Hablo con Johana y acordamos mi fecha de llegada a Bogotá. Con la novedad, rebrota algo similar al deseo. Quisiera estar ya por ahí, pero el I Ching pide paciencia y es beneficioso ejercitarla.
El 30 de marzo comparto el año de aniversario de viaje de Lucas y Facundo. Ellos salieron de Buenos Aires en una combi y se encontraron con Cami y Ale que habían salido 6 meses antes. El grupo se completa con Ivan y Marata. Cuatro de ellos forman La Chaplin, una banda musical con la que sostienen el viaje. Cami hace acrobacia aérea y circo y Marata, serigrafía.
La celebración es en un pequeño campo en las afueras del pueblo, con fuego y pizzas a la parrilla. Trepamos a los árboles de aguacate y mandarina que están cargados de fruta, estiramos las piernas, Cami se sube a la tela y compartimos un vino tinto, suavizado con jugo de naranja. En la noche compartimos salsa de pesto y una torta de chocolate gigante que Marata cocina en los anafes instalados en las combis.
En la tarde siguiente hacemos serigrafía y cuadernos. La terraza del hostal que habito se convierte en un tendal de pañitos estampados, cuadernillos e hilos de colores regados por las mesas.
Tras dos semanas en la serranía, regreso a la capital y desde allí emprendo un tramo de ocho horas hasta Tulcán y Pasto: ciudades a uno y otro lado de la frontera.
Avanzo lento por las oficinas de migración. Es 5 de abril, cumpleaños de la colombiana por la que llegué hasta aquí este día y tengo el sello de ingreso a su país.
Sabores nuevos en el cuerpo:
Corviche. Delicia costeña. Es un buñuelo a base de plátano y maní, relleno con pescado. Los ingredientes para la masa son: dos plátanos verdes rallados, maní molido con achiote, un huevo, sal, ajo y comino. (Desconozco cuánto se consiga el achiote en otros lados, puede usarse
el aceite que viene condimentado con él o -quizá pimienta roja). Se mezcla todo y se forma una masa espesa, no seca. Para el relleno se cocina y desmenuza algún pedazo de pescado fresco sin espinas, salteado con ajo, cebolla y perejil. En Ecuador se usa mucho albacora y el cilantro en lugar del perejil. Una vez listas estas dos cosas, se toma un pedazo de masa que se puede extender sobre la mano, se echa una cucharada de relleno y se cierra haciendo una bola. Para cocinar, hay que poner a calentar 1/3 de aceite, según el tamaño de la olla que se utilice. Ahí se van poniendo los buñuelos y cada tanto se rotan con una espátula hasta que queden bien dorados, casi marrones. Por otro lado, se pica o se ralla bien finito repollo blanco, colorado, zanahoria y/o remolacha. Cuando los corviches están tibios se les hace un tajo y se les agrega ensalada. Así se comen, generalmente de a pie, por la tarde y en la calle, cuando una se cruce a “el o la” doñita que hace los mejores corviches de cada pueblo. Esta receta la enseña Verónica; una señora que trabajaba en el mantenimiento de los baños de la terminal de Manta. Nos conocimos al paso, mientras yo bajaba de un bus y esperaba el siguiente. La charla de cocina comenzó ahí, en el baño, mientras me encontraba en uno de los cubículos y, del otro lado de la puerta, se me ocurrió preguntarle si sabía dónde podía conseguir estos buñuelos. “¡Oh!, si es muy fácil...”, contestó sonriendo y achinando los ojos, al tiempo que comenzaba a enumerar los pasos… En ese breve intercambio, recuerdo el énfasis que puso en la variedad de climas y frutos de su país: “Ecuador está en el cinturón de fuego, es el centro de la tierra… Una región bendecida la nuestra (…) Lo que no hay en tu tierra, viajando, lo puedes llevar y con eso trabajar”. Con la receta, Verónica sintió estarme compartiendo una herramienta y lo cierto es que me agradó mucho su interpretación.
Trueno 6 - Colombia - Primera parte
La tierra, la historia, el presente
Abro los ojos. Todavía es de noche. Veo cómo aclara mientras entro a Cali en este bus que tomé ayer en Ipiales. He cruzado la cuarta frontera por tierra. Estoy en la otra punta de Sudamérica. La experiencia transcurre como algo natural -al fin y al cabo hoy es mi cotidiano-, al tiempo que no quiero que se me escape su maravilla.
(Viajo sola hace dos meses, compartiendo de a ratos con otras personas. Tuve que llegar hasta Ecuador para comprender que esta es una etapa en que me viajo adentro, en un estado de silencio permanente por los alojamientos compartidos. Busco los huecos, la música en vivo para escribir, las veredas, las playas, los balcones. Es dulce reunirme conmigo en medio de la noche o la mañana... Pocas veces lo había experimentado con tanto placer)

Aún no visito la zona turística de la ciudad: la colonial. El desconocimiento me lleva por un barrio industrial con puestos de mercado regados a lo largo de las calles.
Una mujer morena de sonrisa amplia ofrece un tomate pequeñito, con sal y miel. Los carros con piña trozada se mezclan con los de cristales para espejos de motos. Un hombre canta a viva voz que hay “autopartes a precio de banana”. Los que más venden son los que tienen alimento para palomas. En la plaza que lleva ese nombre, las familias se reúnen a darles de comer. Las de aquí son más gordas y aguerridas que las de Plaza de Mayo, en la Capital Federal argentina.
“Ningún turista camina esos bordes”, advierte un parce caleño esa misma noche. Viajando, a veces, la gente del lugar te cuida de más, como si fueras más frágil en tierras desconocidas, y sus consejos son los códigos para comenzar a conocer un lugar; lo que puede llevar bastante tiempo.
“Cali, Caliente”, la llamamos con cariño. Por la temperatura que sobrepasa los 30° y la extroversión de su gente, porque la cerveza está “al ambiente” y porque es una de las tres ciudades más grandes de Colombia.
La Universidad del Valle del Cauca -UniValle- es conocida en la región por su organización estudiantil. El día que nos reencontramos con Andre, tomamos tres metros desde el barrio de San Antonio, en dirección sur, para llegar hasta ella. Son decenas de edificios en un parque arbolado. Las pintadas y murales hablan de una postura política rebelde a las desigualdades sociales del contexto nacional y continental. Es día de asamblea y un gran número de estudiantes se van encontrando en una sala. Hay conversaciones apasionadas en baños y pasillos. El ambiente es pura efervescencia.
Despierto con necesidad imperiosa de pueblo, otra vez. Cuando atravieso la cocina, Matías y Agustín comparten la misma sensación. Juntos nos vamos a Salento, un pueblo serrano del eje cafetero. Para llegar, pasamos por la ciudad de Armenia hasta Sircasia: un paisaje de casas bajas y azulejos de colores a la vista y allí quedamos.
Diez de la noche. Tito, el conductor del bus, llama por teléfono a su parce Bernardo: “Hermano, acá unos chicos necesitan un viajecito hasta Salento. Se les ha hecho la noche y no tienen cómo llegar”. Tito nos deja en una esquina cualquiera con los bolsos y el número de patente de su amigo para reconocerlo.
A Bernardo no hay que hablarle mientras maneja; es que -por cordialidad- cada vez que responde gira el torso hacia atrás y olvida la carretera. Aunque está oscuro, se llega a apreciar algo del paisaje voluptuoso. A medida que avanzamos, la flora reverdece y se espesa. El auto asciende despacio por un camino de tierra que se ondula hacia arriba y del que apenas veo la huella. Es casi medianoche y Salento duerme, mientras zigzagueamos dentro suyo.
Al día siguiente, cuando cae el sol, se oye una melodía desde las escalinatas del centro de Salento. Como en una complicidad, Fabio es quien toca su instrumento hasta que acaba la puesta anaranjada. Ensaya cada día desde las seis de la mañana, tras haber abandonado la música durante los años que vivió en Bahía Solano, sobre el Pacífico. Al regresar a Salento, se reencontró con el cello gracias a una mujer que trabajaba en una escuela de música y le prestaba uno a escondidas de los directivos, ya que él no podía pagar la matrícula. Cuando le impidieron seguir tocando, se sacó una foto de despedida con el instrumento, que dio la vuelta al mundo por las redes sociales y un músico de la orquesta sinfónica de París le hizo llegar uno, con el que vive hasta hoy.
Dice que su compañero ya está tostado: “esto significa que la madera está curada por el uso y saca un buen sonido”. Entonces, cada día, cuando cae el sol, enfunda el instrumento en un código fraterno con él y baja las escalinatas.
“Vénganse a tomar un tinto (café) a un bar amigo”. Con Agustín aceptamos sin dudar. Fabio es un mar de historias, una vida donde parecieran haber cabido muchas. En los 30 años que pasó en Solano, en la región del Chocó, aprendió la ciencia de los moluscos y caracoles de los mares del mundo y se convirtió en guía turístico. “Las algas marinas producen el 70% del oxígeno que respiramos. El cril (una especie del mar) se come el fitoplanton (alga conocida por producir luz verdosa y brillante en la espuma de noche). Ahí empezó a desequilibrarse un ciclo completo. El cril entró en abundancia con la mata indiscriminada de
ballenas, cuando la industria a vapor usaba su grasa porque todavía no se había descubierto el petróleo”. Conoce los ciclos de los seres del agua, de sus vinculaciones con la tierra y las secuelas de tiempos remotos que aún perduran. Hoy vive en el campo, cerca del pueblo de Boquia. Dice que volvió a sus raíces. “Del mar a la sierra”. Cuando contamos que vamos a conocer el Valle de Cocora y sus palmas de cera, sonríe y nombra a su hija; a quien le escribió un poema inspirado en ese ambiente: “Sobre el Valle de Cocora / cabalga, Indira, cabalga...” Indira Gandhi. Así eligieron llamarla con la madre, en homenaje a la primer ministra mujer de la India, quien a su vez recuperó el nombre Gandhi para asumir el cargo.
A la media hora, Indira entra al bar arrastrada por dos perros inmensos. Es flaquita, se tiñe el pelo oscuro, anda con una sonrisa inquieta y se suma a la charla. Quiere ser zoóloga y especializarse en serpientes. Se emociona cuando cuenta de su relación con los animales y que los caballos que viven cerca de su casa le relinchan cuando pasa. Comento que de seguro tenga una conexión con ellos y sonríe porque sí, ella lo sabe. Tiene 15 años y una decisión que asombra. Su forma de ser me recuerda a la imagen que hice de mi madre siendo adolescente, a partir de anécdotas que ella misma fue contando. “Es que me llevo mejor con los animales que con las personas”, confiesa Indira a carcajadas. Esa frase se la escuché decir a mi progenitora tantas veces en los tiempos que trabajaba en el campo que -por un momento- siento estar frente a una par de la Inés quinceañera, cuando pasaba las tardes con su caballo Barrilete.
Lo onírico – 8 de abril
La niña Amanda sonríe, el pelo rubio le cae sobre la frente. Está algo resfriada. Mientras, yo toco el piano. Veo mis dedos deslizándose por las teclas.
Un desconocido saluda en la cocina y se queda mirando la tabla sobre la que descargo la cuchilla.
–¿Tocás el piano?
Como un dejavu, el sueño viene a la memoria y junto con él, el recuerdo de Fabio diciendo: “Bach no es música, es una constelación. Fue el último barroco”. La idea no significó algo especial para mí, porque jamás escuché clásica con atención, pero lo cierto es que algo me atrajo
de sobremanera, hasta llevarme a buscar -en una asociación libre- sobre Bach y las constelaciones. Esta es la trama de hallazgos que pude tejer:
Bach + Galaxias = Avi Avital: mandolinista israelí. Reinterpreta temas clásicos, en un concierto en Buenos Aires que se promociona con la propuesta: “Usá tus ojos como oídos”. Se encuentra en Youtube. El orden aleatorio sigue su curso. En el minuto 1:24 de un video, aparece una reversión de Piazzolla en mandolina con reproducciones de galaxias y constelaciones.
“Cabalga Indira, cabalga”
El Valle de Cocora amanece húmedo. Caminando entre los puestecitos de artesanía y bajo este cielo, escojo un instrumento llamado palo de agua (en Argentina le decimos de lluvia) hecho en madera de Guagua. En Bolivia les dicen guagua a los y las niñas. Con él, canto Lágrimas Negras mientras recorro las plantaciones de palmas de cera: el árbol nacional de Colombia.
Regreso al pueblo en camioneta, con las piernas colgadas de la caja trasera y absorbiendo la frescura del valle. En dos días estaré en Bogotá, en la región de Cundinamarca: la ciudad entre la sabana, como me la han descripto, en referencia a su geografía. “Carrera 13 con calle 28”. Así será la capital, pienso mientras leo esta anotación en un borde del cuaderno. Carreras cruzadas por calles. “Vos no conectás mucho con las ciudades, ¿cierto?”, observa Agustín en el quinto día que compartimos entre Cali, Salento y ahora, en las calles de la capital colombiana.
Zigzagueamos. Nos metemos en cuanto localcito llama nuestra atención hasta dar con Sauty, un puesto de instrumentos musicales lleno de marimbas, djembes, truenos, palos de agua, cajones, charangos y tamboras de olas del mar. Ahí, algo del tiempo se suspende. Busco reconocer qué elemento predomina en el cuerpo de cada instrumento, el espíritu particular que le habita: agua, aire, tierra, fuego.
(No entro buscando un trueno. Lo cierto es que al ver uno, recuerdo cómo nació el amor con aquel trueno del sur. Fui a buscarlo a la calle Talcahuano de Buenos Aires en el verano de 2014. Deambulé bastante preguntando por él, hasta que lo vi: calabaza, cuero, una cinta de colores
rodeándole el cuerpo y un resorte central. Recuerdo también lo lento que caminé hasta la amplia avenida 9 de julio para probar cómo sonaba contra las baldosas de un microcentro ruidoso y caliente.
Jamás voy a olvidar las gotas gruesas que empezaron a golpear los vidrios del colectivo que tomé para volver a La Plata, a poco más de una hora de haberlo tocado, ni la lluvia torrencial con la que llegamos hasta casa. Ese día sellamos algo; una especie de pacto ritual que nos trasciende. Siempre que alguien lo tenga entre sus manos y lo invoque con un sincero sentimiento de agua, el cielo va a escuchar: “Porque el agua mueve nuestras emociones”, me dijeron una vez. La frase, muy poética, es además orgánicamente lógica: nuestra composición es en un 70% de ella, igual que la tierra de la que formamos parte.
Hace días que algo me estremece el cuerpo, dilatando la narración de la escena de aquel encuentro. Ahora que lo medito, no resulta un sentimiento tan extraño. Cuando estoy por escribir situaciones con altas dosis de deseo, puedo dar vueltas y vueltas; como los gatos que parecen sentir placer cuando giran varias veces sobre una almohada -siguiendo su cola- hasta entrar al sueño; ¿quizá lo hagan porque saben que lo tienen ahí cerca, posible? ¿Juego entonces a alargar un momento? Sí, eso hago. Saboreo la adrenalina que corre por mis brazos, como si tuviera un cascabel plateado y frío haciendo clin clin clin, mientras empiezo a tipear a buena velocidad.
Y arreglo el mate, preparo un plato de comida, regreso a la computadora; formas de retener una sensación. ¡Sí, eso hago!: Me De – Re – Tengo en un estado previo al clímax. Clarice Lispector diría que es un it: forma con la que nombra el hallazgo de algo que la conmueve. Sí, ahora hasta puedo identificar qué es lo que me hace entrar en este estado de antesala: cierta fragilidad emotiva)
La mujer del local acepta sacarle sonido a la tambora de olas del mar, mientras pruebo una calimba. El trueno está ahí, colgado. Lo miro apenas, aunque atenta. Agus se entretiene filmando las rarezas de la tienda y suelta una carcajada cuando digo que después de tanto instrumento de agua, va a ser mejor buscar dónde refugiarnos. Afuera hay un sol infernal. Es una tarde ideal para subir la montaña y llegar hasta Monserrate, desde donde se ve una panorámica de la ciudad.
Calles arriba, por el barrio de La Candelaria, el cielo se revuelve. De un momento a otro el ambiente se hace gris, como si atardeciera. El viento sacude los cobertores de plástico de los puestos de mercado y las copas de los árboles, mientras la gente empieza a asegurar las puertas y ventanas. Se viene fuerte. Ya ennegrecidas, las nubes sueltan grandes gotas de agua y nos refugiamos en un bar.
Ahora diluvia y parece carnaval del cielo. Me asomo a la puerta del bar y admiro cómo los cauces de agua recién nacidos corren calle abajo. En mi mente suena Cumbia sobre el río de Celso Piña y juego a imaginar que la gente que va y viene esquivando charcos, lo hace siguiendo el ritmo de esa canción. En unas horas todo estará escurrido, menos mis botas.
Adentro, Agus toma un chocolate caliente mientras envuelve su mochila con una bolsa. Cuando advierte que lo observo, se acerca por el pasillo. “¿Che, vos no serás medio bruja?”, dice, colgándose de mi hombro, mientras observa las lagunas espontáneas de la calle. Hecho esto, vuelve sobre sus pasos y se sienta en la misma banqueta a terminar la taza.
A partir de ese día, caminaremos bastante juntos debajo del agua y aceptaremos que los truenos no van a dejarnos llegar hasta la montaña.
Para Agustín este es un momento de inflexión. Sin esperarlo, ahora viaja solo. Su amigo ha elegido otras rutas y de cierta forma esto lo desconcierta. Conversamos sobre lo difícil que es manejar dosis altas de libertad, que tenemos una capacidad ilimitada de crear entre las manos y que asumirla es un acto de responsabilidad sobre nuestra propia vida. Hace poco tiempo, cuando empecé a entender que estaba viajando conmigo misma más que con cualquier otra persona, vinculé esto con las crianzas, miedos o estructuras que podemos acarrear, con la idea de que el contexto que habitamos es algo ajeno a nuestra vida y que carecemos de capacidad transformadora, por más mínima que sea. Comencé a sentir que esta idea nos deja en la quietud, en la pasividad de la mera aceptación y que decir “quiero…” en lugar de “tengo que…” podía ser una manera de cambiar el estado de cosas.
Charlamos mucho sobre esto chapoteando por la avenida 7. Así va surgiendo un cariño sincero. Me gusta acompañarlo mientras atraviesa sus dudas. Esta es otra forma de reencontrarme con las mías. Algo suyo
me hace espejo y entonces cuando le aconsejo, me obligo a decirme ciertas cosas que de otra forma evitaría. Le recomiendo que compre un mapa y lo despliegue, que “todos los caminos son posibles”, que se conecte con su deseo y lo emprenda. Practicar la libertad genera una autoconfianza que abraza tanto como una amiga después de tiempo de no verla. “Ya no existe la casualidad”. Si decide subir a una avioneta rumbo a Bahía Solano, quizá hoy sea el último día que compartamos. A mí me esperan dos semanas de viaje por el Caquetá: una zona muy golpeada por el conflicto armado que atraviesa el país hace 60 años. Luisa, mi amiga y puente con la Colombia más profunda, cuenta que el lugar a donde vamos (San Vicente del Caguán) quedó muy estigmatizado por su asociación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el fracaso de las mesas de negociaciones de la paz en los años ‘90. Ella va a hacer la prueba piloto de un trabajo que, si sale bien, se replicará a otros 280 municipios: relevar las condiciones de vida de pueblos rurales afectados por la guerra1
Una sincronía particular hace que hoy empuje a Agustín hacia su deseo, como anoche Luisa lo hizo conmigo. “Sólo basta que respondas sí”, instó con dulzura, apoyando sus manos en mis hombros, mientras yo releía el correo que Cristina me envió desde San Cristóbal de Las Casas, invitándome allí. “No te levantas de esta silla hasta no contestar”. Muchas veces dije que aquella tierra era el faro de este viaje. Y ayer volví a temblar creyendo que es posible. La palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional erizó mi piel por años, afirmando que es necesario poner nuestros mundos de cabeza.
Admirando profundamente la construcción política del zapatismo, sólo existía algo (voy a confesarlo) de una vieja tradición militante que mantenían y me dolía en la intimidad: la masividad mediática de un líder criollo con pasamontañas. Y fue el 25 de mayo de 2014 que nos susurraron al oído: “Marcos no existe ni existió jamás”; compartiendo al mundo otra de sus revoluciones. Recuerdo la tarde exacta en que lo
1 Quienes coordinaban este trabajo, consideraron que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad para que una extranjera les acompañe; hecho que se repite en distintas zonas afectadas por conflicto armados en nuestro continente.
leí. Vivía temporalmente con Mariana, en La Plata. Ella tomaba mate, bailábamos una murga en el comedor, hasta que un impulso me echó a llorar de alegría sobre el sofá y compartí la emoción con mi compañero de ese entonces. Cumplía 27 años y la irreverencia zapatista, 20:
“Es nuestra convicción y práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios líderes, caudillos, mesías ni salvadores. Para luchar sólo se necesitan un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización (…) No hemos engañado a nadie de abajo. No escondemos que somos un ejército, con su estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba hacia abajo. No por congraciarnos con libertarios o por moda negamos lo que somos. Cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplante o impone (…)
Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. En la madrugada del 1 de enero de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles citadinas, nos dimos cuenta de que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. (…) Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron (...) Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: “Sólo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y por él nos vean”. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravillosa, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos, la sabiduría indígena desafiaba a la modernidad en uno de sus bastiones: los medios de comunicación. Empezó la construcción del personaje llamado “Marcos” (…)
Y cuando al fin nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía y quería mirarnos de frente, escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión ni seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista (…)”.2
2 Comunicado: Entre la luz y la sombra. http://enlacezapatista.ezln.org. mx
Tanto desear ese faro y ahora que estoy cerca, mi corazón se detiene en una duda. Porque es abril, estoy en Colombia y hace dos semanas le debo una respuesta a Xochitl. Retengo ese nombre unos minutos, hasta recordar que es la misma mujer que busqué en 2014 y que no pudo recibirme en aquel entonces porque andaba en viajes. No era ese nuestro tiempo; reflexiono mientras busco una respuesta en el I Ching, que ya siento dentro mío.
45 / La Reunión: “Es alentadora la unidad en grupo o asamblea. Concentrar para cosechar. Armonía y cooperación (…) Es necesario tener conciencia de lo espiritual, como trasfondo (…) En algún momento de su viaje interminable, el agua se queda quieta, se junta y colecciona. En el mar, en un lago, en una cisterna; sea donde sea, en reposo sobre la tierra. El agua no planifica, no proyecta, no piensa. Se deja llevar por la Tierra, obedece al Sol y al Viento. La montaña le sirve para subir al Cielo y el Trueno le sirve para bajar a la Tierra (...) En La Reunión nos vemos en el espejo de los otros. Allí aprendemos quiénes somos y quienes no somos. Todo engaño desaparece para el que sabe ver. (…) Hay un centro para la reunión y ese centro nos convoca; puede ser una persona, pero no es uno de nosotros. (…) Alguien ha convocado. Pero ese alguien no representa la cuestión que nos convoca a La Reunión, es un simple gestor de la voluntad comunitaria (…)”.
Tierra rebelde De noche, cuando bajo a fumar un cigarrillo, Bogotá parece más sola y más fría. A las nueve casi nadie camina por la calle. La montaña se recorta detrás de los edificios y me llegan trozos de su flora oscurecida.
Desconozco a Bogotá. La camino hace pocos días y pronto partiré a la Guajira. En los ratos que compartimos, Luisa y Miguel me cuentan sobre las secuelas del conflicto armado en distintas regiones. Desde que conocí algo de la historia del país, me hice la imagen de una resistencia no derrotada; como si en el sur las dictaduras cívico–militares no hubieran aplastado las revoluciones de los 60’ y 70’. Ni el paramilitarismo, ni las políticas neoliberales fulminan la insurgencia de esas guerrillas campesinas que se vieron en la opción de tomar las armas en los ‘50 para defender sus territorios, porque ahí jamás hubo
ni un asomo de reforma agraria. El conflicto interno lleva 60 años, con complejidades como el narcotráfico y -otra vez- la estigmatización de la hoja de coca por parte del gran negocio de la cocaína.
Colombia, única. La influencia negra presente en la cultura, la historia, el cotidiano y la salsa. Aquí la cordillera se bifurca en tres: oriental, central y occidental, y la irreverencia y la identidad campesina se reconoce en muchos de sus habitantes.
“Nadie quiere vivir escondido en las montañas sin tener qué comer por semanas. Es una elección para cambiar el mundo injusto en que vivimos, pero no puede perpetuarse. La guerra no puede perpetuarse. ¿Sabés los ríos de sangre que siguen corriendo?”. En conversaciones así voy conociendo a Miguel; el compañero de mi amiga. Tiene una sensibilidad que muestra paulatinamente. En la cena, animada por sus palabras, lloro sobre la mesa. Le tomo las manos en gratitud y elogio su utopía, que se le escapa por los ojos cuando habla de los sueños que sueña para su Colombia; me gusta saberlo compañero de vida de Luisa.
Apago la luz. Cierro los ojos. En silencio me digo alguna cosa que ayude a proyectar un sueño luminoso y se cruza una palabra que usó Miguel: esperanza. Fue tan sincera la sonrisa que se le dibujó en los labios cuando la pronunció, que el ambiente quedó envuelto en ella3.
Pienso en los y las campesinas que trabajan con bajo perfil, en el anonimato que sostienen y en lo fundamental que son cada uno de ellos y ellas.
Hasta que la palabra se convierte en abstracción, en una forma de estar en el mundo, siendo una más, engranaje fundamental, entre las multitudes.
Recuerdo lo mucho que me incomoda estar cerca de personas con perfiles altos, que por uno u otro motivo sobresalen y también ese esta-
3 (Me estoy durmiendo…. Unas frases atraviesan la telaraña onírica. Intento espantarlas como a moscas, pero no se van. Es una de esas noches de inquietudes decididas. Rendida, me levanto, enciendo la luz y me les uno, desde la cama...)
do de sentirme enamorada de algo y ayudarle a crecer sin que haga falta alzar la voz. Pienso en el campesino como metáfora del ser humilde, sin otra ambición que sostener la propia vida y convidarla a los demás.
(La lapicera corre a ritmo vertiginoso sobre las últimas hojas del cuaderno.)
Imagino un compañero de espíritu campesino, cualquiera sea la tarea que elija. Campesino de la palabra o la música. Artesano en la bondad de compartir lo que sepa. Orfebre silencioso de los días. Constructor de amores colectivos.
Un campesino poeta o maestro que sonría de mañana con sabor a mate tibio en los labios. Que nadie lo invite a un pedestal, ni quiera subirse.
Que su nombre sea tan corriente como el mío y en ese dulce anonimato nos crucemos, entre el mar de gentes que andamos, soñando otros mundos, invocando tormentas, pequeñas rebeliones.
Un verso / un cultivo / una canción / un par de zapatos / una comida / una silla de madera / una ronda de enseñanzas / una colmena / un libro.
Como una revelación, una idea se clava en mi pecho: hay que ser realmente grandes para dejar a un lado los títulos, los escalones, los nombres propios que confunden y separan. Y quizá, si lográramos crear un silencio común, podría animarme a decir “sí, aquí me quedo, a sostener el fuego”; que no es otra cosa que el alimento cotidiano, de los días por venir.
Despierto con México en el horizonte. “Estamos como locas armando un trabajo y sabete el tema, las luchas de las mujeres y las comunidades por el territorio. ¡Y llega tu proyecto sobre las luchas antimineras en el norte de Argentina ahora mismo! ¿No es eso providencial? Yo creo que sí y que lxs dioses y lxs astros existen y nos juntan”, responde Cristina; a lo que envío un mail sentido, describiendo las emociones que se movilizan con esta inminente experiencia.
Bailo Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. Es la forma que a veces encuentro para agradecer. Entonces, el movimiento del cuerpo como ofrenda.
Trueno 7 - Colombia - Segunda parte Cultura Caribe
Mi cuerpo es una cápsula permeable, húmeda, fértil.
Vuelvo a ver aquel mar turqueza que conocí en 2011, sobre la isla de Chuao en Venezuela. Estoy en Taganga, un típico pueblo de pescadores que quedó anexado a la muy visitada ciudad de Santa Marta, casi como un barrio más, al otro lado de la montaña. Aquí confluyen la vida sencilla de los y las lugareñas con la de un turismo foráneo y sediento de fiesta.
Con mis actuales compañeros de viaje necesitamos volver al campo, a algún pueblito de bosque y calles de tierra. Vemos en un mapa que, pasando el Parque Nacional Tayrona, el ambiente reverdece. Decidimos montar a otro bus hasta Palomino. Mati tiene su guitarra e imaginamos que ese sea el lugar para cantar y ensayar en tranquilidad, cocinar, andar descalzos. El sitio es un bosque frondoso y tropical, que me recuerda a Mompiche, en Ecuador.
En la madrugada, no somos más de diez personas sobre el mar. Las olas rompen furiosas. Mati cuenta los motivos por los que necesitaba

viajar. Es de las primeras charlas profundas que compartimos. Horas antes, mientras Agus cocinaba, los dos dijeron que sí: que ya somos amigos y sonreímos.
–Y vos, ¿por qué saliste?
–Para encontrarme.
–¡Vamos! Decís que ahorraste dos años, que lo venías deseando hace más y ¿esa es la respuesta? –Mati ríe con ese tono de cuando no se cree en lo que se está escuchando. Está buscando algo más profundo. Así reconozco cuánto me cuesta hurgar por esa respuesta. Con la potencia de un rayo, vuelve a mi mente la imagen de una tarde en una plaza platense con una ex pareja. Mi padre acababa de escribirme; cosa que me perturbaba en ese tiempo. Hablábamos de mi recurrente deseo de irme y del suyo de que tuviéramos hijos. Uno vendría primero, el otro después. Era 2012. A Leo le entristeció preguntar: “¿querés irte por miedo?”. El plan en pareja iba a arrancar en diciembre de 2015 con mi partida y él se sumaría en marzo de 2016, cuando terminara su trabajo. Aquella tarde sintió tristeza por la idea de que nuestro proyecto estaba teñido de escape.
–Evidentemente ese no era mi tiempo de viajar. Tenía que liberarme de cargas. Hubiera sido imposible elegir andar sola, como ahora. Además Leo y yo soñábamos distinto. Hubo un tiempo que nos amamos profundo, eso fue cierto; pero éramos de mundos distintos. No podía durar. Hasta que un día, por suerte, nos sinceramos: yo necesitaba vagar, perderme un poco a una manera que no era la suya y él, arraigar. Y así fue... ¡Tan lindo cuando el paso del tiempo nos muestra porqué las cosas ocurrieron de cierta manera! Yo tenía que vivir todo un proceso para llegar acá: a este pedacito de costa, donde a esta hora de la madrugada somos vos y yo solos con los ojos clavados en este mar y mi ex va a ser papá, ¿sabés? Me contó hace dos meses. Así confirmé que los dos estamos siendo lo que necesitábamos ser... ¡Qué hermoso pueblo encontramos, che! En síntesis, salí para seguir curando, igual que vos. ¿Enmendé la respuesta esquiva? –Mati sonríe y asiente con la cabeza.
“Crecí acostumbrado a oír bombas, asesinatos de los paramilitares... Y la guerilla son los campesinos que empezaron a defenderse”. Es de
noche. Ramón acaba de terminar su jornada y conversa con el dueño del hostal. “Nunca viví algo así, difícil imaginarlo”, responde el segundo. “Pues yo sí”. Ramón sonríe; no alcanzo a reconocer si con algo de congoja. Mira al suelo y levanta la frente al instante: “Aquí en la Guajira nunca ha llegado el dinero para obras de agua. Tu bien sabes que aquí no la puedes tomar, que te mandan comprar bolsa. No llega nada para la desnutrición y cuando subió Uribe todo se ha puesto más violento”.
Son fragmentos fugaces como estos, los que traen una consciencia irrevocable: no tenga la vida atravesada por la guerra. Si no sufrieron violencia directa, pervive en la memoria de un familiar el desplazamiento forzado del campo a la ciudad a causa del conflicto, o el recuerdo de una noche en que vieron un cuerpo y -por un momento- también se sintieron muertos y no supieron si llorar, correr, pedir ayuda o enterrarlo en silencio. El pueblo es protagonista y testigo. Y ese tejido social es el cuerpo sobre el que cae cada zarpazo de la guerra. Igual que las dictaduras al sur; sólo que esta tierra soporta hace 60 años.
“La gente no se acuesta ni se levanta pensando en la guerrilla”, dice un chico del Cauca que conozco en la Guajira. “Y no es que no lo tengan presente. La gente ve cómo alegrarse el día”. Esa es otra verdad que se me va develando lentamente. En las zonas de tierra caliente hay una alegría muy por encima de la media que conozco. Va a costar transmitir esto con los y las argentinas que no anduvieron por estos lares y, en cambio, darán refugio a este sentir hondureños, colombianos, peruanos y ecuatorianos. “Es una cuestión cultural”, van a explicarme.
Hoy encontré la desembocadura de un río en el mar. Hacia atrás, en dirección al bosque, se forma una olla inmensa que me recuerda a la laguna donde crecí. El agua es transparente. Me sumerjo y nado en lentas brazadas. Cuando llego al centro, subo a la superficie, tomo aire y observo: estoy en el corazón de una laguna en medio del caribe colombiano. Más allá, hay arena y más adelante, el mar.
En bicicleta hago las compras de mercado en los puestos que se acumulan sobre la ruta. Me gusta pedalear cuando cae el sol, esquivando los charcos que dejan las lluvias de las madrugadas. Me siento como en casa, creando una nueva, con otras familias. Mi alarma de lo fugaz
está despierta y dice “esto no va a durar”. Entonces, alimento la escena con ímpetu, para que saque brillo, vigor, más allá de su tiempo. Hace una semana duermo en el piso con tienda de campaña prestada. Las primeras dos noches corro bajo la tormenta hasta el salón con techo de paja, que hace de comedor en el camping. Me acostumbro a dormir con la mochila armada y el piloto de plástico a mano por si hay que huir. Agus sabe que cuando ve movimiento de lucecitas, es el aviso de evacuación. Mi tienda no tiene estacas ni cubre techo. Sirve sólo para noches estrelladas. Puede sonar desastroso, pero no es grave en realidad; sólo hace falta desplazarse cuando es necesario.
El calor y el sol de las mañanas me despiertan entre las seis o las siete. Preparo mate, escribo hasta el mediodía y como kilos de fruta fresca con Caro, una cordobesa que nació para el stand up. Le pido que haga un monólogo de anécdotas y se enciende. Vivió dos meses en el Parque Nacional Tayrona, ahí trabajó en el camping de dos hermanos nativos del lugar (los Bermúdez), se puso de novia con un chico de La Pampa argentina. Se la pasaron comiendo asado, milanesas y bondiola en medio de esa reserva donde no hay ni un mercado y los turistas llegan después de caminar entre una y tres horas cargados de provisiones básicas: agua, frutas, arroz, latas. Después de 60 días de trabajo, amor y convivencia, alguien recomendó que se casen y el machetero de los platanales fue el padrino de bodas. “Un delirio”, recuerda ella riendo con todos los músculos de la cara.
“Vení, acompañame a ver a un señor”, pide más tarde. En la casa-camping nos prestan dos bicis y el pueblo se hace más pequeño. La primera parada es el puesto de tarjetas de celulares. Cerrado: imposible tener número colombiano hoy. Así nos enteramos que es domingo. Cruzamos el largo camino de tierra hasta llegar a la carretera, hasta adentrarnos en las callecitas del otro lado. Se oye salsa en las casas abiertas de los vecinos, algunos chicos juegan pelota y las asaderas que las doñas tienen en las veredas sueltan su olor a queso derretido dentro de las arepas.
(A Colombia quiero andarla más y volver si me voy. Instalarme en alguna región de tierra fría o tierra caliente o las dos, aprender a hacer patacones en el transcurrir lento del interior y absorber sus historias,
sus memorias hasta que sean parte de las mías. Sí, si siento estas cosas es que ya está, ya ha ocurrido: estoy irremediablemente enamorada de Colombia)
“Acá, acá. Volvé”. El grito de Caro me saca del ensoñamiento sobre ruedas. Me encanta seguir a esta delirante, pienso, mientras esquivo pozos. Llegamos a una casa de techo bajo, pintada en verde agua. Ramón se asoma, invita a pasar y los dos retoman una charla de antes. Caro le propone levantar un camping, él necesita quien le cuide la casa. Dos amigos de ella están llegando al pueblo. –Seríamos cuatro. Sin pagar alojamiento, armamos un baño al fondo, la cocina la hacemos con un tambor y somos nosotras... A los dos o tres meses, cuando esto camine, si queremos nos vamos... Quedate nena, quedate. –La propuesta de la cordobesa es tentadora. Sugiero pegar una hidrolavada al frente y pintar un mural. El Don se entusiasma. Tiene un fondo increíble regado de plátanos y mangos. Todos los patios que voy a conocer en esta región son así: alfombras de mango. Me cuesta creer cuando dicen: “Tomá los que quieras. Acá el sol los echa a perder y no hacemos tiempo en comerlos”. Caro, que está más acostumbrada que yo a esto, no tarda en pedir bolsita y empezamos a cargar.
Al final del paseo somos mulas de fruta, en un perfecto equilibrio de dos manubrios. Hacemos una última parada: un parque con árboles de naranja. La he visto comer seis en un rato. El dueño de casa nos invita juntar y a cambio le bajamos varias bolsas golpeando las maduras con un palo hasta que se sueltan. Por media hora quedamos debajo de una lluvia cítrica que me recuerda a las mañanas en la casita La Parra, en La Plata, cuando hacía esto mismo para desayunar. Las bolsitas se estiran, casi que lloran, cuando les echamos más kilos.
De regreso nos sumergimos en un silencio compartido. Quizá sea la forma de procesar la vivencia, como en un estado de conciencia revelándose a sí misma. Cuerpo y cabeza son puro presente, las proyecciones están dormidas, también los planes. Se siente liviano, nuevo, casi riesgoso, liberador… Río sobre ruedas, esquivando en lento zig zag a los vehículos con los que comparto carretera. Más atrás viene la otra mujer ciclista, sonriendo también.
Mara, la protagonista de la historia por la que llegué al pueblo ecuatoriano de Puerto Cayo, llega a Palomino. Ya me había visitado en el eje cafetero, pero esta vez es diferente. Caminamos y hablamos mucho. Cada vez que la charla deriva en viajes y lugares deseados, sucede algo particular, casi que llegamos a tocarlos. La experiencia es muy orgánica. Entonces las imágenes abstractas se transforman en destinos futuros... Compartimos esta impresión con cierto asombro, de cara al mar y con el cuerpo entero sumergido en la laguna. Reírnos de nosotras mismas, de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, de preguntarnos si será posible andar soñando tanto y en qué momento abandonamos las posibilidades de ascenso en nuestras carreras profesionales y nos sumergimos en esta olla tibiecita en la otra punta de Sudamérica.
“Los procesos son tuyos”, dice con ímpetu, para que lo entienda. “Los estímulos existen, sí, pero si no hay sensibilidad para percibirlos, pasan. Y esa energía es tuya”. La luna llena está encendida. Mara se refiere a la atracción que siento por el Cauca, desde que escuché relatos de allí. Que son pueblos de alegría cotidiana, de baile y juego, también. Una “chimba” en palabras de Felipe; expresión que es lo más parecido a la alegría infinita... De las tardes compartidas con él me llevo relatos sobre piedras y plantas de América del Sur, una técnica para construir mi propio trueno que recuerdo a medias, una receta de repelente de mosquitos a base de ruda, marihuana y alcohol, que el Cauca es una tierra de resistencias y que Colombia sea -quizá- un lugar a donde volver para siempre. La frescura y frontalidad de la gente de Colombia me lleva a la del sur. Cuando hablan con dulzura y los ojos se les iluminan, cuando hablan sin nerviosismo -que es el disfraz de los temores-, les brota una luz bien particular.
–¿Cómo explicarlo, Mara? Es como cuando sentís mucho frío en las manos y alguien las toma y las entibia con su aliento. Sí. Un relato apasionado es eso, un aliento tibio en medio del frío, lo mejor que una persona pueda dar a otra.
Plantas Medicina
Finales de abril sobre la Guajira. Unas cuarenta personas nos reunimos a escuchar a una chica de Argentina (Salta) y a otras dos de Colombia (una de Medellín y otra de una comunidad indígena del Pueblo
Muiska), que nos comparten sus aprendizajes con plantas para limpiar el cuerpo en seis etapas.
Me esfuerzo por seguir el hilo y tomar nota. Me interesa especialmente compartir lo aprendido para que cada quien lo haga si lo sienten necesario.
Primer etapa: Bajar la energía del plano superior / mental hasta drenarla por los pies y riñones. Así comienza un proceso de biologización a través de la absorción de las propiedades de cada grupo de plantas. Amargas: Ajenjo, Ruda, Contragavilana, De Juco Catera, Nim (autóctona de Colombia), Destrancadero, Huaca, Marcu, Artemisa.
Segunda: Expulsión de parásitos y energía hacia afuera. Plantas picantes. Paico (picante y amarga), Menta (dulce y caliente), Ajo (picante y dulce), Artemisa (desparasitadora emocional), Romero (ácida y picante).
Tercera: Limpieza de los filtros: intestinos y riñones. Plantas de uso: Cola de Caballo, Cúrcuma, Salsa Parrilla, Diente de león (suaviza la palabra y trabaja con la voluntad). En el intestino grueso se limpian las sombras y las memorias de los daños sufridos. A la incapacidad por soltarlas responden la aparición de hemorroides y colon irritable. Para esto ayuda la “hierba del empacho”. Para limpiarlo, ingerir mucílago (las semillas de lino y chia tienen mucho. Hay que activarlas dejándolas una noche en un vaso con agua o moliéndolas). En los riñones guardamos la memoria ancestral y el instinto de supervivencia, asociado al territorio. Las mujeres alojamos también estas marcas en el útero.
Cuarta: Limpieza de pulmones. Aquí guardamos la angustia y el miedo al ciclo de la vida / muerte / vida. Plantas para este proceso: Malba, Eucaliptus, Borraja.
Quinta: Limpieza de la sangre, por donde circula la alegría de vivir. Llevar la energía de vuelta hacia adentro. Plantas ácidas: Berro o Redondita de agua, Vinagrillo / Trébol pequeño, Ortiga (es ácida, se mira a sí misma y por eso llama a la introspección. Ayuda a que desaparezcamos del afuera para aparecer en el adentro). Podemos tomarla o pasarla por la piel con un paño de agua fría. También es bueno hacer
una cobertura de barro desde el pecho a la panza. Al barro se le puede poner Manzanilla o Caléndula.
Aquí las mujeres podemos destinar quince días a una limpieza de útero, tomando té de hoja de frambuesa o salvia.
Sexta: Volver a subir la energía. Plantas dulces. Aliadas para soñar, crear, decidir. Limonaria, Hierba Buena, Manzanilla, Lavanda (baja la fiebre), Llantén, Mora, Caléndula (ayuda a equilibrar el sistema nervioso).
Preparación: una planta a la vez, diluir un puñado en un litro de agua por día, entre 15 y 40 seguidos para conectar con la energía de cada una. Tomar desde la mañana hasta la tarde. Es bueno aprovechar el hervor para cargarla de intenciones. El proceso completo lleva entre tres meses y diez, dependiendo de la cantidad de días que cada quien destine a conectar con cada planta. Cada litro que se toma mueve emociones. Esta es la esencia del agua.
Tres características para conocer: sabor, temperatura y densidad (o movimiento energético). El sabor varía entre amarga, picante, dulce y ácida. La temperatura indica si nos va a enfriar o calentar. Es importante saber cuál es nuestra temperatura corporal media para no generar choques bruscos. Si tendemos a ser frías, es recomendable ingerir plantas cálidas. La densidad indica el lugar del cuerpo donde va a actuar. Para saber esto se puede poner un puñado de una planta en un vaso con suero. Existen las que quedan arriba, al centro y las que giran.
Para cada síntoma es bueno buscar las plantas del lugar donde estemos. Si por ejemplo estamos expuestas al viento y nos aparece una afección vinculada a él, tenemos que encontrar la especie que se maneje bien en ese contexto. Los síntomas que se quieren sanar pueden aumentar con la ingesta de una planta en particular, como parte del mismo proceso de salud. Hay que confiar en que el cuerpo no va a actuar contra sí mismo y que vamos a adoptar la forma de la planta que estemos absorbiendo…
Y finalmente que la salud es el proceso por el cual nos aceptamos a nosotros y nosotras mismas.
Propiedades de otras plantas:
-Tabaco. Es el padre de todas las plantas. Es amarga y picante. Baja y saca hacia afuera la energía en ceremonias. Su esencia es la comunicación.
-La coca es la madre de todas las plantas. Trae fuerza y dulzura. Es la conexión con la tierra.
-Artemisa. Desparasita la cabeza.
-Carqueja. Trabaja con las propias sombras. Ella es fría y caliente a la vez, a medida que va creciendo gira. Por eso se dice que es hija de los reveses y se lleva bien con los cambios.
-Ajenjo. Buena para el hígado.
-Maca (una cucharada por día) y Salvia ayudan a que baje la menstruación.
-Bolsa de Pastor. Sirve para atender los partos, frena las hemorragias.
-Cola de caballo. La única que se recomienda tomar durante el embarazo.
-Salvia, Zarzamora y Té de Orégano. Buenas para relajar el útero y evitar dolores.
-Poleo. Limpia el útero en tomas de tres meses.
-Marihuana. Muy utilizada en ceremonias amazónicas e hindúes. Con ella se puede preparar repelente natural, disolviendo un puñado con ruda en un frasco de alcohol.
Tayrona
Entrar en tu exuberancia vegetal, hasta el mar celeste. Sumergirse y abrir los ojos. Nunca fue tan placentero contener la respiración.
El actual Parque Nacional Tayrona es territorio ancestral del Pueblo Kogui. Ya había cruzado a varias familias de la comunidad en los mercados de Palomino, con sus túnicas blancas de una tela rústica hasta las rodillas, que los protege del sol. El corazón de la tierra que habitan fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1982. (Igual que la Quebrada de Humahuaca en el norte argentino; Colonia, en Uruguay y tantos más). Mientras avanzo en la espesura de la selva, recuerdo otros lugares declarados “Patrimonio” en los que he
estado y me pregunto cuán peligrosa puede ser la varita protectora de la Unesco para las personas que viven en estos lugares. A veces dudo para qué y -sobre todo- para quiénes preservan este tipo de declaratorias. Hoy la reserva como tal pertenece al estado colombiano, quien la concesionó a una empresa que ofrece charlas informativas al ingreso y su selecto servicio de alojamiento a un precio tres veces mayor que los de las familias del lugar. El cierre a esta presentación viene con un sutil sistema “de enganche”: pagar 40 mil pesos colombianos (unos diez dólares) por dormir en una hamaca; cuando los camping de los hermanos Bermúdez, por ejemplo, cobran 10 mil colombianos (3 dólares). Claro que es más difícil llegar a ellos porque el sitio no está bien señalizado y nadie informa afuera sobre su existencia. Un empleado de la empresa nos habla del servicio, respondemos que tenemos a dónde ir y pregunta cómo es que conocemos otros alojamientos si no estuvimos antes aquí.
El ambiente natural impresiona realmente. Mi identidad geográfica está hecha de lagunas y campos fértiles del noroeste de la provincia de Buenos Aires y de los cerros y tierras áridas del norte del país. Por esto, la explosión de esta paleta de verdes es una fiesta visual. Con Mati nos detenemos en cuclillas a observar el trabajo laborioso de un centenar de hormigas rojas que transportan hojas seis veces más grandes que ellas. Pienso que son iguales a cualquier grupo humano, cuando nos ponemos de acuerdo en algo en común. Y cuando al fin, los caminos selváticos se abren frente al mar apacible y turqueza, no queda más que contemplar.
Se nos hace de noche chapoteando cerca de una laguna habitada por caimanes; perdidos en medio de la costa. Temprano había leído un cartel que decía “Peligro: laguna de caimanes”. Recuerdo haberme quejado de los conservacionistas. “Ay, ¿pero qué piensan que les voy a hacer yo a un par de flamencos?”. No sé en qué momento mi mente registró aquello como “faisanes”. Mati no leyó el cartel. Se queda helado con mi comentario. “¿Qué te pensás vos que son los caimanes? ¡¿Pajaritos?! Son unos cocodrilos que si andan con hambre nos comen en porciones”. Me corre un frío por la espalda y recuerdo una frase de Mara cuando se encontró en peligro: “Corrí hasta con la lengua”. La estampida sucede de inmediato. Somos ciervos asustados escapando de un león. La laguna se ondula. Se dan cuenta que estamos acá echando
adrenalina. Un paisano nos cruza al galope en medio de la maratón y grita que tengamos cuidado, que esta es “la hora de ellos”. En medio de la maratón desesperada, oigo a Mati tararear una letra improvisada: “Voy hacia el mar / con la esperanza de que al caimancito no le guste el agua salá / que no le guste el agua salá, salá, salá...”. Divisar a lo lejos el primer farol del camping es lo más parecido a esos relatos de los que estuvieron en coma y dicen haber visto el túnel luminoso.
A las nueve de la noche estamos enfundados en nuestras hamacas con mosquiteros incluidos. Es la primera vez que duermo en el aire y es más hermoso de lo que imaginaba. No recuerdo el sueño. Seguro versa sobre esta selva que nos contiene.
Ciénaga es un pueblo cercano al Tayrona, dentro de la órbita de la Sierra Nevada de Santa Marta, la más alta del mundo. Allí ella, la Sierra, es una presencia intangible.
En medio de la noche cerrada subo a una moto pequeñita cargada de frutas y verduras para llegar hasta el albergue donde está Mara. Es un viaje de media hora por camino de ripio. El chico que conduce, a quien le confío mi vida en este tramo, dice que la huella está más resbaladiza que lo habitual pues llovió mucho. Apago la mente, no hay mejor opción para este momento. La moto se esfuerza por escalar en medio del barro, rumea algo que no entiendo, hasta que se apaga el motor, patinamos y nos salvamos de desbarrancar gracias a los reflejos rápidos con los que nos arrojamos al suelo. Las frutas vuelan de mi bolsa. La moto queda volteada a un lado del camino. Volvemos a subir. Me abrazo a la cintura del chico como jamás lo hice con nadie sobre una moto. “La clave es ser un solo cuerpo”, recuerdo de pronto que alguien me dijo una vez en una situación de mucho viento en una carretera, muy lejos de aquí.
“Falta poco”, dice el chico, mientras el motor vuelve a rumiar, con pereza, en medio del fango oscurecido. Cuando al fin bajo, las piernas me tiemblan. El conductor vuelve a hacer el mismo recorrido y al regresar sube con Mati.
La noche transcurre sin saber dónde estamos. En la casa nos dicen que esperemos al alba. En un mirador natural nos recostamos a contemplar la luna y algunas constelaciones. Al día siguiente en ese mismo lugar, el horizonte se ofrece con una amplitud imponente. Mil metros arriba, todavía se ven el Mar Caribe y la Sierra Nevada; toda la naturaleza en estado virginal y el pueblecito, atravesado por hilos de agua cristalina.
Nunca antes había estado en un valle con humedad tropical. Los ambientes descriptos por García Márquez se perciben en cada rincón; como diría un buen amigo, tratando de graficar la admiración que sintió por Colombia.
Tomo un camino delgado entre la vegetación espesa y llego a La Guadalupe: una finca familiar. Ramón, uno de los trabajadores del cafetal, se asoma a recibir. Juntos recorremos el campo y allí me enseña a reconocer los frutos del cacao y el café que crecen en las laderas donde trabaja. “El campesino hace el trabajo más duro y en todos los países se nos reconoce poco”, comenta mientras nos detenemos al pie de un sembradío.
Cuando nombro la isla de Chuao, en Venezuela, donde vi por primera vez un cacao, suelta: “Le conozco bien. Ahí viví 27 años”. Ramón es colombiano y campesino de alma, como mi mamá. Dice que el amor a la tierra es mayor que el sacrificio. Antes de partir, su mujer ayuda a elegir un café para mi abuela y cuando cuento que hago cuadernos, recomienda que baje al pueblo y busque a Luana. “Al lado del centro de salud”. Hace libros con ramas, hojas y semillas de la zona. “Dile que vas de parte de Rosa, de La Guadalupe”. Tomo aquella sugerencia como una señal.
Mara está por emprender su largo regreso a Puerto Cayo, en Ecuador. En medio de nuestra despedida aparece una caracola sedimentada por los años, con la que ella decide registrarme y así esa imagen se convierte en una síntesis de la comunicación que hemos tejido a lo largo de dos países.
Trueno 8 - Colombia - Tercera parte Las mujeres de la Sierra Nevada
Cuando Ciénaga vuelve a reunirnos a los tres, decidimos quedarnos una tarde más sólo para transformar los kilos de mango que María tiene regados en su jardín en una buena mermelada. La idea de encender un fuego con toda esa fruta madura nos deleita. La dueña de casa acepta con gusto. María combina ternura y firmeza en cantidades exactas; sólo a su padre le soporta demasiado. Es un déspota, de los que se le nota que pierden el anclaje de sus vidas si quitan su bota de encima de la cabeza de sus hijos. Se delata solito por la forma en que expande brazos y piernas por arriba y debajo de la mesa, cual si fuera un pulpo, desde el centro de la galería. La hija nos deja pasar sin cobrarnos antes: “Ustedes van a pagar cada mañana, ni bien se levanten”. “El alojamiento es mío y yo quiero otro trato con las personas”, reclama ella. Me pregunto si será posible que este tipo de gente sienta tanto terror a algo, como para levantar una muralla defensiva tan alta. Mucho de esto lo reflexionamos juntas en la cocina, mientras me traspasa la técnica de amasado de la harina de maíz y me confirma que sí, que su viejo es un tipo de mierda y que planea seriamente sacárselo de encima. La declaración es música para mis oídos. Para estimularle su digna rabia, le

cuento cómo logré pegarle un boleo en el orto1 al mío y entre carcajadas nos entusiasmamos ideando cómo sería ese nuevo cotidiano suyo, ya libre de este bofe2 al que escuchamos resoplando desde el largo pasillo, exigiendo la comida.
María se hizo cargo de él cuando el resto de la familia le puso límites y se alejaron. Crió hijos que ya están grandes y también quiere mirar un mapa y viajar.
Es mi turno de amasar. María se coloca detrás mío y observa el movimiento de mis manos: “Tu siéntela, ella ahora te está pidiendo más agua”. Mi maestra habla de “ella” cuando se refiere a la masa; así la humaniza y mantiene un diálogo a través del tacto, mientras recuerda dos consejos fundamentales: que no debe faltar aire y que la sensibilidad nos corre por las manos.
Ahora las arepas empiezan a dorarse en la sartén y sueltan su primer dulzor.
–Si alguna vez volvés, ya no voy a estar acá, promete con la sonrisa iluminada.
–Será una alegría no encontrarte querida.
1 “Un boleo en el orto”, forma cruda y vulgar para manifestar el deseo de enviar bien lejos a alguien o algo, a través del aire, gracias al impulso de una buena patada (boleo) en los muslos… A veces sólo puedo manifestar lo que siento utilizando mis expresiones de origen. Ahí es donde aflora el “lunfardo”, mixtura maravillosa que habrá comenzado a germinar a fines del siglo XIX en los puertos y arrabales del centro del país, en las grandes casas estilo “chorizo” donde vivieron familias enteras: escenarios del encuentro atropellado entre gauchos e indígenas desterrados, con los migrantes de la Europa occidental y del este que llegaban a América con sus oficios, todos pobres. Sin una lengua común que los reúna, fue naciendo una, producto de cruces particulares entre idiomas, dialectos y modismos. Yo vengo de ahí, a cuatro horas del puerto, con padre y madre que siempre hablaron de “laburo y rebusque” (trabajo y formas de ganarse la vida), que cocinaban ñoquis, pizza, guiso y que –aun desconociendo su origen- me criaron en ese lenguaje de la calle: el lunfardo.
2 Alguien desagradable. El bofe es un pedazo de la vaca que se estila dar a los perros.
Con la noche llega el silencio y oímos al río que corre debajo de nuestra calle. Con Agus tanteamos piedras en la oscuridad hasta llegar. El ambiente es de una oscuridad absoluta, apenas iluminado por el serpentear de las luciérnagas. Nos perdemos de vista, sabiendo que el otro está ahí. La conciencia de tiempo y espacio se diluye y -por un rato- nos deja ser parte de ese manto oscuro de aire, agua y tierra.
Más tarde, un breve corte de luz en todo el pueblo nos encuentra a la par de una cantina con mesa de pool. Un grupo de hombres ríe a carcajadas, mientras suenan el clap clap de los bastones contra las bolas, una ranchera caribeña y el ccchhhh de la espuma liberada de la cerveza, subiendo por las latas.
Con ron y cervezas Pola celebramos los meses de viaje. La mejor esquina del mundo -esta noche- es la nuestra: de luces escasas y llena de plantas. Ahí nos guarecemos a ver las callecitas, mientras Agus comparte fragmentos de Las Venas Abiertas de América Latina, del maestro Galeano.
La idea de volver a Argentina, para volar luego a México, va tomando más cuerpo y eso, indefectiblemente, cambia de dirección mis rutas presentes. En el mercado oigo que una mujer llama a otra por el nombre “Luana”. Me acerco y cuento que en una finca “allá arriba”, digo señalando el cerro, me recomendaron buscarla. Ella es la encuadernadora que sabe disecar hojas y flores.
Con Agus compartimos inquetudes sobre a dónde y cuándo seguir. Le ofrezco tirarse el I Ching y acepta con el entusiasmo de un niño. Vamos hasta la esquina de Ana, la panadera que nos da internet, a buscar el significado y leemos: “53, la evolución”. Él va a quedarse en esa esquina develando el oráculo, mientras parto a reencontrar a Luana.
“Firmemente
dulce y dulcemente firme”
Canto al maíz del Pueblo Miuska
A las 10 en punto la encuentro en medio del patio, junto a Ricardo, su esposo, podando un árbol. Seguro juntarán las hojas para secarlas, antes de que llegue la lluvia. Entre las 11 y las 13 del día, en este pueblo, diluvia. Es como si la naturaleza dijera “es tiempo de volver a casa, hacer la sopa, guisar carne, moldear arepas con las manos y que alguna mesa los reúna con la gente querida”.
Luana mira a su compañero, sonríe y dice: “La nuestra es una sociedad de dos”. Tienen un taller de arte donde elaboran cuadernos, tarjetas, tintes naturales, papel reciclado, pintan con óleos, disecan hojas y flores y dan clases sobre estas técnicas. Cuando intento presentarme a Roberto, suelta la tijera de podar y en tono amable expresa que no son necesarias las explicaciones: “Viniste ayer. Luana oyó tu voz mientras estaba en la ducha, también te vio con Angie, la panadera. Ya te has hecho amigas aquí. Bienvenida”. Vuelve la vista a la tijera y se sumerge en su tarea, dejando que nosotras nos encontremos. Con un gesto, ella invita a entrar.
El primer cuarto es un taller en estado de producción plena. Sobre la mesa: papeles teñidos con té y cúrcuma, un bastidor con una tela tenzada espera que sigan pintándole flores con extractos de remolacha y semillas de achiote.
Debajo de la dulzura de esta pareja yace un nerviosismo, como una huella de algo que aún no puedo explicar. En una deriva mental, el pensamiento se hila con nuevos objetos del espacio que captan mi atención: un pequeño recorte de diario pegado en la pared que dice “El teatro como puente”, y el lomo de un libro con la palabra “Tanja”. Elijo no preguntar por ellas. (Mientras las apunto para que el olvido no se las lleve, regresa a mi memoria una imagen similar que escribí muy lejos de acá. Era enero de 2011 cuando encontré otro recorte de diario sobre un proyecto teatral, dentro de las Ruinas del templo Jesuítico en Lules, al sur de la provincia de Tucumán, en Argentina. El papel decía: “La Red Lules”. Esa frase me llevó a recorrer el pueblo hasta dar con los Alves, sus creadores, quienes se convirtieron en amigos y puertas para conocer la historia social y cultural de la región. Era el tiempo en que viajaba escribiendo las crónicas para el libro Norte Profundo. Y ahora que mis ojos vuelven a detenerse en un recorte de diario sobre teatro, me esfuerzo en retenerlo).
Luana y Roberto vivían en una ciudad dormitorio pegada a Bogotá. Hace 22 años se mudaron a Ciénaga enamorados del río caudaloso que es el corazón del pueblo y de sus calles de tierra y gente sencilla. “No había carros. Cuando vinimos, en el 94’, no había carros”, Luana ríe con entusiasmo y agrega: “es que siempre huyo de ellos”. La escucho sin decir palabra, respetando los silencios que escoge. Así puedo apreciar cómo va entrando en sus recuerdos y no quisiera que una pregunta la desvíe del camino que su memoria elige tomar.
(No siempre logro ganarle a la ansiedad o a esa forma odiosa de un tipo de comunicación que se predispone como si estuviera en un cuadrilátero de boxeo y con la creencia de que a más preguntas definidas, mejor y más provechosa será la información que reúna. Dos cosas voy a fijar ahora para recordármelas: una, que no llegué acá buscando una nota periodística -aunque la inquietud por narrar camine conmigo como mi sombra- y dos, que considero que aquel vicio de asfixiar con preguntas viene del mal llamado “periodismo político”, el que interroga a quienes -se sabe de antemano- van a mentir: funcionarios de gobiernos corruptos, responsables de empresas criminales. Entonces el o la periodista, antes de salir de casa, puede que se sienta con algo de nervios o poder, lo cual es más grave. Repasa sus preguntas, asegura que el grabador tenga carga y se arma para subir al ring. Lo que necesita ese tipo de periodismo es “la prueba”, es decir, la frase entrecomillada del responsable mintiéndole en la cara, con la esperanza de que ésta se convierta en herramienta para ejecutar alguna condena social o judicial, si ahí le escuchan... Después de pasar por algunas experiencias, decidí que nunca más iba a ofrecer mi tiempo para estas tareas, sino que iba a orientarme en un oficio hecho a partir de las memorias de hombres y mujeres que viven y se expresan con toda la honestidad que pueden. Ellos y ellas pueden obviar información, claro, disimular, callar en un momento, pero este resguardo de su intimidad jamás demandaría que deba ensayar astucia o un tono desafiante para retrucar una mentira. Confío en ese periodismo que se construye en el encuentro, en el diálogo genuino, entre lo que podamos -y estemos en condiciones- de decir y escuchar.
La última tarde que entrevisté a un funcionario me fui masticando bronca. Era el subdirector del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Habían pasado apenas días de la inundación que azotó la ciudad donde vivía, dejando cientos de muertos y evidenciando que el gobierno no tenía un plan de contención frente a catástrofes. Todavía recuerdo la impostura de ese hombre, al recibirnos con folletería impresa en alta calidad y detalles del plan de respuesta ante emergencia que supuestamente habían desplegado. “Fuimos efectivos. Tuvimos plan de trabajo en los barrios. La situación estuvo controlada. Respondimos a tiempo”. Guardo en el recuerdo cómo Agustina, mi compañera de investigación, apretó el puño debajo de la mesa, mientras repregun-
tábamos sobre las muchas zonas afectadas a las que no había llegado ayuda alguna del Estado. Fue en vano. Siguió mintiendo, siempre. En ese tiempo escribía en una revista social. Necesitábamos la declaración del funcionario para que “estuvieran presentes todas las voces”, había pedido la jefa de redacción. Era un trabajo en equipo y nosotras estábamos a cargo del área de salud. “Tienen poder, siempre van a tener algo que esconder para conservarlo”, recuerdo habernos dicho una vez afuera, intentando procesar la impotencia.
Hoy experimento otro tipo de comunicación: una que intenta ser más silenciosa y respetuosa del vínculo que se va construyendo en el diálogo. No necesito convencer a nadie para que me diga lo que está en su corazón. Si ambas partes estamos abiertas al encuentro, simplemente, sucederá. Por eso prefiero a la gente como Luana, que cuando se entregan pueden terminar contando la historia de sus vidas, sin importar cuán profundo lleguen. De cierta manera, cuando nos comportamos así, somos “incorrectas”, corremos el riesgo de vernos expuestas o vulnerables ante la expresión de un sentir profundo. Confío en que la desnudez es la piel que más bonita nos queda a la gente).
Luana continúa caminando su memoria… A Ciénaga llegó por Gloria, su hija mayor, quien además es la actriz responsable del recorte de diario pegado en la pared: “El teatro como puente”. Gloria conoció la tranquilidad del pueblo antes de irse a Europa con su marido, donde fundaron un colectivo de teatro que trabaja con refugiados de guerra y migrantes. Sus padres terminarían viniendo a vivir aquí, alentados por ella. “Es bellísimo, aunque también está muy marcado por la violencia...” Suelta en un instante.
–La guerra interna, aquí en Colombia... Semanalmente Roberto debía enterrar a un joven. Nos dejaban los muertos regados en la puerta. –Luana hace una inhalación profunda y sostenida. Su vista se fija en la dirección en que estoy sentada, pero no es a mí a quien observa. Sus ojos parecen estar en un punto lejano, mucho más allá de mí.
Intento imaginar el día en que él optó por hacerse cargo de esos cuerpos. Intento imaginarlo en ese impulso ético de enterrar a los muertos de su tierra, hasta dimensionar de repente las múltiples formas en que el conflicto armado atraviesa a las personas, convirtiéndo-
las también en víctimas. La imagen penetra como una cuchilla afilada: el hombre abatido de dolor, o quizá cansancio, saliendo con una pala, acompañado por su mujer, igual de abatida o cansada, abriendo zanjas en la calle, bajo la noche, cuidando del silencio como algo vital. ¿Y la primera vez?, ¿habrá sabido qué hacer frente a la muerte abandonada? ¿Habrá temblado?, ¿habrá llorado? ¿Y la segunda…? ¿Es posible acostumbrarse a tal cosa?
(Shhh, el niño casi duerme, sólo hay que arroparlo, continuar el canto como sostén del sueño… Shhh, que nadie oiga, el sonar seco de esta herramienta contra el suelo. Las manos me tiemblan, quiero gritar, pero shhh, silencio, que nadie oiga el terror, que nadie huela este estado de shock, que nadie sepa que estoy enterrando al niño. La guerra avanza, galopa sobre nosotros. Ella, la guerra, no descansa. Somos nosotros quienes dormimos asfixiados por su manto. Entonces, que nadie oiga cómo morimos las víctimas)
–Ahora se han abierto las conversaciones de Paz en La Habana entre la guerrilla y el gobierno para acabar con esto. Son 60 años de confrontación. El gobierno armó programas para trabajar la memoria histórica de todo el dolor que deja el conflicto.
–¿Han llegado esos programas a Ciénaga?
–Todavía los esperamos. Parece que están en proceso.
Pregunto a Luana cómo cree que un pueblo pueda escribir su historia; una historia reciente como la de Colombia marcada por la muerte, el desmembramiento social, la resistencia. Hablamos sobre rondas donde la gente pueda encontrarse a hablar, recordar y que de allí se desprendan coincidencias sobre episodios que consideren fundamentales. Ella asiente: “Claro. Eso es lo que no tenemos aún. Nos reunimos en la asamblea comunal a charlar sobre dónde volcar el dinero que queda del turismo, qué infraestructura mejorar; pero nada de todo el dolor que hemos vivido”.
Coincidimos en que generar esos espacios es una forma de empezar a sanar, que esos dolores no pueden quedar dentro de las personas. Ella asiente con dulzura, lo sabe todo mucho antes de que yo intente comprenderlo, buscando palabras.
Cuando decimos “diálogo, compartir, sanar”, su semblante se despeja y las marcas de la tensión se hacen a un costado. Su gesto me devuelve a la primera escena: cuando entré y noté aquel halo de nerviosismo en ambos. No, no es nerviosismo, me digo ahora: son los rastros del horror.
Desvío la vista hacia el jardín; Roberto continúa podando las hojas e imagino a Luana seleccionando las más sanas, enteras y aún verdes para disecarlas. Estas escenas se desenvuelven en mi mente de forma casi natural. Aún no puedo asimilarlos cavando fosas para enterrar a los jóvenes. Cada región ha de estar marcada por la guerra, reflexiono mientras imagino a los primeros grupos campesinos que se levantaron por tierra y dignidad hace seis décadas.
Pienso en los paisa en Medellín, en los rolos de Bogotá, en los costeños del Cauca y el Caribe y en los cachacos, gente cálida de los interiores serranos, como esta pareja. Colombia se convierte en concepto e imagen, en piezas desperdigadas que van reuniéndose en un solo cuerpo, con todo lo de violencia, de fuerza y resistencia popular que habita en ella. Su capacidad de resiliencia será otra de las maravillas que me cueste procesar.
–Vos y toda la gente que llega aquí para aprender parecen salidas del mismo molde. Te escucho y recuerdo a otras personas que me han visitado –reflexiona Luana, mientras acordamos volver a reunirnos a las tres de la tarde. En casa espera María con arepas y seguro los chicos estén encendiendo el fuego para cocinar el dulce de mango.
–¿Qué es Tanja?
–Es la historia de la guerrillera que olvidó su morral con su diario de lucha dentro. De ese hallazgo, escribieron este libro. Es una bonita historia. Ella es holandesa, se sumó a la guerrilla. Hoy participa de las mesas de negociaciones de Paz. Podés llevarlo y leerlo estos días.
No queremos soltarnos. La charla fluye como un río. Pero me voy; me voy en la hora de la lluvia para regresar luego.
Por la tarde reconozco las texturas suaves de pétalos y hojas. Tres veces al día debo cambiarlas de lugar dentro del libro donde las seque. Tres veces al día. Mañana, tarde, noche. Será una semana de diálogo con ellas. Hasta que sus suavidades empiecen a parecerse a las cortezas: rugosas, secas, firmes. Una vez que las fije con pegamento a un cuaderno, es bueno rociarlas con laca para barcos en spray. “Así nos aseguramos su resistencia. Conviene cortarlas en luna menguante, hace menos
daño a la planta”, sugiere sobre el final de la tarde; aún absortas en las texturas vegetales.
Nuevas hojas viajan conmigo a partir de hoy. Desde Ciénaga hasta Cartagena y a un extremo del Chocó, por Necoclí, hasta llegar a Capurganá; ahí donde el continente se ahueca en una U, cerca de la frontera con Panamá.
Cartagena
La mujer más bella del mundo
Cartagena, un verso largo de raíz negra, indo latina rastro de algo antiguo y grieta donde la vida puja y asoma a través
Cartagena, la pintoresca Getsemaní Con murallas visibles y otras que no se tocan más allá, donde duermen donde trabajan, deambulan los y las destrozadas por la pasta base los y las hijas de los hijos de esclavos
las poetas de vino poetas de ron hijos de hijos de guerra hijas de hijas -resistencia.
Rostros morenos, perfectos morenos de mujeres bajo el sol sus cabezas bajo coronas de flores.
Para andarla, a Cartagena, mis caderas se abren necesitan ser más anchas y la piel, dorarse a fuego hasta que la boca -de rosada a rojacomienza a tararear una memoria antigua de tambor.
Es de noche bajo un árbol de copa grande. Las piernas, salpicadas de arena y sal. Desde el primer piso, Agus hace sonar el ukelele. Practica los acordes de Chan Chan que Mati le enseña. Nico sonríe suave, en expresión de cercanía. Yo garabateo el cuaderno. Vale y Helena andarán en alguna hamaca, batiendo ron, fumando. Cada quien parece estar en su nave.
Para llegar a Capurganá, pasamos por Necoclí: un pueblo caliente, de calles largas y olor a pollo rostizado. La casa de Harold, donde dormimos, es de los lugares más extraños que habité en la vida. En la sala de la entrada hay decenas de animales disecados mirando al frente, el piso está forrado con sogas gruesas y gastadas. Del techo cuelgan chapitas de latas viejas, bichos tallados en madera y pintados de colores estridentes, gallinas y cuises sueltos corren entre barcos de plástico y varios bidones de agua están regados en el piso, formando pequeñas lagunas.
En el primer piso hay dos cuartos de alquiler. Tomamos uno, nos bañamos a baldazos en un cubículo oscuro y dormimos con un ventilador que gira con esfuerzo. De noche hace el mismo calor que a mediodía. El viaje en lancha dura unas dos horas. Capurganá es un poblado afrocolombiano, de la región del Chocó, frontera con Panamá. En el único hotel cuatro estrellas del lugar hay árboles con mango desperdiciándose. Entro y consigo dos bolsones. Aquí también mi fruta favorita se esparce por las calles como si fueran las hojas de otoño en Argentina.
Conseguimos ron y los mangos, se convierten en trago para la ronda. Deshacemos dos botellas. Estoy borracha al otro extremo de Sudamérica. Subo las escaleras de la casa de madera y me refugio en mi
caracolita. Abajo queda el grupo. Como un eco cercano, escucho sus voces y sus charlas. Estiro un poco las piernas por el balcón hasta dejarme acariciar por las hojas de una palmera. “Podría quedarme acá por horas”.
Soy otra. Otra vez, voy siendo otra.
Estos días hago conscientes dos rasgos culturales distintivos de la región en que nací, que comienzo a sentir lejanos: la nostalgia de quienes habitan los puertos del centro del país y la queja como hábito. ¿Qué habrá producido este cambio? ¿Será el efecto de estar viviendo con costeños y costeñas de pueblo? Su extroversión y transcurrir alegre ofrecen una perspectiva nueva... Me agrada oír cómo se saludan en la tienda: “vecino, vecina, regáleme una panela pequeña”. Me agrada aprender así, absorbiendo las formas en que valoran la existencia.
“¿A cómo?”, me enseñan a preguntar en el Caribe.
“¿Qué vale?”, en el Chocó.
Ya lo he sentido. El lunfardo se funde a diversas expresiones de América Latina, transformándome en una mamushka de modismos regionales y mi lengua se vuelve lengua de continente.
(Otra imagen me asalta de golpe: tengo vuelo a Argentina para finales de mayo. Estaré para el comienzo del frío. No tengo casa allí. Sólo me preocupa lo primero.
Cada paso que da la gente abajo retumba en mi cuerpo, aquí arriba. Los siento andar en mis costillas, brazos, piernas, cabeza. No es posible continuar pensando aquí y ahora, recostada en el suelo).
Lo onírico – 9 de mayo
Caminamos a oscuras por la selva con Valeria. –¿Llevás con vos la pastilla todavía? –Sí. –Bueno, entonces usémosla; bien masticada.
El ambiente tropical es el de Capurganá, donde ambas dormimos mientras tengo este sueño. La escena de escape a la represión a través de una pasti-
lla, es similar a otra que soñé en 2007, cuando me involucré emocionalmente en la búsqueda del primo de una amiga que, se creía, había nacido en cautiverio, durante la última dictadura cívico-militar argentina. Tanto aquella vez como ahora, la escena tiene algo de fantástico con memoria histórica. En el primer sueño la pastilla nos invisibiliza frente a los genocidas, que nos tienen en fila para hacernos entrar a la sala de tortura. Estoy con Lucha (amiga de la universidad) y es ella quien sugiere que la usemos. El efecto, además, hace que “podamos morir por un rato”. Nos veo a ambas metiéndonos en las fosas comunes asignadas a nuestros cuerpos después de las torturas, hasta estar tapadas de tierra y esperar el momento para escapar. Como en una especie de continuidad entre una y otra escena, cuando en el sueño de esta noche Vale interroga y ordena que “usemos la pastilla”, recuerdo el de 2007 y vinculo ambas imágenes con una reflexión sobre el 24 de marzo que me quedó pendiente por transcribir al cuaderno ayer.
Cuando despierto 6.30, Vale y Marlen están tomando café en el comedor. Las abrazo, aún entredormida, y digo a la segunda que hoy podemos a cocinar los corviches para el almuerzo y le cuento el único sueño que recuerdo en ese momento.
–Quería comer un coco y me regañaba por no haberte prestado atención sobre cómo lo habías abierto con el machete. Me veía de pie, al fondo con coco y machete en mano y no lograba darle en el punto. ¡Ella tiene tan claro cuál es el golpe exacto!, decía sobre vos Mar en el sueño...
Ninguna presta atención ni sonríe. “¿No viste como tiene la cara?”, dice Vale con su estridencia italiana, Mar se retrae. “El ex marido le pegó anoche”.
Perturbada por la noticia, pido disculpas y prometo incorporarme con rapidez. Voy al baño y me refriego rápido los ojos. Regreso al lado de Marlen, la envuelvo en mis brazos y la beso. Está trabajando, va y viene con la escoba y algunas sábanas. Le digo que cuando quiera sólo me llama y nos sentamos a charlar. Con la cara escondida en mi pecho, solloza un poco y dice “sí”, que más tarde cuando termina me busca. Vale me hace un gesto con las manos, tiene el mate preparado. Vamos bajo un árbol. “Es la primera vez que la nueva pareja la acompaña acá al trabajo”, observa ella mientras prueba la temperatura del agua. Es cierto, había un hombre en silencio apoyado contra la baranda de las
escaleras. El gesto me tranquiliza un poco. ¿Sentirá que así la protege un poco? La debe querer bien, pienso.
A Valeria y Marlen las conozco juntas en este alojamiento donde trabajan. La primera es italiana, venía viajando sin tiempo ni destino fijo y eligió quedarse. Mar es la primera mujer de la comunidad que se abre a mí sin reservas y me incorpora a su cotidiano. Nos contamos las vidas en varias tardes cálidas y en los paseos que hacemos por el pueblo, donde ella recomienda dónde comprar alimentos. Nuestro cariño nace en la cocina. Mar es mi maestra de cocada y arroz con coco; a cambio le convido la receta de corviche del pacífico ecuatoriano.
Aunque podría decir que parte de ese cariño surgió de un episodio que Nicolás recordaría tiempo después. Fue una tarde en que Mar llegó a trabajar con su hija, con quien nos dimos clases improvisadas de baile: la chiquita me ayudó a despertar mis caderas rioplatenses con salsa y yo ofrecí cumbia argentina.
(Cada vez que mi boca pronuncie salsa, recordaré a la mujer caleña que me susurró una observación clave para mi cuerpo asimile el cambio necesario: “…baja el movimiento de tus hombros hacia las caderas, hasta despegarlas”. Esa tarde no escribí. Ni siquiera fui al mar a buscar esos cardúmenes de peces violetas con los que disfruto nadar. Esa tarde fue pura cumbia y pura salsa).
Pero ahora necesito estar sola. El sueño y el golpe que Mar tiene en la cara me dejaron abrumada. Son las 7 de la mañana y el horizonte apenas está abriendo los ojos. Busco coco en la tienda. Comparto el camino de vuelta con Helena, otra de las mujeres con las que conecto en este pueblo. Al regresar, Mar pela el coco con el machete. Mi estrategia sigue siendo la de la piedra en punta, así que trato de prestar atención. Tiene la cara hinchada, enrojecida, marcada. Decide revisarse con un médico de confianza para que le de un certificado. Con ese papel va a hacer la denuncia. Sabe que su noticia puede movilizar a la comunidad. Hasta ayer todos hablábamos del hombre que quemó y mató a su mujer en un pueblo cercano. Mar -ahora- está tranquila. Sus hijos la acompañan en la decisión y en expulsar al ex marido de la casa; cosa que tendría que haber sucedido mucho antes (dice) pero no había dinero para sostener dos techos. Volcamos el agua del coco en un vaso y, por
un momento, recuerdo la abundancia y la dulzura natural del mundo, por encima de la violencia.
Voy al patio y luego arriba: hay menos gente. Me sumerjo en la escritura como descarga. Nico se sienta a mi lado en silencio, mientras escribo. Pasamos horas así. Creo que somos de una tranquilidad parecida. Tecleo rápido, suenan Sara Hebe y el compilado de comparsas indígenas de Luis Durand. Desde abajo bromean con que me escapo porque “no me dejan trabajar”. “Les quiero”, respondo a grito pelado desde arriba. Nico levanta apenas la vista del libro que tiene entre manos, me mira, sonríe y vuelve a su lectura. Estamos en la frontera entre Colombia y Panamá.
(Se invita a oír la canción Mar, de Bomba Estéreo)
Sabores nuevos en el cuerpo:
Arepas asadas con queso. Recetas compartida por María, desde Ciénaga. ½ kilo de harina pan (de maíz), una “punta” de azúcar y otra de sal más pequeña, 250 gramos de queso duro (la mitad la rallamos y la otra queda para rellenar las arepas) y tres tazas de agua tibia. Con esto se arma un bollo uniforme, después de amasar por varios minutos con la mano bien abierta y hundiendo los dedos para que ella respire mientras le damos forma. Luego se toman pequeños pedazos, se arman tapas, en medio ponemos queso y asamos durante 5’ o 10’ de cada lado.
Patacones. De los sabores que no podría ni quisiera olvidar. Son parte de mí desde que Johana los cocinó estando aún en la Argentina. Hay que comprar plátanos verdes, se trozan en cuatro o cinco pedazos, se cocinan en aceite bien caliente, se retiran y aplastan con un plato y se vuelven a freír. El resultado son unas tortillas saladas que se acompañan con salsa de tomate, cebolla y carne de pollo mechada. Esta última se logra hirviendo las piezas del pollo y desmenuzándolo luego en tiras finas. También se les puede echar simplemente queso.
El pesto de Joh. aceite de oliva, ajo, albahaca, almendras, queso parmesano, sal, pimienta.
Arroz con coco. Pelar a machete. Es muy recomendable hacer el corte final con un vaso abajo para no perder una gota de su agua. Se rallan
las dos mitades blancas, con su fina cáscara marrón incluida y se pone en una olla grande. Hay que agregar varios vasos de agua y estrujar el coco: de ahí sale la famosa leche de coco donde se va a hervir el arroz. Este procedimiento puede repetirse tres veces. Con seis tazas se puede cocinar ½ kilo de arroz. Se agrega una pizca de sal, un trocito de panela para endulzar y sobre el final unas pasas de uva. “El secreto es la pegada”, dice mi maestra. Hay que sentir un leve olorcito a quemado. Eso significa que la base está dorada y lista.
Cocadas. Con el coco rallado que queda de la receta anterior, se hace el postre. 100 – 150 gramos de panela (azúcar marrón) y llevar a hervor hasta que se evapore el agua. El coco queda teñido de marrón. Se pueden hacer bolitas o galletas.
La ensalada de Nicolás. Apareció una noche entre las muchas cenas compartidas con la familia rodante de Capurganá. Lleva casi todo lo que se puede encontrar en el pueblo. Aguacate, cebolla, queso, tomate, maní (cacahuate) o nueces, pasas de uva, manzana, banana, mostaza, pimienta, aceite de oliva. Voy a ser sincera: si leyera esto sin haberlo probado, jamás intentaría tremenda mezcla, pero lo cierto es que es deliciosa.
Pan de bono – Yuca (mandioca). Son pequeños bollos de panadería, rellenos de queso fundido y dulce de guayaba. No aprendí a hacerlos, ya llegará la maestra o maestro que me sumerja en la paciente tarea de extraer harina de la yuca. Otra delicia que conocí gracias Johana, en Bogotá. Ella rió al ver cómo -con el pasar de los días- me volvía reincidente de la panadería cercana. En los últimos años tuve que restringir las harinas refinadas de mi dieta, cosa que en la región donde nací es bastante complicado, ya que la gran influencia de italianos, españoles y franceses, llenaron nuestras cocinas de pan, pasta, pizza, facturas y galletas de trigo blanco. Vivir en Argentina y comer poco trigo refinado es casi imposible, no hay muchas opciones baratas a la mano. Por eso, desde que crucé la frontera en dirección norte y encontré habas, plátanos, sopas de maní, panes de yuca o maíz, se abrió todo un mundo culinario sabroso, diverso y accesible.
Tinto de coca. Café de hojas de coca.
Lonja veleña. Es la versión Caribe del dulce de membrillo en pan que se produce en Argentina y que más tarde, en Mesoamérica, conoceré como “ate”. Se lleva a hervor la guayaba con azúcar durante mucho tiempo. A más cocción, más firmeza, como todas las mermeladas. La lonja veleña goza una larga tradición en el departamento de Santander, particularmente en Vélez –de ahí su nombre-, en donde lo elaboran desde el 1600.
Aguapanela con canela. “Es el azúcar del campo, de los pobres, por eso no la quieren en las grandes ciudades” dicen los y las campesinas colombianas que trabajan en la zafra del azúcar. “Que por ella nunca nos enfermamos y tenemos bien la salud de la familia”. Panela es casi un sinónimo de Colombia. La agüitapanela se hace llevando a hervor un trozo de este azúcar de caña (que tiene menos procesamiento que la blanca y de ahí sus mayores propiedades), a la que se puede agregar canela y queda increíble. La agüitapanela es el mate dulce o el tradicional mate cocido (té hecho a base de yerba mate) con que se acompañan las tortas fritas (discos de harina de trigo fritos y espolvoreados con azúcar) en las mañanas frías del campo bonaerense donde crecí. La aguapanela se toma bien caliente en la templada Bogotá o a la vera de cualquier carretera brumosa de Colombia, donde el bus se detiene porque una doñita está de pie, ofreciéndola con pan y es como sentirse en casa. Mis meses en este país están llenos de escenas como estas en viajes largos. Kilómetros de selva, de bosque, ripios y cerros, hasta que en medio del campo se divise un puesto. Son tantos los sabores de Colombia de los que ya no puedo prescindir que, a la hora de partir, regalaré ropa para cargar 15 kilos de comida, entre dulce de guayaba, café, pulpas de fruta y harina pan para compartir en el sur.
Trueno 9 - Colombia – Vía Argentina Animales trashumantes
Colombia querida, ahora que estoy pronta a dejarte vivo una retrospectiva de vos, como si mis pasos fueran una cinta de video hecha de tus sabores, caminos y personas. Desde la frontera con Ecuador por Ipiales, pasando por Pasto hasta Cali, Salento y el Valle de Cocora, Bogotá, Taganga y las calles laterales de Santa Marta. Todas las noches de truenos en Palomino, al borde de La Guajira, Tayrona y Ciénaga, Cartagena, Necoclí y el largo tramo hasta Capurganá. El breve stop en Medellín hasta Bogotá y otra vez Cali, y otra vez Bogotá...
Voy de regreso a Cali, a visitar a Heléna, con quien nos conocimos recientemente en Capurganá. Recorro más de 10 horas hasta allí, en la semana previa a volar a Argentina.
Despierto. En el bus han puesto una película sobre especies nómades del mundo. Los caribúes (o renos) son los animales que en manada hacen la mayor migración terrestre del planeta. El dato me genera un amor especial por ellos. Las hembras inician la peregrinación y los ma-

chos las siguen algunas semanas después, con las crías jóvenes. Viven en América del Norte, Europa y Asia y son capaces de andar dos mil kilómetros al año.
El caribú es trashumante por naturaleza, igual que otra cantidad de especies en el mundo: ballenas, tortugas marinas, mariposas, golondrinas, tiburones, focas, libélulas, patos, gaviotas, salmones, cebras, serpientes, cangrejos, arenques, elefantes, ranas...
¿En qué momento pasamos a ser de esas pocas especies convertidas al sedentarismo? Los intentos de respuesta me remitirán a los inicios de la agricultura, al sostenimiento de las siembras. Luego divagaré en cuestiones sociales, culturales y económicas: “que con familia no se puede”, “que el trabajo”, “que la estabilidad”, “que...”, “que...”, “que no lo elijo”, me dirán muchos y está bien... Yo creo que en el fondo de la cuestión se encuentran estos sistemas llenos ismos en los que vivimos, con sus patrones de producción que necesitan de nuestra mansedumbre como materia prima. Para quienes se pongan rebeldes, la respuesta puede ser la expulsión. Porque sino, ¿cómo nombrar la historia de los gitanos, que caminan hace siglos desde el norte de la India, ninguneados y despreciados por todas las formas de organización política y religiones del mundo? Latcho Drom explica esto mucho mejor. El documental recorre la trashumancia gitana, en una historia que se hilvana a través de la estética de un Pueblo: su música, su danza, sus texturas.
¿A quién se le habrá ocurrido que quedarnos quietos es el único camino para crecer? Nomadismo cosmogónico, nomadismo organizado, estacional, me digo cuando intento imaginar un proyecto sostenible en el tiempo con alguna forma de comunidad.
A Monserrate, el punto más alto de la ciudad, arriba del barrio La Candelaria, se llega en un tren que atraviesa cuevas o por aire, en telesférico. Elegimos subir por un medio y bajar por otro. Cuando observamos -desde la altura- al coloso de cemento, Joh reflexiona: “Esto es lo que me faltaba en Buenos Aires, abrir la ventana y ver las montañas”. Ahora que estoy junto a mi amiga, mirando lo que miran sus ojos, entiendo cuando se pasaba el rato prendida de los atardeceres porteños desde su piso 9° en el barrio de Once. Quizá jugaba a imaginar que en algún momento iba a asomar su montaña bogotana.
Sólo hacen falta dos buses en dirección sur -desde el centro- para que se despliegue una Bogotá rural y exuberante. Detrás de Usme Centro, está Usme Pueblo rodeada de serranía. Avanzamos en la sabana vallista hasta un sendero de tierra ondulante hacia arriba, donde los campos de flores amarillas salpican el paisaje. Es difícil creer que esto también es la capital; que una hora en transporte público pueda traernos hasta acá, donde la gente vuelve a saludarse con la palabra “vecino” y los comedores de las seños son grandes y nos sentamos juntos en un mismo tablón.
Acá nació el movimiento social Somos Usme, integrado a la Marcha Patriótica: una red de organizaciones con trabajo territorial en toda Colombia surgida en 2012, para hacer frente a las múltiples problemáticas del conflicto armado. Nuevas formas de hacer política a la izquierda que se va inventado el país para salir de una guerra de 60 años.
Llegamos hasta acá para reunirnos con un grupo que sostiene una biblioteca popular, a dar un taller de encuadernación. Son las 9 de la mañana de un sábado y tengo 45 niños, niñas y adolescentes esperando hacer sus propios cuadernos. No puedo creer la cantidad de caritas que me miran con ansiedad. Rápido, con Joh y las compañeras decidimos trasladar el taller al patio, desplegando mesas, sillas y pilones de papeles. Hay desde 16 años hasta 5. Todos y todas están ahí para aprender y lo piden con dulzura. La atención con la que me escuchan presentarme, conmueve. Ellos y ellas están inquietas. Sus ganas agitan las mías, recordándome lo bello que es enseñar y aprender en espacios de libertad.
Los más chicos hacen dibujos para las tapas, mientras los de 13 en adelante aprenden costuras. Fruncen a veces sus ceños chiquitos y parece que el gesto les ayuda con la puntada clave.
La organización social de Usme y el empeño que Joh ha puesto en que les conozca son una recarga energética, de esas que sólo son capaces de otorgar las experiencias colectivas y comunitarias.
Cruzo la madrugada del 24 de mayo bogotano. La despedida ha sido difícil. Elijo llegar sola al aeropuerto, mejor así, en silencio. Mi mochila pesa 22 kilos y huele a café. Ropa, cuadernos, libros suman unos 8 kilos, los otros catorce son sabores de Colombia para compartir: 5 kilos de harina pan, 3 de panela, 6 paquetes de café, 10 dulces de guayaba, 7 paquetes de pulpas de fruta y un kilo de chocolate con canela.
Vía Argentina
Altura: 11301 metros, velocidad 900 km/h, distancia de Lima 394 kilómetros.
Son las 6.30 de la mañana en el centro del aire de América del Sur. Atravesé Ecuador, como quien cruza una avenida. Pronto este pajarito de metal va a aterrizar en Perú. El sol entra cálido por la ventana, debajo alcanzo a ver campos de arena y bancos de nubes. La primera vez que volé descubrí lo extensas que son las tierras en nuestra América. Fue en 2011, cuando el avión atravesó Brasil de norte a sur. Durante horas vi campo, sólo campo y me costó aún más entender por qué tanta gente, en tantos lugares, sufre la falta de un pedacito para vivir.
Ahora empujo con toda la fuerza de mis brazos un carro enorme. Mientras atravieso entradas y pasillos, vuelve como un eco cercano la frase de Armando: “Una puerta es un momento de decisión, de entrada o salida de una situación...”.
“Pasá por acá”, ordena el guardia de Ezeiza, principal aeropuerto de Argentina. El tono seco me es extraño. Lo había olvidado. Cruzo una última puerta. Un puñado de personas amadas esperan del otro lado. La emoción del reencuentro se funde en un abrazo.
“Ya no voy más sola a la milonga”, el camino de vuelta va a estar plagado de las ironías que caracterizan a mi madre y de conversaciones cotidianas, como si estuviéramos volviendo de la tienda del barrio y no me hubiera ido a 10 mil kilómetros de acá.
Dos días después de haber aterrizado en Buenos Aires, despierto en La Plata y cruzo un parque que solía frecuentar. Esta frío y sus árboles, pelados. Se acerca el invierno. Hay tendales de feria de objetos usados a uno y otro lado de las calles internas del parque. Esto no está bien… que tantas familias estén acá, a la intemperie, un sábado por la mañana, es síntoma de que el país no está bien. El ambiente me recuerda las secuelas de la crisis del 2001.
Elijo un suéter. Desde el puesto una niña pregunta: “¿querés algo más?” y entonces recuerdo las tardes con mamá en las ferias del trueque de Junín, donde muchas familias sorteábamos las dificultades económicas de fines de los ‘90. Le cuento que fui feriante en esta misma plaza, en 2009, con una amiga. “¿Qué hacían?”, interroga sonriente. “Lo mismo que ustedes, vendíamos nuestra ropa”. La señora del tendal vecino (que se las rebusca tomando la presión gracias al curso de enfermería que hizo hace unos años) escucha la charla y comenta que sí, que en aquella época éramos más “hasta que la policía desalojó”.
Quedamos en silencio. La nena vuelve a jugar a atender el puesto de su mamá y yo pienso que en 2009 el desalojo fue Bruera, Scioli: el kirchnerismo... y qué ocurrirá ahora con esta nueva hilera de familias buscando ganarse el día en la calle.
Cruzo y entro al Instituto de Hemoterapia a donar sangre. “Nena, ¿tenés los 50 kilos vos?”, pregunta la enfermera fornida, mientras mueve la báscula de la balanza. Las dos sabemos que esto es un poco una formalidad, que nunca van a sacarme medio litro como a un hombre de 80 kilos (a lo sumo serán 350 mililitros). “La presión, perfecta”, dictamina. “Pero el peso…” Cómplice, se acerca, baja la voz y observa:“51 con ropa. Ponete unas piedritas en los bolsillos cuando vengas a donar y listo”. A la salida, vuelvo a encontrar ese cartel que recuerda: “La sangre no se fabrica” y el consejo de las piedritas me parece más que necesario.
Nuevos Junios
Los inviernos traen algo de lo extremo al cotidiano; por esto pueden ser de lo mejor o lo peor para ciertas cosas. En la calle los cuerpos tiritan y los dedos se hacen añicos. Entonces una recuerda que un hogar tibio es un bálsamo.
Recorro el cuadrado platense1 en gélidos zig zag y subo buses que me llevan mucho más allá del centro e incluso la ciudad. Una de esas primeras visitas es al barrio porteño de Almagro, a concretar un sueño que Rocío tuvo cuando yo andaba por la costa de Ecuador. “Tocabas la puerta de casa y abría Mati. Cuando te escuchaba, saltaba de la cama. Estabas envuelta en un poncho rojo y tenías tus trenzas cruzadas en la cabeza”, escribió en un mensaje en aquel momento. Intento representar la escena de la forma más fiel posible, tanto que antes de partir de Bogotá busco un poncho rojo y esta noche me esmero en que las trenzas queden bien sujetas.
Desde hace tiempo, los encuentros con estas dos personas son una remembranza latinoamericana: nombramos poblados y carreteras, mientras salteamos plátanos, doramos arepas rellenas con queso y mezclamos tragos con naranja. No falta la música de Spinetta. A la lista se suman dos chilenas con las que se han fanatizado. Desde la cocina, Ro identifica una canción y sonríe: “estoy aprendiendo todas sus letras”. Admirar juntos el silencio de la noche desde el balcón de su departamento es como viajar. Siempre lo pensé, ahora se los escribo.
2 de junio. A una semana de haber vuelto, mi útero se agita como una serpiente y menstrúo de forma abundante. Busco mi copa de silicona, la hiervo para esterilizarla, la introduzco en mi vagina y la quito cada ocho horas, pujando y tomándola suavemente con mis dedos. Conectarse de una forma más directa con la propia sangre y el propio ciclo, es parte de un proceso de redescubrimiento que todas las mujeres tenemos el derecho de vivir. Desde los 13 años me acostumbraron a que la menstruación cayera en algodones o compresas descartables. Disimular, esconder, desechar son las ideas que la publicidad se encargó de asociar a nuestro ciclo. Usé estos productos durante años. No conocía cómo era mi sangre realmente. Lo que veía de ella era el resultado de haber entrado en contacto con el aire y con aquellos materiales industriales. Cuando al fin los cambié por la copa, tomé contacto con ella por primera vez.
1 La Plata es una ciudad planeada, de forma cuadrada en su casco original, cruzada por diagonales. Sus calles tienen números en lugar de nombres propios y están llenas de tilos.
La sangre es fresca, en variados tonos rojizos y carece de olor. Creo profundamente que tirarla, no nombrarla, es otra imposición del capitalismo que desprecia lo natural y adora todo aquello que pueda procesar y empaquetar para vendérnoslo después. Pero “la sangre no se fabrica”, leí una vez. ¿Y qué ha tenido de revelador este cambio? En primera instancia, abandonar la idea de menstruación como sinónimo de suciedad o incomodidad. A muchas niñas todavía les enseñan a maldecir su período, envolviéndolo bajo el manto de la vergüenza. Si hablamos de menstruación, la copa viene siendo una herramienta para encontrarnos y fortalecernos, con todo lo que somos y esto incluye perderle el asco a lo propio. La sangre fresca que viene de nosotras puede diluirse en agua y con ella regar las plantas. Hay cantidad de nutrientes en ella, toda nuestra memoria y toda nuestra genética en cada óvulo no fecundado. Cuando apenas comenzábamos a explorar este camino, una amiga hizo una prueba: durante meses regó con su sangre una planta de tomate y otra no. A la hora de la cosecha, los tomates regados con sangre diluida eran considerablemente más grandes y fuertes… Por nuestra naturaleza cíclica, es importante ser pacientes con los propios tiempos. Comenzar a usar la copa no significa que el cambio esté realizado para siempre. Puede suceder que en algunos momentos necesitemos recurrir a los productos industriales (compresas, tampones, algodón). En lo personal no siempre he estado en lugares en que me ha latido dejar mi sangre. Cuando puedo, entonces, elijo dónde dormir, en función de que al día siguiente dejaré mi sangre allí como una ofrenda. En cambio, cuando no me late dejar algo tan íntimo en un sitio en particular, tan sagrado, echo mano de las compresas. Es bien subjetivo cómo vivir nuestra ciclicidad. Cada una va hallando su forma.
Sentir, elegir y decidir dónde sí y dónde no, forma parte también de crear un nuevo vínculo con mi ciclo. Más allá de cuánto dure este proceso, lo importante es el cambio de conciencia que podemos ir vivenciando en relación a nuestro cuerpo y a los ciclos de vida-muerte-vida que las personas que menstruamos experimentamos mensualmente. Cuenta el libro Luna Roja que en la época de la inquisición uno de los argumentos de la persecución y encierro de mujeres era descargada sobre aquellas que habían alineado su ovulación a la luna nueva, conocida como la fase oscura, del misterio y la introspección, ya que ésta no puede verse en el cielo. Al estar estas mujeres alineadas a la etapa de
menor energía hacia afuera en la ovulación (luna nueva), su fecundidad era considerada más baja, es decir que su energía no estaba dirigida a la procreación, sino al goce de su propia sexualidad.
Por esto, dictaminaron los inquisidores “eran brujas: merecedoras de la hoguera”. Sobre estas y otras historias vedadas, recomiendo zambullirse en Luna Roja (disponible en internet) y todo material que refiera a ginecología natural y al redescubrimiento del poder de los procesos femeninos. Conocerlos me ha ayudado a entender por qué desde hace tantos siglos somos perseguidas y que la decisión sobre nuestro propio cuerpo parece ser un motivo muy antiguo de persecución. ¿Tanto miedo nos tienen realmente?
Lo onírico – 5 de junio Saboreo un mango desde un suelo de lajas. Estoy sentada y un poco de jugo se desliza por mis piernas.
En la mañana, la sensación dulce de la fruta, se funde a la alegría de una pareja amiga, que prepara su mudanza. Disfruto verles con la sonrisa sintonizada, mientras idean cómo será el pequeño taller de cerámica y fotografía, lleno de libros y discos que van a montar.
Por dos meses viviré en la casa que ella deja. Mi mudanza consiste en una mochila, dos frazadas en un carro de plástico y una pareja de rudas: “un macho y una hembra, para equilibrar, que no estén solas”, recomienda Luis, desde su puesto de feria. Para enraizar esta temporada, se me ocurre que puede ser bueno convivir con un ficus. Con los días creo que el arbolito necesita más sol del que entra al pasillo. Varias personas con las que debato esto van a desconfiar de la teoría y sugieren que quizá sea yo la que necesite vitamina D. Lo cierto es que ambos empezamos a pasar algunas mañanas en la esquina, donde el sol asoma apenas. Trasladarlo no es complejo, aún es pequeño. Sólo debo cuidarlo del viento, evitar que lo voltee. Íntimamente, siento que agradece la salida.
Cinco de la tarde en la intersección de las avenidas 9 de julio y Córdoba: el pleno centro de la Capital Federal. Esto es un hormiguero bípedo.
No quiero dejar de extrañarme, de ver ahora a esta gente con la mirada atenta en conocer, con la que viajé desde Bolivia hasta Colombia. Los porteños son una fauna particular, con un trato que puede oscilar entre la sequedad y la dulzura, poseedores de una capacidad resolutiva y un humor que a la distancia, extrañé. A veces pienso que hacen una oda a la queja, la queja como una constante. ¿Tendrá que ver con que hayan nacido en el ombligo político, cultural y económico del país, con que tengan mucho a la mano? No lo sé. Lo cierto es que tienen sus particularidades, igual que los costeños del pacífico ecuatoriano, los del caribe colombiano, los paceños y cusqueños.
Queridos y queridas porteñas, viajando me he ganado más de una bronca en su nombre. “Engreídos, altaneros, de mal genio”, descargó una tarde un chico de Capurganá, en el Chocó colombiano, cuando recordó “la soberbia con que vinieron aquí a hablarnos de fútbol”. De anécdotas como estas está plagado el camino. A una -ahí- no le queda otra que asentir con la cabeza, como haciéndose cargo de lo ajeno y devenir en argumentos que intenten explicar por qué es como es nuestra fauna argenta. “Que sí, que es cierto y que los hay, los hay, no se lo voy a negar... Pero sepa parce colombiano que en todos, toditos lados hay gente que sí y gente que no y le puedo asegurar que hay personas nacidas en el centro del país muy preciosas y humildes. Una pena que no le haya tocado encontrarles todavía”.
La Alianza Francesa de Capital ha cedido sus instalaciones para que se desarrolle un festival de cine socioambiental. Están por dar sala. Hoy se proyecta La Hija de La Laguna: película peruana sobre la resistencia popular al proyecto megaminero Konga, en Cajarmarca. Mientras aguardo entrar, sentada debajo de un cartel con el nombre de la película, recuerdo los veranos de niña cruzando la laguna de mi pueblo y cómo todavía se me deshace el cuerpo de placer cuando nado en agua dulce; sean ríos o lagos, cenotes, cascadas, lagunas u ojitos de agua.
El agua vale más que el oro2, la frase que identifica la defensa del territorio frente al agronegocio y la megaminería, resuena en todo el espacio. “Chiquita, para cambiar esta historia hay que asamblear el mundo”3. La enseñanza de Cris quedaría grabada en mí como un manifiesto, desde aquella tarde de 2013 en que nos encontrábamos en uno de los encuentro de Asambleas (UAC) en la provincia de San Juan. La humildad y perseverancia de los y las compañeras de la UAC es lo que hoy me tiene aquí, buscando la historia de Cajamarca4.
I Ching: 5 / HSU. La inactividad “Cielo nublado, no llueve aún. Cada cosa a su tiempo”, dice el Oráculo del antiguo Imperio Chino. “Esperar de manera consciente evitando toda acción. Sucede algo inesperado. Con perseverancia se obtiene la fuerza necesaria para afrontar el destino. En la calma se fortalece el espíritu.”
Días después escribiré en el cuaderno, hasta llegar a la hoja separador que hice con un mapa de Europa. En las fronteras entre Rusia, Ucrania, Polonia, Bielurrusia, Finlandia y Suecia atravesaré la frase: “53 / Chien (…) en la montaña: un árbol. La imagen del crecimiento gradual...”.
Nidos del
sur
Lo onírico – 19 de junio
–¿Querés salir a dar una vuelta por el mundo? Va a venirte bien una imagen panorámica de la vida. –La voz que habla en el sueño parece ser la de un elemento: el aire... Inmediatamente me veo planeando como un pájaro alrededor de la tierra. En la escena me encuentro a gran altura. Distingo siluetas azules, verdes, marrones, son extensiones de la tierra.
–¡Cuánto agua! Era cierto que el planeta es agua en un 70%, misma proporción que en nuestro cuerpo. –Admirada por la visión, planeo un rato más,
2 La frase identifica la lucha de la Unión de Asambleas de Argentina –asambleasciudadanas.org.ar- y de todas las organizaciones autoconvocadas que en el continente luchan contra las transnacionales mineras, sojeras, petroleras, gasíferas. www.noalamina.org
3 asambleasciudadanas.org.ar/2016/12/asamblear-el-mundo/
4 El tráiler y la película completa puede encontrarse en internet.
deslizándome con suavidad y sin esfuerzo en el aire. Hasta que comienzo a descender y focalizar en distintas regiones. Un desierto con dunas inmensas que cambian de forma, océanos celestes ondulantes, un campo donde una mujer abraza a dos niños mientras macera uvas en un balde de metal y más allá, del otro lado de un puente de madera por el que debajo corre un río apacible, un joven violinista ensaya sus partituras.
–Ves que la vida es calma y cambio. ¿Entendés ahora el curso natural? Para que haya vida tiene que haber movimiento. –La voz guía continúa recordando por qué me está regalando este viaje, mientras vuelo fascinada–. Ya ves, la simpleza... Los desiertos que se ondulan con el viento, los mares inabarcables siempre en vaivén y ustedes, los humanos, ocupados en quehaceres cotidianos para darse vida: cuidar a los hijos, preparar el alimento, andar la tierra. Se mueven, siempre se mueven, pero no tiene que haber nervios; no hay motivo. Que esa sensación aparezca indica que hay que cambiar de rumbo, simplemente. El esfuerzo también tiene que ser con placer, placer por la vida y el ritmo natural de las cosas.
Escucho atenta a esa voz que me lleva. Cuando cruzo una nube en medio del vuelo y me siento cansada, ésta se amolda a mi cuerpo y me envuelve de una forma en que puedo quedarme; hasta que salgo y ella se reconvierte en nube.
–¿Sabés por qué estás viendo la música y el alimento? Porque son los actos creativos que sostienen cuerpo y ánima.
Ánima, eso dice el aire. No espíritu, ni alma. Ánima dice y continúa. “Preparar un alimento, una canción, un poema, son creaciones igual de importantes; porque dan la energía integral que ustedes necesitan. Y ustedes se mueven para eso, para continuar con vida”.
No sé en qué momento el aire me devuelve al punto donde hoy duermo. Sólo recuerdo, difusa, la última escena antes de despertar: un halo de mí vuelve al cuerpo que, con una inhalación profunda, reabsorbe a esa partecita que salió a dar vueltas por las mañanas del mundo.
–¿Dormiste bien? –Con la dulzura que la caracteriza, Ana ceba el primer mate y pregunta.
–Sí amiga. Ahora que lo decís, no recuerdo haber dormido tan relajada en mucho tiempo.
Ana sonríe, como ratificando sus pensamientos. “Ese es tu viejo colchón, el que nos diste el año pasado cuando desarmaste tu casa, La Parra. Algo tuyo lo habrá reconocido.” La observación me sorprende
por completo. Ese viejo colchoncito de una plaza... Lo tuve desde los 14 años y me acompañó en una decena de mudanzas. Increíble que siga estando bien. Ha pasado por tantas casas. Es cierto que por varios años quedó sin uso. En los últimos tiempos en La Plata dormía en uno de dos plazas, pero éste siempre estaba ahí, acomodado detrás de un mueble o sirviendo de sofá improvisado. Ahora acompaña la vida de Ana, Mati y Ema en Arturo Segui; un barrio tranquilo a una hora del centro de la ciudad de La Plata. Es tan cálido amanecer en su casa.
Nacimientos
20 de junio. La gente de la Comunidad Quechua de La Plata y Berisso enciende un fuego en el bosque, sobre una de las calles que separa a ambas ciudades. Así se saluda al año viejo, a la espera el Inty Raymi: ciclo nuevo según el calendario indígena. Nací un 21 de junio. Desde que conozco su significado ancestral, elijo celebrar alrededor del fuego. Antes de salir de casa dejo piedras limpiándose en agua, es que además este año tenemos luna llena. María Ochoa está calentando el guiso con que recibe cada 20. En la madrugada, en Argentina empieza el invierno. Las noches de frío mezcladas con la humedad son tan crudas que calan los huesos. Juro que alrededor del fuego ese dolor se olvida pronto. Cantamos y a veces nos quedamos en silencio o escuchando memorias que comparte algún abuelo. Está vez en el círculo también está Flor Larralde, amiga de gran sabiduría, que me ha compartido mucho sobre círculos de mujeres y terapias holísticas. Me alegra saberla cerca. De a ratos nos miramos y sonreímos. Su energía brota como un manantial y creo que es bien consciente de esto.
A medianoche María me toma de los brazos y dice “Feliz año” dos veces, mientras una leve sonrisa se le dibuja en los labios. Antes de irnos, me recuesto sobre un árbol y con los ojos fijos en la luna agradezco estar en el sur del sur esta noche.
Al mediodía siguiente, la cocina se colma de cantidades siderales de guiso de lentejas. Mamá acompaña cebando mate, disfrutando el olorcito a panceta ahumada que brota de una olla gigante. La Ne y
Rulo prestan su casa para el festejo. El corte de luz en el barrio parece un regalo que permite llenar los cuartos de velas como en un santuario pagano.
La luna llena sigue intensísima.
A Jere lo imagino en las sierras cordobesas, hasta que lo veo cruzar la puerta. Cómo logra hacer este tipo de cosas jamás me lo voy a explicar, ni siquiera voy preguntarle. Prefiero conservar esa mística.
Pato llega con el balafón (instrumento de percusión africano, hecho de largos listones de una madera especial). Están mi cuatro venezolano, la tambora de las olas del mar, el trueno y otros juguetes sonoros que la Ne rescata de un cuarto que funciona de galpón. Ahora suenan teclas, cuerdas, semillas y cantos improvisados. Estoy profundamente agradecida de la gente que me rodea.
Flor y Paz preguntan si salió el trabajo en México y mientras cuento detalles, las descubro sonriendo ante mi felicidad. ¿Cómo no conmoverse con tremendos actos de amor?
Afuera la luna brilla, como llamando. Cuando asomo al patio, Je, Al y algunos más echan humo, otros acompañan con la vista absorta en el cielo. Hace un frío dulce y brutal. Y nosotros, hermosos, borrachos, tan gélidos que brillamos, admirándola en medio de la madrugada.
Lo onírico – 23 de junio
Las plantas crecen y crecen, desde el pecho de una mujer, hacia el cielo.
Suena el timbre. Despierto.
Lo onírico – 24 de junio (Noche del Wetripantu e Inti Raymi - Año Nuevo Mapuche)
La crisocola, que cuelga de la pared de la habitación -exactamente arriba de mi cabeza- y la amatista, desde la puerta -a mis pies- dicen que necesitan ser limpiadas por la luna, que no están dando toda la luz que son capaces.
Desde sus sitios, vibran trazando una línea diagonal sobre la cama.
Cada hora despierto y recuerdo el sueño de manera exacta. Estoy desnuda y hace frío. Siento pereza de levantarme. Cierro los ojos y proyecto lo que haría: vestirme, tomar las piedras, correr en saltos hasta la cocina, intentando evitar las baldosas frías, quitar la amatista de la ca-
dena y hundirla en agua, a la crisocola la pondría en la tierra... Cuando me incorporo, aún es de noche y veo la luna llena.
Cazadoras de experiencias luminosas “Esta noche hay que ir a Koquena”, insiste Djadira con aquel tono sugestivo que la caracteriza “una chica mexicana está exponiendo algo buenísimo... A ti que te gusta la ritualidad. Definitivamente, tenemos que ir…”. Es cierto, la limeña tiene un gusto exótico, innovador e hiperlatino que me atrae. Todo concierto o banda a la que llegué por ella han sido de una alucinación audiovisual. Sólo por nombrar una de sus perlas: TREMOR, palabras preliminares; una fusión de folclore y electrónica que los descendientes de la familia Carabajal (emblema del primer género en Argentina) hicieron a partir de una lectura del escritor de Julio Cortázar.
Y esta vez, no va a ser distinto... Aminta crea a base de fotografía, tejido, video y bordado. Cazadores de experiencias luminosas es una instalación compleja que bucea en las ritualidades de distintos pueblos de Latinoamérica. Fue tal el trance en el que me introduce con su obra, que no puedo menos que quedarme escribiendo por media hora en el cubículo diminuto donde hay una proyección con escenas de bosques y ceremonias, acompañados por una música similar a la de Chancha Vía Circuito.
Al salir, en medio de la bruma nocturna, tomaré la calle 8 hasta una diagonal en dirección al parque y mi cabeza será una continuación de las imágenes de Aminta.
CICLOS
(Se alienta a leer escuchando la canción Viajante de Tremor, disponible en Youtube)
“(…) ella llegó de México hace 7 años para estudiar en Argentina. Viajó lejos para reencontrar sus raíces, algo así como llegar hasta el año 0; tan fuerte en la cultura Maya (…) Al final mucho de lo que hacemos está impulsado por esa pregunta: ¿qué somos? Reflexionamos para destruirnos y reconstruirnos”, susurra Luis, mientras me sumerjo en el trance de esta buscadora…
UNO
Necesito explorar bucearlo todo (de una vez) entrar en mí
Ya no más vivir en las riberas Sé de selvas húmedas. Ya no más huir de esta conciencia de saberme tierra
DOS
Esta es una búsqueda interior hacia la recuperación de un saber ancestral cofre del deseo que espera con paciencia.
El sentido del tacto es guía Soy semilla, pétalo, arena lana, hierba fresca, algodón. Soy tierra, soy selva, soy carne. Y ante todo soy agua.
TRES
Voy a quedarme recostada aquí, en este nido de tierra que moldeé con mis manos. Hasta que mi piel deje de sentirse extraña, que es igual a sentir frío.
Tengo de aliadas la energía solar del maíz, mis 37° corporales y el útero de la madre a la que estoy volviendo.
Antes de dar el salto, hay un momento de suspensión.
CUATRO
Voy a desnudar mis pies. Siento algo parecido a la adrenalina. Pero no, no es eso. Me falta la palabra para nombrar la experiencia. Es una sensación brillante, más cercana al recuerdo. Una vez escuché un secreto que hoy me animo a cantar: los zapatos son vendas porque nuestros pies son, en verdad, nuestros ojos.
CINCO
Ya no más vivir en las riberas.5 Sé de selvas húmedas y del placer de zambullirme en ellas.
SEIS
Siento un erizo de gloria y no quiero huir. Acaricio la tierra con los dedos me afirmo a ella.
SIETE
Y en las manos: ¿qué llevo? Pétalos, tallos, flores, cuencos con granos de maíz y azúcar, amuletos de mujeres que llegaron antes que yo.
Los caminos son, siempre, de ida. No se regresa jamás a la que una fue.
5 Antes de entrar en “Cazadora…”, Luis cuenta que el filósofo argentino Rodolfo Kusch sostenía que los colonizadores europeos construyeron las ciudades en las riberas de los ríos por el miedo terrible que tenían hacia las entrañas de las tierras y gentes americanas. “Cerca del río, para escapar. Quedar al borde, en la superficie, frente a lo desconocido que podía haber en la profundidad”. Esta idea caló fuerte en mí, hasta impregnarse en las líneas que escribí mientras recorría la obra de Aminta.
124
Sobre la hierba, extiendo una manta y me recuesto. Ya no más vivir en las riberas del mundo. Ya no más escapar de esta esencia cazadora.
CERO
Hoy comprendo por qué río como de niña oí reír a las lobas y a las brujas de mis sueños.
Sudamérica
nocturna
“El cuerpo es el hilo que me teje la vida (…) Sin él, no hay nada”, dice Juliana Gómez Nieto en la presentación de su novela sobre el terremoto que azotó al eje cafetero colombiano en 1999. “Armenia desapareció del mapa”, dijo la televisión el día después. El gobierno declaró estado de sitio y militarizó la zona. “Esto no lo hemos nombrado aún como sociedad”, confiesa mirando al frente, “en lo personal, hoy que estoy lejos, puedo verlo con claridad”. Sentada en una terraza de la ciudad argentina que adoptó como hogar, Aurora nos observa y recuerda lo inesperada que puede ser la muerte.
“Montañas azules es una mirada crítica con la que intento ayudar a la reconstrucción de la memoria nuestra de esta tragedia”. Juliana es periodista pero no eligió la crónica, sino la novela para narrar esta historia. Quizá la explicación se halle en su identidad colombiana, en la forma ciertamente literaria, dulce y voraz, en que viven, crean escenario y narran.
La noche va a encontrarnos pulsando ritmo caribe sobre el gélido ambiente de julio; es que además de su libro ha traído a un grupo de parces que tocan cumbia afrocolombiana. “Invitame a tu casa a comer arepas, agüita panela”, pronuncia con dulzura, cuando le cuento que llegué de su tierra con la valija llena de harina pan.
Ahí mismo reencuentro a Verona. Está acompañando a la autora en su presentación. Los primeros minutos la veo de lejos. Disfruto escucharla -como una observadora invisible- soltando su poesía espontánea.
Si digo que Vero es la artesana de palabras más brillante de la ciudad, no exagero.
Ahí está ella, echando luces, rayos y centellas a medida que hilvana ideas en el aire, que dibuja con sus dedos largos. Ahí está la Verito, con su naricita afilada y esos ojos hipervivos que la caracterizan. Creo que debe mirar así desde que nació. Me encanta verla, siendo espontánea en una presentación de libro. Piensa en voz alta, lo confiesa sin pudor y, desde esa honestidad, dice lo más creativo que cualquiera pueda decir de una obra cuando conmueve.
Apenas me reconoce, se acerca y nos damos un largo abrazo. “Estoy embarazada”, me sopla en la cara con gesto risueño. “Vi la ecografía, ya tiene orejas. ¿Podés creer?”. Vero, tus descripciones siempre han sido supremas.
¡Ay querida, no me voy a cansar de repetirte que lo tuyo es de una modestia exagerada! Porque claro, nunca te vas a hacer cargo de lo cautivante de tu prosa. ¿Recordás esas madrugadas desveladas, en que tratábamos de encontrar la punta del ovillo de las crónicas que teníamos que escribir y nos íbamos en charlas larguísimas sobre nuestras vidas y yo me desesperaba porque no teníamos ni una línea...? Y vos, en cambio, con la parsimonia de las sabias, me calmabas con una sola frase: “Tranquila, todo es insumo para la escritura”. ¿Y esos días que andábamos dele que te dele en entrevistas por el pueblo de Libertador, en Jujuy? En esos tiempos tu sensibilidad con el mundo me enseñó más que cualquier curso de periodismo.
Querida, no me cansaría de repetirte esto jamás, aunque vos te excuses con que lo digo porque te quiero, y te empieces a poner de colores y sueltes una risotada de esas grandes a las que me acostumbraste en 2012. No querida, no. El cariño no tiene nada que ver con esto, o mejor dicho: La complicidad que surgió me permitió apreciar de cerca la belleza con que nombrás lo que te rodea.
Ahora que te escribo recuerdo que te debo una disculpa. En realidad lo que te debo es un cuaderno; ese que me pediste para escribir durante tu embarazo y no llegué a coser antes de irme. Voy a enmendarlo apilando decenas de cuadernillos para que le escribas a tu hija. Ah, es cierto que la ecografía no lo dijo aún... Ojalá sea mujer.
Agua
La madrugada del 31 de julio me duermo con el tambor de olas del mar encima. En distintos puntos de la ciudad sentimos venir la tormenta y a pedido de una amiga hacemos estruendo para alentar su presencia.
Estos días andamos explorando como dos niñas la relación de nuestros cuerpos con el aire, la tierra, el agua y el fuego. La idea nos tiene entusiasmas aunque realmente no sepamos qué estamos haciendo ni hacia dónde vamos. Tampoco queremos averiguarlo. Colgamos telas de los árboles y trepamos, encendemos fuegos en un bosque y nos pintamos las caras en medio de la noche, nadando en el aire cabezas abajo.6
La mañana del 1° de agosto amanece torrencial. Es el día de la Madre Tierra. Por segundo año consecutivo, la ofrenda me encuentra en la provincia de Buenos Aires en lugar de Tucumán o Catamarca, donde en 2012 participé por primera vez de una ceremonia familiar. De aquellos lugares viene todo lo que aprendí y hoy practico como propio. Fue en aquella región que me acostumbré a atravesar los 10 kilómetros de tierra fina que separan al centro del pueblo de Amaicha con El Remate: zona sagrada de dicha Comunidad y elegida por unas cuantas familias para celebrar el reinicio del ciclo agrícola.
En el norte, que es muy árido, la gente pide por el agua. Yo vengo, en cambio, de una zona muy fértil. La identidad geográfica sobreviene de golpe; ahora que la pala que uso para cavar un pozo en el jardín se hunde en las lagunas que crecen por las lluvias sostenidas. ¿Qué pedir en medio de este lodazal?, me pregunto con las manos temblorosas a causa del frío húmedo. Tapo la boca abierta de la tierra (para que descanse, como me enseñaron) y busco a Victoria.
Ceremoniamos juntas en la intimidad. Cuando me toca estar lejos del noroeste argentino, comparto el día con personas que forman parte de mi cotidiano. Me gusta invitarles a ofrendar, ver como cada quien dedica tiempo a elegir alimentos, deseos, flores o cualquier otra cosa
6 Con la reunión de estos materiales, en junio de 2019, junto a Rocío Marino publicamos Elemental: exploraciones de agua, aire, tierra y fuego, una obra visual donde vinculamos cuerpo, territorio y fotografía. El libro esta disponible en: www.edicionesdelacaracola.word.press.com
que les signifique algo especial. “Porque a ella tenemos que darle algo que tenga que ver con nosotras”; la enseñanza que Celia, una de las abuelas de la Comunidad Diaguita de Amaicha del Valle me dio en 2011 sentada bajo su viñedo, se hace presente.
Con Vi pedimos por el equilibrio, para que en algunas zonas no falte lo que en otras sobra. “Cataplasmos de barro en los pulmones, para que el pecho largue todo lo que tenga que largar…”. Con las manos todavía húmedas, recuerdo el consejo de Armando desde Cali y junto de esta tierra para mezclarla con eucaliptus y esencias de otras plantas pulmonares.
Los Valles Calchaquíes, el Nevado del Aconquija y todos los cursos de agua entre Tucumán y Catamarca, las familias elegidas de Amaicha, Belén, Santa María, las asambleas ambientales y los círculos de mujeres: todas las personas y contextos que me han abierto puertas sensibles, están conmigo en esta ofrenda. Porque a fin de cuentas, esto es el 1° de agosto: una cosmogonía que nos re-enlaza a lo corpóreo, a todo lo trascendente que nos sostiene, como el útero de la tierra a la que volvemos para agradecer la vida.
Lo onírico – 9 de agosto
Dani está de pie mirando un árbol en el campo. Me cuelgo y empiezo a agregar ramas. De a ratos miro sus facciones, él sonríe con la vista en el suelo, y recuerdo los rasgos de su hermana; tan parecidos a los suyos. Sigo agregando ramas al árbol -que es muy alto- y por momentos la tarea se complica. Cuando la considero terminada, bajo, me paro al lado suyo y miro al árbol en perspectiva: “Ahora sí: es igual a vos. Tenés las facciones de ese árbol”, digo orgullosa por la creación.
La Rosa Mística
Caminamos por distintos lados de una calle del centro platense. El cruce de una mirada hace que se acerque. Me detengo a esperar. La mujer avanza despacito, camina encorvada, abrigada con dos ponchos y una campera. Tiene las muñecas cargadas de bolsas de plástico; los ojos azulísimos, el pelo finito, corto y blanco.
Está deshecha y hermosa.
Me pide que le compre unas galletas para la tarde. Ando con un helado en medio del frío y dudo si convidarle. Puede ser diabética, sufrir
de presión o cualquier otro problema de los viejos. “Hoy no querida, porque un señor me invitó a comer unos ravioles y la salsa era explosiva. Me dejó mal. Por ahí sí un poquito del sabor de agua”. El comentario me da la pauta de que está perfecta. Se manda la parte y me encanta. “Vamos a buscar un kiosco en las otras calles, porque acá sobre la 12 no hay”. Me la estoy llevando. La doña se sorprende pero se muestra relajada al instante. Tomamos la 59, me dice que se llama Ana y empezamos a charlar. Pregunto si vive muy lejos y dice que en Tolosa: “donde la inundación nos tapó con dos metros de agua”. (Está hablando de la catástrofe de 2013, que dejó cerca de 100 muertos y miles de personas afectadas). Comento que tengo varios amigos de Tolosa y otros barrios que pasaron lo mismo.
–Perdí todo, lo más importante es que ya no tengo los recuerdos de la vida.
–Ah, no, no Ana, ¡no me diga eso! Los recuerdos los tenemos en la memoria. –Me mira de reojo y resopla un poco, como si no la entendiera– Mire, yo hace casi un año que no tengo casa, ni álbum con fotos. Estoy en viaje. En una mochila guardo ropa, algunos cuadernos y el resto está acá –le digo señalándome el pecho. Por primera vez después de un rato vuelvo a ser digna de su mirada y los ojos le brillan. Creo que algo del nomadismo la entusiasma y ahora es ella la que pregunta de dónde soy y de a poco olvida la angustia que le dejó el agua de 2013.
–¿Y no te da miedo andar solita de acá a Colombia? –le digo que no, que la gente la cuida mucho a una y que -además- nosotras no somos tontas, ni nos abrimos a cualquiera porque observamos mucho– ¿Cierto? –Elijo incluirla en el plural porque ella, con alrededor de 80 años, pide comida en la calle y también puede parecer expuesta.
–Ah, pero vos debés tener muchas guardianas, por eso no tenés miedo –reflexiona en voz alta. Reímos y contestó que sí, que seguro sí. Estamos hace rato adentro del kiosco haciendo montón y el chico que atiende dejó de mirarnos.
–Y vos nena, ¿cuáles son tus deseos? Contame. Yo con sólo tocarte las manos, le pido a mi Rosa Mística y ella me cumple; no me vas a creer.
–Que haya amor Ana, que sobre amor... Eso, nada más y nada menos. –Se concentra y en voz alta, le pide a su santa “la inmensa felicidad”. Mientras, del otro lado de la puerta la gente exige entrar al local. Ana pide un surtido de galletitas dulces marca Bagley y una sprite “para
la panza”. Me recuerda a mi bisabuela, la Pepa, se fritaba una milanesa cada mediodía y después sermoneaba indigestión.
–Y vos querida, ¿estudiaste? –pregunta de repente.
–Sí, periodismo. Y vos Ana, ¿qué has hecho en tu vida?
–Yo soy pianista –responde inflando el pecho flaquito.
–¡Ah, bueno, lo que tenías guardado! ¿Y qué música te gusta?
–La noche que estaba muriendo Evita, yo tocaba el Claro de Luna de Beethoven. –La conexión tan puntual con un recuerdo me traslado y entonces la veo joven, sentada con su partitura, llorando por los dedos la muerte de esa mujer que fue mamá y guardiana para muchos y muchas en los 40’ y 50’.
–Así que Clásica Ana. Clásica y Peronista... ¿Y dónde está el piano, dónde puedo escucharte?
–No toco más, eso fue hace mucho y al piano lo regalé un año antes de la inundación por suerte. Porque si me lo hubiera agarrado el agua... ¡ahí te juro nena que me volvía loca!
–¿Y no te dan ganas?
–No.
–¿Nada de nada? ¿Nunca? ¿Ni para recordar un poquito qué se siente?
–Bueno, alguna vez sí, aunque me van doliendo los dedos.
–Entonces tengo esperanza de escucharte. De verdad me gustaría.
Como al inicio de nuestro encuentro, quedamos en medio de la calle. La charla se convierte en un círculo del que no hago nada por salir. Quisiera acompañarla a su casa y que haya un piano dentro. La esperaría a que revuelva sus cajones hasta dar con aquella partitura. Yo cerraría los ojos para absorber mejor la melodía. De vez en cuando los abriría para observarla, quizá me pondría a escribir o a retratarla en unas fotos de planos cortos, una de sus manos sobre el marfil, otra de su rostro de perfil, levemente inclinado hacia abajo, el color suave de una cortina agitándose por la brisa, alguna de su piel suave, languidecida por el tiempo bajo el trasluz de una ventada... “Pero ya no hay piano”, dice ella. La ensoñación es mía y el realismo vuelve de golpe: son las seis de la tarde del martes 9 de agosto de 2016, en días vuelo a México. Todavía me quedan cosas por hacer antes de que caiga el sol y ella sigue, no sé a dónde, pero sigue...
–Démonos un abrazo –Así anuncia la despedida.
–Vas a ser muy feliz.
–Buena vida, Ana –digo apenas se aleja.
–¡Buena vida, Ana! –Volteo a buscar su cabecita blanca entre la gente y con entusiasmo vuelvo a gritarle. Choco a un chico que carga un teclado y la base del instrumento, que va en la misma dirección que ella. Vuelvo la vista hacia ahí.
–¡¡Ana, Ana!! –grito otra vez, más fuerte, con la esperanza de que escuche. Entre el tumulto, veo que gira hacia mí, justo cuando el chico del teclado la alcanza.
–¿Le viste? ¡Un teclado Ana! ¡Es una señal!, ¡tenés que volver a tocar! –Me mira, se toma la cabeza, ríe a carcajadas.
–Nena, vas a ser inmensamente feliz –repite mientras la marea de gente me disuelve su rostro– Y acordate de mí –dice sosteniendo la mirada. Esa es la última imagen que guardo de ella.
Cuando vuelvo a caminar sola, me reclamo por qué no le pedí la dirección, un teléfono. En la noche, voy a contar esta historia a una amiga, mientras escuchamos el Claro de Luna de Beethoven que la Ana Mística tocaba en el invierno del 1952, despidiendo a Evita.
Las últimas dos semanas en Argentina me mudo con Emilia. Hacía años que no compartíamos cotidiano: desde 2012 en que las asambleas de los lunes en la Casa Cultural, que nos devolvían al barrio pedaleando juntas en las madrugadas mudas. Emi, la niña simpática de la provincia de Corrientes, es una técnica en casi todo: electricidad, peluquería, escenografía e iluminación. Tiene una parsimonia activa que siempre admiré. Volver a verla me alegra. Comemos y cocinamos, tejemos y encuadernamos. Vamos a la feria de usados de la iglesia y nos desvelamos desarmando un viejo pulóver para convertirlo en bufanda. Las mañanas con ella son de una paz permanente. Rara vez voy a escucharla quejarse, rara vez va a despreciar esa sonrisa chinita que le embellece el gesto.
Agosto
“México, ¿por qué hasta México y no otro lugar?”, preguntó un amigo cuando estaba por salir de Argentina un año atrás. El que respondió -intuyendo los intereses- fue otro de la mesa: “Porque ahí están los caracoles zapatistas, de las autonomías más grandes del continente”.
La escena viene a mi mente, mientras armo otra valija. Suena Raíz, de Bomba Estéreo y el tema me acerca a mi última casa en Colombia. Para este nueva vuelta cargo el mate de cerámica hecho por las manos de la Ne, la amatista y el cuatro venezolano, hojas y flores disecadas para estampar, una fotografía de los últimos fuegos que encendimos en 2014 junto a un círculo de mujeres y las de siempre: una de la salida del sol en Amaicha un 1° de agosto, otra con Merlina y mamá, postales de la casa cultural, las cartas con las pinturas de Alicia Pez y pedazos del tabaco cosechado por Jere. Amigo, si hay alguien en el mundo con el corazón zapatista, ese sos vos. La inquietud mía es siembra tuya. ¿Cómo no recordar a estas horas la primera vez que me acercaste un comunicado del EZLN? Últimas cosas que guardo: libros de la caracola y la muñequita guatemalteca de Bren, un cuarzo rosa y cuadernos en blanco. Cierro la puerta de la habitación y la de la casa. Echo una carta a Emi por debajo y camino el largo pasillo. Abro, deslizo la llave hacia adentro y cierro. Afuera, el curso natural de las tardes. En el sur del sur falta poco para la primera.
Sabores nuevos (y familiares) en el cuerpo: Manzanas y peras al horno (Postre clásico de la Iaia). ahuecar las frutas, hundirles un pedacito de manteca, azúcar y un poco de agua. Llevar al horno por 20 o 30 minutos.
Sopa crema de arvejas. La distancia de Macu con la cocina me ha dejado una receta tan simple como maravillosa, con la que entibiamos casi todas las noches de nuestros dos meses de convivencia. “Hervís las arvejas con sal hasta que las puedas pisar”, fue la explicación que recibí.
Guiso de lentejas (manos, creatividades colectivas de quienes integramos la casa cultural En Eso Estamos, en La Plata, en particular de Juan). “Vamos a cocinar 300 gramos de panceta ahumada primero, para que nos quede esa grasa para cocinar todo y no ocupamos aceite... Para unas 20 personas: 1 kilo y medio de lentejas, 3 de papas, 1 de zanahoria, 2 de zapallo, 1 1/2 de cebollas, 1 cabeza de ajo, 3 de carne, 2 chorizos colorados. Más o menos por ahí estamos…”, canta Juan, refrescando mi memoria culinaria.
La preparación: primero doramos cebollas, ajo y carnes, después vamos agregando agua para cocinar las lentejas y las verduras, según su cocción. Zanahoria, zapallo y papa es un buen orden. Podemos agregar batatas (que dan una pizca dulce y pimientos de varios colores). No olvidar las hojas de laurel.
Amargo Obrero y Fernelo. hielo, una medida de Fernet o Amargo Obrero y el resto, gaseosa de pomelo. Para la polémica de los y las ferneteras ortodoxas, acá, la clave para quitarse de encima la coca y disfrutar la frescura herbal de los aperitivos.
Tarta invertida de manzana. “Ingredientes...”, enumera Luci, dictando una de sus mejores recetas con proporciones a ojo, como acostumbran las cocineras de oficio. “Aceite en la fuente, azúcar, manzanas, semillas de cardamomo peladas, jengibre a gusto, canela... La masa tiene que quedar rota, se llama masa quebrada y lleva harina leudante, azúcar, aceite, ralladura de limón y agua. Con esa masa envolvés las manzanas que vas a poner en láminas en la fuente. ¿Horno? Hasta que esté dorada”.
Trueno 10 - México
“Que
Fruta fresca
Agosto de 2016, Ciudad de México. Otra vez tengo marcas de mango en las piernas. Desde que empecé a comerlos casi a diario, un año atrás, lo hago con todo el cuerpo; no sé de otra manera. Me gusta morderlo sentada en el suelo, atravesar su carne con los dientes, llegar hasta el hueso y chupar el jugo que cuelga de sus fibras. Ahí es cuando -distraída por el placer del gusto- el néctar rueda por las mejillas o cae directo a las piernas, los brazos; hasta notar qué partes de piel quedaron salpicadas por aquel naranja que se asemeja a un baño de vida.

El silencio es parte de la respiración
Tlalpan, el barrio al borde del gran coloso de cemento que es la Ciudad de México, es de una paz sin nombre. Apenas pasa el mediodía cuando el sol se hace a un lado y resuenan los primeros truenos, anunciando un chaparrón. Es la época de lluvias.
Juan me recibe en su casa con un plato de fruta fresca. Desde que lo conozco, disfruto las charlas que sostenemos. En realidad, lo que
retiemble desde el centro la tierra”
disfruto es la temporalidad que da a los diálogos. Habla, piensa, vuelve a hablar y en el medio hay unos silencios que, cuando aprenda a escucharlos del todo, voy a alucinar, estoy convencida. No es un desbocado como yo, por eso me gustan nuestros diálogos, porque me descoloca. Siempre que creo que un silencio está marcando el fin de un tema, él me acerca una reflexión o una pregunta que obligan a agarrarse fuerte del hilo de la conversación para responder. En eso me recuerda a Victoria, mujer que escucha con una profundidad que percibí pocas veces. Es como si las palabras que recibe la transformaran y entonces se toma un tiempo antes de expresarse. Pocas veces la encontré diciendo algo premeditado. Las más de las veces construye su palabra después de recibir las mías. Eso es un diálogo, reflexiono ahora. Lo demás es soliloquio, monólogos entre sordos.
Hablaremos mucho sobre la sinceridad con los otros. “Y con uno mismo”. El comentario de Juan se convierte en condimento fundamental. A él lo encuentro en medio de la transición entre dos pasiones, la cocina y la investigación académica. Dice estar contento por la experiencia que comienza: volver a la universidad, a estudiar. No sé por qué a él siempre lo vi de colores, en su más encendida versión, rodeado de la química culinaria. Cuando explica una receta acentuando las proporciones importantes, cuando sazona, cuando pone samba y mueve el wok a ritmo. Esa misma vivacidad en los ojos se la descubrí una tarde que me contó cuando los y las vecinas del barrio en las afueras de la ciudad de La Plata lo invitaron a chayar, a ofrendar a una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra. (Quienes hayan participado alguna vez, saben que estoy hablando de una fiesta en comunidad, un día donde honrar la alegría que, si a alguien le falta, seguro se la contagian, porque agradecer a la Pacha es también ceremoniar la propia vida). Pero estaba hablando de Juan, entonces enumero: cocina, música y activismo comunitario: ese es Juan para mí. Uno de los locos que una vez abrió la casa que alquilaba y dijo “vengan los y las que quieran, hagámonos cargo colectivamente de estas paredes y creemos algo nuevo”. Así nacimos como Colectivo Cultural En Eso Estamos: un proyecto que nos invitó a deconstruinos como individuos para rehacernos en grupalidad.
–¿Y vos, sentís que estás buscando algo? –Su palabra -como una evocación- vuelve al hilo de la charla, obligándome a recordar que un silencio puede no ser un final, sino una pausa, un momento para reunir energía, reflexionar o una transmutación también.
–No sé –respondo sin pensar, descolocada por la pregunta– Desde que desarmé casa y salí a andar, a veces, simplemente, voy. Claro que tengo planes. Viajando me di cuenta que soy mucho más estructurada de lo que creía.
–Entonces ¿qué estás buscando cuando viajás?
–Experiencias nuevas… La forma en que una doña hace sus tortillas de maíz, las frutas que se comen en lugares distintos a los que nací, las tonadas y formas de hablar, cómo se saluda la gente en otras veredas y pueblos… Son fragmentos así chiquitos, que me sacan de los espacios que conozco. Cada vez que incorporo uno nuevo, recuerdo los míos, nuestras raíces y es una oportunidad para preguntarme cuál persona quiero ser. Creo que lo que más me gusta de viajar es eso: la pregunta que brota cada vez que dejo entrar una forma nueva… Creo que he vivido algunas experiencias como juegos de reinvención, me gusta la idea de ir siendo… Al final lo que quiero, de verdad, es la vida sencilla. Una vida sencilla, soberana y conscientemente elegida. No quiero un nombre en diarios, ni ser reconocida o referente. ¿Qué tiempo tendría para hacer dulces, para escribir, para tejer o coser cuadernos? Además, si alguna vez tengo hijos, quiero trepar a los árboles con ellos o ellas, regalarles algo de esa infancia de tiempos circulares que tuve, rodeada de calendarios de siembras y animales. ¡Con lo linda que es la austeridad cuando no hay hambre!
Mientras hablo como una catarata a la que le han quitado su contención, Juan sonríe satisfecho. Su indagación -de apariencia suave e ingenua- parece ahora haberlo sabido todo desde el principio.
–Hay pueblos del caribe colombiano que me enseñaron tanto sobre la honra de la vida como acto cotidiano, que todavía me emociona cuando lo recuerdo. Comer un mango es volver a ese estado, de trabajar conmigo misma para mantener la alegría. Hoy cuando te fuiste a cocinar al camión, me enchastré comiendo uno ¿Y sabés lo que sentí? Que volvía a respirar mejor, más limpio y más profundo.
Tlalpan es un barrio de casas bajas y coloridas. Antes era un pueblo en los márgenes de la ciudad y terminó siendo anexado, tras su expansión. La ciudad de México es el tercer conglomerado urbano más poblado del mundo, con 21,5 millones de habitantes al 2016. Este dato
estadístico, que leí antes de llegar, me asustaba bastante. Por suerte mis amigos eligieron ser “del campo”, como bromean sus allegados de barrios más céntricos, como Coyoacán.
El lugar es tan silencioso que, de camino al mercado, puedo oír el clap, clap de mis zapatos contra el suelo. Me gusta saludar a los señores y señoras de los puestos, comprar suelto y por atados, pedir tortillas de maíz en una pequeña tienda donde las hacen a la vista, entrar a los bazares de usados y buscar una fuente de barro para la casa. Tomar el metrobus y hacer combinaciones con el metro es entrar en la mole de cemento que Tlalpan hace olvidar.
Retemblar Chiapas
El 1 de enero de 1994, momento en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levanta ante el mundo con su ¡Ya Basta! a los malos gobiernos, yo era una niña de siete años. Deberían pasar muchos más hasta escuchar la palabra zapatista. Cuando a los 19 años comencé a formar parte de proyectos colectivos, ella asomó en mi horizonte señalando que, mucho más al norte en nuestro continente, grupos de mujeres y hombres hacía rato estaban construyendo otro mundo. Su poesía y su irreverencia, sus objetivos y sus logros, pasaron a ser alimento cotidiano para muchos y muchas en distintas latitudes. Nuestras causas y alcances eran más pequeñas, pero ellos y ellas las alentaban a la distancia.
“El zapatismo, allá en México”. Fue Jeremías, aquel amigo de gesto humilde que, desde su trabajo en las huertas rurales, me habló con tanta sensibilidad de Chiapas, hasta plantármela. Fue Raúl Zibechi, metiéndose a la Selva Lacandona a vivenciar y escribir qué revolución se estaba cocinando allí en 1995. Fue Leo, al compartirme los libros de Zibechi. Fue Flor, soñando con llegar juntas alguna vez y esos largos viajes en tren con Dani desde Buenos Aires a Tucumán, en que los comunicados del EZLN se nos fueron metiendo por los poros. Aún recuerdo frases de aquellos documentos que crispaban la piel. Con esas voces nos alimentamos, sostuvimos sueños y crecimos, creyendo que los horizontes son para alcanzarlos. Cuando llegar allí se convirtió en una realidad, algo dentro de mí se dispuso a cambiar para siempre si la experiencia así lo imprimía.
Estas secuencias vienen a mi cabeza como fotos de un álbum cuando se pasa rápido, ahora que viajo en bus por México con dirección sur. Mientras observo el reverdecer del paisaje por la ventana, recuerdo otras largas horas en transporte por Argentina. Me gusta ver los carteles de la carretera, el campo ancho, inabarcable y las primeras señales de la pequeña ciudad asomando.
–Hey, vos, argentina –oigo en perfecta tonada de la región de Córdoba, en la estación de San Cristóbal de Las Casas. Emilia viene con paso inquieto detrás de mí y comenta que viajamos en el mismo bus desde la capital. Compartimos un taxi. “Dos weras (“así nos dicen a las blanquitas acá”, señala Jus desde Ciudad de México -CDMX-) recién llegadas”. Intercambiamos números de teléfono y acordamos vernos más tarde. Son las 8 de la mañana del 1 de septiembre de 2016.
Me instalo en El Cerrillo, un barrio de la zona alta. Mientras camino, rumbo al centro, recuerdo los 4 mil metros de altura en la Paz, Bolivia y recibo con optimismo los dos mil doscientos de San Cristóbal. En una primera vuelta, conozco a la que va a ser mi esquina favorita: Belisario Domínguez y Navarro. Hay una suerte de descanso, con una glorieta en la que me gusta detenerme y ver cómo se extiende el pueblo. Pero mi destino es más arriba, entonces vuelvo a trepar por los pasos que dejé atrás y otra vez, al Cerrillo. Los pasillos del Mercado Central de San Cristóbal son los más angostos que vi. Los puesteros hacen zigzag con sus carros cargados de mercadería, por espacios en donde apenas caben dos señoras juntas con sus compras. En las afueras del viejo edificio se extienden los y las puesteras con sus paños en el suelo, ofreciendo frutas y verduras.
Todos los ataditos se venden por $5, $10 y $20. Hay montañas de pimientos de múltiples formas y colores, naturales, secos y molidos. Está acabando la temporada de mangos y me apresuro en comprar dos kilos.
Disfruto perderme en los mercados de América Latina, pasar de la zona de calzado a la de gallinas, doblar a la derecha y encontrar especias desconocidas volcadas sobre mesones de madera.
Me gusta que en Chiapas, la Guadalupe (virgen de los humildes del continente, reconvertida por los movimientos sociales en la patrona de
las resistencias) esté tan presente, en velas y sahumerios que se huelen desde lejos, en los monederos de las doñas y en la iconografía zapatista con el trazo de Beatriz Aurora1.
En la tarde nos encontramos con Emilia y decidimos buscar una casa para alquilar juntas. Así llegamos a lo de Petra, en el barrio del mercado. Apenas abren la puerta, veo limoneros, perales y flores de bugambilias esparcidas en un jardín central. A ambos lados, se extienden dos casas en forma de media luna: la de Petra y la de su hija, que ahora está en alquiler. “Los cuartos son sencillos, una de las habitaciones tiene gotera y es la temporada de lluvias”, dice la dueña, alertando. “Puedo dormir allí. Pondré los baldes que hagan falta”, ofrezco, embriagada por la vegetación del jardín, sin reparar en el gesto de pánico de mi nueva amiga.
El rally continúa en las afueras de la ciudad, rumbo al complejo de Alba, una suma de casitas también llenas de plantas. Siento la garganta seca, nos perdemos. Cuando estamos por dar el brazo a torcer, en medio de una avenida donde los choferes llaman a gritos para llevarnos a destinos desconocidos que no estamos buscando, alguien nos da la última y certera indicación.
Al llegar, descansamos en la palapa2, enamoradas del sitio. El dueño aún no llega y esto nos da tiempo a imaginar lo bello que sería vivir acá: encender el fuego en esta parrilla, de lo lindo de que te dé el sol de la mañana en este patio, mientras estás escribiendo, tomando un mate o regando.
Me gustan las escaleritas que van hacia arriba, a las casas del primer piso. Desde donde estoy sentada, veo una en particular y me imagino subiéndola; hasta que llega el señor y su mujer de pocas palabras e informan que la vecindad está a tope. Así acaba la búsqueda. La decisión sobre el hogar va a quedar en suspenso unos días. Mientras Emi decide instalarse conmigo en la pensión que habito. Semanas después, con
1 Artista chilena, residente de San Cristóbal, que ha colaborado enormemente con la difusión mundial del movimiento indígena.
2 Espacios de usos múltiples, ubicados en zonas exteriores, usualmente abiertos. Los techos suelen ser de paja y madera. En Argentina nos referimos a estos sitios como “quinchos”.
más confianza, va a confesarme que creyó que yo estaba un poco loca y que ella también, que fue consciente de esto cuando se vio montada a un taxi, en las afueras de la ciudad, yendo a ver una casa construida en adobe con una desconocida y se preguntó: “¿cómo llegué acá en mi primer día?”.
Otra tarde, caminando juntas el centro, recibimos un primer shock sociopolítico: la explotación de San Cristóbal como pueblo mágico, campaña del gobierno para invisibilizar al movimiento social del que la maestra Xochitl va a hablarnos tanto. El pueblo está cruzado por dos andadores (peatonales, calles sin vehículos), en uno de ellos hay locales de grandes marcas e instalaciones que intentan emular shoppings citadinos. San Cristóbal tiene 180 mil habitantes, es una localidad entre cerros que hace que las calles suban y bajen, las veredas son angostas y a la mayoría les falta obra pública. Chiapas es uno de los estados más empobrecidos y abandonados de México; pero la promoción del turismo internacional es feroz. Las familias locales viven de vender productos a los y las visitantes, ya que en su mayoría los hoteles y comercios más importantes pertenecen a gente de fuera. Si una llega y cuenta con pocos días, va a encontrar que todo está diseñado para hacer ciertas rutas: Palenque y las ruinas Mayas, el Cañón del Sumidero y algo de la Selva Lacandona. Belleza natural sin pulso social, exotismo congelado para los disparos fotográficos foráneos. Quienes intenten ir más allá, podrán llegar hasta Oventik, el caracol zapatista más cercano, conocer alguna tienda de las comunidades y regresar. Gobierno y empresas turísticas privadas han capturado parte de la mística chiapaneca en postales que se pueden comprar en estas calles céntricas que replican un cosmopolitismo de ficción, que desaparece seis cuadras más arriba o más abajo.
Con los días voy a entender que “Guerra de baja intensidad”, como escribirá Xochitl en la pizarra de nuestro taller es, en parte, esto: mostrar a Chiapas como un centro de consumo y exotización. Muchos años antes, cuando ni siquiera imaginaba la posibilidad de llegar hasta acá, oí decir a una chica que regresaba de su luna de miel en México: “del zapatismo sólo queda la estampita, la postal, algún dibujo. El zapatismo no está más. Es iconografía”. Recuerdo cuánto me impactó esa apreciación y el esfuerzo que hice por no creerlo. Hoy, caminando estas calles, aquella frase regresa y lamento lo efectivas que pueden resultar las campañas desde el poder para aplastar a los movimientos. El EZLN
contó y sigue contando con la solidaridad internacional, además de sus propias fuerzas para sostenerse, crecer y avanzar. Por esto no es casual que el Gobierno Federal tenga a esta ciudad como un punto neurálgico de su ruta de Pueblos Mágicos.
Las memorias como resistencias “No giramos alrededor de lo individual, sino de lo par, de la dualidad. Son cuatro los sostenedores sobre los que se apoya el universo. No son los cuatro puntos cardinales, aunque coincidan. Son las cuatro parejas del mundo”. Con estas frases, Aura comparte la cosmogonía Maya presente en el Popol Wuj, una obra en lengua Kiche, aparecida entre 1554 y 1558, que ella reconoce como “mítica e histórica”. Desde su Guatemala natal, indaga el Popol Wuj para saber cuál era el vínculo entre los géneros antes de la colonización y sus efectos: “La invasión provocó destrucción de la historia, de la memoria e instaló la vergüenza y el miedo por el pasado. La negación del pasado mutila a un pueblo. (…) La gente es un ser más y siente la vulnerabilidad de ser destruida por todo lo que le da vida si no se comporta bien”. Así comienza mi acercamiento a las clases con Xochitl.
“México: guerra de desgaste”, escribe en la pizarra del taller en el que participamos cinco estudiantes. “Cómo vamos a trabajar, para qué, para quiénes, con quiénes y contra quiénes”. Sus preguntas quedan resonando en la habitación casi desnuda. Acabo de ser incorporada a un grupo de reflexión sobre metodologías activistas, que alteró el programa de estudios del año en CIESAS - Sureste (Centro de Investigación en Antropología Social) y por el que mis compañeros y compañeras lograron conseguir un espacio. Aquí redescubro que mi punto de partida para escribir sobre la resistencia de las asambleas del noroeste de Argentina a la megaminería es la crónica histórica. Seguir el camino del oficio periodístico es entonces la primera guía. Nuestra tutora no cobra por dar este curso; a pesar de eso está de pie hace nueve horas, de un lado a otro de la pizarra, apuntando con atención cada frase que decimos y que ella considera nodal de nuestras búsquedas. Es una psicóloga para la subversión metodológica. Me gusta verla desmenuzándonos. Cuando encuentra lo que para ella es una gema, la anota con trazo certero y pide que tomemos fotos. Ante todo, cree en cada estudiante y en sus inquietudes, dice los elogios antes que las críticas y es dulce en
transmitirnos las últimas, para que nos sirvan como herramientas con las que seguir trabajando. Nunca antes viví clases así. De alguna forma siento que representamos algo de su esperanza en las luchas que viene dando dentro y fuera de la academia. Sueña otros mundos ella y alienta a que el resto despliegue los suyos.
“Yo soy las asambleas”, cuando -temblorosa- expreso esto, Xochitl apunta “voz entrecortada, se oyen truenos”. Es la primera vez que me animo a presentarme como militante del tema que investigo, en un espacio universitario. Todo aquí va a ser un ejercicio de corrimiento y desnudez política, epistémica, emocional, metodológica y espiritual sin pausa.
“¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? / ¿Quién soy hoy: como persona, desde mi identidad étnica-cultural, como miembro de una organización o grupo artístico-cultural? / ¿Cómo empecé a hacer lo que hago? ¿En qué situación personal y política lo inicié? ¿Cómo contribuye nuestra obra (artística, comunicativa, académica) al desarrollo de la comunidad y la humanidad? / ¿A dónde voy con mi quehacer? ¿A dónde va el pueblo al que pertenezco?”; son las preguntas que intentamos respondernos, poco a poco.
Junia se crió en el nordeste de Brasil, acompañando a su madre en su trabajo con comunidades indígenas de la región. Estas experiencias de niña hicieron que se interese por la temporalidad cíclica del mundo indígena y los caracoles zapatistas. Pasó la adolescencia leyendo cada comunicado de resistencia del EZLN, soñando también con llegar hasta acá algún día. Sebastián nació en México y, ya adulto, se reencontró con su identidad Maya, aprendió la lengua y hoy trabaja acompañando la defensa del territorio ejidal en el estado de Yucután, con las comunidades de Chablekal, Halacho y Kanxoc. Acompaña la medición topográfica de los terrenos amenazados y apoya a testigos en las audiencias, con la intención de realizar una cartografía social desde la memoria de los y las pobladoras. Marisa creció en las afueras de CDMX, pero los giros de su familia la llevaron a Suecia más tiempo del que hubiera querido. Lejos, se dio cuenta que quería ser tan mexicana como pudiera. Regresó para no irse, dice, y se involucró también en las luchas territoriales. Ella sigue de cerca el proceso de construcción de carreteras que podrían afectar al pueblo de Bachajón, en el estado de Chiapas. Nicolás, es el más chilango (forma de identificar a los que vienen de la capital) de los tres compas mexicanos. De él voy a escuchar tantas veces la ex-
presión “wey”, que por momentos voy a creer que no me he ido de la CDMX. Nicolás habla con imágenes, a través de una fotografía social de la cual es imposible quedar ilesa. Él va a recordarme la sensibilidad con que Dani supo captar el norte argentino y la importancia de llevar con humildad nuestras raíces.
Somos Brasil, México y Argentina. Algunos de los interiores, otros nacidos en capitales. Chiapas nos reúne en una misma admiración del proceso de organización zapatista. Días después vamos a conocer a quienes completan el grupo: Carla, una chilena que ríe con una alegría contagiosa y trabaja en la defensa del bosque Mapuche, a Jarek, un polaco atraído por el autogobierno zapatista y reincidente en Chiapas, el que cultural y geográficamente viene de más lejos y más rápido toma las formas del lugar, y a Leo, un alemán converso, que hace años se enamoró de esta tierra, la abrazó hasta convertirla en hogar y hoy trabaja en cine y antropología visual con comunidades de la zona.
Todos y todas empezamos a entender que para subvertir los modos de hacer ciencia necesitamos, como en toda lucha, colectivizarnos. “Es vital generar comunidad aquí también. Si no trabajan, las cosas van a quedarse en el mismo lugar”, recuerda Xochitl. No habrá un encuentro que no acabe en emoción: la sensibilidad de las exposiciones de mis compas, las propias, las guías de nuestra tutora. Todo aquí moverá fibras íntimas, profundas. Somos, en parte, lo que investigamos. Y lo que investigamos habla, también, de nuestras historias.
Aquí descubriré que trabajar con luchas territoriales actuales está vinculado al haberme criado en el campo, con una madre no reconocida como trabajadora rural en los estatutos por ser mujer. “Sólo podemos anotarla como cocinera”, le dijeron cuando fue a inscribirse a principios de los años 90’. Pero esa no era ni por asomo su tarea y entonces salió de la oficina sin obra social, sin aportes y con su dignidad al hombro. Por 17 años levantó huertas y siembras rotativas, sostuvo la cría de ovejas, cerdos, vacas, un tambo lechero y colmenas de abejas, hasta que el neoliberalismo de finales de aquella década le hizo difícil continuar con aquel modo de vida. Aprendió veterinaria en la práctica, a leer las necesidades de la tierra y los mensajes presentes en las huellas de los caminos: “Ellos siempre te dicen qué pasó antes que vos”, dijo una tarde de 2015 en que volvimos al campo, después de 11 años de habernos ido. En aquel viaje sentí que -de alguna forma- mi madre también fue
expulsada por un modelo de producción que quiere campos sin gentes, ni diversidad, por un modelo también patriarcal que hace todo más complejo a las mujeres solas, que se vuelcan a ser trabajadoras rurales.
Viajar por las redes
Cuando me encuentro lejos de Argentina y el contexto lo permite, desenfundo La Caracola para plegarme a quienes se encuentren caminando la edición independiente y así también sentir la calidez de mis compañeras sureñas. Son formas de recrear hogar desde la lejanía… Salir del territorio conocido implica ir en busca de algo, aunque no se sepa exactamente qué. El desarraigo o la distancia física con personas y proyectos, es el costo emocional que a veces afrontamos. Para saldar el vacío que pueda generar la lejanía, me esfuerzo por recrear hogar a donde llegue, apelando a los símbolos que me signifiquen esta calidez. Uno de ellos es saberme viajando con Ediciones de La Caracola en el corazón: un sello comunitario de libros que creamos en marzo de 2014, con un grupo de amigas y compañeras de proyectos anteriores, en Argentina.
Nuestra editorial nace en La Plata (provincia de Buenos Aires), por ser la ciudad que nos reunió como colectiva, aunque ninguna sea oriunda de allí. Con el tiempo, el sello comienza a tener presencia en distintas ciudades del Noroeste y la Patagonia, alentada por el movimiento de las Ferias del Libro Independientes y Autónomas (FLIAS) que brotaron en 2006, cuando distintas editoras libres se opusieron a la mercantilización del rubro, representada en la Feria del Libro tradicional, realizada en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA, uno de los máximos referentes de la oligarquía nacional). En la primera FLIA, un grupo montó puestos en la vía pública, frente al predio de la SRA, difundiendo otras formas de hacer y compartir cultura. La iniciativa se transformó en una semilla que terminaría regada por todo el país y gran parte de América Latina. En 2009, un grupo de personas nos nucleamos en la primera edición de la FLIA en la ciudad de La Plata. Aquel fue un espacio de encuentro e intercambio, un laboratorio a cielo abierto, donde muchos y muchas aprendimos el oficio de crear libros. Por esto me gusta decir que la editorial es hija del espíritu fliero.
Llego a San Cristóbal sabiendo de la existencia de una FLIA y a los pocos días doy con la librería La Cosecha, donde conozco a Rosa y Marc, quienes llevan adelante la editorial cartonera Pensaré, que replica obras en versiones económicas, con recicle de cartón, en vínculo con otros sellos de la región y el continente. Más allá de las geografías, las FLIAS comparten la difusión de materiales con licencias libres -Copyleft-, las cuales entienden que las obras son creaciones sociales y culturales, a partir de estímulos preexistentes. Por esto no deben ser privatizadas -como los ríos, montañas y semillas- con patentes privadas, como las impuestas por el copyright. Esto no quiere decir que él o la autora no pueda vivir de su obra; de hecho muchas editoras que integran la FLIA lo hacen: venden sus libros y se mueven por circuitos más o menos estables al año para esto. La gran industria editorial pregona que “la copia mata al libro” y que esto vulnera el derecho del autor a vivir de su obra. Tenemos la convicción de que no es justo penar a quien no cuenta con el dinero para comprar un ejemplar. ¿Cuántas personas hemos transitado nuestros estudios gracias a las copias? Trabajar con licencias libres no trata de ningún acto heroico: es simplemente honestidad intelectual.
Me incorporo como encuadernadora al taller de Rosa y Marc. El primer encargue que llega es de un maestro: veinte ejemplares de Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano, para trabajar con sus estudiantes. Me gusta coser los pliegos, imaginando los rostros de quiénes van a leerlos. Me gusta pensar que Galeano llegue a 20 jóvenes más, como una vez llegó a mí, ampliando mi forma ver y sentir la historia latinoamericana.
Lo onírico 7 de septiembre Entro a una casa que no es mía. Parece la vieja escuela de teatro de mi pueblo. Allí dejé olvidada la computadora, el tabaco y el mate. Mi madre avisa que es el último llamado para que suba al avión a México. “No puedo irme sin mis cosas”. En la escena seguida, mi padre, me lleva a otra casa donde creo haberlas dejado y diviso los objetos por la ventana.
En la mañana, tras un desayuno ligero, cuento a Emi que no recuerdo si finalmente tomé las cosas y entonces practico un consejo que recibí hace tiempo: “Visualizá cómo querés que siga la historia”. Dormito por breves minutos, ingreso a aquella casa, tomo mis cosas y embarco
en el avión hacia México. Desde que llegué a San Cristóbal, recuerdo los sueños de cada noche.
La telaraña onírica se aleja pronto. Salimos a la zona del mercado a buscar la combi que nos lleve a la Colonia Nueva Maravilla, donde está la Universidad de la Tierra: referencia del zapatismo en las afueras del pueblo, que hace poco tiempo se declaró territorio autónomo del gobierno, junto a los cinco caracoles zapatistas. El CIDECI – Unitierra es un espacio de formación multidisciplinaria que recibe a centenas de personas solidarias con la causa, además de funcionar como escuela de oficios para jóvenes de las comunidades indígenas de la región. Abierto de forma permanente, realizan distintas actividades, entre la que se destacan los Seminarios de los jueves donde se comparten noticias de la región, el país y el mundo en tzeltal (una de las lenguas de la región) y español. Además, aquí va a celebrarse el V Congreso Nacional Indígena (CNI), evento que congregará en octubre a un gran número de personas, en torno a la reunión de representantes de distintos Pueblos de México.
Dentro del vehículo, las monedas de quienes van sentados atrás avanzan por un pasa-manos, hasta llegar al hombro del conductor. Es uno de los acuerdos instituidos: usted no se levantará para llegar hasta adelante, toditos, toditas las que están más cerca le echarán la mano, hasta que su dinero llegue. En muchos sitios, viajar en transporte público aún no se ha vuelto una experiencia individual. Me gusta lo que hacemos y quiénes somos cuando falta la máquina. Necesitamos mirarnos, tocar el hombro de quien está al lado para pedirle el favorcito, “que si me cobra uno” y quizá eso derive en “que de dónde es usted señorita, que a dónde va usted doñita”, mientras las monedas hacen su trajín hacia adelante.
A pie por el barrio, busco alguna fachada pequeña que nos indique el lugar. En mi imaginario, la estética de los espacios de la resistencia se resume en casas con pocos recursos, sostenidas con esfuerzo. El CIDECI va a trastocar por completo esta idea. En un predio de aproximadamente 600 metros de largo por 200 de fondo (o al menos así lo recuerdo), se distribuyen edificaciones que funcionan de aula taller, espacios verdes y viviendas. En el proyecto socioeducativo estudian unas
150 personas, provenientes de distintas comunidades indígenas de la región. Hay talleres de oficios: herrería, carpintería, música y luthería, mecánica y panadería, zapatería, biblioteca y editorial, telar, bordado, costura y producción agrícola agroecológica.
Los cursos tienen un doble rol: formar a los y las estudiantes y generar un autoabastecimiento de mucho de lo que se puede observar allí. Los grandes complejos donde están instaladas las escuelas-taller, los salones de reunión, el comedor, los baños, habitaciones y cocinas cuentan con equipamiento producido en y por CIDECI.
Caminar esta obra, guiada por uno de los estudiantes de música, y observar las grandezas que son posibles de construir cuando un colectivo humano se compromete con un proyecto en el tiempo, es otra de las impresiones fuertes de la llegada a SanCris. “Y que quede claro, no tenemos nada que ver con el gobierno, ni ONG, ni queremos saber de ellos. Todo lo que ven aquí es producto de la autonomía. Aquí hay una postura política tomada, no hay medias tintas: estamos con los y las zapatistas”, explica con dulzura el profesor Raymundo, referente del espacio.
La visita finaliza, pero no podemos irnos. Algo nos detiene, a Emi y a mí en el centro del parque. En silencio, cada una queda prendida de un punto perdido del horizonte, algún aula taller o murales que se multiplican por el espacio. Cuando vuelvo la vista, ella también me observa, como si estuviera esperando ese cruce de miradas. Frente a frente, lloramos. Nos abrazamos y percibo cómo nuestros cuerpos tiemblan un temblor parecido.
–Agradezco estar acá juntas –dice apretando su pecho con el mío.
El sábado 10 de septiembre amanece torrencial. Emi se levanta tarareando una canción que no recuerdo y hace una tortilla de verdura que le queda tan bonita que da pena comerla. Mientras Junia, armada con paraguas, camina el pueblo en busca de cachaça. Hoy tenemos un almuerzo y la brasilera está loca con prepararnos caipirinha. La salida es un desfile de platos, tupper, botellas y bolsas con hielo y limas, bajo la lluvia. Me voy enamorando de esta tribu de mujeres latinoamericanas, de cómo ríen y cómo bailan. Me gusta vernos moviéndonos con comida de una casa a otra, recreando una especie de troupe gitana.
La sonrisa que descubro en Junia picando hielo será in-des-crip-tible, sólo comparable a las de las noches en que, al grito de “piso, piso, piso”, nos hará menear hasta el suelo y aguantar ahí abajo hasta que las piernas digan basta.
“Los hombres llegan tarde”, bromea Xochitl mientras ve entrar a Seba y Nico. Leo, su compañero, vendrá luego. “Podemos empezar sin él”, anuncia la dueña de casa. “Pero nos falta el compa de Polonia. Anda perdido, tratando de llegar”. Comienza a tronar y cae agua a vendavales. Jarek aparece en la escena pasado por agua y apenas alcanza a quitarse algunas ropas, antes de que Junia le sirva un trago de bienvenida.
La tertulia se extiende hasta que oscurece. Antes de irnos, acordamos el primer viaje de trabajo a la Comunidad de Francisco I Madero, en la región de Palenque, a colaborar en su encuentro previo a la Cumbre de Comunicación Indígena que va a celebrarse en Cochabamba, Bolivia, en noviembre.
Más tarde, nos encontramos en un bar del centro donde un grupo musical toca un repertorio de cumbias latinoamericanas. No podría contar la cantidad de piñas coladas que tomamos. “Esos no son tragos, son caramelos”, bromea Emilia mientras sacude la cadera en medio de un mar de gente. A las doce de la noche, tenemos las pieles brillantes de tanto movernos. No recuerdo en qué momento empezamos a bailar con Jarek a un lado del grupo, ni cuándo nos besamos; sólo que bailar salsa con él resulta tan fluido que pareciera ser de los sures del mundo.
Emilia pide un brindis por las mudanzas, en días pasaremos a nuestra nueva casa y se siente feliz. Junia vendrá cerca, también al barrio de El Cerrillo. Borrachas, enumeramos los platos y tazas que vamos a comprar y -alentada por la idea de armar un hogar-, robo un florero con flores incluidas. “Para ir teniendo algo”, digo mientras nos apresuramos en guardarlo en la cartera y nos alejamos calle arriba.
En la Cosecha aún quedan unas doce Memorias del Fuego por armar. Marc pone un disco de afro funk, acomoda estanterías. Escribir y ser encuadernadora son oficios que dialogan y en ese cruce, me encuentro como en ninguna otra tarea; pienso mientras afirmo los pliegos unos a otros. (Alguna vez quiero animarme a vivir de esto).
Jarek llega y acompaña nuestro trabajo en silencio, apoyando apenas sus dedos sobre los cuadernillos cuando debo tirar del hilo. Salimos a cenar a Tierra Adentro, una casona antigua en pleno andador. Nos quedaremos largo rato en el pasillo de entrada, admirando los detalles de una gigantografía de la Virgen de la Guadalupe, en su versión guerrillera. En la pared contraria, se extiende un atlas. Lo miramos de reojo y continuamos hacia el fondo del salón. En una mesa de madera pequeña y circular, Jarek comienza a hablar con fluidez, cuenta qué hace aquí y escenas de quién fue. Veleaba el mar báltico traficando alcohol con sus amigos. “Era más que una aventura. Teníamos problemas con el consumo”. Fue punk, continúa admirando el autonomismo como ideal político: esto ultimó lo trajo a Chiapas por primera vez, hace 4 años. Logró salir de Varsovia con una beca en Nueva York (Estados Unidos). Allí comenzó Ciencias Políticas y dejó a un lado el periodismo, que trae por vía paterna. Su progenitor es cronista de guerra y publicó varias de estas experiencias en su país. Cuando cayó el muro de Berlín y Polonia pudo volver a ser Polonia, más allá de la unión soviética, su madre migró a Inglaterra y trabajó como mesera. Con el dinero que reunió, regresó y construyó una casa.
Al salir volvemos a detenernos en el pasillo. Jarek señala y bordea Varsovia con las yemas de los dedos. Es la primera vez en la vida que me detengo a observar la capital polaca en un mapa. Hago lo mismo con Junín, mi pueblo bonaerense y entonces quedamos de pie: él, desde el noreste y yo, en el suroeste, sonriendo con la simpleza de los y las niñas cuando enseñan algo preciado.
Andando juntos hasta su casa, reconozco el camino hacia el complejo de Alba. Vive allí, precisamente en aquella puerta escaleras arriba, que miré tardes atrás cuando aún no nos conocíamos y con Emi esperábamos saber si había sitio. De noche el jardín es tan bello como de día. Las bugambilias blancas son más intensas y el césped parece recién regado, hay olor a tierra húmeda. Esa madrugada comenzaré a tener una continuidad de sueños con bosques antiguos que no reconozco bien.
En la mañana siguiente se confirma mi viaje a Guatemala. Al regresar, me esperan el trabajo en la Comunidad de Madero, las clases de Xochilt y las tardes de cosedora en la librería. A días de haber llegado, siento cómo San Cristóbal de Las Casas se abre como si hubiera estado esperando, como si supiera que era 2016 y no dos años antes (como
había planeado) cuando debía llegar. Redes y personas con las que voy a formar comunidad, aparecen de inmediato: los seminarios en la Universidad de la Tierra, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la amistad con esa cordobesa sin la cual mi experiencia aquí no sería igual, la fraternidad editorial de Argentina hasta México, el oficio de cosedora, son algunos de los escenarios fundamentales. “Estoy dispuesta a dejarme transformar para siempre, si la experiencia así lo dicta”, recuerdo haber dicho a una amiga poco antes de llegar a este país.
“Esta es la última vez que cenamos juntas acá”, dice Emilia en la noche previa a mi viaje a Guatemala. Hemos montamos un comedor improvisado en mi cuarto. En la mesa hay un vaso de fernet Gagliano (variedad económica del aperitivo de hierbas Branca, muy popular en Argentina y de origen italiano), un vino tinto chileno que ha conseguido Jarek, cervezas mexicanas y el florero robado.
–¿Cómo nos encontramos nosotros? –pregunta Jarek, tendido en la cama, mientras acomodo un equipaje pequeño.
–Mmmm… ¿por haber elegido Chiapas, el trabajo?
–Sí, sí –asiente reflexivo–. Pero ahí hay más gente. ¿Cómo nos encontramos nosotros?
–¿…en el bar? –tanteo–. ¿Antes de robar el florero?, ¿bailando, cuando nos besamos?
Jarek hace una pausa larga, vuelve a asentir. Algo en la respuesta parece hacerle sentido.
–Entonces, un baile, un beso, un robo. Así nos encontramos.
A las 7 llegará el bus. El despertador suena una hora antes. “Mejor más tarde”, resuelvo entre dormida. A las 6.30 vuelvo a apagarlo, creyendo que volverá a sonar en veinte minutos. Jarek me oye reír, mientras intenta despertarme y dice que hace rato le conté una historia.
Lo onírico - 15 de septiembre Estoy caminando por un bosque hasta que me hago vieja, veo cómo mi pelo se va poniendo blanco en el andar y salgo por el final del bosque hacia otro espacio.
“Sigues riendo. ¿Todavía estás en el bosque?”, pregunta susurrando suave. Parece que respondo un “sí” y que esta vez no describo nada. Mientras hablo, continúo en sueños. En la escena siguiente, me pongo de pie justo antes de que el chofer toque la puerta. A las 6.58 abro los ojos. Miro el reloj, salto de la cama y ambos corremos a la puerta. Un don de gesto simpático, de nombre Roberto, toca el timbre y dice “arriba, la que va a Guate”. Hoy es día de la independencia a ambos lados de la frontera y se esperan festejos, desfiles y “trancones en el tráfico”, anuncia el conductor mientras acomoda las maletas. “Y tú tienes que llegar a Antigua, son 12 horas. Saber si haremos a tiempo…”
Trueno 11 - Guatemala

Temazcalera
(Nota al pie1)
1 (A un año del cuaderno que hoy transcribo: de cuando me vuelvo obrera de mis propios relatos). Lo mencioné antes: escribo estas crónicas en cuadernos; cuadernos que se van acumulando y con los que viajo. A esta altura de la andanza (van dos años), cargo cinco, mientras otros dos descansan en Argentina. Transcribo mucho más lento de lo que quisiera porque están el trabajo, la vida diaria y la necesidad de plasmar las experiencias del presente. Cuando toca, como ahora, volver a abrir los registros, se me presenta una disyuntiva. ¿Cuál es el texto? ¿El escrito allí, en las hojas, u otro reinterpretado por la que soy ahora, mientras leo y tipeo? ¿Falto al senti-pensar de la mujer que fui cuando escribí aquello, si lo altero por percepciones actuales? La duda permanece, aunque avance en los cuadernos, y crece cuanto más dejo pasar el tiempo entre lo escrito y el momento de la edición. Si me apuran, puedo dar argumentos en favor de una u otra opción; decir que los relatos son en la medida que los hilvane y entonces la reinterpretación o no de ciertos episodios hacen parte del darles vida. Al fin y al cabo esto es literatura: territorio soberano del deseo, me recuerdo.
Padre - patria - limbo
Nos acercamos a La Mesilla, una de las fronteras con Guatemala. El chofer opina que voy a necesitar regresar a este lugar a renovar mi estadía. “Aquí vienen todos a lo mismo, por papeles”, dice mientras maneja despreocupado y ofrece encargarse de alguna futura actualización sin que necesite moverme. “Por la mitad de este pasaje, te lo hago, los chicos de migraciones son amigos. En México, si hay plata bailamos todos y si no hay plata, aprendemos a bailar para conseguirla”.
El bus se detiene en esa franja invisible que divide un país de otro. Hace rato, la caseta de migraciones de México selló mi pasaporte. Roberto baja del vehículo, busca con la mirada a su compañero del lado guatemalteco. Tendría que estar acá para hacer el primer transbordo; pero el compa no aparece. “Son las fiestas de este lado y también de allá. Nosotros trabajamos igual”, resopla. Mientras lo escucho, pienso que esta noche México va a dar su tradicional grito patrio de cada 15 de septiembre. Hoy cumple 205 años y Guatemala, 195.
En el límite mexicano hay poca marca humana en el paisaje, apenas la oficina de migración y un bar, del lado guatemalteco hay una construcción que parece abandonada, a medio hacer, con el cemento a la vista y carente de aberturas, en donde funciona una feria. Son hileras de puestos: golosinas al por mayor y ropa interior, tamales, zapatillas y cambio de moneda.
–¿Va a participar de las celebraciones de la independencia? –pregunta un chico a un señor, mientras espera su dinero en guatemaltecos.
Por otra parte soy capaz de sostener, con enérgica firmeza, que estos relatos de viaje deben ser capaces de transmitir aquellas imágenes, contextos e identidades de los cuales surgieron. Es una suerte de fidelidad, no hacia las vivencias en sí porque ellas no existen más allá de mi interpretación, sino con el propio pasado interior. Desde esta postura, quedaría convertida en una simple traductora de mis propios escritos. Y tampoco está mal. Quizá -a veces- sea necesario desdoblarnos, alejarnos de nosotras mismas, no permitirnos la navaja silenciosa de ciertas ediciones. Quizá en otras, el filo de esa misma navaja de sentido al texto, haga que sobreviva o revele algo que la mujer del pasado no escribió.
Me detengo en el gesto, quizá intenta ser amable, obtener un buen cambio o simplemente abrir una conversación.
El hombre está concentrado. No levantará la vista ni responderá hasta terminar de contar los billetes.
– 50 dólares, 300 quetzales ¿Qué independencia…?
El tiempo pasa lento, tan lento que pareciera no haber. Desde donde estoy sentada observo a un hombre durmiendo sobre sus bolsos, a la par de un puesto de accesorios de celulares, la firmeza con que una mujer ata tamales con un hilo antes de echarlos al hervor del agua. La calle es un desfile de señores bajitos que ofrecen pesos de distintos países, con letreros dibujados a mano. Al otro lado de la doble vía, se extiende la cola de quienes salieron de México y esperan entrar a la pequeña oficina de migraciones de Guatemala.
“Nada qué hacer, cuatro horas de espera”, anuncia Roberto. “Y usted, a Antigua no llega”, dice dirigiéndose a mí. “Perdemos todas las conexiones. Se queda en Panajachel, junto con los otros”. Asiento en silencio. “Cuatro horas más”, continúa diciendo mientras se aleja. El tiempo pasa lento, tan lento como en esos espacios donde pareciera no haber…
Panajachel. Desconozco todo de él. Es la primera vez que oigo su nombre. Panajachel, ¿habrá donde pasar la noche? ¿Estará cerca o lejos de mi destino? ¿De qué color será Panajachel? Al borde de la patria-limbo, Roberto despierta de su siesta por una palmeada en la espalda. Es el responsable del primer transbordo. “Arriba, las pertenencias, buen viaje, con él continúan”, anuncia rápido, antes de perderse entre la gente dando pasos hacia atrás hasta México.
La Libertad – Huehuetenango
–¿En qué lugar del mundo estamos? –pregunto al despertar, mientras la inmensidad serrana me devora desde el otro lado de la ventana. El chofer sonríe por el espejo retrovisor y pronuncia “cerca de La Libertad, en Huehuetenango”. Más adelante, en el departamento de San Marcos, atravesamos una parte de la Sierra Madre: nombre de la cordillera centroamericana que se extiende por el sur de México, Gua-
temala, El Salvador y Honduras. Sierra Madre. Oír esto, entredormida, es como un arrullo.
El celular está muerto. Ania y Pablo estarán esperando en Antigua a las nueve. Debo avisarles que no voy a llegar, que dormiré en Pana -como me enseña a decirle un chico de Guadalajara, que viaja a mi lado. En la combi sólo hay un móvil para comunicarse con la empresa de transporte. Echo mano del recurso. A los 15 minutos, ese móvil, más parecido al ladrillo de la marca movicom, que mamá usaba en los años 90’, que a cualquier aparato actual, suena. Es la voz dulce de Ania. “Amiga, te han prendido los trancones festivos. ¡Pana es bellísimo!” (Ella dice el Pana cariñoso también) “Toma una lancha y elige uno de los pueblos que están al otro lado del lago. Te buscamos allí mañana”.
Panajachel es verde, marrón, azul, mira a un volcán dormido y al lago Atitlán; el que mi amiga nombraba cuando vivíamos muy lejos de aquí, en Argentina. En aquel tiempo sólo escuchaba su nombre: Atitlán, Atitlán, Atitlán. Debajo hay una ciudad perdida, restos de restos alguna vez habitados.
Cruzo al pueblo de San Marcos en una pequeña lancha colmada de turistas e isleños que regresan a sus casas. En 24 horas paso de escuchar las lenguas Tzotzil y Tzetzal de Chiapas al K´iche y Kaqchikel de esta región de Guatemala, mezcladas con alemán, español e inglés.
A las dos de la tarde mis piernas se hunden por primera vez en el lago. El silencio reina en el pueblecito. Es tiempo de descanso y el volcán parece más imponente. Alguien se acerca corriendo por detrás y me tapa los ojos. Son las manos tibias e inquietas de Ania, que al instante bajan por mi espalda hasta abrazarme.
Con su Atitlán de testigo, Ania hablará de lo que implica vivir hoy en Guatemala ciudad y sobre la realidad que su compañero ve cuando viaja al campo. En 2015, después de una sucesión de hechos de corrupción, el país se levantó en una pueblada que destituyó al gobierno. Recuerdo que durante las semanas de mayor convulsión social, mi amiga deambulaba por la casa como desorientada; todo en ella deseaba estar en su país y aportar en aquellos procesos sociales. Hoy, más allá de los cambios que vivió desde el regreso, más allá del contexto sociopolítico delicado, veo alegría en sus ojos. Nada ha alterado su espíritu alegre, ni esa capacidad de expresión y escucha que la caracterizan.
La Asociación de Médicos Maya de Chichicastenango trabaja con la lectura del Nahual (conocido en Sudamérica por una variación interpretativa, como kin o sello maya) y los baños en temazcales como terapias sanadoras. El Nahual es una energía particular que identifica a un día y una persona, según su fecha de nacimiento. Estos hacen parte del calendario maya: un sistema diferente al cartesiano para entender el tiempo, formado por 13 lunas, meses de 28 días y un día fuera del tiempo: el 25 de julio. Durante el año que viví con Ania, ella solía hablarme de las energías de ciertos días, señalando los símbolos del calendario, en forma de rueda, que había traído de Guate. Ella me enseñó que mi Nahual es Quetzalcóatl, la serpiente, que algunas fechas son mejores para sembrar y otras, para cortar, que hay jornadas que invitan a la introspección y las que potencian el trabajo colectivo.
Ania y Pablo sostuvieron su amor durante un año a la distancia. Un día al mes, cada quien en su sitio, realizaba una ofrenda al día que los había reunido. Me gustaba verla dirigiéndose al fondo del patio con cuencos, velas, semillas, a esa ceremonia de dos en distintas latitudes del mundo.
Ania conduce en los caminos anegados de barro, cuesta arriba y bordeando cornisas. Cuando ganamos altura, las milpas se ven exuberantes y húmedas. A las tres de la tarde nos detenemos en las puertas de una casa de campo en Chichicastenango. No hemos almorzado y la señora que recibe avisa que mejor tomar sólo una sopa. “Para entrar al temazcal es bueno estar liviano”. Su explicación queda resonándome, ya que coincide con el estado en que me siento mejor para escribir.
Oí hablar de los temazcales años atrás. El día que llegué a Chiapas, conocí a una mujer guatemalteca que realiza ceremonias en su casa. Ahora, sin que haya intervenido directamente, todo está dado y asumo que es bueno que la primera experiencia con esta forma de salud sea en la tierra y con la gente que la creó. Estamos en el día Keme2: el nacer y morir como forma cíclica en que transcurre la vida y el linaje genético. Este Nahualt se asocia al agua, la emotividad y el sur como dirección. 2 www.sabiduriamaya.org/home/calculador/tuqij_inc.php
Hasta hoy, conocía una sola forma de practicarlo. Dentro de una pequeña tienda circular, se cava un pozo en la tierra y allí se van colocando piedras calientes, que representan a las abuelas, las sabias, las que curan y son expuestas a dosis de agua y hierbas para generar vapor. El clima es ceremonial y colectivo, pueden ingresar entre 20 y 30 personas sentadas muy cerca una de la otra, dependiendo del tamaño de la tienda. Alguien guía, por lo general un hombre y una mujer, representando la dualidad día-noche, arriba-abajo, frío-calor. Dentro se canta y se invoca la energía de los cuatro puntos cardinales; cada uno -a su vez- representa una puerta de entrada para el espíritu: la ancestralidad y nuestra propia vida dentro del útero materno, son algunas de ellas. Semanas después, cuando participe en uno de estos temazcales en Chiapas, alguien va a comentar que esta práctica viene de los Sioux, Pueblo Indígena de la región norte y sur de Dakota, en lo que hoy es Estados Unidos.
Al regresar, presenciaré un acampe de este Pueblo en la plaza, en un reclamo internacional para frenar la construcción de un oleoducto en tierras ancestrales para trasladar petróleo extraído con el contaminante método de fracking. 2016 se cerrará con un hecho histórico: la victoria Sioux. Entonces recordaré la fortaleza de sus luchas y la experiencia de su medicina en el cuerpo.
Ahora, mientras me quito la ropa para ingresar al temazcal guatemalteco, la guía explica: “Nos damos baños aquí por las mañanas y para descansar al final del día”. Así comprenderé que, a lo largo de Mesoamérica, el temazcal es un hábito cotidiano muy internalizado en el diario de los hogares. Tanto esta forma, como la que practican los Siux, tienen en común la combinación de las piedras calientes, agua y hierbas.
La construcción en la que me encuentro es de barro, también circular, y alcanza el metro de altura. Dentro caben dos o tres personas acostadas. Desnuda, entro casi gateando por la pequeña abertura y me acuesto en una tarima de madera. La guía se sienta a nuestros pies. El sitio representa el útero materno, el origen de la vida y el centro de la tierra. Desde su posición, la mujer va volcando agua caliente y distintas hierbas sobre las piedras. “Acostada es mejor. La temperatura va a ser alta y cualquier movimiento brusco puede acelerar tu ritmo cardíaco”, recomienda con dulzura. “Y desnuda, para que se abran todos los poros de la piel”.
(Qué sucede ahí dentro es parte de la delicada experiencia personal que Ania considera que es mejor guardar para sí. Además, es realmente
difícil recordar para poner en palabras: sólo puedo decir que la piel se siente como lava derramándose).
La mujer exfolia mi espalda con ternura. Durante el tiempo que dura el baño, ella es nuestra mamita. Al salir, nos abriga con toallas para mantener el calor e invita a recostamos sobre unas esterillas. “Es bueno que el cuerpo descanse”, comenta al vernos dormitar.
A las 5.30 de la madrugada cruzo la ciudad hasta un centro comercial en las afueras. Allí espera un auto, en el que haré el trayecto hasta Antigua. Una vez allí, un bus me trasladará hasta el cruce de carretera de La Cuchilla, en las afueras de Panajachel. Para llegar de Guatemala ciudad a San Cristóbal de las Casas son necesarios cuatro cambios de transporte en un viaje de 12 a 14 horas por tierra.
En una carretera que atraviesa la serranía, corro de un bus a otro, que hace señas de luces a la distancia. Soy la única pasajera que aborda en La Cuchilla. Apenas arranca, el chico que conduce pone “Adentro”, de Calle 13 desde el celular y lo enchufa a unos parlantes.
–También me gusta, lo escuchamos en Argentina.
–Dice la mera verdad, lo que pasa –asiento a su comentario con la cabeza y entonces, sube el volumen. Después viene “Atrevete” y tendría que estar Jus bailando con la cintura desnuda, para que se le vea ese tatuaje de corazón latino que se hizo en estas tierras. La imagino saltando arriba de esta lata de sardinas en la que viajo y me río sola– ¿Qué? –pregunta el chico.
–La canción me recuerda a una amiga, esa parte que dice “quítate el esmalte, deja de taparte que nadie va a retratarte, levántate ponte hiper”.
Amanece y como en el camino de ida, los sembradíos vuelven a asomar a la vera del camino. Guatemala es explosivamente verde. He recorrido el lago Atitlán y algunos pueblos sobre sus costas, además de Quiché, Chinike, Chichicastenango, Antigua y la capital. Mientras observo la carretera, recapitulo mi actual trayecto: de Guate a Antigua, luego al cruce La Cuchilla, otro tramo hasta uno de los pasos fronterizos y, después de cruzar a pie la línea que divide Guatemala de México, a la altura de La Mesilla, restarán otras cinco horas de viaje en un vehículo distinto. El último cambio tiene que ver con una reglamentación
particular: los transportes de pasajeros de uno y otro país no tienen permiso para moverse fuera de cada territorio nacional.
La última noche en este país, el gobierno decreta estado de excepción: algo más leve que el estado de sitio, pero que igualmente vulnera varias garantías constitucionales. No se puede hacer reuniones en la vía pública, la policía puede detener a la gente. “Dice el gobierno que es por las lluvias”, me informan. “Nadie lo cree. Lo cierto es que la familia del presidente Jimmy Morales está siendo denunciada e investigada por episodios de corrupción”. Después de la ola de manifestaciones de 2015 en que el pueblo guatemalteco se alzó contra estos hechos, el tema continúa siendo muy sensible. “El Estado de excepción es para que la gente no se manifieste”.
Mientras escucho estas opiniones, pienso que la vulnerabilidad institucional de Guatemala es tal que la gente está acostumbrada a estos clivajes; igual a lo que vivimos en Argentina hace 15 años. En 2001 tuvimos cinco presidentes en una semana, luego llegó la presidencia “provisoria” de ocho meses de Eduardo Duhalde que nos dejó represiones, asesinatos. Esto impulsó a Néstor Kirchner como candidato presidencial, para que no vuelva a ocupar el cargo Menen, responsable de nuestra crisis de los años ’90.
No sé lo que es viajar en estado de excepción. Con todo, emprendo la larga vuelta. El ambiente se muestra apacible, igual a cualquier amanecer. Imagino que muchas otras personas, como yo, estarán cruzando Guate en este momento ¿sabrán que no es un día corriente? Van a transcurrir horas en que lo único que vea sean señales de tránsito, las franjas blancas y amarillas pintadas en el asfalto y el verde serrano ahí, en el horizonte, como testigo exuberante y silencioso. Una misma pregunta volverá una y otra vez: ¿sobre quiénes está cayendo hoy este estado de excepción?
Trueno 12 - México - Segunda parte
La selva de las lenguas madres
Cuando divise el acceso a SanCris sentiré calma y entusiasmo. Mientras camino en dirección al Cerrillo, imagino a Emi haciendo la mudanza en la mañana.
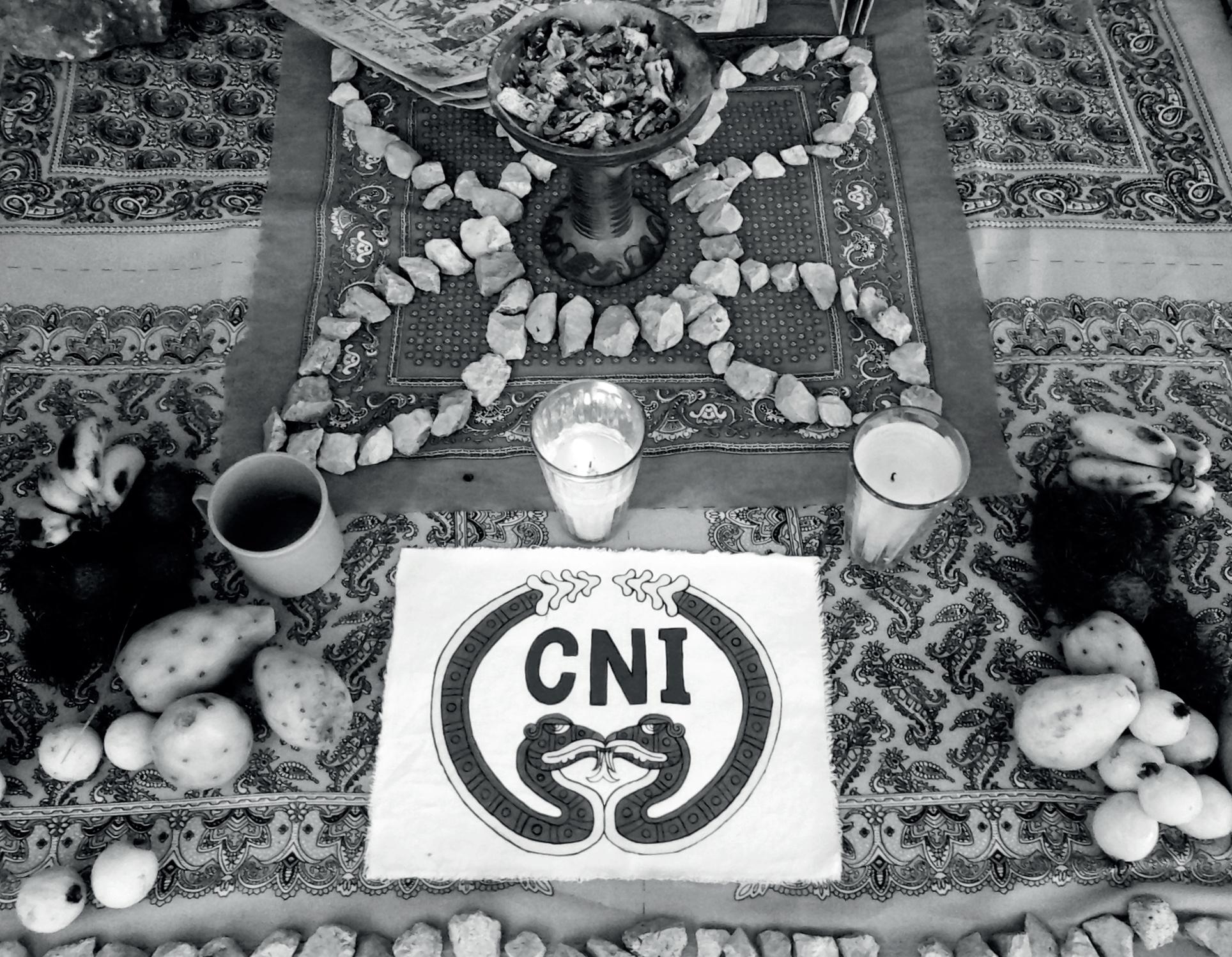
El jardín tiene olor a pera fresca, a tierra húmeda. Me gusta mi casa sencilla, sus arcadas bajas de madera que denotan el paso del tiempo, su ambiente de campo.
Abro la puerta silenciosa. Por la ventana que da al patio, veo el florero robado como centro de mesa. Emi canturrea desde la cocina. Al verme da unos alaridos que Petra oye desde su casa, mientras se asoma riendo, tapándose la boca con una mano y saludando con la otra. Por la emoción, no suelta el trapo sucio con el que fregaba los muebles y así nos abrazamos. Es bonito regresar; regresar y tener una casa.
En línea al andador de Guadalupe, y hacia ambos extremos del centro, hay unas escaleras cuesta arriba que conducen a dos iglesias: la de San Cristóbal y la de La Guadalupe. Desde la cima de cualquiera de ellas se pueden observar distintas panorámicas de la ciudad y evidenciar
la cantidad de cruces e iglesias existentes. La marca de la colonización, pienso mientras volteo a uno y otro lado. Por esto me gusta echarme a andar en dirección a la de San Cristóbal y desde allí apreciar de frente a la Guadalupe: imagen religiosa que los pueblos de América han tomado hasta hacerla suya. Es la virgen de las causas urgentes, por la que se canta, baila y celebra en diciembre. Su día, el 13 de diciembre, es una de las fiestas más grandes de México, junto con la conmemoración de muertos del 1 de noviembre.
Las calles hablan I
“Cuando acaban su negocio, ellos se van y quedamos nosotros: los que siempre estuvimos”, denuncia una mujer Mapuche, desde el sur del continente, en lo que hoy es Argentina, en un documental sobre la contaminación provocada por la extracción de petróleo, con el método de fracking. En la cineteca Kinoki reina el silencio, frente al testimonio: “No es digno el lugar, te lo devuelven indigno, pero es tu lugar”.
II
“… a mi mami no la mataron, se jodieron los asesinos que querían matarla, porque ella está acá; porque ella vive en cada uno y cada una de nosotras…” Pronuncia Berta (hija), a seis meses del asesinato de la luchadora ambiental hondureña.
Es de noche en el medio del centro y un altar con centenas de velas va creciendo con cada persona que se acerca a sumar una llamarada. Es la memoria a Berta Cáceres, referente del Pueblo Lenca que encarnó una batalla para impedir que se construya la represa hidroeléctrica Agua Zarca. En 2015 había sido premiada por el premio internacional Goldman por su defensa del medio ambiente. No importó o no bastó para protegerla. Fue asesinada el 3 de marzo de 2016, tras reiteradas amenazas.
Escuchar a su hija diciendo “… a mi mami no la mataron, se jodieron los asesinos que querían matarla porque ella vive en cada uno y cada una de nosotras…”, es una expresión poderosa, difícil de explicar, tal como será vivenciar el abrazo que todo el Congreso Nacional Indígena (CNI) dará a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, reclamando verdad y justicia tras dos años de impunidad, en la apertura de su quinto encuentro, en octubre.
III
“En los ’60 los ginecólogos estadounidenses impusieron normas para el alumbramiento. Dictaminaron el tiempo en que debía abrirse la vagina y durar un parto; todo esto en base a líneas productivas para obtener más resultados en menos tiempo. (…) El arte de las parteras consiste en saber esperar y colaborar con los tiempos de la naturaleza”. Mientras oigo la crítica a la invasión en los cuerpos de la medicina occidental, de parte de una investigadora alemana que trabaja con parteras en el campo, recuerdo a Andrea siempre con un bolso preparado, suspendiendo cenas u otra actividad personal, para acompañar a las mujeres que eligen y pueden parir en sus casas. Vuelven también las palabras de Tati en su libro Mamíferas, donde recopila historias de partos en casa, frente a testimonios de las hospitalizadas. “El médico no entiende lo que está ocurriendo en un nacimiento”, continúa diciendo la expositora en la sala central del CIDECI: “No intervenir y soportar requiere incluso más conocimiento”. En ese preciso instante vuelven a mí los nombres de amigas que trajeron al mundo a sus hijas e hijos con sus propios tiempos, acompañadas respetuosamente por parejas, parteras o médicos. “La ciencia no tiene raíces en la experiencia carnal. (…) Hay que hacer explotar el marco del tiempo lineal”.
Atravesar el fuego
–Voy a dejarlo. Creo que no tenemos mucho que ver. Además, es una historia que acaba de empezar. Podemos parar ahora sin problema… Mejor así, ¿cierto?
–Que son distintos, ¡claro!, pero eso no tiene por qué ser un argumento para terminar. Ahora, si estás segura de que no te interesa estar ahí, está bien.
–Sí, voy a explicarle bien todo y cerrarlo acá.
Hace una hora flotan en el aire argumentos confusos. Posicionada desde esa lejanía en la que me resguardo cuando el otro está abierto y
receptivo, advierto que esta vez algo es diferente; aunque no detecte qué.
–No somos compatibles.
–¿En qué?
–Formas de ser, búsquedas, quizá.
Jarek elige el silencio cuando no tiene algo mejor qué decir. Es de una calma que no espero. Entonces vuelvo a observarlo: su espalda ancha y sus brazos gruesos se esconden en un abrigo, comienza a hacer frío en las noches en San Cristóbal. Sus manos descansan sobre su falda.
Ahora que mira hacia arriba y no hacia mí, me detengo en el perfil cuadrado de su rostro, recortado por la luz tenue del patio. Observo su boca y su mentón, sus pómulos, su frente amplia. Minutos atrás, me dio un abrazo fuerte y sentí alarma cuando bromeó con que tenía el control. Exploté en llanto, él no entendió y tardé en dar una explicación sincera. Me crió un hombre violento, un machista de manual que usaba su aspecto físico para imponer miedo. En parte, me construí como mujer por oposición a ese arquetipo sin saberlo, hasta esta noche, en que Jarek me abrazó fuerte, mientras pensaba dejarlo y una nueva marca de esta historia asomó implacable.
–Entonces me estás dejando porque tengo la espalda más ancha que la cadera –afirma, cortando el silencio de repente.
Ahora lloro despacio, como si la tormenta hubiera acabado y sólo quedara el agua bajando por las calles. Entonces él me acaricia y comienza a hablar del sentido del tacto, de la suavidad y de la firmeza, de las cosas que hacemos cuando queremos sentir profundo una piel y de todo lo que diferencia a esto de la violencia. Continúo llorando, pero es como si ya no lo hiciera sola porque él está hablando “de lo que hacemos para sentir una piel profundamente y del abismo que hay entre esto y la violencia”. Me dormiré sujeta a sus brazos. Al momento de dormir, sólo recordaré las yemas de sus dedos recorriendo mis hombros.
La mañana amanece fresca y brillante, el sol cae en el centro del patio, iluminando las bugambillias. Mientras bebemos mate y café bajo el limonero, Jarek comenta algo sobre la seguridad que siente por la forma en que lo tomo con mis manos. Asombrada por la apreciación,
me quedo mirándole, como si al hacerlo pudiera comprender algo más y entonces grafica:
–No es así –dice tomando cuatro de mis dedos y apoyándolos ligeramente sobre su pecho–. Sino así –ahora toma mi mano, la extiende sobre su brazo e indica cómo lo rodeo con toda la palma–. No puedo explicarlo bien, es algo orgánico, somático.
“La
verticalidad enferma, la comunidad cura”1
La frescura serrana de San Cristóbal de las Casas se aleja de a poco. Los vehículos en los que viajamos se siguen en hilera, en medio de las rutas ondulantes de Chiapas. La vegetación abundante y espesa anuncia que nos acercamos al Valle del Tulijá, conocida como la pre-selva, cerca de Palenque. Allí la gente de Francisco I. Madero nos espera para compartir tres días de trabajo. Formamos un equipo de múltiples nacionalidades, oficios y trayectorias, para colaborar en las actividades generadas por la propia Comunidad, como espacio de debate previo a la Cumbre de Comunicación Indígena que va a celebrarse en Bolivia.
Esta primera experiencia de trabajo en una comunidad, me remitirá a los encuentros de asambleas en defensa del territorio, en Argentina, y a los años compartidos con el Colectivo de Comunicación Socioambiental Tinta Verde.
Protegidas por una media sombra, un grupo de mujeres preparan guiso para 200 personas; en la glorieta de la plaza, los micrófonos pasan de mano en mano, la autoridad comunitaria da vueltas por las habitaciones y espacios comunes, quiere saber cómo estamos y se disculpa porque amanecimos sin agua en el pueblo. Los y las niñas ríen y juegan en medio de las rondas de debate, porque la asamblea y la política también son sus espacios. Son pequeñas escenas, que transcurren con la fugacidad de lo realmente vivo, las que me acercan a las otras rondas, las del sur. La gente que se encuentra para hablarse, porque flota en el aire una misma obstinación por construir otros mundos. Pienso en la grandeza de los corazones humildes que no tienen geografía y agradezco saberlos regados como buenas semillas.
1 Reflexión del periodista uruguayo Raúl Zibechi, en el libro Preservar y compartir, en coautoría con Michael Hardt.
El segundo día empieza con una ceremonia ancestral en la plaza del pueblo. La colonización del Estado mexicano les quitó su nombre original, pero hay bases de esencia que no lograron arrancar. “Este es el altar Maya”, susurra Xochitl, en alusión al sincretismo con la religión católica. “Esto es una muestra de resistencia, les voy a contar de la larga resistencia. 524 años y no pudieron imponer el español, fíjense cómo se esfuerzan en hablarlo para comunicarse con nosotras, porque acá su idioma sigue siendo el Chol. Y esa cruz que ven ahí, –continúa mientras señala al centro del altar hecho de maíz de varios colores, frutas, frijol– no simboliza sólo la cruz católica, es también la cruz maya que representa los cuatro puntos cardinales”. Al escucharla, me quedaré pensando en cuánto y cómo nuestra lengua configura la forma en que vemos e interpretamos al mundo.
(¿Hija de quién soy yo, que nací en el sur del sur, en Argentina y mi lengua madre es el español? ¿Hija de quién es mi madre, que nació en el sur del sur, en Argentina y su lengua madre es el español? ¿Hijas de quiénes son mi abuela y mi bisabuela? ¿Dónde están? ¿Cuáles son nuestras otras lenguas madres? En mi árbol deberé rastrear muy lejos hasta encontrar esas otras formas de habla que no sean herencia de esta cruz-espada de 524 años)
Vuelvo al círculo dibujado con dos colores de granos maíz: gráfico de la salida y puesta del sol, el día y la noche, la vida, la muerte y el sentido cíclico de la vida. Lo que se impone con violencia, nunca prende, reflexiono frente a esta ofrenda.
–¿Estos servirán para preparar pan de elote?
–Vamos a intentar. Han dicho que podemos tomarlo –opina Jarek mientras me observa escudriñando el cereal desde el suelo. No sabe si le divierte o le avergüenza verme bailando alrededor de las cosechas allí servidas; aunque sonríe mientras recoge granos en una pequeña bolsa de plástico.
Más tarde, cuando todos en la Comunidad estén empeñados en alguna tarea, nosotros comeremos frijoles y tortillas de pie, en el salón de usos múltiples, intercalando las mordidas con el montaje de una muestra fotográfica sobre resistencias sociales de Sudamérica, que traemos desde San Cristóbal. El trabajo convivencial nos acerca y aprendemos a conocernos. Nos sentimos a gusto amaneciendo con el café con pan que
sirve una doñita, haciendo parte de las asambleas, lavándonos la cabeza en el río, haciendo destreza para no caer en él y ensamblando nuestros cuerpos en el suelo, para dormir en las aulas compartidas de la escuela, mientras los perros aúllan afuera.
Una de las enseñanzas más potentes ocurre en el taller de género, donde colaboro tomando notas del debate. Es la primera vez que participo de una discusión donde la lengua popular no es “la castilla” (como oigo decir a la gente de allí y, alguna vez, a los y las zapatistas) sino el Chol. Solicitar a compañeras jóvenes y bilingües de la Comunidad que nos ayuden con la traducción para que todas estemos integradas y que, a su vez, yo pueda tomar notas de las opiniones de las mujeres que participan en Chol, hace que emerja en mí una sensibilidad nueva.
A partir de este día voy a disfrutar escuchando a las personas cuando hablan su lengua -sea cual fuera- aunque no entienda porque eso no es lo importante, sino la calidez que brota de sus facciones cuando se comunican en su registro. Me dedicaré a aprender en silencio de sus gestos, valorando cada momento en que se esfuerzan en volver al español para comunicarse conmigo. Esto me sucederá escuchando tzotzil y tojolabal en San Cristóbal, junto con las palabras polacas que Jarek irá soltando en alguna conversación.
“Co mech, pu sic al”, “Te quiero, corazón”, me enseña a decir una de las niñas, en un descanso del taller, mientras nos refugiamos de la lluvia bajo un alero.
Uno de los vehículos hace señas de luces al que viene detrás, y este repite la acción con el siguiente y el siguiente. Es de noche, cuando nos detenemos en un comedor en un punto perdido de la carretera entre Tulijá y San Cristóbal.
–Es 2 de octubre, la Masacre de Tlatelolco –recuerda una compañera, refiriéndose al año 1968, en que militares y policías asesinaron a un grupo de estudiantes en la Ciudad de México. Suena un celular y da una noticia oscura: ganó el No a los Acuerdos de Paz en Colombia. Cada quien intenta comunicarse con su gente de allí. Con un conflicto abierto por más de 60 años, el avance de las negociaciones entre los distintos actores era un evento esperado, para cambiar el rumbo del país.
El puesto de comidas trabaja sin descanso rellenando tortillas con órdenes de tacos al pastor y quesadillas con flor de calabaza. Cerca del fuego, escapa gas de una garrafa y en un segundo el ambiente se convierte en una estampida humana. Corro esquivando autos que avanzan a toda velocidad por la carretera. Al llegar al otro lado, encuentro a la niña de 14 años que viaja con nosotros y nos abrazamos. Antes de detenernos a cenar, ella vio un choque que aún la tiene sensibilizada. (El accidente en la taquería me devuelve a la última madrugada que corrí tan rápido: cuando un policía local ingresó borracho a la casa cultural que sosteníamos en La Plata y comenzó a disparar. Aquello se transformó en un éxodo, sin lugar a donde escapar. Es increíble la cantidad de memoria que podemos albergar en el cuerpo, sin ser conscientes de esto).
“Estamos movilizados. Mañana en la tarde marchamos en Bogotá. Esto es desesperante, ha ganado el No de Uribe, de la derecha más conservadora del país”, nos hace llegar una amiga colombiana. “Debe cambiar algo en estos días, pues el 31 de octubre cesa el alto al fuego”.
–Buenos días doñita, ¿cómo va el trabajo? ¿Tiene una panelita que me regale? –Las escenas cotidianas, vividas entre el Chocó y La Guajira meses atrás, vienen a mí como una película acelerada. ¿Qué me significa Colombia, dónde la encuentro? En la valoración de la vida como resistencia diaria: esa es ella y lo que me ha enseñado. “Yo me crié con el estruendo de las bombas. Nadie puede querer realmente la guerra. Son 60 años de conflicto, ¿te das una idea cuánta sangre, cuánta gente llevamos perdida?”. Las palabras de las personas que conocí en Palomino, Bogotá, Cali y Minca resuenan ahora como una reafirmación urgente. Así confirmo la explicación que intentamos darnos aquella noche del 2 de octubre en medio de la carretera: el No ganó en zonas urbanas y en los estratos menos afectados por el conflicto. Los Acuerdos deben avanzar a como dé lugar. No hay opción: es la paz o la paz.
8 de octubre. Comienza el V Congreso Nacional Indígena (CNI). 32 Pueblos de distintas regiones del país se reunirán para construir política desde la horizontalidad; comunicadores y adherentes a la Sexta (en referencia a organizaciones conformadas a raíz de un comunica-
do del EZ: la sexta declaración de la selva lacandona) podemos asistir como oyentes a las asambleas. Es un momento histórico. Este CNI coincide, además, con el 20 aniversario del primero.
“Han de estarse preparando para la apertura” nos decimos con Emi mientras caminamos a la casa de unos amigos mexicanos que nos invitan a compartir un temazcal, a la manera ritual y colectiva de los Siux. Desayunamos poco para entrar livianas. Cuando la ceremonia acabe, nos quedamos en aquel jardín un buen rato. Algunas personas conversan, otras alimentan la fogata, mientras compartimos té de ruda y frutas.
–¿Qué es la plenitud? –reflexiona Emi, de regreso en casa. Ninguna tiene intención de que el futuro se adelante. Coincidimos en el disfrute del aquí y ahora, tal como está sucediendo. ¿Qué es la plenitud? Quizá la imagen más honesta se asemeja a días como éstos, en que cruzamos el fuego riendo.
(Ahora bien podría estar sonando Rocío de todos los campos, de Natalia Lafourcade)
Trueno 13 - México - Tercera parte
Mamatierra Subversiva

11 de octubre de 2016
“Que escuche quien quiera escuchar, que entienda quien quiera entender, porque ahora es la hora de que los suelos se vuelvan a sembrar de nuestros pasos de pueblos”, pronuncia el Subcomandante Insurgente Moisés en el salón de un CIDECI colmado. Es la apertura del V Congreso Nacional Indígena, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Con paciencia, Moi nombrará a los 32 Pueblos que, a través de sus delegados, llegaron para debatir y construir política en asamblea. 360 delegados y delegadas de comunidades, 40 personas invitadas, 600 asistentes entre adherentes a la Sexta, 38 personas de prensa y 12 como
equipos de apoyo completan el ambiente: más de mil voluntades. El Centro Indígena de Capacitación Integral y la Universidad de la Tierra (CIDECI - UniTierra) tiene sus puertas abiertas para este encuentro.
Entre las diversas realidades abrigadas por el CNI, Ayotzinapa1 es de las más impactantes: “Acá estamos, somos los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Tenemos un mal gobierno que no da respuesta. No sabemos si están bien o no nuestros muchachos. Son dos años. Y elegimos creer que están vivos”. El salón es de un silencio absoluto. Un señor de unos 50 años, de baja estatura y voz suave, se quita el sombrero para saludarnos: “En mi casa siento su ausencia, cuando llego veo su ropita, sus firmas en la pared”. Desde ese septiembre oscuro de 2014, estos hombres y mujeres iniciaron una larga búsqueda para saber qué ocurrió a sus hijos. Hasta hoy continúan caminando por la verdad.
Sobre el mediodía de la segunda jornada escuchamos una propuesta que agita a buena parte de los y las presentes: un grupo de delegados y delegadas propone al CNI conformar un “Concejo Indígena de Gobierno, que sea representado por una mujer indígena, delegada del CNI y que contienda en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de México”2.
La capacidad del espacio de conferencias está superada y entonces se instalan transmisiones en vivo en otras áreas del CIDECI. Cuando estas palabras son dichas, me encuentro oyendo desde el comedor contiguo. La primera reacción es una mezcla de angustia y preocupación con incapacidad de comprender. ¿Habremos oído mal, es posible? ¿Una de las máximas referencias de la autonomía en el continente está hablando de presentarse a elecciones? ¿Qué está ocurriendo? Busco a Rosa con la mirada e intercambiamos el mismo gesto consternado. Con los ojos fijos en la pantalla, nadie habla aquí; ni allí donde acaban de hacer la propuesta.
1 En septiembre de 2014 ocurre el hecho de violencia conocido como Desaparición Forzada de Iguala o Ayotzinapa: nueve muertos, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Para cuando ocurría el CNI, habían pasado dos años sin ningún esclarecimiento sobre los crímenes.
2 enlacezapatista.ezln.org.mx/
Volvemos a mirarnos y esta vez lloramos. Mientras, los y las delegadas comparten el panorama que se vive en las Comunidades: la situación es mala, los territorios siguen regados de amenazas y persecuciones, cuesta sembrar, educar y sostener la vida dignamente en contextos de violencia como estos. “El mismo cuerpo nos lo están deshabitando. Tenemos que estar de pie frente a esa muerte que es el despojo”, expresa una mujer nasa, integrante del movimiento Pueblos en Camino, de la región del Cauca de Colombia. “Tiene que quedar claro que no queremos el poder, sino destruir esta forma que sostiene el sistema capitalista y dar oxígeno a este sistema que está podrido. Lo que vamos a consultar con nuestras Comunidades es si pasar a la ofensiva, justo ahora que estamos más madreados. Nuestras demandas están muertas en la agenda de este país”, las afirmaciones del Subcomandante Insurgente Galeano quedan resonando en un ambiente confuso y movilizado.
Por suerte, ni los y las adherentes a la Sexta, periodistas, equipos de apoyo o invitados podemos opinar: este es el espacio de debate de los Pueblos, de quienes ponen el cuerpo, lo han puesto y lo seguirán teniendo en los territorios, sea cual sea el camino que elijan para el futuro. Agradezco que los asistentes no hablemos, porque ya oigo a algunos resoplando por lo bajo que “los y las compas están equivocados, que por ahí la cosa no va, que se van a arrepentir, que ya los van venciendo”, en esa arrogancia que sólo interpreta quien nunca tuvo hambre, frío verdadero, miedo a que le maten, y que llamo clase media del mundo; actitud que -aunque inocente y no mal intencionada- puede cegarnos al punto de creer que tenemos la razón a todas las situaciones; aunque no sepamos qué implica vivir en tierras militarizadas.
“Tiene que salir acuerdo, nuestras Comunidades están esperando”, expresa Marichuy, delegada del Pueblo Nahua, del estado de Jalisco. “La idea es tan absurda y descabellada que nos va a despertar una gran fuerza para joderlos, porque tenemos lo que ellos no tienen: la experiencia. Los varones ya demostraron que no pueden, los mestizos ya demostraron que no pueden. Si vamos a revolverlo todo, lo revolvamos bien. Indígenas y mujeres que gobiernen el mundo”, agrega otra voz desde la Comandancia del EZLN.
Los y las 360 delegadas pasarán horas intercambiando ideas, inquietudes y reflexiones. De a poco, sus palabras, nos ayudarán a calmar la angustia y la incertidumbre del primer momento. Sucede que muchas personas crecimos admirando la construcción autónoma del
EZLN. Entonces, escucharles estar abonando por esa otra vía que ellos y ellas nos han enseñado que no sirve, que está podrida, resultó shockeante. Y otra vez, agradezco que no podamos opinar en su asamblea. Aquí nos han convocado respetuosamente a oír.
“Voy al baño”. Eso, caminar un poco. Lejos del salón central sólo se escucha el motor constante del generador de energía del CIDECI, que cumplió un año el 15 de septiembre pasado; misma fecha en que los estados de México y Guatemala celebran sus independencias. Nadie me lo confirmó, pero yo siento que eligieron ese día adrede para que sea el natalicio de una de sus tantas soberanías.
El césped está bien verde, producto de las lluvias recientes. Desde aquí hay una panorámica muy bella del lugar: los techos de las casas recortando el cielo, las decenas de puestos esparcidos por los jardines, algunas banderas del CNI. Recuerdo lo que escribí, tras visitar este espacio por primera vez en compañía de Emi. Hay una imagen en particular que sintetiza el todo: nuestro abrazo en medio del llanto y las palabras con que Raymundo nos despidió: “Es importante que ustedes sepan que aquí no hay medias tintas. No somos una asociación civil, ni una ONG. Nada de lo que vean aquí tiene que ver con el gobierno. Estamos con los y las zapatistas”.
Y hoy estamos presenciamos un evento social y político vibrante. Necesito enfocarme en quienes estamos ahora, habiendo elegido soberanamente ser parte. Necesito volver a la emoción que veo en los ojos de Emi cuando le dan su tarjeta de acreditación, en el entusiasmo con que Junia llega a nuestra casa a buscarnos bien temprano, en la paciencia con que asume estas largas horas de debate en asambleas que nunca serán en su lengua madre. Justo ahora, cuando más mareada me siento, necesito conectarme con la luz que representa este día de reunión de nuestros muchos corazones; como dicen los y las compas.
Más tarde, en el pueblo, nos reuniremos entre amigos Necesitamos ese abrigo que es la reflexión colectiva después de esta jornada. “Están mal en las comunidades, la guerra no ha pasado ni un poco, por esto pasan a la ofensiva”, pensamos en voz alta una vez fuera del CIDECI. “No están hablando de tomar el poder, ni de gobernar con jerarquías, nada de eso. Quizá esto sea una excusa para volver a caminar el país, para
reunirse a seguir construyendo comunitariamente, porque hoy lo dijeron: están madreados, golpeados. Quizá como nosotros ahora mismo, y más todavía, necesitan un empuje que les convoque otra vez, como una fuerza extra para proteger lo vital, la vida”.
(Anecdotario marginal3
–¿Y lo viste al Sub? –esta será la única pregunta que varias personas harán en distintas circunstancias, cuando oigan hablar de la experiencia del Congreso.
–¿al Sub..?
–Si lo viste al Subcomandante Marcos. –Insistirá la vocecita ansiosa, casi excitada.
–Marcos no existe más. Murió el 25 de mayo de 2014. –A quienes vienen siguiendo la historia de los y las zapatistas, saben cuánto se han esforzado por construir desde la colectividad y que la imagen de Marcos ha sido la de portavoz del movimiento– Cuando asesinaron al maestro Galeano, el EZLN emitió un comunicado firmado por Marcos, ¿recordás aquel texto conmovedor “Entre la luz y la sombra”? Ahí él mismo anunció que se “liquidaba” como referente, que Moisés sería su relevo y Galeano quien lo suplantaría, para recordar cada día al compa asesinado en el Caracol I - La Realidad.
¿Qué mueve a preguntar por Marcos?, ¿qué mueve a otros a correr detrás de un hombre en especial, en medio de la desconcentración en el Caracol, para tomarse una fotografía con él? Pregunto con el mayor de los respetos, ¿qué deseo les mueve?... ¿Acaso no es cierto que lo bello de estos años de construcción está en lo colectivo? ¿No es justamente esta una de las primeras enseñanzas con que el EZLN nos atravesó el corazón para siempre? De verdad ¿importa que veamos a ese tal Marcos? ¿Importa si existe o si cambia de rostro cada año? Una parte de mí se angustia cuando veo que todavía hurgan al movimiento para escrutar al líder, cuando advierto rastros de excitación en sus rostros al nombrarlo… Y que se entienda: no es algo personal. Sucede que si efectivamente el líder es tal, si su figura es tan importante como para
3 Dudo si incluir este apartado. Temo no ser capaz de compartir de forma clara esta reflexión, con todo el cuidado que merecen los y las compañeras solidarias; al menos van el aviso y la pregunta honesta que la guían.
preguntar por él, más que por los proyectos del colectivo, por cómo crecen sus obras o cómo vienen sus cosechas, sus escuelas, sus recuperaciones de tierra o cuánto espacio vienen ganando las mujeres, estamos en un problema serio, muy serio…4 Algo en mí necesita que Marcos no exista, que ninguna presencia individual sobresalga al EZLN o a otros movimientos, para que ninguna ausencia individual amenace la vida del colectivo. Necesito creer que se está construyendo otra forma de hacer política, una donde el proyecto supere a cualquiera de sus integrantes y que de verdad el resto vayamos aprendiendo que esto que nos dicen con el “mandar obedeciendo” y el “representar y no suplantar” es de veras, de veritas un horizonte posible y no sólo poesía para replicar en nuestras paredes.
“(…) Madrugada del día primero del primer mes del año de 1994 (…) con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta de que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas (…) a vernos humillados (…) Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: “Sólo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y por él nos vean”. Empezó así una compleja maniobra de distracción, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos (…) la construcción del personaje llamado “Marcos” (…).
(...) Compas: dicho lo anterior, siendo el 25 de mayo del 2014 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como Subcomandante Insurgente Marcos. Eso es. Por mi voz ya no hablará el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale. Salud y hasta nunca… o hasta siempre, quien entendió sabrá que eso ya no importa, que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista. Subcomandante Insurgente Marcos (...)”.5)
4 El propio EZ se ha encargado de aclarar la diferencia organizativa entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que posee una estructura de Comandancia y Las Caracolas, en donde el trabajo en las Juntas de Buen Gobierno, campos y tiendas, funcionan como tareas rotativas.
5 EZNL,“Entre la luz y la sombra”: enlacezapatista.ezln.org. mx/2014/05/25/entre-la-luz-y-la-sombra/
La bruma en los Altos
“¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional!” A través de un altoparlante, la voz se expande desde la profundidad del Caracol de Oventik hasta la carretera. Una caravana viene llegando de San Cristóbal hasta un punto particular en los Altos de Chiapas. Hoy uno de los cinco territorios zapatistas se abre para recibir al CNI y celebrar sus 20 años de existencia.
Camino tierra abajo, hasta el centro de la concentración, ahora que soy una más en la marea humana, mientras una voz colma el ambiente, al grito de “Viva Chiapas, viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Viva el Congreso Nacional Indígena”, recuerdo cuando hace años y desde muy lejos soñaba con presenciar sus revoluciones.
Al aire libre, y a ambos lados de la cancha de básquet, hay montadas dos tarimas pequeñas: en una están sentados/as integrantes de la Comandancia del EZ y en la otra, micrófonos para los diversos testimonios que ocurrirán esta tarde. Durante gran parte del evento, el espacio importante será la cancha, en donde los grupos artísticos de los cinco caracoles compartirán obras de teatro, música y baile.
Pero ahora, la atención es para el círculo inmenso de zapatistas que se arma en el centro, de espaldas a quienes estamos presentes. Están de pie y en silencio, esperan un aviso. Enfundados en trajes verde olivo, uno a uno, comienza a hacer sonar los palos que tiene en sus manos, formando un coro uniforme. Las brisas serranas del primer otoño se hacen sentir. Salvo esto, el silencio es total.
Cuando comience a llover, nadie se moverá de su sitio.
Las nubes corren rápido y con ellas, el agua se aleja. Desde el micrófono, una mujer nos saluda, agradece las presencias y abre paso a los primeros espectáculos preparados por integrantes de los otros caracoles de Chiapas, que han llegado hasta aquí con sus familias para representan a sus regiones en los 20 años de CNI. “Para hacer la resistencia hay que cultivar la tierra”, canta la primera ranchera, a la que le sigue una obra de teatro que narra cómo se vivía, previo al levantamiento del ’94, bajo la explotación de los terratenientes en las fincas, y cómo fue el proceso de organización silencioso hasta llegar a ese 1° de enero histórico en que gritaron: “¡Ya basta. Nunca más un México sin nosotros!”.
Apenas si queda tiempo para caminar, adentrarse en los rincones de esta tierra libre: la casa de salud y el comedor, la tienda de textiles y la escuela. Mientras deambulo, veo decenas de fuegos encendidos y muchos grupos de personas reunidos a su alrededor cocinando frijoles con huevos y tortillas e invitando a almorzar a cualquiera que pasa sin un plato en la mano.
A las cuatro de la tarde, “la mística de Oventik” -como elegimos llamarla- inunda la geografía. Una bruma espesa y blanca, desciende hasta nuestros hombros. Dejaré de ver los rostros cercanos, hasta quedar envuelta por un banco de niebla. Cuando poco a poco ésta desaparezca, será la señal de partir, de volver sobre nuestros pasos -aunque ya no sean los mismos-, cuesta arriba hacia la carretera.
Volteo la vista para guardar una última imagen del lugar, mientras las familias de los otros caracoles se dispersan en las tiendas que han instalado para estos días y la bruma continúa subiendo sobre nuestras cabezas.
Hasta que rompa en hervor…
“¿Cómo le hacemos al monstruo capitalista que monopoliza la producción del conocimiento? Cinco tiros de metralleta teórica”. Después de ocho horas de estar desgranando nuestras prácticas de trabajo y cuando Sebastián está por servirse el tercer café del día, una Xochitl despabilada arroja reflexiones como estas.
Han pasado ya dos meses desde que comenzamos a sostener este taller. Cada encuentro es intensivo y dura entre ocho y diez horas. Cinco estudiantes, una coordinadora y docentes invitados, una cantidad infinita de lecturas, de hojas escritas, tachadas y reescritas, de ejercicios donde preguntarnos todo lo que nuestras búsquedas demanden. Haber encontrado a esta gente es realmente un oasis; lo más parecido dentro de la academia a “la ética del hermanamiento”, de la que hablaba Raúl Zibechi cuando intentaba graficar lo que significó para él ser parte de la Escuelita Zapatista en Chiapas, en 2015. Esta comunidad de trabajo me recuerda también a la irreverencia de maestras como Rita Segato, animándonos a confiar en nuestra intuición como sabiduría sensible, también dentro de las universidades. Pero ahora quiero hablar de mis compañeros y compañeras, y de algunas de sus historias y experiencias.
Junia está en mi cabeza desde que nos habló de esa identidad nordestina que en Brasilia, la capital, la señaló con una marca de origen peyorativa y cómo las enseñanzas de su madre la dotaron de una sensibilidad capaz de conmoverse ante el sufrimiento de los otros. Está también la tarde en que, intentando explicar por qué necesita trabajar con las familias desplazadas, Nicolás respiró hondo y dijo “...yo soy nieto de desplazados”; y las confesiones con que Johana deja asomar una pertenencia cultural que la liga a las comunidades con las que trabaja. Atesoro los momentos en que Sebastián va compartiendo su proceso de reencuentro con su origen Maya y las múltiples rupturas que debió encarar consigo mismo dentro de la academia tradicional, hasta elegir una forma de trabajo de co-labor con las organizaciones que hoy acompaña. Ellos y ellas estarán en mí, por haberme ayudado también a desentrañar el motivo personal por el que escribo historias de quienes procuran una vida tranquila en sus tierras: soy hija de una mujer que durante 20 años trabajó el campo y me crió en ese entorno, hasta que se cansó y hubo que vender los animales y cerrar el tambo. A finales de los años ’90, las ferias del trueque de alimentos nos ayudaban a costear el mes y, años después, la ciudad le prometería empleo en una empresa. Una historia vivida por muchos y muchas trabajadoras rurales durante el neoliberalismo.
Al calor de este taller colectivo, reencontré que mis intereses están nutridos por estas memorias: de haber crecido rodeada de naturaleza, donde Fany y Caia (dos de nuestras perras) eran las compañeras incondicionales para sumergirme en el campo sembrado; con los pantalones gastados de trepar a los árboles y la trompa sucia con frutillas de la huerta o de dulce de leche casero que mamá preparaba después del ordeñe.
“En las comunidades, el votán es el maestro, es quien hospeda, cuida y guía. Eso serán los cuatro para cada uno, si aceptan dejarse conducir”, de esta forma Xochitl alienta la reciprocidad en el grupo. Hemos llegado a un nivel de reflexión sobre nuestros trabajos y nuestras propias trayectorias de vidas, que es difícil volver a imaginarme en espacios de construcción de conocimiento donde no estén dadas estas aperturas. La próxima vez no nos veremos en una semana, sino en dos. El equipo ajusta agendas para darme diez días libres. Mañana comenzaré una capacitación del Centro Fray Bartolomé de las Casas, que brinda formaciones como Observadores de Derechos Humanos, para luego
enviarlos a comunidades de Chiapas afectadas por la violencia. Cuando nos reencontremos, cada quien compartirá una cronología de sus investigaciones a través de fotografías. Viajaré con esta tarea y con los rostros de quienes sostienen asambleas en el norte de Argentina frente a la explotación minera a cielo abierto. Ellos y ellas serán mis votanes, mis guías.
Trueno 14 - México - Cuarta parte Estar en La Realidad, Caracol I
“No hemos engañado a nadie de abajo. Somos un ejército, con su estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba hacia abajo. No negamos lo que somos. Pero cualquiera puede ver si el nuestro es un ejército que suplante o impone. (…) Nada de lo que hemos hecho hubiera sido posible si un ejército, el zapatista de liberación nacional, no se hubiera alzado contra el mal gobierno, ejerciendo el derecho a la violencia legítima. La violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y momento (...)”.1
En la región de La Realidad, en mayo de 2014, fue asesinado el maestro y votán zapatista Galeano. Este hecho evidenció la persistencia de una violencia estructural hacia las comunidades y llevó al EZLN a replantear un posicionamiento sociopolítico que compartieron al mundo con “Entre la luz y la sombra”, aquel relato vibrante, en donde
1 Comunicado Entre la luz y la sombra del EZLN: enlacezapatista.ezln. org.mx/2014/05/25/entre-la-luz-y-la-sombra/

anunciaron el fin del conocido Sub Comandante Marcos y en su lugar elevaron el nombre del compañero asesinado, en un acto de memoria histórica trascendental.
En 2014, a raíz de aquel crimen, el EZLN solicitó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas la presencia de brigadistas en La Realidad (uno de los cinco caracoles zapatistas existentes en ese momento2). Así, a mediados de octubre, junto a dos mujeres –una de Bélgica y otra de Argentina-, llegamos a La Realidad, a trabajar en el Campamento Civil para la Paz. En un terreno de aproximadamente 20 metros por 30, vivimos, montamos vigilancia en tres turnos diarios y compartimos encuentros con integrantes del EZLN. Al momento de llegar, sabíamos que el gobierno ha buscado debilitar la organización social a través de la cooptación económica, valiéndose de la pobreza estructural en la que el propio sistema ha dejado a las familias y que el zapatismo ha levantado a fuerza de trabajo. Por esta configuración sociopolítica, uno de los cuidados del EZ hacia los y las solidarias es reducir el área de trabajo al interior del Campamento Civil. Las tareas consisten en montar guardias desde un puesto de control, registrar movimientos de los carros militares y funcionar (con la sola presencia) como una estrategia de disuasión ante posibles ataques.
Un abc de la violencia en Chiapas Antes de hablar de los días en el Caracol, es vital compartir algo de la historia reciente de la región, para que la experiencia pueda comprenderse en su contexto. Buena parte de lo que narro aquí, fui construyéndolo a partir de las notas que tomé mientras recibía la preparación en Frayba y a fuentes documentales que continué consultando luego. Chiapas, al sur de México y al límite con Guatemala, es uno de los estados más postergados, con índices de pobreza por encima de la media y hasta tres veces mayor que en el resto del país3. La región toma
2 En 2019 el EZLN anuncia la creación de siete nuevos caracoles, dentro del estado de Chiapas. Para esto se realizaron actividades solidarias para recaudar fondos.
3 Datos extraídos de Perfiles de la pobreza en Chiapas, de Fernando Cortés, Israel Banegas, Tabaré Fernández y Minor Mora. Medición de la pobreza en Chiapas, con base en el censo del año 2000, en sus regiones y
difusión mundial a partir del levantamiento indígena del 1 de enero de 1994, en reclamo por derechos básicos. Las primeras reuniones de base, de donde nacería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgen a principios de los años ’80. Hasta ese momento, el trabajo explotado en las fincas y la falta de tierra para vivir y sembrar son norma para las comunidades indígenas.
A nivel nacional, los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre México, EEUU y Canadá y el intento por reformar el artículo 27 de la Constitución que protege las tierras comunales de la venta, amenazan aún más las condiciones de vida de las familias empobrecidas. Mientras tanto, los proyectos extractivos se conjugan con una ausencia casi total de acceso a la salud: las poblaciones más vulnerables mueren por enfermedades curables, además de que la escuela educa en el ideal mestizo, sin que existan maestros que manejen las lenguas indígenas.
A nivel internacional, la caída del precio del café golpea aún más la economía de las comunidades, quienes reclaman al gobierno y éste responde con represión. Esto hará que las filas de un EZLN que viene caminando silenciosamente desde hace una década, crezca aceleradamente. En este panorama, llega a la Diócesis de Chiapas Don Samuel Ruiz García4 -adherente a la Teología de la Liberación- y comienza a trabajar en la línea que hoy sostienen desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa).
municipios. Metodología elaborada por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza. “El resultado del estudio muestra que la incidencia y la intensidad de la pobreza en el estado son elevadas, en comparación con el resto del país (…)”. www.redalyc.org/html/3050/305026593003/
4 Don Samuel Ruíz García (1924 – 2011) obispo de la diócesis de San Cristóbal. Es una figura clave de la teología de la liberación con una clara opción por los pobres. Jugó un papel importante en la toma de conciencia y consolidación de procesos organizativos de los pueblos indígenas de Chiapas. Fue también mediador en conflictos latinoamericanos, en especial en el de Chiapas entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal; o en 2008, junto con intelectuales mexicanos, entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno de Calderón. Fuente: sipaz.org/articulo-mas-alla dechiapas-ellegado-de-don-samuel-ruiz-garcia
El 1 de enero de 1994, cuando finalmente entran en vigencia los TLC, un ejército de comunidades emerge en el centro de la ciudad de México y en el campo. En el estado de Chiapas, siete cabeceras municipales son tomadas y durante doce días México vive una guerra. Cuando el enfrentamiento se interrumpe, San Cristóbal de las Casas es escenario de la primera mesa de diálogo con el gobierno y Don Samuel como interlocutor. Ese mismo año el EZLN crea las Aguas Calientes5, rememorando el espacio histórico que reunió a los referentes de la revolución mexicana de principios del siglo XX: Pancho Villa, con el ejército del norte y Emiliano Zapata, desde el sur. A mediados del ’95 vuelve a darse un diálogo y un año después se firman los Acuerdos de San Andrés, donde se incluyen las principales demandas de las Comunidades, planteada en la Primera Declaración de la Selva Lacandona de 1994: entre las que se destacan la exigencia de paz, tierra, salud, educación, trabajo, techo, democracia, alimentación, educación, libertad y justicia6. El gobierno no cumple lo pactado y el EZLN pone en práctica
5 “(…) El primer “Aguascalientes” fue creado en memoria de la ciudad de Aguascalientes en donde se realizó la Convención de Aguascalientes en 1914, durante la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz. “Aguascalientes” fue creado en pleno corazón de la Selva Lacandona, en las cercanías de la comunidad tojolabal de Guadalupe Tepeyac, en el municipio de Las Margaritas; con la finalidad de albergar a la Convención Nacional Democrática a la que llamó el EZLN y que se realizó del 6 al 9 de agosto de 1994. En lugar de encaminar sus esfuerzos y sus escasos recursos a la construcción de trincheras y casamatas o a la adquisición de armamento; el EZ y sus bases de apoyo construyeron en tan sólo 27 días, albergues, instalaciones para la prensa y una gran biblioteca (…) para seis mil visitantes de todo el mundo que se dieron cita para ser testigos de esta revolución pacífica y cultural en los umbrales del siglo XXI. (…) En febrero de 1995 el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac fue arrasado por el ejército Federal. (…) Meses después el “Aguascalientes” volvió multiplicado por cinco, uno en cada región de influencia del EZLN. Cinco “Aguascalientes”, centros de intercambio cultural y bibliotecas en plena selva (…)”. itzcuintli. tripod.com/b.html
6 www.telesurtv.net/telesuragenda/22-anos-del-Ejercito Zapatista-20141225-0008.html ; enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/03/01/alpueblo-de-mexico-las-demandas-del-ezln/
estos puntos, profundizando aún más su autonomía. Así comienzan a formarse promotores de salud y educación, y las tierras recuperadas tras el levantamiento del ’94 se coordinan colectivamente. Frente a este proceso organizativo, el gobierno despliega una de sus más cruentas armas de guerra: el paramilitarismo. Entre 1995 y 2001 comunidades, bases de apoyo y sociedad civil solidaria, vivirán un hostigamiento permanente. Esta es la “guerra de baja intensidad”, la estrategia de contrainsurgencia. En Chiapas, se militarizan la selva, la zona norte, y los altos de Chiapas, entre 10 y 12 mil personas son desplazadas por la violencia y en sólo seis años, más de 100 personas son asesinadas.
Uno de los referentes de FrayBa hablará de paramilitarismo (fuerzas represivas no declaradas por el estado) sólo para referirse a los años ’90. “Al inicio del siglo XXI, con los procesos de desarme (aunque no se hayan quitado la totalidad de las armas) fueron debilitados”. Entre los hechos de violencia más fuertes está la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, donde el paramilitarismo asesinó a 49 integrantes de esta comunidad, mientras se encontraban en la iglesia haciendo un ayuno y oración por la paz.
En el año 2000 gana la presidencia Vicente Fox Quesada (ex gerente de Coca-cola) con el Partido de Acción Nacional (PAN). En este contexto, el EZLN crea los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno (JBG) como unidades político-administrativas en reemplazo de las Aguas Calientes. En esta etapa el gobierno pasa de “la guerra de baja intensidad” a lo que se conoce como Guerra Integral de Desgaste: “unas políticas de gobierno para cooptar comunidades de territorio zapatista y dividirlas”, detallan desde Frayba “y esto se aplicó justamente en las zonas de los Caracoles”.
En 2004, el EZ lanza la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que genera adherentes en todo el mundo. Ese mismo año, tras la masacre de Atenco, el zapatismo suspende una caravana nacional, bajo la consigna “La Otra Campaña”, por la fuerte militarización. Un nuevo momento de repliegue de la organización, coincide con los años en los cuales se libera a casi todos los procesados por la Masacre de Acteal.
En 2012 vuelve a ganar el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras doce años de victoria de la oposición, aliado al Partido Verde. El 21 de diciembre el EZLN realiza la Marcha del Silencio. Entre
35 y 45 mil bases de apoyo7 se movilizan sin consigna, diciendo sólo “Aquí estamos”.
El 25 de mayo de 2014 es asesinado el maestro Galeano, integrante del Caracol I - La Realidad. El crimen genera un pronunciamiento fuerte del EZLN al gobierno y el mundo, publicado con el nombre “Entre la luz y la sombra”. Frente a la militarización de la zona y las estrategias de cooptación, solicitan asistencia a Frayba para resguardar a las familias. Así comienzan a levantar el campamento civil para la Paz en este caracol.
De estos últimos años en México, recuerdo también la Escuelita Zapatista: un espacio destinado a quienes quieran conocer al movimiento en profundidad y los encuentros del Congreso Nacional Indígena, en octubre y diciembre de 2016, que reunieron a Pueblos de todo el país y donde se consensuó la creación de un Consejo Indígena de Gobierno que llevó a una mujer indígena a disputar las elecciones presidenciales de 2018. Finalmente, en 2019 el EZLN anuncia la creación de siete nuevos caracoles también dentro del estado de Chiapas.
–Józia, ¿por qué hace una semana que no nos vemos?
–No sé. Esta noche, sin falta. Tengo algo que contarte.
A las nueve, con Jarek nos reunimos en el barecito de empanadas de la Guadalupe que solemos visitar. Aunque quiera celebrar, nos vamos a emborrachar un poco sin que nombre siquiera una vez a La Realidad. Compartimos una mesa chiquita con dos italianos obreros del pan, que tienen una chispa especial para el humor. Son dos amigos que andan de paso por Chiapas, alucinados con México y con haber salido por primera vez de Italia, de ese mundo chiquito que es la Europa occidental. Todo lo que ven, les alucina, andan quinestésicos, tocándolo todo para entenderlo, mirando sabores, oliendo ritmos, amando la naturaleza; así resumen lo que les generó haber tomado peyote en el campo: “Un antes y un después”. Hablan con pasión de la tarea de levar el pan, de las salsas, los quesos y lo difícil que es trabajar de manera in-
7 Así se denomina a los grupos de solidaridad.
dependiente en su país. Son honestos, sencillos. Es un deleite conversar con ellos. Cuando se van, elijo seguir omitiendo el tema. Mejor cuando estemos solos, aún hay demasiada gente, pienso recordando las medidas de seguridad detalladas por Frayba. Antes de la Brigada y durante el tiempo que permanezca Chiapas, es mejor no hablar de esta experiencia, por propia seguridad. “Una vez fuera, no sólo pueden, sino que les pedimos que hagan público el trabajo que hayan hecho”, había comentado nuestro formador.
Regresamos por una de esas callecitas desoladas que a Jarek le gusta tomar para volver a casa. Colgada de su brazo, acabo el trago que me queda. Sin querer, le vuelco, él protesta, lo beso, lo empujo suave contra una pared, él sonríe y se cobra revancha mordiéndome el labio inferior. Fracciones de segundos, hasta que volvemos a tomarnos del brazo y caminamos.
–Ahora sí, tengo que contarte por qué estamos celebrando.
–Sí, sí, por favor.
–Ahorita, ahorita, después de pasar a esos dos policías que están ahí, cuando lleguemos a la otra esquina –indico. En el cruce peatonal, Jarek me abraza de pronto, le saco la lengua sonriendo y entonces vuelve a morder mi labio inferior. Así quedamos, uno sobre el otro, detenidos, con un pie en medio de la vía y otro en el cordón. Nos besamos, nos frotamos con los abrigos, nos respiramos, nos miramos.
–¿Qué tenés que contarme? –Su esfuerzo por conjugar en español rioplatense me genera ternura.
–Me voy de voluntaria a La Realidad.
–¿Quéé? ¡¡Chido!! ¡Es muy bueno! –se muestra verdaderamente feliz, mientras pregunta– ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo y cuánto tiempo, qué vas a hacer?
–Saldré pasado mañana. Dos semanas, a tomar registro de los movimientos militares y vivir en un campamento civil que levantó el Caracol. Somos un equipo de tres mujeres.
Llegamos a la casa abrazados, ha comenzado el frío. Jarek busca la llave, el perro nos huele y ladra del otro lado de la puerta. “Así que el miércoles, La Realidad”, repite al aire, mientras entramos. “Gran noticia”.
Despierto temprano y atravieso la ciudad desde San Diego hasta El Cerrillo. El día transcurre tranquilo. De todos los lugares de mi casa, elijo el silencio debajo del limonero. Cuando siento que la vida bulle, como a punto de romper en hervor, me reconforta sentarme debajo de uno de estos monjes con raíces. Aquí experimento un estado de perpetuidad y permanencia que quisiera poner en palabras. Sucede cuando -por ejemplo- el aire de otoño agita las hojas y esto se convierte en el sonido del momento. ¿Se oye ahora el murmullo que hacen los follajes frondosos? Bueno, quedémonos aquí; es a donde quiero llegar.
La perpetuidad, aquello que ocurre más allá de las guerras y los nacimientos, más allá del amor, el sueño y el llanto. En cada una de estas situaciones tejemos un camino particular, como queremos o podemos, y está bien así; nada importa más que la conciencia sobre nuestras búsquedas, de aquellas por las que decidimos regresar a casa o unirnos a causas generales.
En el presente se nos juega la vida, fugaz y fina. Lo demás es trascendencia, follaje que se agita al viento.
Ahora, que estoy por ingresar a un territorio en revolución, a un territorio militarizado y en resistencia; ahora que la experiencia es inminente, me vuelvo consciente de la forma minúscula de mi existencia y echo mano de imágenes que acerquen la paz necesaria para caminar.
Aún se oye el murmullo de los follajes frondosos. Quedémonos un momento más aquí. Es a donde quería llegar.
En el andador 20 de noviembre, una chica ofrece pan de elote que elabora en las cercanías, en Chiapa de Corzo. Desde que supe de dónde viene ella, miro de frente al cerro y la imagino desgranando el maíz. Es una imagen bonita, su silueta de perfil, con un foco especial en sus manos, yuxtapuesta a las serranías.
–Hoy deme dos. No voy a venir por varios días y voy a extrañar su pan de maíz
–¿Sale de viaje señorita?
–Sí, al campo, a visitar a unos amigos.
–Pues allí va a conseguir buenas tortillas a mano.
–¡Ojalá! Espero aprender a hacerlas.
Jarek llega a casa con el saco de dormir que Xochilt me envía. Hablamos un poco de cosas del diario: su reunión con nuestra tutora, lo necesario que le resulta debatir conceptos en inglés, porque aún no maneja tanta fluidez en su tercera lengua, ésta por la que nos conocemos y comunicamos, mi primera y única.
Entonces, a veces, la lengua: tu cosmovisión del mundo y las formas en que lo narrarías en polaco, se me vienen encima como un fantasma, como el filo de un cuchillo que no estamos viendo y que puede lastimarnos en cualquier momento. Hay algo de los dos a lo que no estamos llegando, reflexiono cuando algo de nuestro cotidiano se mueve sutilmente (como si fuera una cortina o un mantel liviano) y veo la punta de aquel filo asomándose, sin saber del todo qué significa, pero ahí está; por momentos durmiendo debajo o encima nuestro.
“(…) La nieve, un país blanco que no tiene colonias, el antes de la guerra y ahora, la construcción de las casas, la gente que aprende a leer (…) ¡Lo que describo no es mi país! Lo de la nieve y la falta de colonias es cierto, pero no significa nada en absoluto. Nada de lo que, sin siquiera planteárnoslo, llevamos dentro y que es nuestro orgullo y nuestra desesperación, nuestra vida, nuestro aliento y nuestra muerte (…).
Polacos, polacas (…) Demasiadas tumbas, buenos para la batalla y para la botella, nuestros barcos navegan por todos los mares (…) Pero dejémoslo ya, todo lo que diga sobre Polonia es una clave que llevamos dentro (…) Conocemos la combinación, pero nos resulta imposible transmitirlo a otros. Por más que nos esforcemos, la imagen nunca será fiel. Siempre quedará algo sin decir, ese algo tan importante, ese algo fundamental… Así que eso de la nieve es verdad, la nieve es maravillosa y terrible a la vez, libera y mata, nieva porque es enero, la ofensiva de enero, cenizas, todo está reducido a cenizas en Varsovia, Wroclaw y Szczecin. Las manos se congelan, el vodka calienta, 17 de febrero de 1945, la gente volverá a tomar el centro de la ciudad, liberar Varsovia (…)”.
Como en un intimísimo relato interior, el periodista polaco Richard Kapuscinski enumera una serie de imágenes con las que intenta describir de qué está hecha su identidad. Pero hoy desconozco estas palabras, desconozco a Polonia. Camino despreocupada en la noche, de tu brazo, sin saber qué es lo que ignoro. “(…) Dejémoslo ya, todo es una clave que llevamos dentro (…) imposible transmitirla. Siempre quedará algo sin decir, ese algo fundamental (…)”.
Reímos, compartimos una cerveza pequeña y vamos a la cama. Acabo de cambiar de habitación y Jarek hace apreciaciones del nuevo ambiente con su típico “juuummm”, que denota sentido del gusto. No recuerdo si fue antes o después de hacer el amor que la sensibilidad por la inminencia del viaje vuelve a asomar.
–Deseé esta experiencia por tanto tiempo y ahora se acerca, con toda su crueldad, todo su realismo. –Jarek me abraza, mientras escucha detalles que no le conté anoche: que tengo números de emergencia y que imaginamos habrá señal, pero no hay certeza de esto. Que mi tarea será registrar cuanto vea, desde un puesto de control, como un ave alerta: números de patentes de carros militares y que, en casos de hostigamiento, no debo intervenir más que tomando fotografías.
–Eso no es No intervención –reclama de repente–. Estarías poniéndote entre la comunidad y los militares. A eso le decimos “…” –pronuncia algo en inglés que no recuerdo, y significa algo así como “estar en medio”.
–Tengo medidas de seguridad para el viaje, la estadía en el campamento y el después. Hay cosas que ni siquiera puedo contarte por seguridad de los dos y, en cambio, hay otras que debés saber.
Continúo compartiendo lo que recuerdo: que es necesario tener presentes los hechos de violencia que ocurrieron allí en 2014, por los que solicitaron ayuda a FrayBa para conformar los equipos de observación, cuando fuerzas no declaradas incendiaban el hospital autónomo y asesinaban a Galeano.
–¿Ha habido casos de secuestro a observadores? –Su pregunta cae como un manto sobre los argumentos que hasta recién había hilvanado, dándonos tranquilidad y por primera vez huelo su miedo.
–No… Bueno, no lo sé.
Suena Buena Vista Social Club y hacemos el amor de una forma tranquila, larga y sostenida. Luego, con la misma cadencia, voy a levantarme y hacer unas quesadillas y verduras salteadas con la masala del tianguis. El reloj marca la una de la madrugada. Comemos de a masticadas; él, casi acostado y yo, sentada a la par en una mesita.
–Comé, comé bien que mañana no tendrás momento en el viaje.
Me acuesto mientras él entra en sueño. Lo acaricio, no quiero dormir. Son las 2.30. Aún faltan tres horas para salir de la casa. Continúo acariciándolo suave, no sé si quiero despertarle, hasta que sucede.
Volvemos a hacer el amor y ahora nuestro ritmo se parece al del agua calma, cuando baja por un arroyo pequeño. Algo de su cuerpo se funde al mío y abro los ojos exaltada.
–Julia. –Cuando por primera vez pronuncia mi nombre en polaco, oigo sonar una doble i “Iulia”.
–¿iulia? –pregunto, a lo que Jan mira con ternura.
–Sí para ti que no distingues entre Y y SH, sí, sería Iulia, pero se escribe igual que en español.
–¿Puedo ser Iulia con i?
–Claro que sí. –Se da vuelta y me toma las manos para que lo abrace por la espalda, hasta rodearlo– Dormí, tenés que descansar. –Son las 3.30 cuando cierro los ojos.
Emi golpea la puerta de madera con puño decidido. Es hora de salir. Una vez en la estación, Jarek vuelve a mostrar dudas.
–Descartemos que tengas señal en ese pinche culo del mundo. Se cuidan, por favor –pide con honestidad–. Claro. Esperame con carne y vodka. –Es la última broma, antes de subir al carro, en medio de una madrugada atestada de minibuses.
De San Cristóbal a Comitán. De un extremo de este pueblo al otro, donde sale el bus a Margaritas. Una vez ahí aguardar, sin preguntar, a un vehículo que se asemeje al que buscamos. A las 10 de la mañana, el conductor del pequeño transporte zapatista que nos tiene que llevar a destino, nos informa que el vehículo está averiado. No hay forma de saber si llegará otro.
A mediodía, el sueño cae pesado sobre mis hombros. A esta altura, la madrugada con Jarek es una imagen lejana, como un cuadro de otro tiempo. Aún cansada, mis sentidos se enfocan en una sola situación: ubicar un vehículo que nos acerque a destino.
Cuatro horas más tarde, vemos pasar por la plaza a un furgón con el dibujo de un caracol. Con Emi nos miramos y entendemos al instante. Tras hablar con el conductor y tomar una decisión apresurada, las tres trepamos al acoplado de compras que los y las zapatistas utilizan para hacer las tareas de mercado para sus pequeñas tiendas. No estaba en los
planes viajar en un camión particular con seis personas que no vimos jamás y de los cuales no tenemos referencia. Antes de subir, logramos un brevísimo contacto con FrayBa para dar aviso de esta alternativa. Una vez en el camino, nuestros móviles perderán señal por completo.
El aire serrano me quita el sueño, busco a mi amiga con la mirada, que está prendida del paisaje. Delante van tres hombres y una mujer. Sobre el techo del conductor, un señor lleva vinoculares y una radio.
Helene se acomoda en el centro del acoplado, con la sonrisa calma que la caracteriza, esa que siempre parece estar diciendo: todo está bien, todo va a estar bien. Me reconforta saberla acá. Emi y yo, vamos de pie, al final de la caja, cada una a un extremo. En el medio va sentado un chico joven que nos recibe y hace espacio entre el montón de cajones de naranjas y guineos, cebollas, galletas, papas, aguas, gaseosas y maples de huevos. Le contamos que venimos a hacer las observaciones.
–No podemos platicar mucho, ustedes saben los nombres de los compas con quienes van a hacer el trabajo –con tono suave, nos recuerda una protección fundamental. Asentimos.
A partir de ese momento compartiremos sin necesidad de tamizar la experiencia con el diálogo, estamos juntas en algo mucho más grande que lo que podamos decir y empezamos a comprender que con esto basta.
Rumbo a La Realidad
–Tenemos visitas –avisa el compañero de acoplado, mientras señala la carretera. Nos encontramos en un camino de curvas, en la selva. Hace dos horas todo en el paisaje es campo y unas pocas casas que asoman de vez en vez.
–¿Visitas? –respondo despreocupada, mientras observo la vegetación espesa.
–Has dicho que están aquí para tomar nota. Atrás. Tenemos visita –un carro militar, con varios hombres armados, se acerca.
¿Por qué me hago esto, por qué me hago esto, por qué me hago esto? La interrogación retumba en mi cabeza, como si estuviera dentro de un barril de acero y alguien golpeara la tapa con fuerza. Me siento aturdida, como si aquel sonido envolvente y grave estuviera colándose por los oídos hasta la sien. Pero no hay gongs alrededor, ni bombos, ni re-
doblantes. Sólo un carro militar en la selva espesa. Y nosotros, nosotras, en el camión del caracol.
Volteo con todo el cuerpo, hasta sujetarme de la compuerta de madera. Siento que el corazón se me agazapa contra los huesos, se hunde y comprime como un bloque de cemento. Con estas dos manos temblorosas busco el cuaderno en el bolso. Rápido, papel y lapicera, tomar el número de patente, guardar el cuaderno. Pero, ¿y si nos adelantan?, ¿si nos detienen y nos quitan las cosas? Perdería este papel. En un acto automático, lo corto y lo guardo en la camisa. El carro se acerca, vuelvo a buscar en la profundidad del bolso y ahora lo puteo, en silencio y en lunfardo, por su tamaño y por la cantidad de cosas. ¿Dónde está la cámara fotográfica? Hasta que la palpo. Nunca más en este viaje va a estar descolgada de mi brazo izquierdo.
“Emi, tomé la patente”, aviso con un grito hasta el otro extremo del camión, mientras ella señala que se acercan un segundo y un tercero.
¿Por qué carajo me hago esto, por qué carajo me hago esto, por qué carajo me hago esto? Otra vez el gong golpea mis nervios. Meto la mano debajo de la camisa, el papelito, la letra agitada, entrecortada y mis dedos, que parecen quebrarse cuando vuelvo a esconderlo entre mi pecho.
Es la primera vez que viajo en un vehículo seguido por militares. Imagino distintos desenlaces posibles y a la vez no soy capaz de retener ninguno… ¿Qué va a ocurrir, qué debo esperar en una situación como esta? Pueden seguirnos, obligar a que el camión se detenga, capturar y tirar la mercadería. Esta es una de las estrategias “blandas” que usan las fuerzas represivas para golpear a cualquier movimiento. Que nos quiten toda esta comida significa una pérdida inmensa para las economías sensibles de las comunidades, igual que hacen los militares con los campesinos en Colombia cuando, creyendo que tienen vínculo con las guerrillas, los detienen en los puestos de control por donde yo paso sin más, porque soy blanca y viajera, y los hostigan. “¿Por qué llevan un paquete de panela de más si en su casa son cinco de familia y con uno alcanza?”, oí a un uniformado increpar a un vecino de un pueblo en los bordes entre Colombia y Panamá. La cantidad de rostros que tiene la guerra de baja intensidad es enorme. Y estos, los camiones mexicanos pueden irse o acercarse, agredir, exigir respuestas: “¿qué pasa con estas weras que viajan aquí?”.
Recuerdo el panorama dramático que me confesó una amiga a días de llegar a este país. Las 30 mil fosas comunes en el último decenio, personas de las que nada se sabe hasta que aparecen 2, 30, 80 cuerpos, que cargan historias de desapariciones, asesinatos; hipótesis para investigar hasta dónde hubo vida, por qué dejó de haberla.
Pienso en la muerte también. Siento miedo, un miedo profundo por mi vida. El camión se bambolea en la carretera, detrás continúan los militares, mis compañeras tienen el rostro blanquecino, pero continúan en sus puestos, atentas. Esta situación me ofrece algo parecido a una revelación: amo la vida, amo mi vida. No quiero que me maten ahora, ni nunca. Pero elegí adentrarme acá, a un territorio militarizado, para ver con mis propios ojos y sentir con mi propio cuerpo en qué contextos estas familias construyen la revolución que durante tanto tiempo admiré desde lejos. Bienvenida, esto es apenas una mínima parte de lo que las comunidades deben soportar a diario para luchar por su libertad, reflexiono, como si una voz ajena estuviera hablándome. ¿Qué esperabas? Esto no es una postal, esto es la realidad.
Mientras divago entre pensamientos, algo mareada, el señor retacón que viaja en el techo habla por una especie de radio portátil, no tengo idea con quién, ni sobre qué. “Es la comunicación con los compas”, dice el chico que sigue al lado mío; el que hace apenas cinco minutos avisó: “tenemos visitas”. Recién en este momento voy a comprender lo estratégico de que vaya sentado allá arriba: es la visión panorámica de la carretera.
“Se van porque las vieron a ustedes”, nos susurra después de que, inexplicablemente para mí y tras haberse acercado demasiado, los carros comenzaran a bajar la marcha hasta doblar en una curva hacia el interior de un terreno.
–Tu piel blanca es un escudo. –Esa frase que Jarek pronunció anoche, hiriéndome, vuelve ahora como una ráfaga y cobra un sentido rotundo, sobre el carro zapatista, que sigue avanzando por la ruta ondulante. Y lastima justamente porque devela todo un sistema estructural de desigualdad, donde yo soy la de la piel pálida frente a los ojos del mundo, soy la no indígena, de lengua madre español, que funciona de escudo por el color de mi cuero.
–No van a hacerle nada a una observadora, se acaba el turismo en Chiapas –afirma Jarek, para ambos. Hemos generado esa cualidad, de
decirnos cosas justas, en los momentos justos, para protegernos. Pero ahora querido, atravesando la selva, todo se ve diferente y quizá vos también lo sabías mientras ensayabas esas ideas que nos permitieran dormir un poco.
Es difícil poner en palabras la velocidad con que el cuerpo puede experimentar adrenalina, terror, tranquilidad. ¿De dónde viene esta capacidad regenerativa, qué fuerza es la que nos hace transformar una sensación? Cuando me pregunto estas cosas estoy buscando una raíz, alguna fuente primigenia que explique por qué buscamos la sobrevivencia. Y cuando desde la superficie llego al instinto, procuro aferrarme a todo lo de mamífera que aún lata en mí. Pero ahora, precisamente ahora, aunque ensaye respuestas, la perplejidad continuará.
Cierro los ojos, apoyo la frente sobre mis brazos, en uno de los laterales del acoplado. A veces el camión da tumbos y mi cuerpo se acompasa a ellos. Se que estamos avanzando, no veo hacia dónde, eso ha dejado de importar. Simplemente el terror ha pasado, lo siento alejarse, como agua río abajo. Y otra vez la naturaleza perpetua, hermosa, ocupa toda la existencia.
El vehículo se detiene al borde de una banquina. Siento el corcoveo del freno en mi cuerpo. Cuando abro los ojos, unos 12 hombres con machete en mano, trepan silenciosos sobre el tejido de hierro del que me sujeto.
Son todos compas, digo a mis adentros. Si les hacen un aventón, es que son compas. El sol deja de caer sobre mi frente: tengo una docena de macheteros encima, un techo humano a una distancia de 30 centímetros. Algunos logran sentarse sobre la estructura, otros quedan acostados, después de subir con esfuerzo. El conductor vuelve a poner en marcha el motor y me aferro a uno de los barrales del tinglado de hierro sobre el que un hombre acomoda su machete. Cuando observa mi movimiento, intenta acercar la herramienta contra su cuerpo. “Está bien. Puedo sostenerla lo que dure el viaje”, contesto y él asiente con un gesto.
Continúo con los ojos cerrados. Me gusta recibir el aire fresco en la cara así. Una sonrisa se me dibuja en los labios y no me preocupo por esconderla.
Avanzo por la selva fronteriza entre Chiapas y Guatemala con una docena de hombres sobre mi cabeza y una convicción me invade: no siento miedo, aún sin conocerles sé de ellos lo suficiente, que forman parte de un movimiento donde se enseña a respetar a las mujeres y una lo comprueba en los actos, más que en los discursos. La experiencia es de una luminosidad nueva para mí. Con una infancia y adolescencia marcada la violencia machista de la que fuimos víctimas mi madre, mi hermana y yo, por parte de los padres de ambas, agradezco la confianza que hoy me abriga.
Van a pasar días, incluso meses, sin que logre explicar la libertad nueva que experimento en este tramo del viaje. Estoy rodeada de compas, nada malo va a pasar, me digo sujetando el mango del machete, como si fuera la que acaba de salir del cañaveral para trepar al camión.
Media hora después diviso unas pintadas zapatistas, señal de que estamos cerca de La Realidad: uno de los caracoles históricos. El camión se detiene frente a un terreno, donde un cartel anuncia: “Campamento Civil para La Paz”. En el perímetro, delimitado con alambres, hay cuatro construcciones en madera y piso de tierra, de diferentes tamaños: la cocina, el galpón de la leña, los baños y un gran cuarto donde descansan las personas que llegan como observadoras. Sobre cada puerta y cada pared hay mensajes de aliento; mensajes de los y las solidarias de distintos puntos del mundo que en algún momento llegaron para conocer y acompañar la obra del EZLN, como el grupo de estudiantes de Dinamarca que hace días se encuentra aprendiendo sobre el modo de construcción política zapatista.
Dentro del poblado, el campamento mira a una calle de tierra central. En la parte trasera, a unos 200 metros y separado por un paredón, está la entrada al caracol. Esta es una suerte de “zona neutral” y quienes no son zapatistas no pueden entrar. La norma es conocida por los y las compas y quienes, una vez, fueron cooptados por las políticas del mal gobierno, como define el EZ al poder de los partidos.
Recorro el territorio que será nuestra casa. Un río lo atraviesa, marcando uno de los límites laterales. Al otro lado están el hospital, una escuela, la tienda y un comedor zapatista que, por estas horas, es atendido por compañeras.
Herbolaria es la primera mujer con la que cruzo saludos. Ella no se llama así, elijo ese nombre desde que la veo entrar al almacén donde secan y guardan las plantas para preparar la medicina natural. Herbolaria cruza el río con su pollera larga, de manera natural, y lo hace para tomar tres hojas de guayaba que me ofrece volcar en el agua que pongo a hervir. También conozco a María, la cocinera de sonrisa amplia que, con un gesto, confirma que nos enseñará a preparar tortillas echadas a mano.
Los y las dinamarquesas parten mañana y nosotras seremos las únicas en habitar el campamento. No nos será posible caminar por esa calle de tierra que pisamos al bajar del camión. “Por seguridad”, explica uno de los compas que oficia de interlocutor entre las observadoras y el caracol. “Sólo a las tiendas que están cerca”. Miro a Helene y Emi, buscando en sus rostros el entendimiento que aún no tengo.
Este contexto es diferente a todo lo que alguna vez he vivido. Esta es una zona de guerra, guerra de baja intensidad, pero guerra al fin y el campamento es esa franja en la cual se ha consensuado no atacar. Antes de que caiga el sol, el compa pasa a visitarnos y charlamos sobre alertas y llamados. “Nadie va a entrar, pero en el caso de que ocurriera deben gritar. El caracol está cerca, alguien llegará. Si llueve y están dentro, deben gritar aún más fuerte, porque la caída del agua contra las chapas tapa la voz”.
A las nueve de la noche se enciende la luz que está debajo del alero de la cocina, la electricidad dura dos horas. A partir de esa hora es tiempo de descansar, hasta las seis de la mañana en que se reanude la vigilancia.
Durante estos días, veré crecer a las dos mujeres que me acompañan y, aunque sus cuerpos sean menudos como el mío, las sentiré inmensas. Tendré la suerte de presenciar cuando Emilia dialogue con sus silencios y se conmueva de lo que allí encuentra, y la calma inalterable de Helene en las madrugadas difíciles; esas en donde -ya acostadas- oímos ruidos y elegimos ponernos de pie y armar alguna estrategia para ganarle al miedo; cuando la vea incorporarse con firmeza en la penumbra y llegar hasta mí, cargando ladrillos para cerrar una puerta.
–Tú, ¿con el machete? –pregunta en medio de la noche.
–Sí, sí, cariño.
–Entonces tomaré… –dice examinando la sala– Tomaré esta soga. Ahora, a dormir, protegidas.
A menudo recuerdo que Helene tiene 24 años -cinco menos que yo-, y en cuánto me sorprende comprobar que esta diferencia se disuelve en la convicción con que ambas nos protegemos. La confianza con que una actúa es abrigo para la otra, pero no vamos a confesarnos esto ahora, porque sería como romper un pacto.
–El chico que ha quedado allí aún me escribe y me espera… –comparte por la mañana, mientras bebe un mate de a pequeños sorbos. Habla de cara al río, con pausas largas que usa para traducir lo que siente de su flamenco materno (mezcla de holandés con francés) hasta llegar al español–. Pero sabes, viviendo aquí, en este mundo, me siento bien y él es tan distinto… Mis padres me han alentado a venir porque ven que no cuadro bien en nuestra sociedad. Todo es formal, él es formal, quiere formar una familia conmigo, asegurar empleos.
–Que no te dé pena sentirte diferente Helene –le digo–. Alguna gente va a juzgarte, pero tú no tienes que perder lágrimas en eso. Quienes te quieran de verdad, les nacerá hacerlo siempre y eso significa que no se alejarán de ti porque no eliges la misma vida que ellos y ellas. Esto lleva tiempo y, a veces, bastante dolor, pero confío en que también nosotras podemos ser felices. –Mientras la abrazo, le confieso que desde que la vi en la capacitación de FrayBa me recuerda a Pipi Longs Toki (Pipi piernas largas), una niña colorada, de dibujos animados, con sueños de mundo, siempre a bordo de un barco con sus amigos, todos animales inquietos. En la casa del campo, donde me crié, había unos libros infantiles clásicos de mi tía y mi madre. Uno era Mujercitas, otro Alicia en el País de las Maravillas y a Pipi piernas largas creo que la conocí por la tele o una película. Recuerdo perfectamente el argumento de las tres historias, todas se permitían hablar de mujeres diferentes a su contexto.
–Pipi sueña con el mundo y tiene piernas largas para recorrerlo, pecas y el pelo colorado, como tú. Eres igualita a ella. De chica amaba verla. ¿Quién iba a decirme que viviría con la encarnación de la dibujada? –Helene ríe tímidamente ante el elogio y se le hacen hoyitos pronunciados a los costados de los labios; mientras llora un poco también y sus lágrimas, clareadas por el sol, caen sobre la versión del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista del EZLN, que está leyendo.
–Hemos traído el mismo libro al campamento –observa al cabo de un rato.
–Cuando volvamos a la internet en San Cristóbal muéstrame a esa Pipi, ¿sí?
–Claro querida, lo haré.
Cambio de nombre. Por dos semanas seré Macarena. “Sólo ustedes y yo sabremos los verdaderos”, dice el compa en la segunda visita, tras proponernos que elijamos otro nombre, como protección. Esa es nuestra seña, de ahora en adelante, para saber cómo y qué responder si alguien más nos llama. Por supuesto Helene pasa a ser Pipi y Emilia se decide por Laura. Buscamos pronunciar nuestros nuevos nombres en cuanto momento encontramos, para acostumbrarnos.
Pipi ocupa el turno de vigilancia de la mañana; mientras preparo el fuego para el almuerzo. “Laura, traé más leña por favor.” Emilia salta de la silla y suelta su lectura, con la alegre efervescencia que la caracteriza. Estamos comprometidas con todo lo que debemos aprender para estar acá y eso involucra también ahora a nuestras identidades.
(¿Quién soy dentro de Macarena? ¿Cómo es ella dentro mío? Mientras corro alrededor del perímetro del terreno, voy dibujando a la nueva la mujer que me habita. Una gemela aliada. Macarena es una actriz que también escribe, una bailarina a la que su padre no amenazó con cortarle las piernas. Me seduce saberla en mí, su presencia se siente como recuperar algo y entonces marco sus formas en mi piel para no volver a perderla otra vez.
Continúo trotando. Pienso en los laberintos que tenemos que andar hasta reencontrarnos con partecitas perdidas de nuestra identidad, con esos pozos ciegos de la memoria donde todavía late algo que nos llama. Llegando a la esquina del terreno donde está la tienda, recuerdo que apenas salí de mi pueblo hice una amiga que era todo lo que yo había sido de adolescente. Su nombre es Macarena. La historia de cómo nos conocimos tiene origen en una foto suya.
En ese tiempo naufragaba en la poesía, era 2007 o 2008. Con otra chica de 20 años nos encargábamos de montar muestras de arte en una
sala cultural autogestionada. Ahí, una noche, vi la imagen de una mujer desnuda, de espaldas y me puse a escribir a su lado, apoyada contra la pared. No sé qué disparó en mí esa columna vertebral hermosa, arqueada. Fue como una hipnosis. Quise saber quién la había tomado.
Así llegué a Macarena: un diamante de ojos verdes, pequeña y expresiva como pocas. Tenía una libertad con su cuerpo que me estimulaba a abrir el mío cuando todavía andaba encorvada por las represiones que traía de casa. Macarena era una invitación a la expansión. Llegaba a su departamento y ella me ponía pelucas de colores, me hacía bailar con la boca roja, frente a mi propia vergüenza. Ese año, con su impulso, volví a bailar en una murga teatral, a exponer poesía en las paredes y a leer en vivo con unos músicos que acompañaban.
Dejé el teatro a los 16 años. En ese momento, además de cursar el primer año de esa carrera, tomaba un curso intensivo que había ido a dar un profesor desde Capital. ¡Toda una novedad para el pueblo conservador y chacarero donde nací! Lo recuerdo como si fuera hoy. Es jueves, son casi las once de la noche. Mi papá va a buscarme, pero no espera a que termine la clase, entra, le oigo los pasos por la escalera de hierro que lleva al primer piso donde estamos ensayando.
Nunca antes me vio actuar. Entra en cólera. Me agarra de los pelos y me saca del lugar.
“`No crié una hija para que sea una actriz, que se mueve en la noche como las putas y los faloperos, una zurda´, gritaba cuando llegamos a la casa... Lo cierto es que le salió el tiro por la culata al pobre”. Cuando le cuento a Laura estos episodios, se descose de risa y su carcajada es una revancha dulce para nuestros oídos.
Lo cierto es que esa noche conocí la humillación y la vergüenza. Y quedó lastimosamente asociada al arte. No llegué a sufrirla sobre el escenario. Ese fin de año me escapé de casa. Lo hacía seguido. Mentirle a su autoritarismo se volvió una costumbre, un pase a los retazos de vida que todavía podía conservar. Estuve detrás de bambalinas ayudando a mis compañeros con la obra, pero al frente no hice mi papel. Creo que fue esa noche que se me grabó que mi rol era ahí, del otro lado, detrás del telón… Y bueno, una cosa llevó a la otra. Al año siguiente tenía que elegir una carrera que justificara irme del pueblo. No me interesaba otra cosa. Todavía me sentía actriz. Periodismo apareció como descarte. En
la guía del estudiante se presentaba con un nombre serio: “Comunicación Social” y una lista de incumbencias laborales que no hablaban de arte. Me gustaba escribir, lo hago desde chica y además la vi como una tarea en las sombras del teatro: escribir para que otros le pusieran la piel, escribir historias que otros interpretaban o vivían.
“Qué importante que no hayamos dejado de bailar aunque esta sociedad nos quiera quietas”, reflexiona mi amiga en voz alta, con la mirada fija en aquel cartel al otro lado de la callecita de tierra, que exige “Justicia para los más”)8
–Por la noche, es mejor asegurar las puertas. Una vez alguien entró. Se confiaron, dejaron abierto –recomienda el compa antes de irse. Cuando hay brigadistas, integrantes del Caracol alternan sus tareas cotidianas para dar atención al Campamento. Son las 6 de la tarde y para él, el trabajo recién termina. Cada día, amanece y sale al campo, a las cosechas colectivas de maíz: la milpa. Ahí permanece hasta las cuatro o cinco, cuando baja para saber cómo van las cosas aquí.
Sábado, 7 de la mañana. Helene hacha leña para encender un fuego, tiene el mate tan incorporado como nosotras. Media hora antes, la oí susurrarme: “Maca, buen día, préstame el machete”. Recuerdo haber volteado la cadera hacia un lado, dentro del saco de dormir y sentir cómo ella lo deslizaba suavemente por el piso de tierra, hasta tomarlo.
La noche que decidí comenzar a dormir encima del machete, recordé los tiempos en que vivimos con mi madre en el campo. Ella tenía un
8 Cuando me siente a escribir estos episodios, habrán transcurrido tres años. Como en una suerte de túnel, donde los relatos se vinculan, los recuerdos del Caracol me conducen a elaborar un relato testimonial, basado en historias de violencia de género, que titulé Carta a mis Amigas, en agradecimiento a las generaciones de mujeres que vienen luchando por nuestro derecho a ser y vivir como deseamos. Por esto, este texto es también el comienzo de aquella carta, disponible en: www.edicionesdelacaracola. wordpress.com
revólver debajo de la cama y esa era una imagen amenazante para mí. “Con un tiro al aire, podía espantar a quien quisiera entrar. Estábamos solas ahí”, me explicó alguna vez ante mis reclamos. El arma -a mis ojos- sólo significaba violencia. Incluso llegué a reprocharle aquello; hasta ahora, en La Realidad, donde el contexto nos lleva a definir estrategias.
Entonces hoy, por primera vez, mi cuerpo habla la lengua de la autodefensa y trato de imaginar que habrá sentido mi madre en las noches del campo perpetuo, a diez kilómetros del primer pueblo, con 21 años y una hija de tres. Tengo claro que nuestra política de cuidados es distinta a aquella que viví a través de mi madre en la niñez, sin embargo algo de aquella época resuena: la imagen de una mujer joven, bajo los cielos diáfanos de campo en la madrugada, quizá disfrutando, al tiempo que alerta, con conciencia de cuidar y estar cuidando. Sí, definitivamente tenemos que cambiar este mundo. Merecemos bebernos los mantos de estrellas, como el que tengo ahora encima de la cabeza, sin pensar dónde hemos dejado el arma para protegernos.
Mientras recolecto las cosas que dejé desperdigadas en el puesto de vigilia durante mi turno, vuelvo a pensar en la fortaleza de los y las campesinas con las que convivo. En un contexto adverso, condicionado por la violencia y la persecución, les veo amanecer y cosechar, amanecer y cuidar las tierras recuperadas, sus hospitales y escuelas libres, sus Juntas de Buen Gobierno, la calma de sus ríos. Un relato o una imagen pueden narrar una historia, una parte de ella, pero es difícil que logren plasmar lo que ocurre en la experiencia.
¿Qué es entonces la construcción en el tiempo?, me pregunto en medio de esta noche avanzada, donde veo a tientas, donde todo duerme y se oye nítido el fluir del agua por el cauce del río. Quizá la respuesta se traduzca en paciencia, estar dispuestos/as a la alegría y al miedo, a la entrega y soltar el control, al compañerismo y a la transformación de una misma que traen los aprendizajes paulatinos, colectivos. Y la base, ha de estar, en confiar en quienes elegimos -una vez- tener al lado.
Entrando en sueño vuelvo a dibujar en el aire la campana violeta de protección que me enseñó una buena médica ayurveda, invoco a cuatro amigas y las coloco imaginariamente en cada extremo del cuarto, como guardianas del bosque. A partir de esa noche, las oiré vibrar cerca, siempre.
La continuidad del río
Ha caído el sol. Corre un aire fresco en la selva. Parto algunas ramas, las acomodo sobre la parrilla y enciendo el fuego. El primer crepitar es una delicia. Mientras la llama crece, repaso qué verduras quedan para improvisar la cena.
Oigo un chistar del otro lado de la puerta.
–¿Quién es? –Ninguna de mis compañeras va a llamar para entrar.
–Shhh –oigo suplicante mientras alguien empuja el tablón de madera. Es el chico del camión–. Fruta traje. En la casa tengo un chingo. La otra tarde han dicho que les gusta. Un manojo de guineos, plátanos para asar y naranjas.
Lo observo de pie, del otro lado de la puerta, recuerdo nuestra charla al llegar al Caracol:
–El lunes voy a llevar mercadería a la escuela, frente a donde van a estar ustedes.
–Entonces ahí podemos volver a vernos y conversar.
–¡No! A partir de que lleguemos al campamento no podemos hablar, ahora sí, un poco, porque estamos en viaje.
En aquel momento su afirmación me impactó. Claro, era menos consciente de la importancia de las medidas de seguridad. Mientras se aleja, cruzando el alambrado, pienso en el empeño puesto en venir hasta aquí.
–Acepta la fruta, en la casa tengo un chingo –fue lo último que dijo.
Las jornadas avanzan. Alterno el puesto de vigilancia con la escritura y la cocina; otras veces dibujo en las paredes, donde más personas han dejado mensajes del aliento. El silencio es un templo y un compañero. Con una atención sin ansiedad, las tres esperamos al martes: la visita al caracol.
Hace días observo el cotidiano de las mujeres sobre el río. Temprano, desde las siete, mientras enciendo el fuego para calentar agua, ellas lavan ropa. Imagino que antes o después, también por la mañana, harán el bollo de maíz para las tortillas que se asan en un disco calentado con cal, a la leña, cerca de los frijoles refritos, el arroz, los huevos, una sopa.
Un niño pasea con una guitarra por el parque, entre la escuela, el hospital y la tienda zapatista. Desde allí llega la música. Hay una reu-
nión, en donde algunas personas celebran la memoria de un compañero zapatista que ya no está.
Observo el avance del día desde mi sitio. No dejaré de pensar en las mujeres lavando ropa sobre el río, hasta que escriba sobre ellas; pero ahora otro escenario ocupa mi atención. El libro que antes estaba leyendo se abre con el viento y queda clavado en la página 68, una muy señalada por dobleces que hice días atrás. Es el tomo I del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, que el EZLN publicó en 2015 como parte de la difusión de sus propias construcciones teóricas basadas en más de 20 años de práctica política. Allí reaparecen las palabras que el maestro Galeando escribió en algún cuaderno que usaba para sus clases. Levanto la vista y vuelvo a ver ese cartel rojo en letras negras, con el que convivo hace días, el que pide justicia por su asesinato. Vuelvo al libro. Y entonces releo las palabras de un hombre ausente en el preciso lugar donde lo mataron. La piel se me eriza. Que yo esté aquí se debe a que en mayo de 2014 nos robaron esa vida. Desde el 2005 al 2012, Galeano llevó un cuaderno de notas. Algunas de sus memorias están publicadas en el sitio enlacezapatista.org, gracias a que su familia las entregó a la comandancia, y éstas fueron incluidas en una carta de homenaje y despedida. “Para que algún día mis hijos y mis compañeros no digan se esfumó, escribo mis acciones y pasos en la lucha, también conocerán mis errores para no caer en ellos. (…) Voy a empezar desde mi vida joven. Cuando tenía como 15 años participé en una organización llamada Unión de Ejidos de la Selva, donde intercambiábamos ideas y trabajos productivos. Sabía yo que estaba explotado porque el peso de la pobreza que caía sobre mis quemados hombros bastaba para darme cuenta de que la explotación aún existía, y que algún día aparecería alguien para levantarnos y mostrarnos el camino, para guiarnos. (…) Fuimos a Oaxaca, a un lugar donde también existen compañeros indígenas oprimidos como nosotros. (…) Recorrimos varias ciudades del país. Allí donde me di cuenta cuánta gente mendiga por las calles, sin techo y sin tener qué comer (…)”.
En medio de sus relatos, Galeano nombra a un amigo y compañero, de quien sabría más tarde que formaba parte de las filas del emergente Ejército Zapatista de Liberación Nacional qué el también integraría. “El Capitán Insurgente Z tuvo que recorrer todos los pueblos indios de
Chiapas, todas sus montañas, ríos y cañadas. Caminaba de noche como guerrillero; de día como el más humilde buscador de trabajo, y sembrando paso a paso la semilla de la libertad hasta que creció y dio frutos. (…) No sólo él estaba, había otro inolvidable revolucionario en la historia de nuestra clandestinidad, el querido Subcomandante Insurgente Pedro, «el Tío». Fue un maestro en disciplina y compañerismo. (…) Aquel glorioso 1 de enero ya no éramos fantasmas de la noche, éramos el EZLN a la luz del mundo. Todos nos veían con asombro y respeto”.
Las pintadas exigiendo justicia se extienden a lo largo de las paredes de la tienda zapatista, lindantes al Campamento Civil

“No importa, en la guerra todo se vale”, le enseñó una tarde una compañera y Galeano grabó esta frase en su cuaderno. Él no sabía manejar y tuvo que aprender montando a un vehículo para una tarea. “Empecé a manejar diario. Un día, un helicóptero me ametralló por 20 minutos, pero yo estaba bien parapetado debajo de una piedra. Sólo el polvo y olor de piedra y pólvora llegaba a donde estaba. El fuego cesó, el helicóptero se retiró, salí del escondite y seguí la misión (…).
(…) Debemos valorar los caminos recorridos, sin importar los sacrificios y privaciones. Eso nos ha hecho fuertes y me mantiene en el camino de la lucha, hasta conseguir la libertad que nuestro pueblo ne-
cesita. Falta mucho que recorrer, es largo y difícil, quizás cerca, quizás lejos, pero triunfaremos (…).” Es una de las últimas frases que el Comandante Insurgente Marcos compartió en una carta fechada en 2015, en una fugaz aparición sólo para rendir homenaje al compañero.
Necesito volver a la escena de las mujeres en el río.
Una de ellas está en cuclillas sobre la ribera. 30 metros más abajo, donde termina el campamento, el río se apacigua. Su corriente se convierte en una especie de estanque que es ideal para lavar. En ese límite hay un alambrado, que sigue la línea de la vereda y pasa por encima del agua. Porque un alambrado no puede cortar un río.
Sigo el curso del agua con la vista, más allá de la división y nos veo a nosotras: Helene, Emilia y las mujeres zapatistas, la tienda, la escuela y el herbolario, el campamento, el cuarto de la leña, la cocina y yo, de un lado del alambrado. Del otro, debajo de un puente pequeñito que sirve para que los carros crucen a diario, hay también otras personas lavando ropa.
Hoy, por primera vez, atiendo a lo que sucede más allá. Oigo sonidos lejanos, mientras la vista está absorta en el camino de tierra frente al puesto de control. El silencio aquí es tan grande que es posible oír qué sucede a 100 metros.
La compa zapatista, que continua sentada al borde al agua, no está fregando. El resonar de las ropas mojadas, picando contra las piedras, es el sonido que prima ahora. Aquel ritmo cíclico, que se descarga picante, seco, enérgico, ocurre también más allá de nuestro límite y ahí las veo, como en espejo, a esas otras mujeres al otro lado del alambrado que corta el río, sin cortarlo, entregadas a la misma actividad que las mujeres, de este lado.
Sé que estoy en un sitio preciso, siendo parte de una Brigada de Observación que busca registrar abusos de poder en tierras zapatistas; mientras, al otro lado, están las personas que hasta un día fueron integrantes del zapatismo y terminaron saliéndose de la organización por una ayuda económica, por ejemplo el programa “prospera” que el gobierno implementó para madres solteras en Chiapas, más que en cualquier otro estado del país; como estrategia de contrainsurgencia y debilitamiento de las comunidades autónomas.
–Antes La Realidad era toda zapatista –dice un compa en una de sus visitas al campamento– Si hubieras estado acá en el 98’, cuatro años después del levantamiento, ¡tan distinto era todo! Los solidarios que venían andaban por todos lados, se venían a la milpa con nosotros, paseaban, era tranquilo. Ahora ya no. Hay las muchas familias que se volvieron al paramilitarismo.
Escuchamos el relato de lo que supo ser La Realidad hasta hace 15 años, anhelándolo y sabiendo que llegamos en una situación “extrema opuesta”, como comenta Helene.
Hoy en La Realidad 70 son familias zapatistas y 170 partidistas, cooptadas por programas del gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional), a través de la afiliación de las familias a organizaciones aliadas, como la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC)9, que obtiene y asigna estos planes; detallan desde Frayba.
–Por migajas... –Cuando oigo esta palabra de boca del compa, recordaré el gesto de Jarek usando aquella expresión y la noche en que se descargó contra las estrategias de cooptación:
–Ni siquiera solucionan el problema estructural de la pobreza estos pinches del gobierno. La contrainsurgencia no la inventó el poder mexicano, es un plan de las derechas mundiales, pero lo hacen bien. Eliminan la pobreza para que la gente no se movilice. Acá ni siquiera. –A la hora de putear, a Jarek se le mezclan el polaco, el inglés y el español, con algo del lunfardo mexicano y un rastro chileno, que heredó de un noviazgo con una chica de allí. Cada vez que le oigo, me sonrío un poco, pero no lo confieso, no quiero que deje de hacerlo.
En mi cuaderno, hace dos días, he dejado escrito: “quiero volver a las mujeres sobre el río…”, y con esa sola frase pienso en ese alambrado que lo atraviesa sin cortarlo, en aquel límite que no es para el agua sino
9 A poco del crimen de 2014, el periódico mexicano La Jornada publicaba un artículo titulado “La agresión de la CIOAC en La Realidad se suma a casos de hostilidad antizapatista”, en donde detallaban: “El asesinato de Galeano, muestra de su presencia en la región tojolabal en Chiapas. (…) Expertos documentan colaboracionismo de la central con subordinación al Estado y los partidos”. La nota rememoraba también que en 2013 la Vía Campesina, en su Sexta Conferencia Internacional, expulsó a la CIOAC de su organización.
para nosotras y para ellas, porque existe un abismo de historias, dolores y luchas que desconozco que separan uno y otro lado. Criada por mi madre en el campo y acostumbrada a cruzar alambrados, este pedazo de acero es diferente, es un muro ante mis ojos, una metáfora de lo rasgado que está el tejido social aquí; el cual no volvió a ser el mismo desde aquel 2 de mayo de 2014 en que secuestraron, torturaron y mataron a Galeano.
“(…) Cuando irrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuesto al vencido, la veníamos padeciendo siglos antes. Lo que inicia en 1994 es la guerra de los de abajo contra los de arriba. (…) En lugar de dedicarnos a formar soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravillan al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar “no están solos” y otra enfrentar sólo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en Los Altos de Chiapas (…)”.
En Entre la luz y la sombra, comunicado del EZLN que abre este capítulo, se rememoran los tiempos del levantamiento del 94’ como una firme y, a la vez, cruenta manera de pronunciarse sobre el crimen de su compañero: “(…) Ya nos ha dicho nuestro vocero del EZLN, el Subcomandante Insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano, o a cualquier zapatista, los de arriba querían asesinar al EZLN. Les puedo decir que fue un ser extraordinario y hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades, con el mismo empeño, compromiso, claridad y un único destino: la libertad. (…) Haciendo cuentas macabras: si alguien merece la muerte es quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de comunicación de paga. No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. (…) Como Comandancia, pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que esa impertinente que es la
muerte quede satisfecha, en lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy (…)”. Con estas palabras, el EZ vuelve a sacudir al mundo, borrando la imagen de Marcos, como quien barre algo que ya no es útil, como una metáfora que le gane a la muerte.
Todavía recuerdo el estremecimiento de la mañana del 25 de mayo de 2014, mientras leía el recordatorio que llegaba desde los Altos de Chiapas: los líderes no son imprescindibles, una de las máximas de las construcciones colectivas y asamblearias. “(…) La muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Galeano y en esas piedras que han colocado en su tumba volverá a andar y a enseñar, a quien se deje, lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. ¡Ah, la muerte! (…) Pues a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlándola. (…) Compas: dicho todo lo anterior, siendo las 02:08 del 25 de mayo del 2014 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como Subcomandante Insurgente Marcos. Eso es. Por mi voz ya no hablará la voz del EZLN. (…) Vale. Salud y hasta nunca o hasta siempre, quien entendió sabrá que eso ya no importa, que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista. Subcomandante Insurgente Marcos”.
Tras meses en México, me llega la hora de aprender a hacer tortillas y tengo maestra. Mi maestra se llama María, chiapaneca, zapatista, de sonrisa amplia por la que asoma un diente de acero, manos grandes y dos trenzas largas que une en una sola punta con un lazo. En la mañana, hace una seña desde la tienda. A las 10, cruzará el río con naturalidad, sin levantar la pollera que le llega a los tobillos. En esa precisa escena, la veo amiga del agua. Trae un bollo entre las manos, envuelto en un trapo para que no pierda calor.
–Hay que hervir el maíz con una cucharada de cal para que pierda las cáscaras, lavar, luego moler, amasar, volver a moler y hacer el bollo –repasa la receta, en medio de movimientos pausados y precisos, aco-
moda la leña en la cocina, enciende las primeras ramas, levanta el comal de hierro y lo deja al fuego, para que se caliente, luego desparrama cal sobre éste y lo frota con un papel–. Hay que mojar el comal. Las tortillas se echan cuando esté caliente. Vuelta y vuelta. Van a inflarse con el calor y bajan cuando las sacas –continúa, mientras retira las primeras e invita. Escucho y observo su explicación con una sensación ensoñada. Es realmente dulce recibir la receta del alimento madre de México aquí, en el Caracol y de sus manos. Y entonces recuerdo una frase que oí en la Guajira colombiana: “aprender a ser como el maíz. Firmemente dulces, dulcemente firmes”.
Los militares no pasan desde que llegamos. Al último carro lo cruzamos entrando en La Realidad. “Es porque están ustedes” señaló Sergio con seguridad.
¿Será posible que la sola presencia genere esta diferencia? Conozco poco de estos contextos y sus códigos. Realmente no sé entre qué fuegos estamos ahora. Cada día que paso en el campamento, crece en mí esta idea. Es una suerte de conciencia inversa que sentí en otras oportunidades. Una cree que sabe algo, a la distancia, mientras lee o escucha sobre algo o alguien, hasta que se vive la experiencia cercana y entonces las ideas se vuelven carne y el cotidiano las pone en jaque todo el tiempo.
(Y Jarek lo sabía, o al menos lo intuía; lo vi en sus ojos la madrugada en que tomamos el bus. Ya hemos pasado algunas situaciones de tensión y jamás le oí pedir “precaución”).
Mientras observo cómo Sergio se frota las manos y se quita restos de la milpa, cuidándolas, imagino esas largas tardes en que Jarek estuvo solo, en las puertas de otros caracoles, esperando una entrevista. “Muy difícil que entres a uno por otra vía que no sean las Brigadas. Ahora hay muchas estrategias de autocuidado, porque antes entraba la gente solidaria y los otros, los enviados para sacar información. Nunca estuve en una Brigada, ni hablé con una Junta de Buen Gobierno”. Mientras evoco sus palabras, intento hacerme una imagen suya ahí, en medio de carreteras y caminos de vegetación espesa, pobladas de este mismo silencio. ¿Qué habrá hecho este impaciente incurable, sin wifi, en medio de la selva lacandona? Seguro habrá leído notas sobre autonomía, sen-
tado en alguna piedra. Imposible que mi Janush lograra amalgamarse al ambiente. Veo el cuadro desde lejos: amarillo sobre verde, su pelo rubio, ensortijado, su 1,85, la barba de leñador que disfruta llevar en Latinoamérica y corta antes de cruzar la frontera de Estados Unidos, y esta exuberancia verde de la selva, envolviéndolo.
–María, ¿ayudamos estando aquí? ¿Su gente está contenta por esto? –pregunto con los ojos fijos en sus manos, que amasan otro bollo de maíz.
–Claro que sí –responde. “Claro que sí” ha dicho, sin dudas, y entonces vuelvo al silencio. Las respuestas están en los actos de su gente para con nosotras: todas las mañanas, bien temprano, una niña o un niño nos trae un canasto lleno de tortillas tibias, en un cuarto nos guardan toneladas de leña, para que no nos falte el fuego, también nos regalan café recién molido. No dejamos de sorprendernos ante estos gestos que ninguna pide e igual los tienen. Estamos hablando de comunidades que construyen su autonomía hace más de dos décadas, con muchísimo trabajo y que recién después de levantarse contra el hambre y recuperar las tierras en donde trabajaban bajo regímenes casi esclavos, pudieron comenzar a procurarse su salud y su educación, su milpa con su maíz, sus frijoles, algunos animales y este café sobre el que ahora vuelco agua hirviendo y humea entre mis manos.
Cada comunidad, región y municipio autónomo se organiza colectivamente para producir los campos y abastecerse. Lo que sobra, se vende en mercados y esa ganancia se utiliza para comprar lo que haga falta: jabón, azúcar, aceite y otros productos que venden en las tiendas zapatistas. Entre ellos y ellas no hay paga, ni a quienes trabajan en la salud o la tierra colectiva. Es una rueda: hay quienes educan a los y las niñas, quienes curan, recuperando elementos de la medicina ancestral, y hay quienes labran la tierra para asegurar el alimento. Muchas de las actividades son rotativas y complementarias: la milpa y ser gobierno, por ejemplo. El dinero se aparece necesario cuando tienen que salir, movilizarse, pagar la gasolina. Los fondos colectivos autónomos también se utilizan para solventar operaciones complejas, algunos medicamentos. Esta es la gente que todas las mañanas nos trae 20 tortillas tibias, envueltas en un paño, leña, café, que dedican tiempo a platicar con nosotras un rato cada día.
Y una bolsa de café quizá no represente gran esfuerzo para muchos. Por esto hay que saber qué esfuerzos hay en estos granos, que han sembrado, cosechado y molido, antes de acercárnoslos en la bolsa de arpillera sujetada con una cinta roja.
El calendario avanza, otra vez es martes, pero uno en particular: nuestro último día en La Realidad. Amanecemos temprano y expectantes. Antes de que un carro nos lleve por el primer tramo de vuelta, visitaremos a la Junta de Buen Gobierno. Miro hacia el fondo del terreno, como hice en jornadas anteriores, intentando divisar algo del Caracol, a espaldas del Campamento. La mata espesa, muy verde, los árboles con su altura. Hoy iremos más allá. Hago una reverencia a la profundidad de aquella vegetación que aún no conozco y me preparo para andarla.
Siento una nostalgia anticipada por la partida. Me acostumbré al olvido del celular, a que suene sólo a las 6.30 en su función de despertador, a encender el fuego con la leña que Emi y Helene trozan con el machete cada mañana. Me acostumbré a correr varias vueltas por el terreno, cuando me agobia este extraño encierro a cielo abierto. Me acostumbré muy fácilmente a la belleza de este silencio inabarcable, al aire fresco del campo y al repicar de las ropas contra las piedras, de las mujeres que lavan sobre el río. He intentado cruzar el cauce de agua con soltura, como hace María, he dormitado recostada en las ramas gruesas de mi árbol favorito, a donde subo cuando quiero intimidad, para leer, escribir o simplemente estar conmigo. Una de mis compañeras me ha tomado una imagen en aquel refugio e intuyo que será una postal que cuidaré por mucho tiempo para que no vuele de mi memoria.
He reafirmado que acostumbrarse y disfrutar no siempre se traduce en destino.
Sé que es hora de volver.
La Junta de Buen Gobierno que nos recibe está formada por hombres y mujeres de más de 50 años, trabajadoras cotidianas de las milpas. Quienes ahora están frente a nosotras, llevando adelante la gestión del caracol, más temprano estaban abriendo a pala un surco en una calle y quizá la próxima semana vuelvan al campo; cuando la tarea rotativa
de cumplir como gobierno acabe y sean otros compas quienes ocupen estas sillas y otras brigadistas recibirán de otras bocas una bienvenida similar: “En el nombre del EZLN agradecemos su colaboración con nuestra causa”. Antes de oír esto, estuvimos en silencio, mirándonos frente a frente. No hubiera querido rasgar con mi voz ese ambiente y tampoco podría haberlo hecho. Mi mandíbula temblaba, como anticipo del llanto. Recuerdo haber tomado la mano de Emilia y que ella hiciera lo mismo con Helene.
Los y las zapatistas son gente de palabra justa, cálida, cercana. No hay exageración en sus formas. Vi sus manos curtidas apoyarse sobre los cuadernos, mientras tomaban notas, vi las líneas de expresión dibujarse en sus pieles morenas, al sonreírnos. En particular recuerdo el gesto de uno de ellos y cómo me llevó a desear esta cualidad para un abuelo de los y las hijas que, quizá, algun día tenga.
Luego de dar nuestro registro, comprendemos que sabían a la perfección cuánto ocurrió y que habían estado cuidándonos mucho más de lo que percibimos.
Al regresar, hablo por primera vez de lo vivido en La Realidad con alguien que no estuvo ahí. Intentar poner palabras al cúmulo de experiencias me revuelve. Jarek escucha, da algunas opiniones. Cuando al fin comience a hablar con fluidez, me convertiré en una catarata expresiva. Por momentos, cuando el hueco de las palabras se hace presente, tomo el celular y busco alguna imagen que me ayude a graficar lo que está en la memoria. Jarek suelta la cuchara de madera con la que revuelve la sopa y comienza a observarme fijamente. “Iulia” exclamará con asombro y dulzura, mientras vuelva la vista a una foto en particular y luego, a mí. Su atención se ha detenido en una de las noches en guardia, en que Helene me fotografió, con el machete encima, sentada en el puesto de vigilancia, en medio de la inmensidad lacandona.
–De todas, esta es mi preferida. ¿Puedo quedármela? –pregunta una vez en la cama, mientras vuelve a repasar el álbum del campamento. –Claro, puedes. Te la enviaré. Entraré en sueño con una seguidilla de recuerdos del Caracol, todavía tibios. Ya no estoy recostada sobre aquel piso de tierra, en el cam-
pamento. La tibieza del cuerpo de Jarek, pegado al mío, me devuelve a nuestra cama; aunque algo mío aún esté allí.
Como una revelación, me dormiré creyendo comprender algo de lo que habita en esos corazones profundamente agrarios: la vida colectiva como horizonte, el trabajo de la tierra, satisfacer a las familias, educar a las nuevas generaciones, darse salud, placer, música y poesía, colaborar con los y las vecinas, esa grandeza de no pretender más que lo vital.
El derecho a ser y estar en los territorios. Ni más, ni menos.
Y que aquí en México, en Chiapas, por esto, se juegan la vida. Ni más, ni menos.
Trueno 15 - MéxicoQuinta parte - Vía Argentina Relojes de arena
–Iulia, ven, mira. –Apenas despertando, Jarek despliega una serie de canciones en youtube en su computadora, mientras bebe un café intenso que inunda la cocina con su aroma. A medio vestir, me paro detrás de su silla y me apoyo en sus hombros, con la vista en la pantalla. –Esta es la canción de época feudal en Polonia. Trata sobre la rebeldía de los peones. La banda es R.U.T.A y la canción, Z batogami na panów.
El video es una animación que recrea el enfrentamiento entre trabajadores, empresarios y gobiernos.
–Son viejas melodías sobre la explotación, el sufrimiento, la rabia y rebeldía rural. Es la respuesta a la romantización de la nobleza polaca –Jarek describe y contextualiza con los ojos fijos en las escenas. Hay grupos de personas enfrentando la represión, caminando tierras que aún no son suyas y buscan recuperar. Hay intensos solos de violín, melodías que traen historias de resistencias.
Hay algo suyo aquí, una memoria, un sentir colectivo, una nostalgia de una revolución detenida, quizá. Huellas de huellas materializadas

en canciones que -quizá- explican por qué un día decidió acercarse al zapatismo. Huellas de huellas similares a las que hay también en mi historial, aunque las lenguas, historias y ritmos sean distintos.
–Bueno, una y una ¿sí? Juego matutino.
–De a-cuer-do –replica suavemente, bromeando con la división silábica–. Es tu turno.
–Mi arrabalera favorita. Sofía Viola. Ferruconyuguevidai es una canción de amor, con trasfondo social. El maquinista del tren le canta a su compañera, describe su cotidiano sobre los rieles de la ciudad de Buenos Aires, llevando a toda la masa trabajadora de un extremo al otro de la ciudad.
–¿Y perdemos la piel no está aquí?
–No –Sonrío sorprendida por la pregunta–. La música de Shaman pertenece a otras listas, a las metafísicas. La oiremos en la noche.
–Esta es mi favorita. Adir Adirim, de la Balkan Beat Box. Y esta otra, ¡óyela! Es una de protesta de los judíos de Europa del Este, de principios del siglo XX, de Daniel Kahn & The Painted Bird. Es March of the jobless corps.
–Ahora esta, otra recreación de Sofía Viola. Es una mujer penando porque su marido tiene que entrar al socavón, a dinamitar la tierra, para extraer oro para los empresarios y así, sobrevivir. Es la voz de los pueblos de América Latina frente al saqueo de la naturaleza.
–Me gusta esta mujer.
–Sí, claro. Porque maneja el humor negro.
–Ajá. Eso lo tenemos en común tú y yo.
–Iulia, tengo hambre. ¿Cocinamos?
–Sí, aunque por favor, que no sean sopas maruchan.
–No, hoy hagamos algo especial. Es 1 de noviembre.
Jarek se incorpora y va hacia el refri.
–¿Quedan huevos y pan molido?
–Sí, un poco de cada uno.
–¡Pues milanesas!
–¿Milanesas argentinas como aquellas de la foto, tan parecidas a las polacas? –pregunta provocativo, evocando aquella tarde en que descubrimos la similitud de esta receta en Polonia y Argentina, y sabiendo que el plato es orgullo en mi región. Luego de chequear los ingredientes del especiero, vuelve hacia la computadora–. Hay orégano y perejil
fresco, toca comprar la carne. –Se queda en silencio por un momento, como escudriñando una lista de necesidades–. ¡Algo más nos falta! ¿Oímos a Goran Bregovic o Balkan Beat Box antes de ir al mercado?
Hoy es día de muertos. Todo México vive una jornada especial; quizá sólo comparable con la celebración de la Virgen de Guadalupe. Desde finales de octubre, cada casa arma su altar para recibir a los seres queridos que ya no están.
Eligen un lugar especial. En el suelo colocarán una alfombra tejida que se llama petate y sobre él, decenas de flores de cempasúchil, velas y veladores, cuencos con agua para la purificación y sal, un pan tradicional para esta fecha -que se conoce como pan de muerto-, pequeñas calaveras de chocolate, para recordar que la muerte también puede ser dulce, canastas de fruta y, fundamentalmente, cada altar se irá poblando con los platos que le gustaba comer a los familiares y amigos. Finalmente, en la parte superior estarán las imágenes de quienes se quiera recordar. Los días 1 y 2 todo es para ellos y ellas: las velas y los inciensos, el copal y las luces: elementos que “les ayudan a llegar”, dice la tradición. Dedicar una mañana a recorrer el mercado y elegir ingredientes, sabiendo que serán para la persona querida que ya no está se siente como un paseo ceremonial.
Zigzagueo los pequeños pasillos atestados de frutas, verduras, tortillas, carnes, y observo a la gente comprando con dedicación. Juego a imaginar qué plato van a cocinar con lo que llevan en sus bolsas. Por ahora, soy una simple observadora, no tengo a quién evocar. La gente que amo aún está en este plano. De todas formas hay un estado de recogimiento colectivo que me atraviesa. Admiro a este pueblo que elige vincularse con la muerte desde tiempos ancestrales, que la toca y la nombra, que la embellece y la evoca, que no le teme.
Jarek deambula silencioso, elige clavo de olor y un sin número de especias. Pregunta por nombres particulares que jamás he oído, hasta que desiste.
–¡Ya cariño! Busquemos algo que supla al ruibarbo.
–No lo hay –replica apenado.
–Pues alguna vaina verde ha de haber.
–Ninguna con su sabor amargo. Alguna vez te haré esa gran sopa.
–¿Vamos por la carne para las milanesas? –La oferta no le quita la decepción de no haber hallado aquella hierba.
–Que no sean finas lonjas de carne. Hoy necesito proteínas.
–Las haremos a la tradicional, con buenos pedazos.
–Cierto. ¿El gran mito argentino de la abundancia del trigo y las vacas?
–Ajá. Esa vieja historia, de una época de bonanza que pocos recuerdan.
A las tres de la tarde, bajo un cielo gris, imponente, Junia, Jarek y yo recorremos el cementerio de un pequeño pueblo en las afueras de San Cristóbal. Casi acaba la temporada de lluvia y las nubes persisten, plomizas, avanzando lentas; como si estuvieran comenzando a despedirse de la zona hasta el próximo julio.
No hay una entrada específica al panteón. Sólo basta con cruzar la calle y trepar la alta banquina que separa la calle del campo abierto. Las decenas de cruces de madera clavadas en la tierra parecen dibujar caminos internos. Todas están pintadas de colores y decoradas con flores de cempasúchil; algunas más dañadas por el sol y el viento que otras.
A pesar del color, hay un silencio perpetuo, anterior, que reina. Es la presencia irreversible de la muerte, que reconozco en cada cementerio.
Observo mis pies en la tierra y los miles de pasos que habrán estado aquí, marcando estas tenues hileras hechas de huellas. A un lado, hay un carrusel que ya no gira. Los niños y niñas no lo ocupan. La feria de comidas que se ha montado para la ocasión remata los últimos tacos. Junia observa admirada, saca fotos en planos detalle: las flores violetas, naranjas, rosadas, embelleciendo este terreno silencioso, mis pies cerca de una lápida. También toma panorámicas, quiere llevarse el sitio en su memoria interna.
Jarek, en cambio, se mueve como en un ambiente conocido. Desde que llegamos, cada quien ha elegido hacer su propia ceremonia interna a través del espacio. Recorre caminitos espontáneos, se detiene en un sitio en particular por un tiempo. Me pregunto qué lo llevará a elegir uno u otro punto. Quizá ni él lo sepa, quizá esté aquí sin estar realmente y el lugar sea sólo un estímulo que lo ayuda a trasladarse a otro tiempo y otro espacio.
–Todos los 1 de noviembre, en Varsovia, pasamos la noche en el cementerio –dirá en el taxi de regreso–. Entonces, ¿también celebran muertos? –pregunta Junia, extrañada–. Sí.
Desde que nos conocemos, los tres practicamos no hablar mucho de nuestras vidas en los transportes públicos. Es una suerte de celo sobre la intimidad, que compartimos como un acuerdo previamente pautado.
–Cuando lleguemos a casa te enseñaré fotos –susurra, mirando la línea ondulante de la carretera.
“(…) Demasiadas tumbas. Buenos para la batalla y para la botella…” Nuevamente, si conociera los textos de La Jungla Polaca, de Kapuscinski, seguro sería esta frase la que traería para nombrar lo que Jarek omite: su Varsovia, sus muertos. Y de golpe comprendo por qué hemos buscado tanto las calaveras bordadas en el mercado textil, la ilusión con que escogió cada una, para luego ponerlas en sobres y enviarlas por correo a los distintos lugares del mundo donde se encuentran sus amigos y amigas polacas. Yo, que oficié de acompañante en cada una de estas tareas, creyendo que su afán se debía a una atracción frente al exotismo, me topo de pronto con la existencia de este otro 1º.
Lo cierto es que los días de muertos en Varsovia son bien diferentes a éstos, partiendo del clima. Aunque es otoño igual que aquí, los árboles hace tiempo están sin hojas, completamente pelados, como si se preparan para la crudeza del invierno, con sus troncos estoicos, desnudos. Allí no hay flores ni cruces de colores. El cementerio polaco es un mar de grandes velas, que se mantienen encendidas durante la noche. Salvo estos fuegos y los reflejos violáceos, rojizos y anaranjados, generados por los cuencos de vidrio que los contienen, nada se ve en la penumbra de Varsovia. La gente está enfundada en abrigos colores tierra, amalgamados al ambiente. Así deambulan, silenciosos entre sus muertos, en actitud de no querer sobresalir. En el cementerio que Jarek me enseña, el de su ciudad -esa que fue bombardeada, destruida al ras del suelo durante el nazismo y reconstruida a imagen y semejanza del pasado, desde la ocupación rusa hasta hoy día- hay cientos de lápidas macizas de granito, similares a las que conocí de niña cuando acompañaba a mi abuela, mientras limpiaba la bóveda familiar que mantenía con pesar. Pero también en Varsovia hay sitios evocativos en decenas de
calles, donde alguna vez en la historia reciente ocurrió una masacre o bombardeo y allí hay mares de farolas.
–Hace dos años no estoy un 1 de noviembre en Varsovia. Lo extraño. Es bonito. –Esa última palabra queda resonando.
–¿Qué es lo bonito?
–Estar con la familia. Recordar. Todos tenemos nuestros muertos1.
La historia de su pueblo es todavía un misterio para mí.
–Es tarde, ¿dormimos? ¿Una serie antes? –Jarek tiene esa capacidad de cortar abruptamente con las situaciones donde parece que estamos entrando a algún terreno profundo. –Es que estoy cansado, de verdadt –replica, pronunciando esa t característica, que agrega a las palabras que terminan en una sola consonante.
¿Qué es lo que investigo?
¿Para qué y para quién?
¿Cuál es mi historia y la vinculación con la causa que trabajo?
Con este ejercicio que el Colectivo Tejiendo Raíces elaboró para sus propios procesos de investigación social y colectiva, me reincorporo a las clases de Xochilt. Reflexiono largamente sobre cada una y me llevo
1 Deberán transcurrir tres años para que comprenda la hondura de esta reflexión. Aún no lo sé, pero en 2019 estaré de regreso en México, en San Cristóbal. Viviré en una casa colectiva, donde muchos y muchas compartirán el deseo por evocar a los suyos y, además, alguien fundamental, me faltará. Mi abuela se habrá ido hace 11 meses y me llevará tiempo digerirlo. En los días previos al 1º de noviembre haré una evocación total de su existencia y esta vez seré yo la que recorra con esmero los bazares para encontrar su vino blanco, un pan similar a los migñones y unas buenas berenjenas para preparar su pastel: último plato que le cociné. La noche del 2 la soñaré sonriéndome pícara desde su cama, acostada con un señor del que supe, murió meses antes que ella. Me gustará verla así, alegre, con sus piecitos asomando por debajo de la frazada. Sinceramente, en vida, hacía tiempo no la veía tan feliz.
la lista a casa, convencida de que estos disparadores pueden colaborar en diversos procesos creativos.
En la tarde, dejo estas líneas a Jarek, junto a una nota en mesada de la cocina:
“Estas preguntas iluminan algo. Aquí, una invitación al juego. Puedes escribir en inglés o polaco y yo buscaré un buen traductor para leerte. Entiendo que ha de ser un gran esfuerzo reflexionar algo así en tu tercera lengua.
¿De dónde vengo yo?
¿Cuáles son mis raíces?
¿Quién soy hoy: como persona, desde mi identidad, como miembro de una organización o grupo artístico-cultural?
¿Cómo empecé a hacer lo que hago?
¿En qué situación personal y política lo inicié?
¿Cuál es el rol del video, la pintura, la foto, la música, en mi trabajo /comunidad / organización? ¿Cómo contribuye nuestra obra (artística, comunicativa, académica)?
¿A dónde voy con mi quehacer? ¿A dónde va el pueblo del que me siento parte?
(Agregado mío) ¿A dónde siento que estoy yendo con el camino que estoy trazando?
Espero disfrutes bucearte profundo. Y buen día, Jo”.
Los sueños con fondo de agua
Cuando despierto, Jarek comenta lo bien que he dormido, porque hace tiempo él está despierto, intentando levantarme con la persuasión del mate. Anoche dormimos después de mirar largo rato una luna gigante. Nos han dicho que desde 1948 no estaba tan cerca de la tierra.
–No podía despertar. Estaba regando plantas que crecían y crecían. Sí, te oía llamarme. “Está tu mate preparado en la cocina”, pero ahí estaba yo, en medio del sueño, con los pies en la tierra, viendo cómo crecían esas plantas con cada riego. ¡Tendrías que haberlas visto! ¡Era una imagen tan bella! –Es de esas mañanas en que relato todo lo que aún retiene la telaraña onírica, sin haber salido aún de la cama. Cuando
lo oigo entrar, me incorporo y, sentada en posición cuclillas sobre las mantas, continúo describiendo el paisaje que aún tengo en los ojos–. Al principio el sol daba de frente, hasta que las plantas me doblaron en altura y hacían sombra. Las cortezas estaban hiper vivas, verdes, ondulantes y subían en dirección a las nubes. Parecía que ganaban impulso con cada refresco de agua y eso me daba ganas de seguir y seguir...
–¿Está bien hoy? –pregunta Jarek acercando un mate. Cada día afina su sentido con la temperatura que tiene que tener el agua para cebar, sin que se lave la yerba–. Perfecto y sabroso –respondo, advirtiendo cómo los primeros sorbos me van despertando. No quiero perder las sensaciones del jardín–. ¿Crees que debería volver al sueño y regarlas un poco más? –pregunto a Jarek que responde llevando los hombros hacia arriba y sonríe.
–Iulia y el mundo de sus sueños, ¿quieres regresar allí? –dice mientras apoya su taza de café en la mesa de luz y se echa en la cama a mi lado.
–¿Cruda?
–Ujuuumm –es su forma de decir sí a la resaca del domingo.
–Y tú, ¿soñaste algo hoy?
–Te dije que no recuerdo mis sueños, ni quisiera recordarlos.
–¿Por qué?
–Porque quizá haya algo ahí debajo que no quiera saber.
–¿Como cuándo tenés un montón de basura debajo de la alfombra o la cama? ¿No molesta mientras no la ves?
–Bueno… –Toma aire– No es un buen ejemplo… Simplemente no quiero saber. ~~~
¿Será cierto que a veces podemos soñar por la gente que no recuerda? Pienso recurrentemente en esto, desde que conviví con Heléna en Colombia y, tras noches de compartirle escenas oníricas que parecían tener más mensaje para ella, dijo convencida: “Sueñas para mí que no puedo recordar”.
Cuando comencé a dormir con Jarek, soñé con paisajes desconocidos y con una mujer abrigada en el bosque nevado. Recordé esto anoche, cuando me enseñó un video de una cantante, de voz muy grave, que
vestía pieles y cantaba a los espíritus eslavos bajo la nieve. Era punk, el punk que le gusta escuchar algunas mañanas, alternando con música clásica... Lo cierto es que me impresionó el parecido de aquella mujer con la de mis sueños.
A veces, cuando apenas despierto, si cierro los ojos, puedo volver a escenas de sueños antiguos o recientes y revivirlos y revivirme en ellos, como si fuera un film que avanza por las rotativas de mi visión interior. “Hace semanas, sentí el frío en la piel de una mujer que estaba sentada sobre un tronco a la intemperie. La veía de perfil, abrazándose a sí misma, tenía cabello largo y rubio, muy parecida a está”. Comenté, sin despegar la vista de la pantalla. “Caía el sol, nevaba”.
–Eres bruja, mi madre te querrá. –Sonrío con timidez frente al comentario. No puedo imaginar aún el encuentro con ella. Y las reflexiones siguientes me las guardé: que sí, que durante varias noches metabolicé fríos extraños, hasta que empezaste a sonreír seguido. Ahí mis sueños cambiaron. Las primeras semanas fueron de heladas y bosques inmensos. Hasta que empezaste a reír como reís ahora, mientras escribo nuevas imágenes oníricas, hechas de jardines reverdeciendo…
Aunque hay vasos de vodka y fernet abandonados, el aroma de la yerba mate y el café le devuelven el amanecer a la cocina. Es un bello día de otoño.
–¡Cuánto sol entra hoy!
–Abrí la puerta antes de despertarte.
–Gracias… ¿Te vas acostumbrando a la vitamina D?
Jarek nació un 23 de febrero de 1984, en medio de los últimos años del comunismo impuesto por Rusia. Yo, el 21 de junio de 1987 en el país más austral de Sudamérica. En ambos lugares, es invierno; aunque es cierto que a él le tocó más crudo. En febrero, la oscuridad llega a las tres de la tarde. Poco sol lo parió. Y pensar que aquí en Chiapas asoma tanto, todos los días, aunque sea otoño. A veces me entretengo viendo cómo incorpora la claridad constante a su cotidiano. En las mañanas, bajo a desayunar y escribir en la palapa del patio. Él dice que prefiere “el encierro para el trabajo”, pero lo cierto que día tras día lo veo acercarse con la taza de café y unos papeles. Me divierte ver cuánto pelea con el sol, hasta que acaba dejándose seducir por sus gentilezas.
Por un error mental, una vez le dije: “vos, generación 1864, perdón 1894, ayyy 1984”. Bromeamos con que podría ser un inmortal y después mi curiosidad hizo el resto. Fui a internet con las cifras y encontré 1864: “El Levantamiento de Enero duró hasta que los últimos insurgentes fueron capturados, en abril de ese año”. Así supe de una de las tantas insurrecciones que los y las jóvenes polacas llevaron adelante por su libertad, frente a las invasiones de países vecinos. Lo cierto es que cuando nos besamos por primera vez ni siquiera podía ubicar a Polonia en el mapa. Toda la historia que sé es posterior a Jarek y a las amigas de esa tierra que fui haciendo.
–Tú duermes conmigo para hacer etnografía de un polaco –desliza seguido, incluso cuando habla en serio. En medio del abismo linguístico, geográfico y cultural que nos separa, nos encontramos en el tono satírico y a veces negro de nuestro humor.
Inmediatamente después busco 1894: “(…) La historia del cine polaco empezó en 1894, cuando Kazimierz Prószyński, todavía estudiante, inventó el pleógrafo, aparato pionero que servía como cámara y proyector. Lo construyó un año antes de que los famosos hermanos Lumiére inventaran el cinematógrafo, que se impuso como tecnología dominante (…)”.
–Suena interesante –comenta frente al hallazgo.
Horas más tarde, cuando la charla pareciera estar lejos, Jarek la traerá en un acto, mientras andamos por El Cerrillo. A veces un signo pequeño, fugaz, puede llevarnos a tejer asociaciones mentales impensadas; quizá una imagen, un sonido o un perfume antiguo que evoque un rastro conocido por nuestra memoria. “Con la caída del muro, los polacos pasamos a la historia como los ladrones de Europa”. Esa fue la marca que cayó sobre su pueblo, a partir de 1989, cuando el capitalismo trajo consigo las mafias.
–Ven, ven a Polonia que tu auto ya está aquí.
–¿Sarcasmo típico polaco?
–Pues sí –asume entre agobiado por el calificativo y con ese orgullo apenas perceptible, como un fondo de agua, que subyace entre los y las polacas por haber logrado mantener su identidad a pesar de las decenas de invasiones.
–Es una frase muy popular para hablar de esa época.
–También son conocidos por Marie Curie, por la música clásica.
–Sí, sí, pero hay mucho más bien desconocido…
–Me interesa. Algún día lo investigaré. ¿Sabes que quiero? Escribir sobre tu país y el mío. Creo que en medio de las distancias, hay muchas analogías, historias de resistencias y rebeldías. Sólo me hace falta rasgar bastante mi tierra y la tuya, hasta encontrar los hilos en común. Algo de nuestros orígenes tiene que explicar qué hacemos los dos en Chiapas, ¿no te parece? Voy a escribir una novela de este encuentro y prometo que será incluso más bonita que nuestra propia historia.
–Iulia, por favor, no digas… –Creo que puedo hacerlo.
–Sí, lo sé. Por eso… ¿Vas a mantener mi nombre?
–Si así lo quieres. ¿Me ayudarás con el proceso de investigación? Necesitaré beberme tu país para escribir sobre él, su gente y su cultura, sus calles, su cotidiano. –¡Claro que te ayudaré! Cuentas conmigo.
La mañana transcurre tranquila, como todas aquí. La casa de Jarek, al otro lado de la carretera por la que se accede a San Cristóbal, es un barrio de trabajadores, de niñes que se alistan para ir a la escuela y de tortillerías que cierran a la siesta. Desde la palapa del jardín, el sol me adormece y recuerdo a mis plantas creciendo, a esa sensación como de Alicia en el país de las maravillas, rodeada de tallos anchos, que ganan altura cada vez que les doy agua con una regadera de metal. Cierro los ojos y recreo esas imágenes despierta. Ahí estoy ahora: chiquita, al pie de las raíces que alimento y veo crecer, vigorosas de sabia. Disfruto regresar a los sueños en el plano consciente. Agradezco gozar de un mundo onírico, entrar y salir de él como un juego de autoexploración. Y pensar que Jarek dice que no recuerda, ni quisiera recordar… A veces creo que ciertas estructuras rígidas que construimos, pueden ser más peligrosas que las amenazas por las cuales decidimos levantarlas.
–Iulia. Es hora de buscar los resultados. –El llamado de Jarek me quita de la ensoñación. Hemos decidido hacernos análisis de sangre. El cree que temo por los resultados. Ciertamente no sé si es esto o que estemos yendo demasiado lejos con un vínculo que puede acabar pronto.
Para abrir los sobres, intercambiamos los nombres. Él toma el de mis iniciales “JG” y yo, el “JS”. Por cábala, lo tomo del brazo y salimos a la calle.
–No hay que ver resultados dentro de los laboratorios. -Me siento en el cordón de le vereda, sobre el pasto. El elige estar de pie. La calle está en silencio. De pronto oímos un motor, levanto la vista, Jarek continúa escrudiñando el papel con lectura cruzada. –Nada Iulia, nada, ¿por allí? –interroga nervioso.
–Recién nacido Janush querido.
–¿Janush? ¿Qué es eso?
–El apodo que me he inventado para ti –digo orgullosa.
–¡Pero no es así! Tenemos siete declinaciones posibles y esta no existe.
–¡Y ahora tenemos una octava! Admite que suena bonita. Con la “sh” puedo pronunciar “ll”, y suena mullido.
–¿Sin sz?
–Sin sz. Es con sh
–¿Igual que cuando dices sho me shamo Julia?
–Exacto –digo siguiendo el juego de su ironía.
En la noche vendrán amigos a casa. Quieren probar la sopa de pollo y remolacha de la que tanto habla Jarek. Se dedicó a hablar de ella por tantos días y a repetir que no es posible hacer una pequeña, que terminó citando a una manada hambrienta.
–Sólo tengo tres platos.
–Haremos como en la guerra.
–¿Cómo?
–Ya verás, ya verás.
Caminamos a paso rápido. La receta polaca lleva cuatro horas de cocción. Alcanzo a hacer una parada en el bar donde venden fernet por onza, pido uno y lo tomo de pie, casi sin detenerme. No hay ritual, como los italianos con su expreso.
–Borracha –me susurra, viendo cómo apuro el vaso–. Me agrada que sepas qué bebida te gusta decididamente. ¡Ahora vamos, la sopa espera!
Hace noches tiene nostalgia polaca. Por esta receta recorremos casi todos los pasillos espontáneos del mercado, hecha por decenas de pues-
tos, hasta encontrar las 12 hierbas aromáticas necesarias. Debo admitir que la cena resulta ser de un éxito que no esperaba. Tras horas de hervor, a tres ollas, la gente repite dos y hasta tres veces, a través de un sistema de platos rotativos muy funcional. Cuando descubro el disfrute de Jarek viendo a la gente comer, siento ternura.
–A ti te sucede igual, mirás con líbido –señala mientras sorbe una cucharada– Eres lo más parecido a una abuela polaca en Latinoamérica.
Cuando la reunión acaba, nos echamos a la cama; ollas y platos esperarán a mañana.
–Dos análisis con parámetros normales. Esta salud es peligrosa para nosotros Iulia –suelta de pronto–. Y si tenemos un hijo, quiero que vayamos a Los Azores, a esas islas de Portugal donde siempre quise vivir y hasta ahora no he podido. La carrera, el trabajo, planear para el futuro, ya sabes cómo pienso. –Sus palabras caen en un saco en medio de la noche. El tema quedará así, abierto y expuesto. Lo cierto es que a partir de ese momento haremos el amor en nuestras casas y los baños de los bares, en la calle y en cuanto sitio se nos ocurra de pronto.
La separación se acerca: un mes. A finales de diciembre partiré a la capital, rumbo a Argentina; luego él volará de Ciudad de México a Nueva York y de allí a Polonia: la otra punta de nuestros mundos.
Busco tres monedas para consultar al oráculo. La mayoría de las veces, sus reflexiones me sirven de guía. El I Ching anuncia: “hexagrama 58, lagos descansando unos sobre otros”. Es la imagen de la alegría y la calma en presente; una que ciertamente me cuesta asimilar en este contexto tan cambiante.
Mi compañera de hogar regresa a Argentina, lo que me lleva a reflexionar en que no quiero que se acabe este cotidiano. Emilia tiene una mezcla de tristeza con euforia. “Salgamos esta noche”, propone. Aunque es domingo, resulta imposible negarse. Bailamos salsa hasta las tres de la mañana, con Junia al centro, agitando al grupo a darlo todo, hasta abajo, hasta el suelo.
Esa madrugada, al regresar, la llave de la casa se parte, una mitad queda dentro de la cerradura y cuatro rostros, rebotamos del lado de afuera. El compañero ocasional de mi amiga quiere una tarjeta de plás-
tico: “de banco, de identidad o transporte, cualquiera”. ¿Para qué pide esto en medio de la noche, con las borracheras que cargamos y el problema de la puerta?
–Emi, ¿a quién trajiste? –le susurro, intentando que nadie más escuche, mientras ella le extiende la credencial de buses de la región central de Argentina. Un minuto después, deberé guardarme el comentario. Con simples movimientos de palanca, el amigo abre la puerta. Resulta ser un az de la cerrajería improvisada. Mientras entramos, me pregunto cuántas veces habrá hecho esto en su vida.
Con la llegada de Justina a Chiapas, Noviembre es el mes de echar a rodar la editorial La Caracola por tierras mexicanas. Con una pequeña tirada de ejemplares de Norte Profundo y otra de Traidorvs, las historias de mujeres privadas de su libertad que ella escribió, hacemos una presentación del sello en San Cristóbal y partimos a Oaxaca. Allí nos reunimos con amigues de Argentina e Italia que están de visita y así nos convertimos en una troupe de geografías ensambladas, en dirección al Pacífico.
En los pueblos costeros de Oaxaca el otoño no existe. Aquí es otro mundo. Las camas están envueltas en tules translúcidos que penden del techo, para resistir a los mosquitos. Despierto transpirada y paso por encima del cuerpo de Jarek para huir del calor bochornoso. En Mazunte es difícil recordar el frío que acabamos de dejar en San Cristóbal. Algo aquí me dice que el día está más vivo, serán las construcciones sencillas, que dejan que la naturaleza se esparza en su exuberancia. Todo lo que me atrae es fruto del sol y del agua, de las tierras fértiles que dan frutos de diversos colores y texturas y parecen repercutir en el ánimo de la gente, que se pasea despreocupada, en ropas ligeras.
–Entonces, ¿hacemos la revolución o no? –La pregunta de Gabriel irrumpe en medio de nuestros debates, de cara al mar. Atarcede, el cielo se tiñe de tornasoles naranjas, comienza a correr una briza. Y no lo sabemos, no sabemos ni cómo ni qué revolución podríamos ser capaces de hacer. Se nos irán las horas sumando cualidades al mundo con que soñamos.
–Me estás mirando distinto -señala Jarek, cuando quedamos a solas.
–¿Cómo?
–No lo sé. Es un gesto nuevo, que no había visto antes –Entonces le sostengo la mirada, como buscando.
–Bueno, hay algo parecido en tus ojos, no sé qué significa.
–¡Claro que sabemos, pero preferimos sostener la evasiva!
A lo lejos, Madda saluda. Cuando se acerca, dice estar fascinada con “oakaka” y, apenada, que tiene que practicar más “lo espagñolo”. Ríe de sí misma y de su pronunciación. Tiene “fame” -hambre- y con una mano se acaricia la barriga. Salimos a comprar pescado para saltear con verduras, plátanos y chiles.
–Mira esa cabaña, es parecida a las del noroeste de Polonia –señala Jarek entusiasmado.
–Me gusta. ¿Y si elegimos cabañas por el mundo?
–Eres demasiado gitana Iulia.
–¡Vamos! Ser gitanos es otra cosa. ¿O acaso no sos vos el que vive hace cinco años fuera de su continente?
–Sí, y es mucho, pero tampoco regresaría a Polonia.
–Entonces, ¿cabañas por el mundo?
–Vamos a ver, vamos a ver…
–Hablo en serio.
–No lo sé gipsy Josia, no lo sé. Tú cambias de ideas más pronto que yo.
–Esta vez es en serio.
Con más escepticismo que entusiasmo, Jarek garabatea destinos. Escribe un pueblo o ciudad él y otro yo, listando además qué imaginamos hacer en cada uno.
El registro se perderá entre las hojas, como una nota más, conteniendo mucha más información sobre nosotros mismos de la que somos conscientes. El apunta: Escocia, Estocolmo, Berlín y las posibilidades de obtener becas de investigación del estado y deja grabada la real ironía: “ser un parásito del estado de bienestar”. También escribe “Bieszczady”, el bosque virginal al sur de Polonia y un recordatorio con una flecha: “aquí hay que llegar con dinero, es una zona pobre, poco trabajo”. Cuando me toca, elijo Granada, en Andalucía, España y Tailandia, sólo por curiosidad viajera, Córdoba, en Argentina, Uruguay, para ser maestra de escuela rural en el interior y oír tambores, y San Cristóbal, claro, por las casitas con techos a dos aguas que nos gustan,
para estar cerca de los caracoles y el pan de elote que cocina la señorita que baja cada mañanas del cerro de Chiapa de Corzo.
Jus amanece algo triste, sale a correr para liberar endorfinas. Madda piensa en quedarse unos días más en la playa y va a conocer un hospedaje, Kart camina, busca arenas nuevas, Meli despierta con el humor ácido que la caracteriza y pide fruta. Jarek está resfriado y sale en busca comida. Yo escribo, tomo mate. Es el sábado 26 de noviembre de 2016. La calma aparente me permite divagar con que tenemos un cotidiano aquí y casi olvido los cambios inminentes.
1 de diciembre, San Cristóbal de Las Casas
Un grupo de percusión atraviesa el andador de Guadalupe. Sus tambores y redoblantes suenan a ritmo rioplatense y siento como algo familiar me llama ¿Cómo perderme el placer de seguirles al compás de esa vibración fogosa que es la murga?
–¿Te molesta entrar solo? Necesito oírles un poco. –Claro, ve. Estaré adentro con una cerveza.
Me convierto en peregrina, en su rehén voluntaria. Hipnotizada por la música, avanzo. Dos calles más adelante, hacen una versión de El Matador de Los Fabulosos Cadillacs y siento que es un guiño íntimo hacia mí, porque me develaron argentina. La comparsa está ensayando para el Día de la Virgen de Guadalupe, esa santa abrazada por Latinoamérica; esa misma que Beatriz Aurora pintó en su versión combativa, con un paliacate (pañuelo) rojo al cuello.
Mientras acompaño a la comparsa (nombre con el que se conoce a estas bandas en la región del Río de La Plata), recuerdo la visita de Candela, días atrás, y la desesperación que había experimentado “por regresar a América Latina”, tras vivir por un año entre España y Australia y cuánto me costó comprender la seguridad que había en sus palabras. No he salido del continente ni jamás sentí la soledad o la extranjería de la manera que ella lo manifestó. La tarde que llegó a casa, aquí en SanCris, se conocieron con Rosa, mi amiga mexicana que carga con sentires similares. De niña migró a Estados Unidos con su familia y, ya adulta, vivió en dos oportunidades en España. La primera vez trabajó de chupinera: changa que le dan a latinos y latinas afuera de los bares, para que atraigan a la gente a beber. El sueldo depende de la cantidad
de personas que logren ingresar al lugar cada noche. La segunda vez fue con una beca de estudios. Mientras oigo su historia, recuerdo el día que estuve a punto de trabajar en algo similar en Bolivia, para un comedor familiar en las orillas del lago Titicaca. Rosa jamás viajó por nuestro continente. Sólo Estados Unidos, sólo Europa. “Ir a esos lugares reafirmó mi identidad, las cosas que me gustan y no, de mi ser mexicana”, nos compartió esa tarde y me pregunté qué de su percepción sería diferente si su destino hubiera sido Latinoamérica.
“Desesperada por volver”, “Reafirmación de querer vivir acá”. Las reflexiones de ambas resuenan en mí. Las escucho como quien absorbe algo con inocencia y me pregunto si serán ecos de un presagio.
El sonido agudo de un platillo me jala de mis reflexiones y me devuelve aquí, a esta calle mesoamericana con ritmo de murga sudamericana; aunque es cierto que la noche se presta para hacer metafísica a cielo abierto. Es 1 de diciembre, una fecha que nunca paso por alto. Un día como este, pero de 2010, recibía la noticia de que el proyecto para registrar historias del norte de mi país contaría con un pequeño financiamiento artístico de un programa estatal. Tres años después sacábamos a la luz el resultado de aquel viaje iniciático, que fue una escuela de periodismo andante. Norte Profundo se presentó con una kermes en la calle de un barrio en las afueras de la ciudad de La Plata, junto a vecines y amiges. La experiencia de publicar aquel libro fue también la antesala de la creación colectiva de Ediciones de La Caracola. Pero antes que el libro y la editorial, antes que el clima decembrino en México, esperando a la Guadalupe y las reflexiones de mis amigas sobre sus experiencias en Europa, el 1 de diciembre es el día de la lucha internacional contra el VIH. La fecha es símbolo de la fuerza de una integrante de nuestra pequeña y matriarcal familia, que hace 20 años se enfrentó a este virus con la terquedad de que la vida gane. Y entonces estos redoblantes son un grito de victoria.
–Así que le gusta el pan de elote –me canta una doñita, con el tono de quien parece estar afirmando una pregunta al tiempo que la hace. Es de noche en el andador de Santo Domingo, ella anda vendiendo pastelitos de trigo y le pregunto, sabiendo que no va a tener, pero la tentación es más fuerte. Pan de elote venden sólo los y las que hacen pan de elote.
Los demás canastos y carros de masas y panes dulces jamás tendrán. Es algo tan propio de la cocina familiar mexicana, e incluso barrial, que no es fácil encontrarlo en bares o cafés, los y las turistas no suelen pedirlo; quizá por falta de promoción. En situaciones aisladas lo he visto en la carta de un restaurante a precio exorbitante, como postre gourmet. Entonces a las doñas les sorprende que a una werita le guste tanto, como para escudriñar la calle en busca de uno o incluso pedirles la receta.
–Así que a usted… –pronuncia, con sonrisa orgullosa por su maíz dulce; ese que seguro prepara a su familia, aunque no lo venda aquí en el centro, en el andador.
Lo onírico – 8 de diciembre Jus, Juan, yo y siete personas más que no alcanzo a ver, estamos recordando un pedacito de sueño, como si fuera parte de un hilo y a cada quien le tocara un pedacito, para que Jarek tenga su sueño.
La imagen regresa cuando en un café encuentro un afiche que promociona un taller de sueños.
–Entonces sueñas para la gente que no recuerda –observa Jarek, luego de oír la anécdota.
–Pues, parece lógico, aunque dudo que pueda ser posible. Soñar para otros, para otras. ¡Qué mágico y que responsabilidad! Si fuera así, ¿qué habría de hacer la soñadora con la información de otras personas? Nuestras energías se impregnan con la intimidad… –Óyeme Iulia, de todos modos no quiero saber los míos. Quizá haya algo ahí abajo que no quiera recordar.
Siento venir el agua. Jarek despierta poco antes de las 10 y me encuentra junto a la ventana de la cocina, observando las nubes pasar. A mediodía el cielo se pone gris. Pese a la posibilidad de aguacero, salimos a almorzar a Pizca de Canela: el comedor donde sirven buen mole con chocolate, plátano y tortillas amarillas. Hace días lo venimos postergando.
Elegimos una mesa en el jardín, al otro lado de un gran vitral de colores. El sol de otoño se hace más cálido aquí, como si estuviéramos detrás de una lupa. Se oyen los pájaros, el sonido de nuestros cubiertos.
–¿Qué recuerda tu memoria de niño del comunismo, de la caída del muro? –comento sin preludio, mientras trozo una tortilla caliente con las manos. Comienza a hablar sin pausa. Será la primera vez que termine mi plato antes que él. En los 90’, tras la caída del muro, pasa del departamento de dos ambientes donde vivía junto a su madre, padre, hermana y abuelos, a una casa grande que la primera logró comprar, trabajando a destajo en los bares de Inglaterra. De ahí la costumbre polaca de migrar por un futuro mejor. Más tarde comprenderé que la historia de la familia de Jarek es una más, entre la de muchísimos adultos de esa década, sostenida luego por su propia generación hacia los Estados Unidos. Él es parte del devenir político y económico de su país. Su madre salió en los 90´y él en el siglo XXI, a Norteamérica. Pero ahora nada sé de esta cuestión estructural. Escucho absorta la historia de su familia, como algo único y particular. Además está ocurriendo aquello que adoro de las personas cuando caminan sus túneles de recuerdos: a Jarek le brotan gestos nuevos. Sonríe, a veces endurece el ceño. Ha entrado en sus memorias y le afloran datos, imágenes inesperadas. Hila, piensa, echa frases largas, las contextualiza, les da color y temporalidad, aroma, rostro.
–¿Te da sueño escucharme? –pregunta con timidez, como si fuera ese niño que está evocando.
–Para nada.
–Estás tan silenciosa.
–Quiero escucharte sin interrumpir.
El cielo está denso. Ahora sí va a venir la lluvia.
–Me siento algo mareado, será la presión del aire. ¿Volvemos a casa? –sugiere.
–¿A cuál casa? –Jarek sonríe tras mi pregunta.
–A la tuya. –Afuera nos espera la empinada calle de Belisario Domínguez, entre Navarro y Comitán.
–¿Puedes continuar contándome?
–Quizá más tarde, ahora me siento cansado. –Así subimos hasta El Cerrillo.
–¿Nos acostamos un rato?
–Claro, mira aquella nube cargada, acercándose.
Sólo cuando las primeras gotas caen sobre mi cuerpo, percibo lo mucho que necesitaba esto. Había olvidado lo inquieta que puedo sen-
tirme cuando transcurren semanas sin señal alguna de tormentas, cuando el aire se vuelve pesado y el agua amaga con venir y no lo hace.
–¿Puedes abrazarme? Casi no estoy logrando dormir –pide Jarek en la noche. La frase me consterna. Por supuesto que lo hago. Antes de cerrar los ojos volvimos a hablar de nosotros. Vi cómo los suyos se humedecieron. ¿Cómo no iba a pasar algo así, en la vulnerabilidad de nuestra cama, luego de oírnos cuerpo a cuerpo, con las pieles tibias, sobre qué hacer en diez días cuando nuestros aviones despeguen a Sudamérica y el este de Europa?
–¿Estás intranquilo?
–Un poco. Encontrarte no estaba en mis planes.
Despierto cansada, me ha ocurrido antes. El tipo de amor que siento es cada vez más intenso, como estacional. De noche, sólo de noche, me hago consciente de esto y en la mañana me muevo silenciosa, como un animal que examina algo, y ese algo es aquel hallazgo, mi amor latiendo, como si tuviera un cuerpo propio por fuera de mí y de Jarek. El sol entra por el ventiluz e ilumina sus manos cayendo sobre la tabla con la cuchilla. Voy a quedarme viéndolo, pero no es su tarea de picar verduras la que observo, sino a esta escena cotidiana que construimos y que en pocos días va a desaparecer como el vapor, ni bien se abra esa ventana.
–Amor –Jarek interrumpe mis divagaciones–. ¿Quieres probar la sopa? –Mi cabeza galopa a cien kilómetros por hora. El acaba de conjugar “amor, la sopa, nuestra cocina”. Me acerco con esfuerzo hasta la olla que burbujea, mientras me pregunto, ¿qué será del nosotros pronto? ¿Podremos guardar en un cofre la calidez de esta convivencia en construcción, hasta que el tiempo y las incertidumbres pasen, hasta que haya un plan que nos devuelva juntos y entonces podamos volver a decir “sopa, amor, cocina” en una misma frase? ¿Cómo plantear lo que sentimos en medio de una separación geográfica inminente?
Janush, ¿te parece llamarme así, ahora? ¿No te resulta doloroso? Quizá sería mejor el decoro en estos días cariño, jugar a la distancia, ensayo para mis adentros, con cierto tono de enojo, mientras soplo el caldo de una segunda cucharada, con la vista perdida en los jugos calientes que explotan a borbotones. Pero no, no lo pronuncio. ¿Será que para él hoy pueda ser cualquier día? ¿24 de octubre, 12 de noviembre? Algo del sueño parece haberle reparado la angustia de anoche. Su semblante no
se ve empañado por el hecho de que hoy es 10 de diciembre y en una semana estaremos desarmando nuestras vidas. La tristeza esta vez la encarno yo. Lo cierto es que es difícil procesar los hechos en el momento preciso en que están ocurriendo. Jarek me observa, esperando respuesta, intenta adivinar por mis gestos si falta algo y entonces acerca la sal, un paquete de especias.
–La sopa está exquisita, amor. –Pues a comer –dice con satisfacción.
La noche de las botas2
2 (La noche de las botas, la noche de las botas… Pasaré tres años con esta frase en las manos. Para acabar el libro debo dar contenido a esa línea que anoto como recordatorio persistente. Me cuesta afrontarla. Mi memoria puede hacer destrozos con lo que no he escrito. Y en tanto hecho latente, a la espera del registro, la escena ha crecido o -al menos- se ha mantenido. Aquella noche, la de las botas, el muro interior de Jarek se rompió para siempre. Tengo una imagen: él llorando con la vista fija en el suelo, como palpando su herida.
¿Qué deviene luego de una revelación? Frente a un animal con miedo es bueno ponerse en alerta. Nunca sabremos qué reacción puede tener para protegerse. “Me mantengo a salvo si no abro esas puertas”, pronunció como queriendo contener aquello que emergía frente a nuestros ojos. Supe así qué estaba dentro suyo y que aquello, amarme, le generaba terror. Quizá él era más consciente de que amar es ver los planes previos sometidos a juicio. Todo esto es el preludio de lo que aún no escribo. Y doy vueltas, me duermo sobre el texto apenas garabateado, los ojos me arden. Dormito, y otra vez, la dilatación del reencuentro con las memorias. El cielo y yo estamos en sincronía. La lluvia amaga con llegar, observo sus nubes, ahí está el agua, pero aún no cae. Soltar cualquier cosa que tengamos contenida no es tarea fácil. Cuando conecte realmente con la escena, recordaré apenas imágenes, pocas palabras. El tiempo barre los hechos y deja las sensaciones: riesgo, apertura, cristal roto, la intensidad de un sentimiento añejo. Enciendo un cigarrillo, creyendo que me ayudará en la evocación. Al final, el tabaco es el padre de todas las plantas -me enseñaron una vez-, y se utiliza ceremonialmente para abrir la palabra. Mi consumo no es ritual, claro, pero quizá alguna claridad llega si le invoco, si tomo las hojas finamente
Suena salsa dura. Estamos recostados en la escalera que lleva al primer piso del bar. Me encuentro de lado, casi encima de Jarek. Mientras él se acomoda boca arriba, con los ojos entrecerrados y una sonrisa gozosa, juego a creer que su imaginación nos ha trasladado a los campos del norte polaco que tanto nombra, sobre el césped, en una de esas primaveras que ayudan a olvidar la atrocidad del invierno.
No sé cuántas piñas coladas tengo en sangre, tampoco en qué momento me pareció lógico echarnos en medio de estas escaleras de madera. Una persona pide permiso, acercando su pierna a la cintura de Jarek. Nos movemos como meciendo el cuerpo contra la pared y las piernas avanzan. Nos resulta natural estar aquí. Sostengo su cabeza, abrazándolo por el cuello, para que el borde del escalón no le lastime la nuca.
–Voy a soltarte un poco, ¿sí? –Jarek se levanta levemente y quito mis brazos. Continúa con los ojos cerrados y un gesto plácido, a contracorriente del ambiente atestado de música, gente y el motor de una licuadora que no descansa.– ¿Eres el mismo al que le da pena cuando bailo por la calle, de camino al mercado? –bromeo, acercándome a su oído.
–Me has contagiado. –pronuncia sin inmutarse.
Levanto la vista, volteo hacia atrás, donde comienza la escalera y ahí está la pista, en un desfile de cuerpos transpirados. La gente se amontona en nuestro camastro. Quieren pasar.
–¿Vamos al baño? –vuelvo a susurrarle. Sonríe, abre los ojos, nos miramos y ponemos del pie.
Los baños de hombre y mujeres son de un solo puesto cada uno. Hay un lavatorio común, con un espejo muy bonito, en una suerte de ante baño, decorado con el típico mosaiquismo colorido de este país. Entramos en uno, trabamos por dentro y comenzamos a besarnos, a desvestirnos como podemos. Nos mantenemos de pie, cuidando de apoyarnos en la única pared que es de concreto, la otra es un durlock fino que nos separa de la intimidad de la otra persona que oímos entrar y trabar su puerta. Si hubiera premeditado esto, habría elegido una pollera; pienso mientras hago un malabar suave y me quito una de las piernas del pantalón. trozadas y les soplo esta intención. No pierdo nada con intentar. Mientras tanto, la laguna frente a la que vivo es una prolongación de mi mente…)
El hombre que quiero entra en mí ¡y ese placer!, uno particular que reconozco, que es como alcanzar un sitio deseado, tras caminar por largo tiempo. La experiencia es intensa y cálida, igual que llegar a casa después de la lluvia o el frío y encontrarlo en la cocina preparando sopa3.
Golpean la puerta una, dos, tres veces. Me concentro en nuestros orgasmos, los percibo cerca. Debemos salir pronto.
–¡Ya voy! –grito, intentando que la música disimule el placer que se me derrama por la garganta.
Tomo a Jarek por la nuca, con ambas manos. Nos miramos de frente. El detiene el movimiento. Somos sólo adrenalina. Entra en mí un poco más y nos mecemos el uno sobre el otro, manteniendo la firmeza en los músculos; hasta que siento venir ese oleaje: el mío y el suyo. Largo una carcajada, Jarek me tapa la boca. Reímos, mezcla de excitación y nervios. Un calor brutal sube hasta mi frente. Levanto el mentón al techo. Busco aire. Jarek me besa el cuello y ahí se queda, descansando, con la frente apoyada. Siento su transpiración, su pulso acelerado y los músculos de su cuerpo relajándose. Vuelvo a reír con la vista fija en el techo.
–Cariño, debemos salir –suplica. Los golpes en la puerta continúan, también la salsa dura de la pista. Rápido, vuelvo a calzar la pierna en el pantalón. El cuerpo me levita, me siento apenas en él. El minuto posterior al sexo es de otro plano sensorial.
Mientras Jarek se refugia en un extremo del cubículo, asomo la cabeza: un hombre impaciente me clava una mirada seria.
–Buenas noches, sabrá comprender, tengo a una amiga descompuesta aquí dentro. ¿Puede hacerme el favor de pedir una cubeta y un trapo en la barra? No querrá entrar aquí ahora. La chica ha vomitado todo.
3 Es difícil regresar allí. Ha pasado tiempo. El rastro del nosotros es apenas perceptible. Escudriñar la tierra entonces, para concretar la tarea. Mientras atravieso la memoria, nos recreo en la pareja que ahora se abraza sobre el muelle del lago en que vivo. El recuerdo se pone de pie justo sobre ese límite y entonces emergemos como una imagen antigua que ya no duele. Regreso a la médula de la escena. Esto es apenas el principio. Abuelo tabaco, gracias.
El hombre asiente, ahora entre serio y asqueado. Lo veo bajar las escaleras, momento exacto para que Jarek huya del baño y se siente al otro extremo del bar, cruzando las piernas. Una chica se enjuaga el sudor en el ante baño y lo ve pasar rápido. A través del espejo le suplico silencio, apoyando el dedo índice sobre los labios. Me sonríe y le devuelvo la gratitud a través del espejo, uniendo las palmas, en forma de imploración.
–Vámonos de aquí.
De salida, me acerco al hombre que está pidiendo la cubeta.
–Ya no hace falta, hemos limpiado. ¡Cuánto le agradezco! Suba, el baño es suyo y disfrute la noche.
Camino de cara al viento otoñal que nos refresca y siento algo parecido a la gloria. Me duele la boca de tanto reír. Si alguien estuviera filmándome de perfil, captaría hasta mis muelas. Algo animal me asalta, es la imagen de las potrillas galopando con las crines sueltas en el campo de la infancia. El pelo mojado se pega a mi sien.
–¡Lo logramos!
Ahora somos como dos niñes con su juego entre las manos. Entramos a una discoteca a la que nunca habíamos venido.
–Sólo con consumición. Dos por persona –anuncia el hombre de seguridad.
Hago un paso hacia atrás.
–¿Qué dices? Estamos muy borrachos ya… –Bueno, no tenemos por qué tomarlo todo.
Lo miro incrédula. Entramos.
Suena reggaetón caliente, Nicky Jam, J. Balvin, Wisin, Daddy Yankee. Busco a Jarek con las manos. Perreamos amorosamente, me cuesta mantener el equilibrio.
–¿Qué quieres? –pregunta, mientras se dirige a la barra. Tardo en responder.
–Vodka y piña colada –le oigo encargar.
Bailo con movimientos amplios, como si estuviera dando brazadas en una piscina reglamentaria. Jarek me sigue con la vista, riendo y dando pasos hacia atrás, cargando los tragos de ambos, hasta que formamos un semicírculo.
Con la lambada volvemos a acercarnos. Él se afirma en mi cintura, yo en sus hombros y comenzamos a mecernos como si nuestros cuerpos fueran agujas de un mismo reloj. Me sorprende que logremos mantener el compás en este estado de ebriedad. Jarek no habla, sólo se mueve. Para no regresar a la barra, pidió los dos shot de vodka. Damos vueltas y vueltas. Su brazo es mi sostén y me sujeto como si fuera algo firme, estaqueada al suelo. Hasta que él tambalea y vuelo, sin gracia, directo al suelo por el impulso con el que venía girando. Cuando me estoy poniendo de pie, Jarek intenta ayudarme y me clava su codo derecho en la cara.
El alcohol que tenemos en sangre emerge como el señor de las tinieblas.
Exploto en llanto, Jarek se acerca, me abraza, lo alejo con ambas manos.
–Disculpa Iulia, disculpa. Pégame, pégame a mí.
–¿Qué? –pronuncio confundida por el mareo, el golpe y sus palabras–. ¿Estás loco? Lo has hecho sin querer.
–Prefiero que me golpees a verte llorar.
Ya no hay danza, la gente que supo rodearnos se va haciendo a un lado.
–Déjame llorar tranquila. Yo no tengo conflictos con expresar mis sentimientos. Ahora quiero llorar, pues lloro. –Cuando acabo de decir esto, levanto la vista y veo que los de seguridad nos observan. Somos dos cuerpos ebrios que se zamarrean, cayendo a veces uno sobre el otro.
Salgo y camino como puedo en dirección al zócalo. Él viene detrás, como puede. Demasiado alcohol, me digo.
–Demasiado alcohol y demasiado miedo. –Me planto en una esquina, en dirección a Jarek que me mira con sorpresa.
–¿Qué?
–Tú
–Demasiado alcohol y demasiado miedo. Digo, continuando a paso rápido.
–No corras, déjame alcanzarte.
–Es que no quieres o no te animas, ese es el problema –bramo dando vuelta para mirarle apenas.
–¿De qué hablas?
–De ti, que en mi lunfardo se pronuncia de vos, de esta porquería que es el silencio. ¡Estás enamorado hasta aquí! –grito señalándome
la frente–. Y estás conteniéndolo como un niño con terror, cuando le apagan la luz de noche.
Me detengo, volvemos a estar muy cerca y alcanzo a ver cómo a Jarek se le forman dos hoyos al costado de los labios. Comienza a llorar con desconsuelo.
–Por favor, no me mires ahora –suplica–. Estoy a punto de abrir puertas a las que temo, es cierto. Iulia, sabes, tenemos vuelos la próxima semana. Tengo una vida precaria en la pinche Nueva York, tú estarás en Argentina. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Crees que no lo pienso?
–Pero ya ha sucedido –digo esquivando su mirada–. Negarlo sólo lastima.
–No digas eso.
–Es real. Es lo que generas con tu miedo.
–¿Podemos hablar de esto mañana? El tema es serio, estamos borrachos. No va a salir bien esto, estoy seguro.
–Ok, mañana. Aunque mañana estaremos crudos.
Andaremos en un silencio absoluto casi todo el camino, oyendo sólo el clap, clap, clap de la suela de mi bota despegada, repicando contra el cemento.
En la intersección de la calle Carranza con la carretera, la suela me traiciona: se enrosca hacia adentro, entonces me tropiezo y caigo de boca a la doble vía.
Jarek grita, corre a levantarme.
–Currrrva! –putea en polaco–. ¡Te lo he dicho! ¡Tienes que tirar esas botas viejas! Si hubiera pasado un auto, te mataba, ¡estamos en la pinche ruta!
–Bueno, ¡basta con eso! Vos, ¡europeo consumista! Que mis botas me gustan, no necesito tirarlas, sólo arreglarlas –vocifero, como si estuviera defendiendo algo de mi identidad, mientras me niego a su ayuda y me levanto con esfuerzo.
–¡Entonces arréglalas! Tienen el cuero desgajado. –Continúo de rodillas en el suelo. Jarek vuelve a acercarse, intenta levantarme, lo alejo. La escena se repite.
–No comprendo, no comprendo. ¿Por qué te aferras tanto a unas simples botas?
–¡Pues sí! ¿Sabes qué? Voy a tirarlas –digo rabiosa, mientras aflojo los cordones–. ¡Y voy a hacerlo acá mismo!
Mientras digo esto, alzo ambas botas por encima de mi cabeza como exhibiendo un trofeo, que en realidad es mi derrota.
–¡¿Me ves, descalza ahora?! –La doble vía está desierta, como si el tráfico se hubiera puesto de acuerdo en detenerse en el momento exacto de la tensión. Jarek observa perplejo, como quien aguarda el inicio de un espectáculo que no espera.
Empeño el poco equilibrio que me queda en arrojar las botas lejos. Cuando las veo caer, me desplomo en el cemento a llorar. Como si la circunstancia me empujara, siento desprenderme de algo querido. De repente recuerdo la primera vez que hablé de la violencia de mi padre en 2009, cuando me sorprendí afirmando “esto debe acabar, aunque aún no estoy lista” y cuánto se precipitaron los hechos en ese tiempo: la noche de mayo de aquel año que me tuvo encerrada, hasta que logré escapar y fue la última en que pisé su casa… Pasaron siete años de aquel episodio y las botas, el último regalo suyo que conservaba. Una caricia de Jarek me devuelve a la carretera. Extrañada, vuelvo a observar el calzado lejos.
–Voy a darte mis tenis. Hace frío, no quiero que camines descalza. –Es incómodo. Prefiero así, sólo con medias.
–No, no lo permito. –Jarek se impone como nunca antes. Me toma por la cintura hasta cargarme en sus hombros. Se calza las zapatillas y avanza con dificultad, mientras pataleo en el aire. Quiero que se oiga mi derecho de caminar descalza, aunque haga frío, que sepa que estoy aquí contra mi voluntad. Jarek me sujeta con fuerza, como si evitar que toque el suelo fuera su última causa. No tengo forma de salirme. Lo advierto y me venzo a este estado.– Me estás reduciendo –digo con lamento–. Sólo porque tienes más fuerza, ¿lo entiendes?
–Iulia, por favor. No digas esto. Es incoherente que camines por aquí. Está lleno de vidrio y basura.
Así avanzamos, apesadumbrados de alcohol y angustia. Intento rememorar qué sensaciones me devuelve el estar privada de una decisión y vuelvo a recordar a mi padre, claro: el hombre que más cosas me ha privado. Lloraré las tres cuadras que dure esta lenta procesión y ya no sabré si es producto del alcohol o las memorias. Volteada de cabeza, sobre sus hombros, observo sus piernas en ángulo invertido. Le abrazo para sostenerme y lo siento tiritar. (Esta noche se han expuesto hechos
que no podré llevarme, que quedarán en esta doble vía de asfalto, como marcas que no pertenecerán a ninguno en particular. Y cuando, tres años después regrese a este sitio, las veré humeando sobre el cemento caliente de una tarde de primavera).
Dormimos once horas. Necesitamos sacarnos la borrachera. Lo demás amanecerá con nosotros.
–Usa unos tenis míos si quieres regresar a tu casa –sugiere.
–Es mejor que tome un taxi. No podré caminar con ellos. Cuando atravieso la carretera, la observo con atención. El semáforo corta, el auto se detiene y alcanzo a ver las botas, perfectamente acomodadas sobre el boulevard que separa los dos sentidos de la calle.
–¡Deténganse por favor! –clamo al hombre, que hace una maniobra improvisada por mi pedido. Corro descalza, como no pude anoche y recojo las botas con ambas manos. Otra vez arriba del auto, me las calzo y siento que algo propio regresa; como el perro amado que se ausenta unos días de la casa y vuelve tranquilamente, porque conoce el camino.
Esa misma tarde, un zapatero coserá las botas y las lustrará con esmero, estirándoles la vida. No veré a Jarek esta noche, ni la siguiente. El tampoco escribirá. Necesitamos nuestras soledades. Ninguno lo dice, no hace falta, ambos lo sabemos. Cuando volvamos a encontrarnos, llevaré mis botas puestas, como amorosa revancha. Me presentaré y llamaré al timbre. Le oiré acercarse, desde el otro lado del portón y en silencio le veré observarme con dulzura; primero a los ojos, hasta que se acerque y me haga una caricia en la mejilla con la palma de su mano, en forma de cuenco. Me recostaré en ella, con los ojos entrecerrados. Y así sabremos cuánto nos extrañamos, cuánto miedo sentimos de haber quebrado algo aquella noche.
Se distanciará apenas para mirarme completa, hasta que al fin repare en las botas.
–¿Cómo lo has hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Tú eres bruja Iulia! –Y entonces reiré a carcajadas profundas.
–No te contaré la historia. Sólo han regresado.
Jarek no saldrá de su asombro, volverá a acercarse, a acariciar mis mejillas con sus manos como cuencos y yo volveré a descansar en ellas,
con la calma de quien abre la puerta de su hogar cuando afuera hay un diluvio.
–Iulia, tu sabés que estoy enamorado. No hace falta… –Sí, y ahora los dos sabemos el riesgo del silencio, el desastre de la otra noche.
–No volvamos a hacerlo. –No, no volvamos.
La virgen de Guadalupe 12 de diciembre
El andador está repleto de gente. En todo México y muchas otras regiones de América Latina se celebra a la Guadalupe: la patrona de los pueblos del continente. Sin ser creyente del catolicismo, llevo una estampa suya entre mis papeles: una rediseñada por Beatriz Aurora, la artista que difundió al EZLN en el mundo. Hay algo en la Guadalupe que me conmueve, seguro sea por quiénes la siguen y la forma en que lo hacen. No hay sobriedad de púlpitos blancos, ni fieles sobrecogidos en el silencio de la culpa que infunde el cristianismo, más bien la calle es una fiesta colorida y popular. Desde diversos puntos, se ven llegar las caravanas de personas vestidas con trajes especiales para la celebración, hacen sonar instrumentos, los niños y niñas corretean alrededor de las procesiones y, en algunos casos, son los y las propias protagonistas de los desfiles. Nos acercamos a su templo: uno de los dos grandes edificios que definen al centro de la pequeña ciudad. Sobre un extremo está ella, y al otro lado, el santuario de San Cristóbal. Desde ambos se puede observar una panorámica del valle cuando se llega a la cima. Y ahora somos cientos de personas dando grandes zancadas para llegar al punto más alto de las escalinatas de la virgen morena.
En los extremos de cada peldaño hay decenas de changarros (pequeños puestos de comidas) con platos típicos mexicanos: tacos, elotes, pozol, tortas.
Si recapitulo mis meses aquí, la Guadalupe ha estado siempre: un adhesivo blanco con su imagen fue el guiñó que necesitamos con Helene y Emilia para subir a una de las varias combis que nos trasladó de San Cristóbal al campamento zapatista de La Realidad. Recuerdo la
tranquilidad de aquel primer tramo del trayecto, con los ojos fijos en el vidrio trasero donde estaba pegada y también la gigantografía de una reversión guerrillera en la entrada del bar cultural Tierra Adentro. La Guadalupe, nombre de miles de mujeres mexicanas; la Guadalupe, símbolo de resistencia y refugio. Desde el interior de la iglesia suenan guitarras: son varios hombres cantándole serenatas de amor y agradecimientos, letras de festividad y alegría. Nadie llorará esta noche más que por emoción. Una de las habitaciones es un mar de candelas encendidas. Una a una las personas que ingresamos, nos ponemos en cuclillas en el suelo y encendemos nuestra vela, como una ofrenda, con una intención. De pie, en la arcada de este espacio, Jarek observa el cuadro por encima de mis hombros; siento su respiración suave en mi cuello, hasta que me incline con la vela entre las manos. Él ha traído un pequeño candelabro, similar al que acostumbra encender en el día de muertos polaco. Hay algo ceremonial en este acto, donde el silencio se convierte en la forma de meditación interna para que cada quien se conecte con sus deseos y con lo que esta celebración le representa. Soy una recién llegada a esta tradición, no traigo canciones ni poesías para la Guadalupe, apenas si estoy aprendiendo a acercarme a ella. En cambio sí le hablaré de lo mucho que me han enseñado estas tierras, que Chiapas no me ha dejado ilesa.
17 de diciembre Elegimos quedarnos en casa. Encendemos un fuego. Me entretengo observando la dedicación con que Jarek acomoda la leña, mientras mezclamos mate y café. Nos sentamos al aire libre, a ver el crepitar y nos abrigamos con frazadas. Faltan cuatro días para que comience el invierno y el frío ya ha llegado. Es nuestra última noche juntos aquí, aunque ninguno lo pronunciará así, porque sería como dejarse caer sobre un cristal débil. “Antes de idear un plan, necesitamos llegar. Hablemos de esto en marzo, ¿sí?” Propone de pronto. Él está a punto de regresar a Polonia después de dos años, luego volará a Nueva York a retomar la vida que tiene allí, renovar su visa, buscar dos trabajos; porque con uno no alcanza a cubrir los costos de vivir allí, aunque comparta piso con otras cuatro personas, en el -hasta hace poco tiempo- barrio marginal de Harlem.
–No iré a Estados Unidos. Debemos encontrar otro sitio.
–Lo sé. Tú no estarías cómoda allí. Primero acaba tu tesis. Es importante Iulia. –Desde que nos conocemos, Jarek ha estado más preocupado que yo por mis quehaceres pendientes. Recuerdo haber dicho más de una vez que lo que verdaderamente me importa es escribir aquella historia de las resistencias a la megaminería para las asambleas con las que trabajo; pero él insiste en que además, el título.
–No importa eso ahora. Lo hablaremos cuando esté sumergida en esa escritura –digo, mientras me acerco envuelta en una manta.
Dormimos temprano.
–Hoy sólo sentir tu piel –susurra Jarek mientras se acomoda sobre mi pecho, hasta escoger el hoyo de mi tórax, e inhala profundo.
18 de diciembre
Anticipo un día mi boleto. No quiero verle partir. Llegamos a la estación bastante temprano. Fantaseamos con meternos en el hotelito de al lado, con que pierda el transporte o detener el tiempo: formas de decir que no queremos esta realidad, aunque no cambiemos nada para evitarlo.
–¿Por qué hemos llegado con tanta anticipación?
–¿Por la ansiedad?
–¿Tantas ganas tienes de irte?
–¡Janush! –exclamo, escondiendo mi rostro en su cuello.
–Vamos a hacer esto bien –sugiere mientras se pone de pie. Caminamos unos metros hasta el centro de la explanada de cemento gastado por la que se accede. Con gesto sarcástico, hace un ademán que extiende desde el antebrazo hasta su mano e invita al baile. Comenzamos a girar en semicírculos, no hay más música sonando que los compases que Jarek recrea con un suave tarareo.
–Este es el vals de la vieja aristocracia polaca. –Por eso la sonrisa maliciosa. Sé que siente algo parecido a una revancha, apropiándonos de este baile de elite y trayéndolo aquí, al gastado y polvoriento cemento de una estación de buses al sur de México. No somos un par de príncipes que acaban de renunciar a sus realezas, sólo dos personas comunes y corrientes. Lo único excepcional es habernos encontrado aquí, desde los márgenes opuestos del mundo en que nacimos. Sabemos de guerras, ocupaciones, dictaduras; nuestras tierras han sufrido y esas marcas viven en algún sitio de nuestra memoria. Por eso Chiapas y la inquietud por la autonomías y rebeldías comunitarias, por eso estamos aquí
y ahora, danzando frente a la distancia inminente. El este de Europa y el sur de América nos esperan. Es satisfactorio advertir cuánto hemos cambiado. ¿Qué otra cosa podemos pedirle al amor? Nada más que este baile semicircular, a los pies de un cerro mesoamericano, nada más4.
4 Cuando retome los cuadernos de esta época para transcribirlos, será 2019 al sur de América Latina. En un bar con luces tenues suena un trío de jazz y comprobaré que la música en vivo sigue siendo tan efectiva como siempre. Escribo sin pausa. Veo mi mano apoyada sobre el margen inferior de la hoja y me pregunto si algo entre ellas -las hojas- y mi piel, se reconocen. “No voy a inmiscuirme con la dureza de la razón ahí”, me digo; “no voy a interferir en una memoria tan sensible, trascendente, como la sensoperceptiva”. Lo único que voy a afirmar es que la última vez que mis manos se apoyaron en este cuaderno, yo era otra mujer. No sé si una mejor o peor versión, pero era otra. Hay marcas que permanecen: la ilusión y creencia en la gestualidad de las personas, en lo que dicen con el cuerpo. Sigo confiando cuando ríen y lloran, atendiendo a las palabras que pronuncian y evitando buscar entre líneas mensajes que no hayan dicho, aunque a veces sean evidentes. Esta nota al pie es un análisis de la relación que sostengo con mi propio registro del pasado. Entonces abro las hojas aún pendientes, que es una forma de reinterpretar, de volver a vivenciar.
Sin buscarlo, esta noche he vuelto a los bares que frecuentaba doce años atrás y es saludable verme diferente. Aquí mismo, sobre la mesa oscurecida, releo las notas de 2016, sabiendo que hoy no saldrá el mismo relato que si lo hubiera hecho en mayo de 2017 o agosto de 2018. ¿Qué tonos, qué matices agregaría o jamás emergerían? Tampoco lo podré saber. Entonces descubro que esta obra también es producto del tiempo transcurrido entre los bocetos y las palabras definitivas; aquellas que voy escogiendo cuando regreso a estos papeles, con la diversidad de quien sale al jardín a sembrar o recoger flores, según la estación del año. Ahora intento recorrer las líneas viejas, con el cuidado de quien entra a una habitación cuando alguien duerme.
Sabores nuevos en el cuerpo Tortillas a mano (Receta de María, desde La Realidad).
Barszcz (sopa de remolacha). 10 remolachas, 2 zanahorias, 1 cebolla, 7 granos de pimienta negra, sal, 2 hojas de laurel, 250 mililitros de nata líquida, perejil seco y picado. Se puede agregar extra de carne de pollo. Pelar las remolachas, zanahorias y la cebolla y cortar en dados. Ponerlas en una olla grande con abundante agua a fuego lento y agregarle las dos hojas de laurel, los 7 granos de pimienta negra y la sal. Dejar que llegue a ebullición y cocinar luego durante unos 30 minutos. Cuando estén tiernas las remolachas y zanahorias, quitar del fuego, colar todo y pasar a otra olla sólo el caldo de la cocción. Las verduras no se utilizan para esta receta, pueden guardarse como guarnición de un segundo plato o complemento de una carne. Al caldo colado, añadir la nata y el perejil y remover todo para que se diluya. Regresarlo a fuego lento durante unos 15 minutos. Hay quien no utiliza nata y también sabe rica. Va en gusto.
Pan de elote. Moler un tazón grande de maíz, una cuchara de polvo de hornear, 2 huevos, media taza de azúcar, otra media de aceite y manteca. Llevar al horno o al fuego sobre las brasas y tapar para generar un efecto envolvente.
Bolitas de pescado (otra receta polaca). 1 kilo de pescado blanco, 4 huevos, 6 cucharadas de pan molido, 300 gramos de cebolla bien picada, 25 gramos de almendras, 120 gramos de pasas uva. Picar todo y mezclar; con excepción de las pasas, que sólo se troza la mitad y el resto se agregan enteras. Hacer bolitas. Hervir en un caldo a base de zanahoria, puerro, raíz de perejil, raíz de apio y hojas de laurel. Poner una en la olla, para comprobar que no se desarmen. Una forma típica es servirlas en una gelatina hecha con el agua del caldo para cocinar, colocando en diversos cuencos las bolitas de pescado y encima la gelatina, hasta que se solidifique.
Krupnik. Macerado de vodka con hierbas. Ayuda a afrontar las noches de invierno, bebiendo un shot antes de dormir. Preparación: 1 rodaja de jengibre, 1 taza de miel, 2 ramas de pimienta de jamaica, 1 cucharada de canela, 3 clavos, 6 granos de pimienta, 1 cucharada de vainilla, 2 tazas de vodka, 1 de agua y cáscara de limón.
Trueno 16 - Argentina
Valles del Sur

19 de diciembre, Ciudad de México Ayer desperté en Chiapas. Horas después, atravesé el país hasta volver a caminar por Tlalpan. Por horas compartimos la capital. Y por deliberada elección no nos cruzamos. A las 4 de la tarde recibo un mensaje: acabás de aterrizar en Nueva York.
(Los aviones son animales rapaces)
20 de diciembre, Ciudad de México.
Revolvías la olla, mientras pelaba verduras en el piso de la cocina. En un mediodía cálido del otoño chiapaneco, el sol se filtra por las ventanas. Nos preguntamos tantas veces cómo empezar, que el desencadenante es una risa nerviosa.
Ese día entendimos que no podíamos ofrecernos un plan. Entonces, disfrutamos de cocinar y comer, sin caer en la torpeza de prometer cualquier cosa. Mientras escribo ahora en CDMX, cruzás fronteras sobre mi cabeza y las agujas de nuestros relojes se mueven vertiginosas. “Mañana el tercer avión, con escala en Finlandia, en el aeropuerto de Helsinki, hasta Varsovia. Todo está gris allí, Iulia. Te enseñaré”, enviás
antes de dormir, junto a una foto de tu rostro cansado. “Cuando llegue a Polonia, tendremos siete horas de diferencia”.
(Los aviones son máquinas rapaces. Nos llevan demasiado lejos con rapidez, incluso antes de que el cuerpo entienda qué ha ocurrido)
21 de diciembre
Ahora tu avión cruza el Atlántico. Aterrizás en una tarde, que para mí es madrugada. “Escucha esto. Helsinki es tan deprimente que han puesto sonido de pájaros en los baños, para que la gente puede oír cuando tira de la cadena”. Recibo desde Finlandia (que para mí es lo mismo que decir Marte, Júpiter) y lo único que puedo hacer es imaginarte cerca de tu casa.
Tu madre te espera abrigada en el aeropuerto de Varsovia. Donde nací, el 21 de diciembre inicia el verano, y allí es invierno con temperaturas de -15º a -20°. Pero no estoy en Argentina; continúo escribiendo desde CDMX, donde –dicen- también empezó el invierno, aunque esta ciudad parezca de una primavera eterna. Dejo el cuaderno y hago cuentas horarias, para intentar comprender la revolución de solsticios y hemisferios en la que estamos. “Feliz invierno Iulia”, envías en la noche del 21.
La palabra, ¿es capaz de franquear la distancia entre el espacio y el tiempo? La palabra, alguna vez, ¿ha sido capaz de calmar la ausencia del cuerpo? Recopilo imágenes del pasado reciente, como cintas analógicas puestas a revelar. Y entonces regreso a aquel mediodía en que hablamos entre risas nerviosas, a la calidez de ese otoño, a esa cocina. Me detengo en la calle a escribir. Es una necesidad, de las urgentes. La mayoría de las veces me contengo hasta la plaza de mercado, pero lo cierto es que llegar esta vez implica esfuerzo. Nunca tuve contracciones, metafóricamente las imagino así: algo que pulsa por salir y una, inhalando, exhalando, hasta alcanzar el sitio y la posición adecuada para comenzar a pujar. Casi jadeante, me echo sobre mi banco de plaza -que es mío por haberlo elegido soberanamente entre todos-, sin comprender cómo hice para dilatar este estado que me atraviesa el cuerpo como rayo.
22 de diciembre de 2016, Ciudad de México – Varsovia
–Buen día, ¿recuerdas el proyecto de la novela? He amanecido con ganas de comenzar.
–Dzien dobry! Entonces es verdad lo que dije. Dormías conmigo para hacer etnografía de un polaco.
–Jajaja. Disculpá que nos utilice para la literatura. Ahora que estamos lejos, la tentación es grande…
–¡Iulia, ¿vas a contarlo todo?!
–¡Por supuesto que no! Aburriría a cualquier lector.
–Entonces, ¿no vas a contar la verdad?
–No será ni verdad, ni mentira. Será ficción, que es mucho más. Apenas estoy descubriendo este mundo. Espera a que cuelgue un rato los guantes del periodismo y vas a ver la historia genial que surge; incluso más atrapante que la realidad que hemos construido.
–¿Vas a hablar de un baile, un beso, un robo?
–Seguramente. Es una parte jugosa.
–¿Vas a escribir que la primera noche juntos robaste un florero, con flores y agua incluida y te fuiste corriendo del bar?
–Mmmm, ¿fue así? No recordaba que el florero tenía agua.
–Estabas borracha.
–Tú también.
–Eso no es novedad.
–Cierto. ¡Pinche polaco!
–¿Vas a cambiar mi nombre?
–No lo pensé aún. ¿Quieres eso?
–No lo sé.
–Ok, tienes tiempo para pensarlo. ¿Cómo está el clima?
–Una mierda. 15.30 y es de noche. Extraño el sol de Chiapas.
Lo onírico – 24 de diciembre Estoy en Polonia, en esa casa que Jarek va enseñándome en fotos. En una mesa estamos sentadas su hermana, su mamá y su compañero Andrzej (extrañamente recuerdo cómo se deletrea). Intentamos conocernos. No hablo polaco, mi inglés da lástima y de la mesa, sólo Jarek sabe español. Toca entregarse a lo gestual. Con Jana e Irenka, su hermana y su mamá, nos miramos de forma sostenida, como intentando entrar en la otra. Cuando alcanzo los ojos de Jana -esa chica de mi edad que conozco por fotos y de la que recuerdo, que su nombre significa junio-, veo una constelación azulada,
con pinceladas rosas, naranjas y rojas. La figura es una espiral hacia adentro en forma de torbellino. De la mamá observo una espiral nítida. ¿Cómo es este fenómeno que tanto me gusta? ¡Ah! Una supernova. Sí, esa es. Sus tonos son naranjas, amarillos y púrpuras, con detalles en azules. Los colores en los ojos de ambas son parecidos, sólo cambia la cantidad de cada uno. En Jana, azul; en Irenka, naranjas y amarillos. Después de estas visiones, reímos. Ahora hablo un poco de inglés. Con Andrzej intercambiamos palabras, ayudados por el traductor de una computadora. Voy al baño y olvido cerrar la puerta, como siempre. Desde el comedor oyen el ruido del agua corriendo. “Cerrá Józia”, grita Jarek riendo. Cuando descansamos del esfuerzo por comunicarnos, me entrego al silencio. La familia habla en polaco; de vez en cuando me miran con calidez, incluyéndome. Un niño rubio, de pelo corto aparece en la escena; creo que es sobrino de alguien, y me pongo a jugar con él. Rodamos por el suelo de madera, hasta atravesar un gran ventanal, abierto de par de par, y llegamos al césped del jardín delantero. Hay sol.
(¿Será así el verano polaco? No lo sé. Aún lo desconozco)
Ahora soy yo quien les miro, con gesto cálido, mientras sigo jugando a las cosquillas y remolinos con el niño. Reímos largo rato, desde afuera y desde adentro.
Esta noche fue un rally de sueños como hacía mucho no vivía. Pero como perdí el tiempo más de lo que la telaraña onírica lo permite, sólo retuve este. Conecto el celular, hay varias fotos de Jarek: los doce platos a base de pescado, y la mesa para más de diez personas cuidadosamente arreglada, el árbol de navidad armado y él, vestido para la reunión. “Una depresión total. Ahora anochece a las tres”, dice. Aquí apenas son las ocho de la mañana. Tendrá que pasar el mediodía para que mi hermana y mi madre aterricen en México. Las espero con una ansiedad que me despertó a la seis, cuando aquí también era de noche.
26 de diciembre, Chiapas
Camino junto a mi familia por San Cristóbal de Las Casas. Recién llegadas, siento alegría de enseñarles el pueblo donde he vivido, todo aquello que representa lo más cercano a un hogar que he experi-
mentado desde que salí de viaje. Un mareo me asalta de golpe. En un instante, la plaza se me da vueltas. Atino a caer al piso con las manos y ahí me quedo, en cuclillas, a esperar lo que ocurra. Siento cómo mi ropa interior se humedece. Comienzo a menstruar en abundancia. “Debo volver a casa”, les digo a ambas. Sorprendidas, preguntan si estoy bien. Respondo con un movimiento rápido de cabeza y me alejo de la multitud cuesta arriba. Hay mucha sangre roja en mis pantalones. Llego jadeante. Desde el antebaño oigo sonar el teléfono, es Jarek enviando videos de navidad, en uno se muestra reunido con la familia alrededor del piano, cantando viejas canciones alemanas en polaco, herencia de cuando una parte de su país estuvo ocupada por esta nación y otra por Rusia y las culturas se mezclaron aún más.
En la noche, echadas en la cama con Merlina, veré con atención estos videos y ella dirá sorprendida: “Parecen salidos de una película antigua. ¡Ay, Ju! ¡No tenemos nada que ver con eso! ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo vas a poder estar ahí?” Su observación queda dando giros marginales en algún sitio de la habitación. “No lo sé hermanita, no tengo idea. Es la primera vez que lo veo en su mundo de origen. No lo sé…”. Me palpo el bajo vientre. Siento dos serpientes que se entrelazan y chocan en el útero. El dolor es soportable, aunque mucho mayor al de cualquier luna. Mis ciclos son placenteros. Rara vez asoma un malestar. Hoy todo es diferente. Las serpientes siguen trinando, como si la única forma posible de encontrarse fuera a los choques.
27 de diciembre, San Cristóbal de Las Casas Despierto temprano, antes que las demás; exactamente a las 6.40. De camino al baño, oigo el clap clap de mis pies descalzos sobre el parqué del primer piso, hasta llegar al silencio de la cerámica del baño. Siento la frescura del material, mientras me enjuago los ojos; un poco hinchados, algunas ojeras producto del sueño corto y de poca calidad.
Abro las ventanas, pongo agua al fuego, caliento tortillas y trozo fruta para el desayuno. Agradezco tener a mi madre y mi hermana aquí. Sigo sin comprender qué ocurre en mi cuerpo. “No tiene sentido compartir esto”, pienso mientras chequeo la temperatura del agua.
Miro las bugambillias fucsias al sol. Desde que llegué a México, tengo una debilidad especial por estas flores. Aquí son realmente características, están en distintos colores, en todas las calles, pueblos y ciudades que he visto: de rosa tenue e intenso, blancas, amarillas o ana-
ranjadas. Pienso en la vida vegetal reiniciando un ciclo, cada día, en las especies que se cierran de noche y vuelven a abrirse con el sol, y las que dejan caer sus flores para dar lugar a nuevos brotes.
Cuando logro despertar tan temprano, recuerdo cuánto me gustan las mañanas, la claridad característica del alba, que quisiera detener el cielo ahí y que el día entero sea la frescura de esta brisa matinal, con el sol que ilumina sin quemar.
Por eso, cuando amanezco temprano, siento nostalgia con la llegada del mediodía. “La luz de las 8 ya está lejos”, me digo con lamento. Suelo recuperar el bienestar al atardecer, cuando el cielo se tizna de anaranjados y el aire vuelve a soplar.
Son las jornadas de la contemplación, cuando el silencio es la clave que abre el templo interno y entro sin dejar rastro ni seña y nadie me encuentra y nadie me sigue. Puedo quedarme allí por horas, como un animal. Cuando la conexión con la escritura es profunda, esto es lo que ocurre exactamente. Son días ceremoniales, donde se pone en juego la seducción conmigo misma y el relato. Y no importa si alguien se acerca o cuánto ocurra a mi alrededor. El contexto es sólo eso, borde o contorno; igual al delineado suave que me dibujo en los ojos o los labios, cuando me ofrezco con sensualidad al acto creativo. Elijo con cuidado la música, para que me lleve a ciertos estados y alterno una escritura cuerpo a cuerpo con la mesa o el suelo, por lo general con auriculares, para que la música atraviese los canales sensoperceptivos sin interrupciones. Irrumpe de a ratos también la necesidad por levantarme de donde esté, estirar el cuerpo, danzar un poco sobre la silla. Esos son los días de gloria, mi cuerpo se pone al servicio del relato y acepto convertirme en un vehículo de esa pulsión. Le dejo hacer lo que él necesite. Soy un cable de cobre por el que circula la electricidad de adentro hacia afuera. Cuando escribo en papel sucede distinto, ante todo porque los contextos influyen. De normal, el cuaderno es el backup para cuando ando fuera y entonces garabateo a borbotones donde surja, sin pensar en la coherencia de lo que emerge. En cambio, con la computadora, es momento de revisión y síntesis. Esta escritura demanda una concentración y un compromiso más profundo, es una ceremonia donde sólo yo quepo. Por eso, siempre aparece el momento en que -repentinamente- los brazos empujan la mesa o sueltan la pantalla, parar, estirarse y danzar un poco. Porque como todo conductor de electricidad, el cuerpo también necesita un punto de descarga donde aterrizar la energía.
Entonces el cuaderno es para escribir afuera, en lugares públicos: la calle, un bar, un bus; cuando existe un contexto del que no quiero desconectarme, porque de él me nutro. En cambio, a la hora de las teclas necesito entrega e introspección, ambientes húmedos y -de preferencia- sentarme donde haya de vegetación. Suele costarme generar este tipo de conexión en climas áridos, por eso en el noroeste de Argentina escribo mejor en sus épocas de lluvia y césped reverdecido.
30 de diciembre de 2016
Hace días, recorro San Cristóbal como si fuera mi primera vez aquí. Para recibir a mi familia, alquilo una casa en mi esquina favorita: en Navarro y Belisario Domínguez. A pocos metros de ahí, solía pasar a buscar a Jarek por sus clases de Ju jit tzu. Ahora me detengo frente a aquella sala de parqué y techo alto y juego a jalar rastros de algo cotidiano. Jarek corre por el perímetro, es la última vuelta. Desde la glorieta lo veo estirar, levantar el mentón, sonreír. Toma el abrigo, llega hasta mi, nos besamos y bajamos por la calle Belisario, mucho más allá del andador, hasta perdernos en las calles apenas iluminadas del barrio de San Diego.
El mercado textil está tranquilo, apenas si se oye un murmullo suave. “Tenemos casamiento”, anuncio a mi madre y mi hermana mientras las veo perderse entre telas coloridas. Una pareja amiga dará el sí frente al registro civil. Si bien la idea surge para que él deje de viajar a la frontera para renovar su estancia en el país, hay un profundo amor que les une. Por esto, el acto teatral que montamos frente al organismo del estado está dotado de un sentimiento bello y genuino.
Mamá llora aunque apenas conozca a la gente. Evocando la famosa canción Mexicana, bromeamos con que fue buena idea haber traído a nuestra propia la llorona. Al regreso ocupamos todos los asientos de un pequeño transporte público. Zarandeados por las calles, algunos sacan celulares y captan la secuencia. En el minibús también está Junia, radiante, junto a su compañero que ha llegado de Brasil. Juntos planean tomar la capacitación de FrayBa y trabajar en un campamento.
1 de enero de 2017
A las ocho de la tarde, con Merlina nos pegamos la una a la otra en el colchón de una plaza que hay en el comedor de la casa. No estaba en los planes seguir en Chiapas esta noche. Arriba acaban de mudarse Junia y su marido, y abajo nosotras esperamos a que mamá se recupere de una intoxicación.
Nos acercamos para darnos calor y hablarnos. Hasta no estar así, esta noche, no era consciente de lo mucho que la extrañaba. Abrigadas con una frazada que hacemos llegar hasta las mejillas, de frente, aliento con aliento, nos compartimos historias que jamás habíamos dicho. Cuando algo nos asombra, nos incorporamos, apoyando una mejilla sobre una de nuestras palmas y el brazo flexionado sobre la almohada. A las dos de la madrugada seguiremos despiertas como búhos. Dulces, confesionarias, movilizadas y con rabia, felices y a mar de lágrimas. Eso vamos siendo a lo largo de la noche, juntas. La cantidad de anécdotas que compartimos, nos llevan a caminar las épocas más diversas. Este 1, ya 2 de enero es esa montaña rusa, a la que no subimos muchas veces juntas en la niñez. ¡Cuánto nos necesitábamos! Mer, no era consciente de esto, hasta que te vi reír y llorar y volver a reír, tan cerca, tan de frente, tu aliento y mi aliento fundidos en un vapor común, refugiadas del frío, en la noche, con nuestra hermandad cómplice.
Cuando mi madre y hermana parten de regreso a Argentina, es Andrea la que llega, aquella rosarina que conocí el año anterior en Ecuador, en el pueblo de Puerto Cayo. Luego de intercambiar algunos mensajes, decide cruzar a paso veloz la mitad de Centroamérica para encontrarnos. Con su visita, trae historias de los nueve meses en que trabajó como maestra en Costa Rica y de los proyectos que ahora quisiera concretar: editar el corto sobre el pueblo donde vivimos juntas, sobre “los pescadores que surfean como pescadores”, recuerda entre sonrisas y sé que los está viendo surfear mientras dice esto. Cuando le cuento que acabo de recibir una propuesta para trabajar en España, se entusiasma enérgica.
–Igual, detengámonos un poco. Ya sabemos lo peligroso que puede ser desfasarnos del aquí y ahora. Paso a paso, compañera y recargá ese fernet vallet que, esta noche, está tan rico como el nuestro. –Mi amiga
asiente con honesta reflexión frente a aquella advertencia que pronuncio más para mí que para ella.
–Lo importante es sostener el sueño de soñar, ¿cierto? Aunque el sueño nos cambie todos los días –pronunciará horas más tarde, casi dormida y con el rostro hundido en la almohada. Esta vez será ella la que me deje en silencio, con la vista fija en el techo, como si algo de su tono blanquecino ayudara a despejar dudas.
12 de enero, Ciudad de México.
Las palabras del I Ching. Dictamen: 45, La reunión: “Es beneficioso reunirse con quienes se comparten ideales”.
13 de enero, Ciudad de México
Amanezco algo ansiosa y salgo a regar el jardín.
–Buen día –el saludo del vecino me saca de la ensoñación.
–Buen día. Creo que parto mañana. Ahora las plantas quedarán contigo.
–¡Órale! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo era lo tuyo? ¿Un vuelo sujeto a disponibilidad?
–Ajá. Si no hay puestos, me verás regresar.
Andre está segura de que subiré al avión. “Es el día”, afirma. Desde la aerolínea informan que quedan nueve lugares. Es mi número de la suerte. No puede fallar. Jarek continúa en Polonia y acaban de avisarle que van a darle el trabajo que tanto necesita en New York. Elijo no contarle de mis intenciones de volar mañana. Silencio, sutil estrategia de protección. Con este viaje, nuestras distancias se agrandan.
Aunque es invierno, el sol del mediodía cae intenso sobre mi frente. Me espera un verano que es un fuego, con 32º; uno de esos que a Jarek descomponen y a mí me revitalizan.
2016 ha comenzado con el frío de altura del lago Titicaca, entre Bolivia y Perú y continuó a través de las sierras ecuatorianas, hasta que el calor permanente del Pacífico se desplegó por completo en el Caribe colombiano. La segunda mitad de este año ha transcurrido entre el otoño e invierno argentino y el otoño-invierno mexicano. Y ya es hora de que el verano sureño me devuelva la fotosíntesis.
Camino hacia la recepción de la aerolínea, visualizando que me entregan un ticket con asiento señalado. Por cábala, Andre elige esperar afuera, con el cuatro venezolano y la mochila. Mientras atravieso los
corredores amplios del aeropuerto, otra imagen reciente vuelve a mi mente: estoy saliendo por el andén de buses de San Cristóbal de las Casas, cuando Jarek me toma del brazo y pronuncia por lo bajo “Te voy a extrañar”. Mi cuerpo está del otro lado del scanner. A la distancia lo veo llorar, sólo que esta vez no se contiene. Antes de abordar, vuelvo a voltear y ahí está, con gesto desarmado, del otro lado del sensor. Quiero llorar, volver corriendo, pero un cansancio automático me lleva a seguir. Lo veo acercarse y volvemos a abrazarnos, hasta que el chofer amenaza con partir y entonces subo, definitivamente.
(Ensayo de cierre nº indefinido 26 de marzo de 2020
Para acabar el último capítulo de este libro, reviso archivos viejos y me sorprendo recolectando piezas de un amor que ya no amo, con la inocencia de quien recoge trocitos de espejos olvidados al fondo del jardín.
Es la primera vez que dedico tantos párrafos a recrear una historia de amor y es también la primera vez que escribo sobre algo que ya no respira. En parte, por esto me gusta la crónica, la historia de los y las que luchan: ahí algo siempre late y puedo conectarme con facilidad.
Lo cierto es que esta experiencia está siendo una maestra transcendente: jalar de lejos lo que ya no existe. Escribir en caliente no es saludable, pero es fácil: ¡reconozcámoslo de una vez! Entonces elijo música extraña como estímulo punzante: la Shakira rockera y morocha de mi adolescencia, junto a tus punks y mi arrabal. Ejercicio para bucear en la memoria cómo era amarnos. ¿Y cómo alimento a este relato animal? Con el cóctel vitamínico de la ficción.
A veces miro atrás y nos sonrío. Me reconforta sabernos inocentes y te escribo: “Cariño, la historia crece sana y fuerte. Ya nos ha superado, como apostábamos. Que estés bien. Saludos al frío”. Reiré con tus respuestas sarcásticas: que “35 años no es poco”, que ahora sos moderado y que este registro es la última versión intensa de tu nombre. Y ahí quedará todo: anécdotas dulces de gente que se ha querido. Entonces, cerrar este capítulo, último de 16, antes de que el amor vuelva a dejarme estaqueada en el patio. Cerrar, porque hay relatos nuevos asomando y no quiero procesos a medias, ni valijas que no ocupo. Necesito cerrar, ante todo, porque La Buena Estrella es un ramillete de experiencias de una mujer que, una vez, desarmó buena parte de lo
que había construido para perderse en el anonimato del mundo. Quizá este personaje siga viajando y viviendo por ahí, pero lo cierto es que yo, Julia, -la mujer que escribe, la obrera de esta obra-, hace rato acaricia raíces. Es hora de que esta obra nazca -que es el revés de la muertepara hablar de árboles y hogares, de esa experiencia aterradora y salvaje que implica habitar nuestros deseos más profundos y darles cuerpo en presente)
Valles del sur Mientras la azafata da las instrucciones de precaución, las ruedas comienzan a carretear la pista. Mi cuerpo está a punto de despegarse de la tierra mexicana y tengo entre mis manos el cuaderno que hice en Colombia, con la técnica de disecado de hojas que aprendí en Ciénaga. Recorro la textura rugosa de las hojas que -hace meses- sequé y pegué en aquel pueblo. Busco los otros cuadernos en la bolsa de mano que está a mis pies y los sostengo juntos. Un año de mi vida está aquí. Me dispongo a escribir. Es la última hoja. El doble cierre parece sincrónico. Las experiencias aquí plasmadas se vuelven sobre mí, como si estuvieran metabolizándose en el cuerpo.
He aprendido de las geografías más diversas, he amado pueblos y personas, he sentido un placer nuevo llevándome trozos de frutas desconocidas a la boca, he llorado oyendo historias de otros y mucho de eso está aquí, en estos cuadernos.
Detengo la escritura para sentirme el pulso. Un galope asciende desde el pecho y trae a la garganta una canción mexicana: Derecho de nacimiento, de Natalia Lafourcade y las tardes en mi cuarto en San Cristóbal, en que intentaba tocarla con el cuatro, mientras Emi tarareaba desde la cocina.
Me dirijo hacia el baño, mojo mis manos y muñecas para despertar y recuerdo a mi profesora de filosofía de la secundaria pidiendo esto, cada viernes a las 7.45, cuando se encontraba frente a un aula de adolescentes adormecidos. No recuerdo muchas cosas de Platón o Aristóteles, pero su técnica me acompaña desde entonces. Con la piel húmeda, regresa la frescura que sentí esta mañana mientras regaba las plantas del jardín en Tlalpan, y el placer de ese primer mango que comí apenas llegué allí.
Para llegar hoy al aeropuerto, crucé la ciudad de México, como hace meses crucé a una Bogotá dormida para regresar a Argentina. El cuaderno forrado con las hojas de la Sierra Nevada era el mismo y estaba apenas escrito.
Cuando el avión aterriza, en la madrugada del 15 de enero, llueve en Buenos Aires. El agua nos acompañará durante toda la autopista hasta la ciudad de La Plata.
–¡Llegaste amiga! ¿Cómo no iba a llover? –señala mi amiga Victoria, con una sonrisa radiante, mientras ensaya una pieza de baile en el suelo. Un viento suave y fresco, típico de las lluvias de verano bonaerense, entra por la ventana. La cortina de paño amarilla se agita y parece que estuviera jugando a seguir los movimientos de Vi. Su compañero enciende los sintetizadores y ella extiende los brazos. Es una dicha volver a ver a mi amiga creando y sosteniendo aquello que le apasiona.
El retorno está marcado por la ruta del centro y norte del país: Córdoba, Tucumán y Catamarca.
2 de febrero de 2017, Córdoba
San Javier es un pequeño poblado de dos mil habitantes, ubicado en uno de los extremos de la región de Traslasierra. Ahí paso unos días entre casas amigas y las ferias artesanales en las que trabajan. El libro La Virgen de los Deseos, de la organización Mujeres Creando de la ciudad de La Paz, Bolivia, aparece allí, en la biblioteca de Verónica. Hay frases imprescindibles que no quiero olvidar y entonces las apunto rápido, en cuclillas, sin despegarme de la repisa de madera donde encontré el libro: “Mujer, confía en el sonido de tu propia voz. Nunca olvides tu fragilidad”. “No vamos a desarmar la casa del amo con las herramientas del amo”. “Locas, agitadoras, rebeldes, desobedientes, subversivas, brujas, callejeras, grafiteras, anarquistas, feministas: somos un tejido de solidaridades, de identidades, de compromisos, somos mujeres, mujeres creando”. Las autoras dicen que el nombre del libro responde a su último logro: una casa que han armado en La Paz, donde reunirse alrededor de un buen fuego, entre compañeros y compañeras, entre “unas
cuantas gatas locas que de tanto tejado caminado le han perdido el miedo a los abismos, al ridículo, a la soledad”.
“Nosotras hemos decidido como la base de nuestro accionar político la necesidad de no delegar en los intelectuales el derecho de pensar por nosotras. Construimos una visión propia desde nuestra cotidianeidad (…) No sólo no delegamos a los intelectuales el derecho de interpretar el momento que vivimos, sino que descreemos de ellos, sean tecnócratas liberales, de ONG (Organismos no gubernamentales) y el estado o intelectuales asesores de movimientos sociales. Descreemos de quienes cobran por escribir, pero que jamás se han manchado en una pedrada, ni han resuelto nunca nada en asamblea, pero siempre presumen saber qué es lo que hay que hacer. Descreemos de quienes cobran por escribir, pero son incapaces de estar en la calle hablando con los y las protagonistas, incapaces de escuchar esas voces, desconociendo sus motivaciones y debates callejeros. Esto no es un repudio personal, ni resentimiento, sino la necesidad de denunciar su arrogancia para reivindicar la política como una praxis transformadora de la sociedad. (…) Las ideas, afectos, alianzas que nos movilizan y subvierten son un valioso tesoro cocinado en las entrañas de las luchas que vivimos en primera persona. No necesitamos mistificar al indio para desenmascarar la decadencia de la oligarquía, ni mistificar a la mujer para ser feministas (…)”. Desde esta postura, comparten la importancia de “(…) hacernos de un lugar para reunirnos, para escribir”. Mientras transcribo esta idea, reconozco la incómoda posición corporal en la que me encuentro. Me levanto cortando la escritura y aprecio detalles de la casa en la que estoy, del aire fresco de verano que agita las hojas reverdecidas de los árboles del patio. Agradezco este ambiente, su calidez, sonrío a los alrededores florecidos y vuelvo los ojos al libro. “¿Qué es la Virgen de los Deseos? Si estuviéramos en el siglo XIX sería un quilombo, un lugar de esclavas huidas que se juntan a organizarse en libertad. Si estuviéramos en el siglo XVII sería un convento, quién sabe. La Virgen de los Deseos es una forma de recoger una estrategia que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, estrategia que ha pasado por la huida de la reclusión y la construcción de un espacio concreto para nosotras. (…) Con forma de cooperativa se mezclan iniciativas de mujeres donde cada una asuma su autosostenimiento a partir de la unidad del trabajo manual, intelectual y creativo (…)”.
“Hemos querido una casa bonita”, continúan diciendo, “con chimenea y confortable, también como forma de crítica al rostro sucio, descuidado y mal administrado de las sedes sindicales de todos los gremios. (…) Nosotras, al estilo de los monjes tibetanos, empezamos por limpiar nuestra casa, por ponerle manteles a las mesas y escoger los colores de las servilletas, porque esos no son valores burgueses, sino parte de nuestra venganza que es ser felices. Les esperamos, pues, con chimenea encendida”.
“¿Y de dónde salió la platita?”. María Galindo explica que ésta surgió de una charla con organizaciones del Pueblo Vasco que entendieron el cambio que implica para la cooperación internacional el vínculo directo con los movimientos: “(…) aportamientos concretos que sirvan para cosas que signifiquen para los movimientos sociales verdaderos avances y no pildoritas que sólo sirven a los intermediarios”. La referenta del movimiento, continúa brindando detalles sobre el encuentro con la solidaridad vasca: “(…) cuatro locos y locas que también viven al borde de las grietas del sistema aceptaron el desafío. El resto se consiguió con un préstamo internacional de tasas bajas, ante la negativa de la banca boliviana. Para el pago de la deuda se han movilizado hermanas del feminismo autónomo de Europa que, aunque no lo crean, existen, quizá un poco solitarias, pero existen. Lo vital es que estas mujeres dejan claro y nítido el concepto de que la solidaridad sur–norte existe y que está lejos de lo que entendemos por cooperación (…)”.
“Desobediencia: por tu culpa voy a ser feliz”, pregonan los grafitis de las Mujeres Creando por las calles de La Paz, en Bolivia. Las imágenes y relatos del libro me van llevando, como en un viaje circular a esas geografías de altura, a las primeras crónicas de este viaje escritas en esa ciudad, y a las notas que apunto ahora en las sierras cordobesas, en rumbo norte, hasta los cerros de Catamarca más cercanos a Bolivia.
Lo último que transcribo es un extracto de la entrevista que el Colectivo Situaciones le hace a la portavoz: “Para nosotras el feminismo es una alianza entre rebeldes que desacatan al patriarcado. Y una alianza entre rebeldes no es lo mismo que una alianza entre mujeres (…) El feminismo no instala un deber ser. En cambio decimos ‘invéntate a ti misma’, a partir de alianzas que desestructuren tus privilegios, seas
quien seas. Nuestro feminismo es intuitivo. En todas las mujeres y en todos los pueblos hay expresiones de desacato patriarcal (…) No se trata de inducir a la rebeldía. No nos interesa ser misioneras de la rebeldía. Creemos en los procesos existenciales. No pretendemos inducir la crisis de nadie. Por eso hacemos alianzas con esas cuya rebeldía es propia”.
El monte, las paltas pequeñas (aguacates), el sol implacable del mediodía. A la única a la que los bichos pican es a mí, todavía tengo olor a ciudad, a sujeta extraña. Esta es “tierra de veganos”, ríe Tomás mientras me presenta su pueblo desde la feria de artesanos donde trabaja. La gente pasea, busca dulces, algunos libros; por estos últimos se acercan al puesto de mi amigo: un economista y periodista que supo estar en la cresta de la ola, lo que se conoce como “éxito profesional”, siendo asesor de ministros y pluma de diarios de influencia nacional y eligió desandarlo todo cuando estaba en ese lugar que algunos llaman “arriba”. ¿Qué le ocurrió? Sintió que su vida no se definía por aquellos espacios y los abandonó. Años después de la decisión, publicó esta carta en sus redes sociales. Desde la primera vez, la leí como una suerte de manifiesto del decrecimiento, de lo que puede ser la revolución en nuestros tiempos: algo silencioso, humilde, despojado.
“Nací en una clase social alta, pero en una familia con valores de equidad social y compromiso con la vida. Estudié Economía en la Universidad Di Tella, decidí dedicarme a lo social. Trabajé en la Fundación Grupo Sophia de Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, con el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el intendente de Morón, Ramiro Taglafierro, y muchas personas que forman parte del actual gobierno [se refiere a la presidencia del empresario Mauricio Macri, primer referente de derecha en alcanzar el poder por el voto popular, de 2015 a 2019. Hasta entonces, la derecha declarada sólo había estado al frente del país por golpes de estado]. Con 23 años fui asesor del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Me di cuenta que era un perejil y que no tenía experiencia ni la “calle” para jugar en esas ligas. Me dediqué al periodismo en grandes medios: Clarín, Rolling Stone, Buenos Aires Económico (BAE). Conocí a muchos de los periodistas que hoy dirigen estos medios o tienen programas en televisión. Me di cuenta que seguía viviendo en una burbuja. Viajé por Latinoamérica
haciendo música, artesanías, conviviendo con las gentes. Me dediqué al periodismo alternativo, trabajé con personas en situación de calle y organizaciones sociales. Tuve cierto reconocimiento y publiqué tres libros. Cuando decidí irme a vivir a Córdoba y construir una casa y una huerta (sin tener la más pálida idea de cómo hacerlo) una amiga me dijo: “Estás loco, estás en el mejor momento de tu carrera periodística”. Pero no podía evitar hacerme cargo de mis palabras y pensamientos, transformarlos en actos. Tanto hablar de volver a la Pachamama, de dejar el consumo, tenía que hacerme cargo. Vivo hace cuatro años en una carpa [tienda de campaña], ahora ranchada [convertida en un rancho, vivienda precaria], la casa avanza lento, tengo un ingreso de más o menos 6 u 8 lucas por mes1. A veces reniego, pero la verdad es que soy muy feliz y siempre tengo mucha gente que me brinda muchas cosas, que me da mucha esperanza por su forma de encarar las cosas, aún sin saber cómo hacerlas y tratando de vivir en comunidad y conciencia. Mientras tanto me sigo dedicando al periodismo. Escribo y difundo, entre otras cosas, la labor de las organizaciones sociales, el increíble trabajo que hacen por cambiar la realidad en medio de la invisibilidad de los medios y la gente, con pocos recursos monetarios y enfrentando una represión y estigmatización que crece. Escribo denunciando a este gobierno [macrismo] que ejerce la represión y el despojo, integrante o cómplice -como dice Raúl Zibechi-, de ese 1% de la población que decidió separar sus destinos de los del resto del mundo. De ese 10% que es beneficiado y se sienta en la mesa con ese 1%, y de ese 50%, 60% o 70% que cree que va a ser invitado a esa mesa y quiere tener su misma estética, sus mismos lujos. No puedo decir que toda esa gente que conocí cuando pertenecía a ese 10% sea mala gente; no puedo decir que todos esos funcionarios y personas que rigen los destinos del resto sean “malvados”. Pero algo puedo asegurar, que no tienen la más puta idea de la realidad, que no han salido a la calle, que no conocen los pueblos.
1 En 2016, con un dólar a $15, seis u ocho mil pesos significaban 450 dólares. En 2021, para muchas personas comprar un dólar significan $150 argentinos, debido a la pérdida de valor de la moneda nacional y esta cifra se traduce en 60 dólares. Si bien es cierto que lo que se paga por los trabajos también han aumentado en estos cuatro años, no se equipara con la escalada de precios; por lo cual animarse a sostener una labor independiente -con los clivajes que implica- es una decisión admirable y compleja.
¿Cómo se puede gobernar así? Y peor que todo: ¿Cómo se puede votar a alguien así? Quizá por el anhelo más profundo de todos de “zafar” [salvarse a sí mismos], de vivir como ellos… ¿Qué importa lo que le pase al resto?, el mono que no oye, no ve, quizá habla. Y me doy cuenta que el problema que atravesamos es humano. Porque ningún diario, ni gurú, ni gobernante, nos va a decir cómo ligar nuestra conciencia a la realidad y afrontarla con todas sus consecuencias. No es un camino fácil, más bien es largo y cargado de muchas herencias difíciles de sortear; pero al menos reconocer ese camino ya nos libera. Porque como decía un viejo amigo croto [persona que vive en la calle]: “El problema no es la pobreza, el problema es la riqueza”. También la ignorancia”.
Tomás Astelarra, 10 de junio de 2016.
A veces me pregunto cuán desapercibido habrá pasado el testimonio, que me resulta de lo más lúcido y honesto que he leído en los últimos tiempos. Me gusta recordar aquel mediodía en que nos reencontramos con Raúl Zibechi en un evento en Rosario, donde también estaba Tomás y le comenté: “acá se acerca un buen amigo, Tomás Astelarra, el autor de Diez años en el país de las mamitas, esa investigación sobre Bolivia durante los gobiernos de Evo”. Claro que Raúl había oído hablar de él y de su obra, pero -para mi sorpresa- no recordaba haberlo cruzado. Apenas dijo esto, alcancé a captar el asombro y la alegría en sus ojos, cuando vio acercarse a un hippie adulto y, reconociendo a uno de los suyos, le exclamó: “Ah, qué buena sorpresa, creí que iba a encontrar a un economista de saco y corbata”. Ellos son de esas gentes que, antes de conocerse en persona, ya son hermanos de caminos, ya han andado decenas de asambleas, causas sociales y trincheras juntos. Todavía, cuando regreso la memoria a esa tarde, me siento dichosa de haber presenciado su abrazo.
18 de febrero de 2017
El valle de Traslasierra está poblado de una variedad de hierbas muy buenas para extraer color y teñir lanas. Entre los muchos viajes a esta zona, recuerdo uno de hace tres años, cuando con mi madre llegamos al pueblo de Villa de las Rosas a tomar un curso de tinturas naturales con una mujer oriunda de otra provincia y que, con casi 40 años, adoptó a Córdoba como su hogar y allí descubrió el oficio de su vida y se convirtió en hilandera y tintorera. Aquellos días han sido de las
vacaciones más dulces con mi madre, juntas en el monte recolectando especies, mientras oíamos a Andrea contarnos cómo fue que abandonó el cotidiano citadino de Santa Fé y junto a su compañero y su hijo, se sumergieron a la travesía de aprender a vivir de otra forma. De nuestra maestra tintorera absorbí algo de la alquimia de las plantas expuestas al hervor y la plenitud que irradian quienes cambian de vida siguiendo al deseo.
La hilera de pueblos continúa. Mi preferido se llama Nono, del Quechua “Ñuñu” que significa pechos de mujer. Tiene dos ríos: el chico y el grande, así los conoce la gente de ahí. Muy cerca está los Los Hornillos, del cual siempre recuerdo a la FM comunitaria El Grito y la Editorial Tierra Sur. Las Calles me intriga de hace tiempo, igual que Ojo de Agua: caseríos cuesta arriba, en dirección contraria a la carretera que atraviesa todos estos poblados. De Las Rabonas no sé nada. A Cura Brochero lo reconozco porque por ahí entra el bus que llega de la capital por las Altas Cumbres. Oí decir que acá hacen su propio fernet y que hay tours de jubilados que llegan a comprarlo. En Mina Clavero pasé algún verano, cuando un amigo se enamoró de una chica de familia conservadora que tenía un comercio de zapatos y él se empleó en el marketing del emprendimiento familiar, publicando frases polémicas como “zapatos para gente como uno”. Dejamos de hablar en ese tiempo. Luego supe que se hizo peronista, su sueño siempre había sido ser más pueblo que la familia de derecha de la que había salido y entiendo que lo logró. Hace tiempo vi una foto suya en internet, vestía saco y corbata en un registro civil, con un bigote perfecto, al mejor estilo de los dirigentes gremiales de los años 70’ y abrazado a su chica peronista, su flamante esposa. Ambos miraban felices a la cámara luego de dar el “sí”, haciendo la señal de los dos dedos en V, que en la tradición de ese partido político evoca el “volveremos”, de cuando Perón estaba en el exilio y los militantes jóvenes y revolucionarios luchaban por su regreso. Lo que no cuenta esa “V” de volveremos es qué hizo el General con los sueños de revolución de esos jóvenes cuando regresó al poder. (En síntesis: actuó como acostumbran los de arriba -hecho que muchos militantes prefieren obviar, pero esa es otra historia).
A la Cumbrecita, -del otro lado de Traslasierra, en el área que se conoce como el Valle de Calamuchita- llegué en 2008 atraída por las
grandes ollas de agua cristalina. En aquel entonces estaba habitada por una colonia alemana, sin expendedoras de combustible, ni luz eléctrica y una restricción a la circulación de transportes particulares. Más al norte, existe un paraje que se llama Villa Albertina, de esos lugares donde año a año van quedando sólo los ancianos junto a sus recuerdos. Ahí llegó Jere, con su laya (herramienta para remover la tierra) en mano. Eligió un espacio, levantó una casa en adobe y propuso a los y las vecinas montar una huerta comunitaria para el autobastecimiento. Los viejos lo adoraron y varios se entusiasmaban cuando veían entrar a más jóvenes. “¿Quisieras ser la maestra de la escuela? Ya se nos está yendo la única”, recuerdo que me propuso uno de ellos en una de mis visitas.
Siguiendo hacia arriba, está Capilla del Monte, famoso por su cerro Uritorco y los cardúmenes de personas que peregrinan buscando ovnies en su cima y San Marcos Sierra: “el loquero a cielo abierto”, como oí decir a un chico de allí. Eso fue en 2014, cuando también hacía parte de aquel pueblo neo-hippie. A pesar de la guerra interna que existe entre los y las bohemias y los gauchos nacidos y criados allí, tengo recuerdos dulces: las ferias de libro independiente y la radio comunitaria, los amores de verano sobre el río Quilpo, comer miel y harina de algarrobo hasta el hartazgo, los círculos de mujeres, los viajes en compañía, los que hice sola, y la cantidad de veces que pensé en mudarme ahí; hasta la tarde en que supe que desde marzo a septiembre no llueve. “La gente se pone un poco nerviosa cuando pasan meses sin llover, cierto”, observó un amigo, frente al espectáculo de una troupe borracha en la plaza. Era la época de sequía.
Los dulces naturales que ofrenda el monte: el mistol y el chañar, los frutos secos y las lanas crudas, hiladas por las manos gruesas de las doñas desde los frentes añejados de sus casas. Los cielos amplísimos y el aire limpio que hace olvidar la sinusitis que padezco cuando regreso a La Plata.
Por años repetí: “alguna vez quiero vivir por acá”. Lo cierto es que debo empezar a ser justa con mis creencias y decir que, reuniendo la cantidad de visitas, he pasado un buen tiempo en la zona y que habitar no es sólo poseer una casa.
–¿Es normal que cueste instalarse en un lugar después de años de nomadismo?
Preguntar esto a Tomi no es cualquier cosa; lleva 10 años de gira, que no es tal, porque no se vive en movimiento constante, nadie lo hace, porque viajar (como forma de vida) también implica detenerse y habitar. Así, algo de las geografías nuevas se vuelven propias. Quienes viajamos podemos estar meses, incluso años en cotidianos sólidos, hasta que algo lleva a replegar el hogar como si lo propio fuera una valija desmontable y los mapas vuelven a abrirse como si su descanso hubiera sido eso, una larga siesta. Conozco decenas de historias así. Conforme los años pasan, la situación de estar en viaje puede incorporarse a la persona como una cosmogonía y entonces -para quienes les ocurre asídeja de ser importante “avanzar por el mundo o llegar a lugares nuevos con loco frenesí”; simplemente se va viviendo y el viaje deja de ser afuera para transformarse en un estado interior y propio.
“No hay algo que acabe o comience para siempre, o por lo menos no lo sabemos y ahí está la gracia. Es imposible delimitar que se acaba la inquietud por viajar, por conocer, por movernos”, reflexiona Tomi. Tiene razón. Con simpleza echa por tierra la división entre ser nómade o sedentario. “Aunque sí, es difícil quedarse”, asume. En su relato sobre cómo fue sucediendo que “se quedó” en el Valle no encuentro el camino lineal que imaginaba. Estar en un lugar no inhabilita el movimiento, me digo. Escucharlo es hacerme de algo inexplorado. “Este fue el primer año de cinco que pasé el invierno en el monte. Cuando termine la casa me iré al sur”. Lo escucho y percibo cómo el movimiento es parte de una identidad construida naturalmente con los años.
–Y vos, ¿dónde estás ahora? –pregunta, invirtiendo los roles de entrevistadora y entrevistado –En ningún lado. –La respuesta que tengo para dar me incomoda un poco.– Estoy pensando si instalarme por acá o más al norte –Tomi responde con gesto alegre. No digo que desde México me invitan a volver, no digo que tengo cartas de invitación para ir a trabajar a España, no digo que estoy enamorada de un polaco que vive de forma precaria en Nueva York, con una visa a punto de vencer y que quiere llegar a Argentina en julio. No digo porque nada de esto sé…
–Y la editorial ¿cómo anda?
–A puro movimiento. En marzo cumplimos tres años. El grupo que se formó es increíble y dan ganas de seguir, siempre. Es un proyecto con el que puedo viajar, aunque mis compañeras estén más cerca entre ellas. Cuando estoy fuera de Argentina, me dedico a difundir el proyecto, a veces presento algún libro o me sumo a eventos con nuestro nombre. Incluso en Chiapas me animé a reimprimir. Y vos Tomi, ¿te sentís bien acá? ¿Te gusta la vida que tenés? –sonríe elocuente–. Es un desafío diario. En la ciudad y en el periodismo me siento seguro. Sé que soy bueno en esos ámbitos, en cambio esto es una zona incómoda. No sé de construcción, no sé de siembra y estoy levantando una casa con mis manos. Todos los días me enfrento a la incomodidad de no saber y me gusta.
Lo admiro y se lo digo en esa intimidad confesionaria que genera la noche en este valle silencioso. Sonríe, sonrío, mientras fumamos un cigarro armado. Nos tomamos de las manos, siento su piel áspera e intento imaginar cómo sería hace 20 años, cuando era un economista exitoso viviendo en Andalucía, España. Desde que nos conocemos hay un cariño honesto entre ambos. Ya tarde le oigo hablarme, mientras deambula por la casa lavándose los dientes. “Esto a veces es un lujo”, comenta. “En el terreno no tengo agua corriente”.
Para dormir escojo otro libro de la biblioteca: Clarice Lispector, con su prosa imantada, me llama desde uno de los anaqueles. Hago lo de siempre: abrir el ejemplar al azar, buscando los párrafos que me acerquen al sueño. “Todo lo que es demasiado fuerte parece estar cerca del fin”, es la última línea que recuerdo.
Lo onírico – 22 de febrero “¡¿Se dan cuenta que lo que quieren dinamitar es un volcán?!” Estoy frente a un nuevo proyecto minero a cielo abierto, pero esta vez no uno que pretende volar un cerro para extraer metales, sino un volcán; uno dormido y con lava dentro.
Despierto perturbada por la codicia contaminante. Transito el día algo nostálgica, entre trámites y proyectos abiertos. Hoy es el cumpleaños de Jarek y seguimos lejos.
24 de febrero, Santa María
Luego de un año regreso Catamarca, a los pueblos de Andalgalá, Belén y Santa María, que son el rostro de mis hogares norteños. Sin
el reencuentro con ciertas personas y geografías, la escritura sobre sus resistencias no va a fluir; cada quien conoce sus formas. Estuve fuera de Argentina, conectada a las asambleas por mensajes y noticias. Volver es una necesidad política, metodológica y orgánica. La intención es ver a la gente más cercana, de las muchas importantes en el curso de esta investigación, compartirles avances y preguntar si podrán estar del otro lado estos meses, para recibir borradores.
Durante diez días amanezco con el Cerro Nevado del Aconquija recortado por la ventana. El Aconquija es un cordón montañoso que se extiende a uno y otro lado de los pueblos donde están las asambleas catamarqueñas; es el símbolo geográfico de la región y el foco de una transnacional que pretende volarlo para extraer minerales. Agua Rica es un proyecto megaminero que pretende ser tres veces más grande que su predecesor Alumbrera, y busca explotar a cielo abierto el Nevado.
Convivo silenciosamente con el cerro. Por primera vez en cinco años, me detengo a observarlo en términos históricos y políticos, más allá de su presencia imponente. Con Renzo y Karina y otras amistades de las asambleas regionales de El Algarrobo y El Yokavil, nos sentamos debajo de La Parra, de cara al horizonte. “Desde siempre las sociedades se sintieron atraídas de una u otra forma por él”, comenta Kari, mientras deja a un lado su tejido, atendiendo a mi contemplación absorta. Y es Renzo quien confirma lo que estamos sintiendo ahora mismo: “Atrae, de una u otra forma, atrae. Es un centro mineral y energético muy fuerte”.
“El Aconquija no se toca” es una de las frases que flamea en banderas de distintos tamaños, al frente de las casas de los amigos y amigas militantes de la zona. La primera vez que recorrí las afueras de Santa María, en 2013, buscaba a Karina para entrevistarla. Esa lenta red de testimonios que fui tejiendo en los viajes me condujo hasta ella. Recuerdo haber reconocido su casa por un paño blanco colgado de una ventana, en donde estaba grafiteada aquella frase: “El Aconquija no se toca”.
De esa época hasta aquí, Kari se ha convertido en una gran amiga, en parte de mi familia norteña, junto a su compañero José y Auka, la hija de ambos. Nuestro vínculo crece más allá de mi trashumancia, porque los y las asambleístas ambientales pueden tener el corazón arraigado a una tierra o más, pero también se mueven a otros estados e incluso otros países del continente. Y aquellos movimientos justamente
nos han ayudado a tomar conciencia cabal de que el extractivismo es la nueva cara del colonialismo en muchos sitios. Además Kari sabe que siempre regreso al Valle.
Me gusta saberla en su finca, en el paraje rural donde vive, haciendo crecer los frutos, agrandando la cocina para elaborar los productos derivados de sus cosechas, el huerto para la soberanía alimentaria, hablando con las doñas y jovencitas sobre los derechos de ellas, las mujeres: que no se dejen agredir, que hay que unirse, que pueden golpear su puerta, porque “alguna vuelta siempre le encontramos las mujeres cuando estamos juntas”.
Kari es una mujer enraizada que alimenta una revolución cotidiana. Estoy hablando de revolución, como forma de ser y estar en el propio tiempo, con actos concretos, palpables. Quizá muy pocas personas adviertan su tarea diaria; porque las más de las veces se da de manera silenciosa. No es necesario gritar para labrar la tierra, para acuerparse con las vecinas, para hacer círculos y pensar estrategias en conjunto para defender el territorio. Y aquí, confío, está la estrategia más brillante: pasar desapercibidas en nuestras pequeñas revoluciones, para cuidar aquel brote en crecimiento. Hace tiempo leí algo de Raúl (Zibechi) sobre el elogio del anonimato y la idea me pareció hermosa y subversiva.
Nos han educado con la idea de que los revolucionarios lo fueron, porque su voz se ha oído, por encima de las demás. Y puede ser que haya sido cierto, en otro tiempo y otros contextos. Lo que sucede hace rato es que muchos, muchas hemos dejado de creer en mandatarios y mandamientos; gente como Kari, que sabe que cuando llegue la hora alzará la voz sin dudar, y que la suya será una colectiva, unida a las miles que ahora se encuentran, igual que ella, abonando irreverencias en calma.
La humildad del quehacer paciente es la trinchera de nuestros días. Y ella lo sabe.
Cuando se vive cerca de la naturaleza, el tiempo se devela tal cual es: cíclico. Sólo en las grandes ciudades se nos puede olvidar esta temporalidad. Aquí en el Valle es fácil ver cómo sale el sol por detrás del cerro y cuándo se pone, cómo su movimiento sobre este lado de la tierra va cubriendo de luz o sombra distintas áreas, conforme avanzan las horas.
Es sábado por la mañana. No se oye a los niños llegando a la escuela, ni al bus de las ocho anunciando su recorrido. Los fines de semana, hace sólo dos pasadas al día. Camino un poco por el campo y vuelvo
a sentarme de cara al Nevado del Aconquija. Todavía México me late adentro. Como una tormenta brutal, poco ha quedado en pie y casi no recuerdo a la mujer que fui… Sin embargo ahora, de regreso, el cerro trae un eco familiar. No quiero develarlo ahora. Me alcanza con la observación.
Este año he visto llover más que en toda mi vida, he cruzado geografías inimaginables. La selva me ha abrazado en las noches bochornosas del calor caribe, he avanzado por tierra, por aire, por agua y finalmente, en Mesoamérica, he conocido los fuegos sanadores de los temazcales mayas. Me enamoré de una forma diferente a todas, conocí la guerra y la dignidad de quienes colectivamente ponen el cuerpo para ganarle a la muerte.
En medio de la retrospectiva mental, el Cerro -con su inmensidad omnipresente- me continúa devolviendo algo, una forma de metabolismo fundamental, un espacio de silencio para asimilar lo ocurrido. Sentada sobre la tierra árida de esta región precordillerana, reconozco cómo mi piel se amalgama a su geografía, resecándose. El sol cae de frente: dos mil metros sobre el nivel del mar.
Tomo una rama pequeña y trazo una línea en la tierra, que apenas se abre. La arenilla que remuevo tiene la volatilidad del polvo, las plantas crecen con espinas y carnes anchas donde guardan agua. Todo aquí es fuerte. El cerro, la memoria de la gente antigua, los cardones, el viento.
18 de marzo de 2017, La Plata, Buenos Aires
Es la tercera clase de un taller sobre el trabajo con historias orales. El profesor repasa experiencias de su propia vida, mientras cebo mate. Desde la primera clase, con una chica nos sonreímos, ella tiene un semblante dulce y suave que me recuerda al maíz amarillo. Hoy nos sentamos lejos, pero esto no limita que le llegue uno. De mano en mano, el mate atraviesa el aula. Cebo para toda la fila y la chica de sonrisa dulce es la sexta. Cuando ve que ese que se acerca es para ella, abre los ojos y agradece con un gesto. Algo de la escena me devuelve a una tarde en el pueblo Palomino, sobre la Guajira colombiana y la frase de aquella mujer sobre lo bueno que es cultivar una templanza “dulcemente firme y firmemente dulce” igual al maíz.
El chico que tengo al lado me toca el codo, es el mate que regresó. Los recuerdos me han extrapolado otra vez. Y vuelvo yo también al aula, a disfrutar el tono suave del profesor, narrando sus años de entrevistas a músicos callejeros, a sobrevivientes de guerras y artesanos, mientras cebo para el pasamanos de tibiezas.
Siento la trashumancia en el cuerpo, la necesidad de salir en busca del césped reverdecido, las lluvias caudalosas, los higos, duraznos y uvas que maduran bajo el sol infernal.
Hoy, andando en bicicleta, me dio pena percibir la leve brisa que anuncia la entrada del otoño de fines de marzo. Empecinada en continuar usando short, sentí frío en las piernas. Aceleré el pedaleo, como si esto fuera una forma de asumir la realidad de frente y canté: “¡Qué no se acabe nunca la temporada de las uvas! ¡Que no se acabe el verano!” Si apenas llego y aún disfruto los 32° cayendo plomizos, estos 70% de humedad.
Iba cruzando la plaza Moreno de noche, hasta el departamento antiguo que me ha prestado una amiga por tiempo indefinido. “¿Ahí puedo llegar?”, había preguntado Jarek en una de nuestras charlas de domingo, mientras le enseñaba los cuartos. No supe qué contestar, no tanto por la dueña de la casa, sino por mí, y el desgano porque el frío me encuentre aquí este año.
Los viajes me han hecho más consciente de mi origen austral. Quienes nacimos aquí somos la gente del fin de mundo. Y yo me estoy convirtiendo en una especie más verde, más cálida.
No quisiera que cambien las estaciones del sur, ese reloj perfecto que cada tres meses marca: otoño, invierno, primavera, verano, ni la nostalgia con que el calor se despide, dando lugar a las hojas secas y los árboles que comienzan a pelarse. Cada 21 de junio, por ejemplo, hace un frío cruento. Así entendemos que ha llegado el invierno. Por 29 años recibí cada cumpleaños de esta forma. Todavía recuerdo la escarcha matinal de agua hielo en el campo donde crecí, mi gesto de niña observando ese mundo gélido, a través de una ventana, esperando que mamá me ayude a calzar las zapatillas para salir a jugar con las perras, y las noches –ya adulta- rodeada de vino y comida caliente, de seres
queridos y un fuego. Cada 21 de junio, el solsticio de invierno al sur. Hay una mística especial allí. Aún me seduce la pequeña muerte del aire helado, cuando ingresa de golpe por la garganta, las extremidades tiesas, el rostro de la porcelana y el contraste al ingresar a una casa: las manos que se hinchan, que comienzan a latir distinto, bombeando sangre caliente.
El fuego es todo cada invierno. ¿Cómo no amar aquello que conozco tanto? ¿Cómo no amar la tierra de la que he nacido? Aunque lo cierto es que algo en mí está comenzando a añorar el verano. Lo cierto es que esta noche de fines de marzo sentí frío, quise partir y tuve miedo, también.
Jarek, querido, el invierno, tú sabes que no estoy tolerando esos tiempos. Claro, eres polaco y entonces cuando te hablo de 5º o 0º, ríes a tus anchas; “porque aquello no es frío, frío es no poder estar más de cinco minutos en la calle, a riesgo de que se quiebre el cartílago de tus orejas. Invierno es el sol poniéndose a las tres de la tarde y la depresión de meses y meses de noches largas”, dices en una videollamada. No sé cómo se sobrevive a aquello querido, realmente no lo imagino. Sólo puedo hablarte de este frío y de la certeza que encontré dentro: cuando aquí acabe la temporada de las uvas, iré en busca de aquel calor a donde sea... Y entonces sí, el apartamento es bonito; sí, tiene calefacción, ambos podríamos escribir a gusto, hay bibliotecas antiguas y bares con la música que nos gusta bailar; pero lo cierto es que no sé si pueda estar aquí cuando llegue el invierno.
Lo onírico – 20 de marzo
Veo mis manos sobre una tabla de cocina, desde un ángulo por encima de mi cabeza, como si una cámara estuviera captando el plano desde allí. Pico zanahoria, piso garbanzos y una pasta de berenjenas. Son tres recipientes, perfectamente dispuestos, uno al lado del otro, sobre la mesada. Con los ingredientes preparo una suerte de masa de pizza, sazonada con curry, pimentón, orégano, comino y sal.
Ya me había soñado cocinando recetas desconocidas. Como ha sucedido antes, el plano se repite y observo la secuencia desde arriba.
Las memorias
I
Es 23 de marzo y hacemos vigilia de distintas formas. Esta noche es la antesala al último golpe cívico-militar; ese que nos robó una generación de 30 mil personas, de maestros/as y obreros/as, intelectuales y artistas que creían en otro mundo posible. No nací en una casa de tradición militante. Llegar a este sentir me significó varias búsquedas y quiebres que también me gusta recordar este día.
II
Garabateo estas ideas en la provincia de Buenos Aires, aunque podría estar entre los cerros de Tucumán y Catamarca, donde decenas de compañeros y compañeras dan cátedra sobre cuidar la vida y la memoria, luchando por los derechos humanos que gobiernos y empresas violan a diario. Será por eso que este 23 está teñido de amor a esa gente que se juega por causas que hay quienes llaman utopías.
III
Tengo en los ojos a una Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora) tan dulce como fuerte, repitiéndonos que honrar la memoria es denunciar también los crímenes actuales: los feminicidios, el extractivismo, la pobreza. Con sus más de 80 años, siempre está en la calle, siendo parte de las causas socioambientales, de las marchas de mujeres de Pueblos Indígenas, contra Monsanto, las mineras y petroleras.
IV
En noches como estas, avanzar en la historia de resistencia a las transnacionales se siente como una tarea urgente. Desde Catamarca, un hombre escribe que las víctimas de la megaminería son los y las desaparecidas de la historia, hace 500 años. Si pocos las nombran, ¿para quiénes existen?
23 de marzo, los y las borradas de la historia, las víctimas de militares, las víctimas de las transnacionales, las víctimas de gobiernos cómplices. Pienso en los detenidos–desaparecidos de Jujuy en los años 70´, que fueron entregados por la empresa azucarera Ledesma; esa misma que sigue matando los pulmones de sus trabajadores por la exposición al bagazo, el residuo de la caña. Pienso en Potosí, esa ciudad de Bolivia
donde España empezó la explotación del Cerro Rico, con su invasión hace cinco siglos, y en que necesitamos saber cuántos, cuántas murieron en las minas y campos de América.
Mi memoria funciona como una película hecha con imágenes fragmentarias, reunidas por el mismo hilo histórico. Es una buena noche para recordar. Siento la energía del Cerro Nevado del Aconquija corriendo por mi cuerpo, y la de los y las compañeras que hacen lo imposible por sostener un espacio digno para la vida.
Entonces me dispongo a escribir y ya no estoy sola. Me hace bien seguir creyendo en ciertos sueños. Así me convenzo de que superamos a la muerte como situación lineal, si las semillas siguen germinando, si pasan las represiones, las invasiones, las violencias y la irreverencia vuelve a dar brotes. La gente triste, la que ya se secó, nos dice idealistas. Lo bueno de la lluvia es que, cuando cae, baña a todos y todas por igual, incluso a los y las sin esperanza. Y hoy, antesala de otro aniversario del último golpe, el agua está llegando.
V - Robles del fin del mundo
Tenemos el sur en llamas hace siglos, lo sabemos. Igual, los golpes de hoy calan profundo. Será que la historia no es un recuerdo difuso de la niñez o el relato de los abuelos, las abuelas. Será que esta vez somos las adultas del presente.
Amanecemos con reclamos docentes, con balas de goma, con femicidios cada 18 horas, y las que mueren por abortos clandestinos. Amanecemos con bases yankis, con bases chinas, con la represión en un comedor infantil, y un presidente pidiendo redención a España. Y dormimos averiguando qué pedazos nuevos de país quieren vender a las mineras y la soja.
Hay gente querida que desespera en el camino: se enferman de angustia, lloran de rabia. Porque esta gente te quiere desmotivar, socavar. Y entonces hacemos refugio colectivo.
Recuerdo al pueblo de Colombia, a esa capacidad de baile, en medio de la guerra. Cada vez que alguien entristece les evoco, pa’ que su energía se haga presente acá en el corazón del sur del sur en llamas. Es la primera vez desde que existe este país, que la derecha llega al poder por democracia. En tiempos difíciles es maravilloso recordar la gente fuerte que somos: Robles del sur, como ese que mamá plantó cuando
me tenía en su vientre. Entonces volvemos a levantar los kibutz: refugios del deseo, en palabras de Cortázar, las tiendas blancas de los y las maestras en las plazas, las zonas de resistencias en medio de las balas. Todo lo que necesitamos es cultivar vida, seguir haciendo las cosas con tanto amor como podamos. Así nos regeneramos, sólidos, sólidas, como esos robles que somos.
Y claro que es fácil desorientarnos en el mar de dolor. Por eso levantamos refugios: pequeños, permanentes o fugacez. Abrazamos a los amigos con más entrega, sintiendo lo bello que es estrecharnos, detenemos el paso para observar lo pequeño. Hacemos el amor, también, como refugio.
Nos buscamos, nos olemos, nos acompañamos. Y brillamos, en la noche, cuando bailamos.
El amor está en el aire; esa certeza nos devuelve la calma. Organizamos círculos para hablar, pensar, llorar. Y rituales: dibujar deseos en un papel, echar al aire ideas viejas, soltar y abrir, abrazar lo presente, lo corpóreo, hasta lo intangible; todo lo real que nos hable de amor.
En tiempos de guerra, cuando la tierra arde, no valen los actos tibios, las dudas, las medias tintas.
Despertamos con la lúcida necesidad de honrar la vida, de hacer lo mejor posible para merecerla, multiplicarla y compartirla.
Lo onírico – 14 de abril
Estoy en Polonia, pero parece el barrio porteño de Almagro o postales de calles empedradas como las que vi por internet de Valencia. Voy a comprar fruta, Jarek me alerta sobre la barrera del idioma. “Me arreglaré”, le digo. A tres cuadras me atiende una verdulera latina que, además, ofrece mango y plátano. Vuelo satisfecha habiendo pagado de latina a latina con zloty polacos.
Otoño. 18 de mayo de 2017, Sudamérica. Hace dos noche la luna está llena de agua. Zoquete, el gato, está loquito desde entonces. Hizo un desastre con las servilletas y las nueces. Finalmente, el domingo llueve duro desde temprano. Y es en vano hacer la cruz de sal en el patio. “Tarde para eso”, parece decir el cielo revuelto sobre nuestras cabezas. Carbón y asado quedan protegidos por el techo improvisado que levantan los amigos en el patio. Adentro y afuera, el domingo en familia es una fiesta.
Primavera. 24 de mayo de 2017, Mesoamérica.
A las seis de la tarde comienza a caer el agua caudalosa en Tlalpan. He regresado a este barrio al sur de la Ciudad de México. En pocos días, desde aquí, cruzaré el mar atlántico. Cumpliré 30 años entre España e Italia y por primera vez en mi vida el 21 de junio será verano.
Lo onírico - 1 de junio Sueños curanderos
Un edificio de arquitectura colonial de dos plantas, con gruesas paredes de mármol y patios internos. Estoy en una habitación de la primera planta. El piso es de madera. Estoy en una cama blanca, a punto de enviar la versión final de mi investigación, cuando mi hermana irrumpe y avisa: “ya están diciendo por altoparlante tu nombre”. Voy a presentar un libro en esta especie de gran centro cultural del estado de Bogotá, en Colombia, donde nos encontramos. El horario es a las cuatro de la tarde. El reloj marca las 3,44. Envío el documento de la tesis, abro el bolso y sólo hay dos ejemplares del material del que voy a hablar. Una amiga platense aparece por detrás “Ju, tengo un Cuatro -su libro de poesía- y algunas stickers de la editorial, las llevamos”. Presentamos libro así, de manera improvisada, con pocos ejemplares y diez stickers. El bus que llevará a mamá y mi hermana al aeropuerto sale en una hora. Todo frenético, vertiginoso: cierro la computadora, salimos de la habitación, cruzamos el primer piso hasta llegar a plata baja y volver a subir por una amplia escalera caracol de mármol en dirección al otro extremo de esa misma planta. Adentro del salón todo es fastuoso. Entramos con despreocupación. No estamos vestidas a tono, ni llevamos material suficiente. La charla es breve pero jugosa y el micrófono suena muy bien. Mientras volvemos a bajar las escaleras, comento que nunca me escuché hablando de estas crónicas a un volumen tan alto y ante tanta gente. A las 4.50 salimos a la puerta del edificio con nuestras valijas. Un par de amigos aparecen cargados de mochilas e instrumentos en una Volkswagen. “Ju, vamos ya es hora de seguir”, dicen. Flor, con quien comenzó este viaje por Latinoamérica, me abraza y rompo en llanto. Ella propone subir en zigzag por Colombia hasta quién sabe dónde. Vienen por mí porque saben que ya es hora de que continúe camino. Abrazo a mi familia hasta la próxima estación. Subiendo a la combi me oigo cantar.
Nota al pie I
Agosto de 2017, entre España e Italia
Han pasado dos años de aquel cruce fronterizo entre Argentina y Bolivia. Los cuadernos, aún pendientes de transcribir, se han acumulado en la mochila y duermen conmigo al otro lado del Atlántico. De escuchar Tzotzil y Tzeltal, hoy convivo con las sonoridades del pakistaní y el valenciano, el senegalés y el italiano. Asomar al balcón es presenciar la babel de lenguas como algo cotidiano en esta parte del mundo.
Lejos del continente de La Buena Estrella, rememoro: los preparativos de 2015, cuando había una casa por desarmar, una mochila por hacer y una pregunta persistente: ¿qué será lo fundamental de ahora en más? Los pasos por Bolivia y Perú, por Ecuador y Colombia, el avión con el que regreso al punto más austral y el siguiente, con el que sobrevuelo el continente hasta México, al corazón de Chiapas. El Caracol I, La Realidad, todos sus días y todas sus noches, la efervescencia de aquel contexto que me impulsó a comenzar la historia de las asambleas del noroeste argentino1 y al desafío de sostener la escritura de dos obras en simultáneo. 2017 comienza allí, en Chiapas, donde aprendo a hacer tortillas a mano y pan de elote, y a enamorarme de una forma desconocida hasta el momento.
La Buena Estrella quedará en pausa por un año, casi dos. Por momentos estaré tan lejos de estos relatos, que me preguntaré si han perdido el pulso y entonces me acercaré con el pudor de quien sabe que no debe acariciar aquello que no podrá cuidar si despierta… Hasta que oigo su respiración suave, de letargo o sueño profundo y vuelvo sobre
1 En julio de 2019 sale a la calle Asamblear el Mundo, el libro sobre las resistencias de las asambleas a la megaminería, en el norte de Argentina, bajo los sellos la Caracola y El Colectivo. Antes de abordar un nuevo avión a México, la obra caminará entre manos compañeras del centro y norte de Argentina. Así un ciclo se cierra y la posibilidad de retomar la escritura pendiente de La Buena Estrella regresa.
mis pasos, tranquila una vez más, a las tareas que me ocupan; confiada en que llegará el tiempo en que podamos reencontrarnos.
Entre tanto, pedaleo una ciudad con torres medievales, bombardeadas hace siglos. Las paredes antiguas sobre las que se descargaron los cañones han quedado en el centro. Aquella marca de una guerra que desconozco no dejará de impactarme ni una sola vez. En los mediodías de junio y julio Valencia alcanza los 39°. Hay ritmos balcánicos, flamencos y cumbias, un río seco que supo atravesar la ciudad y que hoy es un pequeño bosque. Agosto es pleno verano y el pueblo serrano de Cupramontana, en Ancona, Italia, me devuelve el viento fresco de campo, ecos de algo familiar y antiguo. En los meses siguientes confirmaré que me atrae visitar sitios donde no comprendo el idioma y cuán flexibles pueden volverse el resto de los sentidos, cuando el habla se hace inservible. En Berlín intento comprar queso en alemán, recorro sus barrios amplios sin usar transporte público, aprendo a saludar en polaco a las señoras de las tiendas, a cruzar el río Wisla por el subterráneo, siguiendo las pistas de colores de un mapa con una lengua indescifrable; hasta regresar a la tierra del español, en la ciudad andaluza de Granada. 2017 es el año del silencio y la introspección. Vivo en un continente hecho de tres. Europa entra a mi cotidiano siendo también Asia y África. Cuando en un periódico lea que los geógrafos llamaron a la región AfriEurAsia, el presente aquí hará sentido.
Nota al pie II
Agosto de 2019, entre Argentina y México
Ha corrido muchísima agua debajo de mis puentes. Tres años después de haber viajado a Chiapas por primera vez, una amiga propone que regresemos a hacer lo que nos gusta: crear libros y escribir, sostener un espacio cultural e intentar vivir de la autogestión.
Los cuadernos de esa época aún duermen. “Es hora Julia, es hora”. No puedo volver allí, sin haber trascendido lo anterior. Debo hacer espacio, vaciarme.
En un tipeo vertiginoso, comienzo a pasar las páginas pendientes. “Debo atravesar, debo atravesar”, me digo cuando algún recuerdo me bloquea o cuando la persuasión distrae del texto. “Esta vez no”. Entonces me encierro. Se perfectamente cómo hacerlo. Cada vez que construyo una obra larga, entro en trances que pueden durar semanas o meses y son tan placenteros que sólo iniciar es lo complejo; el resto sucede sólo, como deslizarse por un tobogán. Llega el tiempo de retomar las historias abiertas, de vaciar los cuencos.
Escojo un vuelo. Afuera, el viento comienza a soplar.
Nota al pie III
Marzo de 2020, México, desde el pequeño pueblo de agua dulce
Cuerpo trópico
Las hojas de los platanales se agitan desde el atardecer.
(En el momento justo en que me advierto observándolas, experimento algo ceremonial: el encuentro conmigo misma. Para estar un rato así, tengo que allanar el terreno: avisar a la gente que sí, que estoy bien, que sólo quiero beber de este silencio, disfrutando un cigarro, con la vista fija en el horizonte, en cualquier punto, no importa; sabiendo que, aunque haya poca luz, aún se aprecia el verde vivo del césped).
A las nueve de la noche cancelo el plan de salida. La tormenta tropical es inminente y quiero observar su desenvoltura desde la calma del jardín.
(Podría estar horas así. En estos años he ejercitado el silencio interior, como una meditación activa, mucho más que en toda mi vida. Me pregunto si me conoceré más que antes. Sinceramente no lo sé).
Busco un refugio: las escalinatas de la entrada. Comienzan a caer gotas gruesas que llegan hasta mis rodillas. Acerco el cuaderno hasta hundirlo a la altura de mi pelvis y desde ahí continúo escribiendo. Mojarme todavía es gozoso.
(Sonrío de cara al agua, aunque no es a ella a quien dedique el gesto. Siento estarme bañando en agua florida o cítrica. Como una ofrenda, me dispongo a esta noche. Algo propio comienza a reconstituirse).
Mañana saldré de México, hasta la frontera con Belice, en la búsqueda de renovar mi estancia por seis meses más aquí. Mañana volveré a cruzar otro puesto de control, uno nuevo, desconocido. Es difícil salir ilesa de ciertas experiencias y las fronteras, es decir, los motivos por los que elegimos cruzarlas, son una de ellas. Es la primera vez en cinco años que atravesaré una frontera sólo para poder regresar y vivir donde hoy me encuentro.
Algo en mi percepción se mueve y ya no puedo verme como viajera. Con las yemas de los dedos, recorro mis brazos y mis piernas, mi abdomen y mi rostro, en una examinación suave, en un ejercicio de búsqueda sobre mi propio territorio. Hasta que las marcas emergen y reconozco, de pronto, una piel nueva.
(¿Migrante? ¿Esta es mi identidad ahora? ¿Y en qué se diferencia este estado del anterior? El hallazgo siembra preguntas, ensayo respuestas, las necesito. La viajera se mueve por placer y la migrante, por necesidad. La viajera halla estímulo en el nomadismo y la migrante, su coartada más accesible.
Durante estos años de viaje, jamás había visto planeando una estrategia para poder quedarme en un sitio en particular. Desconozco qué hubiera ocurrido si este llamado hubiera surgido en Ecuador o cualquier otro sitio. Desconozco que hubiera hecho si hace tres años, aquí mismo, hubiera deseado quedarme. Jamás lo sabré)
A medianoche, el cielo se ilumina con el primer rayo. (¿Qué se ha movido aquí dentro? Sin dudas la selva ha tenido que ver con esto. Seducida como estoy por esta tormenta, no podré develarlo ahora. Hay algo de misterio, algo iniciático en el cielo cada vez que una de ellas se desata.
El deseo de permanencia: esa es la línea nueva en mi rostro).
La caída del agua se intensifica y comienzan los truenos. De a poco, se van acercando. Calculo a qué distancia se encuentra la tormenta. Para esto, corro a la habitación y revuelvo la maleta hasta dar con las notas de un cuaderno antiguo. “El tiempo que existe entre que vemos el destello y oímos el rayo, ocurre porque el sonido viaja mucho más lento que la luz (…) El sonido viaja a 344 metros por segundo”.
Vuelvo a sentarme en las escalinatas del jardín. Con la única intención de proteger las hojas, me pego aún más a los vidrios de la puerta. Mojarme no es problema. Aunque aquí en el Caribe digan “es invierno”, no hace frío. Apenas cuando asoma el viento norte, la temperatura puede bajar a 22º y entonces nos envolvemos en un suéter, mientras
algunos sigan en chanclas. Vengo del sur. Nunca hará ese frío que conozco bien.
A excepción de las luces repentinas de los rayos, ahora la noche es de oscuridad total. El vendaval alcanza el ritmo constante de las lluvias cuando se extienden por horas. Observo un destello y comienzo a contar 1, 2, 3, 4, hasta que oigo la descarga eléctrica, como un látigo.
El trueno cae a poco más de un kilómetro; para ser exacta a 1376 metros de mí.
ÍNDICE
Debajo de la piel 9
Trueno 1 - Argentina. Vueltas en círculo 11
Trueno 2 - Bolivia. La Paz de la altura 15
Trueno 3 - Perú. La música y las huellas 27
Trueno 4 - Ecuador. Donde los ríos se unen 37
Trueno 5 - Ecuador - Segunda parte Los y las campesinas del mar 55
Trueno 6 - Colombia - Primera parte La tierra, la historia, el presente 67
Trueno 7 - Colombia - Segunda parte Cultura Caribe 81
Trueno 8 - Colombia - Tercera parte Las mujeres de la Sierra Nevada 93
Trueno 9 - Colombia – Vía Argentina Animales trashumantes 109
Trueno 10 - México “Que retiemble desde el centro la tierra” 135
Trueno 11 - Guatemala. Temazcalera 153
Trueno 12 - México - Segunda parte La selva de las lenguas madres 161
Trueno 13 - México - Tercera parte Mamatierra Subversiva 171
Trueno 14 - México - Cuarta parte Estar en La Realidad, Caracol I 181
Trueno 15 - México - Quinta parteVía Argentina. Relojes de arena 215
Trueno 16 - Argentina. Valles del Sur 249
Nota al pie I 279
Nota al pie II 281
Nota al pie III 282
