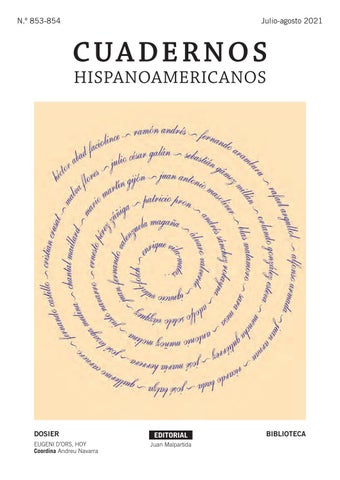19 minute read
José Balza – Tres ejercicios narrativos
Por José Balza
Tres EJERCICIOS narrativos
CICO Es el emisario de lo prohibido. Desembarca en el barranco y la noticia vuela entre hombres y mujeres, con diversas resonancias, pero dirigidas a un mismo punto. Nadie parece dar importancia a su aparición y ellas, sobre todo, fingen ignorarla.
El hombre que suscita ese interés secreto, sin embargo, carece de presencia y quizá ni siquiera reconocería la fama que lo define. Estatura mediana, delgado, de ojos negros agudos y nariz afinada; los labios estrechos, combados por un leve arco despectivo que quizá solo sea una media sonrisa o el marcado gesto de fumar. A los jóvenes y niños les parece viejo; a los adultos, detenido en unos eternos cincuenta años.
Se ha dicho que nació en Uracoa, en Tabasca o Buja, lugares remotos para aquellos años sin autos ni carreteras, de transporte en curiaras a canalete o con pequeños motores fuera de borda Evinrude y no menos escasos Archimedes o 22. Traía un equipaje mínimo, señal de su errancia, aunque podía quedarse en el pueblo hasta seis meses. Después iba a otro y a otro o tal vez regresara a su origen. Nadie advertía que debió de tener un contacto eficaz con lugares cosmopolitas como Trinidad o Porlamar, prueba de lo cual eran sus innovaciones. Alguien dice que se llamaba Asisclo Moreno, pero para todos fue siempre Cico Moreno o, como en un código especial: –¡Llegó Cico!
Aparte del incesante cigarrillo, bebía con pulso firme, pero nadie lo vio realmente borracho o tirado en alguna orilla del río por la madrugada, como ocurría con sus amigos.
Aparecía Cico y los hombres de la población –veinte casas en la ribera de las grandes aguas– se aprestaban a renovar su
humor, a escuchar chistes, asociaciones sobre personas, secretos lejanos o locales, trucos; pero, de manera especial, a escapar de la policía y la ley huyendo por las noches hacia la pata de las ceibas en los bosques próximos al rebalse para jugar peligrosas partidas de cartas. Linternas, el humo de unos tizones, alguna sábana sucia y ya el garito estaba listo. Allí se podían perder conucos, curiaras, sortijas, dinero. Cico sabía despertar el gusto por el azar, la ambición, el riesgo. Y aunque nada después lo demostrara, ganaba o arrebataba a los otros muchos bienes con discreción. El resultado de las partidas fue y sigue siendo un enigma.
Hasta el peligroso Mencho Díaz, a medias cacique, millonario salvaje y criminal, llegaba en su gabarra desde El Pajal alguna noche y se perdía con los otros en la selva. Arriesgándose con este hombre vulgar y temido, Cico paraba una partida. Corría el comentario de que el otro volvía a buscarlo para tener la revancha, pero Cico parecía invencible.
Entre las mujeres, de todas las edades, el estremecimiento era mayor y más misterioso, indecible. Hasta el punto visible de que, se supo, una vez Pragedes, ya madura, sinuosa y con muchos hijos, le impuso: –Cico, no vuelva a llegar por el puerto de mi casa.
Se llamaba puerto el lugar del barranco frente a cada casa por donde la gente bajaba o subía hacia el río. La lancha del correo, en la que solía viajar Cico, podía detenerse donde él pidiera. De esta forma, Pragedes puso a salvo su escasa reputación.
Dicho íntimo temblor despertaba en las viejas una añoranza acogedora, en las maduras una expectación que anulaba a sus maridos, en las niñas un vivo latir de sus zonas. Algunas susurraban que Cico escondía un historial de violaciones y que las chicas forzadas o «sacadas» en el pueblo por varones regionales eran el resultado de las incitaciones efectuadas por Cico sobre ellos.
Pero una cosa fue el pérfido comentario común sobre el hombre y otra la manera real como era recibido, por las mujeres, en las casas. Los hermanos y maridos, que mucho lo apreciaban y hasta confiaban en los resultados de sus partidas nocturnas, ni siquiera suponían las sutiles maniobras diurnas de Cico, en su ausencia. ¿A cuántas pudo seducir? No hay noticias de que tuviera hijos o mujer en algún lugar. El viajero introdujo ante los hombres el condón, no tanto como instrumento preventivo sino como trofeo, también el urticante mentol chino y pequeños calidoscopios con imágenes de rubias abundantes en tetas.
Lucía a veces una gruesa Biblia que nadie se interesaba por tocar o leer. Cuando llegaba a las casas donde alguna mujer (de cualquier edad) lo saludaba con atención o le ofrecía café, extraía de su bolsillo cierto folleto blanco, lo extendía como un reducido acordeón y la visitada vibraba desde lo profundo por aquellas poses sexuales en que hombres y mujeres hacían el amor con movimientos nunca soñados.
Para entonces podía abrir su Biblia, que en verdad era una caja vacía, desde la cual emergía una verga gruesa, tallada en madera aceitosa que la mujer contemplaba seria o sonriente, extasiada, mientras Cico abría su bragueta de botones para mostrar el original.
EL ANTIFAZ VERDE En una mínima aldea, siete casas a orillas del inmenso río, casi invisibles en la selva, un chico de trece años lee. Más que leer interpreta las pocas ilustraciones que sintetizan la trama de esa noveleta. El libro llega a sus manos prestado por una anciana que guarda sus ejemplares en una caja de cartón. La narración trata de un hombre con capucha oscura que defiende a gente de la gran ciudad; en sus aventuras conoce a una mujer rubia, vestida de rojo y con antifaz, que también se ocupa de salvar casos.
El muchacho de la aldea y sus hermanos celebran las tradiciones locales: navidad, carnaval. En esta oportunidad, su mamá, costurera, le hace una capa y un antifaz verdes con retazos sobrantes. Él los luce durante ese carnaval y cuando terminan las pequeñas celebraciones, los guarda. Estamos en 1952. La población carece de luz eléctrica, pero la luz lunar es poderosa. Después de conocer las aventuras del hombre encapuchado, se le ocurre salir por las noches, con capa y máscara, y recorrer a escondidas las salvajes rutas del pueblo. Nadie lo ve y él cree estar resolviendo misterios; ignora que está husmeando el futuro. Usar un antifaz lo convierte en alguien imaginario, viril y audaz.
Cuando, a mediados de marzo del 2020, ese mismo hombre sale de su apartamento –ahora en una ciudad– a comprar alimentos, ve con sorpresa que algunas personas ocultan el rostro con mascarillas. Algo había escuchado por televisión acerca del nuevo virus. Y solo entonces –ya está en su viejo auto, dispuesto a regresar a casa, es mediodía–, de manera casi prodigiosa, parece descubrirse a sí mismo, fragmentado por la luz y las otras personas, corriendo por la calle con su capa verde y el antifaz.
Mientras conduce, sonriente, vislumbra la carátula de aquella narración: los dos enmascarados en peligro. Al llegar al apartamento,
busca con ansiedad en su pantalla y allí están de nuevo. El nombre del autor, G. L. Hipkiss; la ¿acuarela? de Moreno y, en el ángulo superior, la capucha del vengador. Es el mismo libro que tuvo en sus manos: Víctima propiciatoria.
Y entonces, con calma, vuelvo a ver a aquel muchacho de trece años que recorre como sonámbulo –a pesar de espinas, bejucos, zancudos y serpientes– los trechos sombríos del bosque, iluminado a ratos por el esplendor lunar. Él nunca supo lo que temía o quería ver. Esta aclaración posible me corresponde a mí.
Han pasado casi setenta años. El antifaz verde fue mi señal secreta de pertenecer a un reino propio. A medias entre ser vegetal, pez terreno, zona de claridad estelar, sombra, tierra, muchacho y hombre, agua: cuanto lo imaginario pudiera fortalecer en mis gestos simples, carentes de significados pero sentidos como imprescindibles, mientras buscaba una certeza. Esta, sin duda, tenía que pertenecer a lo íntimo y único, mezcla de animalidad y lucidez, siempre marcada por la sorpresa y la dicha. Una forma recóndita de lo superior.
Ahora, invadido por noticias, información y análisis, también por el peligro político que nos cerca, enmascarado para cumplir hasta la más mínima diligencia, veo las calles con gente apresurada y temerosa, tratando de que nadie se acerque de forma imprudente, protegiéndose de una amenaza invisible y real; y, muchos de nosotros, conscientes de que otro peligro encapsula a la pandemia. El sometimiento del país y la ciudad ocurrió de manera gradual, pero notable. No hubo resistencia violenta a la práctica de la muerte. Por ahora es tarde. La población ha sido exilada, dispersada; los líderes aprisionados o muertos. Política y droga son la alianza perfecta para los que mandan.
Pero este hombre, después de conversaciones secretas, sale hoy de manera inocente, como cuando niño, a cumplir una tarea. Han calculado que su edad sería garantía de camuflaje. Y convenció a los otros. Vuelve a ir enmascarado; se acercará al centro del poder, investido con los infalibles instrumentos de hoy. Sin identidad, sin huellas de sí mismo; disimulado por su edad y su cuerpo viejo, aunque aún firme y ágil.
Alguien lo ha llevado a poca distancia de la casa del poder. Luego, camina con naturalidad, seguro de su acción. El día es brillante y lo disimula dentro de los demás. Pasa primero por el parque de árboles suavemente movidos. Reconoce el aura de un placer mortal. Y no puede dejar de sentir que una parte suya recorre de nuevo las vías de su infancia: sus ojos son las hojas vibrantes; manos y pulmones las ramas, sus pies raíces que sacuden
el suelo. En su cabello –raramente duradero– el viento hace sonar sílabas que son identidades: los nombres amados de la gran ceiba y su ampulosa cintura; el tinte bermellón de los almendrones; el caimito en su danza violeta; cedros de oscuro verdor; el raudal en oro puro de los araguaneyes; una planta de bucare; los caobos y su vino aéreo, cada pino una estela; palmeras ondulantes como abanicos, cacao y cafetales blancos. Hierba, arbustos, elevados troncos; los árboles de antes y los de ahora fluyen dentro de él, sostienen la ciudad.
Cuando está a pocas cuadras del objetivo, nota la altura de los edificios, que fueron orgullo de actualidad para la urbe. Se asoma a la entrada del más alto; ve gente salir de un ascensor. Y un impulso voluptuoso también lo lleva a repetir uno de aquellos gestos que él, por añoranza, cumplía cuando recién llegó: subir a la terraza más alta y desde allí ver todo.
Lo hace, con gusto. Ningún enmascarado lo retiene; tampoco se trata, como antes, de ejecutivos, empleados y pudientes. Todos se parecen un poco a él. Sube y desde que comienza a hacerlo su cuerpo repite, célula tras célula, aquella experiencia de su plenitud. La ciudad se adhiere a su piel, lo eleva, lo deja ante cielo, calles y avenidas: la ciudad es él, en su plenitud de antes, porque la altura borra el deterioro. Siente las altas fachadas como aletas de su nariz, los ruinosos ventanales como miradas inquisitivas, el escaso tráfico de abajo en sus rodillas. Y sobre todo, cosa que no se advierte al caminar las calles, la inmensa alfombra o cúpula, de cambiantes tonos, que integran los árboles de parques, barrancos, colinas, suspendidos junto a puntos claros de casas y edificios; porque la ciudad también es un doble bosque –construcciones y plantas– que palpita en el verdor.
Controla la excitación y decide bajar. Como sabe, el tiempo es adecuado. Los otros deben estar a la misma distancia; y coincidirán, para asombro de militares, poderosos y narcos, en el lugar exacto. Ahora reconoce el gesto incierto del muchacho en las noches. Su cualidad. El hombre del antifaz verde va hacia el punto exacto. Por un segundo, mientras avanza, atraviesa la sensación de fracaso.
LOS TRES 1 Otro detalle raro: las dos mujeres enviaron sus mensajes el mismo día. Una, con su voz; la otra, mediante un largo escrito. Ambas estaban en remotas regiones del planeta –y quizá fuera de este–.
Él sabe que en su oficio es uno de los últimos de esta época y que quizá solo sea ejercido por cuatro o seis especialistas en el sistema astral.
Esto último nunca lo había pensado así. Se formó y lo ha practicado durante toda su vida con naturalidad, aun en las condiciones difíciles de su país. Desde hace décadas los habitantes son conscientes del cerco que los aprisiona. Ejército y traficantes sometieron aquí a millones de personas como lo vinieron haciendo en todo el continente. En algunas regiones, fingiendo procedimientos democráticos, en otras directamente con la violencia. Ese primer límite opresivo casi parecería –visto desde fuera– como una opción lógica de gobierno: el poder finge mecanismos de libertad que son ficticios; es la gente, en su movilidad diaria, la que puede dar testimonio y sufrir la mutilación de sus derechos, placeres, necesidades, expansiones.
El otro cerco es más reciente y ondula por todo el planeta con variaciones: una plaga invencible –despertada de su sueño milenario o salida de un laboratorio, por error o por cálculo político– extermina o paraliza a poblaciones enteras. El individuo está obligado a permanecer en casa –como quiera que esta sea, ruinas o un palacio ultramoderno–, a salir cubierto por uniformes severos para adquirir alimentos y agua, imposibilitado de frecuentar a los demás y de utilizar los restos del transporte público; mientras los poderosos poseen naves rapidísimas. Aquí la tecnología de otras naciones solo es adquirida por ellos.
En aquellas la vida cotidiana ha sido alterada por la plaga, pero lo esencial se mantiene normal.
Tampoco es seguro que la amenaza continúe o sea cierta para la gran población del continente. Se previó un año para combatirla. Muchas señales indican que ya desapareció y que la terrible cortina de desinformación lo oculta, en beneficio de los dominantes.
Él considera que esa es la verdad y que, por una absurda paradoja, su oficio, casi secreto en estos momentos, eleva su relevancia y clandestinidad debido a ella. Puede aclarar pertinaces malentendidos, excluir falsos prestigios, proponer consagraciones. No es extraño que reciba peticiones; la gama es amplia y por momentos puede resultar cómica. Por la voz y por ciertas palabras en el mensaje escrito, valora que ambos han sido concebidos por personas de esta nación.
Él no había nacido en esta ciudad, sus padres sí. Ninguno de ellos aprobó el proceso de su formación. Preferían que fuese pi-
loto espacial o técnico virtual o botánico de asteroides, pero sin saber cómo se enamoró de su propio idioma o de los intrigantes volúmenes en que fue escrito. Para los antiguos, un trabajo como el suyo pudo ser denominado de bibliógrafo (si este vocablo existiera hoy). Como la edad para la población estaba controlada, apenas murieron sus padres abandonó el país de hielo, polar, y vino a los orígenes de ellos. Sus años iniciales aquí, donde encontró valioso material para laborar, fueron casi felices. De no haber surgido la plaga universal habría ingresado a la lucha contra los poderosos y, lo cree, de algún modo en poco tiempo habrían vencido.
Al comienzo no dio importancia a los dos mensajes simultáneos; tenía trabajo serio que cumplir. Una tecnología aplastante servía a los mandatarios para ejercer el dominio, pero, en su caso, también podía ser hurtada, filtrada para otras finalidades. Su oficio lo había inclinado a eso desde el comienzo y entonces mucho agradecía a los padres que lo hubiesen obligado a tener una formación multidisciplinaria, como decían ellos.
Tras la sociedad primitiva, tribal, de obediencia y alimentación para bestias (la población) ya instaurada aquí, persistían agudísimas interrogantes, búsqueda de soluciones casi delirantes para inquietudes filosóficas, históricas, políticas, estéticas. Se originaban desde agrupaciones y personas secretas –academias, hubiesen anotado varios milenios antes, o eruditos– y, aunque su trabajo bien remunerado –no solo con dinero– lo hubiese puesto en su contacto, nunca hubo otro tipo de relación con ellas. Esas interrogantes estaban asentadas en el lenguaje.
Por ejemplo, se quería determinar si aquel tratado sobre un hombre casi animal, fraguado por autores que necesariamente debían ser ciegos, era el retrato de uno de ellos o la duplicación del llamado dios o una criatura inofensiva e irredenta, cruelmente elegida para ejemplo cuando nada suyo podía ser modélico.
Se le proponía también hallar, mediante fórmulas, una clave que permitiera vivir paralelamente, sin enfermedades, a través de sonidos equivalentes a sílabas. O detectar en qué medida matemáticas y física no eran más que una ilusión siempre postergada de palabras que nunca lograrían conclusiones. Muchas veces, él padecía el desconcierto de estar afrontando caprichos, juegos estériles, y aun así aceptaba la tarea, intentaba resolver con fórmulas de silencio, sonido, cifras el enigma. Pocas veces, según los solicitantes, cayó en el fracaso.
Los años –¿años?– le habían aportado cálidas designaciones para su oficio. Al comienzo, cuando era él quien ofrecía sus
servicios, utilizó un vocablo casi divertido –tal vez eso contribuyó a la rápida difusión de su trabajo–, pero los mismos interesados fueron utilizando nombres y fórmulas que, si bien lo extraviaron un tanto, también le permitieron dar jerarquía a sus respuestas y resultados. Y quizá todos ellos tenían alguna certeza sobre la cual inicialmente no se interrogó, sino que la empleó para dar contorno riguroso a sus proposiciones. Muchas de ellas, lo reconoce hoy, circulan y son apreciadas y, ¡cómo no decirlo!, sostienen su prestigio. Rápidamente, ahora que ambas mujeres lo acaban de consultar, se las repite, con buen humor: ecdótica, anaskópisi, kriticos, cribum, cernere, criticus...
Después dedicó un tiempo obsesivo a analizar esas fórmulas y sus orígenes, rasgos, implicaciones y continuidades.
Sin embargo –y sabe exactamente cuándo se hizo consciente de eso, aunque ahora no interese, al descubrir que quizá una decena de buscadores extraviados en el planeta, o fuera de él, acudían al mismo tipo de investigación–, aceptó que hasta lo nimio de alguna de sus tareas, todo, quedaría registrado en una perenne red que dependía de él y, tal vez, de sus rivales o imitadores. Estar en ella es pertenecer al tiempo futuro, contribuir con él, revivir. Tiene la íntima sospecha de que su sistema también caducará, aunque nadie lo vislumbre así. Él no puede establecer el porvenir, apenas alimentar alguna de sus frágiles raíces, como cualquiera; pero no debe sugerirlo siquiera. Y tal sed de futuro pudiera haber impulsado a las dos mujeres para hacer contacto con él.
En verdad, no hubiese retomado los mensajes de ellas –ya los había clasificado como prescindibles– si, de manera curiosa, ambas no hubiesen insistido, sin saberlo, de nuevo el mismo día y a la misma hora. Y, por causas insólitas, haber elegido en el vasto océano de los iconos el mismo, idéntico, para identificar sus correos.
Heina –y el hombre hurgó en sus archivos de años: encontró que era la misma quien décadas atrás había menospreciado varios de sus primeros trabajos, quizá con razón, y hasta los había excluido de sus reconocidos «informes» anuales– fue bella, delicada y elegante: la ve caminar y dictar cursos, hablar en idiomas remotos con fluidez, porque la red conserva innumerables apariciones suyas. Ahora pueden tener la misma edad. En ediciones virtuales recientes su voz acompaña imágenes clásicas de pinturas y manuscritos; ella no aparece.
Cuando reabre el mensaje reciente descubre, para su sorpresa, que Heina no le ha enviado uno de aquellos eruditos trabajos por los cuales es valorada mundialmente; no se trata de mostrar su ase-
soría en alguna consulta o comparación entre obras muy antiguas. La mujer, a quien nunca ha visto, le remite algo como una écfrasis imposible: un escrito multilingüe, interminable. En su pantalla, él acelera el vistazo: sí, es algo que insiste en tonos épicos, que evoca a Jenófanes –«Mejor que la fuerza de hombres o potros es, de verdad, mi saber»– y a Milton, pero que asoma instantes amorosos, sutilezas y traiciones. Solo una revisión detallada le informará del contenido total. (Más tarde concluirá que es una autobiografía críptica, lo cual aumentará sus interrogantes: ¿Por qué me elige como su analista?). Pero no está claro el motivo por el cual ha sido enviada.
El otro mensaje es de Maricruz Honey Salvatierra y Yem, de quien todos saben todo: una lubricante reina de belleza –aunque a él, ahora que la evoca, nunca le gustó su boquita–, quien de manera natural pasó a la radio y de allí a las redes informáticas conocidas hasta hoy. Solo habla con la mixtura oral de moda, vaga, imprecisa, casi como una risa. Nunca envejece –disciplina gimnástica– y su actitud desafiante le ha creado una fama merecida de intransigente. Es morena, de largo pelo que recoge atrás evocando a Kim Novak en un deteriorado film de suspenso. El hombre ha respetado su valentía al entrevistar a perseguidos políticos y al denunciar abusos en el medio noticioso.
El educado, aunque frío, el llamado de la mujer era directo: «Quiero entrevistarlo la próxima semana por mi canal personal».
También ella vive ahora en algún remoto lugar y su indiferencia hacia él –estando casi en el mismo sistema– nunca le permitió conocerla. Recuerda acerca de Maricruz lo que todos. Sabía que esa entrevista significaba una poderosa difusión para sus logros. Pero, recapacitó con crudeza, ya no lo necesitaba. (Luego, al meditar, se preguntó si, al contrario, el efecto favorecería a Maricruz, impregnándola del aura clásica que no poseía).
Si dudó en responder a Heina, el hombre contestó enseguida a la otra, con una sola pregunta: –¿Por qué?
En segundos ella replicó: «No lo sé, pero ya te envío oralmente algunos de mis temas». Y así fue. El hombre consideró al escucharlos que eran muy tontos, pero también que se podía tratar de un inicio general. Decidió esperar.
Al día siguiente recibió un material extenso: momentos culminantes, de tres minutos, de la nueva serie dirigida por ella. Cuando pudo verlos en la noche, todo allí parecía correcto y atractivo (trama, escenarios, rápidos parlamentos; encuadres, efectos especiales, musicalización, etcétera), excepto por dos
razones. El producto era fascinantemente banal, incoherente y venía acompañado por una petición (o una orden): «Quiero lanzar este programa con una introducción o comentario tuyo, de tres minutos, que se repetirá al inicio de cada episodio, en la difusión universal». Y de una cifra.
El hombre decidió volver a esperar.
Ella no mencionó de nuevo la entrevista. Había sido una manera de aproximarse.
2 Dejó pasar un mes sin responderles.
Como era de esperarse, Heina guardó silencio. Él lo consideró un gesto de discreción y dignidad y entonces decidió leer, revisar en lo posible el material que había enviado. Antes de hacerlo buscó en la pantalla aquellas imágenes que la mostraban hermosa y refinada, con un halo de transparencia que antes no había notado.
Dedicó muchas horas. El texto era sórdido y puro, el perfil de un espíritu sometido a las ansiedades del conocimiento y a la comprensión de lenguajes y autores remotos. La huella de una vida que se había elevado a cielos ignotos y descendido a la humana carencia, a debilidades y sombras. Sacudido, iba a cerrar el equipo cuando advirtió un detalle separado, breve y pleno. Heina le confesaba que, si lo introducía en su red, este material y quizá toda su obra iba adquirir un nuevo vigor, la prueba de su durabilidad; le pedía que lo salvara del olvido.
El hombre sonrió y comenzó su trabajo para Heina.
Casi al mismo tiempo –¡oh, las coincidencias de nuevo!– asomó en su pantalla un nuevo mensaje de Maricruz Honey Salvatierra y Yem: solo una cifra, mayor que la anterior.
El hombre no respondió y eliminó sus correos.