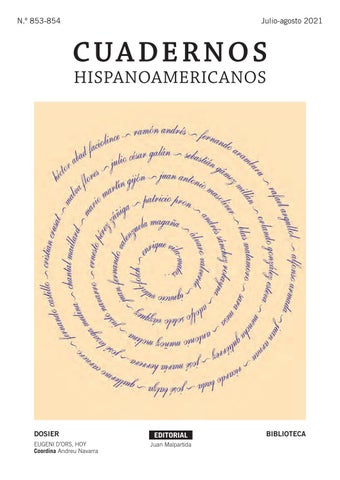9 minute read
Fernando Aramburu – De cápsulas, muros y fronteras
Por Fernando Aramburu
De cápsulas, MUROS y fronteras
Hubo un tiempo en que me pareció vivir dentro de una cápsula. En aquel espacio estrecho apenas se podía respirar. Las posibilidades de moverse eran muy limitadas. Se veía muy poco y siempre lo mismo. Yo podía soportar aquella situación debido a mi corta edad. El mundo entero terminaba en las paredes de aquel espacio reducido. No era un mundo especialmente interesante, pero ¿qué significa interesante cuando no podemos elegir ni comparar?
Yo nací en España durante una dictadura. En tales casos, a uno le prescriben desde la niñez el argumento de su vida. Esto te está permitido, esto no. En esto debes creer, en esto no. La sombra del castigo acompañaba nuestros actos, determinaba nuestras convicciones. Vivíamos con miedo, resignados y apáticos. Y, sí, quedaba la opción de rebelarse; pero sabíamos en todo momento que se podía pagar un precio alto por ello.
Este periodo oscuro de la historia de mi país se acabó cuando yo tenía 16 años. Para entonces la cápsula presentaba por fortuna numerosas grietas. Por la más ancha de todas se veía un trozo de Francia. Este país vecino queda a veinte kilómetros de mi ciudad natal. En menos de media hora, si no nos echaban para atrás en los severos controles de la frontera, podíamos entrar en Europa, pues Europa empezaba entonces para los españoles al otro lado de los Pirineos, en Francia. No hablo de la Europa geográfica, sino de la Europa de la democracia, del bienestar, de las ideas modernas, de la innovación y de tantas cosas interesantes, sobre todo para los ciudadanos que habíamos vivido hasta entonces encerrados en una cápsula.
Veinte kilómetros y una frontera nos separaban de un mundo deseable, mucho más atractivo que el nuestro, más rico en
ideas, formas, posibilidades. Recuerdo que los fines de semana la gente iba en masa a las ciudades del sur de Francia a ver las películas prohibidas en España. Se podía asimismo comprar allí libros y revistas prohibidos. Abundaban las tiendas de productos eróticos. Los franceses que nos veían llegar debían de considerarnos un pueblo infantilizado. No se equivocaban. Éramos un pueblo infantilizado, desinformado, retrasado. En cambio, se equivocaban si por un momento llegaron a pensar que aquella situación nuestra sería para siempre o que no queríamos cambiar, modernizarnos, parecernos a las demás naciones de Europa, incluso superarlas en algunos aspectos.
Con frecuencia la memoria de los hombres es corta. Estos últimos años en que diversas crisis, no solo la de índole económica, se han instalado en España, algunos periodistas, escritores e intelectuales, indignados con la situación del país, afirman que todo sigue como siempre, que los dueños del poder crearon a finales de los setenta un sistema democrático, o de apariencia democrática, con la idea de que en España nada cambiase. Discrepo. Quienes vivieron de cerca la dictadura, quienes estuvieron apretujados dentro de la cápsula, no pueden afirmar sin ignorancia o sin cinismo tal cosa.
Mi recuerdo de aquel periodo intenso de la historia de España llamado transición es en líneas generales positivo. No fue un periodo tan armónico como afirman algunos. ¿Hay algo perfecto, idílico, que guste a todos por igual en la historia colectiva de los seres humanos? Si se piensa en el pasado tantas veces sangriento de España, juzgo un hecho memorable el que políticos de distintas ideologías se sentaran a una mesa y fueran capaces de renunciar cada uno a una parte de sus convicciones e intereses, y establecer unas reglas comunes de juego democrático.
Había en la población un deseo general por salir del retraso de tantas décadas, incluso de siglos. Los escaparates de las librerías se llenaron de repente de títulos hasta entonces prohibidos o censurados. Se hablaba a todas horas de tolerancia, de respeto a las minorías, de libertad de expresión. Aprendimos a debatir, a expresarnos sin temor a las represalias. Ya no había que viajar a Francia para saber lo que pasaba en el mundo, para tener una imagen real de nosotros mismos o para ver cuerpos desnudos en una pantalla. Quizá no éramos felices, pero teníamos entusiasmo. Queríamos aprender y mejorar y ser más cultos y formar parte de la Europa de los derechos y libertades democráticos.
No faltaban personas que postularan una utopía, lo cual, a primera vista, está bien. Está bien que la gente tenga sueños, ideales, proyectos. Lo malo es que a continuación equiparen la utopía, la suya en concreto, con la justicia absoluta. Y la conviertan en la única opción admisible para todos. Y pretendan que todos la acepten tal como ellos la formulan y que ningún ciudadano esté exento de cumplir en ella el papel que se le asigne.
Cuando yo era joven, un escritor francés de madre española, nacido en África, que había conocido la pobreza y había visto de cerca la opresión y el sufrimiento me libró con sus reflexiones escritas de caer por el precipicio del totalitarismo. Me refiero a Albert Camus. No es casual que fuera un hombre que se crio en la cercanía de distintas culturas. Esta circunstancia lo dispensó de tener que defender ninguna clase de pureza. Debo a la iniciativa de una excelente editorial (Alianza), que puso obras fundamentales del pensamiento y la literatura en manos de la gente común, a precios económicos, la lectura a edad temprana de El hombre rebelde.
El hombre rebelde, según Camus, es aquel que dice «no», pero de tal manera que su negación lleva implícito un sí, o sea, una voluntad consciente de dirigir los actos del hombre hacia una aportación positiva, constructiva, benéfica. Esta idea cambió mi vida por completo. Desde entonces tengo una base moral que no está determinada por el egoísmo ni por el gusto de destruir. Sé que, actúe como actúe, al final debo hacer algo para mejorar la vida de los que están a mi lado y que dicha mejora es una recompensa suficiente. He aprendido así a juzgar las ideas por sus consecuencias y que, por tanto, ningún proyecto, ninguna utopía, ningún plan, es moralmente aceptable si causa sufrimiento a los demás. No necesito el premio de un cielo después de la vida. No deseo hacer daño a nadie imponiéndole mi idea de un futuro feliz.
Han tenido mala suerte conmigo los muros y las fronteras. Me pregunto, sin poder evitar una sonrisa, si emanará de mí una sustancia corrosiva, seguramente invisible, que derriba los muros y hace más transitables las fronteras.
Viví de cerca, como ya les he contado, la apertura de mi país a Europa. A mediados de los años ochenta me establecí en la República Federal de Alemania. Una bella historia, una mujer aún más bella y allí sigo. No mucho tiempo después de mi llegada, cayó el muro de Berlín, desapareció el telón de acero. No pretendo afirmar que gracias a mi presencia se produjo la reunificación alemana. Es tan solo el presentimiento de que les doy mala suerte a las fronteras y los muros.
Recuerdo mis primeros viajes en coche de Alemania a España y vuelta durante los años ochenta, antes de que España se hubiese incorporado a la Comunidad Económica Europea. Me paraban al llegar a Bélgica, me paraban al llegar a Francia, me paraban al llegar a España y, de regreso, me paraban en los mismos sitios y también al entrar en Alemania. Los policías me hacían preguntas. Registraban minuciosamente mi coche y mi equipaje. Alguna vez tuve que acompañar a los agentes a una garita. Especialmente los policías franceses tenían dificultades para deletrear al teléfono mi apellido. Tras una retención de quince o veinte minutos, me permitían continuar el viaje. Hasta el último momento persistía la suspicacia en sus miradas y una especie de reproche por no tener yo unos apellidos más fáciles de pronunciar.
A mí me resultaban desagradables aquellos controles cada vez que llegaba a un paso fronterizo. Debo añadir que mi capacidad para crear peligro era más bien baja. Ya había entrado yo en la fase en que, cuando iba por un camino y veía un caracol en el suelo, daba un rodeo para no pisarlo. Esto, claro, yo no se lo podía explicar a los policías de los diferentes controles fronterizos. Hoy me pongo en su lugar y los entiendo. He visto fotos con mi aspecto de aquella época: el pelo largo, la barba espesa... Yo también habría tomado precauciones delante de mí. Sea como fuere, de aquellos controles que me causaban no pocas molestias, que me obligaban a dar explicaciones sobre mis propósitos y mi vida privada y me robaban tiempo, nos libró afortunadamente el Acuerdo de Schengen, una de las razones por las que uno se siente acogido y como en casa en no pocas partes de Europa.
No pretendo afirmar que podríamos vivir sin fronteras, sin policía, sin una razonable separación de unos y otros, a la manera como los vecinos de un edificio habitan su propia morada y disponen para su cobijo de una esfera de intimidad. Pero a mí me gusta que me visiten y que me abran la puerta de viviendas ajenas. Esto es exactamente lo contrario de lo que postula el nacionalismo. ¿Su objetivo? Cerrar puertas, crear fronteras, levantar muros y reservar los derechos y privilegios al grupo selecto, a los elegidos. Yo vengo de una región española, el País Vasco, donde abundan los adeptos del nacionalismo, algunos de ellos capaces durante décadas de asesinar y de cometer toda clase de atrocidades por cumplir el sueño de una frontera propia y quedarse a solas dentro de su pequeña cápsula provincial.
Con dicha intención convierten el propio idioma en una seña identitaria, en una especie de carné de identidad que sirve
para separar a los ciudadanos en dos grupos: nosotros y ellos. Nosotros, los buenos; ellos, los enemigos, puesto que el nacionalismo, al contrario de la democracia, no puede ni quiere existir sin el concepto del enemigo. No es un milagro que donde imperan las ideas nacionalistas haya siempre conflictos.
Especialmente perversa se me figura a mí la transformación del idioma de un lugar en una especie de certificado de pureza. El idioma, entonces, deja de ser un instrumento de comunicación y de creación cultural que vincula a unos ciudadanos con otros. Antes al contrario, el nacionalismo utiliza el idioma como criterio de exclusión y discriminación, por tanto, como una frontera, como un muro. Seguramente lo peor que le puede pasar a un idioma es que le salgan propietarios que hagan de él un club privado, al que solo pueden acceder los socios.
Es una pena que la vida de un hombre no alcance para aprender tantos idiomas como uno quisiera. El aprendizaje de un idioma supone el ingreso en una nueva dimensión. Adoptamos una mirada nueva que nos agranda el paisaje cultural. Otra vez un muro que nos separaba de muchos hombres se cae. Otra vez hemos atravesado una frontera que nos amplía el paisaje.
Pero ya sé que las posibilidades de un individuo, por mucho que se esfuerce, son limitadas. Necesitamos entonces que otros nos ayuden a atravesar las líneas que limitan nuestro mundo mental y nos faciliten el conocimiento y el disfrute de tantas obras que de otro modo nunca conoceríamos. En ello consiste la tarea del traductor. Desde fuera, por así decir, los traductores nos abren una puerta, permitiéndonos echar un vistazo al exterior.
Recuerdo que hace muchos años sostuve una discusión literaria con un amigo, como yo, aficionado a los libros y a la escritura. La discusión trataba de una novela de Fiódor Dostoievski. Los dos estábamos fascinados con el libro, pero por motivos distintos. Nuestras interpretaciones diferían y con cierta impaciencia intentábamos rebatir los respectivos argumentos. Mi amigo se consideraba influido por el estilo de Dostoievski. Decía haber aprendido mucho leyendo la obra. La discusión terminó en risas cuando nos dimos cuenta de un detalle. Ninguno de los dos entendía la lengua rusa.