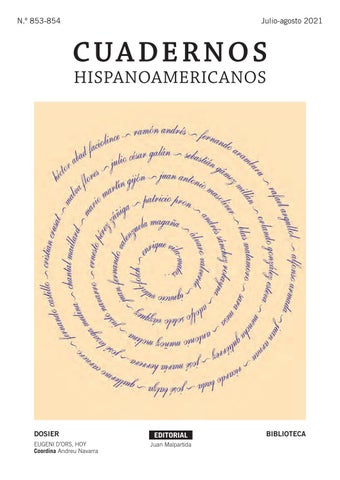17 minute read
Antonio Muñoz Molina – Educarse en zigzag
Por Antonio Muñoz Molina
Educarse en ZIGZAG
Pocas cosas hay más tristes que una vocación malograda, un talento que no llega a cuajar y dar fruto, y mucho menos a ser reconocido. Existe una responsabilidad social cuyo instrumento es la educación pública, y no solo por razones de altruismo, sino de interés colectivo, ya que, cuantas más capacidades en ámbitos diversos se frustran o ni siquiera llegan a manifestarse, más se empobrece una sociedad. La pobreza y el atraso se alimentan a sí mismos al frustrar en la misma cuna las capacidades de personas que servirían para mejorar las cosas. La injusticia social y la marginación y la exclusión son un atentado contra la dignidad de las personas que las sufren y un despilfarro de capacidades y talentos que nunca podrían contribuir al bienestar común, al progreso, en el sentido amplio y generoso de la palabra. La primera condición, pues, para que se desarrolle una vocación creativa, una de esas que se especializan sobre todo en el establecimiento de conexiones inesperadas, y en el enunciado de leyes hasta entonces ocultas, es la misma que resulta imprescindible para que se alcance un grado razonable de justicia social. Sin un buen sistema de enseñanza pública muchos niños no llegarán a saber nunca qué les gusta de verdad ni para qué sirven. Sin una buena alimentación, una vivienda decente, un ambiente familiar favorable, unas condiciones sanitarias propicias es muy difícil que un niño pueda aprovechar plenamente la escuela.
Es sin duda muy importante cultivar la propia vocación, entre otras cosas porque el genio espontáneo no existe. Pero para llegar a saber si uno tiene una vocación o una disposición para algo es preciso que antes se le ofrezca al niño en la escuela, y a ser posible en la familia, un entorno tranquilo y saludable. Es
en la escuela donde empieza el aprendizaje en línea recta y a ser posible también en zigzag. En la escuela, en la familia, en la comunidad de iguales que establecen los niños en cuanto se les ofrece la oportunidad de estar juntos entre ellos. Observar de cerca a un niño pequeño es asombrarse ante la extraordinaria capacidad de aprender con que ha dotado la naturaleza a esta variedad de simios que somos los seres humanos. Un sistema mental y fonético de la complejidad inmensa de un idioma el niño lo hace suyo antes de la edad de tres años, particularmente si es una niña. La primera conexión del aprendizaje es la de los sonidos articulados y las cosas. Para un partidario apasionado de la instrucción pública, como es mi caso, el espectáculo del aprendizaje infantil es uno de los motivos más sólidos de optimismo que le ofrece la vida. No estamos determinados de nacimiento y por eso podemos aprender: nos vamos haciendo en la encrucijada entre nuestras disposiciones y limitaciones genéticas y los ambientes que encontramos al venir al mundo. Ideologías y religiones nos quieren imponer aprendizajes en línea recta, prolongaciones inflexibles de las supuestas identidades individuales y colectivas en las que hemos nacido y a las que estamos destinados. La práctica del zigzag no es solo un antídoto contra esas rigideces: es también el impulso natural que nos guía, llevándonos a explorar y a probar, haciéndonos descubrir impulsos que son exclusivamente nuestros, identidades fluidas que van cambiando a lo largo de los años, aunque sigan un cauce que nos vino de nacimiento. Cada ser humano es un compuesto genético único, y una persona tan distinta de cualquier otra como lo son los rasgos de su cara, aunque en ellos se reconozcan huellas familiares. El misterio de la singularidad de cada ser humano es la fuente inagotable de la que se alimenta la literatura: también es el fundamento del pluralismo democrático. Cada persona es un mundo, decían antes las personas mayores, en una expresión de gran belleza involuntaria. Las capacidades específicas que se asocian a esa singularidad requieren para desarrollarse, aparte de la dosis mínima de bienestar que mencioné al principio, un sistema educativo lo bastante riguroso y lo bastante flexible como para permitir a cada uno que descubra lo que mejor le corresponde, y que uniéndolos a todos en el ámbito común y necesario de la ciudadanía permita y aliente en cada caso un espacio único, una manera de ser irreductible, incluso rara, diferente, solitaria. El niño aprende muy pronto a oscilar entre su mundo privado y el espacio compartido. Jugando a solas se conecta a cosas en parte invisibles que pertenecen
al reino exclusivo de su imaginación; pero al jugar con otros niños, o con los adultos, las conexiones se enriquecen, y le llevan a aprender la naturaleza ambigua de la ficción, el equilibrio entre la imaginación solitaria y la compartida, que es uno de los pilares del equilibrio mental, y también de la creatividad. Una invención narrativa o estética que solo es inteligible para quien la ha urdido es tan inviable como un idioma que perteneciera a una sola persona. El escritor, el artista, trabaja muchas veces a solas, durante mucho tiempo, pero su obra, por minoritaria que sea, existe en el juego de conexiones de una colectividad.
Por supuesto que el talento brota en cualquier sitio, igual que el espíritu sopla donde quiere, y que hay vocaciones o impulsos tan poderosos que logran sobreponerse a las condiciones más hostiles. La leyenda del artista humilde e indocto que deslumbra con su talento natural está en la cultura europea al menos desde Giotto. Mujeres inteligentes y valerosas lograron de vez en cuando romper el cerco de la ignorancia forzosa, de la sumisión a la autoridad masculina. Conocemos muchos casos así, y como son tan brillantes nos parece que son habituales, o que fue inevitable su aparición. Y lo que también sabemos es que ha habido y sigue habiendo muchas otras personas capaces, mujeres de clase media y de clase trabajadora, niños que no tuvieron ni la oportunidad de escapar del analfabetismo, o de disfrutar de un mínimo de respiro en las obligaciones, sin el cual no es posible ni la creación ni el disfrute de las artes, ni de la mayor partes de los saberes y destrezas en los que un ser humano puede mostrar el rango de sus capacidades.
Esta es una primera condición de orden social que está en la base de todas las demás. Admiramos a Jane Austen, a Emily Dickinson, a Emilia Pardo Bazán. Nunca sabremos cuántas mujeres que tenían talentos extraordinarios para la literatura vivieron y murieron sin la más mínima oportunidad de descubrir ellas mismas y revelar a otros lo que tenían dentro de sí. La idea de que el genio de un modo u otro siempre acaba brillando, o de que en el repertorio establecido de las artes hay un grado aceptable de justicia, me parece de un descaro cínico. Me crié de niño entre hombres y mujeres a los que la derrota de la República en la Guerra Civil les arrebató la posibilidad de ir a la escuela, de aspirar a un cierto grado de autonomía personal y justicia. Solo conocieron el trabajo sin descanso y sin fruto y la ignorancia obligatoria. Pero había entre ellos, en los hombres y en las mujeres, talentos singulares para la narración, o para la música, o para el
razonamiento matemático. Nunca se consolaron de la injuria que habían sufrido. Muchos de ellos y de ellas, sobre todo de ellas, acudieron en masa a las escuelas de adultos que se establecieron en los años ochenta, en una reparación tardía y escasa que, sin embargo, supieron aprovechar con entusiasmo.
Nuestro compromiso con el trabajo intelectual y creativo, con los aprendizajes diversos que lo hacen posible, empieza por ser un compromiso ético y político: sin alfabetización universal, sin escuelas públicas y bibliotecas públicas, sin programas de enseñanza que desde el principio de la escuela despierten y favorezcan la sensibilidad de cada uno, lo que hacemos nosotros se quedará sin una parte del público que podría apreciarlo, y eso afectará a nuestra capacidad de convertir en oficio sostenible nuestra vocación y nos encerrará en el círculo vicioso y exclusivo de los enterados. Una política educativa, que es inseparablemente una política cultural, ha de investigar las mejores condiciones para el desarrollo de las capacidades y las sensibilidades del mayor número posible de personas. No todo el mundo tiene que amar la ópera, o la música de jazz, o la literatura, del mismo modo que no todo el mundo tiene por qué entusiasmarse por las hazañas deportivas. Pero creo que una sociedad democrática e ilustrada –quizás no pueda separarse lo uno de lo otro– ha de ofrecer a la inmensa mayoría de los ciudadanos la posibilidad de descubrir en sí mismos las zonas de su inteligencia y de su sensibilidad que mejor les ayuden a comprender el mundo y a disfrutar de la vida.
Pero en lo que yo quiero concentrarme hoy es en el otro lado del proceso de formación en los oficios creativos: el que le corresponde a uno mismo; el que uno mismo lleva a cabo por su cuenta, según su apetencia o su libre albedrío. Cada persona, recordemos, es un mundo. En un sentido amplio, no hay artista que no sea autodidacta, porque el impulso inventivo nace en zonas muy profundas de la psique humana, y porque el aprendizaje y el proceso de maduración suelen consistir en un apoderarse el artista de todo aquello que le ha venido de fuera, una asimilación orgánica tan profunda que el ejercicio del trabajo se vuelve menos racional que instintivo, y lo aprovecha todo en su beneficio exclusivo, como la planta convierte en tejido vegetal la radiación del sol y las sustancias minerales que extrae de la tierra. En otras épocas el desarrollo de la vocación estaba sometido a las pautas impersonales de la disciplina académica, y al dominio gradual de destrezas tan objetivas como las de la artesanía. Un rasgo de los grandes rupturistas estéticos de principios del siglo xx era la soli-
dez de una formación enraizada en los saberes y los haceres académicos. Rompían con tanta fuerza porque había algo muy firme y poderoso que romper. Y rompían con mayor eficacia porque habían adquirido saberes técnicos de una precisión asombrosa. La tradición de la ruptura, término paradójico, lleva durando ya más de un siglo. Pero cuando desde hace tanto tiempo no queda nada que romper, y cuando ningún tabú o prohibición pueden desafiarse porque hace mucho que no existen, la actitud ya canónica de rebeldía se queda sin objetivo. Es halagador sentirse hereje, a condición de que no exista el peligro de que lo persigan ni lo quemen a uno, y de que mucho más probable que la hoguera sea la beca suntuosa de una gran fundación. Cuando la transgresión se ha convertido en norma, transgredir es una forma de obedecer: es abdicar de la propia originalidad, en caso de que uno la tuviera, para someterse a la ortodoxia de lo establecido. ¿Cómo se educa uno, si no hay modelos artísticos universalmente aceptados, ni tampoco cánones opresivos y caducos contra los que rebelarse? El arte es una respuesta al mundo: una manera de explicarlo y también de intervenir en él, de mostrar su realidad y su apariencia, el prodigio sensorial y mental de la percepción y la facilidad con que sucede y se acepta el engaño. Porque el arte, o lo que llamamos así de una manera amplia, es una respuesta al mundo, no podemos fijarnos solo en el arte para nuestro aprendizaje. La primera conexión necesaria de todas es la de la imaginación creadora con el mundo real: es el niño jugando a que ese muñeco de trapo es otro niño que está vivo sin dejar de ser un muñeco. Un aprendiz de escritor no puede alimentarse solo de las palabras de la literatura. El sentido de la forma, de la composición y del color, donde mejor los aprende un artista plástico es en la observación de la naturaleza y en el espectáculo cotidiano del mundo. Willem de Kooning decía que por nada del mundo volvería nunca a pintar un árbol: era sin duda un artista incomparable, pero cuando yo veo los cuadros que pintó en su tardía explosión de creatividad de los años setenta lo que estoy viendo, en sus formas abstractas, son los ritmos y las secuencias orgánicas de la naturaleza, los patrones formales que pueden observarse igual en el crecimiento de una ola que en las ondulaciones de la copa de un árbol estremecido por el viento.
El escritor, para encontrar su propia voz, ha de buscarla en las voces humanas reales y en el habla común además de en los libros, entre otras cosas porque durante la mayor parte de los al menos 40 000 años de tradición narrativa de la humanidad solo
una parte mínima y tardía se ha hecho y se ha transmitido por escrito. El mundo está lleno de historias para quien se fija y pone el oído por la calle, en un bar, en el autobús. Y al escuchar el habla adquirimos una conciencia más clara del carácter musical del idioma, que es la fuente más poderosa del estilo. A escribir se aprende no solo escribiendo y leyendo sino también prestando atención al habla, a la realidad del mundo, a las otras artes.
Algunos ejemplos me parecen particularmente instructivos. Un estilista tan sofisticado de la lengua francesa como Marcel Proust aprende del habla de la gente, de la música, de la pintura, de la fotografía. En busca del tiempo perdido es una asombrosa novela en zigzag, una especie de enciclopedia sin orden alfabético que trata de todo y en la que las conexiones estallan como en la malla neuronal de un cerebro hiperactivo. Es muy rico y está muy estudiado el campo de las conexiones de la obra de Proust con la música de Wagner, pero yo voy a concentrarme en dos: la primera, el sentido de la composición, de la duración hecha de sucesiones fragmentarias, de las resonancias interiores; la segunda conexión con Wagner es la percepción musical de los sonidos cotidianos: el despertar de Sigfried a los sonidos del bosque Proust lo traslada a los sonidos matinales de las calles de París que llegan amortiguados por cristales y cortinas al dormitorio de su narrador. En el primer volumen, el narrador descubre a su amada Gilberte en un sendero del campo y cree que ella le ha hecho un gesto de desprecio: en el último volumen, tres mil páginas después, el narrador camina con Gilberte por el mismo sendero y ella le cuenta la intención verdadera de aquel gesto lejano, que no había sido de rechazo, sino de provocación. Así el principio y el final de la novela se juntan con un motivo común, creando una unidad no narrativa sino musical. Es un recurso que puede aprenderse leyendo a Proust y escuchando a Wagner, y que está también, con plena claridad pedagógica, en el quinteto de clarinete de Brahms.
El fotógrafo Brassaï es un modelo de conexiones tan rico como Proust. A veces creemos que la fuerza singular de una vocación es una prueba del talento, y es verdad que eso es así en muchos casos. Hay quien desde muy niño quiere ser músico o quiere ser pintor y no aspira a nada más ni se interesa por nada más en la vida. Pero también la vacilación y la incertidumbre, el zigzag y no la línea recta, pueden ser no pérdidas de tiempo sino estrategias inconscientes de aprendizaje. Brassaï es uno de los grandes fotógrafos del siglo xx, pero llegó a serlo de una ma-
nera accidental. Él lo que quería ser era pintor. La fotografía en esa época de su juventud, los años veinte, no era un arte respetable. Ni siquiera era un arte. Brassaï empezó a tomar fotos no empujado por una vocación incontenible, sino como una forma de ahorro: en Berlín, y luego en París, se ganaba la vida mandando a un periódico húngaro crónicas que ilustraba un fotógrafo. Se le ocurrió que, si tomaba él mismo las fotos, no tendría que compartir con otro un pago ya escaso. Sus tanteos, sus aficiones literarias, su curiosidad por la vida de la gente común en los cafés y en las calles enriquecieron su talento específico para la fotografía. Durante muchos años siguió deseando ser pintor. Picasso lo animaba a eso, le decía que ser fotógrafo era muy poca cosa. Es verdad que Brassaï dibujaba muy bien, pero dibujaba como muchos otros. Lo que hacía como nadie era usar una cámara de fotos. Aunque también, por cierto, era un escritor muy notable. Los ensayos de Brassaï sobre Proust son más perceptivos que los de muchos especialistas en literatura.
Paul Klee era un violinista muy competente, capaz de tocar los cuartetos de cuerda más exigentes que existen, que son los del Beethoven tardío. Su sentido de la armonía, de la ligereza, de los matices cromáticos, sin duda tiene mucho que ver con su educación como músico: las líneas de pluma y las filigranas en sus dibujos tienen un aire de notaciones musicales; sus figuras parece que flotan en el aire tan sin peso como las frases de la música, y que son igual de tenues, y se extinguirán en un momento. Proust, hijo y hermano de médicos, amaba la ciencia, la música, los automóviles, los aeroplanos, el habla de las criadas y los trabajadores, la pintura: cada una de esas artes educó su sensibilidad tanto o más que la lectura de novelas, y se integró en el tejido mismo de lo que escribía. La última vez que salió de su casa, ya muy enfermo, fue para ver una exposición de Vermeer y fijarse sobre todo en la Vista de Delft. Cuando ya había dejado de recibir visitas de amigos, organizaba sin embargo veladas musicales en las que los miembros del cuarteto Rosé interpretaban para él los cuartetos últimos de Beethoven.
En nuestro país todo parece que es más rígido, y más áspero. Las conexiones entre las artes estallan con más dificultad. No es infrecuente, por ejemplo, que los escritores declaren sin apuro su insensibilidad hacia la música. Un melómano entregado como Pérez Galdós es una excepción en un panorama de árida sordera.
Por eso resalta tanto entre nosotros una figura de conexiones tan plurales como Federico García Lorca. Su primera
vocación no fue la de poeta. Lorca estuvo a punto de dedicarse a una carrera de pianista, y tal vez hasta de compositor, muy alentado por la influencia de su maestro querido y venerado, don Manuel de Falla. Se decidió por la poesía, pero la música, la sensibilidad musical, está tan presente en su obra como la tradición literaria, y lo provee con alguno de los rasgos de su originalidad. El mundo verbal y sonoro de la canción popular, y en particular del flamenco, está en su poesía, y no en un sentido mimético, sino de emulación profunda, como lo está en la obra de Falla, y en la de otro de sus contemporáneos, Béla Bártok. El Poema del cante jondo de Lorca y las Siete canciones populares españolas de Falla son dos ejemplos máximos de cómo la austeridad formal y la intensidad expresiva de la poesía y la música popular influyen en las artes de vanguardia de su tiempo. En el último poema prodigioso de Poeta en Nueva York, Lorca traslada a los versos la cadencia y el ritmo africanos de Cuba.
En la Residencia de Estudiantes, al encontrarse con Dalí y con Buñuel, Lorca establece un glorioso zigzag de aprendizajes compartidos: la pintura, el cine, la música, la poesía. El cine, la pintura y la literatura estaban conectándose y cruzándose en el gran caldo de cultivo de las vanguardias europeas. Emulando a Buñuel, Lorca escribió un guion. De cine, Viaje a la luna. Y al principio de Bernarda Alba dice que las escenas tienen un propósito de documental cinematográfico.
El especialista quiere encerrarse obsesivamente en su especialización. Y es verdad que la solvencia en el dominio técnico de cualquier arte requiere una dedicación concentrada e incesante. Pero el aprendizaje exige un doble recorrido: concentración y expansión, salida y encierro, disciplina y abandono. Irse por las raíces, pero también irse por las ramas. Del pintor o del fotógrafo un novelista puede aprender las posibilidades de la economía narrativa. De un músico, el sentido de la composición y de la fluidez, la idea de que la escritura no es una tipografía inmóvil sobre la página, sino un fraseo que se desarrolla en el tiempo. Del científico y el historiador puede aprender la atención meticulosa a los hechos, el deseo de un máximo de precisión en el uso de las palabras. La conciencia, dicen los neurocientíficos, es un estado de máxima conectividad entre regiones del cerebro muy alejadas entre sí. También en eso consiste la creación, cualquiera que sea, y también la simple y complicada plenitud de la vida.