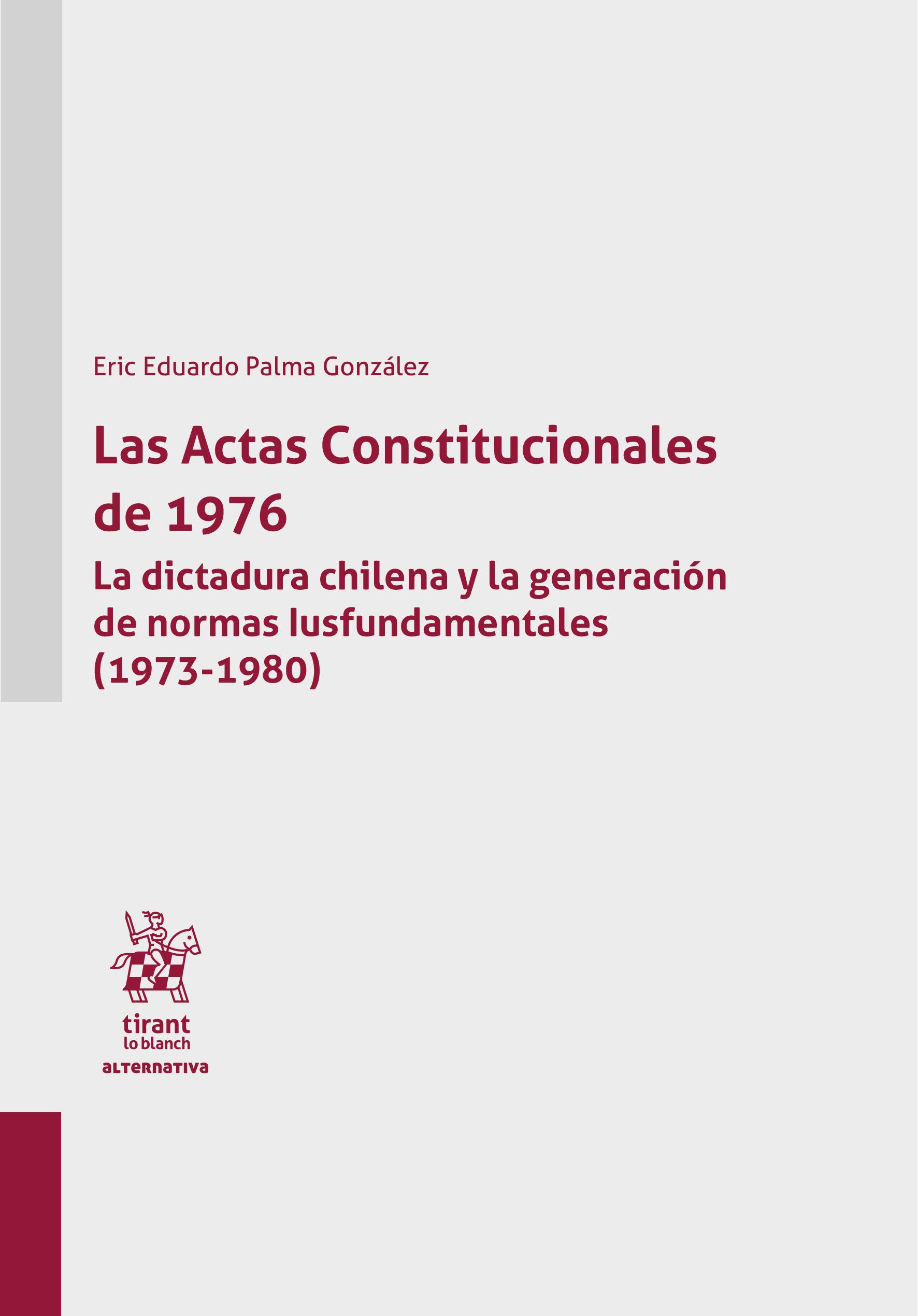INTRODUCCIÓN
Damos noticia en esta obra de la historia de las Actas Constitucionales de 19761: las situamos en el devenir constitucional que empieza en 1973 y termina en 1980. Se trata del primer estudio sistemático al respecto.
La dogmática constitucional que las ha analizado suele conformarse con constatar su existencia: la Junta Militar dictó cuatro Actas Constitucionales que regularon las siguientes materias: Consejo de Estado (Acta Constitucional número 1); Bases esenciales de la Institucionalidad (Acta Constitucional número 2); Derechos y Deberes Constitucionales (Acta Constitucional número 3): y Regímenes de Emergencia (Acta Constitucional número 4). Incluso, estudiándose los antecedentes de la denominada Constitución de 1980, se omite toda referencia a las Actas o es muy mínima (Carrasco, 1981, 2008; Cea, 1991; Molina, 1998; Nogueira, 2008; Viera, 2011); o se estima innecesario referirse a ellas como un fenómeno relevante digno de conceptualizar (García y Contreras, 20142). Una calificada excepción la constituye el estudio de Verdugo, Pfeffer y Nogueira (2005) quienes refieren en su manual de Derecho Constitucional el origen de ellas; el papel que el General Pinochet le atribuyó a su promulgación; su desahucio y derogación; así como un análisis
1 Este trabajo se publica en el contexto de ejecución del Proyecto Fondecyt número Nº1200573, “Las Actas Constitucionales números 2 y 3 de 1976, y su lugar en la historia constitucional de Chile: sentido, alcance y proyección”. Agradezco los comentarios de las profesoras brasileñas Carina Gouvêa, Carolina Rolim Machado Cyrillo da Silva, de la profesora chilena Katherine Becerra y del profesor chileno Rodrigo Pérez, que han enriquecido mi reflexión.
2 El tema de la omisión cobra cierta relevancia si se considera los fines que los autores persiguen con su trabajo, y que identifican en la presentación de la obra, sin embargo, a propósito de diversas voces hay en la construcción de explicaciones de tipo histórico numerosas menciones a las Actas Constitucionales.
Eric Eduardo Palma González
lato del Consejo de Estado3 y uno muy breve de las Actas 2 y 3. Lo propio ocurre, pero en una menor medida, en Ruiz Tagle (2016) y en Pérez (2018).
Desde el punto de vista metodológico nuestro estudio se ejecutó siguiendo la perspectiva propuesta por Varela Suanzes-Carpegna (2007; 2015) y por Palma (1997; 2009; 2011).
Una perspectiva polifacética de la historia constitucional, implica comprenderla estrechamente relacionada con el fenómeno político y la cultura constitucional que sustenta al orden constitucional, situándola en el contexto sociopolítico, económico y cultural en que se manifestó. En consecuencia, la investigación sobre las Actas Constitucionales de 1976 se movió en cuatro planos de análisis: 1. El de los sucesos o hechos de carácter político en sus conexiones con la organización económica. 2. El de la cultura político constitucional. 3. El de la dogmática jurídica. 4. El de jurisprudencia. Estas miradas permiten evaluar el rol político que se entendió venían a cumplir las Actas; su impacto en la cultura constitucional en lo tocante a la protección de derechos; la posición de la dogmática frente a su carácter de normativa constitucional propiamente tal, así como la práctica judicial que generaron.
Considerando las dimensiones estudiadas trabajamos con fuentes no utilizadas por la dogmática constitucional, por ende, nuestro estudio no se limitó a los cuerpos legales4.
3 El análisis del Acta Número 1 hecho por los autores nos libera de la tarea de explicar su alcance en este libro, por lo que nos remitimos a lo explicado en su trabajo. Véase también Del Barrio (1976) y Muñoz (2010).
4 Utilizamos de modo principal, entre otras fuentes, artículos de opinión y editorial de prensa de alcance nacional; reportajes y noticias; artículos de opinión y reportajes publicados en revistas políticas de la época; artículos publicados en las revistas de Derecho Público y Ciencia Política de la etapa en estudio; libros de Derecho Constitucional publicados en la etapa; las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que aplican las Actas Constitucionales publicadas en la Revista de Derecho Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales (en adelante Revista de Derecho y Jurisprudencia), en la Re-
10
Como hemos dicho (Palma, 2022) la historia constitucional es la historia del constitucionalismo, es decir, tanto del orden constitucional que se pone por escrito bajo la forma de un código político5, como del movimiento político que fundado en la soberanía nacional o en la popular, promueve la regulación del poder público teniendo como norte el establecimiento o el reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos.
Entendemos la cultura constitucional como el conjunto de los valores, creencias, actitudes y modos de pensar relativas a lo constitucional, y también, como las “convicciones jurídico-normativas de los sujetos que intervienen en los procesos de sistematización, creación, declaración, aplicación y ejecución del derecho” (Valle, 2006).
La historia nos muestra, según ya hemos escrito, que existiendo en Occidente varios modelos de Estado constitucional, las cartas fundamentales chilenas de 1812, 1818, 1822, 1823, 1828 y 1833 generaron una variante del constitucionalismo clásico: dieron lugar a un cuarto modelo constitucional caracterizado, entre otros elementos, por una doble legitimidad para el poder político (Dios y la soberanía nacional), y en plena coherencia con ello, por la emer-
vista Fallos del Mes y en la Gaceta Jurídica; los Mensajes Presidenciales de la etapa 1974-1980; las Actas de Sesiones de la Junta de Gobierno; las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República (Comisión Ortúzar); las Actas del Consejo de Estado; biografías de civiles y militares que participaron en el Gobierno Militar; así como las fuentes (archivos personales y audiovisuales) disponibles en el CIDOC, Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo, de la Universidad Finis Terrae; y los archivos Memoria Histórica Digital-Poder Judicial; Londres 38, espacio de memoria; Villa Grimaldi. Museo Sitio de Memoria; Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Centro de Documentación; Memoria Viva; Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad; https://www.bcn.cl/historiapolitica; Repositorio Digital Archivo Patricio Aylwin Azócar; Archivo Digital Jaime Guzmán; Archivo Digital Gustavo Leigh
5 Valle Silva (2021) llama la atención respecto del rol jugado por el Código Civil, sosteniendo la tesis de que al influir decisivamente en la concepción del Derecho, lo ha hecho también en el ethos constitucional en tanto reproduce ideas sobre la sociedad y su organización política.
Introducción 11
Eric Eduardo Palma González
gencia de la figura del gobernante y ciudadano feligrés: lo constitucional en la medida que organizaba el poder de regular la vida en sociedad y las relaciones entre el Estado, la Iglesia y los individuos, era asunto privativo de las jerarquías superiores de la sociedad, de unos patricios que eran también católicos. En consecuencia, el constitucionalismo que promovió la elite que protagonizó la independencia y la formación de la república, no pretendió alterar el lugar que a cada grupo correspondía en el orden natural querido por Dios6.
Durante la primera mitad del siglo XIX el constitucionalismo clásico chileno se caracterizó por poseer rasgos de identidad que permiten distinguirlo del caso inglés, francés y norteamericano: surgió en nuestro suelo el Estado constitucional liberal católico de gobernantes y ciudadanos feligreses. Ello ocurrió por la muy débil recepción de la teoría epistemológica ilustrada, por la pervivencia de la doctrina aristotélico-tomista, por la mantención de la mentalidad estamental escolástica y por la ausencia de una burguesía potente y consolidada en los territorios luso-hispanos. Considerando la casi inexistente recepción de las teorías ilustradas y de las doctrinales liberales en el Chile del siglo XVIII, no resulta una sorpresa el carácter de este constitucionalismo chileno. La consagración constitucional de la religión católica, apostólica y romana como única y exclusiva del Estado de Chile, su protección legal, implicaba la aceptación implícita de la legitimidad del orden social cristiano que los sacerdotes transmitían en sus sermones y en sus enseñanzas a los escolares.
6 No es el propósito de este trabajo dialogar con las tesis sobre la tradición constitucional chilena y el aporte de los católicos al constitucionalismo chileno, sin embargo, la configuración del derecho constitucional de excepción de la Carta de 1833, del Acta Constitucional número 4 y de la carta otorgada de 1980, cuya raigambre católica conservadora es indiscutible, nos permite afirmar que el catolicismo conservador ha tenido un impacto muy negativo en el constitucionalismo chileno. Por otro lado, es evidente la ruptura de la Carta de 1925 con el constitucionalismo liberal católico en sus variantes pipiola de liberalismo democrático moderado y liberal doctrinaria presidencialista. Véase por todos para esta temática de la tradición constitucional a García (2017).
12
La elite de la sociedad chilena generó un constitucionalismo híbrido al mezclar elementos liberales y escolásticos, sin que su mentalidad y cultura estamental escolástica sufriese merma significativa. El patriciado seleccionó algunos elementos de la teoría y de la doctrina liberal ilustrada, que no dudó en mezclar con la doctrina escolástica, por lo que puso límites a todo aquello que atentara contra sus más profundas convicciones religiosas. Surgió entonces un cuarto modelo de Estado Constitucional (un híbrido que mezcla doctrinas) y que denominamos Estado Constitucional Liberal Católico, cuyo rasgo de identidad fue la creación del gobernante y ciudadano feligrés (Palma, 2011; Palma, 2022)7.
La existencia de dicho ideario constitucional permite afirmar que se manifestaron en Chile entre las décadas de 1810 y 1860, dos variantes del Estado constitucional liberal católico: un constitucionalismo liberal atenuado (consagrado en la Constitución de 1828 por los pipiolos) y un constitucionalismo liberal doctrinario presidencialista (manifestado en el orden constitucional de 1833). Se enunció también un constitucionalismo republicano democrático e igualitario (sin consagración constitucional e impulsado por Francisco Bilbao8).
Los constitucionalismos más representativos de intereses generales, el pipiolo y el ideario republicano democrático e igualitario, fueron vencidos en el campo de batalla. Con su derrota varios actores fueron expulsados del sistema político institucional: la provincia, el municipio, las mujeres, los pobres, los indígenas (Palma, 2011; Palma, 2022).
7 Para una caracterización comparada del constitucionalismo inglés, francés y norteamericano véase con provecho Fioravanti (2009). Para una caracterización comparada del constitucionalismo español véase Jiménez Asensio (2003)
8 En la obra de Martín Palma (1821-1884) hubo también una crítica a la institucionalidad eclesiástica desde la figura de Cristo, y que implicó cuestionar el maridaje del poder eclesiástico con el civil y en aras de la justicia social. No logró relevancia política y social (véase Aránguiz 2021).
Introducción 13
Eric Eduardo Palma González
Las reformas iniciadas en 1865, profundizadas en la década de 1870, insertan al orden constitucional reformado en el constitucionalismo liberal democrático atenuado (que seguía siendo católico).
En la primera mitad del siglo XX se conoció un tímido constitucionalismo social expresado en la Constitución de 1925.
La reforma constitucional de enero de 1971, conocida como Pacto de Garantías Constitucionales, consagró un avanzado constitucionalismo social y democrático.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 impuso las Actas Constitucionales de 1976 y la Constitución de 1980 (que es un Decreto Ley, el 3464, por ende, una carta otorgada). Estos ordenamientos iusfundamentales constituyen una involución histórica: se inspiran en el constitucionalismo de 1833 y refundan el liberalismo económico inserto en una matriz católica conservadora que procuran restaurar (Palma, 2011; Palma, 2022).
Inicialmente, al proyectar la investigación, optamos por comprender las Actas Constitucionales a partir de las tesis al uso: a partir de la persona de Pinochet se caracteriza al régimen cívico-militar como gobierno autoritario limitado institucionalmente. Como resultado de la investigación de la que damos noticia en este libro, cuestionamos estas tesis.
Consideramos en el punto de partida la perspectiva teórica propuesta por Huneeus (2001). Siguiendo la propuesta de Linz, la que adecúa al caso chileno, desecha tanto la explicación del totalitarismo como la del fascismo, y caracteriza al régimen como autoritario:
“El poder y la autoridad de Pinochet no fueron absolutos, pues el suyo no fue un régimen totalitario, en que el dictador ostenta dichos atributos. Estos estuvieron limitados, en primer lugar, por la participación de las instituciones armadas en el poder, cada una de las cuales conservó su autonomía para administrarse y decidir sus ascensos y retiros, lo que también influyó para que las decisiones del régimen político se ciñeran a criterios burocráticos definidos. En segundo lugar, la Junta de Gobierno tomaba sus decisiones por unanimidad, lo que obligaba a cada miembro a conciliar posiciones con sus colegas. En tercer lugar, el entramado ins-
14
titucional planteó ciertas limitaciones al poder personal del general Pinochet, especialmente en cuanto a la regulación sucesora contemplada en la Constitución de 1980, que puso un límite de tiempo a su permanencia en el poder y fijó un procedimiento…” (2005, 136).
En el año 2005 Barros analizó el accionar de la Junta de Gobierno a partir de la tesis de las limitaciones institucionales, concluyendo que resultaba errada la explicación tradicional según la cual el Gobierno Militar fue un gobierno personalista y sometido a la tutela total del General Pinochet. La tesis de la “personalización del poder” y de la dictadura como fórmula de Gobierno que no admite autolimitaciones, no es aplicable al caso chileno de la etapa 1973-1990. El régimen nacional “representa el caso de un régimen autocrático limitado por una Constitución de su propia creación” (Barros, 2005, 18).
La tesis del autor, que vino a desarrollar lo planteado por Huneeus, es que este fenómeno se explica porque el poder quedó fundado en un cuerpo plural (la Junta Militar). Sostiene que el proceso legislativo, cuyos protagonistas son Pinochet y la Junta de Gobierno, es un caso de limitación institucional.
Su explicación, como lo señala por lo demás el propio autor, no se somete al lugar común de la teoría política según el cual existe “incompatibilidad entre el autoritarismo y las restricciones legales-constitucionales […] Chile —dice— constituye una excepción a este patrón” (Barros 2005, 18, 20).
Desde el planteamiento inicial de Huneeus centrado en la persona de Pinochet, se avanzó por Barros a la totalidad del régimen caracterizándolo como autocrático y limitado por su propia creación constitucional.
Contrariamente a dichas tesis, Valenzuela sostuvo en la década de 1990 que Pinochet, al formularse el Estatuto de la Junta de Gobierno y asumir más tarde la investidura de presidente de la República, asumió un papel desequilibrante en tanto cabeza del Ejecutivo y titular de un poder favorecido tradicionalmente con la acumula-
Introducción 15
Eric Eduardo Palma González
ción de poder político y administrativo. Se convirtió en el poder supremo en el Gobierno: en 1974 Pinochet era ya Jefe Supremo de la Nación y Presidente de la República de Chile:
“Con ello Pinochet trató de situar claramente su propia persona como la única sucedánea de la ya larga nómina de presidentes chilenos, dejando de paso en claro que cada referencia en la legislación existente al presidente se refería a un poder suyo y no a uno compartido por los demás miembros de la Junta. Usó, por lo tanto, la tradición constitucional presidencialista del país para ensalzar sus propias atribuciones y para relegar a sus colegas militares a un poder subalterno, es decir, a un poder legislativo muy aminorado por la presencia en su medio del propio titular del ejecutivo con derecho a veto inmediato sobre todas las decisiones” (Valenzuela, 1997, s. p.)
Este planteamiento de Valenzuela se reafirma con la destitución del general Leigh (que Barros no ponderó), que muestra con absoluta claridad el control que Pinochet tenía de la Junta, ya sea por su amistad con Merino o por su ascendiente sobre el general Mendoza.
Señala al respecto el general del Aire Jacobo Atala: “Pinochet que fue empujado a participar el 11 de septiembre de 1973, ingresó al movimiento como tercer hombre recién el 9 de septiembre de 1973, después de una gran presión. Luego al poco tiempo, se autodenominó Presidente de la República y después, unilateralmente, fue obteniendo paso a paso el poder total con absoluta sumisión de Merino y Mendoza. Su único estorbo lo constituía el general Leigh” (García de Leigh, 2017, 41), del que sabemos, se libró mediante el expediente ilegal de la destitución9. De hecho, según los testimo-
9 Leigh relata la resistencia que opuso a la dictación del Decreto Ley 527 que transformó a Pinochet en presidente de la República y a los demás miembros de la Junta en el Legislativo, porque ello era contrario al espíritu inicial con que se formó la Junta y porque Pinochet quedó con una posición muy superior y un poder gigantesco. Describe a Merino y a Mendoza como alineados con Pinochet sin asperezas (García de Leigh, 2017, 117, 140).. En octubre de 1978, ya destituido, declaró en entrevista a los medios que: “Mi alejamiento de la Junta de Gobierno puede ser calificado como un golpe de Estado” que obedecía: “Al deseo del absolutismo. Del gobierno absoluto
16
nios recogidos por Leigh, Pinochet se resistió a ser controlado por la Junta, reafirmando sus facultades privativas en cuanto jefe del ejecutivo. Fue particularmente celoso de su tutela sobre la DINA y los aparatos de inteligencia, que le estaban subordinados (García de Leigh, 2017, 233).
Barros no reparó en que la unanimidad que se requería para ejercer las funciones de la Junta no incluía la función ejecutiva, que monopolizó Pinochet y para la cual, en tanto que titular de un poder autónomo y diferenciado de las potestades de la Junta, no requería tal nivel de acuerdo. Si sus integrantes concurrían a labores ejecutivas lo hacían en tanto que colaboradores y por encargo del jefe Supremo de la Nación (Cuevas, 1975a, 182). Pinochet ejerció autónomamente, entre otras, la potestad reglamentaria.
Junto a esta primera debilidad de la tesis del régimen autoritario limitado institucionalmente, encontramos que Jaime Guzmán, uno de los ideólogos y defensor connotado de la dictadura, usaba al igual que Huneeus y Barros la voz régimen autoritario para designar al régimen militar.
Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema, con ocasión de los 130 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, reflexionó en 1973 sobre la distinción entre un estado organizado como Estado de Derecho y otro como Estado Totalitario: es propio del segundo que: “ […] la orden, o la norma, resulta siendo concebida y aplicada de un modo absoluto con arreglo al sistema que se llama de obediencia pasiva […] otra diferencia limita con precisión la estructura de ambos tipos de Estados: la división del Poder en el Estado de Derecho y la atribución a un hombre o a en Chile” (García de Leigh, 2017, 214): sus críticas por las violaciones a los derechos humanos, la prolongada vigencia del estado de sitio y la extensión de la duración del gobierno militar tuvieron eco en la prensa internacional tanto en Alemania como en Estados Unidos.
Introducción 17
Eric Eduardo Palma González
un organismo de todo el poder: político, administrativo, legislativo y judicial, en el Totalitario”10.
Es decir, Barros, Huneeus y Guzmán emplean la misma noción, régimen autoritario, para describir a la dictadura y diferenciarla de un sistema totalitario. En el uso que Guzmán hace de la voz, la violación masiva de derechos no juega papel alguno en la descripción de los elementos nucleares del régimen civil-militar. Por el contrario, Huneeus destaca de modo claro este rasgo de la opresión de Pinochet, con lo cual el concepto se vuelve confuso y pierde su virtud para explicar el fenómeno11.
La tesis del totalitarismo recurre generalmente a un conjunto de factores (Martínez, 2011)12. De los seis identificados concurren
10 Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXX, septiembre-octubre 1973. Antecedentes histórico-jurídicos relacionados con el cambio de gobierno en Chile, Editorial Jurídica de Chile, sección Derecho, pág. 31. Para una evaluación de estos antecedentes véase Palma (1994).
El propio Urrutia pondría al general Pinochet la banda presidencial el 17 de diciembre de 1974.
11 Huneeus (2005, 61, 63).
Sartori (1992) propone comprender como especies del género dictadura tanto al régimen totalitario como al autoritario. Llama la atención sobre la falta de análisis de lo que denomina “dictadura-institución”, es decir, a la dictadura como forma de Estado y Gobierno. O’Donnell (1982) por su parte, contribuye con la figura del Estado Burocrático Autoritario para describir las llamadas nuevas dictaduras de América Latina. El tema no es pacífico, véase Victoriano (2010). Rouquié (1981) reflexiona sobre el uso político de la voz dictadura y los problemas que presenta la expresión para describir los regímenes militares que asolan América Latina.
Para la discusión sobre la pertinencia del calificativo fascista aplicado a las dictaduras militares en América Latina, véase Tzeiman (2019). Para una comprensión del fenómeno del fascismo, su relación con el estado de excepción y su diferencia con el bonapartismo y la dictadura, véase Poulantzas (2005). Para identificar las semejanzas y diferencias sustantivas entre el franquismo y el ideario civil-militar católico tradicionalista, véase García López (2020). Para una deriva populista del régimen a partir del movimiento pinochetista, véase Barbosa Gouvea &Villas Boas Castelo Branco (2020).
12 Martínez Meucci citando a Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski identifica seis condiciones básicas comunes a todo régimen totalitario: “1. Una elaborada
18
varios en el caso del régimen civil-militar, pero, al parecer para los autores en comento la tesis de un Pinochet limitado por la Junta y un orden constitucional, permitiría descartar la fórmula del totalitarismo como la más apropiada para describir su Gobierno13. Sin embargo, quedan en pie elementos de enorme gravedad que caracterizan al régimen, como es el control de los medios de comunicación; el uso sistemático del terror; que se conciba un enemigo al cual eliminar; que se elimine efectivamente dicho enemigo; que exista una ideología que permita justificar estas acciones; que se monopolice el uso de la fuerza armada; que se controle al Poder Judicial.
ideología, enfocada al logro de un estado de perfección final de la humanidad y basada en un rechazo categórico de la sociedad actual; b) un partido único de masas típicamente dirigido por un solo hombre, que agrupa alrededor de un 10% de la población; c) el uso sistemático del terror, físico o psicológico, mediante el control ejercido por una policía secreta, dirigido no sólo contra los “enemigos” manifiestos del régimen sino también contra grupos de la población más o menos arbitrariamente seleccionados; d) un cuasimonopolio de los medios efectivos de comunicación de masas; e) el monopolio del uso efectivo de las armas de combate, y f) un control centralizado de la totalidad de la economía a través de la fiscalización burocrática de entidades corporativas formalmente independientes y otros grupos alternos. Tal como los autores lo señalan, cuatro de estos 6 elementos están relacionados con el desarrollo tecnológico propio del siglo XX. […] Aparte de esos 6 factores, Friedrich y Brzezinski mencionan dos adicionales, habitualmente relacionados con la naturaleza de los regímenes autoritarios: el control administrativo del aparato judicial y la puesta en práctica de una política exterior netamente expansionista” (2011, 48).
13 En 1953 Carl Friedrich identificó 5 factores característicos de las sociedades totalitarias: ideología oficial que se expresa como enseñanza oficial; un único partido de masas; un caudillo que opera de modo jerárquico y oligárquico imbricado con la burocracia estatal; monopolio sobre los medios de lucha; control total de los medios de comunicación social; un sistema de control terrorista policiaco que opera contra los enemigos del régimen y grupos de población elegidos al azar. Llama la atención sobre la contribución de los avances técnicos. El autor dudaba si incorporar o no como elemento común, la existencia de una policía secreta, por las dificultades que presenta establecer sus relaciones con el ejército en términos de subordinación o autonomía.
Introducción 19
Eric Eduardo Palma González
En el caso de la dictadura chilena, en la medida que se avanzó profundamente en reducir el radio de acción de los partidos políticos y su grado de penetración en la vida socioeconómica del país, la configuración de un partido único no fue el camino seguido: la acción sobre los cuerpos intermedios hizo innecesario este mecanismo de control social. La tuición sobre los centros de madres y la acción directa sobre la juventud y los gremios, según veremos, permitió al régimen adoctrinar a un sector de la población sin necesidad de articular una acción partidista.
La perspectiva de Linz, según la cual lo totalitario implica una ideología oficial, un partido único y un poder centralizado, es todavía más inconveniente para un análisis del fenómeno del gobierno civil-militar desde una óptica de historia del constitucionalismo. Se omite toda referencia a los crímenes del régimen y su justificación ideológica, es más, el autor sostiene que: “La represión y el terror estatal no son características distintivas de regímenes totalitarios y autoritarios, aunque los primeros frecuentemente han conducido a un nivel considerable de represión, y los segundos son frecuentemente menos represivos” (2017, 85). Sin embargo, según precisa Martínez Meucci, Linz construye un concepto “amplio”, susceptible de ser utilizado para la descripción de una serie de fenómenos políticos que se presentan combinados con otro tipo de dinámicas” (2011, 50) e identifica los regímenes autoritarios burocráticos militares en que militares y civiles participan en el ejercicio del poder, ya sea como burócratas subordinados, o como civiles copartícipes.
Según dicha perspectiva, tratándose del régimen autoritario no habría intención de una transformación radical de la sociedad, el movimiento de masas tendría menos relevancia, la ideología sería más difusa, se reconocería cierto pluralismo en el seno de las elites y el jefe del Gobierno estaría sometido a ciertas limitaciones (aquí la conexión con Barros y Huneeus)14.
14 Distingue tipos de autoritarismo: autoritarios burocráticos militares; autoritarios de estatismo orgánico; Regímenes fascistas; regímenes autoritarios de
20