Retrospectiva Albertina Carri
Clásicos en Pantalla Grande: Hermanos Coen Semana de Cine Brasileño

CINETECA NACIONAL
Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México
Cineteca Nacional es miembro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos.

EN PORTADA
Albertina Carri en rodaje
© Coni Rosman
ABREVIATURAS
D: Dirección.
B/N: Fotografía en blanco y negro.
Dist: Distribución.
PC: Procedencia de copia.
Programación sujeta a cambios. Para mayor información consulte www.cinetecanacional.net o llame al 554155 1190.
Las copias en cinta de las películas que se exhiben tienen la mejor calidad disponible. Dicha calidad puede variar debido a la diversidad de su procedencia y a su antigüedad.



El Programa mensual es una publicación para informar sobre las películas que la Cineteca Nacional exhibe, tanto en sus instalaciones como en sedes alternas, cumpliendo su misión de difundir la cultura fílmica.
Los textos firmados son responsabilidad de sus autores.

CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE:
HERMANOS COEN
Sin lugar para las dudas, los hermanos Coen se han convertido en verdaderos maestros del cine contemporáneo gracias a su estilo único y talento narrativo. Desde su debut en 1984 con la película Simplemente sangre (1987) hasta sus éxitos posteriores como Fargo (1996), El gran Lebowski: Identidad peligrosa (1998) y Sin lugar para los débiles (2007), Ethan y Joel Coen han dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica de Estados Unidos y el mundo.
Su filmografía se ha caracterizado por su habilidad para combinar y transgredir géneros, su mezcla de humor negro y violencia, y su profundo conocimiento y amor por el cine clásico. Con la relaboración, los hermanos Coen hacen una reformulación de los géneros (cine negro, western, musical), que se mezcla, se burla de sí mismo y de la alta cultura, para producir el más ingenioso y divertido pastiche. Mientras que sus filmes se ríen de los críticos y analistas que pretenden intelectualizar el trasfondo de sus historias, los espectadores vuelven una y otra vez a sus películas porque en ellas están los trucos del viejo Hollywood.

A lo largo de su carrera, los hermanos Coen han explorado una gran variedad de temas y ambientes, desde los paisajes gélidos y desolados de su natal Minnesota en Fargo, pasando por la Misisipi rural en ¿Dónde estás
hermano? (2000), hasta el Hollywood de los años 50 en ¡Salve, César! (2016). Cada una de sus películas ofrece una experiencia cinematográfica única, con personajes memorables y diálogos ingeniosos que se han convertido en su sello distintivo.
Y a pesar de que, en 2021, los hermanos separaron sus caminos, eso no significa que su apellido no vaya a seguir brillando en la gran pantalla. Ambos siguen trabajando por su cuenta en proyectos cinematográficos. Ya sea a través de sus comedias irreverentes, sus dramas oscuros o sus exploraciones de la condición humana, los hermanos Coen continúan desafiando las convenciones y sorprendiendo a su audiencia.
Hasta septiembre, Clásicos en Pantalla Grande dedica una retrospectiva a la obra de los Coen. Este mes, se presenta la comedia de enredos El apoderado de Hudsucker (1994); otra de sus indiscutibles obras maestras, Fargo: secuestro voluntario; el clásico de culto y favorita de muchos cinéfilos, El gran Lebowski: Identidad peligrosa (1998); el musical protagonizado por George Clooney, ¿Dónde estás, hermano?; y finalmente el elegante homenaje al cine negro que significó El hombre que nunca estuvo (2001).

EL APODERADO DE HUDSUCKER
D:
Nueva York, 1958. Cuando el director de Hudsucker Industries se suicida, los accionistas elaboran un plan para obtener los mayores beneficios posibles: poner como nuevo presidente a alguien fácilmente manipulable. Encuentran al tipo ideal en un ingenuo recién graduado que los sorprenderá con un invento que hace subir el precio de las acciones. Los hermanos Coen rinden homenaje al cine de Frank Capra con esta comedia de enredos que se burla del american way of life y el capitalismo estadounidense.

FARGO: SECUESTRO VOLUNTARIO

Marge, la jefa de policía de un pueblo de Minnesota, investiga los homicidios sucedidos después de que un endeudado y desesperado vendedor de automóviles contrata a dos criminales para que secuestren a su esposa con el propósito de obtener el dinero del rescate de su adinerado suegro. Basándose en un suceso real ocurrido en su estado natal, los hermanos Coen consiguieron con esta comedia negra policiaca uno de sus mayores éxitos, por la cual Frances McDormand obtuvo el Óscar a mejor actriz.
EL GRAN LEBOWSKI: IDENTIDAD PELIGROSA
Jeff “el Dude” Lebowski es un vago hippie de Los Ángeles que un día es confundido por unos matones con un millonario del mismo nombre. Después de que orinan su preciada alfombra, el Dude decide reclamar los daños a su homónimo, enredándose así en una complicada trama que involucra a una serie de personajes estrafalarios. Esta película pasó de ser una delirante curiosidad en la filmografía de los Coen que mezcló comedia, cine negro, musical y surrealismo, a convertirse en un clásico de culto.

¿DÓNDE ESTÁS, HERMANO?
O Brother, Where Art Thou?, Estados Unidos-Reino UnidoFrancia, 2000, 107 min.

D: Joel Coen.
Inspirados muy libremente en La odisea de Homero, los hermanos Coen narran las aventuras picarescas de Everett, Delmar y Pete, tres presidarios que se fugan de la cárcel e inician un viaje a través de las llanuras de Misisipi de los años treinta en busca de un botín enterrado. Con su particular mezcla de comedia, musical y fantasía, los Coen dibujan el sur profundo de Estados Unidos poblado por políticos, cantantes de blues, sirenas y un “cíclope” que vende biblias y es miembro del Ku Klux Klan.
EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO
The Man Who Wasn't There, Estados Unidos-Reino Unido, 2001, 116 min.

D: Joel Coen.
Ed Crane es un barbero taciturno que encuentra en las infidelidades de su mujer la oportunidad de iniciar un chantaje que le permitirá cambiar su apática existencia. Sus planes, sin embargo, se tuercen cuando se descubren secretos aún más oscuros que lo llevarán al asesinato. El hombre que nunca estuvo es uno de los más completos homenajes de los hermanos Coen al cine negro, en el que utilizan casi todos los elementos característicos del género, resaltando su gloriosa fotografía en blanco y negro.
SEMANA DE CINE BRASILEÑO
El cine brasileño contemporáneo ha experimentado un renacimiento y una evolución notable en las últimas décadas, consolidándose como una fuerza creativa en la industria cinematográfica mundial. A través de su diversidad temática, estilos innovadores y un enfoque generalmente audaz en la narración, al menos dos generaciones de cineastas de ese país han logrado cautivar al público tanto a nivel nacional como internacional desde el inicio del siglo XXI.

De la ficción al documental y del cine dramático a la meditación, una de las características del cine brasileño de nuestros días ha sido su capacidad para abordar una amplia gama de temas sociales, políticos y culturales. Sus exponentes han explorado la desigualdad, la pobreza, la violencia urbana, la corrupción y la diversidad cultural con una mirada crítica y reflexiva que ha marcado un camino propio en el cine latinoamericano. No temen confrontar los problemas más apremiantes de su sociedad en las distintas regiones que componen su vasta geografía, y sus discursos han resonado profundamente tanto en el país como en el extranjero.
DEL 18 AL 27 DE JULIO
Para su edición 2023, la Semana de Cine Brasileño reúne algunos de los largometrajes más destacados en la producción cinematográfica reciente de ese país. Entre ellos destacan Curral, de Marcelo Brennand, un intenso drama social que reflexiona sobre la crueldad en la arena política del Brasil contemporáneo; Saudade, multipremiada cinta del director Haroldo Borges que presenta la vida de un adolescente con debilidad visual en el interior del estado de São Paulo; El viaje de Pedro, un ambicioso drama de época de la directora Laís Bodanzky sobre el regreso a Portugal de quien fuera emperador de Brasil a principios del siglo XIX, y Matorral seco en llamas, una de las películas brasileñas más reconocidas de este año, y en la que los cineastas Adirley Queirós y Joana Pimenta se balancean entre documental y ficción para contar una historia sobre violencia, desigualdad y aventura postapocalíptica.

CURRAL
Brasil, 2022, 87 min.

D: Marcelo Brennand.
Chico Caixa, extrabajador de una distribuidora de agua, es un hombre humilde de Pernambuco, una ciudad que sufre escasez hídrica. Cuando el abogado Joel, antiguo amigo de la infancia que quiere convertirse en diputado, lo recluta para formar parte de su campaña política, ambos iniciarán una estrategia consistente en cambiar agua por votos. Dotada de un dramatismo casi documental, Curral reflexiona sobre la crueldad de la arena política contemporánea en Brasil y la maleabilidad de los principios individuales.
Saudade Fez Morada Aqui Dentro, Brasil, 2022, 107 min.

D: Haroldo Borges. SAUDADE
Un adolescente de 15 años que vive en un pequeño pueblo cercano a Bahía, en Brasil, se enfrenta a una enfermedad degenerativa que poco a poco le quitará la vista. A medida que su visión se deteriora y atraviesa la confusión de un primer amor no correspondido, tendrá que aprender a ver la vida de otra manera. Contada a través de un estilo casi documental, esta película es un agridulce coming of age que elige una mirada tierna pero no edulcorada para hablar de temas como el amor y las revelaciones personales.
EL LIBRO DE LOS PLACERES

O Livro dos Prazeres, Brasil-Argentina, 2021, 99 min.
D: Marcela Lordy.
Loreley es una profesora de primaria que se acaba de mudar a un departamento heredado por su familia en Río de Janeiro. La joven mantiene encuentros casuales con algunos hombres de la ciudad, pero rehúye a profundizar cualquier vínculo, hasta que conoce a Ulisses, un profesor de filosofía. Inspirada libremente en una novela de la escritora brasileña Clarice Lispector, El libro de los placeres explora la feminidad y la angustia existencial de una mujer que no se encuentra en el mundo que la rodea.
LA FIEBRE
A Febre, Brasil-Francia-Alemania, 2019, 98 min.
D: Maya Da-Rin.
Justino, un hombre de 45 años, proveniente del pueblo de Desana, en la Amazonia brasileña, es vigilante en un puerto de cargas de la ciudad de Manaos. Mientas su hija Rosa se prepara para partir hacia una universidad en Brasilia, él es sorprendido por una extraña fiebre. Construida como un estudio sobre la vida de un hombre indígena inserto en la vida cotidiana de una de las ciudades más grandes de Brasil, La fiebre nos sitúa entre dos estados del cuerpo del protagonista: la fortaleza y la fragilidad.
A Viagem de Pedro, Brasil-Portugal, 2022, 104 min.
D:
1831. En una fragata inglesa rumbo a Europa, Pedro, antiguo emperador de Brasil, busca la fuerza física y emocional para enfrentarse a su hermano, quien usurpó su reino en Portugal. Entre esclavos, miembros de la corte y servidumbre, entre la enfermedad y su inseguridad, Pedro se embarca en viaje para encontrarse a sí mismo. En este relato de época, Laís Bodanzky imagina una odisea donde deconstruye y examina la imagen heroica de Dom Pedro I, quien en 1822 proclamó la independencia de Brasil.

RÍO DEL DESEO
O Rio do Desejo, Brasil, 2022, 107 min.
D: Sérgio Machado.

Enamorado de la misteriosa Anaíra, Dalberto abandona su trabajo en la policía y se convierte en capitán de barco. La pareja empieza a vivir en la casa que él comparte con sus hermanos Armando y Dalmo a orillas de un río. Cuando Dalberto se ve obligado a ir a un viaje largo río arriba, sus otros dos hermanos se acercan a Anaíra. Pronto, los tres estarán enamorados de la misma mujer. Basada en una historia del aclamado escritor Milton Hatoum, esta película es un drama tenso sobre pasiones prohibidas.

GYURI
Brasil, 2019, 87 min. D: Mariana Lacerda.

Gyuri traza una línea geopolítica poco probable entre el pueblo húngaro de Nagyvarad y la tierra yanomami en la Amazonia brasileña a partir de la historia de vida de Claudia Andujar, quien perdió a su familia en los campos de concentración y se exilió en Brasil. Este documental rememora su trabajo fotográfico y su militancia por salvaguardar a los pueblos yanomami desde su propia voz y desde la de otros testimonios que también traen al presente la vulnerabilidad de los pueblos originarios de Brasil.
ÃJÃÍ: EL JUEGO DE CABEZA DE LOS MYKY Y MANOKI
Ãjãí: o jogo de cabeça dos Myky e Manoki, Brasil, 2018, 48 min. D: André Lopes y Typju Myky.

El ãjãí es un divertido juego en el que sólo las cabezas de los jugadores pueden tocar la pelota. Esta práctica, compartida por unos pocos pueblos originarios en el mundo, está presente entre los pueblos Myky y Manoki en el estado de Mato Grosso, Brasil, donde se habla un idioma de una familia lingüística aislada. Los jóvenes del pueblo Myky deciden filmar y editar por primera vez su juego para darlo a conocer fuera de sus aldeas. Pero para organizar este proyecto, se encontrarán con algunos retos.

MATORRAL SECO EN LLAMAS
Un grupo de mujeres armadas defiende y maneja una refinería de combustible clandestina en la rabiosa favela Sol Nascente, un lugar que parece salido de una película de ciencia ficción postapocalíptica. Con intervenciones musicales entre asaltos y balaceras, saltos en el tiempo y un humor tan absurdo como provocador, el cineasta brasileño Adirley Queirós, junto con la portuguesa Joana Pimenta, se escabullen entre lo testimonial y la ficción, entre la aventura y la cruda realidad social de la zona.

EL JEFE EN EL CINE:
FRANCISCO VILLA
5 Y 18 DE JUNIO / 2, 16 Y 20 DE JULIO

Durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, los cineastas mexicanos procuraron manejar la figura del gobernante como una especie de pilar benefactor para la sociedad de la época. En buena parte, el cinematógrafo se volvió un medio informativo que retrató a detalle la figura de Díaz y los actos públicos encabezados por él. Pero al estallar la Revolución, varios directores se alejaron de las versiones oficiales para seguir a los diversos caudillos que encabezaron la lucha. De todos ellos, los más destacados fueron Emiliano Zapata y Francisco Villa, convertidos en próceres debido a sus raíces, su peculiar carisma y su lucha por la justicia social que hoy en día todavía no termina.
En el caso de Villa, apodado el “Centauro del Norte”, quien comandó a la famosa División del Norte, uno de los ejércitos más organizados sobre todo en la fase más cruenta del conflicto iniciado en 1910, se creó una leyenda que dio pie a una infinidad de ensayos históricos y productos culturales que examinan la vida, la personalidad y el mito creado a su alrededor. En el cine, el revolu-
cionario nacido en Durango en 1878 y fallecido en Chihuahua en 1923, apareció primero en acción, dirigiendo a sus tropas, para luego ser el centro de relatos sobre sus virtudes y hazañas, pero también sus contradicciones y desaciertos.
En el marco de los 100 años de su aniversario luctuoso, este ciclo con IMCINE, Filmoteca de la UNAM y la Sra. Rosa Eugenia Baez Puente, reúne una selección de cinco películas entre las más de treinta donde ha sido representado el caudillo más evocado y retratado del cine nacional. Desde la primera obra fílmica que procuró alejarse de esa aura mítica que le rodeó, ¡Vámonos con Pancho Villa! (1935) de Fernando de Fuentes, la entrevista con John Reed que recreó el director Serguéi Bondarchuk en Campanas rojas (1982), hasta llegar al reconocimiento de su lucha en Chicogrande (2010) de Felipe Cazals, este ciclo rememora a una de las figuras clave de la Revolución y su legado en la memoria fílmica de nuestro país, la cual lo retrató en muchas facetas, pero siempre con el sentido de justicia que marcó su ideario de lucha.

CAMPANAS ROJAS
Krasnye kolokola, film pervyy - Meksika v ogne, MéxicoUnión Soviética-Italia, 1982, 135 min. D: Serguéi Bondarchuk.

Campanas rojas sigue el viaje del periodista estadounidense John Reed –interpretado por Franco Nero–a México, para documentar la Revolución y escribir el que sería uno de sus más célebres libros: México insurgente. La entrevista que realizó a Pancho Villa, la relación con su amante Mabel Dodge, su perspectiva como reportero de la Primera Guerra Mundial, y la Batalla de Cuautla, donde las tropas de Emiliano Zapata vencieron al ejército federal, son de los episodios recreados por el director Serguéi Bondarchuk.

CHICOGRANDE
México, 2010, 100 min.
D: Felipe Cazals.
Chicogrande narra la historia de un héroe anónimo de la Revolución Mexicana que, incluso a costa de su vida, intenta ayudar a Francisco Villa cuando éste es herido durante la Expedición Punitiva de 1916, donde el ejército estadounidense invadió el territorio mexicano bajo el pretexto de castigar el ataque villista a Columbus. El director Felipe Cazals hace un homenaje a quienes ofrecieron su lealtad a Villa, cuya figura significó la oportunidad de una libertad que se tradujo en apoyo a la lucha armada.

CIUDADANO BUELNA
México, 2013, 112 min.
D: Felipe Cazals.
Proyección en 35mm
Rafael Buelna fue un militar sinaloense que participó en varias de las etapas de la Revolución hasta llegar a conocer a figuras como Emiliano Zapata, Francisco Villa o Álvaro Obregón. Hijo de una familia intelectual y acomodada, estudiante de Derecho, periodista y padre de familia, se sumó al proceso revolucionario por convicción hasta su muerte a los 33 años. Felipe Cazals recuperó su figura (desconocida por la historia oficial) en una película biográfica que aborda las primeras y convulsas décadas del siglo XX mexicano.
ROMPE EL ALBA
Break of Dawn, México-Estados Unidos, 1988, 105 min.

D: Isaac Artenstein.
Basada en la biografía de Pedro J. González, músico mexicano que sirvió de mensajero para las tropas de Francisco Villa durante la Revolución, Rompe el alba recrea su lucha después del conflicto armado, cuando llegó a Los Ángeles, Estados Unidos, donde se convirtió en activista y en un importante locutor de habla hispana, además de fundar el popular grupo Los Madrugadores. González usó su trabajo para protestar contra las deportaciones masivas de mexicanos, lo que llamó la atención de las autoridades.
¡VÁMONOS CON PANCHO VILLA!
México, 1935, 92 min.
D: Fernando de Fuentes.
Cinco rancheros deciden unirse a la División del Norte, uno de los grupos militares con más presencia durante la Revolución, para combatir junto a su ídolo, Pancho Villa. Poco a poco sufrirán los estragos de la guerra, dejando en ellos una visión amarga de la lucha revolucionaria. Coescrita por Fernando de Fuentes en colaboración con el poeta Xavier Villaurrutia, la película presenta una visión crítica del movimiento armado, donde se proyectó la figura del Centauro del Norte como un ser intransigente.

RETROSPECTIVA ALBERTINA CARRI

Albertina Carri ha dejado una profunda huella en el cine argentino contemporáneo. Incluida por la crítica dentro de aquella generación de cineastas conocida como Nuevo Cine Argentino, Carri se distinguió por un estilo audaz y provocador que desafía los límites cinematográficos y aborda temas tabú con una mirada crítica y subversiva.
Nacida en Buenos Aires, en 1973, Albertina Carri es hija de dos destacados militantes políticos desaparecidos durante la dictadura militar en su país. Esta tragedia personal ha influido significativamente en su obra, que a menudo explora la memoria, la identidad y la justicia social desde una perspectiva íntima y personal. Ejemplo de ello es su destacada obra Los rubios (2003), un documental en el que la directora intenta reconstruir ese episodio de su vida.
El cine de Carri se caracteriza por su enfoque experimental y su voluntad para romper las convenciones narrativas tradicionales. Sus películas se mueven entre el documental y la ficción, fusionando diferentes géneros y empleando una estética visual impactante que recurre a una diversidad de técnicas y recursos como la animación, la reinterpretación e intervención de material de archivo y juegos metacinematográficos.
Temas como el género, la sexualidad y la violencia son recurrentes en su filmografía. Carri no teme abordar la oscuridad y la complejidad de la condición humana, y lo hace de manera cruda como es el caso de La rabia (2008), donde aborda la violencia de género de manera perturbadora. Sus películas desafían las estructuras de poder, el machismo, los discursos hegemónicos y patriarcales para abrir paso a una mirada feminista, de disidencia sexual con dimensión política, como se puede constatar en su cortometraje animado Barbie también puede estar triste (2002) o en su más reciente largometraje Las hijas del fuego (2018).
Su visión valiente ha consolidado su lugar como una de las directoras más influyentes del cine argentino de hoy. Con cada nueva película, Carri continúa explorando los límites del cine y dejando una profunda impresión en aquellos que se aventuran en su mundo.

NO QUIERO VOLVER A CASA
Argentina-Países Bajos, 2000, 74 min.
D: Albertina Carri.
No quiero volver a casa es la historia de dos familias atravesadas por un asesinato. La de Rubén, un joven de 25 años sin ningún objetivo, y la de Ricardo, un empresario decadente con problemas irreconciliables con su socio y cuñado. Susana, una prostituta, será el vínculo entre ambos. La ópera prima de Albertina Carri es un estudio frío y seco, despojado de emotividad, de las relaciones de un grupo de personajes de diferentes clases sociales que vagan por una Buenos Aires paranoica y peligrosa.

Argentina, 2001, 5 min.
D: Albertina Carri. AURORA
Aurora vive una rutina diaria compuesta de muebles, reglas heredadas de sus padres, y la moda de los años 70. Esta mujer, quien mezcla la homeopatía con las anfetaminas que le receta el farmacéutico del barrio, termina enamorándose de un objeto inanimado: la quesera más linda del mundo. En este cortometraje cómico relatado con fotos fijas, la cineasta Albertina Carri reafirma que “la soledad es mala consejera” y que “el amor es ciego”.
BARBIE TAMBIÉN PUEDE ESTAR TRISTE
Argentina, 2002, 22 min.
D: Albertina Carri.

Cortometraje de animación pornográfico, protagonizado por el ícono de la belleza y la feminidad: la muñeca Barbie. Ella se siente insatisfecha con Ken, quien la engaña con su secretaria, y comienza una relación peculiar con su mucama. La cineasta Albertina Carri transgrede las convenciones de la animación para criticar las estrategias sexistas (heteronormativas y patriarcales) utilizadas en la pornografía tradicional y las consecuencias que los juguetes pueden tener en la formación civilizatoria.

LOS RUBIOS
Argentina-Estados Unidos, 2003, 84 min.
D: Albertina Carri.
Recorrido por los recuerdos de Albertina Carri sobre sus padres Roberto Carri y Ana María Caruso, secuestrados y asesinados durante la dictadura militar argentina en 1977. La cineasta se vale de testimonios, fotos, muñecos Playmobil y sus propias fantasías en una búsqueda a través de la geografía e historia de Buenos Aires. Un equipo de filmación y una actriz completan la construcción del universo fracturado en el que la protagonista descubre las limitaciones y posibilidades de la memoria.
Argentina, 2005, 6 min.

D: Albertina Carri. DE VUELTA
Margarita y su papá van de paseo a un carrusel. A medida que empieza a dar vueltas, montada en su corcel de plástico, Margarita comienza a volver en el tiempo hasta encontrarse con un episodio crudo y terrible en la historia de su familia.

GÉMINIS
Argentina-Francia, 2005, 85 min.
D: Albertina Carri.
Lucía es una dominante ama de casa de clase alta que cree tener el control de su familia. Pero su perfecto orden está siendo subvertido por la relación incestuosa entre sus dos hijos menores, Meme y Jeremías. Cuando su hijo mayor regresa a casa con su prometida, se revela la verdadera naturaleza de la situación. Alejándose del realismo de sus anteriores filmes, Albertina Carri ejercita el drama estilizado con esta obra sobre la posibilidad de otros lazos familiares, alejados de los tradicionales.

LA RABIA
Argentina-Países Bajos, 2008, 85 min.
D: Albertina Carri.
La tragedia se desata en la árida pampa argentina después de que Poldo sospecha que su amigo, el granjero Pichón, ha ofendido a su hija muda Nati. Decide romper por completo la relación y le prohíbe a su esposa ver a Pichón, sin sospechar que ambos son amantes. El odio y las diferencias acaban en una violenta explosión que destroza a dos familias en esta película de Albertina Carri marcada por la sexualidad animal, el machismo y las contradicciones entre la mirada infantil y la de los adultos.
RESTOS
Argentina, 2010, 9 min.

D: Albertina Carri.
Cortometraje encargado por el gobierno argentino en el marco del Bicentenario de la nación, en el que Albertina Carri reflexiona sobre la desaparición y la pérdida, a partir de las películas militantes de los años 60 y 70, destruidas por la dictadura militar. Carri resalta la materialidad de los rollos que aparecen olvidados, polvorientos y en descomposición. Por un lado, los manipula en escenas experimentales; y por otro, evocan el pasado de una cinematografía perdida.


PETS
Argentina, 2012, 6 min.
D: Albertina Carri.
En su incursión en el found footage, Albertina Carri montó un “manifiesto político pornoterrorista” con material fílmico de diferentes décadas. Rescatando imágenes de prácticas sexuales extremas que resultan incómodas de ver, la directora hace un juego de superposiciones que desbarata los códigos de representación de la sexualidad para poner en evidencia tanto su historicidad, como la mirada instintiva masculina, la cual ha prevalecido y dominado de manera absoluta en la pornografía clásica.
CUATREROS
Argentina, 2016, 83 min.
D: Albertina Carri.
Albertina Carri va tras los pasos de Isidro Velázquez, el último gaucho rebelde de la Argentina, en este apabullante trabajo que es road movie, western, documental, ensayo autobiográfico, instalación audiovisual, filme experimental, found footage y cine político. La directora entrelaza diversos temas como el intento frustrado de filmar la historia de Velázquez, el viaje para recuperar una cinta militante desaparecida, la historia argentina de recursiva violencia, y su propia historia familiar.

LAS HIJAS DEL FUEGO
Argentina, 2018, 115 min.
D: Albertina Carri.
Dos amantes se rencuentran por primera vez en mucho tiempo. Una quiere rodar una película porno, la otra visitar a su familia. Después de conocer a otra mujer tras una noche de fiesta, juntas emprenden un viaje poliamoroso por el sur de Argentina al que se irán uniendo más chicas. La cineasta Albertina Carri revela que es posible amar sin celos ni sufrimiento, filmando explícitamente el placer desenfrenado en una road movie que celebra la belleza de la forma femenina y la del paisaje argentino.

 Albertina Carri en rodaje © Coni Rosman
Albertina Carri en rodaje © Coni Rosman


ALBERTINA CARRI: CINEASTA DE LA INCOMODIDAD
Extractos de un texto de Laurence Mullaly

Cinémas d’Amérique latine, núm. 20
Toulouse, 2012
Traducción: Carlos Paz
Albertina Carri es una de las cineastas más prometedoras e independientes de una generación entronizada por los críticos, siempre en busca de etiquetas: la del Nuevo Cine Argentino (NCA). Como sus colegas, comprometidos en una renovación estética y ética desde los años 1990 (Martín Rejtman, Pablo Trapero –quien se ha vuelto su productor–, Lucrecia Martel, Adrián Caetano, Verónica Chen, Lisandro Alonso, etc.), ella adopta un posicionamiento singular para representar la sociedad en la que no eligió vivir pero que intenta cuestionar e interpretar a su manera. Se inscribe así en contradicción con las convenciones narrativas, sociales, estéticas y comerciales de la sociedad y de su época.
Dio sus primeros pasos en el rodaje del último film de María Luisa Bemberg, De eso no se habla (1993); y después, también como asistente de dirección, esta vez de Martín Rejtman, en Silvia Prieto (1998). En 2000, Albertina Carri tomaba las riendas de una película (No quiero volver a casa) y comenzaba a hacer su propio cine, lo que implica, para ella, intervenir en cada etapa del film, desde la escritura del guion hasta la elección del modo de difusión. Albertina Carri es voluntariosa, tenaz y fuera de normas, incluso dentro del NCA. Albertina Carri defiende ferozmente una concepción artesanal y libre del cine que las tecnologías actuales por cierto alientan. Su cine explora de manera singular y cruda nuestra relación con la

infancia, la violencia, el cuerpo, la sexualidad, la memoria; en otros términos, nuestra identidad. Sus filmes chocan, fascinan o repelen, pero jamás dejan indiferentes. No son clasificables porque cada uno propone un nuevo acercamiento. Ya se trate de un cortometraje (Aurora, 2001; De vuelta, 2005) o de un largo (Géminis, 2005), de una ficción (La rabia, 2008) o un documental (Los rubios, 2003), de encargos para la televisión, de una comisión para un colectivo sobre el Bicentenario (Restos, 2010) o inclusive de un ovni postporno (Barbie también puede eStar triste, 2002), Albertina Carri no ha cesado de ir más allá de los límites de la representación y de los códigos narrativos y de la puesta en escena.

1. Familia, te tengo(dio)
La familia ideal para Albertina es aquella que uno se escoge, la que uno construye, en comparación con la que uno soporta. Huérfana a los cuatro años de padres asesinados por la dictadura argentina, ella mantiene a distancia las emociones pasadas y la fisura que esta tragedia ha dejado en ella. Aun así, la familia y los lazos entre los individuos que la componen son el tema central de toda su filmografía desde No quiero volver a casa (2001), que cuenta el destino cruzado de dos familias reunidas por un asesinato y una prostituta. Los rubios, su segundo film, vuelve a la desaparición de sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso, dos intelectuales militantes del peronismo revolucionario, desaparecidos durante una redada en marzo de 1977. Los rubios es una obra atípica, híbrida, que entrecruza ficción y documental, y que estremeció e interpeló a todos los espectadores, ya fueran hijos de desaparecid@s, como ella, intelectuales de la generación actual o anterior, militantes, funcionari@s de los poderes públicos o de instituciones culturales. La recepción y la emoción suscitadas por Los rubios testifican la necesidad de todo un país de apropiarse de un pasado inscrito de manera obsesiva tanto en el cuerpo de los seres como en la memoria colectiva, y de efectuar una investigación para exhumar

los cuerpos pero también las palabras de los sobrevivientes. La película es un grito de la memoria que señala la insuperable paradoja de los sobrevivientes y el carácter inalienable, indecible y único de cada experiencia. Los rubios interroga y pone en duda el proceso de reconstitución histórica y reivindica su atentado contra una verdad bienpensante y juiciosa.

Más que intentar acordarse precisamente y contar el drama familiar resituándolo en su contexto histórico gracias a un entrelazado de testimonios, Albertina Carri asume la confusión y reivindica la ambigüedad. Para Albertina Carri: «No hay modo de desprenderse de los recuerdos, sólo los puedo reinventar, redefinir, releer. Pero ahí estarán, confirmando la ausencia para siempre».

2. El grito del cuerpo
Albertina Carri afirma no ser una militante, pero sus preocupaciones la conducen siempre a abordar cuestiones sociales candentes. Así ocurre con Barbie también puede eStar triste (2002), un cortometraje pornográfico de animación de 24 minutos filmado con muñecas Barbie. Bajo el manto de parodia trash de las películas porno, del melodrama y del cuestionamiento de la mística de la feminidad que encarna en el mundo entero la célebre y sugestiva muñeca rubia, este film de animación está hecho de una acusación mordaz contra la violencia de las normas, del orden y de la tradición sobre los que se funda la Familia para mantenerse a las órdenes de la sociedad, exhibiendo y fustigando a todos los que ésta juzga anormales. El monstruo no es aquí el que la cultura católica estigmatiza como desviado: el homosexual, el travesti o la mujer adúltera, sino el hombre blanco heterosexual embebido de su poder y de su sexo, “naturalmente” misógino y homófobo, maltratador, sádico, que humilla a la mujer. Albertina Carri no se contenta entonces con provocar representando escenas de sexo explícito entre muñecas Barbie; ella invierte los clichés de género, de raza y de clase. El film denuncia la violencia de las relaciones pero celebra también, en un final regocijante, la implosión de las relaciones de dominación racial, económica y sexual. Al poner en primer plano a muñecas de color, tradicionalmente marginalizadas, y al mostrar sin ninguna forma de

discriminación que las prácticas sexuales libremente consentidas conducen a relaciones sentimentales y sexuales plenas, Albertina Carri trabaja por la aceptación y el respeto de la diversidad sexual y de las identidades.
La rabia: ¿pornografía metafísica?



2008 es también el año de su cuarto largometraje: La rabia, donde ella se confronta esta vez al costumbrismo rural, al drama familiar y al cine negro, tantos géneros cinematográficos políticamente marcados en los años 1960 y 1970 y que ella convulsiona colocándose del lado del hiperrealismo. La rabia es una historia de vecindario que termina mal, de niños vulnerables, víctimas contaminadas por la violencia ambiental, de adultos contaminados por una forma de rabia, naturalizada al punto de parecer transmitirse del reino animal al reino humano sin ser cuestionada jamás.

La tensión, palpable a lo largo de toda la película, es particularmente perceptible al tratarse de los niños. La presión de género que se ejerce sobre ellos es formulada por sus padres quienes les incitan a interiorizar las normas sociales que harán de ellos adultos respetados. Pero los niños son testigos de la brutalidad y la crueldad de su universo cotidiano, ya sea humana o animal, de la violencia doméstica y de las relaciones –especialmente la relación adúltera de Pichón, el padre de Ladeado, y de la madre de Nati, Ale, interpretada por Analía Couceyro, la actriz fetiche de la cineasta desde su primer film.
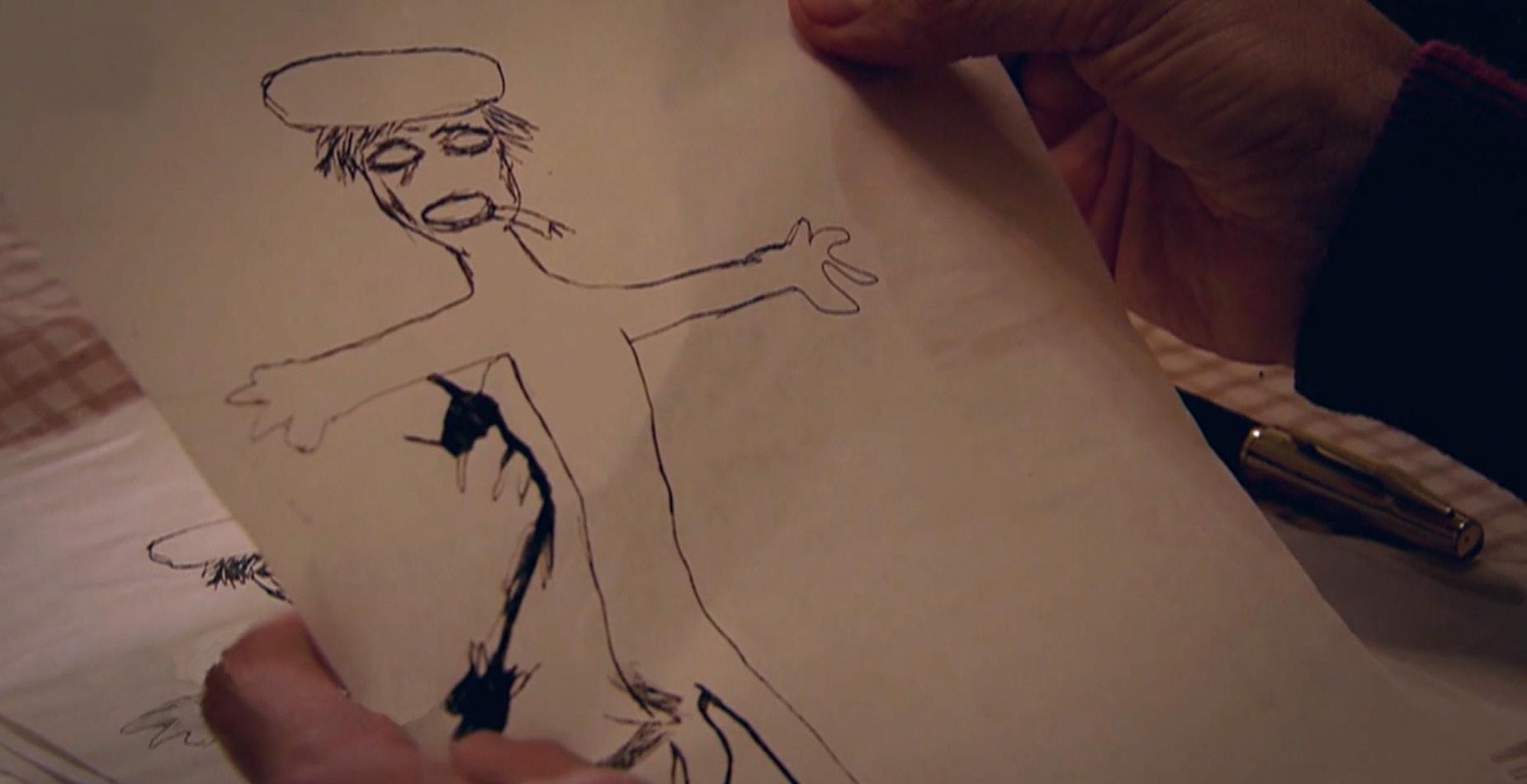
La rabia conduce a un espacio rural y a la enfermedad fulgurante transmitida al hombre por ciertos animales, como el perro –sacrificado en el film en nombre de un código de honor que los padres transmiten por la fuerza a sus hijos–. En sentido figurado, la rabia es el transporte de furor, por alusión a uno de los síntomas de la enfermedad y el contagio, y también una pasión desmesurada a la que no podemos resistir, un deseo frenético de hacer algo, que los adultos encarnan a través de su excitación sexual y su cólera.
¿La directora habrá encontrado en el cine un pretexto para descargar su furor y su ira? Su trayectoria parece indicar que el punto de partida de la creación es probablemente la rabia, ya que lo que la vuelve furiosa la pone en acción, con pasión. Inmersa en una búsqueda personal pero contagiosa, Albertina Carri parece llegar a través de un proceso creativo único a una salida de rabia, una salida de cólera que toma la forma de películas inconfortables pero portadoras de deseo, el deseo de no desistir, el deseo de descifrar lo inalcanzable que se gesta en lo humano.
 Albertina Carri © Coni Rosman
Albertina Carri © Coni Rosman






 Albertina Carri © Coni Rosman
Albertina Carri © Coni Rosman

 Albertina Carri en rodaje © Coni Rosman
Albertina Carri en rodaje © Coni Rosman














