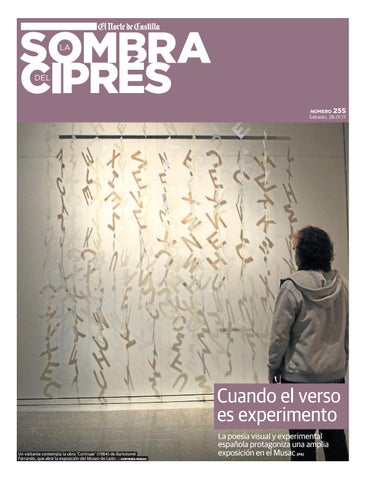SOMBRA CIPRES LA
DEL
NÚMERO 255 Sábado, 28.01.17
Cuando el verso es experimento Un visitante contempla la obra ‘Cortinaje’ (1984) de Bartolomé Ferrando, que abre la exposición del Museo de León. :: CORTESÍA MUSAC
La poesía visual y experimental española protagoniza una amplia exposición en el Musac [P2]