








© Corporación Manos Visibles, 2021
Antología de textos escritos durante el Laboratorio de Literatura Africana, dictado por el escritor camerunés Gilbert Shang Ndi.
© Tatiana Pastrana, Clieider Palacios, Tatiana Benítez, Javier Morán, Jeny Valoyes, Karent Ramos, Lizeth Gómez, Luisa Barcos, Mario Dulcey, Rosa Martínez, Salvatore Laudicina, Solangel Murillo, Tania Hinestroza, Victoria Hurtado y Yamileth Velásquez
Gilbert Ndi Shang
EDICIÓN Ángel Unfried (Artimaña Editorial)
Juan Pablo Ortega, Valeria Brayan y Paula Moreno (Manos Visibles); Isabella Varela e Ignacio Mayorga (Artimaña Editorial); y Salvatore Laudicina
Nicolás Gutiérrez (Artimaña Editorial)
© Eliécer Salazar
CORPORACIÓN MANOS VISIBLES
Calle 38 N° 15 - 67 Bogotá D.C. PBX: (57 1) 3838108 manosvisibles.org
artimanaeditorial.com artimanaeditorial@gmail.com
Impreso en Matiz Taller Editorial. Manizales, Colombia. 2021
La reproducción de esta publicación, total o parcial, directa o indirectamente, sin el permiso escrito por la editorial está prohibido.

12.
Evocar para narrar, narrar para empoderar Gilbert Shang Ndi (Director del taller)
Hija del manglar Tatiana Benítez (Tumaco)
Corporación Manos Visibles 25. 31.
Diarios de cielo y mar Victoria Hurtado Mina (Buenaventura)
37. 57. 67. 71.
Guaguancó Salvatore Laudicina (Buenaventura)
49.
El pilón de la abuela Cleider Palacios Salcedo (Quibdó)
Mi matriarcado Luisa Barcos Romaña (Quibdó)
Pérdida sagrada Tatiana Pastrana Caicedo (Buenaventura)
Sanación fotográfica Karent Ramos Olave (Buenaventura)
81. 93. 103. 113.
Gratitud al río Cértegui Yamileth Velásquez (Quibdó)
87.
El libro que me enseñó a leerme Jeny Valoyes Palacios (Quibdó)
La niña del maletín Lizeth Gómez Moreno (Buenaventura)
Pelo malo Rosa Martínez Villota (Tumaco)
Selva misteriosa Mario Dulcey Idrobo (Buenaventura)
127. 133. 139.
Bailar, sinónimo de liderar Tania Hinestroza Angulo (Buenaventura)
El pueblo de Mamá Irene Solangel Murillo Murillo (Buenaventura)
Tumaqueño, negro y digno Javier Morán Caicedo (Buenaventura)
146.
15 escritores de Quibdó, Buenaventura y Tumaco. Las manos visibles que narran su Pacífico.
Esta antología es el primer compilado de los escritos de los par ticipantes del programa Vení, te leo, en el marco de la estrategia Poder Pacífico Cultural. Cada texto fue redactado como ejercicio final del Laboratorio de Literatura Africana realizado por Gilbert Shang Ndi, preciado hijo de Camerún y PhD de la Universidad de Bayreuth en Alemania. Agradecemos su sensibilidad, su pasión inspiradora y su amor fraternal por Buenaventura, Tumaco y Quibdó. Sin él, no hubiese sido posible la realización de este libro. Los textos que conforman esta publicación dejan claro que el Pacífico no es solo oral. Los autores que dieron vida a estas narrativas pacíficas sustentan el poder transformador de la palabra escrita en la riqueza de detalles que les ofrece la experiencia y en la apropiación que les otorga el arraigo. Son 15 relatos que narran el territorio desde las voces propias y las vivencias que habitan en la memoria. Una invitación a recordar la infancia con olores, sabores y paisajes distintivos; a valorar el amor familiar, a revivir aquellos días en los ríos y zonas rurales de la región, a reconocer la belleza capilar de la etnia afrodes cendiente y a aplaudir la resiliencia de sus habitantes. Es así como la escritura nos permite leernos y encontrarnos a través de lo que el otro cuenta en sus palabras.
En una tierra tan ensoñadora y llena de historias fascinan tes que navegan entre lo cotidiano y lo trascendental, el reto
es propiciar espacios que permitan mirar hacia adentro y leer la historia propia para convertir las letras en una manera de resistir al olvido de lo que hemos sido y lo que somos.
La Corporación Manos Visibles quiere apostarle a produc tos editoriales creados por nuestros líderes y lideresas para dar un paso adelante en la ardua tarea de leernos, reconocernos y empoderarnos desde la estimación de nuestras historias para la transformación social de la región. A su vez busca proponer espacios de lectura y reflexión en colegios, universidades y colectivos culturales, frente a la importancia de conocer “lo propio”, esa historia que solo puede narrar quien ha vivido en el Pacífico colombiano, para repensar la identidad, la territo rialidad y el liderazgo a través de la literatura como escenario pedagógico e inspirador. Queremos agradecer a la Fundación Sura por su apoyo para la realización de este libro. Gracias por creer en la Cor poración Manos Visibles y acompañarnos en esta travesía que busca generar un poder narrativo y escrito desde un Pacífico que desea ser leído con respeto y dignidad. Ver materializado este sueño es la prueba fehaciente de que trabajar en equipo, sin egos ni protagonismos, es la mejor escuela para aprender a construir región y país. Falta mucho camino por recorrer, pero estamos avanzando.
La gratitud sería incompleta si no se reconocen los aportes en revisión y edición de Juan Pablo Ortega, Valeria Brayan y Paula Moreno, miembros de la familia Manos Visibles. En cada
página de este libro se respiran sus valiosas apreciaciones y su gratitud por cada historia compartida.
En cada proceso de transformación profunda de la sociedad como la descolonización en África, las luchas por los derechos civiles en las diásporas africanas y contra el Apartheid en Sudá frica, la literatura ha jugado un rol crucial. Incluso en situaciones menos dramáticas, la narración creativa es imprescindible para una reapropiación progresiva del poder sobre nuestras memorias y nuestra historia, y la autorrepresentación individual y colectiva. Nos permite renombrarnos y redefinirnos en contextos donde siempre nos nombran y definen desde perspectivas ajenas, estereotípicas y colonizadoras.
Este diálogo con la literatura africana constituye un gesto sumamente simbólico que marca una reconexión transat lántica al nivel de nuestras historias y nuestros imaginarios, reuniendo culturas separadas durante siglos pero que nunca han perdido sus raíces. Culturas que se han transformado en las Américas, pero que siguen fuertemente conectadas a las epistemologías africanas.
La antología Vení, te leo es el resultado de un ejercicio de introspección para la creación literaria realizado en el Labora torio de Literatura Africana, apuesta cultural de la Corporación Manos Visibles en el Pacífico colombiano, con líderes y gestores culturales de las ciudades de Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Las narrativas incluidas en esta colección imaginan nuevas éticas
de relaciones humanas y dignidad. Son diversas, expresan las virtudes, debilidades, esperanzas y ansias de las comunidades a las que pertenecen sus autoras y autores, quienes recurren a la escritura para narrar su territorio emocional recogiendo las vivencias que marcan el trasegar del individuo en las distintas etapas de su existencia.
En el escenario del Pacífico colombiano transcurren las historias de jóvenes líderes con la ferviente determinación de cambiar miradas, asumir nuevos espacios e impactar en la socie dad. En estos textos lo personal se conecta con lo colectivo, lo psicológico con lo social y lo físico con lo metafísico. Cada his toria tiene un ritmo, lenguaje, estilo y perspectiva distintos. En ellas, los personajes se enfrentan a barreras como el racismo, la alienación, el clasismo, la discriminación de género y la pobreza económica, mas nunca se dejan derrotar por el desaliento. Gracias al amor familiar, la creatividad, la educación, y a veces por un golpe de suerte, logran la autoconsciencia e incluso la autorrealización. La imagen del Pacífico que nos brindan estos textos es la de una región llena de energía y sueños. Una región no anclada en su pasado, sino involucrada en los vientos de la globalización, con su interconectividad y sus oportunidades, pero también con sus riesgos.
Es inevitable sentir empatía por relatos que nos permiten admirar el invaluable capital humano que habita en esta región colombiana. Más que autores, estos hombres y mujeres se con vierten en maestros de vida que nos enseñan el valor de la alegría,
la esperanza, el perdón y la resiliencia como los únicos antídotos posibles contra las vicisitudes y conflictos.
Entre una página y otra, la vista se hace olfativa para interio rizar aromas, y juega con otras formas de percepción para incor porar sabores, gestos, pensamientos y emociones. Quienes viven y sienten son personas reales, protagonistas de una cotidianidad que no puede construirse con el ilimitado ingenio de lo ficcional. El lector encontrará desde historias que rinden tributo a las travesuras inolvidables de la infancia (“La niña del maletín”), hasta narraciones que gritan el orgullo de ser un afrodescen diente del Pacífico colombiano (“El pilón de la abuela”, “El pueblo de mamá Irene”, “Tumaqueño, negro y digno”). Además de los testimonios de empoderamiento (“Bailar, sinónimo de liderar”, “El libro que me enseñó a leerme”) y las reminiscencias que reivindican la estética capilar afro para abrazar la herencia ancestral y la identidad (“Pelo malo” y “Selva misteriosa”).
En mi caso, sin temor a exageraciones, los relatos me han permitido, por instantes, ser un adolescente en clase de geogra fía. Mientras la mente dibuja lo más fielmente posible la belleza biodiversa de los pueblos protagonistas de los relatos, uno siente roncar el canalete y comer bobos –fruta característica de la región– mientras el sol acaricia el rostro en las aguas del río San Juan. He abrazado con fraternidad esos recuerdos familiares, impregnados de la sazón de la abuela y de la inocencia pueril, que calan en lo más profundo del corazón. Cuando eso sucede, uno agradece a las letras y a quienes saben usarlas.
Por otro lado, me he conmovido al leer las huellas del conflicto armado que partió en dos la historia del territorio. En mi continente también hemos sufrido los estragos humanos y emocionales de estos conflictos y el dolor tiene la peculiaridad de crear afinidades entrañables.
Al respecto, vale la pena citar las palabras del escritor nigeriano Chinua Achebe: “Creo en la complejidad de la historia humana. No se puede contar la historia de una sola manera, como quien dice ‘así es’ o ‘así fue’. Siempre habrá alguien que la contará de manera distinta, según su punto de vista… Pienso que podemos contar las historias de este mundo desde diferentes perspectivas”. En cada situación, la literatura nos muestra con múltiples colores aquellos puntos de vista que no son más que diferentes voces en lo más profundo del ser humano.
En ninguna sociedad la literatura es puro lujo o entrete nimiento, y mucho menos en regiones con siglos de despoja miento, explotación y deshumanización. Ella constituye el jardín secreto donde protegemos nuestros sueños y esperanzas, incluso en tiempos adversos. Contar historias es para muchas personas un gesto existencial, un influjo de aliento que permite ser y creer en el futuro a pesar de las incertidumbres del presente.
Como tutor del Laboratorio de Literatura Africana, encon trarme con textos tan poderosos y dicientes es un regocijo indes criptible. En lo personal, soy consciente del enorme reto al que se enfrenta cualquier persona que decide esculcar en sus experien cias significativas para emprender la aventura de escribir.
Escribir es un acto político de emancipación espiritual y construcción de la identidad. Es allí, frente al papel o la pantalla de un computador, donde el ser humano mira su adentro –ese lugar intangible que alberga los sentimientos y pensamientos más insos pechados– y se desnuda sin complejos ni temores. Se permite ser y contemplar su belleza más pura y genuina vestida de aprendizajes y cicatrices que lo hacen fuerte, especial, valioso, único e inimi table. Es encontrarse frente a frente con el yo real, ese que no usa máscaras ni debe someterse a los convencionalismos.
Las sociedades modernas están sedientas de una escritura que les permita entender su devenir desde la esencia misma, la subjetividad humana en su máxima expresión. De nada sirve narrar con destreza si la vivencia le pertenece a un yo imaginario. Cuando el individuo se atreve a contarse en primera persona con la valentía de regresar al pasado para recordar, le hace justicia a su condición de sujeto histórico y se convierte en un actor determinante dentro de su comunidad.
En su acto creador y narrativo a través de las palabras, el hombre incide en la preservación y continuidad de la memoria colectiva. Dicho de otro modo, escribir permite decir y decir per mite reconstruir hechos y momentos estrechamente ligados a un espacio y tiempo determinados. Binomio necesario en cualquier grupo social que desee encontrar en sus relatos una manera de leerse y reconocerse constantemente.
Por esta razón, se debe agradecer el valioso aporte que estos autores le regalan al Pacífico, una región colombiana donde
ha predominado la oralidad como puente entre el hombre y sus cimientos ancestrales, sociales y culturales. Este es apenas un tímido comienzo. El objetivo es que, en un futuro cercano, podamos gozar de nuevos escritores en los campos de la poesía, el cuento, la novela, la crónica y otros formatos editoriales que hagan las veces de memoria histórica contemporánea. De esta manera, se les hará justicia a hombres y mujeres de los ríos y zonas rurales que escribían con la voz y cautivaban con sus dialectos y jergas para contar mitos y leyendas.
Valdría la pena preguntarse: ¿Qué sería de la humanidad sin las letras? ¿Podría soportar la impotencia de no contar con la complicidad de la prosa para emancipar sus sentimientos y experimentar el más sublime de los desahogos? La literatura nos permite en los momentos más sombríos de nuestro devenir como individuos y comunidades, repetir, aun con llanto, la frase del pequeño Njoroge en el texto de Ngugi wa Thiong’o, No llores, pequeño: mañana saldrá el sol.

Por Tatiana Benítez (Tumaco)
Por Victoria Hurtado Mina (Buenaventura) GUAGUANCÓ
Por Salvatore Laudicina (Buenaventura)
Soy Tatiana, hija de Tumaco, dueña del verde manglar –verde es el color de la esperanza– y de aquel sol agonizante que entre amarillo y rojo irradia la belleza más pura en un atardecer sublime y deslumbrante. Soy la niña, la mujer, la sonrisa y el llanto también. Jamás olvidaré ninguna de las aventuras vividas en mi amada tierra, ni siquiera las que han causado un profundo dolor. Al igual que los momentos felices, son atesoradas en el mágico mundo de mi existencia. Desde niña siempre recreaba las fantásticas historias que se daban detrás del manglar, mi fuente de vida, mi religión, mi gran amor y recarga de energía. El verde del mar de la ensenada me crió y me obsequió mi identidad. Yo soy verde mar, verde manglar, y plateada arena que tibia acoge, pero también quema. Soy un enredo de pasiones y el desenredo de algunos corazones que me aman y que yo amo. Aunque sea un tanto imperfecta, coqueta y loca, en algunos momentos entendí el valor de mi etnia y me enamoré profundamente de mi tierra.
El verde mar y el espeso manglar me criaron. Sentada al filo de un muelle los veía todos los días: el mar con sus olitas chiquititas cuando fuerte venteaba, así como las cherecitas y demás pescaditos que en sus aguas nadaban. El manglar fron doso, verde y movedizo, que esconde entre sus ramas las casas de tijeretas, chogozos y patilargas garzas, y a otros tantos que con pechos rojos se ponen atractivos para sus hembras. Amo estar allí, entre azules y verdes pujas que me permiten hundir mis pies colgantes en el agua sal y disfrutar de su frescura, entre corrien tes cálidas y frías… La emancipadora sensación de contemplar en pleno la vida misma.
El amor de los míos me ha bautizado con bellos apodos: Tingui, Goya, Tati. Mi vida es mi gente, mi sol, mi mar y mi playa. Cuando hablo de lo que soy no puedo evitar la emoción de haber conocido el Arco del Morro, La Peña, el Pindo y el parque Colón.
También llegan a mi mente los recuerdos de cuando los niños nos sentábamos en el andén y entre amigos, primos, risas, gritos y cuentos, jugábamos. Mi mamá tuvo dos hijos, pero mis tíos me dieron primos hermanos. Todos nos reuníamos en la casa de “La Chéchera”, doña Nicéfora, mi abuela, y del “Papito Telmo”, el más noble y tierno abuelo. En esa casa pasaba de todo. Había futbolis tas, por ejemplo, y en el momento más emocionante del juego, los pies parecían liebres detrás del balón, pero si se presentaba algún enredo o un repentina caída, yo era la enfermera chiquita inte rrumpía el partido para revisar a Alex, su primo hermano querido.
Finalizada la revisión, segura de que no había raspones ni heridas sangrantes, podía volver al campo. También había boxeadores y unos llorones que nos hacían diabluras. Mi abuela nos pegaba después. Luego del juicio y la reprenda nos regañaba: “¿Por qué no me dijeron?”. La gran pregunta era: ¿y ella a quién escuchaba?
Todas las mañanas me levantaba con la brisa. Estoy segura de que de Dios era la caricia. Luego salía al balcón que daba a la ensenada y replicaba en mi frente y en mi pecho la señal cristiana. Desde niña me enseñaron que era el saludo que a Dios le agradaba y a la vez la bendición de quien en él creía y le adoraba. Después de aquel ritual, solamente contemplaba el paisaje y llenaba mis pulmones de brisa fresca y oxigenada. Entre sueños, despierta, me imaginaba que más allá del manglar habitaban sirenas con gigantes cabelleras rizadas, de piel tostada y sin dolores, con colas espléndidas de escamas de colores, que en la noche resplandecían. Y que en noches de luna llena había remolinos de pescaditos fluorescentes y fies tas de cangrejos, jaibas, churos, pateburros, conchas, almejas y otro montón de animalitos que ni siquiera conocía, pero que mi mente creaba por doquier.
En mis primeros años, asistí a la escuela Pío XII. Después, estudié en el colegio Santa Teresita. Entre juegos, alegrías y tris tezas, fui creciendo. Mis primos también crecieron y abandona ron el terruño: el que se fue al ejército, el que migró al centro y, más adelante, al que mataron y al que desaparecieron. Hubo una época de gran silencio en casa, ya sin gritos, ni fútbol, ni boxeo,
ni peleas. Mi abuela se volvió viajera –en realidad siempre lo había sido– y me cargaba en sus revuelos. Así estuvimos mucho tiempo, entre viajes, refranes y los reclamos de mi abuelo. Pero llegó el freno del colegio y me dediqué a estudiar, aunque también aprendí a ser libre como mi abuela: atesoré la sabiduría de sus palabras, sus refranes, y nunca me separé de ella. Ya de jovencita, en las tardes me dedicaba a escuchar la radio ecuato riana en mi pequeña grabadora rosada con el invento de la tapa de la olla para atrapar la señal. Sabía canciones que aquí aún ni se escuchaban y, muy concentrada, escuchaba los conflictos del programa de la noche, al que las personas llamaban para resol ver las penas que les acongojaban. “¡Qué locura, la gente cómo sufre por pendejadas!”, gritaba mi mente. Afortunadamente no podían escucharme, aunque pensaba en las soluciones. Y cantaba y bailaba solita en mi sala que daba a la ensenada. Mi locura, mi mar, mi manglar y yo.
Un día me di cuenta de que había crecido y en mujer me había convertido. Tenía dentro de mí un retoño que se llamaba Isa. Aunque en mis sueños nunca imaginé lo que era la dolorosa realidad, empecé un camino de amargura –a veces de felicidad–en que me acechaba la dificultad de ser madre soltera y tener que enfrentar el mundo. Pero como yo soy hija de Tumaco y dueña del manglar, manglar verde como la esperanza, igual de verde que mi mar, enfrenté los padecimientos de mi niña, la soledad y el abandono de quien se fue, la pérdida de quien amó y murió, la alegría de quien llegó y el dolor desgarrador cuando dijo
adiós. Sin embargo, también fui feliz porque me dejó un angelito que ahora se convertiría en mi compañía. Después de aquello, entendí la música de otra manera. La viví, la canté, visité escena rios de otras tierras, hice muchos viajes, conocí mucha gente y aprendí sobre mis derechos y los de mi gente.
Me apropié de mi cultura y reforcé mi identidad viviendo en ella, cantándole pero hablando también, conociéndola y repre sentándola. Aprendí y enseñé a quienes no conocían su belleza, pujanza y riqueza. Les conté que el sol calienta cuando nace y da belleza cuando muere, y no importa lo oscura que esté la noche, siempre habrá una luna o una estrella. Y llenándonos de resi liencia, en una nueva mañana vuelve y aparece el sol después de haber muerto en la tarde, más cálido, brillante y lleno de energía que antes. Así somos en Tumaco: gente alegre, gente verde como el manglar que nos protege, da sustento y oxigena. Ahora me llamo Tataya Makine. Así me bautizó mi sobrina más pequeña, quien no sabía pronunciar mi nombre y con su inexperiencia verbal mejoró mi existencia al llamarme de esa manera. Sigo siendo hija de Beirut y de Leonidas, nieta de Papito Telmo y de La Chéchera. Aunque un día me fuera, sigo siendo de aquí hasta que muera. Hija del mar abierto y de la ensenada, del manglar de vida y de la arena plateada. Cerca a cumplir los cuarenta años, no he dejado de ser aquella niña que en el muelle se sentaba y disfrutaba la caricia divina de la brisa y el fresco sublime del mar que bañaba mis pies. Una niña que atesora el abrazo cálido del amor bonito que alegra mi presente.
Soy Tatiana, hija del frondoso manglar y de mi madre. Dueña de la brisa y del calor del sol brillante. Madre, nieta y amiga. De mi territorio estoy orgullosa y,∫ por haber nacido aquí, agradecida.
Fragmento de “Hija del manglar” en la voz de Tatiana Benítez
Buenaventura. Cada vez que oigo nombrarla o hago referencia a esta ciudad del Valle del Cauca –donde nací y crecí– mi mente empieza a rearmarla y la imagino como una matrona mecién dose en un sillón. Una mujer grande, robusta, rotundamente negra, simpática y con su frente iluminada por el imponente sol de la costa Pacífica colombiana.
En mi infancia, cuando llegaba del colegio y había terminado de hacer mis tareas, me subía hasta el tercer piso de la casa donde quedaba la terraza. Este fue siempre mi lugar favorito porque desde allí se veía un pedacito de mar, ni tan azul ni tan oscuro, ese tono que solo el mar del Pacífico tiene. En el cielo se veían nubes que hacían las más divertidas figuras. Mi ritual era sencillo: me subía en un banquito donde me empinaba para ver mejor el mar, pensaba en lo que sería estar sumergida en él por un largo rato y todo lo que podía hacer allí. Luego me bajaba del banquito y me quedaba tumbada en el suelo boca arriba, casi que hipnotizada por el cielo, viendo cómo se hacían y deshacían las figuras, observando las mil tonalidades que resultaban del atardecer, pensando en la gente que ya no estaba en este mundo y de quienes mi mamá me decía: “Hija, se fueron al cielo y desde allá nos ven y nos guían”. Siempre me preguntaba si lograban verme. Entonces
les hablaba porque, si era cierto que podían verme, también podían escucharme.
Y así sostenía largas jornadas en la terraza de mi casa, jor nadas de silencio o de charlas en voz bajita entre el cielo, el mar y yo, que después relataba en uno de mis diarios. Generalmente tenía dos, uno que llevaba a todas partes –incluyendo la escuela–y otro que permanecía en la casa y contenía mis confesiones más profundas. Mis diarios eran mis mejores amigos. Siempre me decía que eran capaces de escuchar y entender todo lo que les contaba sin prejuicio alguno.
Mi madre solía obsequiarme un diario como regalo el día de mi cumpleaños. A ella le debo mis primeros acercamientos a la escritura. Fue así cómo llegué a tener una “diarioteca personali zada” con amplia variedad de diseños y estilos: con y sin candadito, con pasta gruesa, con imágenes de reyes y princesas, etcétera. Los utilizaba sin grandes pretensiones ni perfecta ortografía: eran bási camente mis amigos. Debe ser por el hecho de haber sido criada como hija única que sentía la necesidad permanente de contar mis experiencias, historias y travesuras a un “par” de cómplices que fueran como yo: silenciosos y callados, pero siempre muy presentes.
Ahora que lo pienso, mis diarios eran la representación más cercana a mi vida en Buenaventura, ese lugar de brisa cálida que me permitía narrarlo una y otra vez y del que, sin duda, iba tejiendo mis propias interpretaciones, estableciendo algunas conclusiones y entendiendo, a mi manera, por qué muchas de sus realidades permeaban mi existencia.
Además de mis diarios no tenía muchos amigos, pues de niña siempre fui muy solitaria, callada, hablaba lo necesario. Quería a muchos, pero lo expresaba poco. Este fue uno de los principales temores cuando, años después, le dije a mi mamá que quería irme de casa para estudiar una carrera universitaria fuera de Buenaventura. En ese momento no tenía muy claras las causas de mi deseo. En general, sentía que había algo más allá y que apenas podía acercarme. Sentía que la calidez de ese lugar, que me había permitido describirlo de tantas formas y a partir de tantas experiencias durante mi infancia y adolescencia, tenía algo más por decir. Algo que aún no lograba entender.
La decisión supuso uno que otro enojo con mi mamá y mis tías, quienes inicialmente no estaban de acuerdo con ella. Las razones que me daban para quedarme eran las mismas que tenía para irme, pues ya no quería depender de ellas para tomar decisiones. Sentía que me desconocía y había espacios vacíos que necesitaba llenar. Quizás por eso me quedaba corta a la hora de explicarle a mis diarios. Si quería encontrarme, estaba obligada a salir del nido y ser autónoma.
A los dieciséis años me marché a la ciudad de Cali para estudiar psicología. La llegada a la ciudad significó un impacto cultural, en tanto sus formas organizativas requerían prácticas más individualistas que colectivas. El contraste fue muy fuerte: en Buenaventura los vecinos se convertían en mi familia, lo que resultaba en vínculos muy cercanos que fortalecían las relacio nes interpersonales y promovían la solidaridad. De hecho, yo
saludaba a personas que creía mi familia de sangre, pero que al final eran amigos muy cercanos. En Cali, aquello parecía imposi ble. Desde que llegué a esa ciudad viví en unidades residenciales o edificios, lo que se traducía en una relación fría y distante con los vecinos, ya que dichas construcciones priorizaban la conso lidación de “lo privado” y las relaciones que mantenía no iban más allá de la cordialidad que implicaba compartir un mismo espacio con otros.
Así transcurrían los meses, aprendiendo unas cosas y cuestionándome otras, reflexionando ahora desde la perspectiva de “estar afuera”. Analizaba aquello sobre lo que antes no había caído en cuenta. En uno de esos análisis reconocí la existencia de una palabra que tenía especial importancia en mi vida y, sin darme cuenta, había influido en mis decisiones: comodidad.
Estando fuera de mi ciudad natal entendí que, para mí, Victoria Hurtado, Buenaventura era sinónimo de comodidad. Literalmente era como mecerse en un sillón. Un sillón que me daba tranquilidad, pero que me quitaba poderío interior. Por ello mi decisión de irme, tropezar, detenerme cuando fuera necesario, respirar y proseguir con el trayecto, era incomodarme, para ser más exacta.
La relación entre lo que significaba mi casa y la forma en que veía mi ciudad, no la construí de una manera consciente y metó dica. Fue algo en lo que “fui cayendo en cuenta”. Tuvo que ver la forma en que me fue narrado mi entorno y las interpretaciones que hacía sobre él. Ambos escenarios tenían un sentido similar, un factor común.
En el caso concreto de Buenaventura, dicha comodidad la veía representada porque, aunque este es uno de los municipios más importantes del país en materia económica y ha brindado grandes e innumerables beneficios y recursos para el desarrollo de Colom bia, sus calles, música e historia están llenas de carencias, denuncias ante la negligencia estatal, violencia y eventos tan traumáticos que prefieren omitirse o hablarse en voz bajita. Esos mismos eventos que no lograba captar en mi adolescencia y que a duras penas percibía porque se comentaban poco al interior de las familias. Cuando fui consciente de las situaciones sociales de mi ciudad y la comodidad que ha prevalecido ante tanta injusticia, comencé a idear las estrategias que debían implementarse para contribuir a su transformación social y económica. Pensaba que era necesaria una movilización y no lo decía precisamente en el sentido físico del término, sino una movilización de imaginarios, significaciones y representaciones que daban por sentado que era mejor no hablar de las problemáticas y naturalizarlas.
A decir verdad, no sabía cómo hacerlo. Suponía que debía haber una forma idónea. Años después, recorriendo los caminos que mi formación académica me presentaba, me topé con la psicología social. El área social como enfoque teórico, práctico y metodológico de la psicología, me permitió adentrarme en las problemáticas que sufren las comunidades vulnerables de este país; incluyendo la población de mi ciudad. Me abrió un camino de posibilidades para analizar y comprender el contexto en el que se desarrollaban esos fenómenos y problemáticas que
afectaban directa e indirectamente la salud física y mental de las personas y reflexionar sobre el valioso aporte que podíamos realizar como ciudadanos.
En ese sentido, entendí la importancia de la existencia de sujetos políticos que exijan sus derechos y luchen por su bienes tar. Me hice consciente de la relevancia, desde el ejercicio de mi profesión, de promover el liderazgo, invitar a la reflexión crítica para la construcción de sociedades equitativas y la participación para la generación de políticas que disminuyan el empobreci miento y la marginalidad.
Tanto en mi época universitaria como después de graduarme he trabajado con la intención de generar transformaciones que deriven en el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades vulnerables. Ello implica el desarrollo de acciones que promuevan la salud mental, entendiendo que, aunque sean sujetos en situa ción de marginalidad, pueden cambiar su realidad.
Tal como lo expresa el filósofo Ignacio Ellacuría: “Solo utó pica y esperanzadoramente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”.
Fragmento de “Diarios de cielo y mar” en la voz de Victoria Hurtado Mina
Si uno quiere entenderse y perdonarse, tiene que volver a ser niño. No hay otra salida.
Cuando cumplí nueve años, tenía prohibido acercarme a una radiograbadora Sony gris RX 5104 de mi madre. Pese a la sen tencia, la curiosidad pueril pudo más y comencé secretamente mis amoríos con ella. Solo mi mamá podía usarla. Mi padre, quien tenía un negocio de venta de mariscos y dulces típicos del Pacífico en la ciudad de Buga, razón por la cual convivía conmigo dos días a la semana, me hacía creer que el aparato grabador también era suyo, pero no lograba engañarme.
En las tardes, cuando regresaba del colegio, aquella radiograbadora fue una valiosa compañía. Recuerdo que aprendí –mientras observaba con suma discreción para no ser descubierto– a encenderla, subir y bajar el volumen, y apagarla. No necesitaba más. Mientras mi abuela materna y mi madre trabajaban, y mi abuelo materno se marchaba para tomarse unos tragos con los conocidos que encontraba a su paso, yo realizaba mis tareas escolares en el comedor al compás de las canciones que mandaban la parada en aquel entonces.
Me había aprendido de memoria el orden de las canciones que programaban entre las tres y las tres y treinta de la tarde
en la emisora Cascajal Estéreo, reina absoluta de la sintonía: “Usted abusó”, de Celia Cruz; “El muñeco de la ciudad”, de Bobby Valentín y Cano Estremera; “Caridad”, de Pete “El Conde” Rodrí guez... Para ser honesto, ninguno de los títulos mencionados me producía emoción. A lo sumo, los pies se movían por inercia y mis labios tatareaban mecánicamente uno que otro estribillo. La verdadera magia sucedía cuando sonaba la última canción del listado: “Sin negro no hay guaguancó”, de Los Hermanos Lebrón, la canción consentida de mi madre mientras limpiaba sus precia das porcelanas chinas.
Los andenes de la afamada calle Sexta, una de las más impor tantes a nivel residencial y comercial del centro de Buenaventura y donde se ubicaba la humilde pero acogedora casa de madera donde nací, se convertían en una fiesta. Hombres y mujeres, entre vecinos y empleados de almacenes, sin distinciones de etnia o clase social, embebían sus gargantas con aquella letra que los embriagaba de alegría y sabrosura.
Con exactitud pasmosa, me levantaba del comedor y abría la puerta unos segundos antes de que estallara el coro. Parado en el balcón, la radiograbadora sonando a todo volumen, movién dome arrítmicamente, me deleitaba con los pasos de salsa de “El Loco” Valdez, hombre maduro de unos cincuenta años, siempre sonriente y amoroso, que se estacionaba en la tienda de doña Conchita para contarle a todo aquel que quisiera escucharlo sus aventuras en alta mar como marinero. Los curiosos se formaban en círculo para presenciar su espectáculo: bailaba magistral
mente el boogaloo, ritmo que nació en los Estados Unidos en 1963 como resultado de la fusión de la Guajira, un género musi cal proveniente de Cuba, y el rock and roll. Entonces los presentes entonaban el coro a todo pulmón:
Con la tumba, el tumbador y el sonero, voy a bailar, qué bueno. Sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó.
El Loco nos hipnotizaba mientras movía sus pies sin que el cuerpo perdiera la elegancia varonil que lo distinguía. Me incluía porque pese a estar lejos, no dejaba de verlo ni un ins tante. Entonces “La Amiga”, como era llamada la mujer que ven día mango biche en los bajos del edificio Marlin, abandonaba su platón y corría para bailar con su “novio”, como lo llamaba. Los transeúntes se detenían un momento para asomarse. Nadie podía sentirse indiferente al bullicio y los aplausos, una vez culminaba el show.
“Sin negro no hay guaguancó”. La radiograbadora pare cía pronunciar la frase con labios humanos, una vez cerraba la puerta y regresaba al comedor. Pensaba que en cualquier momento se pararía a mi lado para decírmela al oído. La mente de un niño de nueve años era capaz de todo, hasta de darle vida a un aparato. Pero la cuestión iba más allá. Sentía una enorme curiosidad por saber el significado de guaguancó.
Para mi mente pueril, aquello sonaba a remedio para la gripe o marca de aceite para automóviles. Pero debía significar algo muy especial para los habitantes del puerto de Buenaventura, la isla que Juan Ladrillero fundó por órdenes de don Pascual de Andagoya en 1540 y el municipio con mayor extensión en el departamento del Valle del Cauca, comprendido desde las orillas del océano Pacífico hasta las cumbres de la cordillera Occidental. Por lo poco que había visto y leído en los libros de geografía que reposaban en la biblioteca familiar, era un paraíso selvático cubierto de mangle y bañado con dos bahías: la bahía de Málaga y la bahía de Buenaventura, donde se ubicaba la ciudad que para entonces contaba con unos 236.000 habitantes y que le daba las mayores ganancias económicas al país. Aunque era muy pequeño para complicarme la existencia con esas cuestiones –a duras penas aprendía a multiplicar y dividir–, la radiograbadora me permitía conocer formas de pensamiento más avanzadas que provocaban una sed de conocer lo aparentemente comprensible. Cuando eran las cuatro de la tarde el locutor de la emisora, con voz digna de galán hollywoodense, aplaudía la labor de mujeres y hom bres negros que dejaban en alto el nombre de Buenaventura. Semanas atrás había entrevistado a un miembro del Sindicato de Trabajadores de Puertos de Colombia, quien expresaba con orgullo la contribución de la mano de obra de los braceros a la productividad de la empresa. Entonces yo entendía que era más que lógico que sin negro no había guaguancó porque ese
guaguancó que tanto mentaban Los Hermanos Lebrón equiva lía al poder de un superhéroe. Bastaba con ver a la Amiga cargar el platón de mango biche en el hombro, a pleno sol y el sudor vistiéndola de pies a cabeza, son riendo en medio de la incertidumbre de no saber si vender de calle en calle le permitiría proveer el alimento a sus seis hijos. Ni hablar de los cargadores de madera que laboraban en el puente El Piñal y las platoneras –aquellas vendedoras de pescado que caminaban la ciudad entera con el platón en sus cabezas, la espalda recta y sin dejarlo caer–, a quienes contemplaba cada mañana, camino al colegio. No se detenían por el calor o las caprichosas lluvias que se posaban en el cielo bonaverense para empañarle al sol sus rutilan tes pavoneos. En general, lo que los movía a todos ellos iba mucho más allá del color de la piel. Era una pasión bravía e incansable por la vida. No estaban dispuestos a dejarse vencer, pese a las adversi dades que se topaban en el camino. En mi mente imaginativa y fantástica, la definición de guaguancó comenzaba a tomar forma concreta: un poder que convertía el cansancio en fortaleza y la tristeza en alegría. Ese poder era el que le permitía al Loco Valdez moverse como un dios a pesar de sus achaques. Los hombres y mujeres negros de Buenaventura eran estupendos bailarines en la fiesta del destino. Tanto en la calle Sexta como en otras calles vecinas, su solidaridad era admirable. Si un vecino tenía una necesidad, así fuera mestizo y los mirara con cierto aire de grandeza, ellos daban su mejor esfuerzo para solucionarla. Aun cuando
ellos mismos tuvieran problemas, no abandonaban a quienes necesitaran su ayuda.
A las cinco de la tarde, los oyentes de la emisora empe zaban a llamar para pedir sus canciones favoritas. Algunas personas solicitaban amablemente que programaran otra vez “Sin negro…”. Muchas veces, extrañado por aquella petición, el locutor les preguntaba qué significaba la canción para ellos. Mi oído derecho se anclaba a la radiograbadora y prestaba suma atención a los testimonios. De todas las voces, una de ellas llamó poderosamente mi atención. Pertenecía a una mujer entrada en años. Su testimonio fue breve pero intenso, digno de ser recordado: “Me siento bendecida por haber nacido negra. La gente blanca, los paisas como los llama una, dicen que los negros somos buenos para bailar y perezosos para trabajar. Dios me quiere mucho porque me mandó con este color de piel y mucho guaguancó”.
Cuando mi abuela me mandaba a la tienda de los paisas, la más abastecida de la calle y en la que sus propietarios repetían una que otra vez frases graciosas y despectivas contra ellos, era común encontrarse a los braceros –hombres negros cuyos músculos de acero eran el secreto de la productividad portuaria–tomando aguardiente y celebrando el fin de la jornada laboral. Mientras esperaba que me entregaran la bolsa con lo que había pedido, los observaba cantar y beberse la vida como si fuera un trago. No era cuestión de piel o de ignorancia, sino de alma. Los blancos y los mestizos jamás lo iban a entender.
Cuando recordaba las palabras de aquella mujer, pensaba que Buenaventura era una ciudad privilegiada porque en ella vivían mujeres y hombres negros. Eran dueños del guaguancó, un poder inagotable, noble y supremo que a su vez otorgaba poderíos impensables para los superhéroes que veía en la televisión: obsequiarle alegría a los afligidos, sacarle una sonrisa a los amargados, incrementar las ventas de los tenderos blancos y mestizos que los discriminaban y estereotipaban con sus pen samientos racistas y frases despectivas, contribuir al crecimiento económico de Colombia, impregnar a conocidos y extraños con el aroma de sus fruiciones.
Fragmento de “Guaguancó” en la voz de Salvatore Laudicina

Por Cleider Palacios Salcedo (Quibdó)
MI MATRIARCADO
Por Luisa Barcos Romaña (Quibdó)
Por Tatiana Pastrana Caicedo (Buenaventura)
Por Karent Ramos Olave (Buenaventura)
Fragmento del poema “Había una vez” (Once upon a Time)
Autor: Gabriel Okara (África Occidental) Traducción: Luisa Barcos Romaña (Integrante del Laboratorio de Literatura Africana, Quibdó)
Aquel viejo artefacto parecía estar destinado a ocupar siempre el último rincón de la inmensa cocina campesina, hasta que llegaba el tiempo de cosechar, momento en el que pasaba a ser el centro de las actividades rutinarias de todas las familias en mi comu nidad. Generalmente era maniobrado por hombres, debido a la rudeza de los manducos, esos mazos de madera que lo hacían funcionar.
Aquellas mujeres tallaban en sus cuerpos, como lo haría cualquier escultor con su obra, la rudeza con la que se vivía: piernas con pantorrillas anchas como cualquier atleta, brazos con prominente musculatura y abdomen perfectamente plano. Detrás de cada una de ellas había una admirable historia de lucha por sobrevivir.
El recuerdo del pilón vuelve a mí, cual máquina del tiempo, para viajar directo al pasado, justo hasta ese momento en el que había abundancia de todo, incluso de sentimientos: bondad, amor, respeto, reciprocidad, obediencia. Mi niñez estuvo marcada por un momento de la historia de nuestro pueblo en el
que hubo exuberancia de muchos frutos y alimentos de origen natural como el marañón, el caimito, la guama, el taparo, el mil pesos, el achín; otros más comunes como el arroz, el maíz, el banano, el popocho y el bocachico. Esa abundancia es lo que más recuerdo y añoro de mi infancia. Imposible no hacerlo cuando vivimos otra época en la que todo se ha mercantilizado y por lo tanto ha escaseado. La libertad de todo ser humano empieza por su capacidad para proveerse de alimentos de manera autónoma.
Hablemos del pilón. Imaginemos una copa de cristal en la que se suele tomar vino. Ahora imaginemos que esa copa mide un metro de altura y unos 30 centímetros de diámetro y que no está hecha de vidrio sino de fina madera. Los manducos que lo hacen funcionar son igualmente de madera fina y tienen forma cilíndrica con un pequeño espacio para agarrarlos justo en la mitad. El pilón es utilizado, generalmente, para trillar arroz. Una especie de molienda en la que la fuerza que imprimen los manducos sobre la copa hace que el arroz suelte la cáscara que recubre al grano. Cuando esto ocurre, estamos “pilando el arroz”, como le decimos en mi pueblo.
Alrededor de los alimentos, una serie de términos nos sirven para nombrar lo que hacemos y con qué lo hacemos. El colino es un pedazo de tierra que cada familia posee, en la que siembran y mantienen sus cultivos destinados en su totalidad al consumo propio. Por otro lado, la minga es una forma de tra bajo asociativo en la que varias personas convienen hacer una
sola labor para determinada persona, a cambio de que esta se comprometa a hacer el mismo trabajo en favor de otra persona, y así sucesivamente, hasta que todo el quehacer de todas las per sonas intervinientes esté hecho (este sistema era utilizado por nuestras comunidades a la hora de la siembra o la cosecha de ciertos productos como el arroz y el maíz que demandan gran cantidad de mano de obra). El viaje que hace el bocachico río arriba, y que es aprovechado por los pescadores y la comunidad para su sustento, se conoce con el nombre de subienda. Este pez de agua dulce está presente a lo largo del río Atrato que bordea a Yuto, mi comunidad.
Yuto es un pueblo situado justo en el centro del departa mento del Chocó, al sur de Quibdó, su capital. Su población es cercana a los 4000 habitantes. Antes de 1997, perteneció a Quibdó como uno de sus corregimientos. Después de este período, se crearía lo que hoy conocemos como el municipio de Atrato, cuya cabecera municipal es precisamente Yuto. La importancia de Yuto radica en que es el punto de encuentro entre la provincia del San Juan –incluido el Baudó– y el Atrato. Allí, antes de que se construyera el puente que actualmente atraviesa el inmenso río Atrato, la comunicación se daba gracias a un ferry que transportaba los carros y las personas de una orilla a la otra.
Para cuando yo tenía ocho años, cada cocina de Yuto se caracterizaba no solo por el fogón y el horno de barro en los que se preparaban laboriosamente los alimentos, o por la amplitud
del espacio asignado para las labores culinarias en las casas, sino porque abundaba la comida en una gama de colores que maravillaban la vista: el verde intenso del banano, el popocho, el primitivo y, en menor proporción, los plátanos verdes y su posterior fulgor amarillo cuando maduraban; el rojo fuego del marañón y el chontaduro, el amarillo del caimito, el color tierra de la yuca, el gris del achín, y el multicolor del maíz, ¡ese sí que daba gusto mirarlo! Uno distinguía colores que ni siquiera en la escuela te habían enseñado a pronunciar.
La cocina también era el lugar preferido de las gallinas que revoloteaban por todos lados en busca de comida. Tal abun dancia se debió a que cada familia conservaba para su sustento un pedazo de tierra, su colino. En ella cultivaban y trabajaban cotidianamente, sabiendo que de esa tierra brotaba el alimento para cada uno de sus integrantes.
En mi casa, en aquel momento, vivían bajo el mismo techo cuatro hombres en edad de trabajar: mi papá, dos tíos y mi abuelo. Yo era el muchacho de la casa y se suponía que debía aprender todas esas labores. Sin embargo, nunca fue así. En parte porque no me gustaba, como niño prefería jugar que cargar, pelar y bogar; también porque había suficiente mano de obra en casa, por lo que me sentaba a mirar cómo ellos lo hacían. A mí me tocó el momento en que los padres entendieron que, para mejorar las difíciles condiciones, debían llevar a sus hijos a estu diar. De lunes a viernes se iba a la escuela. Sábados y domingos se dedicaban a las labores del campo.
Mi abuela paterna, a pesar de lo que muchos puedan creer, era la autoridad de todo cuanto pasaba en el hogar. Mi abuelo, docente, líder social y comunitario, proveía todo para la casa. Debido a sus labores, casi nunca estaba. Como ocurría –y aún ocurre– en la mayoría de hogares del Pacífico, la mujer llevaba las riendas. De otro lado estaba mi abuela materna, una mujer con mucha dedicación y laboriosidad, al igual que su hija, mi madre. La influencia que estas dos mujeres ejercieron en mí marcó toda mi existencia: entre otras muchas cosas me enseñaron que aquello del “sexo débil” no existe. Mi abuela materna fue capaz de sacar adelante a siete hijos casi sin la compañía de un hombre, haciendo tareas y trabajos que en aquellos años estaban destinados al mundo masculino. Por su figura, daba la impresión de ser una especie de superheroína o, sencillamente, “una mujer chocoana de aquellas”. Con una estatura de casi dos metros, brazos musculosos, inteligencia aguda, sagacidad en los negocios y dispuesta siempre a defendernos, no había quién se atreviera a intentar pasarle por encima. De ella y su espíritu incansable, aprendí que la mujer es la verdadera causa del empuje y desarro llo de nuestra región. Para alcanzar los niveles de vida y de digni dad deseados necesitamos seguir el ejemplo de estas mujeres que salieron a marchar, alzaron la voz y organizaron las conquistas de la comunidad, que han dado todo por su familia y, a pesar de vivir en condiciones muy adversas, tuvieron tiempo para ayudar y alentar a todo aquel que atravesaba un momento difícil.
Nuestro pueblo ya no es lo que solía ser, ya no se ve la diversi dad de colores y sabores del pasado. Después de aquellos tiempos de abundancia y de mujeres espléndidas que con sabiduría admi nistraban nuestra gran riqueza natural, tristemente hoy vivimos en absoluta dependencia de mercados externos que nos imponen sus precios y sus formas de comercialización. Pero, ¿cómo fue que el pilón quedó en el olvido?, ¿cómo fue que pasamos de la abundancia a la escasez?, ¿cómo fue que nos volvimos consumi dores en vez de productores?
En otros pueblos influyó en demasía el rigor de la guerra, el conflicto social, político y armado que azota nuestras tierras desde hace medio siglo. Aunque en nuestro caso, más que eso, el abandono de la tierra se debió a la globalización del mercado, las políticas de estandarización de la vida, la regulación de precios, las plagas, y el cansancio moral de nuestros mayores, quienes sintieron que no tenía sentido alguno seguir cultivando produc tos que carecían de valor en el mercado.
A esto se le suma el hecho de que quienes nos fuimos a estudiar para ayudar a los mayores a mejorar su calidad de vida, nunca volvimos, nos confundimos y creímos falsamente que calidad de vida era andar en un lujoso automóvil y hablar por celular. El compromiso era volver con nuevos conocimientos y potenciar la labor que se hacía en el campo; por el contrario, volvimos, pero a rechazar y negar lo que allí se hacía. La solu ción que encontramos para mejorar la vida de nuestros mayores fue decirles: “¡Papá, mamá, vénganse a vivir conmigo en la ciu
dad! Yo a ese pueblo no vuelvo. Allá no hay nada, acá está todo”. Nuestra generación abandonó la tierra, no volvió a cultivar y con ello sepultó la abundancia y los entrañables colores de los frutos que de ella brotaban.
Al cabo de un tiempo, nos encontramos con escenas dolo rosísimas: el padre, la madre o ambos se van a la ciudad con la fuerza de un roble; pero pasados dos o tres años, enferman y mueren de físico aburrimiento porque la ciudad no es su hogar. No tienen nada que hacer allá, no trabajan y se sienten como aquel león enjaulado que solo recuerda los tiempos cuando corría libre a la velocidad del viento. También sucede que el padre y la madre se quedan en el pueblo solos, sin doliente alguno. Envejecen mientras realizan labores para las que ya no están aptos y mueren en una choza destartalada en la que caen goteras por todos lados. Por supuesto, habrá casos muy diferen tes a estos, pero con el mismo elemento. No hemos entendido nosotros, los de esta generación, la importancia de las labores de nuestros mayores. El camino es regresar a nuestros orígenes, sin que esto signifique abandonar lo que hacemos. Conectar el pasado y el presente, volver a la tierra, volver a cultivar para que aquellos tiempos del pilón y la abundancia ya no sean solo añoranzas, sino nuestra realidad.
Ya hace siete años que mi abuela murió, al igual que murió la costumbre de utilizar el pilón cómo elemento articulador de la unidad familiar. No solo extraño a mi abuela sino también todo lo que ella y las mujeres de su tiempo representaron; el poder
inconmensurable de la mujer, el trabajo de la tierra, la produc tividad, la abundancia y la certeza de ser ricos, con lo que da el hogar y la tierra.
¿Por qué toda tentativa de contarse a una misma ha de desembocar en un amasijo de medias verdades? ¿Por qué las autobiografías o las memorias terminan, demasiado a menudo, reducidas a fan tasías que difuminan el contorno de la pura verdad hasta hacerla desaparecer? ¿Por qué alberga el ser humano ese inmenso afán por pintarse una existencia tan diferente de la vivida? –Maryse
CondéEstoy dentro de mí / envuelta en mi propia sangre / en la sangre que me cubrió el cuerpo / el día de mi nacimiento / En la misma posi ción / que conservé durante meses / en el suave líquido / que vestía / nuestra fragilidad / absorta y queda / envuelta en mi embrión / despierto y me veo / soy yo / metida en la carne de mi madre / El doble color del espejo / el mundo diseccionado / en la luz del parto / y la partida del territorio / amado y perfecto… Quiero hablar de mi nacimiento, pero no podría narrar esto sin recordar mi vida dentro de mamá. En verdad no tengo memorias de ello. Es aquí donde nos prestamos las palabras en un delgado hilo de tradición en la cual los besos de la abuela son heredados por mamá y los de mi abuela y mi madre se siembran en mí, igual a una semilla de vida. Entonces, yo soy fruto de ellas.
Mamá dice que nací un viernes, entre las dos y treinta y las tres de la tarde, en el hospital local. Mis hermanos y yo nacimos un viernes, de los tres últimos meses del año. Curiosamente, cada uno nos tejimos como principio, mitad y final de un mes y de un año que seguía consecutivamente. Así como de la historia familiar que empezó a escribirse cuando vinimos a este mundo.
Algunos aseguran que los nacidos en ese día de la semana son fiesteros, pero ninguno de nosotros lo es. Literalmente, mamá nos encerró en una burbuja después del parto. Veíamos todo a través de ese halo transparente. Éramos vistos por todos, pero también era cierto que fuimos impenetrables en ese microcosmos confor mado por un barrio de río, piedras, arena y precariedad. Un barrio con nombre de santo y sin ninguna protección de alguno de ellos, y menos de Vicente, al que debía su bautizo.
Mi nacimiento fue en diciembre. Mamá cuenta que ese día salió de casa en la mañana y lloviznaba. Estaba vestida con una batola azul con blanca, adornada con bolitas al frente del pecho. Caminaba con toda la prisa que podía una mujer grávida en sus ya casi últimas horas de embarazo. Había pesadez en cada paso. Sus piernas y sus pies estaban hinchados de tanto sostenerme en sus entrañas. Yo estaba inquieta y mamá lo sabía, porque le empecé a doler y me atravesé en medio de sus piernas. Entonces hizo una pausa, justo en la escuela Nicolás Rojas, en espera de que pasara un carro que pudiera llevarla hasta el hospital. Estuvo allí, de pie, hasta que un taxi de esos grandes, estilo jeep, paró frente a ella, después de haber estirado el brazo para hacer una señal de alto.
El señor que lo conducía era un hombre mestizo y alto, de contextura gruesa y gesto amable. Él notó el cansancio en su cuerpo y bajó de su carro para ayudarla a subir, pues esos carros eran altos y mamá, como ya dije, estaba casi sintiendo mi cabeza en su abertura. Yo tenía mucha prisa por salir. Ahora entiendo desde cuándo empecé a ser impetuosa. Todo comenzó ese día… Llegamos de prisa al hospital. En medio de gritos de auxilio, el hombre les dijo a las enfermeras: –Ayuden a la señora, va a parir.
A pesar de saber que sería una cesárea, no había sido programada por ninguno de los doctores que se paseaban por ese frío hospital de paredes blancas y enmohecidas, con camillas oxidadas y cuartos minúsculos. Era el único hospital, así que sin duda era “el mejor”.
Mamá también recuerda que la abuela se quedó en casa y esperó a que transcurrieran unos minutos. Después salió a la puerta, fingiendo que barría la arena del antejardín, y miró a su hija alejarse lentamente. En el barrio, la gente siempre decía cosas y mi mamá no quería que nadie supiera que ya era el momento de mi alumbramiento.
“Mamaura”, como le decíamos cariñosamente a la abuela, era una mujer delgada, de estatura media, pelo cano y corto como el de “Papá Hermo”, mi abuelo. Ella había decidido llevarlo así para evitar complicaciones con las peinillas. La abuela siem pre fue así, decidida y autoritaria. No recuerdo haberla visto con el cabello largo, aunque no tenía tiempo para la vanidad. Siempre
fue una mujer sencilla y recatada. Le gustaba usar vestidos con enaguas, porque tenía que ahorrar tiempo para estar al pen diente de esa casa no tan grande y llena de todos: sus hijos, sus nietos y un par de gatos que entraban y salían de allí.
La abuela iba a comprar arroz y pescado fresco al Instituto de Mercado Agropecuario (Idema) –ubicado frente al mercado donde hoy queda el edificio de la Fiscalía de Quibdó–. También, de vez en cuando, iba a la finca del abuelo en La Unión Panamericana –lo que hoy se conoce como el Cantón de San Pablo– a recoger la siembra: yuca, achín, plátano, bananos, cocos. Siempre llegaba a la casa con grandes bultos y luego iba a venderlos al mercado. Ella y el abuelo eran comerciantes del sector agropecuario.
Nunca conocí ese lugar, así que no podría decir mucho sobre él, excepto que mis abuelos lo adoraban. Somos una familia campesina. Amamos la tierra y el río como si hubiéramos sido engendrados de esa unión, de las entrañas del monte y de la cuenca profunda del Atrato. Su olor a barro seco se nos quedó impregnado en la piel. Siempre lo llevamos a donde vamos. La abuela también era costurera. Ella nos hizo muchas de nuestras prendas cuando éramos niños, en esa peculiar máquina de coser negra, marca Singer, que tenía un pedal y un aro enorme que parecía una especie de rueca. Ya veo de dónde le viene el gusto por la moda a mi hermana.
La ropa más bonita y querida era esa, la que venía de manos de la abuela. Éramos su lienzo e inspiración. Ella era una mujer de voz firme y muy aguerrida. Fue la primera matriarca de la casa
y sus hijas, como en una línea de sucesión, fueron las siguientes en cada una de sus familias. Luego vino mi hermana Aura, llamada igual que la abuela y mi tía; y yo, quien heredé el nombre de mi madre por ser su hija menor. Nosotras también fuimos educadas para ser decididas, fuertes e independientes, resistir frente a todos los contratiempos y conservar la unidad familiar. Nuestra familia siempre se ha mantenido unida y cercana. Las casas que se construyeron más adelante rodearon los cimientos de la casa de Mamaura. Fue así como nuestras tías se convirtieron en nuestras madres y nuestros primos fueron llamados hermanos, porque crecimos juntos y bajo el manto de ellas nos formamos.
Sin embargo, decidí partir. Fui la única de la familia que estuvo lejos. Todas ellas –mi matriarcado– lloraron cuando me fui, porque escaparía de sus cuidados. La ciudad era distinta y yo, una niña criada en una burbuja, tuve que aprender a ser y actuar de otra manera.
Mi partida también significó que el orden sería subvertido y habría una ruptura en esa delgada línea de mando y control insti tuida por ellas. Entonces fue cedida a mi hermana, quien heredó la casa de la abuela para conformar su familia bajo esos parámetros.
Volviendo a los avatares de mi nacimiento, luego de que la abuela vio a mamá irse, casi una hora después agarró el bolsito negro descolorido y caminó como si fuese al mercado, para des pistar a los curiosos. Mis primeros vestidos iban allí. Sumergido entre ellos, estaba un pañal bordado por mamá con las iniciales de mis apellidos al extremo: BR. Estos pañales representaban
una tradición generacional: pasaron de mis hermanos a mí y, sucesivamente, de nosotros a nuestros hijos. La abuela guardaba mis ropas con mucho recelo. Nadie podía sospecharlo, porque tal vez mamá y yo estaríamos en apuros. La gente del barrio, a veces, además de hablar, puede desear o hacer cosas. Cosas no tan buenas en algunos casos.
Al poco tiempo de haber llegado al hospital, mamá reventó fuente. El suave líquido chispeó las ropas de algunas enfermeras. Este acto inducido por la naturaleza las obligó a correr con nosotras al quirófano. Nací por cesárea. Aunque quería llegar al mundo como era debido, ella no podía parirme naturalmente. En su vientre estaba la marca de sus partos anteriores y yo sería la última que le rasgaría las entrañas y la piel.
Fui recibida en la casa familiar, una casa grande hecha de madera y con una escalerita de tres tablones anchos para evitar que el río, cuando abrazaba las calles, también nos mojara los pies. La casa tenía cinco cuartos y un gran pasillo que llevaba a la cocina y el patio. Los cuartos y el pasillo tenían como puertas, largas cortinas hechas por la abuela. Todos los niños de la casa aprendimos muchas cosas en esa cocina, la cocina de la abuela, la cocina de todos.
Allí la vimos hacer delicias: envueltos de maíz, birimbí –una especie de postre entre dulce y salado–, jugo de mil pesos –fruta típica del Pacífico–, un guiso muy especial de cebolla roja –cebo lla de rama, ajo y bija que preparaba para darle un toque distin tivo a todas sus comidas– y la famosa sopa de ratón de monte y
de tortuga que en aquel entonces comíamos sin quejarnos tanto, felices. Y en ese enorme patio había una palmera de coco que estaba en todo el centro, mamá la había sembrado. Desapareció hace décadas. Recuerdo que cuando murió el abuelo, mi memo ria la trajo a colación, en una especie de pintura imaginaria.
...Te miras al espejo / como quien / se escudriña las entrañas / buscando la llave del cofre / que oculta un gran tesoro / el tesoro perdido / en el cuerpo del otro…/
Si han observado detenidamente desde la ventanilla del avión, cuando están llegando al Chocó, observarán una vista majestuosa de verde selva y ocre, por el color del río que se extiende como una enorme culebra. Si la han visto, podrían entender las dimensiones y formas bifurcadas de mi pelo. Parece que sus rizos y enredos no tuvieran límites ni posibilidad de ser abrazados por el peine. Mi pelo está profundamente insertado en mis otros modos de ser, es muy parecido a mí. Mamá sabía que era curiosa como todos los niños del mundo, pero intuyó que mi curiosidad estaba en los libros, en los suyos, aquellos que usaba para preparar clases. Mi madre era maestra, una de las mejores. Le encantaba su trabajo y en cada comunidad que visitó, su corazón se quedó con las personas de esos pueblos. En uno de ellos, Orpua, ubicado en Pizarro, cono ció a papá. Fue así como el río y el mar se tejieron en la carne de ellos, y luego ese tejido se transmutó en nuestra sangre.
Aprendí a leer pronto porque mamá me buscó una maes tra. Se llamaba Rosita y era muy dulce conmigo. Mi profesora de primaria era algo particular: si no demostrábamos haber aprendido la lección, nos amenazaba con dejarnos encerrados en el salón para que el diablo nos llevara. Y con ese temor, no pude aprender. Cuando por fin supe lo que ella quería, le dijo a mamá con orgullo que ya me había enseñado a leer. Creo que mi madre sonrió para disimular el asombro que le causó aquel disparate.
Leí esos libros de biología y ciencias naturales sin saber lo que producirían en mí. Hasta que un día mi profesora de segundo grado preguntó algo que solo yo sabía, porque lo leí en los libros de mamá. Me sentí feliz, fui la última en levantar la mano para dar la respuesta que se esperaba.
Me gustaba leer. Me hacía sentir distinta, pero no más inteligente. La lectura te da una avidez inconmensurable y casi monstruosa, esa inadecuación del espíritu que sobrecoge el alma. Mi incapacidad de relacionarme con otros se convirtió en mi necesidad de dibujarme dentro de esas letras que empezaron a hablar sobre mí y mis otros yo. Letras que luego utilicé para hablar sobre el mundo. Lo más cercano a lo que soy, está definido en una parte de mi escritura.
Aunque creo que las personas no pueden ser definidas o categorizadas como algo que se ubica en algún lugar o modo específico de ser. Al menos, no en mi caso. En la escritura encuentro una forma casi desbordada para decir y nombrar las
cosas. Llenarlas de mí y dotarlas de emociones propias que se transmutan de mi piel al cuerpo de quien puede leerlas. No soy buena narradora, aunque aquí he intentado contar algo sobre mí. Tiendo a usar la poesía para desbordar la palabra y descentrar los significantes. Pienso que el ser humano, al igual que la literatura, no puede ser contenido en un número finito de caracteres, porque su naturaleza es poliforme y dinámica. Somos un cuerpo que está tejido con otros cuerpos, cultural y socialmente distantes. Nos hacemos en red para generar ese otro contacto con el mundo, ese que no nos pertenece, pero al que referimos y anhelamos continuamente en la soledad del tiempo que se va despacio y anuncia partidas y llegadas.
Vivía con mis abuelos, mi mamá, mis hermanas, mis tíos y mis primas en una enorme casa de madera que se dividía en dos partes que, a su vez, se dividían en otras tantas. El lado derecho era un largo pasillo donde estaba la sala, compuesta por cuatro sillas de hierro con mimbre morado; un comedor de figura redonda al que cercaban seis sillas: cuatro eran propias y dos adoptadas del comedor anterior. Y, finalmente, separado por una ancha pared de tablas viejas, el cuarto de mi mamá, donde yo dormía con ella. La puerta del cuarto era una cortina gigante que solo se bajaba en las noches y nuestro armario, como casi todos los de la casa, se suspendía sobre la cama, era un largo palo que se atravesaba de esquina a esquina y sobre él se colgaba la ropa.
Al frente de mi cuarto, hacia el lado izquierdo, de atrás para adelante, estaba la cocina. Todo en ella era una reliquia. La nevera y la estufa las compró uno de mis tíos con su primer sueldo. Las ollas contenían tantas historias como años de existen cia y los platos se veían gastados, pero aún estaban en muy buen estado. Lo único que siempre se compraba en casa eran cucharas. Por alguna razón, nunca alcanzaban y había que tomar turnos para comer. Al lado de la cocina estaban los demás cuartos. Seis camas, una al lado de las otras, separadas por cortinas.
Entre el comedor y la sala, al lado derecho, estaba el televi sor. Era un pequeño aparato electrónico de color negro en el que se podían sintonizar cuarenta y seis canales. Cuando era niña, la cifra era mayor: noventa y uno. Alrededor de aquel televisor se construyeron las relaciones de mi familia. En las noches nos congregábamos en torno a él para ver la telenovela. Aunque a muchos de los míos no les gustaba el drama, lo más importante era poder reunirnos a conversar y reír.
El día después de Navidad, mis primas y yo habíamos perdido la noción del tiempo mientras jugábamos. La familia se olvidó del televisor y cayó en un profundo sueño que no fue inte rrumpido por nada ni por nadie. Durante las fiestas, el televisor se ubicaba sobre el comedor porque el árbol de navidad –medía como medio metro– se ponía sobre la mesita de mimbre color morado que tenía un mantel, adornado con renos y copos de nieve, para cubrir los libros y viejos cuadernos de la escuela que se arrumaban debajo de ella.
Al amanecer, mi abuela –nacida a orillas del río San Juan, en un pequeño caserío que no tenía iglesias o centros de salud–se percató de la ausencia del “aparato electrónico”, como le decía ella. Pensó quizás que alguien lo había guardado, por lo que no alteró los ánimos y se puso a preparar café. Siendo la mayor de tres hermanos de padre y madre, mi abuela siempre supo cómo cuidar niños y hacer las tareas del hogar: coser, cocinar, asear. En pocas palabras, llevar una casa. Cuando tenía nueve años, presenció a través de la televisión la muerte de Jorge Eliécer
Gaitán. Para ese entonces, ya no vivía en el Chocó. Sus padres la habían enviado a la gran metrópoli del Pacífico colombiano: Buenaventura.
Poco a poco, los demás habitantes de la casa comenzaron a levantarse. Nadie se percató de la ausencia del televisor, hasta que mis primas y yo manifestamos nuestro deseo de encender el apa rato para ver dibujos animados. La cara de desconcierto de todos se sumó al llanto de mi prima menor, frente a la inesperada pérdida. –¿Qué pasó con el televisor? ¿Será que se lo robaron? ¿Pero por dónde se metieron? –preguntó mi tía mayor.
Con gran efusividad comenzaron las preguntas que, de una u otra manera, se respondían solas. Intentando rememorar las acciones y situaciones de la noche anterior, hicimos cuentas de quiénes habían entrado y salido de la casa. En quiénes se confiaba y en quiénes no tanto. Se hizo una lista desde el más cercano al más lejano para descartar y así llegar a la verdad.
A pesar de reconstruir la escena del delito, nunca supimos quién se llevó el televisor. Lo que sí supimos era cómo se sentía vivir sin él. En las mañanas ya no podíamos ver muñequitos, por lo que mis primas y yo volvimos a jugar a las muñecas. De vez en cuando, éramos obligadas por mi abuela a hacer oficio. Las tardes se pasaban serenas y las noches se volvían el escenario perfecto para que mi abuela rememorara momentos especiales de su infancia y sus hijos también evocaran su niñez. Llevábamos cuatro días sin poder ver televisión y estaba terminantemente prohibido ir a molestar a la vecina. Solo
asomarse desde el andén de nuestra casa a su ventana, constituía una desobediencia imperdonable.
Lo último que recuerdo de aquella pérdida es la imagen de todos reunidos frente al radio para entretenernos con la teleno vela. Mientras escuchábamos atentamente, varios tíos represen taban con mímicas las escenas del capítulo.
En ese momento descubrí que mi familia era más que un apa rato, comprendí que la costumbre nos vuelve monótonos y concluí que la pérdida siempre es la oportunidad de un nuevo inicio.
Fragmento de “Pérdida sagrada” en la voz de Tatiana Pastrana Caicedo
Estoy de espaldas a las personas en la sala de la casa, de rodillas encima de un sillón, intentando ver si es cierto que ha llegado el taxi. Sí, es cierto. Mi mamá intenta despedirse. Fue tal mi enojo que con algo de orgullo y ego le negué la despedida, pero con la esperanza de que ella insistiera un poco más, poder abrazarla y decirle que se quedara… Sin embargo, casi al instante, la vi abajo, montándose en el automóvil. Unos segundos después, se había ido.
Una lágrima gruesa fue la representación de lo que sentí en ese momento. Ese día, la primera mitad del hilo de los lazos familiares que nos caracterizan como seres “normales”, sociales y estables, se rompió. Por alguna razón ese momento no se encontraba plasmado en el álbum fotográfico del que les hablaré, pero lo traje a colación porque quise iniciar con uno de los momentos personales que más sentimientos encontrados me genera. Momento que ha forjado mi carácter. Quiero contarlo, sin juicios ni culpables.
Crecí en una familia disfuncional. He vivido en varios núcleos familiares, me han inculcado diferentes valores y he presenciado otros antivalores. A medida que las vivencias han dejado su imborrable huella en el trayecto, he construido mi personalidad. He tomado lo mejor de cada espacio habitado.
Pasé por dos colegios y dos universidades, he alcanzado algunas metas, pero también he desistido de otras. Me ha costado tranquilidad, paz, desequilibrios y noches de insomnio, escul pir la mujer que soy actualmente. Por eso ha sido muy difícil encontrar algo material que realmente tuviese un significado importante para mí y que tuviera una conexión con mi niñez. Curiosamente, mientras sostenía una conversación ajena al tema, ¡lo encontré!
El álbum fotográfico familiar es un periplo eterno al pasado. Ahí habitan esos momentos en los que alguien dijo: “Congelemos este instante para la eternidad”. Así ha pasado. Tuve que recurrir a él una vez más para conectarme con lo que quería recordar, para utilizar las emociones precisas a la hora de contarles mi historia.
El 23 de abril de 1993, a las cuatro y treinta y cinco de la madrugada, tomé mi primera decisión: salir del hospedaje materno y poner a trabajar mis pulmones. Empecé a palpar olfativamente el oxígeno y unos minutos después, pude mirar por primera vez el mundo desconocido que tanto me esperó. Aún existen algunas fotografías de mis primeros meses de vida. Mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá y mis herma nos, ambos mayores que yo por once y nueve años, respectiva mente. De mis primeros años recuerdo poco, a excepción de que le tenía mucho temor a mi papá. A decir verdad, ese temor no minimizaba el gran amor que sentía por él.
Cuando cumplí cuatro años, mis padres se divorciaron. Yo quería y prefería vivir con mi papá. Sin embargo, sucedió
lo contrario. Meses más tarde, mi mamá se fue a vivir a Italia e inició una nueva etapa en mi vida. Estuve los primeros meses viviendo con mis hermanos. Luego fui a vivir con mi papá y mi madrastra, a quien agradezco mucho y a quien, por alguna razón que desconozco, no le gustan las fotos.
Los años siguientes mis hermanos y mi papá también salie ron del país, por lo que tuve que vivir en casa de algunos tíos o de mi madrastra, dependiendo de la disponibilidad y eventualidades de la época. En todos esos años –diez para ser más exacta– mi único deseo era que mi mamá regresara. Su última visita fue hace siete años. La comunicación telefónica era pésima, no encon trábamos temas en común. Por eso, los álbumes fotográficos se convirtieron en algo importante para mí. Eran la forma de sentir cerca a las personas que eran muy especiales en mi vida.
Cuando cumplí quince años, mi padre y hermanos estaban viviendo de nuevo en el país. La única que no regresó nunca más a la ciudad fue mi hermana mayor. Para ese entonces, mi comportamiento era el de una persona adulta: madurez, seriedad y dureza. Había quemado mi etapa de rebeldía y, para esta época, ya sabía que no me había servido de nada. Lo único que había conseguido era perjudicarme.
En ese contexto, tomé una decisión importante: desligarme emocionalmente de lo que me hacía daño, dejar lo que no podía cambiar y quitarles a otros la posibilidad de generarme emo ciones no gratas. Me tomó tiempo poner esto en práctica. Sin embargo, este ha sido el principal pilar de superación en mi vida.
Me permitió avanzar y dejar de insistir en cambiar lo que no estaba dentro de mis posibilidades.
Por mucho tiempo dejé de ver el álbum fotográfico, incluso me deshice de algunas fotos. Pero cada vez que lo reviso revivo momentos, anécdotas y emociones que me recuerdan mi historia. Si aquellas imágenes pudiesen hablar, dirían al unísono una frase: “Ha sido mucho”. Mucho lo vivido y lo presenciado. Al sumar los pasos dados y las experiencias acumuladas, me regocijo con los aprendizajes obtenidos de la adición.
Hoy he construido la mejor versión de mí, con la convicción de mejorar cada día, intentando tomar las mejores decisiones y sacando lo mejor de cada situación. Han pasado muchas cosas. Algunas heridas ya han sanado, otras no tanto (pero lo harán). Es por ello que trabajo arduamente, desde distintos ámbitos, para contribuir a que cada vez haya menos familias disfuncionales.
Soy una convencida de que, con mejores condiciones educati vas, económicas, políticas, culturales y ambientales, las estructuras familiares del Pacífico colombiano se restaurarán y el tejido social se reconstruirá, creando un entorno más sano para todos.

Por Yamileth Velásquez Mosquera (Quibdó)
Por Jeny Valoyes Palacios (Quibdó)
Por Lizeth Gómez Moreno (Buenaventura)
Tenía diez años. Precisamente ese día los cumplía y me encon traba en el municipio de Cértegui, Chocó, lugar de nacimiento de mi madre y domicilio de mi familia materna. Cértegui es céle bre por sus dos ríos. Uno de ellos es Quito. El otro lleva el mismo nombre del municipio. Yo estaba entusiasmada porque tendría la posibilidad de disfrutar de sus aguas, pues estábamos en épocas vacacionales y solo en esas fechas mi madre, mi hermana y yo nos desplazábamos desde Quibdó hacia allá.
Ese 10 de julio de 2007, salimos por la mañana de la casa de mi abuela con destino al río Cértegui. Mi mamá iba a lavar la ropa que habíamos ensuciado durante nuestra estancia, mientras yo deliraba por zambullirme en dichas aguas. Siendo sincera, desde que tengo memoria he disfrutado estar dentro de los cuerpos hídricos.
Recuerdo que al llegar nos situamos en la playa y mi mamá me dijo que esperara a que ella lavara la ropa para meternos al río. Quería ponerme atención, ya que no sabía nadar. Sin embargo, consciente pero impaciente, entré al río con la
excusa de que solo me mojaría los pies y me quedaría cerca a la orilla, a lo que mi mamá accedió sin reparo alguno.
Aprovechándome de su concentración mientras jabonaba las prendas, decidí adentrarme un poco más. Al darme cuenta de que la altura del agua no me generaba ningún peligro, seguí avanzando sin decirle a mi mamá cuánto me alejaba. Fue así como, entre ires y venires, me topé con un remolino que en cuestión de segundos me tragó.
Vuelve a mi memoria la desesperación que viví en ese momento. Aún puedo recordar ese tiempo que pareció eterno: tragué mucha agua y cuando lograba emerger del remolino y tomar un poco de aire para gritar y pedir auxilio, de nuevo me sumergía. Lo intenté varias veces, así que, en un momento, no sé si llamarlo de iluminación o de resignación, opté por no esforzarme más para intentar salir, ya que el resultado seguía siendo el mismo. Decidí levantar un brazo y esperar a que alguien me viera.
La verdad, después de eso, solo recuerdo encontrarme tendida en el suelo, bajo la vista de muchas señoras que según relataron, eran enfermeras que iban de paseo al municipio de Tadó, pero que por azares del destino decidieron quedarse en Cértegui. De ahí me quedó la primera enseñanza: Dios siempre envía ángeles para que nos cuiden.
Me cuenta mi mamá que ella no se dio cuenta del momento en que me le perdí, ya que creía que estaba cerca como le había dicho. Ella se percató de mi ausencia cuando, al escuchar la
bulla de la gente, no me vio por ningún lado y corroboró que la ahogada era su preciada hija, aquella niña que sacaban de los cabellos del río. Hasta el día de hoy desconocía el rostro de quien me salvó la vida. Sin embargo, sentía un inmenso y profundo agradecimiento por el instrumento enviado por Dios para, literalmente, halarme de las manos de la muerte.
Este episodio se convirtió, definitivamente, en un antes y un después en mi vida. Pese a que había tenido acercamientos previos con la muerte por la partida de familiares muy cerca nos, no tenía conciencia plena del significado de morir como una dejación del cuerpo. Este hecho me hizo entender que, en definitiva, estaba expuesta sin importar el hecho de ser pequeña. Me llevó a volverme una oyente fiel y cumplidora de la palabra de mi mamá. Cuando ella decía “no”, no había poder humano que me hiciera llevarle la contraria. Aprendí a esperar el momento preciso para hacer las cosas. Aunque no todo fue bueno. Durante mucho tiempo me espantó la idea de nadar en el río. Después de ese día, le pedí a mi mamá que nos devolviéramos a Quibdó. Ya no encontraba razón para estar en Cértegui. En las siguientes vacaciones no era capaz de entrar sola al agua y, si lo hacía, el agua no debía pasarme de los muslos. Mi temor se mantuvo por casi tres años.
Pero el paso del tiempo y el adquirir más conciencia, respon sabilidad y madurez, me ayudaron a entender que ya no debía ser así. Si bien viví una situación que pudo haber sido determinante, debía sobreponerme a ella. Entendí que no era dejar de hacer las
cosas, sino hacerlas con el debido cuidado y la debida diligencia. Así que volví al río, todavía sin saber nadar, pero ahora sí pre guntaba por dónde debía y dónde no debía estar. Me cercioraba de estar en tierra firme antes de dar un paso fuerte y seguro. Me permití perder el miedo. Ya adulta, pese a que no me convertí en una experta nadadora, me hice experta preguntando dónde sí y dónde no. Me convertí en una observadora del espacio y de aquellos que lo habitaban.
Lo que viví, trascendió a todas las áreas de mi vida: aprendí a escuchar. Sin exagerar, escuchaba el triple de lo que hablaba. Guardaba la calma ante situaciones exasperantes. Analizaba los escenarios, las posibilidades, y sobre todo entendía que necesitaba la ayuda de alguien. Aunque tenía muchas ganas de hacer algo y mucha fuerza para lograrlo, necesitaba de alguien que me halara de las greñas si me hundía. Siempre iba a existir alguien que podía darme respiración, si me quedaba sin aire. Un alguien que me daría su apoyo en los momentos donde el miedo me impedía enfrentarme a una situación. Un alguien que había vivido y tenía derecho a convertirse en mi inspiración y mi guía.
Fragmento de “Gratitud al río Cértegui” en la voz de Yamileth Velásquez Mosquera
En una de esas lluviosas tardes en Quibdó, mientras observaba por la ventana como las gruesas gotas de agua golpeaban fuertemente el suelo, Juana –ese “yo” que resistía a través de la memoria– comenzó a recordar el día en que su padre se fue de la casa. Era como si una cinta de video se hubiera activado en su mente. Ese día había pasado hace mucho tiempo, pero la marcó tanto que recordaba, como si fuera ayer, aquella sensación de aturdimiento.
Aunque solo hasta ahora se permitía admitirlo, no era la primera vez que sus padres peleaban. Pero ese día había algo diferente en el ambiente, algo parecía indicar que se avecinaba una tragedia. Su padre se acercó a ella, le dio un beso en la frente y la observó de una forma en que no lo había hecho antes. No dijo nada, pero al mismo tiempo dijo mucho, todo lo supo tan solo con ver sus ojos. Él, su escultor y guía, decía adiós. Se sintió perdida, confundida y culpable. Corrió hacia la puerta, la abrió para suplicarle que no se fuera, pero se había marchado.
La tragedia más grande de su vida había comenzado, porque eso representaba la separación de sus padres. Un golpe letal para una niña consentida de once años. Una niña que vivía enamo rada del amor, los cuentos de hadas y que creía fielmente en los
finales felices. Una niña que estaba más que confiada en que sus padres envejecerían juntos.
Aquella noche, se derrumbó su mundo. Se cuestionó y comenzó a dudar si el amor duraba para toda la vida. Con el pasar de los días, al ver la ausencia de su padre, comprendió que los cuentos de hadas no eran más que cuentos, que no existía el ‘felices para siempre’ y trató de convencerse de ello durante mucho tiempo.
Juana, aquella niña alegre, risueña y sociable, se ensimismó. Se alejó de todos, no salía de su casa. Su rendimiento académico bajó. Para su madre, su padre, su familia entera, su mala actitud era producto de lo que implicaba entrar en la adolescencia.
Nadie notaba que Juana estaba viviendo un duelo silencioso. Un duelo que la consumía y que provocaba aquellos cambios atribuidos a las hormonas. La ruptura de sus padres la torturaba en lo más profundo.
Un día, por esas casualidades del destino, llegó a sus manos el libro La fuerza de Sheccid, del autor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Su madre, una docente dedicada, licenciada en idiomas y amante de la lectoescritura, en su afán por cultivar la pasión por el hábito de leer en sus hijos, le compró a Juana algunos libros del escritor. Ella consideraba que le ayudarían a entender mejor los cambios que llegaban en esa etapa de su vida. Pero la ayuda fue aún mayor, pues en La fuerza de Sheccid, su hija encontró una tabla de salvación. Así lo sentía Juana, la niña que exageraba todo y pensaba que sus problemas eran los más grandes del mundo.
Este libro fue editado posteriormente bajo el título Los ojos de mi princesa, siendo esta última la versión más extendida y con un final distinto al original. Para quienes no lo hayan leído es un libro que, además de formar en valores, permite ver desde una perspectiva diferente el amor y la vida, en relación con las acciones que llevamos a cabo y sus consecuencias.
Parece una historia de amor entre dos adolescentes, pero al avanzar las páginas se va revelando una historia sobre la vida, la muerte y en especial la fuerza. También el amor, pero no el simple enamoramiento, sino una valoración de la presencia de los otros en nuestra vida mientras están. A Juana le impactó mucho leer la palabra “murió”, solitaria e irresoluble en una línea del libro: ese amor ya no tenía presente ni futuro; el amor de sus padres, en cambio, a pesar de que la situación hubiese cambiado, podía seguir en presente. Ellos estaban, no juntos pero vivos, y su separación no era su culpa ni el fin de su afecto.
Después de leer este libro, el comportamiento de Juana comenzó a cambiar. Ya no era grosera, su rendimiento acadé mico fue mejorando gradualmente, su percepción de la vida se renovó y, aunque suene cliché, creyó de nuevo en el amor, algo que le ha servido mucho en el trasegar de su vida. Gracias a las palabras de Cuauhtémoc Sánchez, su noción del amor cambió por completo. Ya no era ese amor mágico, sin ningún sentido, o el amor que recibes o que das, sino que se transformó en el amor como un todo. Comprendió que antes de amar, debía amarse. Durante mucho tiempo, había enfocado erróneamente sus emo
ciones. Esperaba mucho de los demás y había olvidado amarse. Debía amarse a sí misma, lo merecía.
En pocas palabras, se había olvidado de ese amor que te motiva a querer ser mejor. Ese amor que te da confianza en ti misma y te empodera. Sentimiento que impulsa a servir y dar todo lo que tienes. Ese empoderamiento interior la llevó a preo cuparse por los demás. Fue así cómo se despertó un gran interés por los derechos humanos y los derechos colectivos y comenzó su lucha por la equidad. Gracias a ello hoy es abogada, egre sada de la Universidad Santiago de Cali, y experta en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Y ha trabajado, desde su carrera, apoyando a fundaciones en proyectos sociales, con comunidades desplazadas o víctimas del conflicto en el Chocó, y en iniciativas medioam bientales, relacionadas con la concientización ante la minería ilegal en zonas como el río Quito.
La lectura del libro de Carlos Cuauhtémoc fue muy impor tante para que Juana encontrara su vocación social y definiera su manera de relacionarse con las realidades de los otros. Muchos lo consideran simplemente un libro de autoayuda, pero para ella muchos pasajes, como este, le sirvieron para empezar a ponerse en los zapatos del otro:
Es tenaz, preparado, habla fuerte, se da su lugar, pero da el suyo a los demás y los escucha. Siente que en cada ser humano, sin importar su edad, raza o religión, hay algo digno de admiración.
[...] Cada ser humano cuenta con el “paquete” que justamente necesita, [...] (carencias que equilibran las virtudes y virtudes que compensan las carencias) y todas las personas son triunfadoras en potencia si usan adecuadamente el “paquete” que se les dio.
Gracias a esa lectura, Juana entendió que el otro no es igual a ella, que no responde a las situaciones de la misma manera. Ese libro le enseñó que si quería ejercer liderazgo sobre otros, debía usar la voz, pero especialmente debía aprender a escuchar.
La lluvia cesó. Juana no sabía cuánto tiempo había estado ahí, parada en la ventana, observándola caer. Se había sumergido en sus recuerdos, hasta perder la noción del tiempo. Miró al cielo, el sol estaba ocultándose. El olor característico del agua cero aún inundaba el ambiente. Respiró profundo y cerró sus ojos. Ya no tenía once años y no era una niña mimada. Ya era una mujer y se sentía orgullosa de ser quien era. A sus 28 años, había vivido innumerables experiencias. También había pasado momentos felices, momentos difíciles y momentos que no sabía cómo llamarlos, pero de todos había aprendido mucho. Aunque sus padres se separaron definitivamente, entendió que ese era el final de una historia, pero que cada final era en realidad un nuevo comienzo. En la vida, los cambios son necesarios y siempre te ayudan a crecer. Hasta el día de hoy, La fuerza de Sheccid sigue siendo su libro favorito. No recuerda cuantas veces lo ha leído y aunque conoce el final, siempre le sorprenden sus letras como si fuera la primera
vez. ¿Quién diría que un libro puede cambiarte de tal manera la vida? Pero sí. Gracias a Carlos Cuauhtémoc, aquel desconocido que pudo aconsejar a una niña que leía sin pensar que aquellas páginas le permitirían empoderarse y mirar la realidad con otros ojos, sanó aquella herida y se convirtió en líder de su historia.
“Bendita la hora en que Dios puso en mi camino ese libro”, pensaba Juana. Ese “yo” que me hizo resiliente y consciente de mi poder interior. Vaya que he cambiado.
Fragmento de “El libro que me enseñó a leerme” en la voz de Jeny Valoyes Palacios
Crecí en Bogotá. Recuerdo bien el reloj despertador sonando a las cuatro y cuarenta de la mañana, el chocolate caliente y la neblina cubriéndolo todo. Para ir a estudiar, debía atravesar mi barrio. Algunas calles tenían pavimento, otras eran polvorientas y cuando llovía ese mismo polvo se convertía en una colada amarilla impenetrable. Entonces mi mamá nos llevaba a mis dos hermanos y a mí, cada cual en un turno a tun tun, o a tuta, como dicen en Bogotá, mientras llevábamos los zapatos en las manos rechinando de limpios.
Siempre me impresionó la neblina de la mañana, cuando a tres pasos de mí no alcanzaba a ver nada más que las nubes caminando por las calles. A cuatro grados centígrados, nada me protegía del frío. Ni el saco, ni el chaleco, ni la bufanda, ni las medias azul oscuro del uniforme. Nada. No recibo bien el frío, penetra mi piel, llega a mis huesos y el viento helado me corta los labios y curte mis mejillas. Por eso ahora vivo cerca al mar y nunca reniego por el calor. Ni siquiera uso ventilador o aire acondicionado. Creo que nací para este clima.
Aquellas mañanas heladas tenían su recompensa. Disfrutaba mucho ir a la escuela, porque yo había instaurado un “régimen del terror”, y pude gozar de mi poderío hasta tercer año. Esta es la historia de esa pequeña y breve dictadura.
Mi madre nació en el Chocó, en el río Baudó, un ocho de diciembre, no sabemos de qué año, por eso es una mujer sin tiempo. Cualquier edad es igual. Mi padre es caucano, nació en un lugar intermedio que no alcanza a ser un corregimiento: El Descanso, ubicado entre Padilla y Río Negro. Siendo adolescen tes, ambos fueron enviados a Bogotá para educarse. A los dos, sus familiares de acogida los engañaron. Cuando se cansaron de esperar el inicio de las clases, había pasado mucho tiempo. Dejaron de ser muchachos para convertirse en niñeros y lavaplatos que trabajaban sin salario para sus tíos. A pesar de la ilusión frustrada, siendo aún adolescentes decidieron quedarse en la capital y empezaron a trabajar formalmente en el amplio ramo de los oficios varios.
Mis padres son negros. Por supuesto, yo también. El lugar en el que vivíamos era cercano a varias empresas, grandes cultivos de rosas, zanahorias y papas; había criaderos de vacas, lagunas y humedales. Éramos los únicos negros en todo el lugar.
Cuando salía con mi padre le llamaban “Suerte Negra” porque nunca metía un gol en el equipo de fútbol de la empresa. También le llamaban “La sombra” y “La huesuda”, por su estatura de un metro noventa y delgada figura. Eso siempre me molestó. A mi madre nadie jamás se atrevería a llamarla de alguna manera: su mirada feroz era una amenaza. A estos apodos se sumaban toda clase de improperios que se remitían desde la creación hasta el vello púbico de nuestras mujeres, insultos que se atrevían a lanzarnos por el color de nuestra
piel, y a los que mi madre respondía con su voz de trueno que resonaba de esquina a esquina.
Al entrar a la escuela, me cantaban una canción que decía así: “Negra cuscús / debajo de un bus / se tira un peo / y apaga la luz”. Y yo respondía con llanto. Tenía otros apelativos: “pelito de alambre”, “con ese pelito podemos lavar los platos”, entre otras cosas. También me llamaban “la Negrita” o “la Niña Negra”. A veces mis maestras me nombraban de esa manera: “Niña, usted, la negrita: venga, recoja ese papel, y entre esto o aquello…”. No tenía muchos amigos, hasta la hora del trabajo en grupo. Allí todos querían conmigo para hablar entre ellos, mientras yo escribía y entregaba. Después, a cada quien le decía qué debía exponer. En eso era muy popular.
El otro motivo por el que era conocida era el alquiler de revistas de todo tipo: cómics, lugares extraños, paisajes, juegos, sopas de letras y, por supuesto, las de mayor demanda y por las cuales cobraba un seguro, las eróticas. El negocio creció dema siado. Una tarde, mi maleta se rompió. “El día de pago está muy lejos y el salario, comprometido”, dijo mi madre molesta mien tras venía a revisar qué tanta cosa podía cargar una niña hasta romper su maleta. Yo escondí bajo el colchón mi mercancía. ¡El corazón se me iba a salir! Arreglé mi cama, ese lecho que fue mi cuna años atrás. Todo debía verse perfecto, pues a mi madre no se le escapaban los detalles. La angustia por no ser sorprendida y de paso encontrar algo en qué llevar mis revistas al colegio, era tal que no pude almorzar. Tampoco tomé agua. Si me sorpren
dían con esas revistas, me darían unos buenos latigazos. Miraba alrededor. Desesperada, mordiéndome los labios mientras buscaba con desespero. Entonces, lo encontré. Viejo, feo café, con tres compartimentos internos y muy mal olor. Mi padre lo había usado un tiempo para vender algo, pero en Bogotá un vendedor negro no era muy exitoso, al menos en esa época, a mediados de los años ochenta.
–¿Puedo llevar ese maletín? –pregunté.
–¿Cuál? –dijo mi madre, sin mirarme mientras lavaba los platos. –El de mi papá. ¿Me lo presta? –le dije.
–Muestre si está bueno. Tal vez –en tono seco respondió.
Era café, viejo y mohoso,justo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, en el patio de formación recitábamos de memoria:
Esclarece la aurora el bello cielo otro día de vida que nos das gracias a Dios creador del universo ¡Oh, tierno Padre que en el cielo estás! Te suplicamos por nuestra amada patria por la Iglesia elevamos oración por nuestros amados padres y familia siempre dichosos los hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das; haz que lo acabemos santamente ¡Oh, Padre Nuestro que en el cielo estás!
Luego en el salón, en la clase de ciencias naturales, hablamos del Pacífico colombiano y la maestra dijo: “Esa es una zona de clima malsano, donde habitan muchas serpien tes venenosas, culebras que pudren la parte del cuerpo que muerden. Allá no hay hospitales y la gente se muere antes de llegar a recibir atención médica”. “¡Yo soy de allá!”, dije, y repuse abriendo mis ojos redondos: “Soy de allá, del Pacífico, y todo eso es cierto, profe”. Los ojos de todos esos niños de rasgos indígenas y cabellos lacios poblados de piojos me mira ron atónitos, llenos de curiosidad y espanto. En el recreo me hicieron rueda para hacerme preguntas y alquilar mis pro ductos. Entonces les dije con voz de presentador de show de magia y haciendo ademanes: “Aquí en este maletín cargo una culebra, una bravísima; me la mandó mi abuelo del Chocó para que me cuide, ¿quieren ver?”. Todos gritaron espantados. Bajo esa amenaza, mi vida cambió. Un séquito de obedientes sirvientes apareció y fui nombrada como “la Niña del Maletín”. Hasta las maestras me decían: “Niña, usted, la del maletín…”. La leyenda creció. Un día en el que me distraje en los ejercicios de matemáticas, un niño al que apodaban “Pielroja” porque su rostro era similar al indígena del empaque del cigarrillo, metió la mano y algo lo picó. Su grito se escuchó hasta Primero C y su mamá lo vino a buscar. Resulta que en ese maletín mi papá guardaba cuchillas para perfilar patillas y barbas. Pielroja presentó una infección. Yo nunca había revisado qué contenía el maletín, solo lo limpié con betún y cepillo hasta que brilló como mis zapatos escolares.
En los días siguientes, al verme, todos sentían terror. Me rega laban gaseosa, empanadas y nadie tardaba en pagar el alquiler de las revistas. Es más, aumentó el dinero y pude hacer préstamos que se pagaban a la siguiente semana con un paquete de Sparkies. No hacía fila para comprar en la cafetería y por fin pude ir a los baños. Alguna vez los niños grandes intentaron algunas cosas conmigo y me salvó la campana, así que jamás iba al baño de la escuela. Para no orinar, evitaba el agua y las bebidas gaseosas. Era el ejemplo de la clase, jamás me ausentaba del salón.
Yo era una dictadora de fluidas historias que me narraba mi mamá sobre brujas y duendes, el diablo bailando en las fiestas. Las contaba de manera teatral y los niños siempre gritaban del susto al final. Mi régimen se extendía hasta golpear a los abusa dores. Aunque fueran niños y más altos, me sentía empoderada. Tanto, que vetaba de mis historias a quien me interrumpiera. Al finalizar el año, me invitaron a dos fiestas de cumpleaños. Eso nunca me había sucedido.
Al año siguiente, mi hermanito inició la primaria. Una mañana, entró a mi salón a pedirme un lápiz. Metió la mano en el maletín y sacó dos lápices nuevos vigilados por mi serpiente. Todos mis compañeros le advirtieron sorprendidos: “¡Cuidado que lo muerde la culebra!”. Y él, con sus grandes ojos redondos, les respondió: “¡Cuál culebra, si mi hermana no puede ver ni una lombriz!”.
Ese fue el fin de mi dictadura.
Fragmento de “La niña del maletín” en la voz de Lizeth Gómez Moreno
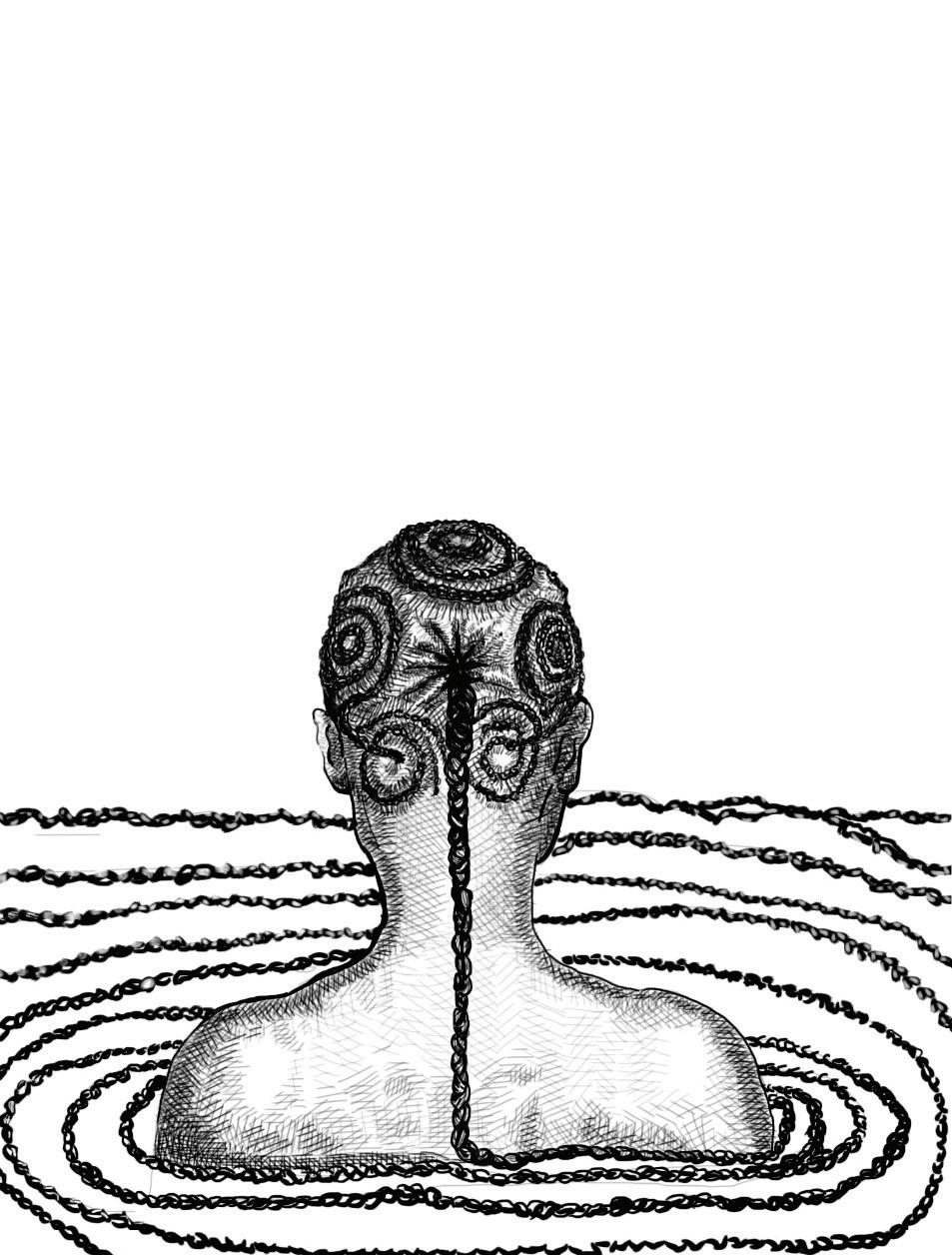
Por Mario Dulcey Idrobo (Buenaventura)
Durante una clase en la universidad sentí como, desde ciertas miradas, la inteligencia, la capacidad y el profesionalismo de una mujer negra pueden estar determinados por la longitud y la forma de su cabello. Inesperadamente y frente a todos mis compañeros, la profesora Anita se dirigió a mí con una mirada intimidante, un tono despectivo y arrogante, una postura rígida y los brazos cruzados: “Hey, you! ¡Péinese! ¡Recójase ese pelo y preste atención a lo que estoy explicando!”. Yo no sabía a quién se dirigía, pues ella no solía llamar a nadie por su nombre. Cuando supe que me hablaba a mí, confundida por su comentario, le respondí: “¿Qué me peino? Mi pelo es así”. No entendía por qué llevar mi cabello al natural era una razón para no atender a su explicación. Como si mi pelo me hiciera menos inteligente y capaz que mis compañeros. Sin darme cuenta, con mi respuesta, justifiqué la longitud y la forma de mi cabello. Solo sentí la necesidad de defenderlo. Unos segundos después, miré a mi izquierda y luego a mi derecha. Nadie parecía haber percibido la violencia de esas pala
bras. Todos seguían viendo al tablero sin notar la rabia, la tristeza y el dolor punzante en mi rostro. Me dirigí hacia la puerta tre mendamente indignada mientras me preguntaba ¿Cómo podía alguien decirme algo así y no avergonzarse?, ¿y cómo podían los demás presentes permanecer inmutables ante ese comentario racista e ignorante?
Salí del edificio. Miré al cielo. Estaba despejado y muy azul. Respiré profundo, necesitaba llenarme de aire. Quería sentirme limpia y libre de aquella sensación de rabia y angustia. Salí de la universidad y, sin darme cuenta, ya estaba en mi casa, encerrada en mi habitación. Sobre mi cama las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Eran lágrimas de furia y orgullo. Me sentí sola. Nadie, absolutamente nadie, había captado esa agresión a mi persona, a mi raza, a mi ser. Aquello me hizo pensar que quizás yo era la única equivocada. Pero sabía que no era así.
Quizás este comentario no me hubiera afectado tanto si días antes, por pura coincidencia, no hubiese descubierto que la misma profesora tenía apodos para dirigirse a sus estudiantes. En la lista del grupo, frente al nombre de cada estudiante, ella escribía en lápiz el apodo que, según su parecer, lo describía mejor. Para ella lo que me describía era mi cabello. Frente a mi nombre estaba escrito “Bad hair”. “Pelo malo”, en español. Eso era para ella: Pelo Malo Martínez Villota.
De niña, tuve muy poca conexión con mi melena. Durante mucho tiempo, mi mamá solía hacérmela cortar hasta los hombros. A los doce años, decidí dejarla crecer. No sabía lo larga
y abundante que podía llegar a ser. Tanto cabello me fue muy difícil de manejar. Peinarme era una tortura. Intentaba hacerme cierto peinado y terminaba harta y odiando tanto pelo, tanto rizo indomable, tanto volumen. Mis tías, mis primas y mi mamá veían cuánto sufría y me decían que usara desrizante para moldearlo y peinarlo más cómodamente. Lo pensé por unos días, pero opté por no aplicarle nada. Preferí dejarlo así, como era. En ocasiones me peinaba con moños o colas. Otras veces, le hacía trenzas que al mojarlas se volvían rizos. Así fue hasta que llegó el momento de la adolescencia, en el que quería verme y sentirme linda. En mi cumpleaños número quince, mi mamá y yo decidimos que era el momento de conocer el secreto de la belleza: el alisado. La tarde del primero de octubre de 2011 llegué a la peluque ría de Deisy, la encargada de hacer sentir a mi mamá bella con su cabellera lisa y sedosa. Ahora era mi turno. Me senté en el sillón y me preguntó si tenía el pelo sin lavar, pues así el producto químico haría mejor su trabajo. Ya aplicado en mi melena, me dijo: “Déjatelo puesto todo el tiempo que puedas. Cuanto más aguantes con él, mejor”. Inmediatamente después, agregó: “Cuando sientas que te empiezas a quemar, me avisas para lavarlo”. Me senté a esperar. Sentí cosquillas en el cuero cabe lludo, pero no dije nada. Duré con esa crema en mi cabello más o menos cuarenta minutos. Cuando realmente comencé a sentir que se me quemaba hasta el cráneo, presa del pánico, empecé a gritar: “¡Me quemo! ¡Me quemo!”. Inmediatamente, Deisy me llevó al lavadero y empezó a retirar el producto con agua fría.
Cuando terminó de arreglar mi pelo, tenía quemaduras de ácido por toda mi cabeza. Ahora sé que empeoraron por el uso de la secadora, el cepillo y la plancha alisadora. Sin embargo, en mi fiesta, esa misma noche, me veía y me sentía bella. Era toda una Pocahontas con mi larga melena negra, lisa y abundante. Pensé que esas cuatro horas de suplicio en la peluquería habían valido cada segundo de dolor. Después de ese día, mis rizos estaban más sueltos y manejables. Me gustaban así, por lo que no volví a aplicarme más aquella crema alisadora.
Un año después, el día de mi graduación del colegio, alisé mi pelo con una plancha que me regalaron en la celebración de mis quince. Era una plancha iónica que lo dejaba más brillante y sedoso. Este maravilloso artilugio también reducía el encrespamiento y el frizz de mi melena. Esta vez vi y sentí mi cabello más suelto y liso. Me encantó. Después de ese momento, empecé a plancharlo cada tres o cuatro días. A las pocas sema nas de mi graduación, me mudé a Bogotá y seguí planchando mi melena con la misma frecuencia. Para mí era mucho más fácil controlarla así.
Meses después, adaptada a la vida bogotana, llegó el punto en que ya no tenía tiempo ni para plancharme el pelo. Una mañana lo lavé y salí corriendo a clases. No me quedaba otra opción que llevarlo al natural mientras se secaba. Era una cabellera grande, rizada y muy abundante que casi formaba un afro. Ese día decidí sentarme en la primera fila. Desde atrás, un compañero me gritó: “Puede peinarse que no me deja ver
el tablero”. Giré, le lancé una mirada con intención de exter minarlo y le respondí: “Cámbiate de lugar”. Volteé la cara y lo ignoré. Luego de unos minutos, sentí la mano de una compa ñera tocando mi pelo y vi cómo se le salían los ojos de su órbita. Al parecer, nunca había visto un cabello como el mío. Yo estaba ofendida, me sentía agredida e invadida. Creo que ella no lo notó. Mientras la miraba con ganas de insultarla, ella empezó a hacerme las típicas preguntas de siempre: “¿Es de verdad? ¿Cómo se pone así? ¿Cómo te lo lavas?”. La miré fijamente pero no le respondí y traté de continuar con la clase. Al salir del salón me prometí no volver a llevar mi cabello al natural, para evitar situaciones similares. Seguí planchándolo con la misma frecuencia por unos meses más. Sabía que mi cabello estaba sufriendo, pero no quería hacer nada para ayudarlo. El día de mi cumpleaños diecisiete, estaba planchando mi pelo y, de repente, el aparato dejó de funcionar. Sin mi aliada, ya no podía seguir alisando mi cabellera y, simplemente, dejé de hacerlo. Sin ese aparato, la imagen que veía en el espejo cambió completamente. Durante los trece meses que siguieron, mi pelo no tuvo una forma definida. Las raíces eran crespas hasta las orejas, el resto era liso. Después de lavarlo solo lo recogía, pero no hacía nada para ayudarlo y cuidarlo. Una tarde de noviembre de 2014, al salir de la ducha, me paré frente al espejo y vi mi pelo maltratado y sin forma. Abandoné el baño, me vestí y, con la toalla en la cabeza, salí a buscar a dos amigas para que me acompañaran en el siguiente paso.
Ana es una mujer mestiza y crespa. Vanessa es indígena y de cabellera lacia. Les pedí a ambas que me cortaran el pelo. Mi transición estaba por empezar. Dicen que cuando una mujer se corta el cabello es porque va a hacer cambios drásticos en su vida. Así fue. Vanessa se hacía cargo de las tijeras mientras Ana vigilaba que la parte rizada no fuera cortada. Me lo dejaron casi a la altura de los hombros. El corte quedó horrible, pero no por culpa de ellas. No había más opción. Llegó diciembre y con él mi regresó a Tumaco. Cuando volví, muchos se creyeron con el poder de hablar por mí y mis decisio nes. Para muchos de mis amigos y familiares, mi nuevo corte era horrible. “Cris, piense en su futuro profesional. Sus profesores y sus compañeros no la van a tomar en serio”, me decían una y otra vez. La presión social por poco me obliga a volver a alisarlo, pero resistí. Por fortuna, empecé a leer a mujeres que me enseñaron el valor político de mi cabello natural y cómo con él podía reivin dicar los valores estéticos negros. En Estados Unidos, mujeres como Angela Davis luchaban por la reivindicación estética de la mujer afroamericana. En España, Desirée Bela empoderaba a las mujeres negras desde el activismo y comunidades digitales, como Afroféminas, ayudaban a la recuperación de la autoestima, respetando la naturaleza del cabello.
En abril de 2015, llegó el segundo corte. Agarré unas tijeras y me corté las hebras y las puntas lisas. Mutilé el cabello mal tratado. Literalmente, me despojé de un pelo ajeno. El siguiente paso fue hacerme trenzas con cabello sintético para que creciera.
Después de dos meses, me las retiré y en ocasiones lo llevaba recogido. El halago de “¡Que linda te ves con el cabello así, sin que se te levante ni una hebra!”, no se hizo esperar. Cuando escuchaba aquellos elogios, hacía caso omiso.
Una tarde, mientras limpiaba mi habitación, no dejaba de retumbar en mi cabeza el tema de la clasificación del cabello. Unos días antes había oído que, de acuerdo con su textura, al pelo le correspondía un número y una letra. No lo podía creer. Consulté a profundidad sobre el tema para saber en qué grupo clasificaba el mío y así darle el trato adecuado. A medida que me informaba más iba entendiendo que mi cabellera no pertenecía al tipo 1 (cabello liso); ni tampoco al tipo 2 (ondulado). No fue fácil encajar en el tipo 4, porque el mío no es totalmente afro. Así que asimilé que mi pelo es una combinación de 3C y 4A, una gran melena de rizos voluminosos y apretados.
El tercer y último corte llegó a finales de julio del mismo año. Fui a un salón de belleza, exclusivo para mujeres negras, para que le hicieran un lindo corte a mi cabellera. Quedó hasta donde finaliza el cuello, pero la parte de atrás era más corta que las mechas de los lados que le daban forma a la cara. Me sentía la dueña de mi mundo y eso había que mostrárselo a los demás.
Los meses posteriores hablé con estudiantes afro de la universidad para que planteáramos y ejecutáramos una iniciativa que reivindicara la identidad afrocolombiana y sus aportes al país. En marzo de 2016, después de mucho trabajo y gestión, fundamos el Colectivo de Estudiantes Afrodescendientes de la Universidad
Nacional. Nuestra primera participación como colectivo fue en la Primera Semana de la Diversidad Cultural con la muestra-taller Trenzado caminos de libertad. En esta exposición hicimos énfasis en que el pelo era el territorio de donde nosotros procedíamos. Nuestro pelo era la extensión de la resistencia contra el olvido, la discriminación y la negación.
Días después de esta exposición, ocurrió el desastroso comentario de la profesora Anita. Sentí que todo lo que había logrado hasta ese momento, estaba perdido. Esas palabras desencadenaron problemas emocionales que no imaginé. Dudé de mí por meses. Pensaba que entre menos malo tuviera el pelo, menos negra parecería. Entre menos negra, menos segregada, menos arrinconada y menos posibilidades me serían arrebatadas. Inevitablemente, empecé a asociar la aceptación con el hecho de tener el cabello liso.
Por fortuna, sus palabras no pudieron con mi lucha. El 9 de abril de 2018 fue mi grado universitario. Ese día, lucí un poderoso e imponente afro. Fue mi manera de enviarles a todos un mensaje de comprensión histórica y de reivindicación a las mujeres negras y a nuestro cabello. Un mensaje de aceptación que gritaba una verdad enmudecida: el pelo afro debía portarse al natural y no como la sociedad nos insistía en llevarlo. Ese día recité un discurso político-estético claro y contun dente: este era mi territorio y no el suyo. Era mi identidad. Ahora podía decir que mi pelo rizado, chuto o rucho era un pelo bueno. Nadie podía decirme lo contrario, porque no existía nada malo
con él. No juzgaba a las mujeres negras que elegían llevar el cabe llo alisado, en trenzas, o que simplemente preferían no tenerlo. Esa era la forma que ellas habían encontrado para sobrevivir.
Fragmento de “Pelo malo” en la voz de Rosa Martínez Villota
¿Para qué te sirve la cabeza? Para guardar mis historias ¿Y dónde las guardas? En mi cabello.
Yo soy mi pelo. Una trama enmarañada de experiencias, ideas e historias. Mi cabello es como mi mente: selvático y misterioso. Un bosque donde las hebras capilares cuelgan como lianas de hilo. Allí se balancean y juegan durante el día y la noche. Algunas veces se dejan caer sobre mi frente, mi espalda o detrás de mis oídos. Yo las escucho jugar, bailar y cantar hasta que se adentran nuevamente en la selva. Me gusta que me hablen, sobre todo cuando escribo. Por eso, al escribir, siempre me acaricio el cabe llo para que mis trenzas me cuenten sus secretos y las historias me susurren sus historias. Recuerdo que, a los nueve años, mi papá me mandaba solo al peluquero. Yo detestaba la hora del corte de cabello porque un señor se paraba frente a mí y me agarraba la cabeza como si fuera un balón de baloncesto. Me arrastraba la máquina y sentía que el cabello me caía por la espalda, las orejas y el pecho, como si fuera nieve. Cuando la máquina me pasaba por las orejas, sentía un cosquilleo que me erizaba la piel.
Sentía que ese ruido aparatoso me molestaba y no lo quería cerca de mí. Me recordaba la desgracia de una retroexcavadora que avanza por la selva, tumbando los árboles y ahuyentando las aves que anidan a su alrededor. Mi pelo apretado se amoldaba en forma de resortes sobre mi cabeza, pero recién cortado parecía una masa sin sentido. Ya no era mi pelo.
Esa era la rutina del primer sábado de cada mes. A veces, buscaba al peluquero entre semana por una razón extraordi naria: un evento especial en el colegio, la izada de bandera o la clausura de fin de año.
Mi pelo continuaba creciendo. Nada lo detenía y no me gustaba que nadie lo tocara ni se metiera con él. Recuerdo que una vez durante el recreo, un niño empezó a molestarme. Me tiraba abrojos que se me enredaban en el cabello y me chuzaban cuando los quería retirar.
Jugaba con el balón, pero él seguía persiguiéndome con sus abrojos, hasta que lo enfrenté. Lo empujé y él reaccionó. Era grande y tenía brazos gruesos. Se llamaba Bernely y era el cansón de la clase. Cuando lo enfrenté, empezó a golpearme. Sus grandes brazos rebotaban sobre mi cabeza como si fuera un tambor. Él había tomado la delantera y no podía pegarle porque sus brazos no dejaban de moverse. No sé cómo hice, pero saqué un puño fuerte y lo descargué sobre su nariz.
Su nariz empezó a botar sangre y me asusté. Mis compañeros nos separaron y en cuestión de segundos llegó el profesor. Estaba atemorizado, pero los demás niños –rindiendo tributo a la cruel
dad infantil– se reían y celebraban. Cuando llegó el maestro, no sabía qué decir ni cómo explicarle que le había reventado la nariz por meterse con mi pelo. Solo le dije que él había empezado y cuando quise continuar, mis palabras no pudieron salir más de mi boca. Empecé a llorar.
Años después, ya en la adolescencia, tenía quince años, me dejé crecer el cabello porque podía jugar con varios estilos. Lo usaba largo, aunque mis profesores me reclamaran constante mente por mi apariencia. Por esos días, ocurrió algo trascendental en mi vida como estudiante y escritor. Todos los cursos de español de mi colegio se habían inscrito en un concurso de cuento en el que participaban la mayoría de los colegios del departamento.
Yo nunca supe cuándo iban a entregar los resultados y tampoco estaba pendiente. Un día, mientras revisaba mi correo, me enteré de que la semana anterior me habían contactado para notificarme que había sido el ganador. La premiación oficial ya había pasado, pero el correo decía que debía ponerme en contacto con los organizadores para cuadrar una nueva fecha de premiación; una reunión más privada. Cuando me enteré, llamé al director del concurso y me dijo que debía presentarme en dos días en el despacho de la gobernación.
Al otro día, fui al colegio y todo me parecía normal. Sin embargo, los profesores ya se habían enterado y andaban albo rotados por el premio. La rectora me felicitó y me dijo que tenía que ir muy bien presentado, por lo que era indispensable que me cortara “ese mechero”.
Ese día llegué a mi casa y salí directo a buscar al peluquero. Quería un corte formal, para la ocasión, pero también quería conservar mi cabello. Al final me di cuenta de que esas dos ideas no coincidían. Era difícil mezclar irreverencia con formalidad. Cuando me vi en el espejo me di cuenta de que me habían hecho un corte militar.
El día de la cita me compraron zapatos nuevos, me vestí con el uniforme del colegio y por alguna extraña razón sentía que había dejado de ser yo. En el momento de la premiación sentí que la persona que recibía el premio del cuento ganador no era la misma persona que lo había escrito.
Un año después, cerca de la fecha de graduación, volví a tener el cabello largo. Tenía que tomar una decisión: cortarlo o dejarlo. En ese momento decidí dejarlo largo, aunque con algunos pequeños retoques por recomendaciones externas. Pero yo seguía pensando que eran mi cabeza, mi inteligencia y mi cabello, quienes debían recibir el diploma.
Cuando salí del colegio, me sentí libre de las presiones de los profesores. Podía tener mi cabello como quería y podía dejarlo tan largo como creciera. Ahora nadie me decía qué tenía que hacer o decir. Nadie me decía si mi cabello estaba bien o no y sentía que por fin podía ser yo. Al final de ese año de informali dades, me enteré de que había sido el ganador de un concurso internacional de cuento. Cuando leí mi nombre en la publicación, me empezaron a temblar los labios y las piernas y tuve que leerlo una vez más para confirmar. Éramos nosotros, mi cabello y yo.
Cuando le conté a mi mamá se puso muy contenta. Luego fui al colegio y les comenté a los profesores. Algunos empezaron a gritar y saltar. Aunque ya me había graduado, me había inscrito cuando aún era estudiante y por eso el colegio también recibiría un reconocimiento. La rectora dijo que iba a llamar a la prensa y a la televisión y yo me asusté.
Me sentí nuevamente indefenso ante la actitud de la rectora, quien volvió a reprocharme la apariencia de mi cabello largo. Durante un mes estuve pensando si debía cortar mi cabello para la ceremonia. Sentía que algo no estaba bien, pero a mis dieci siete años no sabía de qué se trataba.
Viajamos a Cali y allá nos encontramos con una prima. Al verme se enojó y reprochó mi decisión:
–Te cortaste el pelo.
–No fue por mí, fue la rectora que casi me lo ordenó. Me dijo que tenía que ir bien presentado.
En ese momento recibí una de las lecciones más importantes para reconocerme y valorarme, valorar mi cabello y lo que yo era.
–Usted está bien presentado así. A usted lo deben querer como es. Si escribe con el cabello largo, ¿por qué se lo debe cortar cuando lo van a premiar por lo que escribió?
Me di cuenta de que había cometido un error. Me había cortado el cabello solamente por darle gusto a la rectora quien, a pesar de ser una mujer negra, no podía reconocer que alisaba su cabello para satisfacer a alguien. Desde entonces no me volví a cortar el cabello. Una de las últimas fotos que tengo con el pelo
corto es precisamente la de aquella premiación. Al mostrar la foto, muchos se ríen y no me reconocen.
Allí empezó mi lucha. Desde que tomé esa decisión he tenido que resistir las miradas, comentarios e insultos por tener el cabello afro. Desde “córtate ese pelo”, hasta “mechudo hijo de…”, “cabeza de trapo”, “cabeza de trapeador…”. Durante estos siete años he tenido que resistir diariamente la actitud de las personas que no aceptan que yo y mi cabello seamos diferentes.
En el trabajo y la universidad ha habido una lucha mayor porque mi cabello no se ve profesional, porque me tildan de “marihuanero”, “vicioso”, o porque simplemente me enojo cuando no permito que alguien me lo toque.
Estudio para ser profesor, pero mi imagen no coincide con el imaginario que los niños tienen de un pedagogo. Así ocurrió durante la primera práctica docente que hice durante mi carrera. Fui a dar clases en un colegio. El grupo estaba conformado por niños y niñas entre seis y ocho años. No los conocía todavía, pero había preparado muy bien la clase para que tuviéramos una sesión agradable.
Cuando entré al salón, todos los niños empezaron a reírse. Me confundieron con el payaso que les ha mostrado la televisión o con el hombre negro que hace reír a los demás con sus com portamientos ridiculizantes. Mi apariencia coincidía con aquel imaginario que sus padres habían construido en sus inocentes vidas. Me sentía víctima de ello, pero al mismo tiempo tenía la responsabilidad de transformar las ideas de aquellos niños
y niñas que vivían a través de los prejuicios sociales. Ahí me di cuenta de que el racismo había cruzado fronteras inimaginables de edad, sexo, género, idioma y nacionalidad. Me di cuenta de que el racismo es un arma muy poderosa que ha sido usada contra nosotros durante siglos. Como profesor, mi deber era combatirlo a través de la educación. Estaba seguro de que, si cada uno ponía de su parte, seríamos capaces de liberarnos a nuestro modo.
Mi cabello afro me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas que hoy entiendo como actos racistas. Me he dado cuenta de que no existen superhéroes con el cabello afro que me generen orgullo y me motiven a ser como ellos. No existen actores ni perso najes afros con los que me pueda identificar. Cuando era pequeño quería ser como Flash, pero cuando él se quitaba la máscara me daba cuenta de que no tenía ni mi piel ni mi cabello. No existen ni hombres ni mujeres afros en los libros que leía en el colegio. Incluso ahora, que estoy en la universidad, me doy cuenta de que tampoco acá se habla de los artistas, escritores y científicos afros que hicieron parte de la historia y que hicieron historia.
Nos han borrado. Han escondido nuestro pasado orgulloso y han mostrado su camino para que nosotros nos parezcamos a ellos. Por esa razón continuaré luciendo mi cabello afro: porque sé que les molesta. A través de él resisto y reexisto diariamente como una semilla que se rehúsa a morir.
Mi cabello guarda muchas historias, aprendí a no cortarlo y cuidarlo. Si lo corto es como si talara ese bosque que le da oxí
geno a mi vida y mutilara la herencia ancestral de los guerreros y las guerreras que vivieron antes de mí.
Por eso seguiré cultivando mi selva misteriosa, donde brotan y crecen las ideas, donde florece mi historia.
Fragmento de “Selva misteriosa” en la voz de Mario Dulcey Idrobo

Por Tania Hinestroza Angulo (Buenaventura)
Por Solangel Murillo Murillo (Buenaventura)
Por Javier Morán Caicedo (Buenaventura)
Fragmento del poema “Cuenta tu historia” (Tell your Story)
Autor: Lebogang Mashile (Sudáfrica)
Traducción: Paola Andrea Grueso (Integrante del Laboratorio de Literatura Africana, Buenaventura)
Un día me cansé de ser quien era, de no tomar riesgos, de temerle a la opinión de los demás y de no concluir mis actividades. En el colegio siempre me involucraba en trabajos artísticos. Iba a las clases y me desempeñaba muy bien, pero cuando llegaba el momento de presentar la grandiosa coreografía que había pre parado con esmero, minutos antes de salir, me rendía y prefería quedarme de espectadora en vez de ser la anfitriona. Tenía buena actitud de mando y liderazgo en mi salón de cla ses. De hecho, algunos compañeros intentaron postularme como personera estudiantil. ¿Y qué creen que hice? Sí, de nuevo tuve miedo a no ser elegida, al fracaso, a convertirme en motivo de burla. Pocos días antes de la última fecha de inscripción, cedí el puesto a uno de mis compañeros y decidí ser su jefe de campaña. Al parecer, me gustaba estar detrás del escenario.
En mi etapa universitaria me sentía agobiada por mi pánico escénico. Lo único que quería era olvidarme de mis fallas e inseguridades. Aún recuerdo con temor mi primer día de clases. Había planeado con un mes de anticipación qué ropa me iba a
poner. Quizás parezca algo exagerado, pero no quería que nada saliera mal. Un buen atuendo y una buena actitud me harían entrar con fuerza y confianza. Como era costumbre, le entregué mi día a Dios. Todo estaba en sus manos: mi inicio en la universi dad y la culminación de esta.
Salí de casa con mi camisa verde esmeralda –tenía un estilo caído que dejaba ver mi hombro izquierdo– una básica blanca debajo de la blusa, mis jeans, sandalias verdes y mi cabello reco gido con una partidura hacia la izquierda. A decir verdad, me gustaba dejar más cabello hacia la derecha. Favorecía mi perfil. La mañana se extinguió. Una de la tarde en punto. Tenía clase a las dos, pero me gustaba caminar y la universidad me quedaba cerca. Llegué al salón y me acomodé en uno de los pupitres traseros. Entonces el profesor dijo: “Preséntense. Conozcámonos un poco mientras llegan sus demás compañeros”. Se me hizo un nudo en la garganta, parecía que la fuerza se me estaba yendo. Podía sentir la presión cada vez que mis compañeros decían con fluidez sus nom bres, edades y pasatiempos. Me ausenté por un momento. En ese mar de voces, solo podía escuchar las de una pareja: mi miedo y yo. Cuando regresé, todos me observaban. En cuestión de segun dos, entendí que era mi turno. Me levanté y tartamudeando dije mi nombre y mi edad. Acto seguido, me senté. Mirándome fijamente, el profesor lanzó dos preguntas: “¿Practicas algún deporte? ¿Qué haces en tu tiempo libre?”. A la primera pregunta, respondí negati vamente con un movimiento de cabeza. Ante la segunda pregunta, con voz débil, confesé que en mis tiempos libres me gustaba hacer
ejercicio, pero que no practicaba ningún deporte. Solo me gustaba correr y luego realizar una sesión de yoga. Semanas después, se abrieron las convocatorias para ins cribirse en los semilleros de la universidad: danzas modernas, orquesta y danzas folclóricas. Como tenía el don para mover mi cuerpo con fluidez, me inscribí en el semillero de danza. Realmente quien más insistió en que lo hiciera fue una compa ñera llamada Cristina. A la hora de conseguir sus objetivos era demasiado obstinada. El de ella era entrar a danzas folclóricas, pues tenía un trayecto recorrido en la cultura del Pacífico. Era poeta, danzaba y también tocaba marimba y otros instrumen tos musicales. Le decíamos cariñosamente “De todito”. En lo personal, no quería formar parte del grupo “antichévere”, como Cristina llamaba a los que no les gustaba hacer otra cosa que estudiar. Fue mi mejor opción. Necesitaba romper mi pánico escénico y tenía la ayuda de mi mejor aliado: el baile. La universidad no tenía un grupo folclórico establecido, así que varios compañeros y yo nos aventuramos a formar nuestro conjunto. Esos espacios artísticos siempre eran aprovechados por los mismos. La sede principal era quien nos representaba en los escenarios departamentales, regionales y nacionales. Las posibilida des de participación para otras sedes eran nulas. Debíamos pelear esos lugares, pero aquello exigía trabajar duro. La universidad imponía unos estándares y estábamos obligados a dar calidad. Ser pionera de aquello me enseñó muchas cosas. Tuvimos que trabajar por nuestro reconocimiento, espacios adecuados para
ensayar, los uniformes, los instrumentos y demás insumos que necesitábamos. Esto me hacía sentir más ligada a la lucha de la que muchos activistas de la universidad hablaban en los pasillos. Comencé a conocer falencias y a darme cuenta de que había estado dormida durante mucho tiempo frente a la desigualdad que vivíamos. Reconocí la discriminación invisibilizada que enfrentaba la sede Pacífico por estar ubicada en un territorio afrocolombiano. De ahí en adelante empecé a empaparme de conocimientos en el tema del racismo sistemático y participé en cuanto foro dic taba la universidad. Quería pelear, con argumentos sólidos, ya que observaba muchas diferencias entre esta sede y la principal, donde no nos tenían en cuenta como grupo folclórico. En ese momento tomé conciencia y me di cuenta de que esto no era solo superación personal sino colectiva. No era únicamente en los semilleros donde éramos invisibilizados. Poco a poco me enteré de muchas realidades administrativas que afectaban a los nuestros.
Hubo un paro al mes y medio de iniciadas las clases. Participé de las asambleas, las discusiones y descubrí mi entorno político y educativo. La educación ha pasado de ser una necesidad básica a convertirse en un juego útil en las campañas de los candidatos y una súplica sorda ante un gobierno al que le conviene tener un pueblo sumiso y callado, incapaz de reclamar sus derechos.
Empecé a ser mucho más crítica y buscaba la manera de compartir mis conocimientos con otros jóvenes. Ya no tenía miedo de hablar, de reclamar, de exigir. Nuestra lucha era legítima y valía la pena. El paro culminó, pero en mí quedaron las
ganas de conocer más el funcionamiento de la universidad. Un par de preguntas revoloteaban en mi cabeza: ¿Cómo se maneja ban las cosas al interior de ella? ¿A qué teníamos derecho como estudiantes? Las enseñanzas recolectadas en la protesta pacífica me fueron útiles para el fortalecimiento del grupo folclórico que se había convertido en una forma de combatir las injusticias. Fui calificada como una de las mejores bailarinas, no solo por mis buenos movimientos sino por mi papel para demostrar que estábamos al mismo nivel del grupo de la sede principal y que teníamos las mismas posibilidades de representar a la univer sidad en certámenes regionales, nacionales e internacionales. Cuando ingresaba alguien nuevo al grupo, me esforzaba para que aprendiera rápido y ejecutara sincrónicamente los pasos. Le dedicaba horas extras de ensayo para que alcanzara el nivel y así en las competencias no hubiera duda de que nosotros también podíamos ir a los concursos y destacarnos como lo mejor del Pacífico. Las danzas fueron mi primera lucha idealista y aquello que empoderó a esa líder que siempre moró en mí.
Fragmento de “Bailar, sinónimo de liderar” en la voz de Tania Hinestroza Angulo
Hace tiempo que quería recordar a plenitud algunos de los suce sos que viví en los días de mi infancia. Aquellos tiempos en los que bajaba por una escalera estrecha de madera a bañarme bajo la lluvia frente a una casa grande, construida en palma de chonta, tablas de un árbol llamado carrá y techo de paja. Aquellas tardes en las que veía a mis tíos apilando el arroz o rajando leña, sin camisa, cuando se estaba ocultando el sol. Una de esas historias de las que hoy me quedan vagos recuerdos y que, con el intento de hacer memoria, se me escapaba entre la añoranza de aquella forma de vivir que ya no existe.
Yo nací en Guiniguini, un lugar maravilloso ubicado en Istmina, Chocó. Recuerdo algunas de las conversaciones de los mayores de mi pueblo en las tardes y noches de mi infancia. Recuerdo ver a mi abuela –o más bien a “mamá Irene” como todos le llamábamos– conversar largamente sobre grandes historias de la minería en un río llamado Mewé, en el que ella y sus antepasados “mineaban” y conseguían oro, al igual que restos de cántaros donde los aborígenes guardaban el metal en los tiempos precolombinos.
Recuerdo que en aquellos días una señora llamada Tanislada, amiga de mi abuela, la llamaba desde el borde de un camino que quedaba al otro lado del río Mewé, diciéndole con voz extendida: “Comaaaaadre, comadre Ireeeeeene”, una y otra vez, hasta que la
comadre Irene le contestaba con voz extendida también: “Mana taniiiii”, y otras veces: “Señoraaaaaaa”, mientras salía afanada de la cocina a la boca de la escalera –como dicen los mayores en el Pacífico– para iniciar una conversación en la que se preguntaban “¿Cómo amaneció? ¿Qué hay de esta gente?”, haciendo referen cia al resto de la familia.
Me recuerdo con aproximadamente seis años, sentado en una banca de madera, emblemática de las casas a orillas de los ríos en la cuenca del Pacífico, en bermuda, esperando el desa yuno que seguramente era de plátano o ñame con huevo de las gallinas que criaba Mamá Irene, o con pescado del que traía mi tío cuando salía de la finca donde estaban los cultivos pertene cientes a la familia, heredados de mi abuelo Jacob. También me recuerdo sentado en el suelo, esperando que mamá Irene fuese a la huerta, ubicada en una ladera, donde sembraba cebolla de rama, cimarrón, tomate y pimentón, así como orégano y el poleo, muy utilizados en la cocina tradicional de la región.
En la huerta pasábamos horas. Mamá Irene sembraba hortalizas y yo le pasaba tierra de hormiga que, según ella, era la apropiada para la siembra. También me decía que con ese tipo de tierra las plantas no se morían y que, si le caía plaga a la huerta, le echara orina trasnochada. Por eso ella se levantaba todas las mañanas con una bacinilla, dispuesta a proteger su dedicada faena. Antes de que me contase que eso servía para ahuyentar las plagas, como ella afirmaba, pensaba que era poco higiénico y que mi abuela, mi amada Mamá Irene, era cochina.
La tierra de hormiga que Mamá Irene utilizaba para la siembra era recolectada días o semanas antes de la plantación en unos terrenos de parientes suyos o en terrenos propios. Estos quedaban en la parte más alta de la quebrada Mewé, por donde se desplazaba en una champa o potro como ella le llamaba, con palanca de recatón, porque decía que el canalete era para cuando se fuese a embarcar para ríos grandes o remar en las aguas man sas del río San Juan, ubicado cerca de Guiniguini. La “champa” o “potro” es lo que comúnmente se conoce como canoa. La palanca de recatón, por su parte, es un palo recto de unos dos metros y medio y de poco grosor que cabe en las manos, permitiéndole a una persona bogar o empujarse cuando se embarca en una canoa. Este artefacto también cuenta en uno de sus extremos con una protección de aluminio o hierro que no permite que la punta de la palanca se desgaste o se raje en el trasegar de los ríos y quebradas caudalosas.
Cuando se acababa la tierra de hormiga, tenía claro que al otro día tocaba ir a buscar y mis pensamientos no fallaban. La mayoría de las veces nos embarcábamos en la canoa. Mamá Irene en la patilla y yo en la punta, como hacen los originarios de Mewé. Río arriba, nos íbamos y bogábamos en las aguas cristali nas. En medio de rocas gigantes que se encontraban a lo largo y ancho de la quebrada.
Mientras bogábamos me contaba muchas historias. Algunas no las comprendía y otras quedaban tatuadas en mi mente por personajes que en algún momento llegaron a visitarnos en
busca de encomiendas que traía mi abuelo Andalino cuando llegaba del pueblo, a donde se iba los viernes en la madrugada a vender las verduras y hortalizas que cosechaba cada jueves en la finca. Los sábados estábamos pendientes de la llegada del abuelo porque sabíamos que traería galletas cucas, el único dulce que posiblemente comeríamos durante los siguientes ocho días. Andalino fue la pareja que Mamá Irene tuvo mucho tiempo después de separarse de Moisés Murillo, el papá de mi mamá biológica. Los nietos de la familia llamábamos “abuelo” a Andalino porque nunca conocimos a Moisés. Solo nos dijeron que había fallecido, años después de separarse de mi abuela, en un pueblo llamado Andagoya. Seguíamos andando en la canoa y las historias iban y venían, pero yo estaba más pendiente de unas frutas que mi abuela me había dicho que se llamaban bobos. Según ella –nunca mentía–se podían comer. Aún recuerdo aquel paisaje de la selva natural y hermosa por la que andábamos, como si tuviera una foto en la memoria, o un video de aquellos momentos en que nos bajába mos de la canoa y yo veía a mi abuela, una señora de avanzada edad, treparse a los árboles para tumbar churima, fruta de la familia de la guaba que se da a la orilla de los ríos en la cuenca del Pacífico. Yo solo podía sostener la canoa a la orilla, agarrado de un bejuco o de una rama de un árbol llamado pichindé, muy reconocido por la sombra que produce cuando crece, así como por el gran número de canciones que han compuesto cantadoras y cantadores sobre este árbol en el departamento del Chocó.
En ocasiones llegábamos a un sitio del que guardo pocos recuerdos. Nadábamos en una piscina natural de agua muy fría y cristalina. Esa fue la primera y última vez que Mamá Irene me dejó entrar al agua, por eso lo aproveché al máximo. Pero luego se me ocurría que, para disfrutar más, debía irme hacia lo más profundo de aquella piscina natural. Entonces ella se molestaba, me obligaba a salir y me mandaba a seguir recogiendo tierra de hormiga. Cuando no había tierra de hormiga, sacábamos abono orgánico del río, que servía igualmente para la siembra de las hortalizas de la huerta.
La historia de las vivencias con mi abuela es larga. Estas y otras memorias han sido de gran importancia durante mi paso por el mundo académico, activista, político y cultural. Con el pasar del tiempo estoy convencido de que todos aquellos momentos han sido y serán importantes en el establecimiento de mi forma de pensar y ver la vida. Los seres humanos somos el resultado de un proceso de construcción histórica. De allí que mi postura en los espacios de toma de decisiones obedezca a un pensamiento ancestral, donde el territorio es visto como la existencia misma y con el cual debemos tener una relación amigable y responsable.
Ahora ya no vivo en Guiniguini, pero llevo grabado en mi memoria el recuerdo de las actividades que realizaba en su coti dianidad una matrona que mantenía viva su cultura y el legado histórico que le heredaron sus antepasados. Por todo lo que aprendí de ella me he propuesto avanzar en los espacios de toma
de decisiones para realizar grandes aportes a la transformación positiva de los pueblos de la región. En uno de esos pueblos, hoy radicalmente distinto, vive ahora mi Mamá Irene, después de haberlo tenido todo.
Cuando apenas tenía quince años llegó a mi vida el libro Piel negra, máscaras blancas, una de las obras del filósofo y escritor martiniqués Frantz Fanon, de quien por cierto para esa época no sabía nada. Luego descubriría la importancia de su lectura en un contexto negro como el mío.
Nací en uno de los tantos barrios marginales de Tumaco, en la costa sur del Pacífico colombiano, donde la pobreza se mezcla a diario con las ilusiones de la gente para hacerle el quite a la penuria y la miseria por medio de la cultura y demás prácticas tradicionales de convivencia y parentesco (la familia extensa, como se le conoce en el contexto propio de la región). Tratar de sobrevivir era una de las hazañas más duras que teníamos que asumir los que nacimos a partir de la década de los ochenta en adelante. Como me lo dijo mi madre una vez: “Somos hijos de la guerra”. Nacimos en medio de un conflicto armado que no nos pertenece. Se nos impuso a sangre y fuego por el control del territorio y los recursos naturales que este posee.
La guerra condicionó mi vida y la de la gente de mi territorio, porque la única oferta que había para los jóvenes era empuñar un fusil e ir a matar gente pobre igual a uno, por un plato de comida para mitigar el hambre que amenazaba con exterminarnos en esa época. Muchos de mis amigos de infancia cayeron en la trampa del
sistema –como a veces lo llamo– y endosaron su vida a los grupos armados, tanto regulares como al margen de la ley, para engrosar las cifras de muertes violentas a manos del conflicto armado en el que nos tocó nacer, crecer y convivir.
Los problemas que causó la violencia en la sociedad y en mi generación se encuentran anclados en nuestra psique, porque nuestro entorno no nos brindaba otra alternativa que la con frontación con el prójimo. Este es solo uno de los conflictos que viví en mi pesarosa infancia y adolescencia, cuyas secuelas aún imperan en mi devenir emocional.
Por otro lado, me tocó afrontar la realidad de tener un padre mestizo y una madre negra. No el problema en sí de que ellos fueran mis padres, sino lo que culturalmente significaba eso en un contexto como el de Tumaco, donde la mayoría de sus habi tantes son negros. Yo vendría siendo, en la visión de mis amigos, lo que ellos llamaban coloquial y despectivamente “Cholo”, una mezcla de negro con mestizo. Tener que llevar esta cruz desde que tengo conciencia fue uno de los martirios más difíciles: tenía que soportar las burlas y discriminación de mis amigos por mi color “raro” de piel.
Así transcurrió mi vida, entre las balas de los fusiles y las burlas de mis amigos porque fenotípicamente no me asemejaba a ellos. Al mismo tiempo, tenía miedo a perderlos por la violencia que se vivía en el territorio. Efectivamente, el conflicto cobró muchas vidas de familiares, de amigos y de personas con las que me había criado en el barrio –entre burlas, juegos y chistes–.
En medio de aquella cruenta realidad, mi madre, quien era (y aún es) la que tomaba las decisiones en casa, me envió a Bogotá para que no me fueran a matar o para evitar que algún grupo armado me fuese a reclutar en sus filas. Si en Tumaco la situación fue dura para mí, en la capital del país mi estadía sería, literalmente, un tormento. Tenía que enfrentarme a una cultura diferente. Además de eso, el clima constituía otro problema. Tumaco es uno de los lugares más calurosos del país, mientras que Bogotá es una nevera.
Los primeros días en la ciudad fueron realmente difíciles. Aparte de tener que soportar el frío, tuve que acostumbrarme a la forma en que preparaban los alimentos, por lo que no salía de casa. Un día, uno de mis hermanos –nos tocó emigrar a varios para preservar la vida y buscar oportunidades para estudiar– me dijo que tenía que salir y conocer la ciudad para que buscara tra bajo, porque la situación económica estaba muy difícil. Entonces, me dio un papel y me dijo:
–Toma esta dirección y este dinero para que te vayas en un taxi. A las dos de la tarde nos vemos allá; por favor, no te vayas a quedar en casa. Necesito enseñarte algo.
Luego de almorzar, me dispuse y salí a la calle principal para tomar un taxi que me llevara hasta el lugar en donde me vería con mi hermano. Luego de casi media hora de espera, un auto móvil se estacionó cerca de donde estaba. Me acerqué al carro para abrir la puerta. El conductor volteó la mirada hacía mí y me dijo bastante molesto:
–¡No llevo negros! Ustedes vienen aquí solo a causar proble mas, deberían regresarse para su África –y arrancó a toda velocidad. Me quedé petrificado. No entendía el porqué de la reacción de aquel hombre y por qué me llamaba “negro”, si en mi comu nidad mis amigos nunca me reconocían como tal. Desde ese momento, empezó una duda existencial…
Después de casi dos horas, esperando que algún taxista se dignara a llevarme, logré llegar al lugar que mi hermano me había indicado en la dirección. Se encontraba furioso, por lo que me tocó explicarle lo que había pasado y el porqué de mi retraso.
–¡Estos miserables! –dijo en tono acalorado–. Maldito país racista que no valora y respeta la diferencia étnica y cultural. ¿Hasta cuándo van a seguir descargando tanto odio hacia noso tros los negros?
A mis quince años era muy poco lo que entendía de lo que mi hermano estaba diciendo. Lo que sí sabía era que estaba muy molesto por lo que le acababa de contar. En eso llegó una joven de aproximadamente veintiocho años y empezó a calmarlo. Me dijo cómo funcionaban las cosas en este país, y específicamente en Bogotá, además de que ellos –mi hermano y otro grupo de jóvenes que se encontraban al fondo de aquel lugar que parecía ser una oficina– formaban parte de una organización social de comunidades negras que defendía los derechos de esta población en la capital y otras ciudades peri féricas del país, como ejercicio de lucha por el reconocimiento político y étnico.
Ese mismo día, al finalizar la tarde y la jornada de discusión de los activistas de la organización, la misma joven se me acercó sonriente y me entregó un libro.
–Ten –me dijo–. Te lo regalo para que lo leas y tengas algo con qué distraerte, y al mismo tiempo para que te instruyas. Cuando nos volvamos a ver, me cuentas cómo vas con la lectura y qué tal te pareció.
Aquel libro era el que mencioné al inicio: Piel negra, máscaras blancas, la obra cumbre de Frantz Fanon. Y ahí me encontraba yo, delante de aquel objeto extraño para mí en ese entonces. En mis años de infancia, fue poca o ninguna la relación que tuve con la literatura y menos con libros de libe ración y emancipación del pueblo negro, por lo que no sabía realmente qué hacer.
En la noche, cuando mi hermano llegó a casa, le conté que la joven –llamada Ashanti– me había regalado un libro y se lo enseñé. Inmediatamente, mi hermano se dispuso a explicarme que lo que había hecho el taxista era un acto de racismo y discriminación, y que ese pequeño libro iba a empoderarme para exigir respeto a mi dignidad humana. Además de eso, me habló sobre el autor y otras obras suyas como Los condenados de la tierra y Por la revolución africana.
Esa noche no pude dormir por las dudas que rondaban en mi cabeza, así que me levanté de la cama, tomé aquel libro y me dispuse a leerlo. Recuerdo que aquella noche leí los dos prime ros capítulos: “El negro y el lenguaje” y “La mujer de color y el
blanco”. Me resultaron estremecedores y a la vez muy revela dores. Aquella lectura me hizo entender por qué mis amigos de la infancia se burlaban de mi color de piel, comprendí que sus mentes y conciencias se encontraban alienadas y que, al igual que yo, eran víctimas del racismo que los llamados “paisas” impusieron en nuestro territorio. También logré entender el odio con el que me había hablado el taxista que se negó a llevarme por ser negro. Ese día comprendí que vivir implica asu mir posturas y más aún en sociedades profundamente racistas y desiguales como Colombia.
Al día siguiente, cuando mi hermano regresó de uno de los encuentros con los compañeros de la organización, le rogué que me llevara a las reuniones, ya que quería formar parte de la dinámica organizativa de aquel colectivo. Con una amplia son risa, él asintió y me lo concedió. Desde aquel día, hago parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Me convertí en activista y defensor de los derechos humanos de los afrodescendientes y de las personas en condición de vulnerabilidad y marginalidad, porque comprendí la importancia de salvaguardar la vida y el territorio como espacio autónomo de construcción de identidad de los grupos étnicos que viven en comunidades que los actores armados y el sistema capitalista nos han querido arrebatar.
Desde aquel día asumí el compromiso histórico de recono cerme como sujeto negro, comprometido con la transformación de las condiciones de vida del pueblo afro y de la diáspora africana en general. Reconocí mi historia, la de mis ancestros
que fueron raptados del continente madre, traídos a América esclavizados, y reconocí la lucha que mis ancestros gestaron para obtener nuevamente su libertad huyendo al monte y constitu yendo territorios libres por fuera de la casa del amo –denomina dos palenques– en donde se privilegiaran las prácticas culturales, culinarias, medicinales y espirituales que el esclavista no les permitía llevar a cabo como un derecho inherente. Desde aquel día me hermané con el Muntú y otras filosofías de vida africanas, porque comprendí que yo soy porque otras y otros son conmigo. Mi humanidad es producto de la rebeldía de mujeres y hombres negros valerosos que no se cansaron de luchar por su dignidad, sentimiento que hoy está forjado en mi carácter.
Algunas noches, en la soledad de mi habitación, me vuelvo a encontrar con Fanon y su obra que transformó mi vida. Siempre resulta ser un bálsamo refrescante releer su pensamiento que recon forta mi espíritu y fortalece mi identidad como hombre negro.
Fragmento de “Tumaqueño, negro y digno” en la voz de Javier Morán Caicedo
(Quibdó)
Abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó. Líder y gestor social. Idealista incansable que siembra visión de futuro en la esperanza fértil de su presente histórico.
(Buenaventura)
Sociólogo de la Universidad del Pacífico. Miembro del Proceso de Comunidades Negras en el Distrito de Buenaventura. Orgullo samente tumaqueño y comprometido con su misión de vida: ser un obrero que edifica el empoderamiento de la región.
(Quibdó)
Abogada. Experta en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Defensora de la vida y partidaria de los nuevos comienzos. Su máxima ley es trabajar por la paz del territorio.
(Buenaventura)
Tecnóloga en Agricultura de la Universidad del Pacífico. Brazo pujante de la Fundación Agrícola, creada para contribuir a la seguridad alimentaria de la región. Vestida de resiliencia y el verde esperanza de sus plantas, camina su liderazgo.
(Buenaventura)
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. Gestora cultural y promotora de lectura. Mientras su voz narra y enamora, sueña con un territorio capaz de leer el valor de su historia.
(Quibdó)
Licenciada en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica del Chocó y Magister en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Heredera de la nobleza de su matriarcado, la escuela de vida y liderazgo que aún educa su ser.
Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Cauca. Vive un amorío intenso con las letras. A través de ellas, se reco noce y se define como un hombre afrodescendiente que quiere resignificar la historia de su generación.
(Tumaco)
Licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. Su amor por Tumaco se traduce en el pensamiento elocuente de un niño y el despertar crítico de un adolescente. Educar para transformar es el oxígeno de su corazón Pacífico.
(Buenaventura)
Comunicador Social-Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Escritor, promotor de lectura y gestor cultural. El viento de sus alas líderes habita en la pasión de quienes creen que es posible.
(Buenaventura)
Estudiante de trabajo social y activista por los derechos de las comunidades negras que residen en Chocó y Buenaventura. Mientras tenga vida, luchará por volver a vivir en el Pacífico de su infancia: nativos y bienestar, unidos en un solo corazón.
(Buenaventura)
Contadora pública de la Universidad del Valle. En sus días de estudiante, encuentra en la danza una forma de liderazgo y empoderamiento. Hoy baila con destreza el desafío de aportar al cambio y la transformación de su ciudad.
Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle sede Pacífico. Co-fundadora del proyecto alternativo Es su casa teatro. Tejedora de sueños posibles y acciones transformadoras.
(Tumaco)
Licenciada en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Aprendiz de un Pacífico que estremece el alma al compás de la marimba, el eco de sus aguas y la riqueza espiritual que abunda en el corazón de su gente.
(Buenaventura)
Psicóloga. Su labor se ha centrado en apoyar a víctimas del conflicto armado y jóvenes reinsertados. Justamente desde ahí ha esculpido a la mujer que es actualmente: soñadora y crítica, librando la batalla de transformar mentalidades e imaginarios.
Egresada de la Universidad Tecnológica de Quibdó. Promotora de lectura con énfasis en literatura afro. Una voz que narra el Pacífico para que niños y niñas se enamoren del territorio y se enorgullezcan de su herencia ancestral.
Este libro se terminó de imprimir en diciembre de 2021, en la planta de Matiz Taller Editorial, en Manizales.
Los títulos de estas narraciones pacíficas fueron compuestos en la fuente Martin, diseñada como homenaje al líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, Martin Luther King Jr. Estas 15 historias de territorio, memoria y empoderamiento fueron diagramadas en la tipografía Bayard, inspirada en Bayard Rustin, asesor de MLK en prácticas no violentas de resistencia.
