
12 minute read
Geografía del Perú, Javier Pulgar Vidal
ducido resultados interesantes, ya que hizo que cientos de jóvenes pudieran publicar sus tesis; propició, –y ésa es una de las cosas positivas–, que mucha gente en provincias hiciera investigación. En la práctica, un fondo de casi 2 millones dó1ares fue aumentado a 10 millones de dólares por año para repartirlo en montos pequeños, sin ninguna concepción de prioridades y sin ninguna orientación de estrategia. Al mismo tiempo, seguían viniéndose abajo los institutos sectoriales. En este período no se pudo avanzar notablemente en materia de ciencia y tecnología.
Se estima, a ojo de buen cubero, ya que hace tiempo que el CONCYTEC dejó de publicar estadísticas que entre 1985 y 1990, el exiguo presupuesto nacional para ciencia y tecnología se redujo por lo menos en un 50% o 60%, sin contar con que la hiperinflación de 1989-1990 licuó las asignaciones del Estado para la investigación y desarrollo. El dinero que recibían las instituciones servía simple y llanamente para el sueldo de los funcionarios, principalmente de carácter administrativo. En 1989 el gasto en sueldos representaba más del 90% del presupuesto de los institutos de investigación del sector público.
Advertisement
Si analizamos lo que pasó con las universidades, la historia es muy parecida. La proliferación de universidades y la reducción del gasto público en apoyo a las estatales hizo que prácticamente desapareciera la investigación en muchas de ellas.
Las consecuencias
Mientras que todo esto estaba sucediendo en el Perú, ¿que estaba sucediendo fuera? En el ámbito internacional se produjo una especie de revolución científica y tecnológica, con los grandes avances en microelectrónica y en biotecnología. Fue el período en el cual, por ejemplo, Chile dio el salto para convertirse ahora en el segundo exportador mundial de salmón, pese a no haberlo producido anteriormente: éste fue el resultado de las investigaciones y de la extensión tecnológica que realizó la Fundación Chile, entidad mixta con participación del Estado y del sector privado.
Mientras en el resto del mundo el desarrollo científico y tecnológico avanzaba a pasos agigantados, nosotros retrocedíamos cada día un poco más Para el año 1989 la recaudación total de impuestos en el Perú fue alrededor del 4,8% del PBI: sólo superábamos a Zaire y: a Uganda; es decir que el Estado no contaba con recursos fiscales para nada.
Durante los años noventa, el Estado ha disminuido prácticamente al mínimo sus actividades y se ha desentendido completamente de la promoción y la ejecución de investigación. Por ejemplo, últimamente el Estado ha transferido todas las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias a una fundación privada. El Estado ya no cuenta con una red de centros de investigación , pues esto lo ha transferido al sector privado. Lo cual, dicho sea de paso, puede ser algo interesante y positivo en algunos casos. En Colombia, por ejemplo, se ha creado una nueva Corporación Pública de Derecho Privado para manejar todas las instituciones de investigación y desarrollo en el campo agrícola; pero cuenta con el apoyo significativo del gobierno central y de los gobiernos regionales.
Sin embargo, está claro que durante los últimos años el sector privado no ha sido capaz, por múltiples razones, de satisfacer expectativas relacionadas con la investigación y el desarrollo. En parte, esto se debe a que ha tenido que poner todos sus esfuerzos para mantenerse a flote. Aprincipios de los años noventa, el funcionario más importante de una empresa era el Gerente Financiero, quien debía preocuparse de mantener a salvo el dinero de la empresa amenazado por la hiperinflación. En este contexto, nadie iba a estar pensando en investigación y desarrollo, ni en innovación tecnológica. Sólo cuando hay un grado de estabilidad económica es que una empresa empieza a preocuparse por estos temas.
Afortunadamente, en el Perú de los noventa esto esta empezando a suceder. Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas formas de vinculación entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de todo orden, que van desde sindicatos hasta organizaciones de base.
Nueva concepción de una política científica y tecnológica
Para enfocar los lineamientos de una nueva política científica y tecnológica es necesario destacar que el mercado por sí solo no trae nada para desarrollar la capacidad tecnológica nacional. Cuando existe la competencia pero no hay capacidad tecnológica interna, la competitividad se gana importando tecnología, muchas veces a un alto costo y como la tecnología cambia tan rápido, frecuentemente es necesario reemplazarla antes
de aprender a utilizarla bien. El proceso de aprendizaje al interior de las empresas y de otras instituciones no se da si uno se rige exclusivamente por la lógica del mercado a ultranza y menosprecia el papel que debe jugar el Estado.
La única forma de desarrollar una capacidad tecnológica propia es a través de la articulación de iniciativas entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Dentro de este nuevo esquema, las funciones que le corresponden al Estado en política científica y tecnológica son:
1.- Desarrollar y mantener una capacidad de regulación del mercado.
Dejado a su libre funcionamiento, el mercado no llega automáticamente a una situación de equilibrio.
Al contrario, si hay diferencias en las capacidades iniciales entre las empresas, se generan situaciones de carácter monopó1ico que es preciso evitar para promover la competencia que estimula la innovación tecnológica.
2.- Promover el desarrollo tecnológico.
Esto se lleva a cabo a través del financiamiento de la innovación , de la provisión de asistencia técnica, de la formulación de reglas de juego estables, de incentivos y de la provisión de infraestructura.
Pero también es importante recordar que hay formas adecuadas e inadecuadas de promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero si puede darse asistencia técnica, crear instituciones, establecer incentivos para la investigación y desarrollo, y brindar servicios colectivos que apoyen la innovación a nivel local y regional.
3.- Orientar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
En el mundo en que vivimos, con cambios tecnológicos acelerados, la información que se requiere para producir y aportar bienes y servicios de alta calidad no está al alcance de toda empresa y a veces ni siquiera al de un consorcio de empresas. El Estado debe cumplir un papel de orientador, definir grandes líneas de estrategia y dar apoyo a las empresas privadas a través de la información .
4.- Proporcionar la infraestructura básica para la actividad productiva y tecnológica.
Además de la infraestructura convencional -carreteras, puentes, energía-, la infraestructura física tiene que abarcar telecomunicaciones e informática. Esto es fundamental en el mundo moderno. En este sentido la Red Científica Peruana ha realizado grandes avances. Es menester democratizar el acceso a la infraestructura de la información.
Por otra parte, el Estado tiene la tarea de generar información y conocimiento en algunos sectores básicos. No se puede dejar esto exclusivamente en manos del sector privado; es necesaria una política estatal que genere información , regule y sancione cuando corresponda.
Comentarios finales
Para terminar, habría que destacar que uno de los desafíos más grandes del futuro es inventar nuevas formas de hacer política científica y tecnológica. Se debe articular la labor del Estado y del sector privado con la de organizaciones no gubernamentales. En este momento pensar en una entidad pública que reemplace lo que hacen algunos organismos no gubernamentales no tiene sentido.
Desde esta perspectiva, cabría preguntar: ¿Cómo se podría diseñar un conjunto de políticas públicas sobre el uso de recursos hídricos a mediano y largo plazo, invitando a ITDG y otras organizaciones a que participen en su concepción y ejecución ? En el campo de la política científica y tecnológica es preciso orientarse hacia nuevas formas de vincular al sector privado, al sector publico y al sector independiente o de la sociedad civil.
La necesidad de combinar la acción de los sectores público, privado y de la sociedad civil lleva a decir, con toda seguridad, que la política científica y tecnológica adecuada para el año 2000 en el Perú será muy distinta a la que hemos tenido en los últimos 30 años, durante los cuales ha oscilado entre dos extremos: la visión estatista y la inexistencia de política alguna.
“Las reglas del juego en la reciprocidad andina”. En Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima: IEP, 1974. Extractos seleccionados, págs. 37-38, 43-49.
Las reglas del juego en la reciprocidad andina
Enrique Mayer
Antropólogo huancaíno y actualmente profesor en la Universidad de Yale. Se ha especializado en los temas andinos.
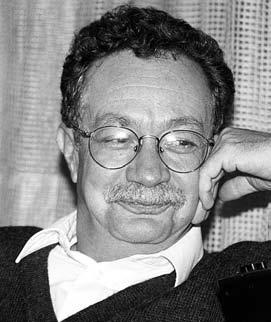
a reciprocidad es una relación social que vincula tanto a una persona con otras, con grupos sociales y con la comunidad, como a grupos con grupos, comunidades con comunidades, productores con productores y a productores con consumidores, mediante el flujo de bienes y servicios entre las partes interrelacionadas.
El contenido y la forma de los flujos de bienes y servicios son productos de una actividad creativa mantenida a través de siglos por los miembros de estas sociedades. Con el correr de los tiempos los habitantes andinos han ido determinando lo que se ha de intercambiar, el monto apropiado, el insuficiente y las variantes satisfactorias.
Alo largo de la historia se han venido modificando, mejorando y adaptando las formas de intercambios más factibles; ello a medida que las propias necesidades o aun presiones externas forzaron a los habitantes de la zona andina a defender, restringir y disminuir la escala de sus operaciones. Además hubo necesidad de adaptar y compatibilizar las nuevas instituciones económicas, impuestas por los conquistadores españoles, con las antiguas usanzas de reciprocidad y redistribución que formaban la base de la organización económica nativa. El intercambio comercial tuvo que ser compatibilizado con la organización económica antigua; nuevos productos reemplazaron las antiguas preferencias, y las formas tradicionales de obtener bienes y servicios tuvieron que ser abandonadas y sustituidas por otras. Reconocemos que las relaciones de reciprocidad tienen una larga trayectoria histórica, pero en este ensayo no es posible describir y documentar sus cambios; nos limitamos, por el momento, a discutir la situación presente.
Podemos discernir los diferentes grupos que componen una sociedad y la manera cómo están relacionados entre sí estudiando la forma, cantidad, calidad y dirección de los intercambios.
Objeto de las relaciones recíprocas
En la sociedad andina existe una marcada diferenciación entre el intercambio de servicios personales, por medio de formas recíprocas, y el canje de bienes realizados en trueque o por pagos monetarios. En todas las situaciones de intercambio recíproco que pudimos observar se encontraba presente la donación de servicios personales, ya sea en la forma de ayuda en la chacra, en la de preparación de fiestas y hasta en la de servicios de tipo ceremonial como bailar en alguna fiesta. En general todo servicio recibido ha de devolverse con el mismo servicio personal. Y es así
como se completa un ciclo de intercambios recíprocos y las personas se sienten satisfechas.
Sin embargo existen circunstancias, como veremos más adelante, en las cuales la retribución de un servicio personal se puede hacer con bienes especificados por “costumbre” y no necesariamente por la devolución del servicio. Además, el intercambio de servicios involucra también un flujo de bienes que acompaña a la prestación personal del servicio. Pero estos bienes se diferencian claramente de aquellos que se emplean en situaciones de compra-venta.
En primer lugar, los bienes que se intercambian tienen un valor mensurable que equivale a determinadas cantidades de otros productos. El valor también se puede expresar en cantidad de dinero. En resumen, los bienes intercambiados en trueque o en compra-venta tienen un precio, en tanto que los bienes objeto de intercambio recíproco de servicios no tienen precio o valor establecido. Comida, diversión musical, aguardiente, coca y cigarrillos distribuidos en una fiesta no pueden ser expresados en términos de un precio dentro del marco de los intercambios recíprocos de fiestas, aunque esto no implica que el anfitrión no pueda calcular el costo de los productos que está distribuyendo. Un anfitrión pobre puede distribuir poco, uno rico más, pero al evaluar las fiestas en sus contextos totales se dice de ambos “que han cumplido bien”. En otras palabras, el receptor evalúa el monto de los bienes de intercambio recíproco, porque al monto de bienes materiales se añaden beneficios personales implícitos no mensurables. Mientras que en una transacción de compra-venta el valor de los bienes es explícito y puede ser discutido y regateado abiertamente.
Otra distinción a tomarse en cuenta es el estado de preparación de los productos intercambiados en reciprocidad; ellos generalmente están cocidos y se les valora como comida. Las papas crudas pueden ser vendidas o compradas, las papas sancochadas solamente pueden ser servidas. Un carnero puede ser intercambiado por otros productos, la carne cruda puede ser intercambiada por maíz, pero una vez cocinada forma parte de intercambios ceremoniales. Como carne tenía un precio, pero al formar parte del convite éste desaparece de las consideraciones del intercambio ceremonial.
En resumen, es el expendio del esfuerzo personal a beneficio de otros el que se toma en cuenta en los intercambios recíprocos de la sociedad andina. Se retribuye sólo mediante la devolución del mismo esfuerzo personal. En estas condiciones hay un intercambio simétrico equivalente, y ambas partes se sienten satisfechas con el intercambio. Si la devolución no se otorga con los mismos servicios personales y una de las partes obtiene más que la otra, el intercambio ya no es equivalente sino más bien asimétrico. Cuando esto ocurre debemos buscar los factores que entran en consideración para compensar la falta de equivalencia, tales como los beneficios subjetivos de amistad y confianza y las consideraciones de diferentes estatus y poder entre los intercambiantes.
Formas de intercambio recíproco
Básicamente hay tres formas de intercambiar servicios.
1. Voluntad. Es una obligación por la cual una persona ayuda a otra a causa de la relación social que las une. La obligación cobra mayor importancia cuando está asociada con el parentesco. Se sirve a determinados parientes en ocasiones especificadas “por la costumbre” como las referentes a la celebración de un acontecimiento en la vida del pariente: el “cortapelo” de un niño, el techamiento de una casa para una pareja recién casada, los funerales de un familiar, etc. Se retribuye esta atención cuando la otra familia, a su vez, celebra ceremonia similar. La comida ofrecida por la familia que recibe los servicios es llamada por los tangorinos “cumplimiento”. Un informante explicó que: “no se puede rechazar servicios ofrecidos de voluntad, como tampoco se puede obligar a personas a prestarles si ellos no quieren”.
2. Waje-waje. Es un intercambio recíproco en el cual se presta un servicio a cambio de otro igual en oportunidad futura. Esta forma abarca desde el intercambio de trabajo agrícola, o de servicios ceremoniales, hasta instancias insignificantes de ayuda mutua en la vida cotidiana. Adiferencia de los intercambios de voluntad los de waje-waje no están especificados por la costumbre y los socios pueden comprometerse a intercambiar lo que deseen. Además, mientras que los parientes tienen la obligación de participar de voluntad, las relaciones de waje-waje son opcionales y se realizan sólo cuando un actor pide formalmente a otro entrar en ese tipo de relación. Se puede establecer relaciones de waje-waje con cualquier persona y se puede rechazar esta invitación sin mayores consecuencias sociales. Todos llevan cuenta de los waje-waje que adeudan, así como de los que se les debe; pueden pedir su devolución cuando necesiten del servicio. El pago de un waje-waje es una obligación seria que permite la perpetuación de la relación social entre ambas partes.
3. Minka. Se diferencia del waje-waje en que no se de-








