
11 minute read
Privatización de facto, Richard Webb
vuelve el servicio en la misma forma como se recibió. A cambio se otorga cierta cantidad de bienes, llamados “derechos” por los tangorinos. Esta cantidad de bienes está bien especificada para cada ocasión y siempre incluye una comida para el que prestó los servicios. El circuito de intercambios termina con la donación de los derechos, sin que queden deudas entre las partes.
En general, los servicios proporcionados en minka son especializados, tales como los de una curandera, un herrero o un albañil, pero pueden ser también servicios ceremoniales y trabajos manuales no especializados. La persona que precise de los servicios de un minkado debe acudir a él para pedírselos formalmente.
Advertisement
Cada una de estas tres formas pueden ser subdivididas en dos, una de las cuales tiende a maneras más “generosas” de intercambio recíproco, mientras la otra es más de “igual a igual” en cuanto al contenido del intercambio.
Las obligaciones de parentesco se pueden cumplir ayudando al familiar sin que éste lo pida, o esperando hasta que el pariente venga a reclamar el servicio que se debe. El primer caso se denomina “voluntad”, por tal razón, y la segunda forma recibe el nombre de manay que en quechua significa el reclamo de un derecho, o el cumplimiento de una obligación cuando aquellos que tienen derecho a ello lo demanden. Si no se reclama el cumplimento de la obligación, no se presta el servicio.
Los intercambios de waje-waje se subdividen en ayuda y waje-waje. En el primer caso no se debe llevar cuenta de la ayuda prestada ni de la recibida, aunque en la práctica estos servicios se devuelven frecuente y rápidamente. Cuando es waje-waje sí se lleva cuenta, y se puede demandar su devolución aun cuando el momento sea inconveniente. La ayuda es, entonces, menos formal que el waje-waje.
Los servicios de minka son también de dos clases: intercambios equivalentes entre amigos de confianza y de igual estatus social, por un lado, y, por el otro, minka asimétrica entre un “patrón” y su “cliente”. En el primer caso se acude al especialista por su conocimiento o se pide ayuda a un amigo por razones de conveniencia, pudiendo el minkado volverse minkador. En el segundo caso la dirección de los servicios prestados es irreversible; la persona de status más alto siempre es el minkador. El flujo de los servicios prestados es del estatus más bajo al más alto, mientras que el flujo de los “derechos” es a la inversa. En general los servicios son de trabajo manual no especializado, ya que la persona de estatus más alto no realiza tales trabajos para los cuales tiene a sus sirvientes.
Con estas seis formas de intercambio recíproco las familias tangorinas organizan una extensa red de relaciones sociales, que utilizan para obtener mano de obra adicional a fin de completar sus propios recursos domésticos. Esta red incluye parientes, vecinos en el barrio y fuera de él, comuneros en otras comunidades, personajes importantes en las ciudades, paisanos en Lima y amigos en la montaña. Mediante estos intercambios se tiene acceso a recursos humanos que ayudan al campesino a proveerse de los medios para vivir.
Debemos recordar que esta red de relaciones es efímera en el sentido que sus integrantes pueden cambiar de año en año, al forjarse nuevas amistades con quienes se establecen nuevos circuitos de intercambio, mientras se dejan las relaciones anteriores. Algunas de éstas se mantienen en latencia y pueden ser activadas mediante el inicio de nuevos circuitos de intercambio.
Según el caso, el intercambio apropiado entre dos personas es el de waje-waje, mientras que en otro la misma persona debe contribuir de voluntad, o tener obligaciones de manay o para la provisión de algún servicio especial. Las formas aquí descritas son específicas para personas sólo en determinados contextos, que pueden no ser los mismos en otras circunstancias. Veamos algunos ejemplos.
En la época del chacmeo (roturación de la tierra) preguntamos a Antonio, joven recién casado de 20 años, cómo reclutó la mano de obra adicional para tal faena. En un ambiente cordial y alegre trabajan nueve personas, seis son del mismo barrio que Antonio y los tres son sus parientes (un primo fraterno, un hermano de su cuñado y un sobrino “distante”). Aquel día se sirve un buen almuerzo preparado por la mujer de Antonio, ayudada por las esposas de algunos de los que trabajan con él. El plato tradicional que se sirve en el chacmeo es el llocro de papas. Antonio distribuye aguardiente, coca y cigarrillos durante los descansos. Ocho de los hombres están trabajando en waje-waje, mientras que el primo está ayudando. Cuatro de los waje-waje eran waje-waje iniciales; Antonio en ese momento contraía con cada uno una deuda de un día de trabajo que devolvería cuando ellos, a su vez, tengan que trabajar sus propias chacras. Dos de los waje-waje eran devoluciones que Antonio estaba cobrando por su trabajo realizado para ellos en una fecha anterior. Cuatro semanas después, cuando terminamos la encuesta, Antonio todavía debía los cuatro días de waje-waje, pero anteriormente ya había ayudado a su primo, a pesar de que ambos, Antonio y su primo, insistían en que no llevaban la cuenta de los días de trabajo mutuamente prestados . Este ejemplo demuestra la diferencia entre waje-waje y ayuda.
La Racionalidad de la Organización Andina. Lima: IEP, 1980. Extractos seleccionados, págs.75-80.
La racionalidad de la organización andina
Jürgen Golte

Antropólogo alemán y profesor de la Universidad de San Marcos. Ha escrito sobre una diversidad de temas desde la rebelión de Túpac Amaru a los migrantes
y la cultura de Lima de nuestros días. ientras subsista la necesidad de complementar o basar la economía familiar en la conduccíón simultánea de una serie de ciclos agropecuarios, y mientras una parte de la producción no pueda colocarse en el mercado, estas actividades tienen que considerarse como parte de un todo inseparable. Esta totalidad explica la posibilidad de insertarse en el mercado, pese a la baja productividad del trabajo agropecuario. Mientras subsista la imposibilidad de garantizar la permanencia de la unidad doméstica y de quienes cooperan en la producción con el dinero obtenido con la venta de los productos, los campesinos andinos no pueden entenderse como “pequeños productores mercantiles simples”, ni como “propietarios agrícolas”, ni como, “burguesía rural” solamente, sino como integrantes de conjuntos socioeconómicos que articulan la producción de bienes de uso para el consumo directo con la de mercancías. Como estos conjuntos requieren de formas complejas de cooperación para llevar a cabo una producción multicíclica, sus partes tienen que entenderse en relación a éstas, incluso cuando una parte se cumpla al parecer en forma independiente, en una chacra separada. Entender el trabajo en la producción mercantil como algo separado tendría sentido únicamente si realmente fuera separable, como sería el caso de un horticultor que vende sus verduras en el mercado y con el dinero obtenido satisface las necesidades de consumo de su familia y de insumo de su producción.
Normalmente, con la estructura de precios existente en los países andinos, la baja productividad no permitiría este tipo de inserción en el mercado. Separar la producción mercantil de su articulación con la producción para el autoconsumo solamente encubriría la baja productividad, así como al hecho que el requisito para la aparición de los productos en el mercado no sólo representa el trabajo invertido en su producción, sino también el resto del trabajo invertido en la producción de autoconsumo.
Al analizar la comunidad a partir de su inserción en el mercado, se encuentra la subordinación de la segunda respecto a la primera. El trabajo asalariado en la comunidad no debe entenderse como venta de trabajo por parte de un proletario, despojado de sus medios de producción, sino como la ven-
ta de trabajo de alguien que para complementar su subsistencia con bienes que no produce recurre a la venta temporal de su fuerza de trabajo. En este aspecto la comunidad resulta perfectamente comparable a la hacienda serrana, donde la mano de obra se mantiene trabajando las parcelas que ésta le señala y dedica además su tiempo a cultivos directamente conducidos por el hacendado, quien a cambio del trabajo recibido paga un salario mínimo insuficiente para la subsistencia de los peones, y que únicamente les sirve para cubrir determinados gastos secundarios.
Anadie se le ocurriría analizar este tipo de hacienda por partes. Cuando se produce el mismo fenómeno entre una hacienda y las comunidades circundantes, o cuando ocurre en una comunidad, no conviene obstaculizar la percepción del conjunto operante analizando sus subconjuntos como si fueran independizables. Lo mismo vale para la economía doméstica que conjuga la producción mercantil con la de autoconsumo.
Hay una distorsión al evaluar estadísticamente el total de producción mercantil y la de autoconsumo. Como la producción andina es una producción multicíclica con productos diversos, cualquier evaluación de la utilización del conjunto de los bienes producidos recurre a una equivalencia generalizada, por lo común el precio que los diversos productos obtienen en el mercado. Como normalmente se comercializa la producción de los ciclos en los que resulta más favorable la relación entre tiempo de trabajo invertido y precio obtenible en el mercado, se llega estadísticamente a una sobrevalorización de la producción mercantil. Pero incluso si se analizara la relación entre producción mercantil y de autoconsumo en términos de tiempo de trabajo invertido, y resultara que el de la primera es mayor que el de la segunda, quedaría por analizar, sea en calorías o cualquier otra medida, el aporte de cada una a la subsistencia de los productores.
El problema de cualquier evaluación de este tipo, sea en valores mercantiles, tiempo de trabajo o en valor para la subsistencia, es que los porcentajes menores no son excluibles. Un valor necesita del otro, siempre y cuando existan los dos.
Si es así, la separación analítica de la pequeña producción mercantil simple, incluso la que elabora productos recurriendo a trabajo asalariado temporal de los conjuntos articulados de producción multicíclica, especialmente cuando sirve para indicar la dirección del desarrollo de la sociedad agrícola andina, es simplemente la repetición de una ideología que encubre el carácter social de la organización de la producción agropecuaria andina.
Este error es solamente una variante de otro que utiliza las formas de lograr la propiedad de los productos para determinar el carácter de la producción. Sin embarco, el grado de cooperación social no se expresa, necesariamente, en dichas formas. En casi todas las formaciones socioeconómicas la propiedad de los medios de producción por lo general encubre el carácter social del proceso productivo. Esto es válido no sólo en las formaciones en las que la propiedad da lugar a la distribución desigual de los frutos del trabajo colectivo (como el feudalismo o el capitalismo), sino también en las que la distribución resulta más o menos uniforme. Hay una tendencia a ver la cooperación en la producción como algo exterior a la misma, siempre y cuando el provecho sea privado y el trabajo no tenga como base el asalariamiento de los trabajadores. Así, erróneamente se interpreta la cooperación en grupos de ayni, en faenas comunales, en grupos de minka (cuando no es trabajo asalariado), como vinculada a ciertas tradiciones y no a las necesidades que surgen de la producción y formas de trabajo que permiten la subsistencia de los grupos familiares. Montoya en el trabajo citado, después de reconocer la necesidad de cooperación entre los campesinos, se refiere a una producción parcelaria, que subordinaría al campesino individual, y no socialmente al capitalismo como modo de producción dominante en el Perú.
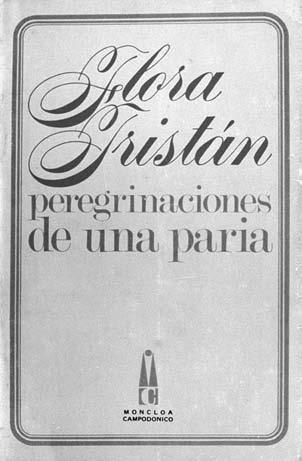
Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria. Lima: Moncloa-Campodónico Editores, 1971, pp. 27-29 y 497-507.
Peregrinaciones de una Paria
Flora Tristán
(París 1807-Burdeos1844)

Escritora y política. Su obra contiene una fuerte crítica social de la sociedad peruana así como de la francesa. Es reconocida como una de las mujeres pioneras del socialismo europeo.
Peruanos: e creído que de mi relato podría resultar algún beneficio para vosotros. Por eso os lo dedico. Sin duda os sorprenderá que una persona que emplea tan escasos epítetos laudatorios al hablar de vosotros haya pensado en ofreceros su obra. Hay pueblos que se asemejan a ciertos individuos: mientras menos avanzados están, más susceptible es su amor propio. Aquellos de vosotros que lean mi relación sentirán primero animosidad contra mí y sólo después de un esfuerzo de filosofía algunos me harán justicia.. La falsa censura es cosa vana. Fundada, irrita y, por consiguiente, es una de las más grandes pruebas de amistad. He recibido entre vosotros una acogida tan benévola que sería necesario que yo fuese un monstruo de ingratitud para alimentar contra el Perú sentimientos hostiles. Nadie hay quien desee más sinceramente que yo vuestra prosperidad actual y vuestros progresos en el porvenir. Ese voto de mi corazón domina mi pensamiento, y al ver que andáis errados y que no pensáis, ante todo, en armonizar vuestras costumbres con la organización política que habéis adoptado, he tenido el valor de decirlo, con riesgo de ofender vuestro orgullo nacional.
He dicho, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva, para satisfacer su afán de lucro, su amor al poder y sus otras pasiones, a las tentativas más antisociales. He dicho también que el embrutecimiento del pueblo es extremo en todas las razas que lo componen. Esas dos situaciones se han enfrentado siempre una a otra en todos los países. El embrutecimiento de un pueblo hace nacer la inmoralidad en las clases altas y esta inmoralidad se propaga y llega, con toda la potencia adquirida durante su carrera, a los últimos peldaños de la jerarquía social. Cuando la totalidad de los individuos sepa leer y escribir, cuando los periódicos penetren hasta la choza del indio, entonces, encontrando en el pueblo jueces cuya censura habréis de temer y cuyos sufragios deberéis buscar, adquiriréis las virtudes que os faltan. Entonces el clero, para conservar su influencia sobre ese pueblo, reconocerá que los medios que emplea en la actualidad no pueden ya servirle. Las procesiones burlescas y todos los oropeles del pagan-








