

VIVE CULTURA LA
EDIT RIAL
Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha mirado al cielo con curiosidad, preguntándose sobre los objetos que viajan por el espacio. Entre ellos, los asteroides han sido tema de muchas conversaciones, teorías y hasta películas. Pero, ¿qué son realmente y qué tan cierto es que pueden impactar la Tierra?
Los asteroides son rocas espaciales que orbitan el Sol. La mayoría se encuentran en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y no representan peligro. Sin embargo, algunos, llamados asteroides cercanos a la Tierra (NEOs, por sus siglas en inglés), pueden pasar cerca de nuestro planeta e incluso chocar con él. Aunque esto no sucede con frecuencia, sí ha ocurrido en el pasado, como el impacto que se cree acabó con los dinosaurios hace millones de años.
Si un asteroide de gran tamaño impactara la Tierra, las consecuencias podrían ser graves, desde daños en ciudades hasta cambios en el clima. Por eso, los científicos han trabajado en maneras de prevenir estos eventos. Un ejemplo es la misión DART de la NASA, que logró cambiar la trayectoria de un asteroide al impactarlo con una nave. Esto demostró que, si se detecta a tiempo, es posible desviar un asteroide peligroso.
A pesar de estos avances, el miedo a un impacto catastrófico sigue siendo alimentado por noticias alarmistas y teorías sin fundamento. La realidad es que las agencias espaciales monitorean constantemente el cielo y no hay razones para entrar en pánico. Son los expertos quienes tienen la información y la capacidad para actuar si fuera necesario.
Como sociedad, debemos informarnos con fuentes confiables y evitar caer en el miedo sin razones. Mirar al espacio debe ser un ejercicio de aprendizaje y no de preocupación constante. La ciencia está avanzando, y gracias a ello, tenemos mejores herramientas para prevenir desastres sin necesidad de alarmarnos sin motivo.
Te invitamos a leer un interesante artículo que te traemos en la presente edición, donde se explica más sobre estos misteriosos objetos.
EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.
Directorio
Daniel Nájera Director General
Ventas
Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com
Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación
Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com
Freddy Aguilar Multimedia


Foto: FB McDonald’s Guatemala

20 de FEBRERO
Colaboradores 8:00 pm a 11:00 pm



• Sofía Paredes Maury • Amalia González Manjavacas• Bkwillwm • Sébastian Homberger • HJPD • Teresa Sánchez Bermejo • Juan Francisco Méndez López • Francisco R. de los Ríos Arce • Tipografía Nacional • César Gularte • Anamalia González Manjavacas • Museo Cerralbo • Francisco Archila • Orquigonía • M. Dudolf • Pexeles • Wikipedia • EFE • Fundación La Ruta Maya
• EntreCultura un medio digital gratuito, editado y distribuido quincenalmente • EntreCultura pertenece a Consorcio CRN • El contenido es propiedad exclusiva de EntreCultura y sus colaboradores, puede utilizarse exclusivamente para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

Foto: IG team.entertainment.gt
Concierto Los Dandys y Trio Los Panchos Teatro Lux 6a. Avenida 11-02 Zona 1
Valor: Q.325.00
Entradas a la venta en www.tickt.live/gt
23 de febrero
7:00 am a 12:00 pm
Carrera Familiar McDonald’s 2025 Avenida Reforma y 12 Calle de la Zona 10.
Donativo: Q150.00
Entradas a la venta en todos los restaurantes McDonald´s de Guatemala.
27 de febrero
Tributo a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez Teatro Lux 6a. Avenida 11-02 Zona 1
Valor: Q250.00
Entradas a la venta en www.tickt.live 8:00 pm a 11:00 pm
1 de marzo
6:00 pm a 10:00 pm
Bronco en el Carnaval de Mazatenango Estadio Municipal de Mazatenango
Valor: Desde Q160.00
Entradas a la venta en www.tuboleto.boletosenlinea.events
AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.
Foto: IG eventos_sc_s.a
Foto: IG eventos_sc_s.a


Altamira
La
cuna del arte rupestre en Europa
Altamira atesora más arte rupestre del que se conocía hasta ahora. El reciente descubrimiento de nuevas figuras y grabados paleolíticos en la cueva cántabra de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) constata que en sus galerías hay mucho más arte rupestre del que hasta ahora se conocía, un enorme potencial para los investigadores.
Como la directora de Altamira, Pilar Fatás ha asegurado, estos descubrimientos suponen “abrir una puerta” a seguir conociendo el pasado. “Y también cómo eran aquellos seres humanos primitivos que habitaron y pintaron los techos y paredes de la cueva durante al menos 36.000 años”. La perfección del arte del grabado
Nuevos hallazgos y resultados que se enmarcan en la investigación ‘El primer arte de la Humanidad, la cueva de Altamira’ que “ha permitido documentar 33 figuras, representaciones de animales, como ciervos o un ‘posible’ caballo, en su mayoría grabados muy finos, parte en color rojo y otras zonas en
Redacción: Amalia González Manjavacas - EFE Fotos: EFE
Miles personas visitan la Neocueva de Altamira cada año.
carbón negro, publicados en la revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología ‘Sautuola’”, señala la arqueóloga.

Quien señala además que según los nuevos hallazgos “estas manifestaciones gráficas comenzaron en la segunda mitad del Gravetiense (entre hace 32.500 y 24.500 años a.C.), y lo hicieron con una actividad gráfica muy puntual, centrada en el grabado y figuras de trazo muy simple”.
A su juicio, Altamira tiene aún «muchísimo potencial» para los investigadores. Y si bien hasta ahora su trabajo se encontraba muy limitado por el acceso restringido a la cueva original debido a razones de conservación, en los últimos años esta situación ha cambiado gracias a la mejora de las tecnologías.
Del original a la réplica
A la Cueva de Altamira en la localidad cántabra de Santillana del Mar le corresponde el privilegio de ser el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del Arte Rupestre del Paleolítico Superior, un descubrimiento sorprendente por la calidad de sus pinturas y por la magnífica conservación de sus pigmentos.
Las pinturas del interior de la cueva fueron descubiertas en 1879, pero la comunidad científica de la época, muy reticente a admitir que el hombre primitivo fuera capaz de realizar una obra de tal belleza y complejidad, tardó veinte años en aceptar su autenticidad.
Neocueva: El Museo de Altamira
“Lo que el público ve es una réplica exacta en tamaño y calidad a la original”. Se trata del Museo de la Cueva de Altamira, en un lugar muy cercano a las originales donde todo está milimétricamente calcado del original, conocida como la Neocueva, una réplica exacta de la cueva, ya que la cavidad original tiene el acceso restringido desde 1974 y desde 2002 permanecen casi totalmente, a cinco personas a la semana, elegidas por sorteo debido a criterios de conservación.

Las pinturas de Altamira, con más de 32,500 años de antigüedad, fueron descubiertas en 1868, pero no se reconoció su autenticidad hasta 1902.
Don Marcelino Sanz de Sautuola
Cuentan que en 1868 un vecino de la pequeña localidad de Altamira, entró en una cueva donde había entrado su perro. Se llamaba Modesto Cubillas y era aparcero de Marcelino Sanz de Sautuola, propietario de tierras y licenciado en Derecho y persona de múltiples inquietudes, biología y la arqueología, disciplina que daba sus primeros pasos.
Poseía don Marcelino una gran colección de fósiles y sílex tallados, y seguía todo lo que se publicaba en Europa relativo a este campo.
Este interés le llevó a visitar Altamira y a viajar a París para visitar la Exposición Universal de 1887, una estancia que le movió a explorar varias cuevas cercanas a las localidades donde residía entre Santander y Puente San Miguel, esta última muy próxima a Santillana del Mar, en cuyo término se encontraba la cueva de Altamira, a la que volvió entre el verano y el otoño de 1879, pero esta vez acompañado de su hija María, de ocho años.
¡Mira papá BUEYES PINTADOS!
Mientras él, exploraba agachado el suelo en busca de huellas del pasado paleolítico, la pequeña María, que si podía estar en pie se entretenía iluminando con la lámpara que portaba iluminando la bóveda
penetrando en la cavidad donde se encontraba. Hasta que exclamó: “¡Mira papá, bueyes pintados!”.
Habían transcurrido miles de años desde que unos ojos humanos se habían posado por última vez sobre aquellos bisontes. Sautuola explicó por qué no había advertido antes la presencia de aquellas pinturas porque “para reconocerlas hay que buscar los puntos de vista, sobre todo si hay poca luz, habiendo ocurrido que personas que sabían que existían, no las han distinguido por colocarse a plomo de ellas”.
El descubrimiento de esa creación hubiera podido suponer la gloria para el estudioso cántabro, pero solo fue el inicio de un purgatorio que se prolongó hasta su muerte.
Sautuola no tuvo ninguna duda acerca de las pinturas: eran del Paleolítico, la misma época cuyos restos materiales había encontrado en el suelo. En 1880 publicó Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, donde daba cuenta del descubrimiento.
Uno de los primeros en confirmar las ideas de Sautuola fue el geólogo y médico, Juan Vilanova y Piera, catedrático de Paleontología de la Universidad de Madrid y por entonces la máxima autoridad española en materia de Prehistoria. Vilanova visitó la cueva en aquel año y desde entonces fue uno de los más firmes defensores de la autoría prehistórica de tan excepcionales representaciones.
¿Burla?, ¿engaño?...
Pero la idea de que las pinturas fuesen obra del hombre “primitivo” (al que por entonces se le atribuían escasas capacidades intelectuales) suscitó amplias reservas, como en el caso de Francisco Quiroga o Rafael Torres, profesores de la Institución Libre de Enseñanza, que tras publicar un informe del asombroso carácter de las imágenes les llevó, sin embargo, a rechazar su antigüedad:
“En la técnica del pintor de Altamira entran estos elementos: perspectiva lineal, perspectiva aérea, color desleído en agua o grasa, pincel”, lo que juzgaban incompatible con las facultades del hombre paleolítico sino posterior, obra de soldados romanos que ocuparon el territorio cántabro.
Existía una prevención ante un hallazgo tan singular, puesto que hasta entonces no se había descubierto ninguna pintura prehistórica y ciertamente su factura parecía asombrosamente moderna, que se extendió a los expertos franceses, como Émile Cartilhac.
Siendo organizador de la sección de prehistoria de la Exposición de París en 1881 rechazó la autoría paleolítica y consideró que las imágenes se habrían realizado entre 1876 y 1879, época de las dos visitas de Sautuola a la cueva, pero aceptó sin vacilar el carácter paleolítico del poblamiento de Altamira, atendiendo a los restos de útiles y vegetales hallados.
Cartailhac basaba su opinión en los trabajos del ingeniero Édouard Harlé, que afirmó que la pintura se podía desprender con el dedo por lo que le pareció reciente, y eso atendiendo a que había pruebas que avalaban la antigüedad de las pinturas, como concreciones calcáreas formadas sobre las mismas. Harlé se vio influido por las voces de que las pinturas eran un engaño atribuido al pintor Paul Ratier, quien había hecho para Sautuola una copia de las pinturas para ilustrar el libro con el hallazgo, Breves apuntes...
En 1902, en un gesto de honradez intelectual, Cartailhac publicó su famoso artículo: “Les cavernes ornées de dessins. La grotte d’Altamira (Espagne). Mea culpa d’un sceptique”, donde reconocía la autenticidad de las pinturas de Altamira, y desde entonces se convirtieron en el legado más impresionante del arte rupestre europeo.

Los bisontes de Altamira parecen moverse gracias a la técnica del trampantojo. Sus creadores aprovecharon el relieve de la cueva para dar volumen a sus pinturas, siglos antes de que el arte moderno explorara la perspectiva.



Estela maya fechada entre el 300 y el 900 d.C. Fue tomada de una de las plazas de Aguateca. Conmemora una victoria del gobernante de la ciudad. El Dios Jaguar está representado en el escudo del guerrero, mientras dos prisioneros tienen los pies atados. / Bkwillwm
Aguateca
Una ventana al pasado maya
Redacción: EntreCultura
Fotos: Wikipedia

Ubicada en el departamento de Petén, Guatemala, Aguateca es uno de los sitios arqueológicos mayas más fascinantes. Su historia, marcada por su importancia política y su abrupto abandono, nos brinda una perspectiva única sobre la civilización maya y su colapso en el Período Clásico Tardío.
Descubrimiento y Exploración
Aguateca fue descubierta a principios del siglo XX por exploradores occidentales, pero no fue hasta la década de 1950 cuando arqueólogos comenzaron a estudiarla en profundidad. En la década de 1990, investigaciones dirigidas por Takeshi Inomata y Daniela Triadan revelaron una riqueza de información sobre la vida de la élite maya y las causas de la caída de la ciudad. Aguateca destaca por ser un sitio excepcionalmente bien conservado, debido a que fue abandonado de manera repentina tras un ataque enemigo, lo que permitió encontrar estructuras, artefactos y textos jeroglíficos intactos.
Composición Arquitectónica
Aguateca se encuentra en una zona estratégica, rodeada por un acantilado natural que le proporcionaba defensa. Su arquitectura se compone de palacios, templos y plazas interconectadas por sacbéob (calzadas). Algunos de los edificios más representativos incluyen:
La Acrópolis: Un conjunto de edificios administrativos y residenciales donde vivía la élite gobernante. Este sector era el corazón político y social de Aguateca. Sus estructuras incluyen palacios con amplios salones y cuartos interconectados, decorados con estuco y pintados con colores vibrantes.
La Acrópolis también albergaba inscripciones jeroglíficas que narraban la genealogía de la dinastía gobernante y sus logros. Los arqueólogos han encontrado objetos de cerámica fina, herramientas de obsidiana y otros artefactos de lujo que sugieren un alto grado de sofisticación entre sus habitantes.
La ciudad de Aguateca es vecina del sitio arqueológico
Dos Pilas, en las proximidades de Tamarindito y Arroyo de Piedra. / Sébastian Homberger
La Plaza Principal: Espacio ceremonial y de reuniones públicas. Esta plaza funcionaba como el centro neurálgico de la ciudad, donde se realizaban rituales, ceremonias y eventos políticos. Estaba rodeada por estructuras administrativas y templos, algunos con altares dedicados a deidades mayas. La disposición de la plaza permitía la congregación de grandes grupos de personas, indicando su importancia en la vida pública de Aguateca. En este espacio, también se realizaban representaciones teatrales y danzas, que servían para reforzar la autoridad de la élite gobernante ante la población.
El Sistema Defensivo: Murallas y barreras naturales que protegían la ciudad. Aguateca contaba con un impresionante sistema defensivo compuesto por muros de piedra, fosos y el propio acantilado que rodeaba la ciudad. Estas barreras naturales y artificiales hicieron de Aguateca una fortaleza casi inexpugnable. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que, a pesar de estas defensas, la ciudad fue atacada y saqueada en un asalto violento, lo que llevó a su abrupto abandono. La existencia de pasadizos y puntos estratégicos dentro del sistema defensivo muestra un alto nivel de planificación militar, lo que indica que la guerra era una constante en la vida de Aguateca y sus vecinos.

La conservación de Aguateca es notable debido a su abrupto abandono, permitiendo a los arqueólogos encontrar utensilios y artefactos en su posición original.
Importancia Política y Económica
Aguateca fue una de las principales capitales del reino de Dos Pilas, un importante centro de poder en el Período Clásico (600-900 d.C.). La ciudad fue gobernada por la dinastía de los Kan, quienes establecieron alianzas y conflictos con otras ciudades mayas como Tikal y Calakmul. Su ubicación a orillas de la laguna de Petexbatún facilitó el comercio y la agricultura.
Las inscripciones jeroglíficas encontradas revelan que Aguateca funcionaba como un centro administrativo y militar clave. La presencia de inscripciones en monumentos indica la influencia de la nobleza y el papel del linaje real en la política de la región.

Los templos de Aguateca, construidos en el Clásico Tardío, fueron centros de poder y rituales mayas. Abandonados tras un ataque en el siglo IX, hoy revelan su historia entre ruinas y selva. / HJPD

Las estelas de Aguateca son testigos silenciosos del esplendor maya, talladas con historias de poder y rituales. Un legado de piedra que aún susurra los misterios de su civilización. / Sébastian Homberger
Relación con Otras Ciudades
Mayas
Aguateca desempeñó un papel fundamental en la compleja red política y militar del Período Clásico. Como parte del reino de Dos Pilas, mantuvo una relación estrecha con esta última, compartiendo una dinastía y estrategias políticas. Dos Pilas y Aguateca actuaban como centros de poder interdependientes, con Aguateca sirviendo como un refugio fortificado y un punto clave para la defensa del reino.
A nivel regional, Aguateca estuvo involucrada en el prolongado conflicto entre Tikal y Calakmul, dos de las superpotencias mayas de la época. La dinastía gobernante de Dos Pilas y Aguateca se alineó inicialmente con Calakmul, lo que generó tensiones con Tikal. Sin embargo, estas alianzas no eran estáticas, y los cambios en la dinámica del poder condujeron a conflictos internos y ataques por parte de grupos rivales.
Además de sus lazos políticos, Aguateca también formaba parte de una red económica y comercial que incluía intercambios de bienes con otras ciudades del área de Petexbatún. La obsidiana, la cerámica y otros productos eran transportados a través de rutas acuáticas y terrestres, consolidando a Aguateca como un centro de importancia regional.
Auge y Abandono
Aguateca alcanzó su apogeo entre los siglos VII y VIII d.C., cuando la dinastía Kan consolidó su dominio sobre la región. Sin embargo, a finales del
siglo VIII, la ciudad sufrió un ataque devastador, probablemente por parte de grupos rivales o insurgentes internos. La evidencia arqueológica sugiere que los habitantes huyeron de manera apresurada, dejando atrás pertenencias valiosas y documentos sin destruir.
El colapso de Aguateca forma parte del declive más amplio de las ciudades mayas en el Período Clásico Tardío, un fenómeno que aún genera debates entre los expertos. Factores como conflictos internos, presión demográfica, agotamiento de recursos y cambios climáticos pudieron haber contribuido a la caída de esta poderosa ciudad.
Legado y Estudios Actuales
Hoy en día, Aguateca sigue siendo objeto de estudio por arqueólogos e historiadores. Su excepcional estado de conservación ha permitido reconstruir aspectos fundamentales de la vida maya, desde la organización social hasta las prácticas ceremoniales y militares. Las investigaciones continúan revelando información valiosa sobre el colapso de la civilización maya en la región de Petexbatún.
Bibliografía
Inomata, T., & Triadan, D. (2003). Antiguos mayas en Aguateca: Arqueología de la vida cotidiana. Universidad de Arizona. Martin, S., & Grube, N. (2000). Crónica de los reyes y reinas mayas. Thames & Hudson.
Demarest, A. A. (2006). Ancient Maya: The rise and fall of a rainforest civilization. Cambridge University Press.
Houston, S. D. (1993). Hieroglyphs and history at Dos Pilas: Dynastic politics of the Classic Maya. University of Texas Press.

El enigma de los asteroides
¿Qué son? ¿De dónde vienen?...
¿Chocarán con la Tierra?
Redacción: Teresa Sánchez Bermejo Fotos: EFE
Naciones Unidas aprobó celebrar el Día de los Asteroides en diciembre del 2016 y eligió la fecha en recuerdo del llamado “evento de Tunguska”, registrado el 30 de junio de 1908, cuando un asteroide de unos 40 metros de diámetro impactó violentamente en Siberia arrasando 2.000 kilómetros cuadrados de masa forestal.
Dicho asteroide entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 54.000 kilómetros por hora, produciendo una bola de fuego que, según la agencia espacial estadounidense, NASA, liberó una cantidad
de energía equivalente a 185 bombas de Hiroshima. Otro impacto importante y más reciente se registró el 15 de febrero de 2013, cuando un asteroide de 18 metros de diámetro y 13.000 toneladas de peso explotó en la atmósfera sobre la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, liberando cerca de medio megatón de energía (equivalente a 35 bombas de Hiroshima). La onda expansiva dañó miles de edificios e hirió a unas 1.500 personas.
Este suceso marcó un antes y un después en la percepción sobre el riesgo que suponen los asteroides y la necesidad de acciones preventivas. Ese mismo año, 2013, se creó, por recomendación de la ONU, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN).
Más de un millón de asteroides conocidos
Los asteroides son restos rocosos que quedaron de la formación inicial de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años y la mayor parte de ellos se encuentran en el cinturón de asteroides, una región entre las órbitas de Marte y Júpiter, aunque también hay algunos que han entrado en el interior del sistema solar y cruzan la órbita terrestre. Esos son los peligrosos y los que merecen mayor atención.
La NASA contabiliza más de 1,2 millones de asteroides conocidos, de los cuales, unos 30.000 se sitúan cerca de la Tierra, y en torno a 1.500 están clasificados como potencialmente peligrosos. Forma de los asteroides
La mayoría de los asteroides tienen formas irregulares, aunque algunos son casi esféricos, y su
Imagen obtenida por la nave japonesa Hayabusa del asteroide Itokawa.
tamaño es muy variado. Más de 150 asteroides tienen una pequeña luna compañera, o incluso dos. También hay asteroides binarios, en los que dos cuerpos rocosos de tamaño similar se orbitan entre sí; y sistemas de asteroides triples.
El primer asteroide descubierto fue Ceres, en 1801, por el astrónomo Giuseppe Piazzi. Ceres estaba considerado el asteroide más grande con unos 1.000 km de diámetro, pero en 2006 fue reconocido como planeta enano, de modo que ahora los de mayor tamaño son Palas y Vesta, ambos con diámetros de algo más de 500 kilómetros.
Datos recientes del telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA), han permitido crear un mapa 3D de la Vía Láctea, revelando que hay muchos más asteroides de lo que se pensaba.

El asteroide Dimorphos de 160 metros de diámetro comparado con el Coliseo de Roma. Fotomontaje facilitado por ESA.

Fuentes de información
Los asteroides, al estar compuestos por materiales sobrantes de la formación de los planetas, son muy valiosos desde el punto de vista científico, ya que podrían contener precursores moleculares de la vida y dar pistas sobre el nacimiento del sistema solar.
En los últimos años se han lanzado dos misiones para recoger muestras de asteroides y traerlas a la Tierra. En la primera, de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA), la sonda Hayabusa-2 viajó al asteroide Ryugu, del que regresó en 2020. La otra es la misión Osiris-Rex de la NASA, que tomó muestras del asteroide Bennu y ahora viaja de vuelta a la Tierra, adonde llegará el próximo 24 de septiembre.
La importancia de las muestras tomadas en Ryugu y Bennu es que se trata de material que no ha estado expuesto a ninguna contaminación terrestre, como sí puede ocurrir con los trozos de asteroides caídos en nuestro planeta. De momento, en las muestras procedentes de Ryugu ya se han encontrado vitamina B3 y uracilo, que es uno de los componentes básicos necesarios para formar el ARN.
Defensa planetaria
Los científicos realizan desde hace tiempo un seguimiento de los asteroides “potencialmente peligrosos” con el fin de proteger a la Tierra de impactos similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios. Pero, en caso de descubrir un asteroide que se dirige hacia nosotros, ¿cómo podemos desviarlo o destruirlo antes de que llegue?

El cine ya nos planteó ese reto hace 25 años y nos metió el miedo en el cuerpo con películas como “Armagedón” o “Deep Impact”, en las que, de repente, aparecía una amenaza desde el espacio y unos cuantos héroes improvisaban soluciones para salvar el planeta.
En la realidad, sin embargo, actualmente existen programas de defensa planetaria capaces de identificar las potenciales amenazas, y que están ideando y ensayando planes para hacerles frente.
La NASA y la ESA, por ejemplo, colaboran en proyecto AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment), dentro del cual, la NASA capitanea la misión DART (Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Dobles), que cosechó un importante éxito en septiembre de 2022, cuando hizo que una sonda impactara contra la superficie del asteroide Dimorphos y desvió su trayectoria (redujo la órbita 32 minutos). Dimorphos es una roca de tan solo 160 metros de diámetro, que orbita otro asteroide mayor llamado Didymos, de 780 metros, formando un sistema binario que se sitúa a 11 millones de kilómetros de la Tierra.
Investigaciones en el más allá
DART, el primer simulacro de defensa planetaria para desviar asteroides, tiene su continuación con la misión Hera (nombre de la diosa griega del matrimonio) de la ESA, que estudiará en detalle los efectos del impacto contra Dimorphos. La nave europea está previsto que despegue en 2024 para llegar al sistema DidymosDimorphos en 2026.
La NASA también lanzó en 2021 la sonda espacial Lucy para una misión de 12 años con rumbo a los
Imagen facilitada por la ESA del telescopio espacial Gaia, que ha permitido crear un mapa tridimensional de la Vía Láctea.

llamados asteroides troyanos, una región hasta ahora no explorada. En mayo de 2023 Lucy ajustó su trayectoria para encontrarse con el pequeño asteroide Dinkinesh.
Y hay también otros países con proyectos en marcha relacionados con los asteroides. China, por ejemplo, lanzará su propia misión en 2025 y su objetivo será el asteroide 2020 PN1, de tan solo 40 metros de diámetro, pero catalogado como potencialmente peligroso. La Agencia Espacial de los Emiratos Unidos, por su parte, planea enviar una sonda en 2028 para explorar siete asteroides y aterrizar en el último de ellos, llamado Justitia, en 2034.
Además, el pasado abril la NASA presentó su plan de defensa planetaria para los próximos 10 años, que incluye la elaboración de un catálogo completo de todos los objetos cercanos a la Tierra (NEO por las siglas en inglés de Near Earth Objects) que entrañan peligro, y el desarrollo de tecnologías para prevenir un posible impacto.
Entre los asteroides catalogados de mayor riesgo, la NASA cita a Bennu, que podría impactar contra la Tierra en el año 2182, si bien la probabilidad es muy baja, del 0,037%.


Templo Minerva Un singular legado arquitectónico del presidente Manuel E. Cabrera
Redacción: EntreCultura Fotos: Wikipedia

Los templos Minerva tienen su origen en la antigua Roma, donde Minerva era una de las deidades más veneradas. Minerva era la diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia militar, equivalente a la diosa griega Atenea.
En Roma, los templos dedicados a Minerva se erigían en honor a su papel como protectora del conocimiento y la educación.
Uno de los templos más famosos de Minerva en la antigüedad fue el Templo de Minerva Medica en Roma, aunque la mayoría de sus templos se ubicaban en el Foro Romano y otros centros urbanos importantes.
La idea de construir templos dedicados a Minerva en América Latina fue una iniciativa que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los valores ilustrados y positivistas impulsaban la educación como pilar del desarrollo de las naciones.
Bajo esta influencia, Guatemala adoptó la construcción de estos templos como símbolo del progreso y la educación durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).
Inauguración del Templo de Minerva de la Ciudad de Guatemala en 1901. / Juan Francisco Méndez López
Templo de Minerva en 1905 (lugar desconocido de Guatemala).

Los Templos Minerva en Guatemala: Contexto y Motivación
Durante el mandato de Estrada Cabrera, se promovió la educación como herramienta clave para el desarrollo del país. Inspirado en los ideales del positivismo, el gobierno decidió construir templos dedicados a Minerva para reforzar la importancia de la enseñanza en la sociedad guatemalteca. Estos templos se inauguraban con grandes festivales anuales llamados “Fiestas Minervalias”, donde se celebraban actos cívicos, desfiles escolares y exposiciones educativas.
El diseño arquitectónico de estos templos en Guatemala estaba inspirado en la arquitectura grecolatina, con columnas dóricas y un frontón triangular que recordaba los templos clásicos de la antigüedad. Sin embargo, no eran templos religiosos, sino espacios simbólicos destinados a exaltar la educación y el progreso.
Los Constructores y su Influencia
El arquitecto encargado del diseño de los Templos

Minerva en Guatemala fue Luis Felipe Crespo, quien ideó una estructura de fácil reproducción para construir varios de estos templos en diferentes puntos del país. Las obras estuvieron a cargo del gobierno de Estrada Cabrera, con la colaboración de maestros de obra guatemaltecos y artesanos que participaron en su edificación.
Ubicación y Descripción de los Templos Minerva en Guatemala
A lo largo del mandato de Estrada Cabrera, se construyeron varios templos Minerva en diferentes departamentos del país. A continuación, se describen algunos de los más relevantes:
Templo Minerva de la Ciudad de Guatemala
Ubicado en el Hipódromo del Norte, este fue el templo más grande y representativo del país. Se inauguró en 1901 y sirvió como sede principal de las Fiestas Minervalias. Contaba con un diseño clásico, con columnas y una estatua de Minerva en el centro. Fue demolido en 1951 durante el gobierno de Jacobo Árbenz.
Templo Minerva de Quetzaltenango
Construido en 1902, este templo es uno de los pocos que aún se conservan en el país. Se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango y sigue siendo un importante sitio histórico y cultural.
Templo Minerva de Chiquimula
Este templo fue edificado en la primera década del siglo XX y, al igual que los demás, sirvió como punto central de las festividades educativas. Con el paso del tiempo, sufrió deterioro y finalmente desapareció.
Templo Minerva de Jalapa
Ubicado en la cabecera departamental de Jalapa, este templo fue otro de los que se construyeron durante el periodo de Estrada Cabrera. Su estructura se asemejaba a la del templo de la Ciudad de Guatemala, pero de menor tamaño. Actualmente no se conserva.
Templo Minerva de Totonicapán
Este templo también fue parte del programa de edificaciones cívicas del gobierno de Estrada Cabrera. Aunque su estructura original ya no existe, su legado perdura en la memoria de la comunidad local.
Templo Minerva de Mazatenango
Situado en la cabecera de Suchitepéquez, este templo fue parte del conjunto de edificaciones Minerva en el país. Con el tiempo, su importancia disminuyó y eventualmente dejó de existir.
Declive y Desaparición de los Templos Minerva
Con la caída de Estrada Cabrera en 1920, los templos Minerva perdieron su protagonismo. Las Fiestas Minervalias dejaron de celebrarse y muchos de estos templos fueron abandonados o demolidos con el tiempo. En 1951, el gobierno de Jacobo Árbenz demolió el templo de la Ciudad de Guatemala como parte de un proceso de modernización urbana.
A pesar de su desaparición en su mayoría, los templos Minerva representan un legado de una

época en la que la educación y el civismo eran promovidos como pilares fundamentales del desarrollo nacional. Hoy en día, el templo de Quetzaltenango sigue en pie, recordándonos una faceta de la historia guatemalteca en la que la educación fue exaltada como el camino hacia el progreso.
Fuentes:
Arriola, Mario. Historia de la educación en Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria, 1985.
González Davison, Fernando. La montaña infinita: Historia de Guatemala. Guatemala: Artemis Edinter, 2008.
Taracena Arriola, Arturo. Estructuras de poder y clases sociales en Guatemala (1750-1920). Guatemala: FLACSO, 1999.
Rodríguez, Héctor. Manuel Estrada Cabrera y su legado arquitectónico. Guatemala: Asociación de Historiadores, 2012.
Archivo General de Centro América. Documentos sobre la educación y festividades cívicas en Guatemala (18981920). Guatemala: AGCA, consulta en línea.
Revista Historia de Guatemala. Las Fiestas Minervalias y los templos de la educación en el siglo XX. Edición especial, 2015.

Fiestas minervalias de 1907. / Francisco R. de los Ríos Arce
Celebración de las fiestas de minervas en Cocales, Escuintla en 1906. / Tipografía Nacional de Guatemala
Templo Minerva de Salamá, Baja Verapaz, en 1920. / César Gularte
Templo de Minerva de Chimaltenango en 1903./ Autor desconocido

Mármol y madera, 2 elementos que dan señorialidad al palacio del marqués de Cerralbo
Un viaje al esplendor aristocrático del siglo XIX, donde arte, historia y lujo cobran vida.
Redacción: Amalia González Manjavacas Fotos: Museo Cerralbo
El Museo Cerralbo, una de las joyas menos conocidas de Madrid, acaba de cumplir cien años. Fue ‘el capricho’ de un marqués que revolucionó la concepción del coleccionismo y la arqueología, Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, dos bellas plantas llenas de obras de artes desde la Prehistoria hasta el siglo XX. Un delicioso caserón que nos traslada a la vida cotidiana de otra época, muy vetusta, de tono sepia...
Este palacio de ensueño donado al Estado por su dueño y convertido en 1924, en museo estatal con toda una rica y variada colección de arte que incluye desde lienzos de Goya, Zurbarán o El Greco, pasó a convertirse en museo estatal después de la muerte del marqués de la que hace un par de años, se acaban de cumplir cien años.

El marqués de Cerralbo, a su fallecimiento en 1922, legó al Estado sus colecciones, parte del edificio y rentas para sostener el futuro museo.
El legado se aceptó en 1924 y se incrementó en 1927 con el de su hijastra, Amelia del Valle.
Riqueza artística del museo
El museo se compone de más de 50.000 piezas entre pinturas, esculturas, cerámicas, cristal, tapices y mucho más. El marqués de Cerralbo donó a la nación española este patrimonio con el fin de que sus colecciones perdurasen.
Se cumplía así la voluntad de Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, aristócrata
y máximo representante durante varios años del Partido Carlista, (partidarios de hermano de Fernando VII, Carlos, al morir el rey y no de su hija Isabel II) toda una personalidad de la época, y senador vitalicio, que destacó como coleccionista de arte, historiador y hasta pionero de la arqueología española, llevando a cabo más de 150 excavaciones.
Al morir, donó sus colecciones para que se mantuvieran “siempre reunidas para servir el estudio de los aficionados a la ciencia y al arte”, como dejó redactado en su testamento.
“Esta noche se inaugura con una gran fiesta, el nuevo palacio que en las calles de Ferraz y de Ventura Rodríguez acaba de construir el marqués de Cerralbo. El arte y la riqueza han colaborado juntos para convertir aquella morada en suntuosa vivienda

del Salón del Baile (detalle rococó). Museo Marqués de Cerralbo, de Madrid. y en rico y variado museo. Cada adorno evoca una época, cada objeto trae a la memoria un hecho glorioso”.
Ejemplo artístico de Madrid
El museo está situado en el barrio de Argüelles, creado con el primer ensanche de Madrid a mitad del siglo XIX, era el barrio de antiguos palacios y conventos, residencia de novelistas, poetas y profesores. En la actualidad con gran presencia de estudiantes por la cercanía a Ciudad Universitaria.
Las obras del edificio y del templete anexo se iniciaron en 1883, obra de los arquitectos Alejandro Sureda, Luis Cabelló Asó y Luis Cabello Lapiedra y la familia Cerralbo Villa-huerta lo inauguró diez años después y lo habitó hasta 1927, fecha en la que muere Amelia del Valle, último miembro del núcleo familiar.
Muy cercano al Palacio Real, al Templo egipcio de Debod, al Parque del Oeste y a la céntrica plaza de España en la tranquila calle dedicada al gran arquitecto de Madrid del XVIII, Ventura Rodríguez se levanta una gran puerta de entrada.
A través de su sobriedad e inigualable calidez y avanzando por amplio zaguán de esos señoriales de otra época, el guía nos conduce a la escalera de honor, arropada con unas magníficas paredes de estuco de colores con motivos heráldicos.
Al ascender por ella se llega al piso principal donde encontramos una armoniosa sucesión de espectaculares salones, salitas, despachos o zonas de paso, ricamente decoradas que nos trasladan a otra época no muy lejana, a una época que ya vemos como con bruma, en color sepia (como alguna de estas fotos)... la vida de una familia de marqueses de finales del XIX y principios del XX.

Pintura mural del techo

Museo centenario
El propio marqués de Cerralbo designó en su testamento a Juan Cabré Aguiló como primer director del museo (1922-1939). Su labor fue fundamental, pues realizó el inventario general de las colecciones del museo y se ocupó de adecuarlo a su nuevo uso y protegerlo durante la Guerra Civil. Cabré, director vitalicio del museo y uno de los arqueólogos más importantes de entonces fue además el artífice de uno de los pilares del Museo: el inventario general de 1922, gracias al cual favoreció la conservación de las piezas, evitando el expolio en los años de guerra y posguerra, además de conocer la ubicación exacta de todos los objetos.
Era una época en la que el director vivía en el palacio junto a su familia y lo hizo hasta el final de la Guerra Civil, años durante los cuales protegió el legado del marqués a riesgo de su propia vida, ya que el frente se encontraba a escasos metros de distancia.
“En la Casa de Campo y al otro lado del río estaba colocada toda la artillería de los sublevados”, comenta Carmen Jiménez Sanz, actual directora del museo que añade: “El barrio, al final de la contienda, resultó muy dañado, pero el museo se mantuvo y eso tuvo que ver con la labor responsable y valiente de Cabré, que se quedó allí y lo custodió”.
La primera arqueóloga
Su hija, Encarnación Cabré, vivió en el palacio 17 años y se convertiría inundada de la pasión por la historia de su padre y el entorno en el que vivió, en la primera arqueóloga que se licenció y que ejerció como tal en España.
Peso tiene en la obra del museo, el papel de su esposa, la propia marquesa de Cerralbo, Inocencia Serrano, así como sus hijos Antonio y Amelia del Valle Serrano, marqueses de Villa-Huerta que eran hijastros del marqués, de un matrimonio anterior de su mujer, en cuyas vidas se va profundizando a medida que los diferentes estudios se suceden.
Es uno de los pocos palacios decimonónicos que todavía conserva su decoración original y por sus más de 50.000 objetos que incluyen antigüedades, esculturas, mobiliario, artes decorativas, dibujos, grabados o pinturas, entre las que sobresalen grandes nombres como Goya, Zurbarán, El Greco, Tintoretto o Alonso Cano.

Piano de mesa Pleyel-Lemmé, París 1806-7 (i) y el arpa Sebastian Erard, Londres 1861(d), de la colección de instrumentos musicales del Museo del Marqués de Cerralbo de Madrid.
Despacho principal del Marqués de Cerralbo. Casa familiar levantado en 1893, y donado al Estado español en 1924 para convertirlo en museo, al morir el marqués.

Loc Chibetes
“La voz de las noticias de mediados del siglo XIX ”
Redacción: EntreCultura
Antes de que la radio, la televisión y las redes sociales se convirtieran en las grandes voces de la información, las noticias viajaban de boca en boca, llevadas por personajes emblemáticos que recorrían las calles con su voz como única herramienta de difusión.
En Cobán, Alta Verapaz, en los años 50 y 60, uno de estos mensajeros fue conocido como “Chibete”. Su presencia era inconfundible: tambor en mano y voz firme, se encargaba de anunciar fallecimientos, comunicados municipales y eventos comunitarios. Era el puente entre las autoridades y el pueblo, una figura esencial en una época en la que las calles eran de tierra y los teléfonos un lujo inalcanzable para muchos.
Cada anuncio de Chibete era un llamado de atención. Con unos cuantos golpes de tambor, interrumpía la rutina diaria y lograba que la gente se asomara a las puertas y ventanas. Sus palabras llevaban noticias que podían cambiar el día o incluso la vida de quienes lo escuchaban. En un mundo donde la información tardaba en llegar, su labor era crucial.
Chibete no fue el único. En distintas regiones de Guatemala, personajes similares recorrían calles y plazas con la misión de mantener informadas a sus comunidades. En algunos lugares se les conocía como pregoneros, en otros como voceros del pueblo. Algunos usaban megáfonos rudimentarios, otros confiaban en la potencia de su voz. Informaban
sobre cambios en los precios del mercado, avisos de emergencia o mensajes importantes de los líderes locales.
Hoy, la tecnología ha transformado la manera en que recibimos noticias. Las redes sociales han multiplicado la velocidad con la que circula la información, pero también han dado paso a un fenómeno preocupante: la desinformación. La facilidad con la que los mensajes se comparten ha hecho que la verdad y la mentira se mezclen con demasiada frecuencia.
La historia de Chibete y de tantos otros nos recuerda que la comunicación comunitaria siempre ha sido vital. En su época, la información llegaba con certeza y confianza, sin la interferencia de rumores virales o noticias falsas. Tal vez sea momento de reflexionar sobre quiénes son los nuevos “Chibetes” de nuestro tiempo y qué tan responsables somos con la información que compartimos. En un mundo donde todo se sabe al instante, la pregunta sigue en pie: ¿Cómo asegurarnos de que lo que sabemos es realmente cierto?
Esta historia nos fue compartida desde Notinoticias, un noticiero de Alta Verapaz, Guatemala, quienes reflexionan y hacen un llamado a valorar la historia de la comunicación comunitaria, y a ser responsables con la información que compartimos en la actualidad.

Es el mes de la amistad y el cariño, y se nos perdió nuestro corazón, snifff... ¿ayúdame a encontrarlo.. siii?



Mormodes sotoana
Etimología:
Mormodes: se refiere a la apariencia fantasmal de sus flores.
“sotoana”: en honor a Miguel Ángel Soto Arenas, un distinguido orquideólogo mexicano cuyo ojo coleccionista encontró la planta tipo.
La Mormodes sotoana fue descubierta en Cobán, Alta Verapaz en el año de 1990, durante una excursión en la Finca Santa Isabel Sapalau.

ORQUIGONIA:
Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.
●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia
●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf




El efecto invernadero
El efecto invernadero es un proceso natural que permite que la Tierra mantenga una temperatura adecuada para la vida. Ocurre cuando ciertos gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO₂), metano (CH ) y vapor de agua, atrapan parte del calor del Sol, impidiendo que se escape al espacio. Sin este fenómeno, el planeta sería demasiado frío.
Sin embargo, la actividad humana ha aumentado la concentración de estos gases, intensificando el efecto invernadero y provocando el calentamiento global. Esto genera efectos como el derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, olas de calor, sequías e inundaciones.
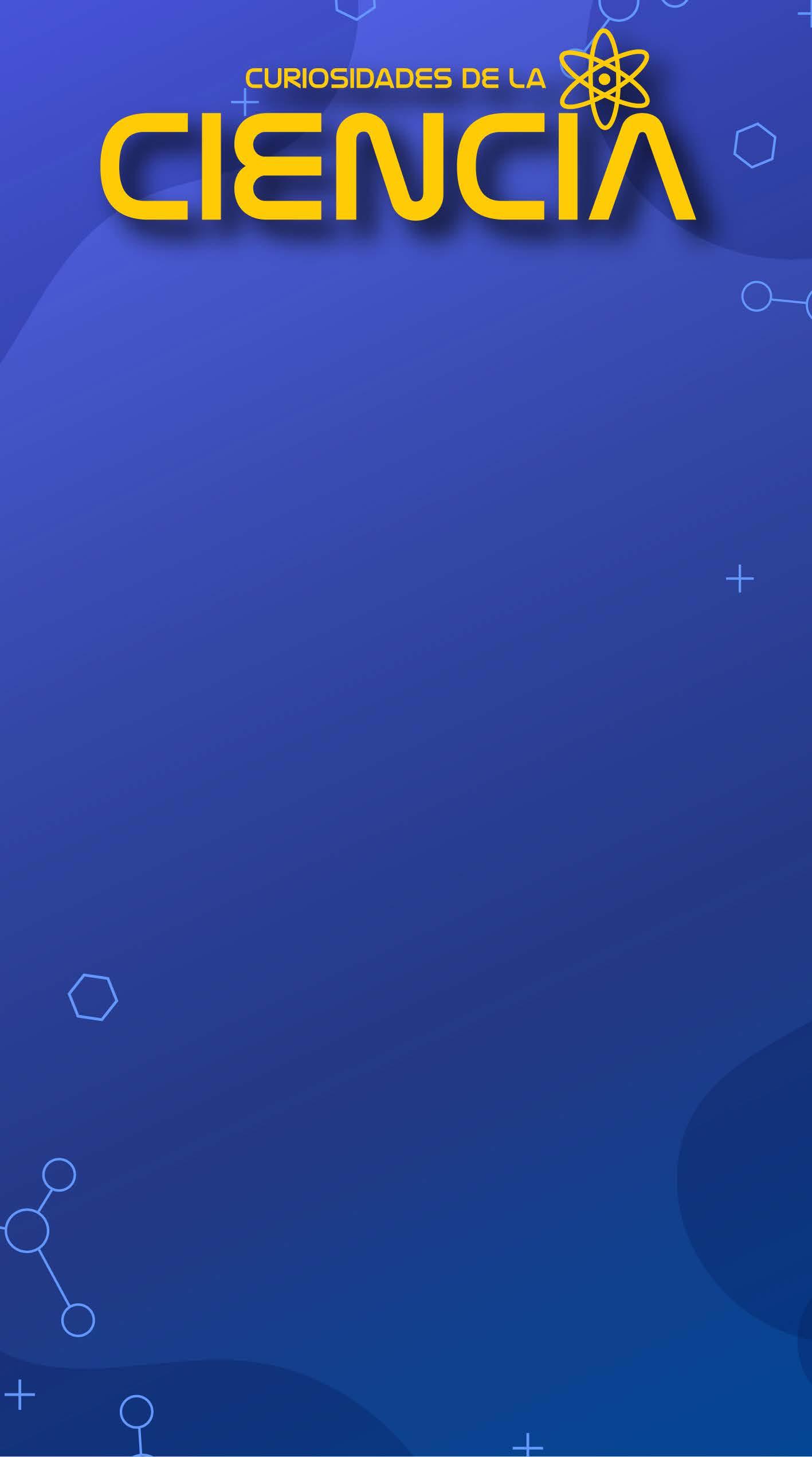
¿Quién inventó..?
LA CATAPULTA
Fue inventada probablemente por los ingenieros de Dionisio I de Siracusa, aproximadamente en 400 a.C. y posteriormente mejorada por cartagineses y romanos, y fue muy empleada durante la Edad Media, hasta que, con la introducción de la pólvora, se tornó obsoleta (su empleo hoy en día es inusual mas no inexistente).
FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.
Parque de la ciudad de Jutiapa, en el departamento del mismo nombre, a 118 km de la ciudad capital de Guatemala. / Konjiki1

