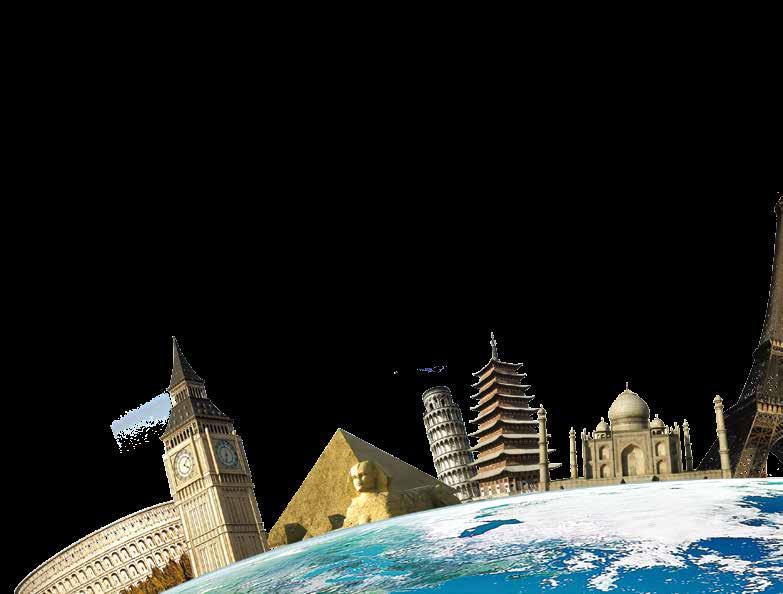
32 minute read
Negocios
El impacto de lo diferente
En las organizaciones comerciales, el desafío es lograr el éxito en las aventuras de negocios. Ser consciente de las diferencias culturales es un primer paso para alcanzarlo.


*Por Patricio Fay Profesor del IAE Business School
En 1998, la compañía norteamericana Home Depot, con operaciones en Estados Unidos y Canadá, cruzó por primera vez las fronteras y anunció el inicio de su actividad internacio nal. Los mercados elegidos fueron la Argentina y Chile, países donde la noticia corrió como reguero de pólvora y causó temor en la com petencia. Home Depot era ya en ese mo mento la compañía más grande del mundo en comercialización de productos para la construcción y mejora de edificios. El temor de los pequeños y medianos comer

cializadores y distribuidores de productos para la construcción era fundado, ya que Home Depot con taba con amplias posibilidades de financiamiento y distribución. Sin embargo, en 2001, a solo tres años del inicio de sus operaciones, Home Depot anunció la salida de los mercados de Argentina y Chile, en un estrepitoso fracaso para una compañía con su prestigio y su for taleza. Varios años después, en octubre de 2005, Bernie Marcus, uno de los co-fundadores de Home Depot, comentaba en un congreso en Atlanta que uno de los motivos de la salida de esos mercados había sido cultural. Según Marcus, no supieron entender cómo hacer negocios fuera de su región, y tampoco supieron entender las características del consumidor local.
Cultura, elemento indispensable El estudio de la cultura de las organizaciones no es reciente. Pero hay un antecedente clave en el trabajo de investigación que hicie ron en la década de 1950 los académicos norteamericanos Florence Rockwood y Kluckhohn y Fred Stro


Desafíos, tome nota
Las compañías enfrentan nuevos desafíos en un mundo donde hay claras y diferenciadas expresiones de culturas nacionales, culturas organizacionales y diferencias individuales. Y hay también similitudes universales en un contexto de crecimiento de los negocios globales, el desarrollo de la era de la información y el aumento exponencial del uso de computadoras e Internet. Los modos de trabajar están influenciados por la cultura en sus diversas vertientes. Hace ya veinte años, IKEA, la compañía sueca de fabricación y venta de muebles por catálogo, sufrió un duro revés en su imagen cuando fue acusada de vender alfombras cuya fabricación recurría al trabajo infantil. IKEA había lanzado unos años antes una serie de políticas en defensa del medio ambiente y había garantizado que ninguno de los productos vendidos por la compañía sueca haría uso de trabajo infantil. Sin embargo, en 1994, Marianne Bamer, que había sido recientemente contratada como directora de producto, se sorprendía al ver un documental en la televisión sueca donde se mostraba cómo las alfombras que vendía IKEA en sus tiendas eran importadas desde la India y fabricadas en ese país por compañías donde trabajan niños. La reacción de IKEA fue inmediata. Decidió aplazar todos los contratos con empresas indias que usaran trabajo infantil.

Pero cuando Marianne Bamer pensó que había cortado el problema de raíz, se encontró con un nuevo desafío. Organizaciones suecas de defensa de los derechos de los niños acusaron de miopía a IKEA al no ver el resultado de su acción: los niños desplazados de sus trabajos podrían ser presa fácil de los mercaderes de la prostitución infantil y los traficantes de drogas. Más aún, acusaban a IKEA de no entender cómo funciona el mercado laboral en un país como la India. Los padres enseñan el trabajo artesanal a sus hijos; es un legado que se transmite de generación a generación, y es una cultura distinta a la cultura de IKEA y a la cultura sueca. Pero IKEA no lo percibió. En 1998, Fons Trompenaars publicó un trabajo de investigación sobre la cultura de las organizaciones a través de su obra titulada en inglés “Riding the Waves of Culture”. Para Trompenaars, la cultura puede apreciarse a través de manifestaciones claramente visibles como los modos de saludo, la arquitectura, la vestimenta y el lenguaje. Pero hay aspectos de la cultura que no son fácilmente visibles o apreciables, y requieren de un análisis más profundo para determinar sus raíces. Probablemente, los ejecutivos de IKEA se hubieran ahorrado el disgusto si hubieran leído antes a Trompenaars.

dtbeck, porque sirvió como referencia para el trabajo que décadas más tarde efectuaron investigado res como Hoefstede y Trompenaars sobre el impacto de la cultura en la empresas. Rockwood y Strodtbeck presencia ron durante meses la vida de cinco comunidades de personas clara mente diferenciadas en términos de costumbres, religión y cultura. Esos grupos vivían relativamente cerca, todos en un radio de aproximada mente sesenta kilómetros unos de otros, en el sudeste de Estados Uni dos. Las comunidades incluían un grupo blanco de clase media, un grupo hispano, dos de raza india y otro de clase media de religión mormona. El objetivo de la investigación fue entender por qué esos grupos ac tuaban de manera distinta frente a los mismos problemas y dilemas. Pudieron comprobar que había un sistema de significados en cada cultura que definía los valores de cada uno de los grupos y que al mismo tiempo los distinguía. Esos valores fueron agrupados en ca tegorías que incluían la naturaleza del hombre, la relación del hom bre con la naturaleza, la consideración del tiempo, el sentido de la actividad humana y la relación del hombre con otros hombres. Así, en
cada grupo, pudieron comprobar comportamientos diferentes con respecto al modo en que cada uno vivía esas categorías.

El hombre común, blanco, de cla se media americana, tendía a ver al ser humano como bueno y malo (al mismo tiempo) por naturaleza, a considerar el foco de su acción temporal en el futuro, a vivir su vida de relación en una forma individua lista, a enfocarse en el “hacer” al referirse a la actividad humana y a hacer todo lo posible por transfor mar e influir sobre la naturaleza. El hombre de cultura latina tendía también a ver al ser humano como bueno y malo por naturaleza, pero su foco de acción temporal estaba más en el pasado, se relacionaba de modo grupal o colectivista, ponía su acento en el “ser” a la hora de la actividad humana y tendía a subyu garse a los avatares de la naturaleza antes que intentar transformarla. Este trabajo de Florence Rockwood contribuyó enormemente a enten der cómo la cultura ejerce su influencia sobre el modo de trabajo y desarrollo de las organizaciones. Y, más específicamente, cómo ayudar a entender los distintos modos de trabajo en la empresa frente a cul turas diversas. En el caso de las empresas multinacionales, esto resultó ser un factor clave para determinar su éxito o su fracaso. La salida de Home Depot de Argentina y Chile fue un ejemplo.

Gordon Walters, un caso concreto Gordon Walters, director comercial de Eastside Foods, una empresa pequeña en el rubro de los alimen tos, tomó el vuelo en el aeropuerto de Des Moines, Iowa, con rumbo a Miami, destino intermedio para su objetivo final en Buenos Aires, Ar gentina. Como director comercial, tenía el cometido de avanzar en las negociaciones para cerrar un con venio de cooperación con frigoríficos argentinos que abastecieran el creciente negocio de la empresa en el estado de Iowa y con posibi lidades de crecer hacia estados vecinos. La llegada a Buenos Aires en un frío día de agosto le deparó una sorpresa. “No esperaba un día tan frío en Sudamérica”, pensó Walters, que estrenaba su pasaporte en la región, al pisar por primera vez el suelo de un país latinoamericano. Pero esa sorpresa no fue la única. Walters no sabía que en el hemis ferio sur es invierno cuando en el norte es verano. Tampoco sabía
que en Buenos Aires los hombres se saludan con un beso, aunque no se conozcan. El director comercial de la compañía local en Buenos Aires, Guido Cartucci, fue el encargado de ir a buscar a Walters al aeropuerto de Ezeiza, y el que le propinó un caluroso beso de bienvenida. Esta segunda sorpresa tampoco sería la última. En el camino al hotel, Car tucci inició una apasionada conversación sobre las bondades del tango y del fútbol, actividades en las que Walters tenía poco interés. Del tango y del fútbol, Cartucci pasó a Walters y su familia. “¿Casado?”, le preguntó. A Walters esa pregunta le molestó especialmente. “¿Acabo de conocerlo y me pregunta si es toy casado? Si vengo a hablar de negocios, ¿por qué este desconoci do se mete en mi vida privada?”, se preguntó Walters. Ya en el hotel, Walters agradeció amablemente por el viaje desde el aeropuerto y acordaron que el día siguiente Cartucci pasaría a bus
Para este autor, en el mundo anglosajón la vida privada y la pública corren por carriles paralelos, mientras que en el resto del mundo se superponen con distintos grados de intensidad.
carlo a las diez de la mañana. A las 9:45, Walters estaba en el lobby del hotel, buscando un lugar cerca no a la puerta de acceso para ser más fácilmente reconocido cuando Cartucci entrara a buscarlo. Sin em bargo, a las diez no había señales de Cartucci. A las 10:05 Walters de cidió llamarlo a su teléfono celular. Cartucci le comentó que estaba en camino. A las 10:20, sin señales de Cartucci todavía, Gordon Walters decidió insistir y escuchó a través de la línea que el tráfico estaba muy pesado. Finalmente, Cartucci llegó a las 10:45 y recogió a un Walters
Mientras que en los primeros las actividades se organizan conjuntamente, los planes cambian con frecuencia, lo importante es el objetivo final y se premia las relaciones interpersonales en el trabajo; en los segundos hay abundante planificación, los planes se llevan a cabo paso a paso, son importantes las deadlines y se premia concretar los objetivos planeados. Según Trompenaars, para los primeros el tiempo es sincrónico, mientras que para los segundos el tiempo es secuencial.
bastante tenso para ese entonces. El relato anterior describe una serie de posibles situaciones vividas por personas que trabajan juntas pero representan y viven en culturas di ferentes. Gordon Walters viajaba a lo desconocido, hasta el punto de no saber que agosto es un mes de invierno en Argentina; tampoco sa bía lo que significan el fútbol y el tango en Argentina, y menos aún que, de acuerdo a Trompenaars, en un país como la Argentina es per fectamente normal y correcto pasar de la información pública a la priva da y viceversa, sin permiso. Tampoco sabía Walters que el uso del tiempo tiene connotaciones muy distintas en países como Ar gentina, Brasil y México, comparados con Noruega, Alemania y Holanda. Trompenaars también describe, en otra de sus dimensiones, el dile ma del universalismo y el particularismo. El primero se refiere a la vigencia de las reglas y los proce dimientos, independientemente del tiempo y el lugar. El segundo, en cambio, responde a apreciaciones flexibles de la realidad. Una con cepción universalista es más común en países como Suiza, Canadá y Suecia, mientras que Venezuela, China y la India responden a un modelo particularista. Las compa ñías multinacionales, con códigos
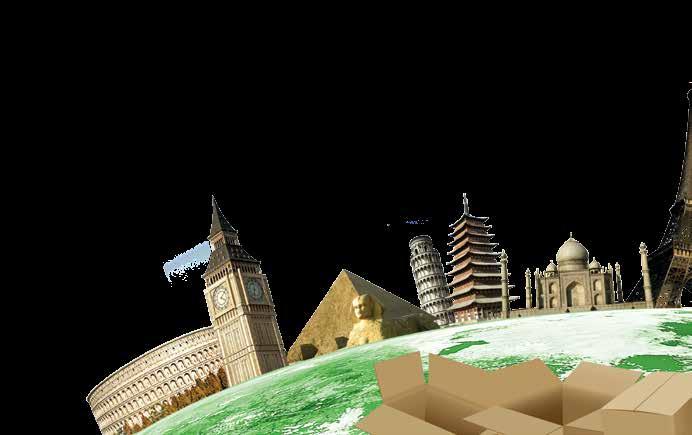

de conducta más o menos explí citos, experimentan el delicado equilibrio entre el cumplimiento de códigos de su propia organización y la adaptación a las culturas de los países o regiones donde trabajan. Otras de las dimensiones que usa Trompenaars para distinguir grupos es el grado de individualismo o co lectivismo a la hora de trabajar. En algunas culturas se trabaja mejor en grupo mientras que en otras es más efectivo hacerlo individualmente. Al mismo tiempo, hay grupos que muestran más abiertamente sus emociones, mientras que otros prefieren reservarlas. De acuerdo a Trompenaars, países donde la gen te expresa sus emociones son España, Rusia, Argentina, Francia, Italia y Brasil; mientras que los más reser vados están en Japón, Hong Kong, China y la India. Estas peculiares ca racterísticas de la cultura tienen su impacto en el modo de organizar el trabajo y no pocas veces generan distanciamientos y tensiones. Por último, Trompenaars describe las diferencias en culturas donde el reconocimiento se relaciona con el “hacer” o con el “ser”. Es decir, en culturas donde lo importante son los logros, el “sueño americano”, el “hacer la América” tan común en los países con alta inmigración, donde se premia al “self-made man” que alcanza sus objetivos desde la nada, versus aquellas culturas donde lo
importante es la sangre y el estatus.

Desde otros ángulos La cultura refleja un sistema de valores que se adquieren a través de un proceso de adaptación al en torno y de integración dentro de una comunidad de personas. Los entornos geográficos más extre mos, como zonas de alta montaña, requieren sistemas de conservación del oxígeno y por ende la gente ha bla menos. A sólo ochocientos kilómetros de distancia, y dentro de un mismo país, Brasil, se puede apreciar esta diferencia cuando se comparan las actitudes de los paulistas, habitan tes de la ciudad de San Pablo, y los de la siempre alegre y vibran te Río de Janeiro. Los paulistas son personas consideradas como se rias, trabajadoras e introvertidas. Los habitantes de Río, en cambio, son reconocidos como personas alegres, distendidas y relajadas. La geografía es sólo una de las carac terísticas que definen la cultura de las organizaciones. La empresa de comidas rápidas McDonald’s está extendida en todo el mundo; pero su expansión no es tuvo exenta de desafíos al adaptar su oferta en ciudades tan diferen tes culturalmente como México, Shanghai o El Cairo. Otras carac terísticas que suman diversidad al análisis, son el tipo de negocio, las diferencias generacionales y la cul tura de la propia empresa. Si se trata de cultura organizacional, una compañía como Louis Vuitton tiene en común con General Motors la búsqueda de beneficios como uno de los objetivos de cualquier empresa comercial. Sin embargo, el estilo de trabajo, la interacción de las personas que trabajan en esas empresas, los modos de comuni car y de vender, son muy distintos. Hay una cultura de las empresas de moda y otra de las empresas que fabrican automóviles. También hay una cultura que distingue a las em presas editoriales de las acerías y de las de consumo masivo. Incluso, dentro de un mismo rubro de negocios, hay diferencias en las culturas de cada empresa. Hewlett Packard fue siempre considerada un ejemplo de empresa tradicional, de estilo paternalista, continuador de la tradición de sus fundadores, donde el trato amable, el trabajo en equipo y el tiempo para el es parcimiento fueron aspectos a los que se daba prioridad. Compaq, empresa competidora de HP, era un ejemplo de compañía agresiva, orientada al mercado, rápida, antes de ser adquirida por HP. Dentro del
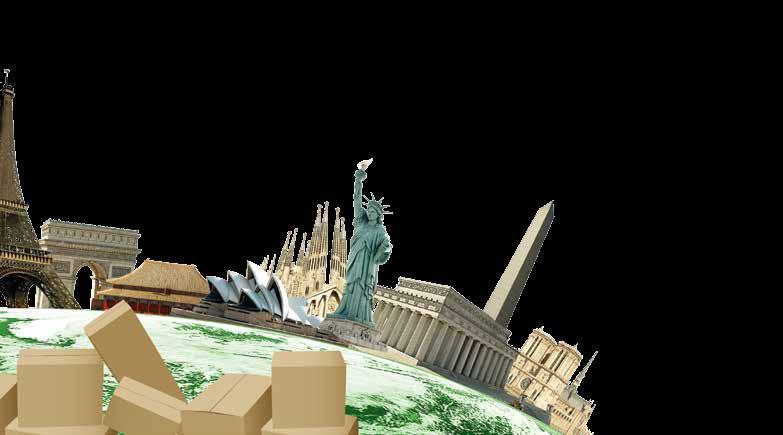
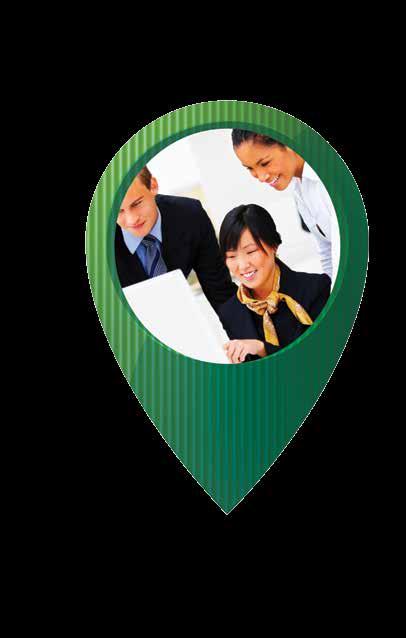
mismo rubro, estas dos compañías eran muy distintas. La absorción de Compaq por parte de HP tuvo resultados desastrosos para el ma nagement de aquella al no poder adaptarse a la cultura de la nueva empresa. Y si a estas diferencias agregamos la diversidad generacional, podemos obtener un panorama aún más rico y preciso de la cultura de las orga
nizaciones. Google es una empresa de tecnología que provee acceso a la información a través de Internet. IBM también es una compañía de tecnología. Sin embargo, no se ve en esta última a jóvenes trasladán dose en skates por los pasillos de sus oficinas, algo que es muy co mún en las instalaciones de Google. Gran parte de los empleados de Google responde a la categoría de Generación Y, es decir, jóvenes que nacieron después de 1980 y tienen
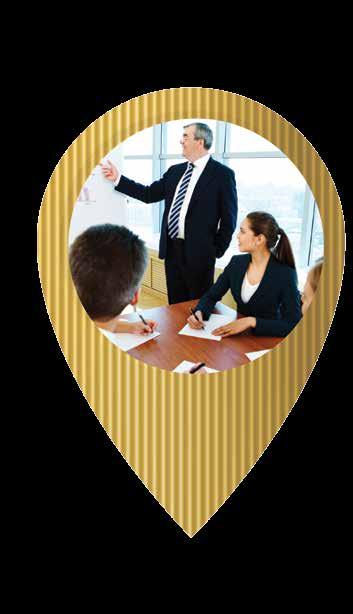
características comunes en el modo de encarar su trabajo, mientras que el personal de IBM responde ma yoritariamente a la categoría de Generación “Baby Boomers” y X, es decir, personas que nacieron entre 1950 y 1980. Google e IBM son dos compañías de alta tecnología, pero con culturas diferentes.

Estilos en Latinoamérica Cuando un ejecutivo extranjero se prepara para vivir y trabajar en un país latinoamericano, a menudo suele recibir advertencias como
“los latinoamericanos son muy in formales” o “su comida es muy condimentada”. Incluso puede ser que un eje cutivo que haya sido destinado, por ejemplo, a Uruguay, reciba comentarios y consejos de algún colega por la senci lla (y bastante lógica) razón de que su jefe “trabajó una vez en
Venezuela”.
Estos estereotipos de la idiosincra sia y las costumbres de una región podrían resultar engañosos para hombres y mujeres de negocios que emprendan el desafío de tra bajar en América Latina. Andrés Hatum, Patricia Friedrich y Luis

Mesquita se embarcaron en la ta rea de descubrir cuáles son las diferencias en los estilos de gestión en estos países. Para ello, estudiaron los casos de cuarenta filiales de ocho compa ñías multinacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Mediante encuestas a 733 emplea dos y ejecutivos de todos los niveles jerárquicos en esas organizaciones, identificaron un conjuntos de ten dencias y actitudes frente a situaciones corporativas culturalmente sensibles, con el objetivo de no sólo demostrar la heterogeneidad de los estilos de gestión de negocios en esos países, sino también detectar potenciales desafíos que esta diver sidad presenta para la práctica de negocios a nivel latinoamericano. En términos de valoración de la es tructura jerárquica, los argentinos y los chilenos serían los más respe tuosos de la autoridad formal, y los colombianos y brasileños los más desafiantes a la jerarquía. Cuando se trata del trabajo en equipo, los campeones son los co lombianos y los mexicanos. Brasileños y argentinos tienden a ser más individualistas. Y si el enfoque está en el apego a normas, argentinos y brasileños consideran que los con tratos son más importantes que los
sentimientos, mientras que los chilenos están en el otro extremo del rango. Se investigó también el grado en el cual las personas aceptan respon der a preguntas personales, hacer bromas en el trabajo o incluso ha blar de temas personales durante reuniones de negocios. Los colom bianos y chilenos son los más abiertos a hacer pública la información privada, mientras que brasileños y argentinos tienden a mantener su privacidad. Es común escuchar que en países de América Latina el machismo está presente en los más diversos ám bitos de la sociedad, y también en las empresas. La investigación tam bién cubrió la cultura que refleja un sistema de valores adquiridos a través de un proceso de adaptación al entorno y de integración dentro de una comunidad de personas, y la percepción de diferencia entre tener jefes mujeres y jefes hombres, así como la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo. Mexicanos y chilenos serían los más machistas, de acuerdo a la muestra, mientras que los colombianos serían los líde res de la igualdad. Si se trata de planificación del tra bajo, los mexicanos y los colombianos se anticipan, mientras que los

brasileños y los argentinos tienden a dejar para último momento. Finalmente, cuando el dilema con siste en si lo más importante es “ser” o “hacer”, el estatus juega un rol más fuerte en países como Chi le o la Argentina, mientras que en Brasil la carta de presentación es “esto es lo que hice” antes que “este es quien soy”.”.
Culturas distintas La realidad es que una respuesta afirmativa sería muy pobre y no reflejaría una realidad diversa. Los países de América Latina son dis tintos. Dentro de cada país, las regiones son distintas, y hasta son distintas las ciudades. Bolivia es un país diverso: el país de la montaña, y el país del llano. La ciudad de La Paz representa al país de la montaña. La raza de sus habitantes es en gran proporción indígena, la jerarquía es importante y en las relaciones interpersonales se privilegia el respeto y la distan cia. En Santa Cruz de la Sierra, en cambio, sus habitantes son blan cos, descendientes de inmigrantes, agresivamente emprendedores y su trato es más directo y frontal. Un porteño, como se denomina a
los habitantes de Buenos Aires, tie ne probablemente más en común con un ciudadano de Montevideo, en Uruguay, que con un compa triota de Salta, en el norte del país. Salta está ubicada a mil trescientos kilómetros de Buenos Aires, mien tras que Montevideo queda a sólo doscientos cincuenta kilómetros de la capital argentina. Si se trata de cercanía geográfica, Santiago, en Chile, y Mendoza, en Argenti na, quedan a uno y otro lado de la cordillera de los Andes, entre montañas. El modo de hablar es muy parecido, y al escucharlos es fácil confundirlos. Sin embargo, son muy distintos. ¿La razón? Para algu nos, la masiva inmigración italiana en Mendoza jugó un rol importante en el modo de ser de sus habitan tes, que son conocidos por su carácter expansivo y emprendedor. En las organizaciones comercia les, el desafío es lograr éxito en las aventuras de negocios. Ser cons ciente de las diferencias culturales es un primer paso para alcanzarlo. Luego, es necesario un buen diag nóstico, preguntándose cómo son, cómo trabajan, y cómo viven. Con esto es más fácil armar el rompe cabezas, y poner la última pieza.
*El autor de este artículo es profesor del Área Académica Comportamiento Humano en la Organización, del IAE Business School. Director de Estudios del EMBA Regional.
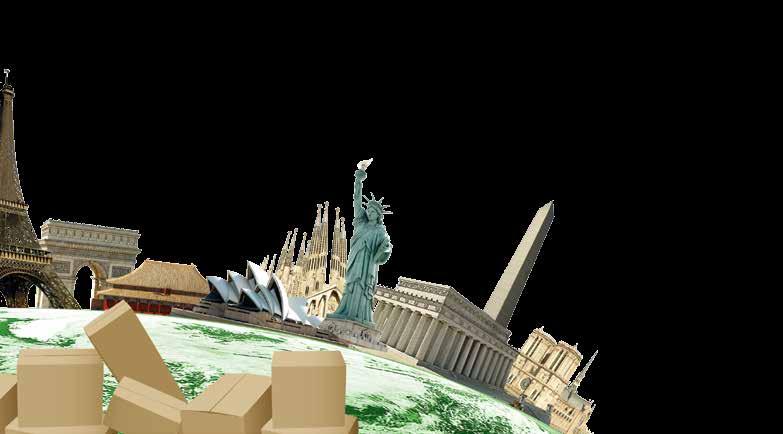
Los retos de un jugoso mercado


En un mercado dinámico y altamente demandante, se mueven las exportaciones de mango, un sector que sortea a diario múltiples desafíos para continuar creciendo.


Es una especie de “todo terreno” en las economías de exportación. Sin embargo, quienes están detrás de su producción saben que no deben bajar la guardia. Es una fruta muy apetecida que lidia con diversas plagas y enfermedades que afectan el suelo, el ta llo y todo su cultivo. Los agroexportadores lo saben muy bien, pero también conocen que deben mejo rar sus estándares y cumplir con una diversa normativa fitosanitaria internacional, que no altere la calidad y mucho menos la inocuidad de su producto. Su mercado es altamente exigente, y cuanto más lejos sea el destino final de cada embarque, más difícil se vuelve abastecerlo. Se debe innovar, porque no hay cultivo que aguante esa ruta de viaje, desde su cosecha hasta el punto de venta y el consumidor final. De manera que, según lo advierten los productores consultados, buscar alterna tivas para lograr la eficiencia y mantener la calidad de cada fruto, se vuelve funda mental, de cara a seguir creciendo. Y no es para menos; el mango es un cul tivo apetecible en diversas regiones del mundo, por lo que ir tras la caza de nue vos mercados se convierte en un punto medular para los países con mayor pro ducción. Muchos productores hablan de combi nar medios de transporte; sin embargo, la diversificación de la fruta es otro tema que crece con mayor fuerza. Guatemala, Ecuador México y Perú son algunos de los principales exportadores del mango en Latinoamérica. ¿Pero cuál es la realidad de estos mercados?
El mango de Guatemala, por lo general, llega a las tiendas de autoservicio en Estados Unidos entre fina les de febrero y mayo, y en menos cantidad en el mes de junio.
Guatemala, se expande De una exportación anual de cinco millones de cajas de cuatro kilogramos cada una, es decir, veinte millones de kilos, alrededor del 90% tiene como destino final los Estados Unidos, específicamente California, Florida y Nueva York; y el 10% restante se envía hacia Holanda, Alemania e Inglaterra. José Pablo Quintero, productor de Guatemala, mencio na que, seguido del melón como principal fruta de exportación, “el mango sitúa a Guatemala como el quinto proveedor de esta fruta más importante de los Estados Unidos después de México, Perú, Ecuador y Brasil”. Datos arrojados por la Asociación Guatemalteca de Ex portadores (Agexport), la temporada de exportación 2013 finalizó entre los meses de febrero y mayo, y se registraron 4,5 millones de cajas (cuarenta millones de libras) exportadas a sus principales destinos: Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

En busca de calidad Debido a la creciente exportación de la fruta en esos mercados, el Comité de Mango de Agexport ha reali zado varios proyectos para implementar un programa de inocuidad en todas las fincas productoras y plantas empacadoras de dicho cultivo. Para garantizar la calidad de los productos frutícolas, la legislación de los gobiernos busca mejorar los pro gramas de inocuidad en los distintos sectores. Para Guatemala, el programa busca garantizar la calidad del mango mediante la implementación de Buenas Prácti cas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), con base a las normas Global Gap a través de capacitaciones a productores, personal técnico y exportador, además de un componente de asistencia técnica.
En Guatemala se estima que más de 5000 hectáreas se encuentran sembradas por árboles de mango. Para la temporada del mango cada planta de empaque contrata en pro medio a unas 250 personas fijas durante los tres meses de la cosecha.
México, un alto competidor Las exportaciones de mango mexicano y sus derivados han crecido 77% en los últimos siete años: 122 000 toneladas más del total de las exportaciones son destinadas al comercio exterior. La temporalidad va de enero a setiembre, con picos de producción entre abril y julio. La Organización de Naciones Unidas para la Alimen tación y la Agricultura (FAO) ubica a México como el quinto productor más importante a nivel mundial de mango, con un valor de producción estimado en 978 millones de dólares anuales; además, es el principal productor de mango en el continente americano. Según el Ing. Oscar Súmano Muñiz, Máster en Cien cia y Tecnología de Alimentos y gerente del Comité Nacional Sistema Producto Mango de este país, los principales destinos para las ventas internacionales de mango de la nación mexicana son los siguien tes, en orden de volumen en 2012: Estados Unidos (86%), Canadá (11%), Japón (1%), Unión Europea (1%), otros (1%). En México, el rendimiento prome dio nacional es de 9,3ton/ha. Según la balanza de pagos proporcionada por la embajada de México en Costa Rica, la nación azteca reportó en marzo del 2013 un total de 110 589 dó lares en frutos comestibles entre los cuales se incluye el mango, cifra que, comparada a la del mes anterior de este año, aumentó notablemente. Para Miguel Ángel Wong, director comercial de Fru tas y Legumbres Rodeo en México, el gobierno juega un papel importante en el apoyo de los productores de la fruta. Wong comentó que existen programas para mejorar los sistemas de producción; en dichos programas se dota de herramientas al productor para la promoción y mejora de la fruta en el sector

México produce muchas variedades criollas. Sin embargo, por volumen las principales son: Ataulfo (25%), Haden (12%), Manila (26%), Kent (8%), Keitt (3%) Tommy Atkins (11%), otras en conjunto (16%). Fuente: Oscar Súmano Muñiz. Comité Nacional Sistema Producto Mango.
1.6 M de jornales (producción) 67 mil jornales (empaque) 27 mil empleos permanentes y temporales El precio de la caja oscila entre U$ 3-6 /caja, con unidades de 10 lbs.
“Es necesario estandarizar el tamaño de la caja; ese factor ayudaría a minimizar costos. Además, es necesario que la caja sea resistente al apilamiento, con una buena circulación de aire, y que no se deteriore con la humedad”, señala Juan Carlos Rivera, gerente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (Apem).
exportador. La misma opinión externa Súmano, quien comentó que el apoyo del gobierno en los diferentes programas para proyectos de promoción en México y Canadá, y los proyectos de investigación, capacitación e inversión, hacen que el país crezca en materia direc ta de exportación.
Con sello mexicano Según Oscar Súmano, además del tratamiento cuarentenario hidrotérmico para exportación a Estados Unidos, en México ha sido aprobado el tratamiento de irradiación con la finalidad de incrementar el volumen de mango exportado; este beneficio hace que se pue da aprovechar la exportación de la variedad Manila, que es de las principales en el país mexicano. Miguel Ángel Wong comentó que las empacadoras de México poseen productos de calidad que hacen de las cajas de cartón el material idóneo para el empaque de la fruta. Óscar Súmano agregó que en ese país, cualquier propuesta de caja debe ser certificada por el USDA (en el caso de Estados Unidos).

El mango peruano Con una producción que se ubica principalmente en la costa norte del Perú, en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad, el mango se produce en un trópico seco, donde no hay lluvias y el cultivo se maneja más fácilmente. Según Juan Carlos Rivera, gerente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (Apem), la producción se inicia desde noviembre y se prolonga hasta el mes de marzo, característica muy interesante para la exportación hacia los países del he misferio norte.
Productividad por hectárea: 20TM / Ha Cajas exportadas anualmente: 25 millones Variedades de la fruta: Kent (80%), y entre las variedades Tommy Atkins, Haden, Edward y Ataulfo representan el 20% restante.
Fuente: Juan Carlos Rivera. Gerente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM)..
Según comentó Ángel Lara, productor de la fruta, en la actualidad los beneficios que acompañan la producción del mango en el Perú son las épocas en las que se genera la exportación. Además, menciona que “las indicaciones de calidad que exigen los gran des mercados son resueltos con los productos que las empresas producen” llegando así a los mercados más exigentes. “El Perú tiene un clima de trópico seco que es ex cepcionalmente bueno para la producción de mangos y los mantiene libres de muchas plagas y les da excelente color y sabor”, mencionó Rivera. Añadi do a esto, el apoyo del gobierno para abrir nuevos mercados y mejorar la sanidad e inocuidad de las exportaciones, hacen de la fruta un referente de ex portación al país suramericano. En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembriónicas) y las varie dades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), las cuales se exportan en estado fresco a sus distin tos destinos. Según Rivera, sus principales destinos de exportación son Estados Unidos, Europa, Japón, China, Nueva Zelanda, Chile y Colombia. En ese país, según comentó Rivera, por campaña de producción de la fruta se generan unos veinte mil puestos de trabajo directos o indirectos, que benefi cian a las distintas familias del Perú.

Mercado que se expande El mango de Ecuador se destina principalmente hacia Estados Unidos, seguido de Canadá, Europa y México, entre otros mercados más pequeños. En Ecuador existe un gran porcentaje de empresas ex portadoras que se encuentran integradas, es decir, cuentan con sus propios campos y, en algunos ca
En Ecuador, el mango se produce entre los meses de octubre a enero. El 80% de la exportación de la fruta se dirige hacia los Estados Unidos y el 20% restante llega a Europa, Canadá y México.
La caja de cartón en Ecuador cuesta alrededor de 32 centavos por unidad.
Alrededor de un 5% a un 8% es lo que se estima para el crecimiento de la producción de la fruta anualmente. El mango genera 3000 empleos directos y 12 000 empleos indirectos.
Las exportaciones en Ecuador son negociadas a consignación, se estima que el costo por caja de 4kg ronda de 2,5 a 2,8 dólares. Fuente: Bernardo Malo, presidente y productor del sector exportador del mango en Ecuador.
sos, con infraestructura de empaque propia. Según Bernardo Malo, presidente del sector exportador del mango y productor de la fruta, las plan taciones que se destinan a la exportación en Ecuador comprenden alrededor de cinco mil quinientas hectáreas que logran producir alre dedor de unos diez millones de cajas que se exportan por temporada. Lo que se está haciendo Según los productores, en la actualidad las compras de
Global Gap Es una organización privada que establece normas voluntarias a través de las cuales certifican productos agrícolas en todas partes del mun do. Esta entidad brinda confianza al consumidor acerca de la manera en que se lleva la producción agropecuaria y el correcto tratamiento en la producción del alimento.
“Reducir los costos de producción e incrementar los niveles de rendimiento en campo para poder competir con otros países”, es parte de los desafíos de la fruta. Oscar Súmano Muñiz, del Comité Nacional Sistema Producto Mango de México.
mango deshidratado y pasta de mango registran mayor preferen cia por parte de los consumidores estadounidenses; lo que representa una oportunidad para los produc tores que quieran diversificar su producción e incluir valor agregado en los productos que deseen colo car en el mercado norteamericano. Los compradores, acorde con las nuevas tendencias, buscan ali mentos saludables, amigables con el ambiente y de preferencia con certificaciones que respalden su ca lidad, lo que refleja un dinamismo en estos nichos de mercado que pueden ser aprovechados por los exportadores de los diferentes paí ses. Así lo afirmó el presidente del gremio en Ecuador, Bernardo Malo, quien comentó que el consumidor se ha vuelto más exigente con el paso del tiempo debido a la can tidad de alternativas que le ofrece el mercado. “En países como México, se están realizando esfuerzos de capacita ción y transferencia de tecnología a productores de mango con la fina lidad de tener un programa BUMA (Buen Uso y Manejo de Agroquími cos) en huertos de mango, capacitando alrededor de ochocientos productores”, comentó Oscar Sú mano Muñiz, del Comité Nacional Sistema Producto Mango.
Mejoras en embalaje Según Miguel Ángel Wong, director comercial de Frutas y Legumbres Rodeo, una de las más grandes ex portadoras de este cultivo en México, las cajas de cartón corrugado producidas en este país son de alta calidad. Sin embargo, mencionó que podrían mejorar su diseño con el fin de volver más atractivo el pro ducto a nivel de mercadeo. Para Ángel Lara, productor de mango peruano, las empacadoras peruanas cumplen su objetivo en cuanto a estándares de calidad; pero las exigencias del mercado “podrían hacer del diseño de la caja un plus para los destinos exporta dores”. José Pablo Quintero, del sector ex portador guatemalteco, argumenta que para los exportadores la cali dad está relacionada con la resistencia y el control de humedad que tenga la caja, además de la correcta distribución a la hora de realizar el embalaje para no maltratar la fruta durante el transporte. Por su parte, Bernardo Malo, del sector exportador ecuatoriano, menciona que el sector puede “rea lizar pruebas en el sector de ventilación sin sacrificar la calidad del material”, puesto que las exigencias de calidad y resistencia del cartón son buenas a nivel de los cartone ros.

A futuro Según la FAO, las importaciones mundiales de mango van a aumen tar 1,4%, para un total de 844 246 toneladas en 2014. Según el organismo, los principales demandantes serán Estados Unidos y la Unión Europea. Proyecciones de la organización indican que las compras netas de los estados miembros de la Unión Europea aumentarán alrededor del 2,5% al año, hasta alcanzar 223 662 toneladas métricas en 2014. Fran cia, los Países Bajos y el Reino Unido adelantan a España en volumen de compras. Por su parte, la importación norteamericana aumentará un 1%. El factor que puede limitar la ex portación de fruta tropical es el fitosanitario. Los importadores exi
gen el cumplimiento de una serie de requisitos sanitarios y de segu ridad alimentaria que condicionan la entrada de fruta tropical en sus mercados. Esta mención la respalda Bernardo Malo, quien argumenta que en Ecuador las regulaciones en el uso de pesticidas y seguridad ali mentaria son parte de los requisitos que emiten los mercados externos. Además, según comentó Oscar Sú mano Muñiz del Comité Nacional Sistema Producto Mango, la re ciente aprobación de la nueva Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos por la organización ame ricana Food Safety Modernization Act (FSM), implicará mayores es fuerzos y control en la producción


y empaque de mango. En 2014, según las proyecciones de la FAO, la demanda crecerá, aun que no con cifras tan espectaculares como las obtenidas en la última década. José Pablo Quintero, del sector ex portador de Guatemala, menciona que la calidad de la fruta es lo que marcará en el futuro la compra de los países destino del mango, y no el precio. Añadido a esto, Súma no mencionó que “explorar e incrementar el volumen de mango procesado en diferentes presen taciones requeridas por mercados internacionales”, es parte de lo que se debe lograr para los próximos años.
Plagas y enfermedades
Según el ingeniero agrónomo costarricense Alfredo Villegas, especialista en el uso de los suelos y productos agrícolas, los insectos que atacan al mango son numerosos, como la cochinilla blanca, la cochinilla de la tizne y el piojo rojo, entre otros. Sus daños se producen tan to en el tronco como en las hojas y los frutos; además, originan una melaza so bre las partes afectadas que favorece el ataque de diversos hongos y con ello los frutos pueden sufrir decoloraciones que impiden su exportación.
Villegas mencionó que algunas de las complicaciones en cuanto a plagas y enfermedades que sufre el mango tam bién, son las de la mosca de la fruta y la mancha negra; ambas dañan el fruto y ocasionan enormes pérdidas a los productores.






