

NUESTRO TIEMPO
NÚMERO 720 AGOSTO 2024
Leila Guerriero La periodista argentina entrena cada día su mirada
Erik Varden El monje que entiende las encrucijadas del corazón humano 70 aniversario Nuestro Tiempo cumple siete décadas tomando el pulso a la vida contemporánea


RECALCULANDO
En el viaje hacia las cero emisiones, no hay una ruta única para la movilidad

Cerca de ti para todo lo que importa
En CaixaBank queremos estar a tu lado para acompañarte en todo lo que importa. Por eso hacemos una banca diferente, basada en la cercanía con las personas, la innovación constante y el compromiso social.
«
Nuestro Tiempo quiere ser una ventana abierta sobre este mundo nuestro y sus problemas: sobre sus dolores y sus ambiciones»
Antonio Fontán hace setenta años, en el número 1 de Nuestro Tiempo, en julio de 1954.


LA PRIMERA Teo Peñarroja
Una política para el prójimo
La fiebre de los documentales de la que nos advertía Ana Sánchez de la Nieta hace tres años no se ha pasado aún, al menos en mi casa. Las horas de sofá que pide un crío en sus primeros meses de vida nos han empujado no solo a la inolvidable La sociedad de la nieve, sino también a otras cintas que cuentan el mundo real con las mejores técnicas de la ficción. Nos tuvo pegados a la pantalla la serie Pícaro, que cuenta el auge y la caída de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. El Pequeño Nicolás acaba como parodista de sí mismo: una fantasía al estilo Pantomima Full. Un chavalín de quince años que, embriagado de lo que él llama «la erótica del poder», se dedicó a vivir al calor de la política hasta que se le fue de las manos: «Yo era el puto amo —resume—, y quería ser todavía más el puto amo». Como de costumbre, coincido con Platón: han de gobernarnos los mejores de entre nosotros, no los que tengan más ganas. Lo que Nicolás amaba de la política es lo que yo detesto. La cultura precede y sostiene las estructuras. Empiezan a verlo los analistas que descubren que las medidas profamilia no aumentan la natalidad: eso lo consiguen los valores y creencias. A la política le pasa lo mismo. Una carcasa democrática rellena en un porcentaje macabro de trepas que aspiran a vivir del cuento. Frente a una élite en la que no se encuentra nada imitable, las promesas de prosperidad material del sistema se han demostrado imposibles de
Querido lector:
Tres alumnos de la primera promoción de nuestro Programa de Edición de Revistas Culturales han recibido el Premio Nacional de Periodismo Francisco
cumplir. Resultado: el 12 por ciento de los jóvenes españoles preferiría una dictadura «en algunas circunstancias» (¿si les permitiese ganarse el pan con un trabajo honrado y volver por la noche a una casa propia?). A otro 15 por ciento le da igual una democracia que una dictadura. Son datos del CIS.
La política ha de entenderse como un servicio público, y para eso hay que saber qué es lo público. Una noche que llovía, mi amigo Guillermo me expuso su teoría sobre la «conciencia del prójimo». En un mundo emperrado en identidades cada vez menos colectivas, cuando no en un individualismo exasperante, comprender que los vínculos importan, qué vínculos importan y en qué orden importan se revela una necesidad intelectual urgente. La familia, la amistad, el barrio y, después, la amistad social —en pontificia expresión— o la patria, si prefieren. El cometido de la política es favorecer que florezcan y fructifiquen esos vínculos, según su jerarquía: permitir a los conciudadanos que sean prójimos de los demás. Si entiendes esto, es que eres competente en tu ámbito profesional y detestas la política de los putos amos, y Platón ya describió tu fenotipo hace 2400 años. La propuesta del filósofo era obligar a los mejores a gobernar. No estoy de acuerdo con el imperativo legal, pero sí con el moral: hay una obligación grave, para los buenos, de hacer de tripas corazón y construir una política para el prójimo. Métete en política antes de que sea demasiado tarde.
Valdés. Nuria Martínez [LEC 24], Hombeline Ponsignon [Fia Com 26] y Juan González [Com 24] publicaron en el número 716 su artículo «De lo artificial en el arte».
Por otra parte, en julio Nuestro Tiempo ha cumplido setenta años. Lo celebraremos el 4 de octubre, en el campus de Pamplona de la Universidad de Navarra. Esperamos verle por ahí.
LA VENTANA
#720
GRANDES TEMAS

EL ‘WRAPPED’ DE LA MOVILIDAD
¿Cómo se viven hoy los grandes compromisos de la revolución sostenible en diferentes lugares del planeta? A través de perfiles y reportajes, NT resume los hábitos de la movilidad cotidiana. Alumnos del PERC y A. E. Fraile Página 8
CAMPUS Y ALUMNI

‘NUESTRO TIEMPO’, ESCUELA DE PERIODISTAS
La revista vuelve la mirada atrás en el marco de su setenta aniversario. La historia de NT es el capítulo final de la serie «Los de la maleta». Juan González y Ana Eva Fraile Página 64




La carrera africana por el dinero verde África es un caramelito para la transición ecológica. Pero las ganancias que genera no siempre repercuten en una vida mejor para los habitantes de aquellos países en desarrollo. David Soler Página 28
Leila Guerriero. La mirada que cuenta Es una de las voces más respetadas del periodismo hispano. Su último libro, La llamada, reconstruye la vida de Silvia Labayru, exmilitante guerrillera. Daniel Dols Página 36

Donde el cielo es más grande
Casi doscientos presos del Centro Penitenciario de Pamplona practican deporte. Despejan la mente y cultivan hábitos y valores que les acompañarán cuando salgan de la cárcel.
Asier Aldea Esnaola Página 46
Manuel
Reyes Mate: «La memoria es la gran abogada de las víctimas»
El filósofo ha investigado sobre la educación después de Auschwitz, la memoria de la barbarie y la visibilización de las víctimas. María Jiménez Ramos Página 60
NUESTRO TIEMPO
Somos
Nuestro Tiempo es la revista cultural y de cuestiones actuales de la Universidad de Navarra. Intentamos tomarle el pulso a la vida contemporánea desde 1954. Redacción
Teo Peñarroja [Fia Com 19], editor. Ana Eva Fraile [Com 99], redactora jefe. Lucía Martínez Alcalde [Fia 12 Com 14].

Erik Varden y la tormenta del corazón humano. Agnóstico y de familia luterana, su búsqueda le condujo al catolicismo, a ser monje cisterciense y obispo. Su discurso aúna inteligencia y sensibilidad, la verdad y el amor. Victoria De Julián Página 74
Escuela de periodistas
Andrea Blavia [PPE 26], Lucía Boned [Com 26], Cristina Cuadrado [Com 27], Javier Gómez [Der Fia 25], Juan González Tizón [Com 24], Viola Lumina [Com 26], Víctor Maspons [Der Fia 25], Andre Quispe [Fia Com 26], Emiliana Rico [Com 26], Victoria Schneider [Com 26] y Casilda Zuloaga [Com 26].
Carta desde...
Don Benito Crónica del viaje de Nuria Martínez [LEC 24], Hombeline Ponsignon [Fia Com 26] y Juan González [Com 24] para recoger su Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. Juan González Página 82
Fotografía
Asier Aldea, Javier Belver, Manuel Castells, Pablo Garrigós, Winborne Gautreaux, Pierre Gonnord, Jeosm, David Soler y Dani Yako. Ilustración
Alberto Aragón [portada], Diego Fermín y Sr. García. Diseño Errea Impresión Gráficas Jomagar SL
¿Este ejemplar no es tuyo?
Puedes recibir Nuestro Tiempo en tu casa colaborando con un proyecto de la Universidad de Navarra. Escanea el código QR para más información.
OPINIÓN






AHORA BIEN
Rentista a tiempo parcial
Enrique G.-Máiquez Página 26
FIRMA INVITADA
La conquista de la grandeza
Alexandre Havard
Página 44
MIND THE GAP
Entre el caos y la eternidad
Malena Cortizo
Página 72
BÚHOS A ATENAS
Tiempo
Mariona Gúmpert
Página 86
HISTORIAS MÍNIMAS
Maniobras del azar
Ignacio Uría
Página 104
VAGÓN-BAR
Las ideas de los otros
Paco Sánchez
Página 112
Edita Universidad de Navarra
Web nuestrotiempo.unav.edu
Atención al lector
Palmira Velázquez
T 948 425 600 (Ext. 80 2590) pvelazquez@unav.edu
DL: NA 10-58 / SP-ISSN-0029-5795
La revista no comparte necesariamente las opiniones de los artículos firmados.
CULTURA
CINE
La zona de interés, reflexión y mirada
Página 94
Críticas de cine
Ana S. de la Nieta
Página 96

MÚSICA
Besmaya: himnos para una generación
Alberto Bonilla Página 100
ENSAYO

LIBROS
LA MEJOR NOVELA DE UN CUENTISTA PERFECTO
Joseluís González Página 88
Reseñas de libros
Nieves B. Jiménez, Daniel Capó, M.ª Cruz Díaz de Terán, Javier Gómez, Joseluís González, Laura Indart, Lucía Martínez Alcalde, Víctor Maspons, María Dolores Nicolás, José María Sánchez Galera, Gabriel Unzu y Berta Viteri
Página 90

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción de esta obra, su incorporación a un sistema informático y su transmisión sin autorización previa y por escrito de la Universidad de Navarra.
El papel sobre el que se ha impreso esta revista proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

7002 ejemplares/ número (2023)
Member of CASE
SERIES
Elegidos para la redención
Alberto Nahum García Página 98

ARTE
El inglés que curó a Las meninas
Ana Eva Fraile Página 102
EDUCAR PARA LA GRANDEZA. BREVE MANUAL DE JARDINERÍA
La verdadera misión de los educadores es ayudar a crecer, cultivar el florecimiento personal; una formación que vaya más allá de las meras competencias profesionales para dibujar en el alma los rasgos de una vida lograda.
José María Torralba Página 106

Esta revista recibe una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

DISPAROS AL AIRE
ESPECTRO ESPECTADOR. Antao mira detrás de ti, lejos. No eres el centro esta vez. Es un retrato, sí, pero esos ojos que se escapan hacia un punto de fuga más allá de tu espalda prometen una historia que te está vetada. Se puede intuir, ante todo, la dignidad de un hombre que con su esfuerzo construye y protege un amor. Quién sabe si allá, lejos, sus desvelos proceden de una esposa, de unos críos, de un padre enfermo. Podría ser la mirada de uno de esos soñadores que se embarcaban semanas hasta que uno la veía y gritaba: «¡América!». Con la dignidad, con el desvelo, uno quiere leer algo parecido al temor, algo como el cansancio, algo como la determinación de continuar. Pero son solo conjeturas, naturalmente. En esta serie de retratos, la mediación del artista, el fotógrafo Pierre Gonnord (1963-2024), consiste en desaparecer. Ni siquiera queda el espectador ante la obra, sino que la obra avanza a su pesar, tiempo a través. Tiene algo místico lo que Gonnord nos obliga a hacer aquí: salir de nosotros mismos y vivir la experiencia de la nimiedad. Una hermosa lección para nuestro tiempo.
Antao (2013)
© Pierre Gonnord, VEGAP, Pamplona, 2024.
Pieza perteneciente a la colección Museo Universidad de Navarra.



Del diésel al patinete eléctrico, trazamos una visión panorámica del presente y el futuro del transporte cotidiano.
texto Andrea Blavia [PPE 26], Lucía Boned [Com 26], Cristina Cuadrado [Com 27], Javier Gómez [Der Fia 25], Viola Lumina [Com 26], Víctor Maspons [Der Fia 25], Emiliana Rico [Com 26], Victoria Schneider [Com 26], Casilda Zuloaga [Com 26], alumnos del Programa de Edición de Revistas Culturales, y Ana Eva Fraile [Com 99] ilustración Alberto Aragón

La energía que mueve el mundo está en cambio. Durante la última Conferencia del Clima se anunció el principio del fin de los combustibles fósiles, y los Estados luchan contra reloj para alcanzar las cero emisiones netas. Aunque el plazo vence en 2050, entre los preparativos de la próxima cumbre, que se celebrará en noviembre en Bakú, se habla de una «agenda de aceleración»: la ONU quiere que los países desarrollados anticipen una década este objetivo. Pero ¿cómo se viven hoy día los grandes compromisos de la transición energética en diferentes lugares del planeta?
Al igual que Spotify nos revela en un wrapped anual cuáles son los artistas, canciones y pódcast que más hemos escuchado, Nuestro Tiempo presenta el wrapped de la movilidad cotidiana 2024: una serie de testimonios y reportajes que resumen los hábitos de transporte en medio de la revolución sostenible.
CÓMO SE HIZO
Escanea el código QR para conocer el proceso de trabajo de este reportaje, desarrollado en el marco del Programa de Edición de Revistas Culturales de NT.
En septiembre de 1908, el químico e ingeniero eléctrico estadounidense Oliver Parker Fritchle alardeaba de que su batería era la única capaz de cubrir cien millas —160 kilómetros— con una sola carga. Y para demostrar que no se trataba de una argucia publicitaria retó a los fabricantes de coches eléctricos a completar la ruta que separa las ciudades de Lincoln, en el estado de Nebraska, y Nueva York. Nadie aceptó el desafío.
Un mes más tarde, el 31 de octubre, Fritchle inició la travesía a bordo de su Victoria Phaeton. Ambicionaba emular las hazañas de los pilotos de los Glidden Tours, unos rallies con los que la Asociación Americana del Automóvil ponía a prueba a principios del siglo xx la fiabilidad de los modelos de combustión. Como los gliddenites, el Tesla de la época se abrió paso por carreteras —más bien caminos abruptos y embarrados— que hasta el momento solo los carruajes de caballos habían podido cruzar.
Sin embargo, el mayor obstáculo con que se topó fue el repostaje. Entonces la batería tardaba cerca de diez horas en cargarse, y Fritchle se vio obligado a conectar su vehículo durante la noche a las tomas de talleres o a estaciones eléctricas comunitarias. Otras veces fue el propio ingeniero el que, sobre la marcha, acondicionó la instalación.
Aunque a lo largo de los 2800 kilómetros que recorrió en total pinchó una rueda, cambió un fusible, reparó los frenos y perdió el rumbo en varias ocasiones, solo se quedó sin batería en una etapa en la que tuvieron que remolcarle tres kilómetros hasta el punto de carga. A pesar de las condiciones extremas, veintinueve días después de haber tomado la salida, un victorioso Fritchle llegó al hotel Knickerbocker, en Times Square, el 28 de noviembre.
Su aventura multiplicó los pedidos del One Hundred Mile Fritchle Electric en todo el país, y la compañía de Denver abrió incluso una oficina comercial en la Quinta Avenida. En una época en la que alrededor del 25 por ciento de los automóviles de Estados Unidos eran eléctricos, la fábrica alcanzó cifras récords, con una producción de 198 vehículos anuales. Pero el sueño americano de Fritchle se truncó a partir de 1914.
Ante la falta de infraestructura de recarga y la implacable competencia de los coches de combustión interna —con mayor autonomía, velocidad y, sobre todo, cuatro veces más baratos—, las ventas de los modelos eléctricos se desplomaron. Las trabas que a principios del siglo pasado impidieron que este mercado se consolidara resultan muy familiares en la actualidad. Aquella nueva tecnología que, a raíz del hallazgo de pozos de petróleo y el estallido de la primera Gran Guerra, entró en declive se impone hoy como una de las armas claves para combatir la crisis global de sostenibilidad.
De las medidas que se adopten esta década depende un «futuro habitable para todos», asegura el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su último informe, presentado en marzo de 2023. Esta aportación científica sirvió de antesala de la COP28, que suscribió ocho meses después, en Dubái, el final de la era de los combustibles fósiles. El dictamen de este organismo cimenta el futuro en la electrificación del transporte y el uso de energías renovables, la vía más inmediata, a su juicio, de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 ºC. Sin embargo, como advierte el secretario general de la ONU, António Guterres, los países están muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Por eso exige a sus líderes redoblar esfuerzos.
En el caso de Europa, el compromiso se formuló como un deber jurídico hace tres años. Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, que la región no emita más CO2 del que la naturaleza pueda absorber, el Reglamento sobre el Clima establece una meta intermedia: los niveles de gases de efecto invernadero deben reducirse al menos un 55 por ciento hasta 2030. No obstante, como reconoce la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la estrategia no se hará realidad sin implementación e inversión.
Mientras la esfera institucional toma decisiones urgentes para afrontar la emergencia climática, cabe preguntarse en qué medida millones de ciudadanos perciben cambios tangibles en su entorno cotidiano. ¿Están logrando esas políticas destinadas a descarbonizar los ecosistemas urbanos transformar el estilo de vida de la sociedad contemporánea?
Ana Eva Fraile [Com 99]

Sin llaves, sin límites
Kersten se preguntó si podría vivir en su día a día sin su coche personal.
texto Emiliana Rico [Com 26]
En noviembre de 2023, Kersten Heineke sorprendió en su perfil de LinkedIn al publicar una foto de su plaza de garaje vacía: «El día de hoy marca un hito en mi movilidad. Por primera vez, vivo en un hogar sin coche. Estoy emocionado por probar cómo es depender cien por cien de #mobilityasaservice». Gran parte de sus seguidores aplaudió su nuevo estilo de vida. Libertad era una de las palabras que más repetían en
la sección de comentarios. Este experimento, según afirma, ha revolucionado su circuito cotidiano en la ciudad.
Tiene 39 años y hace catorce que reside en Frankfurt, donde se unió a McKinsey & Company en 2010. Este socio de la consultora cofundó, junto con Timo Möller y Philipp Kampshoff , el Centro McKinsey para la Movilidad del Futuro, que acaba de cumplir su décimo aniversario. Kersten codirige un equipo de investigadores que analiza este sector. «Queremos alcanzar una movilidad limpia, eficiente y asequible —dice—, en la que todo el mundo pueda desplazarse a donde quiera sin emisiones de carbono».
Desde que decidió vender el coche, su ruta diaria no dibuja una trayectoria uniforme y estándar, sino que varía al compás de sus preferencias. Para ir a la oficina —y también al finalizar la jornada laboral—,
localiza en el teléfono el patinete eléctrico más cercano a través de sus aplicaciones favoritas: Bolt, Lime, TIER, Voi... Una vez al mes, suele visitar a su familia y amigos durante el fin de semana. Como las distancias se alargan, recurre a una combinación de patinetes, taxis, transporte público y trenes.
A Kersten esta experiencia que le permite elegir siempre la opción ideal le ha liberado: «Ya no tengo que preocuparme por dónde dejé las llaves o dónde aparcar». Sin embargo, le costó romper el vínculo automático con su coche, «un bien propio tan indiscutible hasta ahora como un piso donde vivir».
Al cumplir dieciocho años, su padre le regaló un Golf de segunda mano. En ese momento Kersten vivía en Altenbeken, una zona rural alemana a quince kilómetros de Paderborn, donde nació. En
un pueblo con servicio de autobús cada hora, conquistó así la autonomía y se acostumbró a conducir hacia el instituto y también para reencontrarse con sus amigos. Nunca se cuestionó el hecho de tener coche hasta que percibió el ritmo dinámico de la ciudad. Ha vivido en Múnich, Madrid, Buenos Aires y St. Gallen (Suiza), pero fue durante su estancia en Barcelona en 2008 cuando descubrió que no era necesariamente el medio de transporte que le garantizaba mayor libertad de movimiento. Entonces probó el metro y el tren de cercanías. Dos décadas y seis coches después, admite que renunciar a su vehículo propio fue una decisión racional: «Simplemente perdió sentido para mí. Ahora gasto mucho menos».
Cuando se ha tenido un coche por más tiempo que un smartphone no resulta fácil dar el paso, señala Kersten,

l 39 años
l Frankfurt, Alemania
l Su wrapped:
La plaza de garaje de Kersten Heineke, vacía desde noviembre de 2023.
KERSTEN HEINEKE
y apunta otro argumento que frena esta transformación: la oferta de micromovilidad y movilidad compartida no ha alcanzado ese punto en el que la mayoría quiera replantearse sus hábitos. Algunos de sus amigos no terminan de verlo claro y él los anima a experimentar durante un mes: «Simula que no tienes coche y fíjate en cuántas ocasiones te hace falta de verdad». Después del test, la mayoría no renuncia, pero conduce menos gracias a las diferentes alternativas. Por ejemplo, sus vecinos llevan a sus tres hijos al colegio en bicicletas de carga.
Para Kersten, este perfil de personas proliferará en el futuro, un horizonte que considera positivo, ya que aliviará la congestión de las calles y nos acercará al objetivo de reducir las emisiones de carbono. «La presencia del vehículo tradicional decaerá sobre todo en entornos urbanos», asegura.
La incipiente tendencia cultural de la movilidad como servicio ha diversificado el modo en que nos desplazamos por la ciudad; el coche convive ahora con una flota cada vez más numerosa de bicicletas y patinetes eléctricos, propios o compartidos. Hace menos de una década, subraya Kersten, la movilidad solía simbolizarse con la llave de un coche. Sin embargo, con la irrupción de la micromovilidad en el ecosistema, este icono ha sido destronado: los teléfonos inteligentes —y sus aplicaciones— se perfilan como la puerta clave de acceso: el viaje se inicia desde una pantalla.

Una apuesta segura
Jon refleja la realidad de un joven frente a la decisión de comprarse un coche.
texto Víctor Maspons [Der Fia 25]
«Yo creo que una persona joven ahora mismo no puede permitirse un coche eléctrico». Y las cifras respaldan la impresión de Jon, pamplonica e ingeniero agrónomo de veintitrés años. Según un estudio elaborado por Unespa, la patronal española de las aseguradoras, entre 2010 y 2020 el número de personas entre dieciocho y veinticinco años con coche propio pasó de alrededor de novecientos mil a trescientos mil. Un artículo de El País afirma que este descenso entre la gente joven se debe a las alternativas de movilidad urbana, como el transporte público, las bicicletas y los patinetes eléctricos, las zonas de acceso limitado, la mayor preocupación por el medioambiente y el bajo nivel de renta. Además, de acuerdo al Observatorio de Conductores realizado por el RACE en 2020, ninguno de los jóvenes entrevistados que planean comprarse un automóvil tiene al coche eléctrico como opción.
JON ECHANOVE
l 23 años
l Pamplona, Navarra
l Su wrapped:
Pero no faltan aquellos que, por diferentes circunstancias, todavía desean ser dueños de un vehículo, del tipo que sea. Con este fin, Jon emprendió un meticuloso estudio de mercado. Investigó todas las posibilidades a su alcance hasta que encontró la inversión con menos riesgo. Descartó el coche eléctrico por su elevado precio —que no baja de los
40 000 euros de media—, la falta de autonomía, la incertidumbre sobre su viabilidad futura y la necesidad de inmediatez propia de su generación. Pensó en el híbrido enchufable, pero tampoco resultaba económico, ya que los más baratos rondaban los 37 000 euros.
Además de tener que moverse hacia las afueras de Pamplona por su trabajo, Jon viaja una vez al mes a Madrid a ver a su familia y amigos. Buscaba un coche que le diera garantías para hacer viajes largos sin perder tiempo, y del que tuviera la certeza de que le va a durar muchos años. Así, se quedó con un viejo conocido. Obtuvo un préstamo familiar de 18 000 euros y se compró un Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI de segunda mano, que sabe que le llevará a donde quiera y que lo puede vender dentro de unos años y obtener alrededor de 4000 euros.
«Que el coche contamine o no es totalmente secundario», afirma Jon y lo corrobora Javier Pérez, experto en movilidad y sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Madrid, en un artículo en The Conversation: entre las características que consideran los ciudadanos al comprarse un vehículo, las emisiones de CO 2 ocupan el puesto nueve entre doce. Para Jon, como para muchos, el elegido continúa siendo el coche de combustión.
Para muchos jóvenes, que el vehículo contamine es irrelevante frente a su precio.
LA ERA DE LAS SUSCRIPCIONES TOMA EL ASFALTO
El lanzamiento de Spotify en 2008 provocó un terremoto en la industria musical. Con la popularización del modelo de streaming se ha universalizado la experiencia de escuchar música desligada de un producto tangible. Sus más de seiscientos millones de usuarios revelan hasta qué punto ha permeado el consumo inmaterial. Hoy, el éxito de las alternativas al coche privado, como los servicios de movilidad compartida, evidencia que la sociedad de suscripciones ha llegado a las calles.
En otros tiempos, reunir toda la música que nos gusta hubiese implicado llenar estanterías incontables de vinilos, casetes o CD. El deleite y la pertenencia eran intrínsecos en este ámbito de la cultura. Sin embargo, la innovadora filosofía de Spotify alteró ese paradigma: desde 2008, el acceso a la música está democratizado y es omnipresente. Ahora no tenemos que poseer para disfrutar. La aplicación actuó como el preludio de una era en la que los productos han de adaptarse a la mentalidad contemporánea, pragmática y flexible. Tanto es así que esta tendencia cultural no solo ha vaciado las estanterías y tiendas de discos: también empieza a desocupar plazas de aparcamiento. Englobadas bajo la etiqueta Mobility as a Service (MaaS), las conductas so-
ciales permiten intuir que la movilidad urbana está cambiando y se asemeja más a una playlist dinámica en la que el ciudadano combina distintos medios de transporte que a la monotonía de escuchar el mismo tema del coche privado. ¿Será este sector el siguiente en demostrar que todo es, poco a poco, más compartido que propio?
«Economía de suscripción» fue el término acuñado en 2007 por Tien Tzuo, CEO de la empresa de software Zuora, para describir el brote de negocios que facturan por servicios en lugar de productos físicos. «¿Por qué gastar el dinero por adelantado para comprar un producto cuando se puede pagar un servicio solamente mientras se necesita?», planteó Tzuo en una entrevista de CNBC.
Si esta premisa se transfiere a cómo se mueve la gente
en las ciudades, la cuestión de la propiedad particular también pierde importancia frente al acceso a un servicio. Así lo explica Junfeng Jiao, profesor de la Universidad de Texas, en su libro Shared Mobility, publicado en 2021. Como consecuencia, toman protagonismo los perfiles multimodales, aquellas personas que, entre las alternativas de desplazamiento, seleccionan la que mejor se adecúa a una necesidad concreta. Para distancias cortas, en esta ensalada de ruedas, pueden subirse a dispositivos de micromovilidad compartida, como patinetes eléctricos, motos o bicicletas; y para recorridos largos, recurrir al transporte público o las variables automovilísticas de e-hailing, como Uber o Cabify. No deja de crecer el número de pasajeros que reservan en tiempo real desde sus teléfonos la opción más conveniente con un solo clic. Gracias a la digitalización, el coche privado se ha convertido en un componente más dentro de la playlist de movilidad. Hasta tal punto que la compañía de patinetes eléctricos Lime ha acumulado 600 millones de viajes desde que se fundó en 2017. En la actualidad, opera en 280 ciudades de 30 países y el año pasado su actividad batió récords: 156 millones de viajes a nivel global, de los que más de 1,5 millones se produjeron en España. La firma calcula que esta

actividad ha reemplazado alrededor de 150 millones de trayectos en coche y ha evitado unas 55 000 toneladas métricas de emisiones de CO2. En la misma línea, Uber y Lyft sumaron en 2023, respectivamente, 103 y más de 20 millones de usuarios activos.
Al tiempo que las nuevas alternativas despegan, el automóvil particular repite como el artista más escuchado. A nivel global, según las estadísticas del Centro McKinsey para la Movilidad del Futuro, es el modo de transporte
texto Andrea Blavia Guédez [PPE 26] fotografía Buro Happold

principal en las ciudades con un 45 por ciento en 2022. No obstante, las predicciones de la consultora para 2035 — que reúnen datos de China, Alemania, la India y Estados Unidos— concluyen que también será el único medio cuyo uso disminuirá: representará un 29 por ciento. En paralelo, los desplazamientos en transporte público, vehículos de micromovilidad o taxis aumentarán de manera notable.
En España, por su parte, la notoriedad del coche es mayor: de acuerdo con un
estudio que el Instituto Nacional de Estadística publicó en 2023, el 78,2 por ciento de los hogares disponen de al menos un vehículo como medio de transporte personal. Si bien una encuesta realizada en 2020 por Adigital —la Asociación Española de la Economía Digital— con Smart Mobility —un colectivo de veintiuna empresas de movilidad sostenible entre las que destacan Cabify, Lime y Cooltra— indicó que el 65 por ciento de las personas consultadas considerarían renunciar a su coche si se
multiplicaran las opciones en su entorno.
Así, detrás del creciente éxito de la movilidad compartida, hay algo más profundo que nuevos nichos de mercado: los cambios en cómo los ciudadanos recorren la ciudad evidencian la evolución de la cultura. Antes atesorábamos vinilos, casetes o CD; ahora somos streamers. Antes reproducíamos DVD y Blu-Ray; ahora somos suscriptores. Antes, necesariamente, comprábamos un coche; ahora, somos cada vez más multimodales.
Es decir, la actual transformación de los hábitos de movilidad constituye una expresión tangible de nuestro estilo de vida como protagonistas de una era que deja atrás el «yo tengo» y se caracteriza por la inmaterialidad. Esto no significa que el coche privado vaya a desaparecer de nuestra playlist sino que, en el futuro, una diversidad de sistemas de movilidad personalizados, hoy emergentes, ahondará en la aproximación social al transporte no como bien, sino como servicio.
El futuro silencioso
Dorkas y Ronnie residen en países que todavía no son capaces de adoptar la movilidad eléctrica por falta de recursos económicos y de infraestructura.
texto Victoria Schneider [Com 26]
Sentada en un matatu, Dorkas ve los otros autobuses coloridos acompañándola por las calles de Naivasha (Kenia). Parece un carnaval: cada uno está pintado de una manera distinta. Por la ventanilla observa la nube de humo negro que deja el matatu de al lado y envuelve a los peatones, que caminan como si no les molestase. Se percata del sonido del motor, cómo arranca de un tirón al acelerar y cómo le dan pequeños hipos al frenar. Dentro, el ruido se mezcla con las voces: unos hablan en swahili, otros en masái, también se oyen frases en luganda y algunas en inglés.

Dorkas ha pasado de andar 90 km hasta la capital a poder ir en bus.
DORKAS
KAKENYA
l 24 años
l Naivasha, Kenia
l Su wrapped:
RONNIE
MCMAHAN
l 62 años
l Stellenbosch, Sudáfrica
l Su wrapped:
Son pocos los vehículos que no se escuchan. «Desafortunadamente, los modelos eléctricos están reservados para los privilegiados, y la gran mayoría se encuentra en las grandes ciudades», afirma Dorkas desde este municipio de menos de 200 000 habitantes.
Ella nació dentro de la tribu masái y estudió Gestión de Fauna Silvestre. A lo largo de sus 24 años ha presenciado cómo Kenia se transformaba en un lugar diferente. Cuando era pequeña no había carreteras pavimentadas y, para llegar desde su pueblo a Nairobi, la capital del país, era necesario caminar noventa kilómetros. Ahora hay transporte público y Dorkas cuenta que la nueva sensación en el parque nacional Masai Mara es utilizar vehículos eléctricos.

Un matatu llena de humo las calles de Nairobi.
Según datos de Electromaps, una aplicación especializada en localizar servicios de abastecimiento en casi todo el mundo, existen siete estaciones de recarga públicas en Nairobi; Madrid suma cerca de setecientas. A principios de este año había alrededor de 180 coches eléctricos en
Nairobi, mientras que en la capital española circulaban 21 000 vehículos con matrículas verdes a finales de 2023. Lo cierto es que Kenia se encamina hacia la movilidad eléctrica. El Gobierno ha anunciado que en 2025 se empezará a construir un nuevo ferrocarril completamen-
Inteligente pero limitado
Ermanno cuenta su experiencia recorriendo largas distancias con un Smart. te eléctrico que conectará el archipiélago de Lamu, en el océano Índico, con Etiopía y Sudán del Sur, una inversión de más de trece billones de dólares americanos.
Mientras Dorkas vuelve a casa sentada en un matatu, a más de cuatro mil kilómetros de distancia, en la punta del continente, Ronnie conduce un BMW del año 2010 hacia la finca vinícola en la que trabaja. Al preguntarle si su coche es eléctrico se ríe y explica que la energía escasea en Sudáfrica. «Tenemos periodos en los que el suministro nacional se corta», aclara Ronnie. Eskom, la compañía africana que produce más del 95 por ciento de la energía eléctrica del país, es la responsable. La nación entera se apaga, a veces hasta cuatro horas, salvada por la luz del día y los generadores que han instalado en sus casas quienes pueden permitírselo, como en la finca de Boschendal.
Solo mil vehículos, de los doce millones registrados, son eléctricos, según publicó Quartz a finales de 2022. En cambio, el transporte público sí presenta avances: el Gautrain, tren que conecta varias ciudades del país, ya es eléctrico. También hay planes para que en 2025 la mayoría de los autobuses públicos lo sean. Dorkas, desde Kenia, y Ronnie, desde Sudáfrica, son testigos de cómo el futuro se abre paso con esfuerzo en su continente.
texto Viola Lumina [Com 26]

LUMINA
l 50 años
l Bérgamo, Italia
l Su wrapped:
Entre las revistas del despacho de Ermanno se entrevén las llaves de un Smart Forfour. Milán, Florencia y Roma son tres de las ciudades italianas a las que el empresario viaja con frecuencia en su vehículo eléctrico para asistir a los showrooms de la temporada. Bergamasco de nacimiento, siempre se ha dedicado al sector de la moda. Habla satisfecho del coche que compró en 2021: «La mayor ventaja es que los gastos de mantenimiento se reducen porque se necesitan pocas revisiones». Los especialistas de este modelo recomiendan comprobar la batería cada dos años o 25 000 kilómetros. No le preocupa su autonomía, ya que el Smart está equipado con un sistema que avisa de cuándo parar, en función de la distancia, las personas a bordo y las estaciones que localice en la ruta. Según Motus-E, en Italia hay 50 678 puntos de recarga públicos. En el 86 por ciento del territorio nacional se puede encontrar al menos uno en un radio de diez kilómetros.
En España, en cambio, el sistema no resulta eficiente. Un estudio realizado por ANFAC, la asociación nacional de fabricantes de automóviles, revela que uno de cada cuatro puntos de recarga no funciona. Javier Pérez , experto en movilidad y sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Madrid, asegura que el vehículo eléctrico aún no está preparado
para cubrir las necesidades de transporte de pasajeros y mercancías en largas distancias; sin embargo, sí tiene todo el sentido en la vida urbana, aunque subraya que resulta complicado para aquellas personas que no puedan implementar una estación de recarga en su domicilio (en un garaje propio o en una vivienda unifamiliar).
Para Ermanno , la falta de puntos de recarga en la ciudad no es un problema, ya que cuenta con uno en casa, que se alimenta de paneles solares. Pero le alarman dos cuestiones. La primera son los viajes largos. «Entre Bérgamo y Roma hay 600 kilómetros. Eso significa cargar el Smart cuatro veces. Una vez me paré en un Autogrill para abastecer el coche. Debido a la cantidad de vehículos, la carga duró más del doble de lo habitual». La segunda, el frío: porque la capacidad de la batería se reduce en invierno entre un 20 y un 40 por ciento.
La compañía italiana Atlante ha proyectado instalar para 2025 cinco mil estaciones de carga rápida y ultrarrápida —con potencias de hasta 400 kW— y más de 35 000 para 2030 en los cuatro países donde ya opera: Italia, Francia, España y Portugal. La ubicación de la red avanza según lo aprobado por el Parlamento Europeo, que requiere la presencia de al menos un punto de carga cada sesenta kilómetros en carreteras principales.
ERMANNO
RUBÉN
ISTÚRIZ
l 52 años
l Pamplona, Navarra
l Su wrapped:
¿Un lugar en el futuro?
Cristina y Rubén muestran un fragmento de su realidad como propietarios de pequeñas gasolineras.
texto Lucía Boned [Com 26]
Un Fiat blanco llega a la estación de servicio del barrio pamplonés de Iturrama. Rubén Istúriz asiente cuando la conductora le pide «Sin plomo 95». Con tan solo dos surtidores, no quedan en la ciudad muchos establecimientos como este. Mientras él mismo llena el depósito de sus clientes, disfruta conversando con ellos. «Algunos vienen más a charlar que a repostar», comenta con una sonrisa.
En agosto de 1985, su padre, Ángel, y su tío José Antonio abrieron la gasolinera. Rubén tenía trece años y empezó a echarles una mano durante los fines de semana. A partir de los dieciocho lo hacía casi a diario. Hoy, tras cuatro décadas en el oficio, este autónomo no sabe con certeza si el futuro cuenta con un lugar para las gasolineras tradicionales. Solo espera que la suya perviva por si alguno de sus cinco hijos quiere seguir sus pasos. A pesar de la inquietud, al imaginarse dentro de un tiempo, le importa más haber dejado de fumar y hacer las cosas bien con su familia.
A quinientos kilómetros de distancia, en Barcelona, Cristina Julià examina las facturas de sus estaciones de servicio. Ella también ayudaba a su padre a revisar los recibos. Dos generaciones y tres gasolineras después, el cartel azul y negro de Julià Oil asoma por las calles del municipio catalán de Rubí. Cristina comprueba las existencias tanto de combustible como de palomitas sin obsesionarse con lo que se avecina. «Los cambios, cuando tengan que venir, vendrán», dice, y entonces verá cómo adaptarse.
A Cristina le importa el medioambiente. Por eso, aunque tuvo que hacer una gran inversión, instaló depósitos y surtidores de AdBlue, un aditivo capaz de neutralizar las emisiones nocivas de los motores de gasoil que entró en vigor en 2014 para los vehículos diésel. O busca alternativas como túneles de lavado sostenibles, que reducen el consumo energético, limitan la cantidad de líquido empleado en el proceso y se alimentan de energía solar
o eólica. Pero lo que más le preocupa es la supervivencia de su negocio. Aunque el tiempo le está demostrando que estas dos cuestiones no son excluyentes, sino que más bien dependen entre sí.
Según los datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, había doce mil estaciones de servicio en 2023 en el país, y cuatro de cada diez eran independientes, como las de Rubén y Cristina. Desde que el Pacto Verde Europeo dibujó en 2019 un horizonte eléctrico, ambos se preguntan cuál será el panorama del sector. A Rubén —también a sus conocidos de las refinerías y a los vecinos del barrio— le parece una distopía plagada de electrolineras. Por eso ha decidido continuar al pie del surtidor: «Aquí, o trabajas o trabajas, no hay más».
Mientras que en la carrera por descarbonizar el planeta los pequeños y medianos empresarios se resienten, las grandes empresas petroleras hacen negocio. BP, Shell, TotalEnergies o Repsol se esfuerzan por maximizar la rentabilidad de las recargas eléctricas en sus gasolineras. Desde que en 1907 Standard Oil construyó en Seattle (Washington) la primera estación, su diseño apenas había variado. Pero todo apunta a que el empuje del coche eléctrico las obligará a reinventarse.
El calendario y las normativas de la Unión Europea


Las gasolineras independientes representan el 40 por ciento del total en España y tienen dificultades para adaptarse a un futuro eléctrico.
marcan el ritmo de esta transición: en las próximas décadas, las gasolineras pasarán de ofrecer servicios híbridos —para vehículos de combustión, eléctricos de batería o con células de hidrógeno— a convertirse, a partir de 2050 —cuando la gasolina y el diésel dejen de circular por las carreteras del Viejo Continente—, en salas de espera donde los conductores permanecerán mientras se cargan sus vehículos.
Por ahora, los beneficios a fin de mes les permiten a Rubén y a Cristina coquetear con la incertidumbre. Ambos se enfrentan a decisiones que todavía no saben si tomar. ¿Apostar por lo eléctrico o continuar con los combustibles de siempre? ¿Cambiar o mantenerse? Se oye el rumor del hidrógeno, la biomasa o los carburantes sintéticos, pero Cristina no tiene nada claro que ese sea el camino. «Nosotros lo del hidrógeno verde lo vemos muy verde», ironiza.
En diciembre de 2023, un grupo de empresarios franceses contactó con ella. Habían visto sus terrenos y le propusieron montar una electrolinera. Cristina rechazó el proyecto, incluso cuando duplicaron la oferta inicial. Los diseños, todavía bocetos en papel, mostraban estructuras futuristas con puestos de recarga eléctricos bajo un techo solar. Ella reniega: «Nosotros no vendemos luz, vendemos gasolina».

la visión de una multinacional
DE PETROLERA A MULTIENERGÉTICA
Repsol no se juega el futuro a una sola baza. Biocombustibles, carburantes sintéticos e hidrógeno renovable configuran, junto a la electrificación del transporte, su póquer de ases. La compañía ha entendido la transición energética como una oportunidad para revitalizar el tejido industrial europeo, impulsar la innovación tecnológica y generar empleo, además, por supuesto, de reducir la huella de carbono.
texto Javier Gómez [Der Fia 25], Casilda Zuloaga [Com 26] y Ana Eva Fraile [Com 99]
Solo hay un modo de garantizar la descarbonización de la economía: construyendo transiciones equitativas. Este fue el mensaje nuclear de la mesa redonda del Foro Económico Mundial en la que participó Repsol, una de las cinco empresas españolas —además de BBVA, Telefónica, Iberdrola y Cepsa— que expresaron su voz en la reunión anual celebrada en Davos a mediados de enero. Con los acuerdos de la COP28 todavía frescos, Repsol señaló la brecha que separa la realidad de esas

Complejo industrial de Cartagena, dedicado a los biocombustibles. © repsol
biocombustibles. Inició su andadura en abril y tiene capacidad para fabricar 250 000 toneladas anuales a partir de aceites vegetales, residuos agrícolas y forestales, aceite de cocina usado e incluso algas. En cuanto a reducción de CO2, el impacto de estas instalaciones permitirá evitar 900 000 toneladas al año.
ambiciosas metas, ya que año tras año las emisiones nocivas aumentan en el mundo. Según su último Anuario estadístico energético, los niveles de CO2 crecieron en 2022 algo más de un 2,6 por ciento hasta registrar un máximo histórico, y para 2023 se estima un repunte de entre el 0,5 y el 1 por ciento respecto al año anterior.
Para que las políticas energéticas pasen del fracaso al éxito, la compañía considera clave repensar la transición con una mirada global e inclusiva que asegure que la
energía sea asequible tanto para las familias como para las industrias. Incluso para aquellas cuyo negocio queda a priori fuera de la taxonomía verde europea.
¿Qué se debería hacer con las cinco refinerías de Repsol en España? ¿Sería lógico convertirlas en centros de interpretación? Frente a este enfoque, la empresa se concentra en transformar sus complejos industriales. Como la planta de Cartagena, la primera de la Península dedicada en exclusiva a la producción a gran escala de
En el nuevo escenario que conduce a 2050, la electrificación es una parte fundamental de la movilidad sostenible. Como agente activo de ese proceso que subrayan los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Repsol cuenta con más de 1850 puntos de recarga públicos en España y Portugal. No obstante, su consejero delegado recalcó en Davos que descarbonizar no es solo electrificar. La compañía otorga un papel estratégico a los combustibles renovables para acelerar la transición del transporte a corto plazo. Según explicó a Nuestro Tiempo Patricia Rueda desde el área de Desarrollo de Negocio Movilidad, los biocombustibles —de origen orgánico— y los combustibles sintéticos —obtenidos a partir de CO2 capturado de la atmósfera, o en los propios procesos industriales, y de hidrógeno renovable— representan una alternativa real para sectores difíciles de electrificar como el aéreo, el marítimo y el transporte pesado por carretera.
Rápida, inmediata, eficiente e inclusiva. Así describe Repsol la apuesta por los combustibles renovables. «Pueden utilizarse en todos los vehículos sin necesidad
de modificar los motores ni las infraestructuras de distribución y de repostaje», argumentó la gestora. Tras más de dos décadas de experiencia en este campo, la empresa planea replicar el modelo tecnológico de Cartagena en otros dos de sus centros industriales con el objetivo de llegar a producir más de dos millones de toneladas de biocombustibles en 2030.
De modo paralelo, para impulsar la expansión de los carburantes sintéticos, Repsol pondrá en marcha en el plazo de dos años una innovadora planta en la sede que su filial Petronor tiene en Bilbao. Allí inauguró en octubre de 2023 su primer electrolizador de 2,5 megavatios, que surte de hidrógeno renovable a la refinería. Y la compañía prevé instalar otros de mayor potencia, de 10 a 150 megavatios, en las cercanías de sus complejos en España, donde también desplegará una red de puntos de suministro destinados a la movilidad.
Repsol aspira a ser una «multienergética global», como se presenta en su página web, y trabaja para facilitar la evolución hacia las cero emisiones netas. Un compromiso que se cuantifica en una inversión cercana a los seis mil millones de euros hasta 2027 para desarrollar proyectos bajos en carbono. Como apunta Patricia Rueda, a la hora de reducir la huella de carbono del transporte, su matriz aúna la electrificación, los combustibles renovables y el hidrógeno: «Queremos ofrecer todas las opciones para que los ciudadanos puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades».

Entre lo rentable y lo inviable
Genaro, Ángela y Fran, profesionales del transporte, encarnan distintas visiones de lo eléctrico en el sector.
texto Víctor Maspons
[Der Fia 25]
Genaro solo quería ver la luz del sol, y la carretera le dio esa oportunidad. A pesar de disfrutar de su trabajo como pintor, se sentía encerrado en una habitación. Siempre dijo que no iba a seguir los pasos de su hermano, pero en la crisis de 2008 se sacó el carnet, cogió el volante y el camión se volvió su compañero de vida. Su base de operaciones está en La Alcudia, junto a su hermano y
el campanario de la iglesia de Sant Andreu Apòstol, que ve cuando va y cuando vuelve.
A sus 53 años, Genaro se sube al camión cuatro veces por semana, doce horas al día, y recorre la ruta que une Valencia con Madrid desde hace quince años. Cuando descansa, dos conductores le relevan; el aceite está siempre caliente. El vehículo solo para los sábados y un cuarto de hora al
repostar. Si fuera eléctrico, tardaría entre dos y nueve horas en cargarse. A pesar de vivir en la carretera, Genaro está contento con el convenio colectivo de Acotral, la empresa para la que trabaja y principal proveedor logístico de Mercadona. Dispone de seguro privado, prejubilación y cambio de vehículo cada tres años.
En su opinión, el próximo volverá a ser de gasolina. Para
GENARO CARRILLO
l 53 años
l La Alcudia, Valencia
l Su wrapped:
Genaro, el camión eléctrico no termina de arrancar. Le parece un paripé. ¿En la ciudad? Podría funcionar. Eroski, por ejemplo, ya tiene uno que circula por Pamplona y otro en Bilbao, y Mercadona también por Madrid, Murcia y Alicante. Pero, en ruta, sea por falta de lugares de carga, tiempo requerido o peso del camión, las cuentas no salen. Este tipo de vehículos necesita entre seis y ocho horas —habitualmente por la noche— para recargarse con una potencia entre 50 y 100 kW. Sin embargo, solo un 7,5 por ciento de los 27 420 puntos en España superaban, en octubre de 2023, los 50 kW de potencia. Además, con el peso elevado de las baterías y el límite de 44 toneladas de masa máxima autorizada, estos modelos deben llevar una cantidad inferior de mercancías.
La reacción de Genaro ante el camión eléctrico y las políticas que lo respaldan es una mezcla de sospecha y escepticismo. Acuerdos como el alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo el 18 de enero de 2024, que pretende reducir de forma progresiva las emisiones de CO 2 de los vehículos pesados —un 45 por ciento para 2034, un 65 hasta el 2039 y un 90 a partir de
Los camiones eléctricos todavía están lejos de ser viables, salvo para el reparto urbano.

2040—, le parecen ideados para el mejor de los mundos posibles, pero no para el actual.
Sin embargo, hay quienes han apostado por la movilidad eléctrica y no se arrepienten; si les regalaran un coche de gasolina, no lo aceptarían. En su Kia Niro y Tesla Model Y, Ángela y Fran recorren las calles de Pamplona con la confianza de tener un coche que encanta y convence a los clientes de TeleTaxi San Fermín.
Pareja desde hace once años, escogieron la vida del taxista —él en 2018, ella en 2023— por la libertad. La pandemia fue uno de los momentos laborales más duros para Fran: solo tres servicios en un turno de trece horas, y esperar en una parada cinco horas a que apareciera alguien. Además, después de la crisis sanitaria, muchos clientes se volvieron más impacientes y groseros. Sin embargo, Ángela y Fran
siempre han tratado con serenidad a sus pasajeros, incluso a los más irrespetuosos. Conversan con ellos y responden a las dudas que tienen acerca de sus coches, con sus pros y contras.
Gracias al Plan MOVES III de la Unión Europea a Fran le concedieron alrededor de cinco mil euros por la retirada del auto de combustión y le devolvieron el 70 por ciento del coste de instalar el cargador en su casa. Como autónomo, se benefició de la deducción del IVA aplicada a la recarga, y también de 600 de los 10 000 euros que la Mancomunidad de Pamplona repartió en 2018 entre los taxistas con vehículos eléctricos. Además de estas ayudas, solo gasta cien euros en electricidad al mes (la gasolina le costaba novecientos) y se ahorra muchas revisiones: antes iba al taller cada 20 000 kilómetros, mientras que ahora puede conducir más
ÁNGELA
APOLO
l 34 años
l Pamplona, Navarra
l Su wrapped:
FRANCISCO JOSÉ MARI GARCÍA
l 33 años
l Pamplona, Navarra
l Su wrapped:
de 60 000. Tampoco tiene que ir de gasolinera en gasolinera porque carga el taxi cuando descansa en casa. Ángela y Fran solo suman las ventajas. Ellos no entran en la discusión medioambiental. En tiempos de incertidumbre y crisis económica, buscan la opción más rentable. ¿Y para cubrir largas distancias? No hay problema. Viajan a Valencia muy a menudo. Paran en Teruel veinte minutos y, entre que se toman un pincho de tortilla y un café, el coche está listo para seguir. A pesar de que Ángela y Fran tienen una mirada y una vivencia distintas de la de Genaro sobre los vehículos eléctricos, ninguno de los tres considera que protagonizarán la movilidad del futuro, sino que muchos ciudadanos continuarán con camiones y coches de combustión. Aunque vean eléctricos por la calle, pasarán de largo sin tocarlos.
La opción más rentable para los taxistas Ángela y Fran fue comprar un coche eléctrico gracias a ayudas y subvenciones.
El enchufe a la novedad
Francisca disfruta de su coche eléctrico aunque alguna vez le cause quebraderos de cabeza.
texto Victoria Schneider [Com 26]
En las calles de San José en Costa Rica, los cables eléctricos frondosos invaden los postes y las esquinas como las lianas de los árboles de la jungla. Desde que amanece, se escuchan las bocinas y los cantos de los monos congo. Los buses y autos escupen su aliento negro, que vuelve la ciudad un poco más caliente de lo normal y da la sensación de estar en el bosque lluvioso. Dentro de la gran área metropolitana, con mucha frecuencia, se ven vehículos con placas verdes que afirman que son eléctricos. Según Electromaps, existen alrededor de setenta estaciones de recarga. Fuera de esta zona, las cosas se complican. Así lo cuenta Francisca, una artista chilena vecina de Santa Ana, un barrio de San José. Desde hace seis meses maneja un Mercedes Benz EQA 350, que posee una autonomía de unos 450 kilómetros.
Ha comprobado que un coche eléctrico tiene ventajas

La falta de estaciones de carga es un problema para Francisca cuando viaja fuera de la ciudad.
e inconvenientes. No es tan fácil como comprar una tostadora de pan que puedes enchufar en tu cocina: requiere una instalación específica y recursos. Cuando Francisca adquirió el EQA, pensaba utilizarlo solo en la ciudad, pero con gran frustración narra: «Hace unas semanas tenía que ir lejos de casa a entregar un cuadro y, como me quedaban alrededor de cien kilómetros de autonomía, no sabía qué hacer». Al final, se arriesgó y llegó sin problemas, pero señala que los usuarios de coches diésel no tienen esas preocupaciones, no se plantean la posibilidad de quedarse varados en medio de la nada. Los
expertos recomiendan que la batería siempre esté entre el 20 y el 80 por ciento, por esto es complicado planear cuándo cargarlo y durante cuánto tiempo.
Aunque San José no haya terminado de desarrollarse en la movilidad eléctrica, al igual
FRANCISCA
RUIZ
l 51 años
l San José, Costa Rica
l Su wrapped:
que sucede en muchas metrópolis centroamericanas, Costa Rica es, como indica Electromaps, el cuarto país con más puntos de recarga en Latinoamérica. Según datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, hay estaciones en todas las provincias y se planea expandirlas.
Información de Aduanas de Costa Rica señala que las importaciones de vehículos eléctricos se han duplicado en el último año. En julio de 2024 ya han superado las 5800. Fueron 2810 en el mismo periodo de 2023. En San José, cada vez aparecerán más coches eléctricos, como serpientes que se escurren en la jungla.
ACTUALIZACIÓN PENDIENTE
La movilidad sostenible es un círculo sin cerrar. Aunque el coche eléctrico despuntó como el protagonista casi único del cambio, la transición hacia las cero emisiones en carretera pone a prueba los reflejos de Europa. Su hoja de ruta se adapta para lograr la neutralidad climática a través de la neutralidad tecnológica.
texto Cristina Cuadrado [Com 27] y Ana Eva Fraile [Com 99]
En junio de 2021, la Ley Europea del Clima perfiló el objetivo vinculante más inmediato: reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos, un 55 por ciento. Sin embargo, la evolución real de las cifras circula a otra velocidad. Como revela el informe que presentó a principios de año el Tribunal de Cuentas Europeo, en el sector del transporte, responsable del 23 por ciento de las emisiones totales de la UE, los niveles no han registrado cambios significativos. Más de la mitad de ese impacto ambiental procede de los turismos, que continúan arrojando la misma cantidad de CO 2 que hace doce años.
Solo el coche eléctrico —cuyas matriculaciones pasaron de una por cada cien en 2018 a casi una por cada siete en 2022— ha impulsado, a juicio de los auditores, la disminución de las emisiones medias de CO 2 . Pero las ventas del esperado protagonista de la transición hacia la movilidad sostenible no avanzan con la suficiente rapidez.
de trabajo que estimularían su despegue: más apoyo institucional, nuevas infraestructuras de recarga de acceso público, medidas fiscales que incentiven al comprador o la continuidad del Plan MOVES III en 2025 —el Gobierno ha anunciado su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 con una dotación de 350 millones de euros adicionales—.
rrollo de infraestructuras, la flota y el precio de los automóviles no contaminantes o los avances tecnológicos que mejoran su eficiencia, entre otras variables, determinará si persevera en la directriz o da marcha atrás.
Si se mantiene el ritmo actual de renovación del parque automovilístico, el «Objetivo 55» parece inalcanzable. Sobre todo en España. De los cerca de 31 millones de coches contabilizados en el país, solo el 5,7 por ciento son de bajas y cero emisiones. Como recoge el último Informe de Vehículo Electrificado que elabora la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la cuota media de electrificación en 2023 fue del 12 por ciento; en cambio, la media europea llegó al 22,3 por ciento. España, el segundo fabricante de coches del Viejo Continente, se queda rezagada del Reino Unido (24 por ciento), Alemania (24,6 por ciento), Francia (26) y Portugal (31,8). El liderazgo indiscutible lo ostenta Noruega, donde las matriculaciones de turismos eléctricos puros representaron el 82,4 por ciento el año pasado.
El Barómetro de Electromovilidad de ANFAC confirma el estancamiento de este mercado. El director general de la asociación, José LópezTafall, apunta algunas líneas
La limitada expansión de la red pública de recarga también supone un lastre. En España, el número de cargadores instalados a finales de 2023 rozaba los 30 000. De ellos, más de 7700 se consideraron «puntos fantasma» a causa de autorizaciones pendientes o averías. Lejos quedan de los 45 000 cargadores que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima estableció como meta intermedia encaminada a conseguir los objetivos europeos para 2030; una exigencia que se intensifica en 2024, ya que la cifra debería aumentar hasta los 64 000.
A pesar de la cascada de retrasos, el nuevo reglamento europeo que se aprobó hace un año detalla la agenda de los combustibles alternativos e impone a los Estados miembros compromisos obligatorios relacionados no solo con las infraestructuras de recarga eléctrica, sino también con el repostaje de hidrógeno, las dos únicas tecnologías que considera escalables hoy.
Los vehículos diésel y de gasolina tienen los días contados en Europa: su venta se prohibirá a partir de 2035. Un destino claro, pero sujeto a matices. Dentro de dos años, la Comisión examinará la eficacia de su plan. Después de evaluar los porcentajes de reducción de gases nocivos, el grado de desa-
No sería la primera vez. En marzo de 2023, Alemania consiguió que la UE trazara una carretera secundaria para permitir la comercialización de coches convencionales —incluso modelos híbridos— que funcionen solo con carburantes sintéticos neutros. Los denominados electrocombustibles o e-fuels, obtenidos a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono, equilibran las emisiones de CO 2 del motor con las capturadas durante su proceso de elaboración. Lo que comenzó hace un año como una declaración de intenciones adquirió base legal el 14 de mayo de 2024. La nueva normativa para vehículos pesados incluye este concepto, que por ahora no se aplica a los turismos. Quizá este precedente abra la reflexión a otros combustibles que puedan certificarse dentro de esa nueva categoría neutra. Por ejemplo, Italia reclama el uso de biocarburantes. La apertura de Bruselas para explorar carriles complementarios al coche eléctrico agilizará la descarbonización del sector del transporte. La suma de tecnologías acerca a Europa al objetivo que ambiciona su reglamento: construir una «transición económicamente viable y socialmente justa».
Enrique García-Máiquez
Rentista a tiempo parcial

Para trabajar bien es necesario llenar de sentido también el ocio que el trabajo nos regala, conscientes y agradecidos al privilegio que supone.
EXPLICA NUESTRO filósofo Higinio Marín que el ideal de ocio de los aristócratas atenienses no era un monumento a la pereza, sino la exigencia de que los asuntos más alimenticios no obstruyesen ni la disponibilidad para el servicio de la ciudad ni las perfecciones contemplativas y reflexivas del alma. Conviene recordarlo para contrarrestar la inmensa influencia distorsionada que esa opción preferencial por el ocio de Atenas ha tenido en la historia de Occidente. Coadyuva al malentendido que, desde la maldición del Génesis, los seres humanos han tratado de ganarse el pan con el sudor del de enfrente, como es natural.
trabajo. ¡Qué ímprobos esfuerzos por escaquearse! Son también vestigios de un amor griego al ocio elegante.
¿Merece la pena? Estos últimos, sin ir más lejos, trabajan como chinos en hacerse los suecos. «¿No les resultaría más descansado trabajar bien?», me he preguntado a veces. Y los otros ejemplos generan igualmente dudas. ¿Compensa un ocio, aunque sea ático, sostenido por cientos de esclavos?
¿No habría más dignidad hidalga en no tener que vivir en el disimulo y el embuste? ¿No pensaron los personajes austenianos, tan deliciosos, que, con menos renta y más salarios, podrían haber sido felices y comer perdices también?
La respuesta completa a esa pregunta la da, como siempre, la filosofía. Esto es, como explica Higinio Marín, que el acento hay que ponerlo no en el ocio en sí, sino en aquello trascendente que lo posibilita. Y entonces descubrimos que trabajar mucho y bien permite mejor el descanso bueno. Por supuesto, si es en una cátedra de Teología o Literatura o siguiendo el oficio de tu vocación, las posibilidades son inmensas. Pero sucede en cualquier trabajo.
Por tanto, entre las dos concepciones del ocio, ha pesado demasiado la liviana. Chesterton se dio cuenta de que, en los mármoles del Partenón y en la escultura griega, hay una elegantísima inmovilidad, incluso de las figuras a caballo o peleando con centauros. Parecen congeladas. Ese prestigio clásico de no dar un palo al agua nos ha calado hasta los huesos. Y ahí tenemos a los hidalgos del Siglo de Oro, de inesperada raigambre griega, como se ve, disimulando el hambre con tal de no doblarla ni a la de tres. O a las ladies and gentlemen de los tiempos de Jane Austen, contorsionando el corazón para acabar casándose con quien les garantizase sus miles de libras de ocio suficiente. Podemos sumar a las contorsiones a tantos contemporáneos que se toman muchos trabajos para no trabajar en sus puestos de
LA PREGUNTA DEL AUTOR
Con uno honesto, uno puede convertirse en envidiable rentista a tiempo parcial. A mis alumnos de Formación Profesional les animo a echar las cuentas. Empiezan bastante incrédulos de sus posibilidades para ser rentistas, pero enseguida sacamos las calculadoras. Si casi todo trabajador dispone de dos días libres a la semana, multiplicando por dos las 52 que tiene el año, ya son 104 días para su asueto ateniense. Luego, añadamos los veintitrés días laborables —los fines de semana ya están contabilizados— de vacaciones anuales. Se alzan a 127 días de grande de España. Y ahora recordemos que hay catorce fiestas al año. Alguna coincidirá con las vacaciones o los sábados, pero, como también existen los asuntos propios y permisos, podemos compensar y sumar a lo bruto. Nos salen más o menos 141 días de asueto y señorío. Sin contar las horas de auténtico trabajo gustoso que disfrutaremos ni las horas libres que nos dejará nuestra jornada laboral. Arnold Bennett, en Cómo vivir con 24 horas al día, aconsejaba decirse la verdad cuando uno vuelve del trabajo: «No estás tan cansado», y aprovechar también las tardes.
¿Es posible vivir como un rentista ateniense, dedicado a los amigos y a la filosofía, en la vorágine laboral del siglo xxi?
@NTunav
Opine sobre este asunto en X.
El secreto, con todo, no está en la calculadora. Con ella basta para saber que somos rentistas a medias. Hace falta un paso más: elevarse a mecenas de uno mismo. Concentrar ese tiempo libre en una aspiración de contemplación, de pensamiento o de servicio. Si nos pasamos los domingos durmiendo, remato mi clase, nuestros cálculos jaraneros no sirven para nada. Y nuestro trabajo pierde una razón de ser.
Enrique García-Máiquez [Der 92] es poeta y ensayista.
@EGMaiquez


LA CARRERA AFRICANA POR EL DINERO VERDE
África es un caramelito para la transición ecológica: dispone de las mejores condiciones para generar cantidades ingentes de energía verde y ofrece las materias primas necesarias para alcanzar las cero emisiones netas. Durante los próximos años, las industrias ecológicas —renovables, créditos de carbono…— multiplicarán exponencialmente sus beneficios al sur del Mediterráneo. Sin embargo, estas ganancias no siempre repercuten en una vida mejor para los habitantes de aquellos países en desarrollo. ¿Quién gana y quién pierde en la carrera africana por el dinero verde?
texto David Soler Crespo [Com 17] fotografía Pablo Garrigós y David Soler Crespo

Los camiones avanzan en el Parque Nacional de Murchison Falls, en Uganda, para poder abrir los pozos de petróleo del Oleoducto de Crudo Oriental (EACOP). © pablo garrigós
peter meikobi todavía recuerda e l 2 de noviembre de 2023. Un vecino le avisó de que unos guardabosques habían destrozado su casa. «Eran doscientos cincuenta. Solo hablaban el idioma del hacha y el fuego», cuenta. En menos de tres horas arrasaron doscientos hogares en Sasimwani, un pequeño pueblo en el bosque de Mau, Kenia. En sus 273 000 hectáreas vivían alrededor de mil cazadores de la comunidad ogiek. El periodista Alex Kisioi, del Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek, los define como «los guardianes del bosque».
En octubre, el presidente William Ruto ordenó echar a los «invasores» de Mau, en teoría, para proteger el ecosistema de captación de agua más grande del país. «Deben salir inmediatamente; estamos poniendo un cerco. No es una
petición», dijo. En 1997, el Gobierno ya había intentado expulsar a los ogiek de Kiptunga, pero respondieron con una revuelta. También hubo desalojos en 2009. En septiembre de 2023, una nueva regulación anuló la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, lo que permite desahuciar a los pobladores en caso de desarrollar proyectos de carbono. Esta nueva norma desoye dos sentencias de 2017 y 2022 de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de Arusha a favor de los ogiek.
«Nos echan por los créditos de carbono —señala Kisioi—. A este Gobierno le interesa más el dinero que su gente». De esto no hay pruebas, pero sí pistas. El 3 de diciembre de 2023 se anunció que el Ejecutivo había pactado ceder 60 000 hectáreas a la empresa holandesa IDH,
VARIOS ACTIVISTAS CLIMÁTICOS CRITICAN QUE, EN REALIDAD, LOS CRÉDITOS DE CARBONO CONCEDEN A LAS PRINCIPALES
que trabaja con plantaciones de té, para evitar la deforestación de Mau. Sasimwani se encuentra en esa zona. Un mes antes, la entidad dubaití Blue Carbon LLC afirmó haber llegado a un acuerdo para hacerse con «millones de hectáreas» en Kenia para explotar los créditos de carbono. Aunque no está claro si se incluye el bosque de Mau —el documento es confidencial—, Ruto decretó su desalojo tres semanas antes del anuncio.
Este es el nuevo modelo de negocio para pagar la conservación climática. El jeque Ahmed Dalmook Al Maktoum, de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, fundó Blue Carbon en octubre de 2022 sin historial en el sector. Aun así, ya tiene memorandos de entendimiento con multitud de países africanos y se ha hecho con la gestión de un área más grande que la superficie del Reino Unido en territorios de Zimbabue, Liberia, Zambia y Tanzania.
Pero ¿qué son los créditos de carbono? Se trata de una herramienta internacional que permite a entidades privadas y países compensar su contaminación invirtiendo en proyectos de conservación climática que preserven la naturaleza y atrapen el CO2, como en los bosques africanos.
En el norte de Kenia, las multinacionales Meta —matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram— y Netflix compraron en marzo de 2023 créditos de carbono por valor de decenas de millones de dólares a la multinacional Northern Kenya Grassland Carbon Project. Expulsaron a la comunidad indígena de pastores Borana y alteraron sus patrones de trashumancia tradicionales. Tres meses más tarde, dieciséis compañías de Arabia Saudí adquirieron más de 2,2 millones de toneladas de créditos de carbono en la mayor transacción en la historia del mercado. Blue Carbon LLC vende esos activos a terceras empresas a cambio de ingentes porcentajes de beneficios (el 70

por ciento en un acuerdo firmado con Zimbabue que se filtró, por ejemplo).
La demanda de este servicio crece un 36 por ciento cada año. La Iniciativa Política del Clima prevé las grandiosas dimensiones del sector en África: se pueden llegar a producir trescientos millones de créditos de carbono —lo que multiplicaría por 19 los actuales—, crear treinta millones de empleos e ingresar seis mil millones de dólares hasta 2030. El peligro está en la falta de regulación internacional. En la Conferencia del Clima de 2023 (COP28), celebrada en noviembre en Dubái, se intentó impulsar legislación y fijar unos precios, pero no se logró, y por el momento son las corporaciones extranjeras las que marcan el importe, condición que pone en duda su efectividad a largo plazo para los países africanos. Varios activistas climáticos critican que, en realidad, los créditos de carbono conceden a las principales empresas del mundo una «licencia para contaminar».
Benson Ninai mira su casa, quemada por los guardabosques para expulsar al pueblo ogiek del bosque de Mau en Kenia.
© david soler
«A este modelo lo llamamos neocolonial, pero yo lo veo como neoliberal: una privatización del sector de la conservación», sostiene Fiore Longo, directora de Survival International España, una ONG que vela por los derechos de los pueblos indígenas. «Esos parques naturales están en áreas de extrema biodiversidad de donde se expulsa a las comunidades originarias y se les culpa». Kisioi reprueba que se les acuse de la deforestación. «No somos delincuentes, somos custodios del bosque», sostiene. A él no le cabe en la cabeza que les intenten desterrar: «Nosotros somos el bosque. Es como si quitas a los peces del agua». Sin embargo, los Gobiernos africanos lo
consideran la manera más efectiva de ingresar dinero y avanzar en la transición ecológica.
la «jungla» pide justicia. «Europa es un jardín: el resto del mundo no es exactamente un jardín; la mayoría es una jungla. Y la jungla podría invadir el jardín». Las palabras del alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en otoño de 2022, no sentaron nada bien en África. Al día siguiente, el embajador de Kenia ante la ONU, Martin Kimani, le contestó en redes sociales: «Vamos a tener que pedir a los jardineros que paguen por el devastador daño que ha hecho la jardinería a la jungla».
El continente africano es el que menos ha contribuido al calentamiento global, con un 3 por ciento de las emisiones, en comparación con el 25 por ciento de Estados Unidos, el 22 por ciento de la Unión Europea y el 12,7 por ciento de China. Sin embargo, la naturaleza es ciega, y África

sufre más las consecuencias de la crisis: el incremento de temperaturas y del nivel del mar supera la media, y la productividad agrícola se ha reducido un tercio. El Cuerno de África arrastra cinco años de sequía prolongada, el peor registro en su historia reciente. La hambruna afecta a cincuenta millones de habitantes. Una persona muere de hambre cada 36 segundos. A un ritmo de lectura normal, ocho personas desde que usted comenzó a leer este artículo. Por si fuera poco, las infraestructuras africanas son las menos preparadas para eventos climatológicos extremos, según el Índice de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático.
Los líderes africanos exigen justicia. Y dinero. Han encabezado las peticiones para intensificar la ayuda económica para la adaptación climática. Hasta hace poco, la comunidad internacional financiaba —a través de mecanismos de la ONU
Desde 1981, la central de Olkaria es el epicentro de geotermia. Se trata de la mayor planta de este tipo en África y la principial fuente de energía de Kenia.
© david soler
como el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial— diversas iniciativas orientadas a reparar o prevenir el daño que el cambio climático causa a África: métodos agrícolas más modernos, tecnología para predecir inundaciones o infraestructuras para atajar las mayores catástrofes.
Sin embargo, un estudio del Programa de la ONU para el Medio Ambiente estimó que, para paliar los efectos del calentamiento global, se necesitan hasta 366 000 millones de dólares adicionales
al año. O sea: multiplicar por dieciocho la suma comprometida. Para canalizar ese objetivo, los países en desarrollo reclaman desde hace tres décadas la creación del Fondo para Pérdidas y Daños. Aunque el concepto se gestó en 2013, no fue hasta 2022, en la Conferencia del Clima (COP27), cuando se aprobó a última hora su constitución. Un comité instituido a tal efecto tenía un año para diseñar la puesta en práctica del Fondo.
Las recomendaciones del grupo llegaron unas semanas antes de la COP28 y decepcionaron a los africanos. El acuerdo no incluía ninguna cláusula que obligara a las naciones más contaminantes a pagar en proporción. El texto invitaba a todos los países a proveer de financiación al fondo, incluidos aquellos en desarrollo. A pesar de los más de cuatrocientos millones de dólares comprometidos, lo cierto es que, sin una reglamentación
de pago, el mecanismo depende de la benevolencia humanitaria. El dinero se destinará mediante préstamos «altamente concesionales» —que incluyen por lo menos un 25 por ciento de donación o gratuidad— y el fondo se alojará en el Banco Mundial. Nada de esto es lo que esperaban los Estados de África. «Los países en desarrollo han perdido una batalla, pero no la guerra», dijo tras la aprobación del Fondo, el 4 de noviembre de 2023, Alpha Kaloga, negociador jefe en la ONU del Grupo Africano.
Como vía alternativa, los países africanos buscan explotar sus recursos naturales. Dos meses antes de llegar a Dubái para la COP28, se reunieron en la Primera Cumbre Climática Africana, en Nairobi, en septiembre de 2023, para trazar un plan económico. Las palabras del anfitrión, el presidente de Kenia, William Ruto, fueron categóricas: «Debemos ver en el crecimiento verde no solo un imperativo climático, sino también una fuente de oportunidades económicas multimillonarias».
La transición ecológica ofrece una vigorosa vía de financiación al continente. El Foro Económico Mundial predice que se necesitan alrededor de tres mil millones de toneladas de metal para alcanzar, a escala global, las cero emisiones netas en 2050. África es un enclave estratégico: el continente cuenta con el 30 por ciento de los recursos minerales y el 19 por ciento de las reservas de metales para aplicaciones eléctricas. La República Democrática del Congo, por ejemplo, dispone de dos terceras partes del coltán y la mitad del cobalto del planeta, indispensables para las baterías de móviles. El valor conjunto de los minerales del Congo se estima en 24 billones de dólares, casi igual que toda la economía estadounidense.
Pero no son solo los minerales. El potencial de África en energía renovable es abrumador: tiene capacidad para generar
EL CONTINENTE AFRICANO CUENTA CON EL 30 POR CIENTO DE LOS RECURSOS MINERALES Y EL 19 POR CIENTO DE LAS RESERVAS DE METALES PARA APLICACIONES ELÉCTRICAS
el 60 por ciento de la energía solar de la Tierra, y la Agencia Internacional de la Energía espera que para 2030 el 80 por ciento de toda la electricidad sea verde. También están explorando otras energías. Seis países africanos —Kenia, Sudáfrica, Namibia, Egipto, Marruecos y Mauritania— crearon en 2022 la Alianza Africana por el Hidrógeno Verde. Este gas, que se puede almacenar y usar como fuente limpia al emitir solo vapor de agua, se obtiene al descomponer mediante electrólisis las moléculas de agua y separar los átomos de hidrógeno. Este mercado global estaba valorado en 2023 en 6260 millones de dólares y se espera que se multiplique hasta los 165 840 millones en una década, veintiséis veces más.
La energía verde promete una manera de financiación climática para África, pero, al igual que en la conservación, sus Gobiernos están dejando atrás a las poblaciones locales.
energías renovables, pero no para todos. El Parque Nacional de Hell’s Gate es uno de los pocos de Kenia en el que, a pie o en bici, se pueden ver cebras, jirafas y búfalos. En este parque ubicado
en el condado de Naivasha se inspiró Disney para la película El rey león. Un escenario precioso pero apocalíptico. Los animales conviven a pocos kilómetros con monstruosas obras de ingeniería que no visitan los turistas: columnas de vapor de agua hasta las nubes que hacen rugir las tripas del cielo.
Allí se desarrolla desde 1981 la mayor planta geotérmica de África: Olkaria. Lo que empezó como una pequeña prueba con una turbina Mitsubishi de quince megavatios se ha convertido en un orgullo para la nación. Kenia es el octavo país del mundo con mayor producción de geotermia y el primero de África, pero lo más llamativo es que depende de ella para tener luz: proporciona el 42 por ciento de la electricidad del territorio, más que ningún otro tipo.
A menos de veinte kilómetros de las centrales se encuentra el cráter del extinto volcán Longonot, y en el valle del Rift se siente la actividad tectónica. «África se parte en dos con la placa somalí al este y la africana continental al oeste, lo que genera el magma y calienta el agua subterránea», comenta la geofísica Anna Mwangi, que trabaja desde hace quince años para la empresa estatal Compa -
ñía Generadora de Electricidad de Kenia (KenGen, por sus siglas en inglés). Esta agua se redirige por tuberías hasta las centrales eléctricas, que luego la condensan y la devuelven fría bajo el suelo, donde se recalienta hasta expulsar el vapor. Sin petróleo ni gas natural, así como ningún otro combustible fósil, Kenia ha desarrollado durante décadas, y con el apoyo de la inversión de muchas entidades (el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, las agencias de desarrollo de Francia, Japón y Alemania y empresas de China, Reino Unido y Estados Unidos), una energía renovable que ha recibido elogios de los líderes internacionales. En junio de 2023, el canciller alemán, Olaf Scholz, visitó la central de Olkaria y se refirió al país como «un campeón climático inspirador».
A día de hoy, el 86 por ciento del mix energético de Kenia procede de fuentes renovables. En España es el 42,2 por ciento, por encima de la media de la Unión Europea, que está en el 38,7 por ciento. En Estados Unidos es el 12,7 por ciento. Ruto se ha marcado el objetivo de llegar a un cien por ciento en 2030 y conseguir que todos los kenianos cuenten con luz en casa. Por el momento no ha ido mal: en la última década ha pasado de proveer de electricidad a uno de cada tres kenianos a mejorar más del doble y surtir a siete de cada diez.
Sin embargo, las principales líneas de transmisión están en el centro y sur del país y dejan sin luz a la mayoría de población en el norte. No son los únicos. «Nosotros no tenemos luz y vivimos apenas a dos kilómetros de la central», dice
ÁFRICA INTENTA LIDERAR
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
EN LAS CUMBRES MUNDIALES.
LA FINANCIACIÓN ES VITAL PARA
Daniel , portavoz del Centro Cultural Masai Ololkarian. Prefiere no revelar su nombre completo.
Daniel está sentado en el principio del camino para turistas. Va cubierto con una shuka, la manta de la comunidad masái. Pronto llegan otros siete hombres. Todos coinciden: la geotermia les ha fastidiado la vida. En 2014, el Gobierno keniano, a través de la energética estatal KenGen, comisionó la construcción de la quinta planta eléctrica en ese lugar, donde vivían alrededor de mil doscientas personas. Había que negociar, pero el ente público, como denuncian los nativos, impuso a sus interlocutores, personas sin estudios a las que invitaron a pasar una noche con todo incluido en uno de los hoteles más lujosos del parque nacional. «Compraron a nuestros primos y hermanos», lamenta. Aceptaron en nombre de la comunidad una vivienda nueva y una compensación de 35 000 chelines kenianos, aproximadamente 200 euros.
«En realidad, las nuevas casas son muy modernas y buenas», admite Daniel. El problema es el entorno. Charles, otro de los masáis presentes, explica que están situadas en una colina sin asfaltar y cuando llueve el terreno se embarra y se inundan. Y un tercero reivindica que tampoco hay red móvil. «Además, nos separan diez kilómetros de nuestro trabajo. Nos han hecho más difícil la vida», agregan, interrumpiéndose unos a otros. «Han apagado nuestra cultura», acaba Charles
KenGen prepara la construcción de la sexta y séptima centrales eléctricas y ya ha comenzado a excavar nuevos pozos. Para aumentar la demanda, como el consumo individual es tan escaso, el Gobierno ha establecido en Naivasha una zona económica especial donde la electricidad es más barata —porque no requiere transporte— para atraer a la industria. Cinco grandes empresas extranjeras se han comprometido a invertir


342 millones de euros en el proyecto. El Ejecutivo calcula un impacto de casi 500 millones de dólares y la creación de 2860 puestos de trabajo.
No obstante, la comunidad masái denuncia que apenas se benefician de esas oportunidades laborales; les han dado pocos puestos no cualificados. «Si emplean a veinte, solo uno será de aquí», protesta Daniel. El portavoz dirige también sus duras críticas a quienes subvencionan esa energía renovable. «Culpamos al Banco Mundial. No se puede financiar algo que mata a otras personas. Deberían haberlo regulado —asegura—, pero simplemente pusieron el dinero y se fueron». África lleva años intentando liderar la transición ecológica en las cumbres mundiales. La financiación es vital para que la producción energética cubra las necesidades internas y la exportación. Se prevé que la demanda se duplique hasta 2050, casi al mismo ritmo que aumentará la población, hasta los 2500 millones de personas. Hoy, la mitad carece de electricidad. Se espera que la ratio se mantenga.
El puerto en Chongoleani, en Tanzania, es el punto de llegada del Oleoducto de Crudo Oriental, que exporta 216 000 barriles de petróleo al día. © pablo garrigós
Ante la situación actual, varios Gobiernos africanos reclaman su derecho a contaminar. Como los de Tanzania y Uganda. Aunque el Parlamento Europeo condenó el 14 de septiembre de 2022 la construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP), el plan que lidera la petrolera francesa TotalEnergies espera extraer 216 000 barriles diarios, de los cuales el 72 por ciento se transportarán por una tubería de 1443 kilómetros hasta el puerto de Chongoleani, en Tanzania. Uganda se quedará 60 000 barriles, poco más de una cuarta parte del total. Activistas climáticos alertan de que se duplicarán las emisiones totales de Tanzania y Uganda y el oleoducto dañará 2000 kilómetros de ecosistemas protegidos: siete bosques y tres reservas nacio-
nales, así como los maltrechos corales y manglares del oeste del océano Índico. En Uganda, algunos no entienden los reparos. «TotalEnergies está invirtiendo en Catar y nadie lo cuestiona —señala sorprendida Rahma Nantongo , presidenta de la asociación estudiantil Sociedad de Geología y Petróleo de la Universidad de Makerere—. África tiene las menores emisiones. Déjennos desarrollarnos».
Unas 120 000 personas deberán desplazarse por la construcción del oleoducto. El 90 por ciento de ellos son granjeros y pescadores que no accederán a los empleos que cree el proyecto. Ni esta ni otras grandes inversiones energéticas —el bosque de Mau, el parque natural Hell’s Gate— benefician, en realidad, a los habitantes de esas tierras. La transición energética es, sin duda, una gran oportunidad para África, que sus Gobiernos pueden aprovechar para mejorar la vida de sus ciudadanos. Sería una pena que cambiara todo para que nada cambie. Nt
Leila Guerriero La mirada que cuenta
Es una de las voces más respetadas del periodismo hispano.
Su último libro, La llamada, reconstruye la vida de Silvia Labayru, exmilitante de la organización guerrillera Montoneros a la que secuestraron, torturaron y violaron en el mayor centro de detención ilegal de la última dictadura argentina mientras estaba embarazada de cinco meses. Leila Guerriero (Argentina, 1967) elige sus temas «por una abstrusa y soberbia necesidad de complicarme la vida, y al final vencer. O no». ¿Y qué es vencer? «Sentir que uno ha podido contar la historia».
texto Daniel Dols Bruno [His Com 19] fotografía © Jeosm y Dani Yako

Ees 1992 y tiene 25 años. en la redacción le han encargado que escriba diez páginas sobre el caos del tráfico en Buenos Aires. Jamás ha preparado un artículo, pero sabe escribir: lo hace desde que era niña. Le gustaba cuando en el colegio le mandaban redacciones. Su imaginación se nutría de los autores que descubría en la biblioteca de su casa, en Junín, una ciudad al noroeste de Buenos Aires: Vargas Llosa, García Márquez, Horacio Quiroga, Rulfo, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Harold Foster o Dickens. Su padre, ingeniero químico, le leía historias; su madre, una maestra que nunca ejerció por cuidar de ella y sus dos hermanos pequeños, también.
El editor le ha dado dos órdenes: entregar la nota dentro de dos semanas y leer Crash, la novela de J. G. Ballard, para hacerse con el tono. Lo primero lo cumplirá, lo segundo no: ya la leyó a los trece. ¿Por qué está allí si se había licenciado en Turismo? A los 22 años dejó un relato titulado «Ruta cero» para ver si lo publicaban en Página/30, un suplemento mensual del periódico argentino Página/12, pero al entonces director, Jorge Lanata, le pareció tan bueno que lo llevó a la contraportada. Y la contrató.
Ella no ha estudiado nada de periodismo, pero lo ha vivido. Ha devorado suplementos culturales, ha leído a Rodrigo Fresán, a Elvio Gandolfo, a Martín Caparrós, de quien aprendió que lo mejor de una novela también puede encontrarse en la página de un periódico. Se ha preparado, sin saberlo, para ese momento. Y tiene ganas: se ha comprado una grabadora, ha armado una lista de personas a las que entrevistar, ha investigado durante tres días en el archivo del diario sobre autopistas, accidentes y urbanismo. Es completamente autodidacta y rebosa ese rasgo que a posteriori siempre defenderá como esencial en un periodista: curiosidad, muchísima curiosidad.
Tres décadas después, además de artículos, escribe columnas, crónicas, perfiles. Imparte talleres, concede entrevistas, habla en la radio. Las cabeceras más prestigiosas de España y América Latina cuentan con ella: El País, la SER, La Nación , Rolling Stone , El Mercurio , Piauí, Granta, L’Internazionale... También publica libros de no ficción: Los suicidas del fin del mundo, Una historia sencilla, Frutos extraños, Plano americano, Opus Gelber, La otra guerra… Los aborda como ese primer artículo: desde la más feroz autoexigencia. Escribe, escribe y escribe. Todos los días, salvo en vacaciones. Sale a correr una hora diaria desde hace años, y cuando está bloqueada corre pensando en la escritura.
Su último trabajo, La llamada (Anagrama, 2024), es un retrato de Silvia Labayru, secuestrada, torturada y violada en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura argentina. Labayru tenía veinte años y estaba embarazada de cinco meses cuando la capturaron. Era miembro de Montoneros, una organización guerrillera, e hija y nieta de militares. Dio a luz durante su secuestro y, tras su liberación en 1978, fue sospechosa de colaborar con sus captores para sobrevivir.
La periodista que escribía sobre el tráfico de Buenos Aires comenzó a entrevistarla en 2021, mientras Argentina esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos contra mujeres secuestradas. Al otro lado del teléfono, Leila Guerriero pide que la llamada no se pase de la hora. A continuación tiene otra entrevista en la radio y no quiere llegar tarde. Llueve de forma copiosa y las calles de la capital argentina están inundadas.
¿Cómo fue la primera conversación con Silvia Labayru?
Informal. Le llevé mis libros, le expliqué quién era, qué había hecho… y Silvia me contó muy espontáneamente su historia. Partió del tema en el que ella se centraba en ese momento, que era el juicio por violencia sexual a los represores. Lo que yo sabía de Silvia era lo que mi colega Mariana Carvajal había publicado en Página/12: su militancia en Montoneros, su secuestro, el parto de su hija Vera en la ESMA, las violaciones… Y cómo la forzaron a hacerse pasar por la hermana de Alfredo Astiz [excapitán de la Marina que hoy cumple cadena perpetua por delitos de lesa humanidad] en aquellos encuentros con las Madres de Plaza de Mayo, que terminaron en uno de los episodios más oscuros de la dictadura, con la desaparición de varias personas. También había leído declaraciones de Silvia en algunos juicios, pero ignoraba mucho de su vida.
¿Cuántas entrevistas hizo para el libro?
Pues tengo el archivo con las páginas de transcripciones aquí delante. [Lo busca]. 1937. Tampoco creo que sea más de lo que hace gente que se dedica al periodismo de investigación o los que han escrito sobre los años setenta. [Sigue buscando algo]. Acá tengo 96 audios, aunque no son solo entrevistas con Silvia. Pero eso

no es performático: podés transcribir 1900 páginas y nunca enterarte de nada. Además, hay causas judiciales. Tuve acceso a las declaraciones de Alberto González [condenado por abusos sexuales y psicológicos contra prisioneras del centro clandestino] en el juicio; es una transcripción larguísima de un vídeo, y eso no está contado allí [entre las 1900 páginas]. Hay cronologías, libros, mucho material… Cuando investigo, procuro no dejar nada al azar.
¿Cómo afrontó las conversaciones con Silvia sobre su secuestro?
No son preguntas que vos le puedas hacer así como así a una persona. No soy de esa manera ni estaba allí para entrevistarle a lo bruto. Son temas a los que hay que llegar con tino, con delicadeza, con discreción… Yo siempre me acerco al conflicto tenuemente. Y además me gusta hacer sentir al otro que
«Los escritores somos todos Sísifos subiendo a la montaña con la piedra; cuando rueda, lo único que queremos es subir de nuevo con ella hasta la cima»
no estoy solo para que me cuente eso. Evalúo cuál es el tiempo que necesita la otra persona para hablar. Con Silvia Labayru era muy notorio y sintomático que me había interesado por la tortura varias veces y ella no lo registraba. Siempre decía: «Nunca nadie me preguntó por la tortura», y le respondía: «¿Ni siquiera yo?». «No, ni siquiera tú», y quizás el jueves anterior lo habíamos hablado. Hasta que un día me contó con mayor profundidad, pero hasta donde ella quiso.
¿Y las violaciones?
Me explicó hasta donde yo necesitaba saber: quién había sido, dónde, cuál era la situación. No creo que el morbo aporte, pero ella nunca me hizo sentir incómoda. La verdad es que siempre la percepción fue de «Pregúntame lo que quieras». Se va generando una confianza cada vez más clara con la persona que entrevistas.
Leila Guerriero ha recibido los premios CEMEX-FNPI (2010), Konex (2014) y el Manuel Vázquez Montalbán (2019).

«Entonces, a lo largo de mucho tiempo, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron, y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran, y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. [...] Cada vez que vuelvo a encontrarla no parece desolada sino repleta de determinación: “Voy a hacer esto y lo voy a hacer contigo”. Jamás le pregunto por qué». Este párrafo se repite varias veces a lo largo del libro. ¿Por qué evitó esa pregunta?
Jamás le preguntaría a alguien por qué decidió hablar conmigo. Me parece ofensivo e insolente. En el caso de Silvia , quería dejar en evidencia que, por alguna razón, había decidido hablar con una persona, que era yo, y que jamás le iba a preguntar por qué. Con todo lo mal que lo había pasado con la prensa, con la cantidad de palabras equivocadas, erradas, discutibles, completamente condenables que se habían usado para referirse a todo
lo que ella vivió, era una cuestión pertinente para ponerla en la mesa. Pero no siempre que uno hace una pregunta tiene la respuesta ni tiene por qué ofrecérsela a los lectores.
¿En algún momento aparece la opción de la amistad?
Me desorienta el hecho de que tantos colegas me lo pregunten. ¿Cómo te vas a hacer amigo de un entrevistado? Siempre, por supuesto, hay una relación en la cual el otro se va abriendo, pero el oficio periodístico no tiene que ver con hacerte amigo de una persona sino con establecer una relación. Transformarte en un interlocutor interesante para el otro, que sienta que sos un buen receptor de su historia, que puede confiar en vos para contarte determinadas cosas. A lo largo de un año y siete meses, como estuvimos nosotras en relación —de hecho, lo estamos: ahora me acaba de poner un mensaje y tengo que contestarle—, va
creciendo el vínculo entre entrevistado y entrevistadora.
Se lo pregunto más por lo cotidiano o los momentos difíciles en los que usted está allí para ella.
Propongo que vayamos a su casa de la infancia, a la ESMA, a encontrarnos con alguien… Pero son todas instancias que uno, como periodista, construye, porque de eso se trata el periodismo narrativo: no es sentarte con alguien y entrevistarle nada más. Después hay que ver vivir a la gente. Es la diferencia entre leer una partitura y ejecutarla. ¿Y cómo podés vos ver vivir al otro? Sugiriéndole cosas que haga a menudo, o ir a sitios que le sean significativos. No soy la primera: si lees El ladrón de orquídeas, no se te pasa por la cabeza que Susan Orlean se hizo amiga del ladrón de orquídeas. Y, sin embargo, lo acompaña a todos lados: va en su camioneta, se mete con él en los pantanos, está en su casa durante días, etcétera. Es
Silvia Labayru, con su hija Vera y su pareja entonces, Alberto Lennie, en España, en 1978. © dani yako
lo que nos toca. No se trata de volverse amigo, ni de compartir situaciones cotidianas porque tenemos ganas de… No, no. Hay un plan. Está consensuado con el entrevistado, que sabe desde el comienzo que no solo lo vas a entrevistar, sino que también vas a necesitar a otras personas que lo conocen y a hacer con él una serie de cosas que te permitan encontrarlo viviendo más allá de la entrevista.
¿Cuál fue su proceso de trabajo?
Dediqué dos meses a transcribir y cuatro solo a escribir. El método es el de siempre porque me funciona: reportear, transcribir y sentarme a escribir. En la etapa de reporteo tomo notas de cosas que se me ocurren, por si luego pueden servir, pero, en general, ahí no escribo. Es después. Me encierro casi literalmente: esos meses solo salía a correr y escribía. Creo que fui a cenar afuera con mi pareja el día de mi cumpleaños y nada más.
¿Y el resto de compromisos?
Pues rechacé viajes, entrevistas, clases… Casi siempre me organizo para escribir en el verano argentino por una cuestión lógica: tiene un ritmo muchísimo más calmo, la demanda se aplaca, puedo suspender mis talleres. Todo ese tiempo de encierro lo preparo, para ser muy redundante, con tiempo. No podés sentarte el 1 de noviembre y decir: «¡Listo, ya está, me encierro!», y dejás a la gente esperando lo que le prometiste. Eso también es parte del método.
¿Qué hace cuando tiene todo el material?
Una vez que lo tengo reunido lo releo todo todo todo. Como para meter el tema de vuelta en la cabeza, y después empiezo a pensar cuál es el principio. En cuanto lo tengo, arranca una tarea de picapedrero, de ir avanzando. Algunas partes están más claras, otras más oscuras, vas metiendo información y, a partir de ahí, crecen las versiones, las correcciones,
«Una buena mirada debe ir más allá de lo evidente, trascender lo común, hacer nexos entre cosas que en apariencia no están conectadas»
con el arranque, con la escena de la terraza y los amigos. Después, a medida que avanzaba, me decía que estaba muy conmocionada. Lo leyó muy rápido y hablamos a los pocos días: me contó que le había parecido un trabajo muy serio. Fue una conversación personal, no voy a contar más, pero sí que me transmitió que se sintió respetada y algo que me dio risa: «Me pillaste». Se reconocía en el libro. Que alguien a la que retratas te diga eso es importante. Ves que hiciste bien el trabajo.
vas puliendo… De eso se trata escribir: de darle y darle, escribir y escribir, encontrar la estructura. Puede resultar complicado, pero también es el motivo por el que hacemos esto.
Ese encierro ¿lo ve como un sacrificio? Me parece necesario para trabajar. Es pesado: todo el tiempo querés estar haciendo otras cosas. Es mucha soledad la de estar como sin encontrar el camino: ir por aquí o ir por allá. Pero a la vez resolver dificultades nuevas es muy estimulante. En el momento lo padecés, luego llega un punto en el que lo solucionas y es glorioso. Puede ser una vida a ratos muy solitaria, sobre todo en esa fase, pero tiene un final: no soy alguien que se retire a una cabaña en las Montañas Rocosas y no aparece más por el mundo. Lo tomo como parte del trabajo, aunque a veces lo padezca y lo pase mal y haya zozobra. Ojo, cada uno lo hace a su manera; hay gente que escribe con mucho gozo. Con coste o sin él, ninguna persona que yo conozca dice: «Con tal de no pasar por esto, no escribo más».
¿Qué le pareció a Silvia el libro? Ella no lo leyó hasta que estuvo en la imprenta, cuando ya no se podía tocar nada, que era el pacto. Me hizo una devolución muy generosa. Primero me comentó por WhatsApp que se estaba riendo mucho
¿Y cómo se queda usted una vez que lo acaba?
Cuando algo ocupa tanto tiempo de tu cabeza, de tiempo físico, de tu atención, te deja un poco vacía. Lo que pasa es que este es un oficio que nunca termina. Somos todos Sísifos subiendo a la montaña con la piedra y, cuando rueda, lo único que queremos es bajar y subir de nuevo con ella hasta la cima [Ríe]. Pero nunca registré eso de que pasar de una zona climática de la escritura a otra fuera algo que no pudiera soportar. Me parece que está en la naturaleza del oficio. Al finalizar el libro, me fui a la Costa Brava a escribir sobre Capote [La dificultad del fantasma, un reportaje sobre la estancia del escritor en esta región de España mientras terminaba A sangre fría], después me puse con un perfil muy largo sobre un músico argentino para El País Semanal. Siempre estoy haciendo muchas cosas, pero un proyecto así es muy grande. Te deja una sensación que se repite libro a libro: ¿y ahora qué?
Se ha convertido en una de las firmas más solicitadas. Todas las cabeceras quieren contar con usted y, sin embargo, no estudió Periodismo. No fue una opción. Ingresé a la universidad el año que se inauguraba la carrera en Buenos Aires y no me arrepiento de no haberla hecho. Yo quería escribir, pero descarté Periodismo porque no me
recordando el infierno
5000 detenidos y solo
200 supervivientes
En marzo de 1976 parte de las Fuerzas Armadas argentinas dieron un golpe de Estado que impuso una dictadura cívicomilitar alargada hasta finales de 1983. Durante esos años, operaron no menos de setecientos centros de detención clandestinos, pero ninguno de tanta envergadura como la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA): de los 5000 detenidos, 4800 murieron asesinados. Muchos de ellos, como Silvia Labayru, pertenecían en aquel momento a la organización Montoneros, un grupo armado de extracción peronista. «Las Fuerzas Armadas argentinas utilizaron entre sus métodos de desaparición la sustracción de la identidad de las víctimas, el robo de niños, el encarcelamiento de cientos de personas, ejecuciones durante los llamados vuelos de la muerte y el entierro de prisioneros asesinados en fosas comunes bajo la figura del NN [sin nombre]», dice la página web del Museo Sitio de Memoria ESMA —inaugurado en 2015 y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2023— , que reconvirtió el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en un espacio para promover los derechos humanos. Gracias a los testimonios de algunos de los doscientos supervivientes, se ha podido juzgar a los perpetradores, conocer los tipos de tortura y asesinato o aportar datos de los hijos a cuyas madres mantenían con vida hasta dar a luz.

parecía buena idea entrar a una carrera que todavía estaba en desarrollo. La otra posibilidad era Letras, solo que la asociaba demasiado a la docencia, a la investigación o la crítica, y ninguna de las tres salidas me gustaba. Tenía la idea prejuiciosa de que, si iba por Letras, la vida que iba a llevar no iría conmigo.
Se matricula finalmente en Turismo. Me encantaba y me sigue gustando mucho viajar. La carrera tenía un montón de asignaturas, una propuesta casi renacentista: estudiabas folclore, tecnología, historia, historia del arte, geografía, idiomas, relaciones públicas, política internacional. Había materias que estaban muy bien dadas y me sirvieron para mi desempeño como periodista. Después nunca ejercí porque es un horror [Ríe]. Adoro a los agentes de viajes porque soy incapaz de comprarme un pasaje.
Empezó en Página/30.
Fue como cuando te abren una puerta, pones el pie y decís: «Voy a hacer todo lo posible para que esta puerta no se cierre nunca». Nadie sabía quién era yo. No tenía un solo amigo entre periodistas o escritores. Solo había publicado un cuento en Página/12. Nunca me lo dijeron, pero había una cierta idea en la redacción de «¿Quién es esta y por qué está acá?, ¿por qué ella sí y otros no?». Era un poco como una paracaidista y desde el principio trabajé mucho para tratar de demostrar que sí podía hacerlo. Tuve la suerte de contar con editores muy inteligentes y muy exigentes. Recuerdo que las primeras veces que le propuse notas a mi editor, o que él me llamaba para sugerirme una, me sentía tensa: «¿Lo podré hacer?, ¿me dará tiempo?». Y eso tarda mucho en irse. Lo consigues con experiencia, con años de trabajo. No me perdonaban cosas porque no fuera periodista, pero creo que también me veían muy absorbente, en el sentido de que todo lo que me decían podía tomarlo rápido y transformarlo en
Fachada del Museo Sitio de Memoria ESMA.
la resolución de un problema en un texto, en un reporteo… Me parece que hubo un respeto ganado ahí.
¿Cómo fue esa primera experiencia en una redacción?
Superestimulante. No paraban de entrar escritores que yo leía y admiraba: Rodrigo Fresán, Martín Caparrós, Alan Pauls, Guillermo Saccomanno. Un día aparecía la historietista Maitena; al otro, Adriana Lestido y Rafael Calviño, dos grandes fotógrafos. Era entre irreal y fabuloso. También me parecía muy atractiva la información cultural que circulaba ahí dentro, las conversaciones políticas y sociales. Día a día ibas sumando una manera de mirar distinta, nueva, a lo que creías que ya conocías. Con Rodrigo Fresán le decíamos Vietnam a la redacción de Página/12. Ese ambiente, tan competitivo, tan esnob, no era para cualquiera. Cruzaban cuchillos por todos lados y a mí me vino bien: en ese lugar te curtías o te curtías. No hablo de maltrato, sino de que la vara estaba altísima.
Dice que el periodismo empieza a ser interesante cuando hay una mirada. ¿Cómo es la suya?
He dado clases de tres horas sobre miradas, pero no podría definir la mía. Es algo que se alimenta, que se construye, con el paso del tiempo, de las lecturas, de las experiencias. Se va haciendo cada vez más poliédrica, más sutil, más compleja. Una buena mirada —y no sé si yo la tengo— debe ir más allá de lo evidente, trascender lo común, hacer nexos entre cosas que en apariencia no están conectadas. Mirar de una manera distinta es un ejercicio casi diario, aunque a veces el lugar más obvio es el indicado. No siempre hay que estar yendo contra la corriente, sino que a veces la intención de ser todo el tiempo original te genera una especie de tic, de impostación, que poco tiene que ver con la originalidad.

«Un texto anodino no va a generar ningún efecto de lectura y, si el efecto de lectura se pierde, se pierde algo de la ética periodística, que es que la información llegue»
La estética es una ética.
Porque lo primero que quieres es que lo que escribas produzca un efecto en quien lo lee, no que cambie el mundo. Para conseguirlo tienes que trabajar con la forma, y en ese sentido la estética es una ética. Un texto anodino no va a generar ningún efecto de lectura y, si el efecto de lectura se pierde, se pierde algo de la ética periodística, que es que la información llegue. Tampoco una cosa se puede separar de la otra, que son los datos. Pero estamos llenos de textos saturados de datos que o te terminan por aburrir, o abrumar, o te dejan completamente adormecido. Porque no tienen ningún tipo de intención desde la forma que te toque, o te indigne, o te haga estremecer. Nt
Algunos libros de Leila Guerriero se han traducido a siete idiomas.
Alexandre Havard
La conquista de la grandeza

La magnanimidad es la virtud de la acción y la forma más elevada de esperanza humana. Transforma la vida, al otorgarle un nuevo significado e impulsarla hacia la excelencia. Por eso es la primera característica de un buen líder.
DE GAULLE ERA UN GENERAL desconocido cuando se negó a reconocer la capitulación de Francia a Alemania. Las palabras del discurso que dirigió a la nación el 18 de junio de 1940 llamando a la resistencia venían precedidas por una inquebrantable fe en su propia dignidad y en su grandeza. «Pese a mis limitaciones y mi soledad, o precisamente por eso —escribió en Memorias de guerra (1954)—, era necesario llegar a lo más alto y no volver a bajar nunca».
Esa autopercepción le permitió marcarse un fin elevado y entregarse a él con pasión y entusiasmo. De Gaulle encarna lo que santo Tomás de Aquino calificaría como una persona magnánima, aquella que se considera a sí misma merecedora de hacer grandes cosas. Gracias a esta propulsora virtud, el general francés exiliado en Inglaterra nunca dudó de su capacidad de conducir a la resistencia hacia la victoria. La magnanimidad estimula la esperanza, la ennoblece y la hace atractiva y embriagadora. Sin importarle los obstáculos, aquel militar luchó con el ímpetu de un león. La esperanza guio cada uno de sus pasos.
La sociedad moderna necesita hombres y mujeres que crean en el ser humano, y la magnanimidad —la esperanza humana— es un ideal imbuido de confianza en la persona. Mientras esta es una virtud que desarrollamos con nuestro esfuerzo, la esperanza sobrenatural es una virtud teologal, infundida por Dios. Así, el cristiano magnánimo
lo espera todo de sí mismo como si Dios no existiera (magnanimidad) y lo espera todo de Dios como si él no pudiera hacer nada por sí mismo (esperanza teologal).
El nobel de Literatura Aleksandr Solzhenitsyn ilustra esa coexistencia armónica. Resistió varias décadas de persecución y consagró su vida a honrar la memoria de los millones de personas aniquiladas por el régimen comunista. En tiempos de penuria escribió esta oración en Krokhotki: «¡Qué sencillo es vivir contigo, Señor! ¡Qué sencillo es creer en ti! Cuando mi mente anda buscando o cuando flaquea desconcertada; [...] Tú me envías la claridad de saber que existes y cuidarás de que no se cierren todos los caminos de la bondad».
Cuanto más nos concienciemos de nuestra grandeza, más necesitaremos comprender que es un don de Dios: magnanimidad y humildad van de la mano. El impulso magnánimo de embarcarse en grandes empresas debería ir siempre unido al desprendimiento que surge de la humildad y que nos permite ver a Dios en todo. «En medio de esa lucha yo no era más que una herramienta en las manos de Otro», confesó Solzhenitsyn en Ogoniok.
Todos los cristianos creen en Dios, pero pocos creen en sí mismos, en sus capacidades. Como en esas personas su concepto de humildad excluye la magnanimidad, no pueden ser líderes. De hecho, en los últimos trescientos años, los líderes más influyentes del mundo occidental no han sido cristianos, con unas pocas excepciones. Y esto no se debe a que se les haya excluido de la vida social, sino a que muchos se retiran de ella de forma voluntaria. Es el caso más asombroso de autocastración por parte de una comunidad en la historia. Los cristianos deberían inspirarse en Juana de Arco, comandante en jefe del Ejército francés con solo diecisiete años. Su misión era asegurar la coronación del príncipe heredero y expulsar de Francia a los ingleses. Confiaba plenamente en Dios y en sí misma. «¡He nacido para esto!», solía decir. Cuando le preguntaron por qué necesitaba un ejército si era el mismo Dios quien quería echar de Francia a los ingleses, respondió: «Los soldados lucharán y Él les otorgará la victoria».
LA PREGUNTA DEL AUTOR
¿Qué ejemplos de líderes magnánimos podría citar?
@NTunav
Opine sobre este asunto en X.
Aquel que es magnánimo y humilde estima sus talentos y se considera digno de cosas grandes, con las que además se compromete. En paralelo, percibe su condición de criatura, conoce sus límites y defectos, entiende que sus capacidades y sus virtudes, incluso aquellas que ha adquirido gracias al esfuerzo personal, son dones de Dios y que en Dios debe buscar la fuerza para vencer las dificultades. Esto le llena de gratitud y alimenta la fuerza de su esperanza.
Alexandre Havard es el creador del Sistema Liderazgo Virtuoso (www.alexhavard.com). Sus siete libros se han traducido a más de veinte idiomas. El último publicado es 7 profetas. Un análisis de la crisis global (Eunsa, 2023).

VIE 20 SEP PERSEIDAS
RAQUEL MADRID | 2PROPOSICIONES DANZA
JUE 26 SEP
ESTRENO ABSOLUTO SÚPER VIVIENTE JESÚS CARMONA

VIE 4 OCT
LA ARGENTINA EN PARÍS: EL CONTRABANDISTA + SONATINA
COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO
VIE 11 OCT GO FIGURE
COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN
VIE 25 OCT MOTHER TONGUE
OGMIA | EDUARDO VALLEJO PINTO
JUE 31 OCT

ESTRENO ABSOLUTO INCUBATIO INSTITUTO STOCOS
JUE 7 NOV
LUZ NEGRA
DINAMO DANZA
SÁB 9 NOV QTA
ZUK PERFORMING ARTS


SÁB 16 NOV COPIAR
ANIMAL RELIGION
Grandes

Buena parte de los internos salen a correr o practicar otro deporte en el campo de fútbol. El cielo que les rodea se impone a los muros.
temas Entrenar el mañana

Donde el cielo es más grande
Casi doscientos presos del Centro Penitenciario de Pamplona practican deporte. Mientras juegan a pelota mano o se ejercitan en el gimnasio ahuyentan los pensamientos que les asaltan en los momentos de soledad. Para algunos, un tiempo de disfrute; para otros, una oportunidad que les acerca a la reinserción. Ambos fines van de la mano. Despejan la mente y cultivan hábitos y valores que les acompañarán cuando salgan de la cárcel. Hasta que eso ocurra, ellos miran su cielo, tan largo y ancho como un campo de fútbol.
texto y fotografía Asier Aldea Esnaola [Com 23]
«Sueños hay muchos. Lo bueno es soñar aquí dentro, no hundirte y creer que todavía las cosas se pueden lograr.
Que me abrace mi hijo ya es mucho»
IVÁN CESTAU
cada vez que mete un gol, giovanni luisa acurio se besa el tatuaje del antebrazo: una llave con la empuñadura en forma de corazón. Lo hace en honor a sus dos hijas pequeñas. «Ellas van a ser las primeras en verme», sonríe. Han pasado dieciocho meses desde que Giovanni ingresó en el Centro Penitenciario de Pamplona y este viernes —24 de noviembre de 2023— saldrá para disfrutar de su primer permiso. «Es como volver a nacer».
Su cuerpo atestigua esta especie de nueva vida. Entró con ochenta kilos, un peso preocupante para alguien que no llega al metro setenta y que arrastraba problemas de colesterol, a pesar de tener 29 años. Comenzó a ir al gimnasio, a practicar fútbol —su deporte favorito—, voleibol, pelota vasca, atletismo —«Todo lo que se pueda»— y el médico del centro le diseñó una dieta para controlar la diabetes. Ahora se mantiene en 56 kilos y su salud ha mejorado.
El deporte estructura el día a día de Giovanni en un lugar en el que «se tiene demasiado tiempo para pensar». Le ayuda a desahogarse; es el momento en el que libera las frustraciones del encierro. Juega de extremo derecho, con los ojos puestos en el futbolista del Barcelona Ferran Torres, su inspiración. Se mueve por un terreno rodeado de muros, pero su cabeza los salta. «No pienso que soy un preso cuando corro —comparte—; me traslado a la infancia, como si estuviera en el patio de mi casa».
De los 75 530 metros cuadrados que ocupan las instalaciones del centro penitenciario, el campo de fútbol es el punto donde los presos se sienten más cerca de la libertad. Aquí el cielo se ve más grande —«inmenso», dicen algunos— y se come los muros. «Cuando miras por la ventana del chabolo [la celda], ves el monte San Cristóbal entre los barrotes. Pero en la pista no hay nada de por medio; es como imaginar
que estoy corriendo por La Nogalera, en Burlada», expresa Adrián Trujillo Méndez, de 24 años. Él entró el 5 de diciembre de 2022. Tenía miedo. Se preguntaba con qué tipo de personas se iba a encontrar. Gracias al deporte, ha podido desprenderse poco a poco de los temores y conocer a gente. También le protege frente a soledad, que merodea en el silencio. «El deporte —asegura Adrián— me permite olvidarme de los problemas, quitarme de vicios y gestionar las emociones. Me ha hecho salir adelante». Ejercitar el cuerpo le roba tiempo a la mente para hacer de las suyas. El cansancio se impone; solo resta una ducha y dormir. Así cada día.
El Centro Penitenciario de Pamplona alberga en la actualidad a 415 reclusos con una condena media de tres años. De ellos, 185 participaban en actividades deportivas en octubre de 2023, según informa Iria Santos, subdirectora del departamento que coordina la colaboración con entidades externas. Ya había trabajado en varias cárceles y lo que más le sorprendió nada más incorporarse fue la oferta amplia, tanto en deporte como en formación. Lo atribuye a la implicación de la sociedad navarra: «Esta es una prisión muy abierta a la ciudadanía. Se agradece muchísimo que llamen con propuestas». Salidas programadas, taller, teatro… A veces faltan salas para llevarlas a cabo. Iria explica que el deporte no solo entraña unos beneficios físicos, psicológicos y formativos. «Los internos están más tranquilos, se evaden de la soledad, y la convivencia se vuelve más sencilla», valora.
promesas. Falta poco para que Iván Cestau Sánchez cumpla 52 años, pero no ha pensado nada para conmemorarlo. «No lo suelo celebrar aquí», dice. Desde que ingresó en 2020, no ha parado de buscar
Desde la pista polideportiva, Giovanni Acurio se imagina en su primer permiso; ya no le hará falta besar el tatuaje para dedicarles un gol a sus dos hijas; podrá abrazarlas él mismo. 0
Iván Cestau sostiene una de las pelotas con la que juegan en el frontón de la cárcel. Los presos se reúnen para despejar la cabeza y practicar actividades saludables. 1




cosas que hacer. Practica todo el deporte que puede, una rutina que había abandonado. Recuerda que a los once años él y su hermano se apuntaron al frontón Labrit. Su hijo ha heredado esta afición e Iván se entrena para vencerle cuando salga. Una promesa «para motivar al chaval, que parece que lo ha cogido con ganas». Será la revancha. Durante su primer permiso, un fin de semana, jugaron a pelota vasca. El primer partido el padre le cedió la victoria, pero el chico alardeó. El siguiente, el resultado dio la vuelta. Iván cree que, en el reencuentro, el desempate caerá a su favor. «Pero, si no se chulea, igual le dejo», ríe. Mientras tanto, evita apalancarse en una silla que lo mantenga estancado física y mentalmente. «El día a día es eterno, si no haces nada», reconoce. También ha aprendido que el deporte suple malos hábitos y se siente mejor. Quiere continuar con estas rutinas una vez que salga. Entre golpe y golpe a la pelota, sueña: «Sueños hay muchos. Lo bueno es soñar aquí dentro, no hundirte y creer que todavía las cosas se pueden lograr. Que me abrace mi hijo ya es mucho». Nunca ha ocultado que es un preso. De hecho, publicó en Facebook una foto tomada durante uno de los partidos. «Mi primer permiso y le he ganado a mi hijo. Yo puedo. Ya queda menos», escribió. Menos para volver a estar juntos, menos para reinsertarse porque, como Iván dice, «el pasado es para corregirlo, no para olvidarlo».
Óscar Siza Arias, de 28 años, tampoco olvida y le contará a su hijo de cuatro años cuando crezca lo que hacía en prisión. Le hablará de que le gustaba correr con las emisoras Cadena 100 o Loca Urban de
fondo, de que zancada a zancada sacaba toda la rabia de no estar con él y el resto de su familia, y de cómo durante las carreras no pensaba que estaba preso, tan solo se concentraba en aguantar y dar lo mejor de él. Pero no siempre fue así. Cuando ingresó en prisión, no podía correr más de cinco minutos por su mal estado de salud, el exceso de kilos le pesaba. Un año después, ganaba la competición de 1000 metros lisos del centro penitenciario. Para Óscar, el atletismo se ha convertido en una metáfora de su presente. «Aprendes a respetar los procesos —reflexiona—. Cuando empecé, pretendía correr un kilómetro en menos de tres minutos. De aquí tampoco puedo salir mañana, todo necesita su tiempo».
la cárcel en una pelota. «El deporte es la mejor terapia», opina Byron Casa Narvaez, de 30 años. Una terapia en la que sentirse parte de un equipo. El deporte cose vínculos entre los internos. El fútbol es todo un acontecimiento. «¡Buah! Cuando se arma un buen partido en el módulo, la gente anima, grita y abuchea desde los bancos. Se nota la energía de cada uno. Es un momento único», comparte Javier Silva, de 23 años.
Hay quienes se apuntan a todas las actividades nada más llegar, aunque en el caso de Lucas Urmeneta Azkona, de 33 años, tuvo que pasar tiempo. «En un inicio no me apetecía hacer nada», reconoce. El choque real de lo que suponía estar preso le mantenía atrapado en sus pensamientos. Para ventilar la cabeza, apostó por la pelota, de la que siempre ha sido seguidor.
Cada uno de los presos de este reportaje firmó un consentimiento para ceder su imagen y aparecer a rostro descubierto.


Nada de esto sería posible sin Cristina Arbués, monitora de Deporte del Centro Penitenciario de Pamplona. Procedente de Cataluña, ocupa el puesto que dejó vacante Jesús Yoldi, después de más de dos décadas como impulsor de esta área. Cristina empezó de interina seis meses, en 2017, y al cabo de dos años opositó y obtuvo la plaza. El trato directo con los internos y la falta de monotonía la llevaron a querer continuar. «Puede parecer que es un sitio con mucha rutina, muchas normas, un entorno aséptico, pero, en realidad, cada día es diferente», señala.
Cristina es una fiel creyente del «poder terapéutico del deporte», una fe que se confirma con la experiencia de los internos: «Les aleja de otros hábitos menos saludables. Si tú empiezas a correr, puede que no te apetezca tanto fumar; cada vez va pesando más la parte en la que te sientes bien». Todos los presos entrevistados la consideran una más, alguien que se ha ganado su respeto y confianza.
Durante las actividades, ella se muestra cercana, sonríe, bromea, pero, como dice, «también soy recta». La reinserción requiere una disciplina en un grupo en el que algunos de sus miembros nunca han conocido unas normas. Cristina deja claras las reglas desde el principio, para más tarde dar espacio a algo más de colegueo. Se acerca a ellos sin prejuicios, sin pensar en los delitos que han cometido: solo mira a la persona que tiene delante.
Cristina explica que una de las metodologías de trabajo que mejor le funciona es plantearles pequeños retos que les mantengan motivados, con ganas de superarlos y de ir a por el siguiente. Gracias a su
empuje y al de su único compañero, Mikel Espinal, todos los presos pueden practicar deporte de lunes a viernes. Se apuesta por inculcarles hábitos saludables que puedan mantener cuando se reincorporen a la sociedad. «El deporte no es solo recreativo, también educa», redondea Cristina.
un espacio en el que invertir. Cristina y Mikel dividen las clases en tres áreas. Por un lado, la parte más lúdica, con gimnasio, fútbol, voleibol, deporte alternativo y algunas sesiones, por ejemplo, de atletismo. En verano, se habilita también la piscina. En segundo lugar, una de las mayores satisfacciones de Cristina: las salidas programadas. «Para ellos supone un chute de energía», afirma. Redescubren lugares como el monte, que para Cristina son sitios corrientes, pero que, al ver sus caras, se transforman en extraordinarios.
Deporte, gimnasio, piscina y talleres se vuelven una espada de doble filo cuando Cristina lo comenta con gente de fuera de la cárcel. «A veces recibes opiniones del estilo: “Ah, pues si están como en un resort”. Y no es así. Cumplen una pena, pero tampoco podemos desatenderles. Si queremos luego la reinserción, hay que facilitar que se produzca», reflexiona.
La profesora de Derecho Penal Elena Íñigo Corroza subraya esta percepción sobre la cárcel. Dentro del marco español, recuerda, la pena privativa de libertad es el castigo «más brutal que existe» para los delincuentes. Y señala que, si los internos no tuvieran todo lo que les rodea, supondría un doble com-
De izquierda a derecha, Iván Cestau, Adrián Trujillo, Javier Silva y Lucas Urmeneta después de jugar un partido de pelota.
«A veces recibes opiniones del estilo: “Ah, pues si están como en un resort”. Y no es así. Cumplen una pena, pero tampoco podemos desatenderles. Si queremos luego la reinserción, hay que facilitar que se produzca»
CRISTINA ARBUÉS
ponente aflictivo para ellos e incluso podría atentar contra su dignidad. «Un Estado de derecho que no protege las condiciones mínimas de dignidad de los presos es un Estado de derecho enfermo», valora.
Al preguntarle dónde está el límite, la experta apunta al sentido común: «Todo lo que no vaya directamente unido a la idea de resocialización podría ser excesivo». La doctora de la Universidad de Navarra ha visitado en varias ocasiones el centro penitenciario y remarca una percepción más fuerte que cualquier gimnasio, piscina o polideportivo: «Aunque las instalaciones son muy dignas, en ningún momento te olvidas de que estás en una cárcel».
La propia Constitución española, en su artículo número 25, establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción, algo que la sociedad navarra busca por medio de las actividades que desarrollan diferentes entidades externas. La Fundación Osasuna, la Federación Navarra de Fútbol, la Federación Navarra de Pelota y la Federación Navarra de Baloncesto aúpan el deporte en la cárcel junto con los profesionales del centro.
Álex Calvo lleva una década comprometido con los presos de Pamplona. Responsable del área social de la Federación Navarra de Baloncesto, defiende la necesidad de proporcionarles herramientas para incentivar la reinserción. En su caso, a través de dos horas semanales en las que, asegura, los internos se comunican y aprenden a solucionar, por ejemplo, problemas que surgen durante el entrenamiento y los partidos contra los equipos de veteranos que les visitan.
El baloncesto, en palabras de Álex, abre «una oportunidad para que personas con dificultades, sin importar el pasado, impacten de manera positiva en
la comunidad cuando salgan». En su opinión, los presos «son los olvidados», relegados a un lugar que en ocasiones se piensa como «venganza social». Pero él tiene otra visión. «Creo que los centros penitenciarios son espacios a los que debemos dedicar recursos, porque los internos terminarán sus condenas y tienen que aportar a la sociedad», afirma.
La pregunta que, según la profesora Íñigo Corroza, está en el aire es si queremos que la persona que salga al cumplir la pena sea mejor o peor que la que entró. «La cárcel —indica— es el reflejo del modelo del país que somos y del que queremos ser». Un espejo que revela las virtudes y carencias del sistema. «En un país como España, en el que los derechos humanos están tan desarrollados y se protege tanto al individuo, el sistema penitenciario no puede ser una especie de reducto donde hacer lo que se quiera», advierte. Por eso la experta cree que «invertir económicamente en los centros penitenciarios muestra un interés primero por los ciudadanos».
Otro de los deportes que cuenta con el apoyo de una entidad es la pelota vasca. Manex Pedroarena, director deportivo de la federación navarra, e Iker Espinal, pelotari y jugador de frontball [una modalidad de pelota mano a una sola pared], acuden a la cárcel de Pamplona los meses de mayo y junio para realizar actividades. Ambos participan desde hace tres años en este programa y la relación con algunos presos se ha estrechado. «Por desgracia, he visto a gente que tiene condenas largas, y ahora se alegran mucho cuando les visitas. Es como una amistad», comenta Iker.
Lo que comenzó con un acercamiento con el «freno de mano», reconoce Iker, con dudas sobre qué decir o qué preguntar, se ha convertido en un
Es casi imposible hablar de baloncesto sin mencionar a Wilnier Josué Ochoa Ruiz (en el centro). Tiene 40 años y es uno de los jugadores más habilidosos de la plantilla. 0
Cristina Arbués trabaja desde hace siete años en el Centro Penitenciario de Pamplona y la experiencia de los internos la reafirma en el poder terapéutico del deporte. 1


«El deporte me permite olvidarme de los problemas, quitarme de vicios y gestionar las emociones. Me ha hecho salir adelante»
ADRIÁN TRUJILLO

vínculo entre un monitor —a veces, confidente— y unos alumnos que le cuentan sus problemas o hablan para echar el rato. Manex constata este cariño: «No sabes por qué están en la cárcel, pero se crea una relación entre ellos y nosotros. Les deseamos lo mejor». Siempre hay algún jugador aventajado que les reta. «Nos hacen sudar», ríe Iker. Uno de los recuerdos que los internos guardan con mayor nitidez es la visita del campeón manomanista en 2022 Unai
Laso. El grupo de pelota aprendía entre semana con aquel que se calaba la txapela el domingo.
A Leoni Fermo Filho los 365 días en la cárcel se le han pasado rápido. Entre página y página de una biografía de Bob Dylan que le tiene fascinado, exhibe su arte con el balón de fútbol. «La gente pide mi samba», comenta con una sonrisa. Este joven brasileño de 24 años deleita a la afición que se reúne en los partidos y vuelve locos a sus rivales. Sombreros,
Cristina Arbués corre junto a varios presos en el campo de fútbol. El deporte les ayuda a cultivar rutinas y valores que favorecen la reinserción.

rabonas, caños. Es su forma de despejar la mente y de querer mejorar, también en la clase de Matemáticas. Se mantiene enfocado en la reinserción. «Quiero cuidar mi cuerpo y mi cabeza: centrarme en el deporte me ayuda a no caer en el mal camino», corrobora. Llueve. Los presos entrenan bajo el techo del polideportivo. Pero Cristina quiere salir y gesticula para que Giovanni, Leoni y varios internos más la sigan. En el campo, las paredes, gruesas y altas, de
hormigón y las concertinas recuerdan que el cielo se disfruta en pequeñas dosis, como cuando un familiar les visita a través del cristal. Desde fuera, el espacio donde entrenan no resulta agradable, pero ellos han encontrado un resquicio. El viento azota por todos lados y la lluvia empapa el campo y a los presos. Cubiertos por este manto, corren, juegan y sueñan entre unos muros que ahora parecen más pequeños. Aquí, donde el cielo es más grande. Nt
1,5 CAMPUS
NOS VISITARON
JUAN LUIS ARSUAGA
Paleontólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana

[21.02.24 Museo de Ciencias] El premio Pasión por la Ciencia de la quinta edición del certamen internacional de cine científico #LabMeCrazy! recayó en Juan Luis Arsuaga. El catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense dictó también la XI Lección Albareda, invitado por la cátedra Timac Agro de la Facultad de Ciencias. En su disertación, titulada «Nuestro cuerpo, siete millones de años de evolución», instó a emplear el método científico para afrontar los retos del futuro. «El mundo puede ser comprendido, podemos predecir el resultado, porque hay leyes que lo gobiernan y el trabajo del científico es averiguarlas», afirmó ante más de 400 asistentes. Con este planteamiento, Arsuaga propuso abordar el desarrollo de la IA o descubrir cómo funciona el cerebro humano. «¿Por qué enfermamos?, ¿por qué morimos? Es cuestión de tiempo que el método científico lo resuelva», añadió.
CLARA REY
Directora de Sostenibilidad de Repsol

[06.03.24 Alumni] Cerca de 300 antiguos alumnos se congregaron en el Alumni Meeting en el campus de Madrid para reflexionar sobre el futuro de la sostenibilidad de la mano de cuatros expertos: Clara Rey, directora de Sostenibilidad de Repsol; José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de Acciona; Isabel García Tejerina, consejera de Iberdrola; e Inés García Paine [Com 93], directora de Comunicación, Marca y Sostenibilidad de Bankinter y presidenta Alumni-Universidad de Navarra. Durante la mesa redonda, Rey subrayó que «realmente existe un problema técnico y científico que hay que resolver: cómo afrontar el cambio climático y la transición energética». Según señaló, las empresas deben cambiar su modelo de negocio para alcanzar la descarbonización, como se ha propuesto Repsol, «pero sin poner en peligro ni la seguridad del suministro ni el precio, y yendo de la mano del desarrollo tecnológico».
millones de euros aportará Fundación Caja Navarra al Centro Bioma de la Universidad. El dinero se destinará al fomento de la cultura científica e investigadora a través del Museo de Ciencias, integrado en el nuevo edificio.
MARÍA CALVO
Profesora, escritora y premio Luchadora por la Familia 2024

[10.06.24 Máster en Matrimonio y Familia] Los retos a los que se enfrenta la familia hoy fue el tema central de las sesiones abiertas que ofrecieron Mariolina Ceriotti, médica, neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta; Ana Marta González, catedrática de Filosofía; y María Calvo, profesora titular de la Universidad Carlos III y del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra. Su sesión, titulada «La mirada del varón: fortaleza y ternura», ahondó en el significado de la masculinidad en el mundo hipermoderno. Calvo alertó de que se ha impuesto un nuevo concepto de ser humano, que cercena su naturaleza y se caracteriza por la pérdida de la dimensión corporal, intelectual y espiritual. Para superar esta crisis y evitar que la sociedad se desmembre, urge, en su opinión, «devolver su grandeza al hombre», aceptando que hay un abanico de masculinidades, y recuperar la belleza del matrimonio.
DIEGO S. GARROCHO
Jefe de Opinión del diario ABC

[04.06.24 Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea] Un 58,4 por ciento de personas se declaran católicas en España y, de ellas, tan solo un 19,3 afirman ser practicantes, según datos del CIS. En una sociedad cada vez más secularizada, ¿cuál es el papel de los cristianos en la esfera pública?, ¿cómo hacer de nuevo atractivo el mensaje de la Iglesia? Sobre estas cuestiones dialogaron Ana Iris Simón, escritora, periodista y columnista de El País, y Diego S. Garrocho, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de Opinión del diario ABC, en un encuentro organizado en el campus de Madrid en colaboración con la Fundación Impactun. Garrocho indicó que hay «muchos signos para la esperanza» en el contexto actual: «Los jóvenes viven una nueva sed de sentido, anhelan valores sólidos, y la mejor manera de responder a esa demanda social es brindar discursos verdaderos».

La ayuda de los donantes sustenta la misión de la Universidad
A partir del 11 de junio, una instalación escultórica junto a la entrada del edificio Central reconoce la generosidad de personas particulares, instituciones y empresas que, con sus aportaciones, han alentado la misión de la Universidad a lo largo de estas siete décadas. «Desde 1952 miles de donantes han hecho posible que la Universidad de Navarra deje una huella en la sociedad», se lee en la inscripción. En la actualidad, son 7732 los donantes que contribuyen a impulsar los distintos proyectos del centro académico, construir nuevas instalaciones y destinar fondos para becas y ayudas.
En el acto de inauguración, la rectora expresó su agradecimiento y resaltó la importancia de este respaldo: «Las donaciones nos aportan la libertad que necesitamos para investigar, para captar talento, para llegar a más jóvenes». María Iraburu [Bio 87 PhD 92 PADE
IESE 19] destapó el monolito con la ayuda de uno de los mecenas más recientes: Bruno Bernal, CEO de Eosol, un grupo de empresas de servicios de ingeniería con presencia en más de 45 países. Este antiguo alumno de Tecnun-Escuela de Ingeniería ha colaborado con la primera beca perpetua en la campaña «75 becas para el 75 aniversario», cuyo objetivo es captar quince millones de euros adicionales para el fondo de Becas Alumni en los próximos cinco años.
Bernal cuenta que, si él mismo no hubiese recibido una beca de la Universidad, no se encontraría donde está: «Me siento muy afortunado y honrado por haber empezado sin nada y hoy poder hacer esta donación y así devolver lo que en su día me dieron. Ahora quiero iniciar, con mucho esfuerzo y sacrificio, un camino para que, como yo, otros alumnos puedan estudiar en la Universidad».
personas de 34 países han defendido sus tesis en el curso 2023-24. En el acto de investidura de nuevos doctores, la rectora los describió como «exploradores de la verdad». Su misión: «Profundizar sin sesgos en los problemas y encontrar soluciones justas» en un tiempo marcado por la duda y el escepticismo.
EFEMÉRIDE
25 años del Instituto Core Curriculum Para celebrar sus bodas de plata, el Instituto Core Curriculum ha presentado el libro La aventura de enseñar a pensar, editado por Eunsa, que recoge los hitos del centro desde que dio sus primeros pasos en 1998 como Instituto de Antropología y Ética, bajo la dirección de Alejandro Llano. 192 asignaturas, 97 profesores, más de 9000 estudiantes son algunas de las cifras de este cuarto de siglo, aunque la formación humanística ha estado presente en la Universidad desde sus inicios, tanto en las aulas como fuera de ellas.

NOVEDAD
Nace la Unidad de Mentoring
«Es uno de los pilares clave sobre los que se asienta el proyecto educativo de la Universidad. Aporta una atención personalizada que aspira a acompañar al estudiante en su desarrollo intelectual, profesional y personal». Con estas palabras ha definido Rosalía Baena, vicerrectora de Estudiantes, el mentoring, que, como parte de la Estrategia 2025, ha recibido un nuevo impulso mediante la creación de una unidad. El equipo está formado por el profesor Álvaro Lleó, Teresa Domingo —coordinadores académico y ejecutivo, respectivamente— y Rodrigo Banda, gestor del proyecto. Entre los recursos que se presentarán el curso 2024-25, una serie de pódcast en los que participan profesores de distintas áreas.
ALFOMBRA ROJA
REPUTACIÓN

Entre las 250 mejores del mundo. El ranking internacional QS 2025, que evalúa a más de cinco mil centros de 106 países, sitúa a la Universidad de Navarra como la 249 del mundo. Este resultado marca una mejora de 31 posiciones respecto a la edición anterior. En España, repite en quinto puesto, precedida por universidades públicas de gran tamaño de Madrid y Barcelona. Nuestro centro ha obtenido puntuaciones destacadas en los indicadores de empleabilidad y de internacionalidad.
La segunda mejor de España. La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) señala otro año más a la Universidad de Navarra como la segunda del país —tras la Autónoma de Barcelona— y la primera privada. Entre las áreas que evalúa el ranking CYD, figura primera en Orientación Internacional, segunda en Enseñanza y Aprendizaje y tercera en Investigación y Transferencia de Conocimiento. Además, en la clasificación por ámbitos de científicos —todos del área biosanitaria—, encabeza el podio nacional en Medicina y Farmacia.
Doce grados y catorce másteres sobresalientes. Según los últimos rankings publicados por el diario El Mundo, doce grados de la Universidad se encuentran entre los mejores de España. Destacan Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Nutrición y Dietética (primer puesto); el doble grado de ADE y Derecho (segundo); ADE y Enfermería (tercero). Además, catorce másteres despuntan en sus respectivas áreas. De ellos, dos se mantienen en el primer lugar: el Máster en I+D+I de Medicamentos y el Máster en Comunicación Política y Corporativa.





1. Mientras la fe languidece en algunos ambientes, el nuevo libro de Jaime Sanz Santacruz, capellán de la sede de Posgrado de la Universidad en Madrid, descubre el poder transformador de la identidad cristiana. Reza, ama, vive y disfruta reúne la trilogía Reilusiónate (2021), Aprender a querer (2022) y Llevarlo a todas partes (2023).
2. Después de sus obras dedicadas al campus y a sus casas, la mirada de Carlos Soria se detiene en unos pocos Momentos del fundador de la Universidad de Navarra. A través de un puñado de pasajes, acontecimientos y anécdotas, el profesor emérito acerca al público algunos aspectos del modo de ser —el carácter y el alma— del primer Gran Canciller.
3. A Ángel Baguer le preocupa el desarrollo desmedido, sin control. Esta idea recurrente le empujó a escribir el ensayo-novela Progreso invertido. Retos de una sociedad amenazada. El profesor emérito propone un recorrido desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad para llamar la atención sobre las carencias y necesidades del mundo global.
4. ¿Cómo se recibe un diagnóstico de infertilidad? Sufrimiento, incertidumbre, soledad, miedo… Reconocer estas emociones es fundamental para vivir el duelo que conlleva la pérdida de un proyecto familiar. Así lo describe Cristina López del Burgo, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública, en El camino de la infertilidad. Luces, sombras y nuevos sueños. Una realidad de la que apenas se habla pese a que afecta a una de cada seis parejas.
5. No es sencillo divulgar el conocimiento, pero los diez protagonistas del libro de Bienvenido León lo hicieron con maestría. Como destaca el catedrático y subdirector de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, los Grandes comunicadores de la ciencia: de Galileo a Rodríguez de la Fuente tienen otra cosa en común: han cambiado la forma en que entendemos el mundo.

Belén García López se graduó en Diseño en 2023 y jamás imaginó que la idea que creó para su TFG conseguiría el primer premio de un concurso organizado por el Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford. El proyecto «Asterisk» es un juego modular que ofrece un tratamiento adaptativo para la demencia.

Gracias a la magnanimidad de quienes apuestan por el futuro de otros
Durante el acto de graduación de becarios Alumni, Marcos Casado [Med 24] dio voz a los 78 compañeros que con «esfuerzo, entrega y pasión por el aprendizaje» han finalizado sus estudios. Recordó con cariño a sus familias, que les han inculcado «los ideales de entrega y servicio desinteresado», y manifestó su gratitud a quienes, habiendo recorrido su propio camino académico, deciden apostar por el futuro de otros. La magnanimidad de antiguos alumnos, empresas e instituciones alimenta el programa de Becas Alumni, que se puso en marcha en 2003.

¿Qué valores conforman la identidad común de los alumnos del campus?
Sentido de servicio. Pensamiento crítico y creativo. Honestidad e integridad. Comunicación. Libertad y compromiso. Estos son los cinco rasgos transversales que definen a los alumnos de la Universidad de Navarra, según el trabajo que han llevado a cabo el Servicio de Planificación y Mejora de la Docencia y el Instituto Core Curriculum. Parte de las conclusiones de la reflexión sobre la identidad profesional en los diferentes centros se presentaron en junio en la séptima edición del Foro Innova.

DAVID BERIAIN, IN MEMORIAM
El 26 de abril, cuando se cumplían tres años del asesinato del periodista David Beriain [Com 99] en Burkina Faso, un grupo de diez estudiantes de la Facultad de Comunicación presentó un TFG que constituye un homenaje a su figura y a los valores que encarnó. Una fundación, el documental Alas y raíces y la serie de pódcast «No hay historias pequeñas» son los primeros frutos de este proyecto.

Ignacio Melero [Med 88], codirector del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Cima y de la Clínica Universidad de Navarra, ha obtenido una ERC Advanced Grant en el campo Ciencias de la Vida. Esta ayuda, dotada con 2,5 millones de euros, la otorga el Consejo Europeo de Investigación.

Patxi Mangado [Arq 81] ha ingresado en la Academia de Arquitectura de Francia. El profesor de la Universidad pronunció un discurso titulado «Crisis de la arquitectura o crisis contra la arquitectura», en el que reclamó que esta disciplina recupere su dimensión cultural y social.

Ramón Salaverría [Com 93 PhD 98] ha sido elegido nuevo miembro de la Academia Europaea. El catedrático de Periodismo se integrará en el área Film, Media and Visual Studies. Creada en 1988, esta institución reúne a cinco mil investigadores de máximo prestigio, entre ellos 85 premios Nobel.

Miguel Ángel
Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, ha recibido el Premio Admirable 2024 en Investigación por el impacto mundial de sus estudios sobre la dieta mediterránea. La ministra de Sanidad, Mónica García, le entregó este galardón que concede Diario Médico.
Manuel Reyes Mate «La memoria es la gran abogada de las víctimas»
El filósofo Manuel Reyes Mate llegó a Alemania en la década de los sesenta, cuando la sociedad aún se resistía a asomarse a la historia del Holocausto. La educación después de Auschwitz se convirtió entonces en uno de los ejes de su investigación, que se ha ocupado también de la memoria de la barbarie, de la visibilización de las víctimas y su sufrimiento, y de la recuperación de los verdugos.
texto María Jiménez Ramos [Com 10 PhD 18] fotografía Manuel Castells [Com 87]
manuel reyes mate rupérez (Pedrajas de San Esteban, Valladolid, 1942) ha dedicado buena parte de su vida a desbrozar el sufrimiento de los inocentes. Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y por la WilhelmsUniversität de Münster de Alemania, impulsó la creación del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y dirige la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. En 2009, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo con La herencia del olvido. Cualquier estudio sobre la memoria, el Holocausto y la educación después de Auschwitz recala inevitablemente en su obra.
Este curso, visitó la Facultad de Comunicación para impartir la sesión inaugural
de la II Jornada Contar el Terror. Relatos en Primera Persona, que organiza el grupo de investigación «Narrativa, violencia y memoria» con la colaboración de la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. El filósofo abordó el asunto que, en su opinión, más atención y debates ha acaparado después de la Segunda Guerra Mundial: cómo contar Auschwitz y, por extensión, la violencia. Sus reflexiones discurrieron por la pregunta provocadora de Theodor Adorno sobre si se puede hacer poesía después de Auschwitz, las precisiones de Primo Levi sobre la impotencia de los supervivientes para contar el padecimiento de quienes no han sobrevivido o la apuesta de Jorge Semprún, que defendía que el arte era la única manera de transmitir la experiencia del horror. ¿Puede contarse todo y se puede dar voz a todos, víctimas y verdugos? Esta entrevista recoge algunas de las ideas que Manuel Reyes Mate compartió aquel día.

¿Qué papel han ocupado las víctimas a lo largo de la historia?
Víctimas ha habido siempre, pero eran invisibilizadas. Hegel explica la historia de la humanidad como una historia de violencia construida sobre cadáveres y escombros. Esto parece contradecir lo que podría esperarse del Homo sapiens. Sin embargo, no provocaba entonces ninguna indignación y se argumentaba tranquilamente que las víctimas eran el precio necesario del progreso. Al hecho de no haberles dado importancia a las víctimas en aras de algo que se entendía como un bien mayor, lo llamamos invisibilización
¿Cuándo comenzaron las víctimas a hacerse visibles?
Esta reflexión se produce en torno a los años setenta en Europa. Contra todo pronóstico, después de la guerra y de que fueran liberados los supervivientes de los campos de exterminio, Europa, Alemania y el mundo entraron en una fase de olvido. Varias décadas después se empieza
a tomar conciencia del Holocausto. Su singularidad no es el número de víctimas, que se calcula en seis millones, sino que se trata del mayor proyecto de olvido: no podía quedar nada. La idea del nazi era que el judío tenía que ser destruido primero físicamente y su cuerpo debía quemarse. Por eso, en los campos de exterminio, junto a los hornos crematorios, había unos molinillos para triturar los huesos y convertirlos en polvo. El hitlerismo pensaba que, sin rastro físico, la humanidad acabaría desprendiéndose de la aportación cultural del pueblo judío. Cuando se toma conciencia de ese acontecimiento, la respuesta a un proyecto de olvido solo puede ser un proyecto de memoria.
¿Por qué?
Porque las víctimas ponen en evidencia la falsedad del discurso del progreso. Muchos de los supervivientes, tras su liberación, piden el «nunca más», que no se vuelva a repetir. Hay un abismo entre
la violencia que habían sufrido y su respuesta: piden memoria.
¿Cómo fue posible que la idea del olvido perdurase tanto tiempo?
La cultura occidental es profundamente amnésica. Todo está cifrado en el presente: el pasado y el futuro nos interesan en función del presente, que lo legitima todo. En una cultura así, la memoria resulta peligrosa porque nos recuerda que el mundo está construido sobre el sufrimiento. La memoria es la gran abogada de las víctimas. No es un sentimiento o una vivencia, sino que nos permite descubrir la parte más resistente al conocimiento de la realidad, que es la historia del sufrimiento. Cuando eso se pone sobre la mesa, incomoda. Avanzar en materia de memoria cuesta tanto porque tiene enemigos poderosos.
¿Cuál es el objetivo de la memoria?
El «nunca más». Solemos identificar memoria con justicia, y es verdad: sin
memoria no hay justicia. Sin embargo, aunque gracias a la memoria hacemos presentes las injusticias, es mucho más. Cuando hablamos de leyes de memoria histórica, nos centramos en reparar los daños de las víctimas o en castigar al culpable, pero entonces bastaría con aplicar el Código Penal. Estas leyes deben incluir el aspecto memorial, que apunta al «nunca más». Convocamos la memoria para que nos ayude a crear las condiciones para que el pasado no se repita.
¿Qué nos hace más sensibles al sufrimiento de unas víctimas que al de otras?
Las víctimas son todas iguales; quien entienda a una víctima debería entender a todas… o no ha entendido a ninguna. Lo que las caracteriza no es la ideología, sino algo mucho más profundo: el hecho de que un ser inocente sea objeto de una violencia inmerecida. Eso no presupone que todas las víctimas tengan igual significación política. No es lo mismo una víctima de la represión franquista, que forma parte de una estrategia de exterminio, que una víctima de anarquistas desaforados, que cometían un delito que el Estado perseguía. Tampoco es lo mismo una víctima de ETA, que despliega un planteamiento en que la acción se premia, que una víctima de los GAL, que, aunque los aparatos estatales se vieran involucrados, cometieron delitos por los que un ministro acabó en la cárcel.
¿Qué distingue a las víctimas de violencia política?
La politización de la violencia no es un eximente, sino un agravante. Porque aceptar que el crimen forma parte de una estrategia política no es defender una idea: es cometer un crimen.
En casos como la memoria del Holocausto o de las víctimas de la Guerra Civil, han sido los nietos quienes han
«La respuesta a un proyecto de olvido solo puede ser un proyecto de memoria»
«La memoria nos permite conocer la parte más resistente al conocimiento de la realidad, que es la historia del sufrimiento»
«Convocamos la memoria para que nos ayude a crear las condiciones para que el pasado no se repita»
«Aceptar que el crimen forma parte de una estrategia política no es defender una idea, es cometer un crimen»
preguntado por sus abuelos. ¿Por qué la memoria silenciada durante generaciones sale finalmente a relucir?
Es un hecho contrastado que la generación de los hijos sabe, pero no quiere saber; y los nietos intuyen que no saben, quieren saber y preguntan por lo que hicieron los abuelos mientras todo eso ocurría. Para comprender por qué tarda tanto la memoria en imponerse habría que analizar cada caso. En Alemania acabó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría y no le interesó a nadie recordar. Los estadounidenses habían sido aliados contra los nazis y querían apoderarse del capital alemán, por eso pensaban que entretenerse en el pasado
era perder energías. Tampoco los judíos recordaron: había una especie de vergüenza generalizada porque se habían dejado matar como corderos. La política de Israel tampoco fue nada acogedora con los supervivientes, porque no respondían al ideal del judío luchador que intentaba crear un Estado.
Algunos tardaron mucho en recordar porque el olvido fue terapéutico y otros, como cuenta Primo Levi, porque nadie quería oírles. La memoria es muy exigente, va en contra de la forma en la que queremos vivir el presente: pasar página, que es lo más cómodo, y no hablar del duelo.
Las sociedades que han vivido una experiencia violenta ¿pueden hacer un duelo colectivo?
Recuerdo que yo acababa de llegar a Alemania y en 1966 se publicó un libro que conmocionó a la opinión pública. Lo escribió un matrimonio de psiquiatras, Alexander y Margarete Mitscherlich, y se titulaba La incapacidad de los alemanes para el duelo. Habían pasado veinte años del final de la Segunda Guerra Mundial y estos dos autores denunciaban que los alemanes no habían hecho duelo. El duelo significa llorar la pérdida de un ser querido, que en este caso había sido Hitler, pero al vencido no se le llora. Nadie quería enfrentarse a reconocer lo que había hecho ni lo que habían hecho ellos. Como resultado, la sociedad alemana de los años sesenta era igual de autoritaria, igual de antisemita, igual de anticomunista e igual de xenófoba que durante el hitlerismo. Para cambiar había que hacer el duelo. En lugar de eso, se volcaron en el «milagro alemán» y buscaron en el éxito económico y social una razón de olvido. La incapacidad de una sociedad para el duelo es muy grave porque, si no se asumen las responsabilidades y se toma distancia frente a ellas, corremos el riesgo de continuarlas.
¿La sociedad vasca ha completado el duelo tras el final del terrorismo de ETA?
Es evidente la incapacidad de la sociedad vasca para el duelo. Al menos una parte de ella ha quedado muy afectada por la violencia terrorista. Lo que llama la atención es el envilecimiento de la ciudadanía, la traición, el chivatazo, la miseria, la facilidad con la que se abandona a los amigos… Eso se soluciona enfrentándose al pasado, y hacer duelo es fundamental para poder superarlo.
La violencia no solo afecta a quienes la ejercen y a quienes la sufren. También incide en el espectador. Algunos se muestran indiferentes. Otros incluso obtienen beneficio del estado de cosas. ¿Por qué algunas personas pueden, como dice Géraldine Schwarz en Los amnésicos, «abdicar de humanidad»?
El papel de los espectadores es decisivo. El terror no lo producen cuatro locos; solo es eficaz si consigue contagiar a toda la sociedad. Por eso el duelo no tiene que implicar únicamente a los victimarios, sino a esa comunidad que fue indiferente o que los apoyó de modo indirecto.
¿Qué papel tienen los perpetradores en una sociedad posviolenta?
La segunda víctima del crimen es el propio asesino, que, deshumanizado, pierde parte de sí mismo. El criminal pierde conciencia del daño que hace porque disminuye su capacidad humanizadora. Creo que forma parte de la sabiduría occidental una distinción que no deberíamos perder de vista jamás: el que comete un crimen no es un criminal. No hablo desde una perspectiva legal, sino desde el punto de vista de que quien comete un crimen no agota sus posibilidades humanas, sigue siendo un sujeto capaz de corregirse y de actuar de otra manera, de hacer el bien, si se le da una segunda

La sesión de Manuel Reyes Mate se enmarcó en la II Jornada Contar el Terror que organiza la Facultad de Comunicación.
oportunidad y él la busca y la pide.
¿Cuál debe ser la actitud de los ciudadanos hacia los perpetradores?
A los victimarios hay que transmitirles la idea de que no solo queremos castigarles, sino que les esperamos. Es imposible conseguir un nuevo tiempo sin contar con ellos. Para empezar a crear las condiciones que lo posibiliten, tienen que tomar distancia del tiempo antiguo, hacer un trabajo de elaboración de su responsabilidad y entender que asesinar no es un acto heroico: es un crimen. Cuando el victimario alcanza ese relato, se arrepiente. No sé si el final pasa por el perdón llamado así o segunda oportunidad.
¿Cómo se educa después de Auschwitz, de la guerra o del terrorismo?
Tratamos de llevar a la formación de los jóvenes una mirada científica, pero la
racionalidad de la ciencia es muy limitada porque solo ve los hechos, no la dimensión oculta de la realidad: no ve el sufrimiento sobre el que está construida la humanidad. Por eso, educar no significa añadir una unidad didáctica, sino que implica entender que hablar del sufrimiento es la condición de toda verdad, que el sufrimiento no es un asunto solo moral o sentimental, sino que es epistémico. Se trata de un giro educativo en el que debemos llevar la conciencia de una dimensión normalmente oculta. El logos, la ciencia, la razón, está especializado en hechos (hecho es el pasado que ha llegado a realizarse). Pero hay hechos que no llegan a realizarse, que son frustrados, que quedan arrumbados, que fracasan… En eso se especializa la memoria: en ver la parte invisible de la realidad, que es la historia del sufrimiento. Nt
NUESTRO TIEMPO, EL AULA DE PERIODISMO QUE NACIÓ CUANDO NO HABÍA CAMPUS

Los sueños caben en una maleta. En julio de 1952 Ismael Sánchez Bella preparó la suya para quedarse en Pamplona. Cuatro años después, Antonio Fontán dejó atrás Madrid y se sumó al claustro del Estudio General de Navarra. Pero no vino solo. De su mano llegó una criatura a punto de cumplir dos años. La historia de la Universidad y la de la revista Nuestro Tiempo demuestran que los sueños de larga distancia se construyen cuando viajan de un corazón a otro. Hace siete décadas que la crónica de la vida contemporánea comenzó a latir en las páginas de NT. Gracias al esfuerzo de un equipo de pioneros, dio también sus primeros pasos una nueva facultad.
texto Juan González Tizón [Com 24] y Ana Eva Fraile [Com 99] fotografía Archivo Universidad de Navarra y Manuel Castells [Com 87]

llegué a nuestro tiempo en 1956. la revista, por lo que escuché, aún estaba deshaciendo las maletas; acababa de instalarse en Pamplona, después de dos años en Madrid. La sede navarra se encontraba en el número 23 bis de la calle Paulino Caballero, en un piso que el notario Julio Nagore prestó a la primera brigada de redactores. Grabaron trece letras versales sobre una hoja de latón y me fijaron en la entrada. Desde entonces he sido testigo de la historia de la revista y de sus etapas. El primer número se imprimió en julio de 1954, aunque la aventura periodística que a sus treinta años emprendió Antonio Fontán (1923-2010) a punto estuvo de no ver la luz. El 10 de septiembre de 1953 había entregado en la Dirección General de Prensa la instancia para editar una nueva revista cultural, pero siete meses después seguía sin recibir noticias del Gobierno.
Esta demora inquietó a un versado Fontán. A raíz de que en julio de 1951 el incipiente Ministerio de Información y Turismo español permitió, por primera vez desde la Guerra Civil, a ciudadanos y empresas privadas solicitar licencia para publicaciones periódicas no diarias, la correspondiente al semanario gráfico La Actualidad Española, que cofundó en 1952 con Jesús María Zuloaga, se había resuelto en apenas dos meses.
Eran tiempos de censura, y, temiendo que la instancia permaneciese retenida —según relató el propio Fontán en las páginas de Nuestro Tiempo en el año 2000, en el Ministerio «no gustaban ni poco ni mucho» algunas de las cosas difundidas en La Actualidad—, se decidió a pedir audiencia al jefe del Estado. Le recibió
Decimosexta y última entrega de «Los de la maleta», una serie de reportajes y entrevistas que iniciamos en el número 705, publicado en febrero de 2020, para conocer mejor a los protagonistas de los primeros años de la historia de la Universidad de Navarra. En este capítulo final nos asomamos a los orígenes de nuestra revista.
«LOS DE LA MALETA»

Luis Martínez Albertos, en
en abril y fue la única vez que habló con el general Franco. Le remitió al ministro Gabriel Arias-Salgado, pero el encuentro no llegó a producirse. A los pocos días de aparecer el nombre de Fontán en la lista de las visitas, le llamaron para que pasara a recoger el permiso de edición, firmado el 28 de abril de 1954 por Juan Aparicio López.
Durante aquellas treinta y dos eternas semanas, y con la mirada puesta en otras cabeceras europeas, Fontán terminó de fraguar una fórmula dirigida a un público lo más amplio posible. Solo un mes después del lanzamiento del primer número, explicaba su propósito en una entrevista: «Se trata de dar a los temas culturales una agilidad y una sencillez puramente periodísticas», rescata Jaime Cosgaya en el libro Antonio Fontán (1923-2010). Una biografía política
Dos detalles ilustran ese empeño, como indica el historiador. Por un lado, la voluntad de abarcar todo tipo de «cuestiones sociales y políticas, culturales, religiosas y económicas» —así lo anunciaban las palabras que presidían el ejemplar originario— alejaba este proyecto editorial de las publicaciones especializadas. Por otro, el cambio de nombre de la revista. Mientras que en el documento de 1953 se especificaba el título de Comentario, en el permiso constó la denominación actual: Nuestro Tiempo. La nueva mancheta en-

Antonio Fontán organizó en 1958 el I Curso sobre Periodismo y Cuestiones de Actualidad, que se celebró en la Cámara de Comptos.
capsulaba mejor el propósito que perseguía: «Aspira a ser una revista que recoja los latidos de la vida contemporánea, que informe y oriente acerca de los hechos, las ideas y los hombres que definen nuestra época, constituyen el presente y están creando el mundo de mañana». Fontán se definía como «universitario y hombre de periódico», y para lograr el equilibrio entre academia y periodismo en las páginas de NT se rodeó de un equipo que aunaba el pensamiento de profesores e intelectuales de «cierto relieve nacional» con el saber hacer de un grupo de redactores formados en La Actualidad Española. Él mismo encarnaba ese doble perfil. En 1949, había ganado la cátedra de Filología Latina en la Universidad de Granada, y seis años después redactó la memoria de ingreso para obtener el carné de la Escuela Oficial de Periodismo.
la revista y la facultad, vidas entrelazadas
La historia de Nuestro Tiempo germinó en la calle Gaztambide, 11 de Madrid. Allí tenía su sede La Actualidad Española, un semanario al estilo Life cuyo primer número se publicó en enero de 1952, un año memorable en el devenir del campus de Pamplona porque el 17 de octubre el Estudio General de Navarra celebró su
primer acto académico. «En su despacho de director, Fontán nos daba clases de teoría periodística, de ética profesional, de cultura de la prensa...», recordaba Ángel Benito (1929-2020) en el homenaje con el que Nueva Revista conmemoró los ochenta años del catedrático. José Luis Martínez Albertos también formó parte del «pelotón de jóvenes letraheridos» que desembocó en la oficina madrileña con «sueños y nobles expectativas» en la maleta. Para ellos Fontán fue un maestro, aunque él nunca pretendió ser formador de nadie. «He procurado alentar la libertad de todos los que andaban cerca de mí», puntualizó en el número 558 de NT Aquella escuela de profesionales se trasplantó a una pequeña capital de provincia en octubre de 1956, cuando Antonio Fontán recibió la llamada de Ismael Sánchez Bella. No dudó en aceptar el encargo de elevar la enseñanza del periodismo a la categoría universitaria, como alentaba san Josemaría ante la trascendencia de este oficio. Con la primera promoción del Estudio General de Navarra todavía en las aulas, Fontán se incorporó al claustro y trajo consigo Nuestro Tiempo. Sin embargo, la puesta en marcha del anhelado Instituto de Periodismo requirió dos cursos académicos. «Fue obra de mucha gente —comentó con motivo del veinticinco aniversario en una carta dirigida a José María Desantes que Cos-
José
1963.

Esteban López-Escobar (arriba, en el centro de la imagen), durante una de las conferencias impartidas en el curso de verano de 1958.
gaya cita en su libro–. Yo tuve la suerte de poder inventarlo y de encontrar ambiente para ello».
Para atraer a los universitarios, Fontán pensó en las sesiones de especialización que solían desarrollarse durante el verano y lanzó el I Curso sobre Periodismo y Cuestiones de Actualidad, celebrado en Pamplona entre el 1 de julio y el 20 de septiembre de 1958. Aquella iniciativa prefiguró la primera piedra del Instituto, que inició su andadura con 24 alumnos.
La biografía de Nuestro Tiempo y la de la futura facultad quedaron entretejidas en ese momento. De la cantera de la redacción salieron varios profesores —como José Javier Uranga y José Javier Testaut— y también el núcleo fundacional del Instituto: Ángel Benito, su primer subdirector, relevó a Fontán a partir de 1962; y, ese mismo año, José Luis Martínez Albertos, primer secretario del cen tro, se puso al frente de la revista un breve periodo al cabo del cual Fontán volvió a encabezarla hasta abril de 1966.
Durante varios cursos Fontán compa ginó la dirección del Instituto y de NT gracias a la ayuda de Jorge Collar. Como secretario de la redacción, se encargó de coordinar la cabecera desde Madrid: revisaba los textos, se ocupaba de las re laciones con la imprenta, de corregir las galeradas, de la distribución, de las sus cripciones… Vio nacer el primer número
y 699 después firmaba su último artículo en la sección de Cine. Para festejar esa cifra tan redonda, hizo memoria en las páginas del vínculo que alimentó durante seis décadas, con acento parisino a partir de 1957. «En Nuestro Tiempo aprendí el oficio de periodista —escribió—; [...] es el medio informativo que ha acompañado enteramente mi vida profesional».
Desentrañar para los lectores «todos los temas vivos que configuran la realidad contemporánea» exigía contar con colaboradores comprometidos, en Europa y en otros continentes. Así lo evocó Ángel Benito en el sesenta aniversario de NT: «Congregamos, a lo largo de los años, varias decenas de firmas del exterior: escritores, periodistas, profesores universitarios, intelectuales de diverso cuño y color y de los más diferentes países. Es lo que el maestro Fontán llamaba la intercósmica».

Ángel Benito (con traje claro), en 1958 en el patio de Comptos.
los pioneros dan el relevo
Han sido muchos los que han llamado a la puerta, me han mirado de frente y han habitado la redacción. Uno que cruzaba a menudo la entrada era Esteban López-Escobar. Hojeó por primera vez un ejemplar de Nuestro Tiempo cuando tenía quince años, un día que acompañó a su hermano Ángel, el mayor de once, a casa de un amigo en Oviedo. «Me gustó la sobriedad de su cubierta roja, con una ventana blanca donde se adelantaban los artículos que contenía —recuerda—. No podía imaginar que un día yo la dirigiría». Tampoco las labores de gobierno que aquel amigo llamado Alfonso Nieto, recién doctorado en Derecho Mercantil, llegaría a desempeñar en la Universidad de Navarra.

El primer número se publicó en 1954.
En el verano de 1958, dos años más tarde de ese primer encuentro, Nieto le propuso acercarse a Pamplona para asistir al curso sobre periodismo y cuestiones actuales que había organizado Antonio Fontán. «Y terminé fascinado», comenta López-Escobar, que en esa época estudiaba Derecho en Oviedo. Después de escuchar al anfitrión, los asistentes más curiosos continuaron charlando en la sede de NT. «Fontán tenía una gran facilidad para la conversación —destaca—. Pocas veces se oponía a algo. Reflexionaba y, en


ese ejercicio, contagiaba al resto. Al final, todos caíamos en la cuenta». LópezEscobar se sintió aguijoneado, tanto que trasladó su expediente a Pamplona, donde comenzó a intimar con Nuestro Tiempo.
Cuando rebasó el tercer curso, le plantearon la subdirección del Colegio Mayor Guadaira, de modo que finalizó la licenciatura en Sevilla. A pesar de la distancia, la llamada susurrante del periodismo no se acalló. «No me apetecía ser reportero, pero quería pensar en el fenómeno que representaba la profesión, su poder de influencia, y decir cosas relevantes», asegura. Aunque finalmente se matriculó en Periodismo en el campus navarro, hizo un paréntesis para realizar el doctorado en Sevilla.
A solo unos meses de defender su tesis, en el ecuador de 1967, coincidió con Ángel Benito en Bilbao. El entonces director de NT le habló del teórico de la comunicación Marshall McLuhan y de que sería un tema estupendo para su trabajo final de carrera, si decidía retomar los estudios de Periodismo, claro. «Ángel era un tipo con un olfato intelectual formidable, y su propuesta me convenció», cuenta. Las páginas de NT dan testimonio de los frutos de aquella investigación. En el número 203, publicado en mayo de 1971, López-Escobar firmó uno de sus primeros artículos, un
ensayo de veintiocho páginas acerca de este «proteico» patrimonio que tituló «McLuhan: un horizonte brainstormingiano».
Al poco de licenciarse en Periodismo, Ángel Benito se trasladó a la Universidad Complutense para continuar impulsando los estudios de comunicación —se convirtió en 1974 en el primer catedrático de Periodismo de España— y López-Escobar recibió su testigo en la asignatura Teoría General de la Información. También se estrenó en 1972 en la secretaría de NT. Dos años más tarde, en enero del 74, la dirección de la revista quedó en sus «buenas manos», como dijo Benito en su columna de despedida.
Esteban López-Escobar se esforzó por cuidar el legado de Antonio Fontán, un periodismo enraizado en los comportamientos del ser humano, «observador y de latido constante». En esa tarea de tomar el pulso a la realidad profunda, con frecuencia había que mirar atrás. Así lo argumentó el fundador de la revista en el ensayo inaugural, titulado «Este tiempo nuestro»: «La historia nunca se repite. Pero el hombre es siempre el mismo. [...] Por eso es lícito, al analizar nuestro tiempo, ilustrar el juicio con la docta referencia a otras horas del pasado. Porque el hombre de entonces y el de ahora, iguales en naturaleza y en destino, son el mismo permanente sujeto
de la historia». Con este enfoque, señala López-Escobar, «no estábamos atados a la actualidad inmediata, sino más bien a la actualidad de la vida».
Para llevar a cabo su misión, el cuarto director de NT encontró en el campus «una mina de oro de colaboradores» y recurrió muy a menudo a los profesores, «gentes con capacidad, vivaces y agudas». Tampoco faltaron los alumnos: «Iban y venían, pero sin grandes agitaciones. O ayudaban o estudiaban por la redacción». Con 130 páginas por escribir nunca sobraron las manos: «Éramos pocos, pero con mucha tarea por delante. Y la desarrollábamos sin cuartel». Fontán había dado ejemplo desde los inicios. Redactó, según su propio testimonio, «casi la mitad de las notas», reseñas bibliográficas, ensayos, corrigió los artículos de otros, revisó pruebas…
el pensamiento se hizo entender
Desde el umbral de la improvisada redacción de Paulino Caballero, presencié en primera línea cómo la vida de Nuestro Tiempo empezaba a bullir. Aunque a veces el eco del sonido de las películas que se proyectaban en el vecino cine Rex se oía con más fuerza que la banda sonora de la revista. La actividad se intensificaba por
La alumna Marta Mañas consulta medios internacionales en la redacción de NT en 1984.
Juan Antonio Giner, entonces director de NT, Antonio Fontán y Francisco Gómez Antón (de izda. a dcha.) conversan en febrero de 1988.


las tardes, cuando los redactores, en su mayoría profesores, salían de las aulas. También los sábados. Sobre las cuatro menos cuarto, una veintena de colegas se reunían en el salón del piso para conversar sin ninguna finalidad evidente.
Por aquellas tertulias «con café y copa», recuerda Esteban López-Escobar, apareció en más de una ocasión el profesor de Filosofía Leonardo Polo. Mientras daba algunas caladas a su cigarrillo —«entonces fumar no estaba tan perseguido como ahora»—, atendía los análisis acerca de cuestiones de actualidad. «Hasta que comenzaba a hablar como en un murmullo y nos íbamos callando para escucharle. A partir de ese momento, él se convertía en el centro de la reunión, y los demás le hacíamos alguna pregunta o le pedíamos aclaraciones». Eso sí, a las seis todos a casa para que los participantes no descuidaran a sus familias. «Los tenía que ir empujando hacia la puerta», confiesa López-Escobar, temeroso de que las mujeres de sus compañeros se enfadaran con él. «Ya podía Polo haber descubierto la piedra filosofal —añade—, que a las seis se iban todos a la calle».
La redacción y las páginas de NT eran una pista de despegue para el pensamiento. Con maestría, Antonio Fontán logró, gracias al periodismo, acercar las ideas, la cultura, a un público no especializado. López-Escobar aún escucha el eco de
un consejo que repetía a menudo: «Tienes que escribir como si le enviaras una carta a tu madre: que sea inteligible, con corrección y, a ser posible, interesante». El cuidado por la edición también se lo debe a Fontán, una tarea a la que LópezEscobar dedicaba buena parte del tiempo. En su archivo personal conserva un ejemplar del número 229-203, del verano de 1973, que nunca vio la luz. Cuando tuvo aquel número en las manos, se percató de un gazapo en la portada: alguien había cambiado el apellido del filósofo francés Maritain por «Maritaine». «Eso no podía pasar en Nuestro Tiempo y me negué a que la revista se distribuyera con semejante fallo», afirma. Aunque quienes se ocupaban de las cuentas lo desaconsejaron, él, que en ese momento todavía figuraba como secretario de NT, decidió reencuadernar toda la tirada con la portada corregida.
aventuras de tres cifras
La revista se incardinó definitivamente en la Universidad el 14 de junio de 1965. Entonces la Dirección General de Prensa autorizó que la Sociedad Anónima de Revistas, Periódicos y Ediciones (SARPE) transfiriera al centro académico la propiedad de NT. Pero no nos mudamos
a las praderas del campus hasta finales de los setenta. En enero de 1979, se publicó el número 295, el último que lideró Esteban López-Escobar y el primero desde la nueva sede en el edificio de Bibliotecas —hoy llamado Ismael Sánchez Bella—. Al cabo de tres meses, su amigo Alfonso Nieto, que dirigía el Instituto de Periodismo cuando se convirtió en Facultad de Ciencias de la Información, tomó posesión como rector.
La siguiente singladura de la historia de NT la capitaneó Juan Antonio Giner Según confesó en el número 685, esta etapa fue la más feliz de su vida. Una década en la que hubo numerosos motivos para celebrar: las 300 aventuras de Nuestro Tiempo, el veinticinco y el treinta aniversario, el número 400, los diez años bajo el auspicio de la Facultad. Y, sobre todo, la ilusión de tantos estudiantes.
El equipo de Giner se volcó en hacer de la revista una escuela práctica de periodismo. Alrededor de una gran mesa redonda, se reunía cada semana una veintena de colaboradores. Así nacieron los inolvidables consejos de redacción, donde compartían ideas que rastreaban en los medios internacionales —Herald Tribune, Financial Times, Le Monde, Time, Newsweek, Le Point, L’Express, The Atlantic o Harper’s Magazine, entre otros— y urdían temas sobre los que cada uno iba a escribir.
Ismael Sánchez Bella (a la izda.) y Carlos Soria (a la dcha.), entre los asistentes a uno de los desayunos de NT que Juan Antonio Giner organizó en 1985.
Maite Martínez, secretaria de la revista entre 1982 y 1996.

directores en el
de NT: de
«Aquel rincón del edificio de Bibliotecas donde estudiantes y profesores jugábamos a ser periodistas», como lo describía Giner , dio la bienvenida en octubre de 1989 a un nuevo director: Paco Sánchez [Com 81 PhD 87]. Se encontraba en Misuri, sumergido en investigaciones académicas, cuando le llamó el entonces secretario de la Facultad, Aires Vaz; le pidió que regresara antes porque querían hacerle una propuesta. Sánchez recuerda con precisión el instante en que conoció Nuestro Tiempo
La mañana del 19 noviembre de 1976, el profesor Esteban López-Escobar, que impartía en primer curso la asignatura Teoría General de la Información, llegó especialmente contento a clase. «Supongo que quieren ustedes felicitarme», les dijo con una sonrisa. El Tribunal Supremo, informó Diario de Navarra, había desestimado el recurso que el grupo Time había interpuesto contra la inscripción en el registro de la propiedad industrial de la revista Nuestro Tiempo
La empresa estadounidense consideró que la marca de su semanario podría verse perjudicada debido a una supuesta similitud fonética y gráfica. Sin embargo, el Tribunal ratificó el registro del 1 de mayo de 1968 tras determinar que era imposible confundirlas. Incluso aunque tenían en común la voz tiempo: se trataba de una palabra tan genérica

a
Los colaboradores Jorge Collar (a la izda.) y José Antonio Vidal-Quadras, en noviembre de 2001.
que no podía ser objeto de apropiación particular.
Supo así de la existencia de NT, aunque Sánchez no mostró más interés hasta que, poco más tarde, se adentró en uno de los artículos de aquella «revista sesuda» y de «diseño severo». Se titulaba «La libertad posible» y lo firmaba el filósofo Leonardo Polo, otro de sus profesores. «Nos deslumbraba incluso cuando no le entendíamos, o quizá precisamente por eso. Releí tanto el ensayo que casi llegué a sabérmelo de memoria», reconoció en el número 700.
Abanderó NT un par de años, pero, una vez dejó la mesa del director, el nombre de José Francisco Sánchez continuó impreso en la página que despedía cada número. En octubre de 1993, se asomó a la columna «No va más» y, sin bajarse del tren, cambió al «Vagón-bar» en mayo del 98. Tres décadas después, muchos lectores prefieren abrir la revista por la contraportada para saborear su artículo como aperitivo.
la esencia que no caduca
«¿Por qué no te quedas?». Con esta pregunta tentó Paco Sánchez a un recién licenciado Miguel Ángel Jimeno [Com 89 PhD 94]. Estaba preparando las ma-
letas para irse a Tarragona, donde le esperaba el «periodismo de la calle, con botas y libreta en mano». La semilla de la duda le animó a cambiar de planes. «Fernando López Pan era la mano derecha de Paco, pero le faltaba la izquierda», comenta Jimeno, que el 1 de agosto de 1989 firmó su primer contrato con la Universidad como redactor jefe de Nuestro Tiempo. Compaginó la revista con su tesis doctoral y la formación de alumnos. Un destello surca la mirada de Jimeno al hablar de esa época. NT estaba suscrita a treinta medios internacionales, «gacetas que ningún español corriente leía». Continuadores de la tradición iniciada por Juan Antonio Giner en los ochenta, cada estudiante que se enrolaba en la revista seguía una cabecera. Después ponían en común sus descubrimientos alrededor de una comida semanal que nadie quería perderse. Maite Martínez, la secretaria, y Jimeno iban todos los miércoles al supermercado Eroski de Iturrama y se aprovisionaban de chorizos, quesos, panes y Coca-Cola. Descubridores de tendencias. Esta es la expresión que, a su juicio, mejor retrataba al equipo. Acercar temas interesantes de otros países al público español era «una apuesta segura porque apenas había competencia». Él recuerda la redacción como un hervidero de intercambios culturales, compañerismo y
Cinco
cincuentenario
izda.
dcha., Guijarro, Jimeno, Sánchez, López-Escobar (de pie) y el fundador, Fontán (sentado a la izda.).


disfrute profesional. El suyo era un periodismo de fuentes y trabajo en equipo. Precisamente, estos son los dos rasgos que, según Jimeno, definen la esencia de NT: información y alumnos. «No se puede entender la revista elaborada a la perfección pero sin alumnos —explica Jimeno—; y menos aún una revista mediocre con alumnos dentro». En alguna ocasión le sugirieron que encargara los contenidos solo a profesores, pero él se negó: «Formar alumnos y formar lectores, eso es Nuestro Tiempo».
Desde que llegó a la redacción, vivió tres cambios de director: Paco Sánchez, Rafael Guijarro y Pedro de Miguel (1956-2007). De ellos adquirió, «por contagio», el olfato periodístico, el amor por la escritura y, sobre todo, el arte de la edición. Diez años después, en enero de 1999, le tocó el turno de ocupar ese puesto. Heredó una revista de gran calado cultural y literario. Junto a él siguieron embarcados colaboradores veteranos, leyendas como Jorge Collar y el profesor José Antonio Vidal-Quadras, quien en sus secciones —«Ecos del campus» y «Álbum de fotos»— «supo reflejar el alma de nuestra Universidad». Al más puro estilo Queen, Rafael Guijarro escribió sobre el relevo en el editorial del número 412: «Se va un locutor, viene otro, pero la música continúa». Javier Marrodán [Com 89 PhD 00] su-
cedió, en abril de 2007, a Miguel Ángel Jimeno, amigos desde que tienen memoria. A lo largo de los años, distintas voces han interpretado la melodía que compuso Antonio Fontán . Y en este gran concierto acústico cada director ha aportado su propio estilo. Marrodán puso el foco en el trabajo en equipo, temas muy bien planificados en los que participaban muchos jóvenes; María Eugenia Tamblay contribuyó a fortalecer los lazos entre la revista y su alma mater; Ignacio Uría [Der 95 PhD His 04], como buen historiador, protegió el legado a través de la hemeroteca digital; Miguel Ángel Iriarte [Com 97 PhD 16], gracias a su sensibilidad única, dio un nuevo aliento a la formación de alumnos, con los que preparaba los reportajes en tándem; y Jesús C. Díaz [Com 82] recuperó los desayunos de NT, unos encuentros académicos e intelectuales para profundizar en la realidad y abrir horizontes que él mismo había visto nacer mientras estudiaba.
Con Teo Peñarroja [Fia Com 19] la memoria hace escala en el presente. Tenía 25 años cuando debutó con «La primera» página en el número 713, en abril de 2022, y se convirtió en el director más joven de NT. Dentro de una década, los preparativos del ochenta aniversario estarán en marcha y alguien mirará atrás para hacer balance. En el reportaje
conmemorativo, seguro hablará del nuevo consejo editorial, de los lectores que cada lunes redescubren NT en la newsletter «El latido de la vida contemporánea»; de los contenidos exclusivos de la edición online; y, por supuesto, de los alumnos que, con afán genuino por aprender el oficio, participan en el Programa de Edición de Revistas Culturales.
Ups, será mejor que pare; no quiero hacer spoiler de los proyectos que se están cocinando ahora en la redacción. Mis compañeros de pared —los retratos de los directores que Pedro Perles dibujó para celebrar los sesenta años de la revista— y yo hemos prometido guardar el secreto. Pero solo hasta el 4 de octubre. Os esperamos en la Facultad de Comunicación, nuestra casa desde 1996, para escribir juntos el próximo capítulo de la historia de Nuestro Tiempo
Revelaba Paco Sánchez en el número 600 la fórmula de las revistas culturales que consiguen sobrevivir más allá de unos primeros e ilusionados números: tienen detrás a un montón de personas enamoradas «que, escribiendo o leyendo, se reúne en torno a una esperanza de bien y de belleza». Solo los enamorados, decía, son capaces de tanta porfía a cambio, aparentemente, de tan poco. Nt
Miguel Ángel Jimeno (en el centro) comenzó a dirigir Nuestro Tiempo en enero de 1999.
En 2007, Javier Marrodán (arriba a la izda.) se estrenó en la dirección de la revista.
Malena Cortizo Álvarez
Entre el caos y la eternidad

Todos los años, Roma se llena de unos diez millones de turistas ansiosos por descubrir las maravillas del Coliseo y el auténtico sabor de los espaguetis a la carbonara. Pero la capital italiana no es lo que parece.
PARA VIVIR EN ROMA se necesita paciencia más que cualquier otra cosa. Cuando no llega el autobús que tendría que haber pasado hace veinte minutos. Cuando hay que cruzar la calle y ningún coche se detiene (aquí, los semáforosparecen simples ornamentos). Cuando es imposible entrar en un museo, una iglesia, un restaurante o una heladería sin hacer cola detrás de veinticinco alemanes, diez franceses, quince asiáticos y treinta españoles.
Cuesta creer que se trata de una de las cunas de nuestra civilización. Los antiguos romanos inventaron las alcantarillas, las carreteras, los acueductos, la cerámica, el doble acristalamiento, la calefacción, la encuadernación. En esas calles eclosionó la cultura occidental tal como la conocemos hoy.
A los romanos a secas, los de ahora, les gusta pitar fuerte si alguien ha aparcado en doble fila, llevar pantalones muy blancos y muy ajustados, pelearse por las desventuras del AS Roma o el SS Lazio (ninguno de los dos equipos se ha proclamado campeón de la liga italiana de fútbol en lo que llevamos de siglo), beber cafés muy pequeños (el cappuccino solo se admite por las mañanas y el café con leche no existe) y comer pizza muy fina vendida al peso en porciones cuadradas. Incluso hay una de patata que está bastante buena, por cierto.
Si al pisar Roma pensaba sumergirse en el idílico escenario de una película con Audrey Hepburn y Gregory Peck, no se engañe.
Las gaviotas acuden hasta la ciudad para alimentarse en los cubos de basura al borde de la explosión. Y le reto a que suba a un autobús en un día caluroso sin desmayarse o descubrir perfumes que nunca creyó químicamente posibles.
¿Qué es una pelea de gaviotas por un trozo de pizza cuando tienes delante el Coliseo? Roma está llena de mugre, pero también de monumentos y lugares de interés que visitar. Si se atreve. Para entrar en la basílica de San Pedro, la cola da dos vueltas a la plaza. Al pasear por el parque Villa Borghese, los vendedores de pulseras podrían atarle una a la muñeca de improviso y obligarle a pagar dos euros. Idéntico peaje que deberá desembolsar en algunas iglesias para que los focos iluminen los majestuosos plafones o cuadros de Caravaggio. Dos euros por minuto. De lo contrario, las obras quedan sumidas en la oscuridad.
Vi Roma por primera vez de noche. La tarde de febrero en la que llegué, mi amiga italiana Angelica me llevó al Jardín de los Naranjos, un famoso mirador. La penumbra no nos impidió observar el Castel Sant’Angelo y la cúpula de San Pedro. «Para mí, Roma es de este color», me dijo, señalando las luces naranjas que realzaban los numerosos monumentos. Naranja como la fruta regordeta que se asoma en febrero. Como un vaso de Aperol Spritz. Como un supplì, una bolita de arroz y mozzarella empanada y frita (la versión romana de la croqueta). Como los ponchos de plástico que compran desesperadamente los viajeros sorprendidos por la lluvia de abril. Como el antiguo hormigón del Coliseo al reflejarse en él los últimos minutos de sol.
No es fácil describir cómo pasa el tiempo en Roma. Los días parecen largos, pero anochece antes de que uno se dé cuenta. Coches y motocicletas circulan a toda velocidad por calles estrechas. Cuando el tráfico abandona la carretera principal, los autobuses aceleran. Los turistas corren detrás de la banderita de su guía, que les ruega que se apuren.
De repente, el tiempo se paraliza. Uno se equivoca de camino y se topa con ruinas y monumentos bimilenarios. Donde antes se levantaban acueductos, el agua mana de las fuentes esperando a que alguien se acerque a beber o a sumergir los brazos. Los gatos deambulan entre los vestigios de termas y templos hasta quedarse dormidos a la sombra de columnas ancestrales.
LA PREGUNTA DE LA AUTORA
¿Merece la pena visitar ciudades tan masificadas como Roma en vez descubrir lugares nuevos, pero menos preparados para el turismo?
@NTunav Opine sobre este asunto en X.
Roma ya no es la gloriosa capital de un imperio, ni la fabulosa metrópoli de las películas de Hollywood. Puede que no luzca tan elegante como uno se la imagina al bajar del avión, pero posee una belleza propia, fuerte, de casi tres mil años. En medio del caos, uno alza la vista hacia la ciudad y no puede evitar admirarla. Roma tiene infinitas facetas. Por eso brilla. Por eso es eterna.
Malena Cortizo Álvarez [Com 26] formó parte de la primera edición del Programa de Edición de Revistas Culturales de Nuestro Tiempo. Es de Lausana, Suiza, aunque también ha vivido en Madrid, Berlín y Roma, donde ha estado de intercambio.


Erik Varden y la tormenta del corazón humano
Erik Varden (Noruega, 1974) comenzó a buscar a Dios desde niño, cuando la perplejidad por la existencia del mal le llevó a leer sin descanso sobre la segunda Gran Guerra. Con quince años escuchó Resurrección, la Segunda sinfonía de Gustav Mahler, y descubrió que aquel mal quizá tendría algún sentido. Agnóstico y de familia luterana no practicante, su búsqueda le condujo al catolicismo, a ser monje cisterciense y obispo. El 8 de febrero Varden impartió tres conferencias en el campus. Su discurso aúna inteligencia y sensibilidad, la verdad y el amor. Acoge con paz la complejidad de las cosas aunque alberguen tensiones, porque defiende que ser católico es ser hospitalario.
texto Victoria De Julián [Fia Com 21] fotografía Manuel Castells [Com 87]
resurrección, la segunda sinfonía de Gustav Mahler, arranca con una marcha fúnebre tétrica, insidiosa, en algunos compases dulce. El segundo movimiento también es inquietante, pero más sutil y naif. Los pizzicatos de los violines y el arpa le dan un aire infantil. En la niñez de Erik Varden hubo un acorde discordante que marcó el resto de su vida. Su padre era veterinario rural y, un día, contó en la comida que había ido a visitar a un granjero. Hacía calor y el hombre trabajaba sin camisa. En su espalda se entrecruzaban las cicatrices aradas por los latigazos de su cautividad en la Alemania nazi. La con-
versación pasó luego a otro tema como si tal cosa, pero al niño que era entonces Erik Varden la imagen de esas heridas le perturbó: «Adquirí el sentido de la seriedad de la existencia —cuenta en su libro La explosión de la soledad (2021)—. Vi que, para vivir, uno debe aprender a mirar la muerte a los ojos».
La sinfonía de Mahler adquiere carácter grave, ritmo vertiginoso, disonancias que presagian algo terrible. Se escuchan trompetas majestuosas, platillos solemnes y una jauría de violines precipita la orquesta hacia un clímax que suena al fin del mundo. Silencio. Surge con timidez
algo que nace de nuevo. Los chelos mecen la melodía con delicadeza. Una trompeta preludia el último movimiento, que es apoteósico. Un coro de voces canta entonces las palabras que a Erik Varden le fracturaron el alma cuando tenía quince años: «Oh, créelo, corazón mío, créelo: ¡Nada se pierde de ti! ¡Tuyo es, sí, tuyo, lo que anhelabas! ¡Lo que ha perecido resucitará! Oh, créelo: ¡no has nacido en vano! ¡No has sufrido en vano!». Había comprado con sus ahorros la sinfonía para escucharla esa misma noche. Estaba solo en casa. Ese «No has nacido en vano» le perforó por dentro; no le dio la respuesta a su inquietud, sino la dirección correcta para seguir buscando. «Fui consciente de no estar solo [...]. Había recordado. Sentía dolor por aquello en lo que nunca me había detenido a pensar: que tenía un alma».
Treinta y cinco años después de esa noche, aquel adolescente viste el hábito blanco y negro de los monjes cistercienses y está listo para empezar su lección magistral en la Universidad de Navarra, invitado por la Facultad de Teología para la celebración de santo Tomás de Aquino. Invierte el día en una maratón de tres intervenciones: la conferencia de Teología; un diálogo-presentación sobre su libro Castidad (2023) para investigadores del Instituto Cultura y Sociedad; y un encuentro con universitarios en el Colegio Mayor Belagua, en el que hay preguntas valientes y respuestas ancladas en su biografía que dicen más que las palabras.
absurdo y, sin embargo, agobiado por la tristeza. Sorprende sobremanera la negativa de Gilgamesh a quedarse quieto». «La encrucijada no ha cambiado demasiado», sugiere. La tormenta del corazón de Gilgamesh es la misma que la tormenta del corazón de aquel joven Varden. «Gilgamesh, ¿dónde andas?», preguntaban los dioses mientras vagaba perdido por el desierto. Ante esa desorientación, Varden cuestiona el concepto de progreso y la fiebre del cambio por el cambio. En su lugar, propone recordar, mirar al pasado. Para ello, emplea la imagen de los pozos: «Uruk, la tierra de Gilgamesh, no estaba lejos de Ur de los caldeos, la tierra en la que Abraham escuchó la llamada a partir hacia la tierra prometida, en la que cavó pozos para sus hijos». Isaac, hijo de Abraham, vivió con horror cómo sus enemigos llenaron de tierra esos pozos, fuentes de vida. «Isaac no sintió un revés fatal —continúa Varden— porque recordó dónde estaban los pozos y los volvió a cavar [...]. Las influencias decisivas suelen ser sutiles, como el desbloqueo de pozos». Así, la tormenta del corazón no requiere algo nuevo y sorprendente, sino recordar, volver al origen, a lo esencial.
Usted ha llegado a ser cristiano después de una intensa búsqueda. ¿Por qué hay personas que, como usted, anhelan saber más y otras que no?
La inquietud por buscar la verdad está latente en cada persona y a menudo yace dormida. Se despierta con experiencias profundas, tanto de alegría y exaltación como de dolor. El problema es que hoy en día hemos perdido el marco conceptual para lidiar con experiencias así de profundas y, por eso, la gente no puede soportarlas. De modo que eligen distraerse o vivir anestesiados. No obstante, parte del privilegio de mi vida pastoral es que veo esto una y otra vez: algo inesperado, bueno o malo, irrumpe en la vida de alguien y, de repente, ¡emergen toda clase de preguntas! La cuestión es si esa persona tendrá suficiente perseverancia para seguir haciéndose preguntas o si se echará atrás.
¿Cuál es la clave?
La primera ponencia la ha titulado «A la altura de la tormenta del corazón humano. Evangelización en tiempos de olvido». Aunque no habla español, la pronuncia —la lee— de forma exquisita. Comienza narrando la epopeya de Gilgamesh, que resulta inquietantemente actual: «Gilgamesh podría ser nuestro contemporáneo: un megalómano enamorado de su habilidad aunque inseguro de su propósito, atormentado por la muerte, perplejo ante el ansia de su corazón, valiente ante lo
En La explosión de la soledad reflexiona sobre la memoria y sobre la identidad. Así que ¿quién es usted? Soy un hijo de Dios, por gracia. Soy, por naturaleza, un pobre hombre que es cada vez más consciente de su pobreza. Soy… [Habla despacio, dejando silencios para pensar] alguien que se regocija en conocer a muchas buenas personas que me ayudan a permanecer centrado en lo bueno y lo verdadero, a pesar de todas mis tendencias a la distracción. Me gusta mucho cómo los primeros mártires, cuando les preguntaban por qué hacían lo que hacían, respondían sencillamente así: soy cristiano. Me gustaría decir eso: soy cristiano, y me gustaría serlo de forma más plena [Sonríe].
Tiene que ver con tu entorno: tus amigos, tu familia, tener acceso a un mundo en el que se conciba la vida en términos aspiracionales. Ahí es donde los libros, el arte, el cine ejercen un papel fundamental. Las historias te ayudan a darte cuenta de que no estás solo. Te llevan a exclamar: «¡Dios mío! ¡Lo que está escrito en este libro es exactamente lo que me está pasando a mí!». Sin nada de eso, necesitas valentía —más bien heroísmo— para mantener viva esa búsqueda de la verdad.
El entorno de Varden era favorable. Después de la fractura que le originó la sinfonía de Mahler, buscó a Dios en zigzag. Primero, fue a la Biblia y a la parroquia más cercana, y allí no lo encontró: «Tenían respuestas muy claras, pero no a las preguntas que yo me hacía». La Biblia le resultaba difícil y la parroquia, agobiante. Entonces, con dieciséis años, dejó Noruega para estudiar en el Atlantic College, un prestigioso colegio internacional en GaCampus Sinfonía

reconoció que, aunque es más bien reservado, últimamente se ha visto en la tesitura de compartir su testimonio.
les. Varden, en su adolescencia, se había declarado agnóstico y temía que creer en Dios le obligaría a abdicar de su mente. Su compañero de habitación, un musulmán chiita con mentalidad científica, le mostró que tener fe exige el ejercicio de la inteligencia. Este mismo amigo, un día en que Varden estaba triste por la muerte de un conocido suyo de Noruega, ante su tristeza le espetó: «¿No deberías leer un par de capítulos del Evangelio?».
En ese ambiente plural y abierto del Atlantic College, un monje budista le enseñó a rezar. Este monje predicaba retiros de meditación en silencio y Varden asistía por curiosidad. «Estar quieto y callado, respirar y nada más me impactó como solo me había impactado la música. Comprendí que el silencio es un lenguaje y una forma de buscar la verdad», recuerda Varden. En 1992 comenzó a estudiar Teología en Cambridge, de donde le viene su sofisticado inglés británico. En esa época
fue —según contó en su intervención en Belagua— cuando vivió por dentro lo que solo había leído en los libros de Hermann Hesse y pasó una semana en un monasterio. Al principio le pareció terrorífico: tanto silencio, levantarse por la noche a rezar, el constante repiqueteo de campanas y en una isla. Además, ¡algunos monjes solo habían salido en cincuenta años para ir al dentista! Varden superó su miedo porque encontró algo muy atractivo, una paz y una alegría que le intrigaban: «Un día paseaba por el jardín cuando me topé con uno de los monjes más mayores. Hablamos durante tres minutos sobre el tiempo, nada metafísico. Volví a mi habitación molesto, inquieto: no sabía qué tenía ese hombre pero, fuera lo que fuese, eso era lo que yo quería». Después de esa semana en silencio, decidió convertirse al catolicismo. En 1993 fue incorporado a la plena comunión con la Iglesia católica y recibió la confirmación.
Chesterton dice en Ortodoxia que la vida, entendida como una historia, como una narración… … implica que hay un Autor.
¡Claro! Pero podemos rebelarnos contra el Autor y elegir una vida sin sentido. ¿Cuál es el papel de la humildad a la hora de acoger el sentido de nuestra vida?
La humildad es tener los pies en el suelo y aceptar que necesitamos a los demás. Puede resultar terrorífico porque no todo el mundo es de confianza. Cuando deliberadamente entro en relación con otra persona, me hago vulnerable. Puede que se harten de mí, que me traicionen o que me usen para sus intereses; hay riesgos. Por eso la humildad es acoger la propia vulnerabilidad. Cuanto más pasa el tiempo, más convencido estoy de que para saber si alguien está creciendo como cristiano y está adquiriendo sabiduría, hay que ver si esa
Varden
persona es capaz de vivir en paz siendo vulnerable.
¿Qué es la vulnerabilidad?
Reconocer tu finitud. Reconocer que no te bastas a ti mismo. Reconocer que puedes sufrir, que otras personas te pueden hacer daño y que no puedes protegerte.
¿Podemos vivir escondiéndonos?
Hay que darse cuenta de la realidad de ese miedo en uno mismo, tomar conciencia de que temo no ser suficiente. Ese primer paso es crucial. Y, como he dicho antes, [Añade despacio] hay que intentar aprender a vivir con ello con paz. En su autobiografía, Teresita de Lisieux cuenta una anécdota en la que se sentía muy insegura y buscaba el apoyo de una monja mayor, madre Genoveva. Teresa fue a buscarla, pero había ya otras monjas con ella, así que se disponía a irse, cuando madre Genoveva vio a esa chica joven mirando a través de la puerta, advirtió la complejidad de lo que le sucedía por dentro y sencillamente le dijo: «Hija mía, recuerda esto: nuestro Dios es un Dios de paz». [Silencio]. Hay que intentar interiorizar esta verdad, mirarse y dejarse mirar por ese Dios cuyo rostro es… paz. Lo decimos en misa todos los días: «La paz os dejo, mi paz os doy». Esa paz no es un sentimiento sino la presencia de Alguien, pues decía san Pablo: «Cristo es nuestra paz». Con esa paz podré vivir mi vulnerabilidad, afrontar mis miedos y aprender a empezar a creer en la posibilidad de que, quizás, el amor sea real [Sonríe].
¿Cómo es la mirada de Dios?
A los Padres de la Iglesia les encantaba enfatizar que Dios, aunque es omnipotente como Creador de Cielo y Tierra, tiene un punto débil: su filantropía. Para describir el amor de Dios usaban un vocabulario muy atrevido. Hablaban de un amor «salvaje», un amor «loco» por la humanidad. No obstante, el amor de Dios no solo es
«Para saber si alguien está creciendo como cristiano, hay que ver si esa persona es capaz de vivir en paz siendo vulnerable»
«Ser católico, es decir, ser hospitalario, es habitar un espacio vasto y acogedor y respirar en él un aire fresco de montaña»
«Amar castamente es desear el bien del otro por su propio bien, no por el mío»
«El silencio es un lenguaje y una forma de buscar la verdad»
afirmación, cariños y abrazos, sino un amor que educa y permite el crecimiento, porque amar es ayudar a alguien a alcanzar su potencial. El amor de los padres desea ver los dones de su hijo hechos vida. Y ese amor se ha de ejercitar castamente, es decir, desear la realización del potencial del niño por su propio bien, no por el mío.
¿En qué momentos de su vida se ha sabido mirado así?
Tengo la suerte de haber tenido la experiencia de esa mirada de pequeño, en mi familia. También la he vivido en la confesión. Y con una monja anciana que era una mujer muy sabia. Estas miradas son pistas que apuntan más allá de sí mismas.
Hay quien reprocha al Autor que no le pidió permiso para existir. ¿Qué le
diría a alguien que vea el suicidio como una mejor opción que vivir?
No le diría mucho, porque en tales circunstancias las palabras a menudo son impotentes y corren el riesgo de ser contraproducentes. En cambio, intentaría encontrar maneras de que esta persona experimente esa mirada de la que hablamos. Porque la forma en la que nos miran condiciona nuestra propia autopercepción. Si alguien me mira con desdén, con disgusto, tenderé a sentirme humillado y, de alguna manera, sucio. Pero, por el contrario, si alguien me mira con amor, es decir, si alguien me ve exactamente como soy —con lo que he hecho y dejado de hacer— y no me rechaza... Que alguien me vea con toda mi verdad y aun así me ame, sin apartar la mirada… Es como ese salmo: «No escondas tu rostro de mí».
¿Podemos mirar con amor si no hemos sido mirados de esa forma?
Sí. Eso es lo maravilloso. Muchas veces caemos en el error de creer que no podemos dar lo que no hemos recibido. Pero no es así. Y he visto que sucede.
¿Cuándo?
Eso toca la confidencialidad de mi vida pastoral. Pero te puedo decir que soy testigo de ello: es posible, por gracia, dar lo que tú no has recibido.
En 2002 Erik Varden se unió a la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia en la abadía británica de Mount Saint Bernard, dos años después de doctorarse en Teología en Cambridge. Veinte años más tarde, tras estudiar en Roma sobre espiritualidad oriental, ser ordenado sacerdote y montar una fábrica de cerveza como abad de su monasterio, supo que tendría que salir de la clausura y volver a Noruega. El 1 de octubre de 2019, se hizo público que el papa Francisco le había llamado a liderar una misión que
llevaba vacante una década: ser obispo de Trondheim. Al día siguiente, Varden leyó un texto del papa Gregorio Magno sobre la dificultad de comprender a veces las Escrituras. Decía que le pasaba a menudo que un texto que no entendía, si lo leía en la iglesia junto a sus hermanos, sí lo comprendía. Coram fratribus intellexi. Cara a cara con mis hermanos, comprendo. A Varden aquello le entusiasmó tanto que lo eligió como lema episcopal y como nombre de su web, que se abre con esta frase: «Ser católico, me dijeron una vez, es ser hospitalario».
Católico se traduce como universal. Por eso Varden propone sanar la tormenta del corazón humano mirando su etimología: kath’holon significa «según la totalidad». Relacionado con todo. «Ser católico, es decir, ser hospitalario —sigue Varden —, es habitar un espacio vasto y acogedor y respirar en él un aire fresco de montaña [...]. Invitar a otros y permitirles la experiencia de estar en casa [...]. Generar un todo a partir de partes dispares, mantener cierto grado de tensión».
¿Cómo puede la Iglesia católica ser más hospitalaria y abrazar la complejidad de, por ejemplo, la homosexualidad?
¡Creo que ya lo hace! Uno de mis privilegios como obispo es que tengo la oportunidad de viajar mucho y ver la inmensa extensión de la complejidad humana que encaja en la naturaleza hospitalaria de la Iglesia. En el libro Castidad la palabra homosexualidad no aparece, no escribo sobre experiencias complejas concretas. Lo hago por una razón: cuando usas etiquetas —etiquetas que en su mayoría salen de contextos ajenos a la fe— terminas en un discurso a menudo simplista. Hay que llevar el discurso hacia lo fundamental: quién soy yo como hijo de Dios y como ser humano. Solo sobre esa base puedo hacerme cargo de cada caso particular

Más de doscientos jóvenes participaron en el coloquio con universitarios organizado en el Colegio Mayor Belagua.
y comprender que, aunque tenga esta u otra compleja condición, mi vida no se reduce a ella. Además, en el caso de la homosexualidad, haría referencias explícitas —lo cito con frecuencia— al Catecismo, que deja absoluta, perfecta y abundantemente claro que si alguien experimenta una orientación homosexual, esto en sí mismo es moralmente y teológicamente neutral.
¿A qué se refiere exactamente con la palabra complejo?
Uso la palabra complejo de forma deliberada porque creo que ayuda a contrarrestar una tendencia del discurso secular que pretende hacernos creer que la vida es simple. ¡No lo es! O que, por pegar una etiqueta en la frente de alguien, puedes generalizar y meterle dentro de un gran saco para el que hay una respuesta universal. La vida tampoco es así. Comenzaría por quitar etiquetas y ver la complejidad. Y, después, por acompañar cada vida individual.
¿Cuál es la prioridad de la Iglesia hoy?
[ Silencio ] Proclamar el Evangelio. Esa es siempre la prioridad. Y añadiría: proclamar el Evangelio con integridad. Nos enfrentamos a una pérdida masiva de
confianza, porque han pasado muchas cosas que la han herido.
Lo ha expresado muy claro en su conferencia en la Facultad de Teología: se ha referido a la necesidad de la credibilidad debido a los escándalos de abusos sexuales.
Sí [Dice con firmeza y seriedad]. Por eso hay que proclamar el Evangelio con coherencia, integridad y credibilidad.
También ha dicho que el mundo es como una orquesta que ahora está sin director. ¿Qué partitura deberíamos tocar?
Antes de comenzar a pensar en la melodía, necesitamos escuchar el tono, estar afinados. Me encanta ese momento al principio de un concierto en que cada instrumento suena a su manera hasta que [Da unos golpecitos como un director de orquesta] se produce un absoluto silencio. Entonces un oboe da el tono, toca un la constante [Sostiene un la con un silbido]. Todo el resto de instrumentos se suman a ese la ¡y aquello se va haciendo más fuerte, más fuerte y más fuerte! Hasta que, por fin, están listos para empezar [Sonríe]. Creo que lo más importante ahora es escuchar ese oboe. Nt

Cuando el trabajo despliega la vida
La era digital ha transformado los modos de ejercer las profesiones, pero la verdadera revolución pendiente, como defiende Ricardo Piñero, es recuperar el sentido del trabajo. Frente a una concepción viciada que lo presenta como el antagonista de la vida, el catedrático de Estética reivindica su verdadero valor: dignifica al ser humano y contribuye a la mejora de la sociedad.
texto
Andre Quispe Ferro [Fia Com 26] fotografía Javier Belver y Boa Mistura
se ha extendido una visión miope sobre el trabajo. Es la que lo considera una carga para el hombre y lo reduce a su remuneración. Para desarmarla, Ricardo Piñero se apoya en el Libro de Job: «El ser humano nace para el trabajo como el ave nace para volar». «Trabajo y vida no son cosas separadas», aseguró el catedrático de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras en el Alumni Meeting celebrado en Zaragoza.
Todo lo que ha aprendido sobre el trabajo, Piñero confesó que se lo debe a una cita de san Josemaría Escrivá: «Es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia: medio de contribuir a lo mejor de la sociedad».
El ponente glosó estas palabras del fundador de la Universidad recogidas en la obra Es Cristo que pasa. Primero, destacó que el trabajo y la dignidad son algo propio de la naturaleza humana. La
2 El Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, en Zaragoza, acogió a 150 antiguos alumnos.
© javier belver
3 En 2012, los artistas de Boa Mistura trabajaron codo a codo con los vecinos de una favela de São Paulo. © boa mistura

previa a la intervención. Durante varias semanas, los artistas convivieron con los vecinos y se adentraron en sus inquietudes: miseria, violencia, contrabando, drogas, prostitución... Pero «si uno cree en el bienestar, en la felicidad o en la belleza, debe crear los medios para alcanzarlos», añadió Piñero. Fue ahí donde Boa Mistura «enseñó a los miembros de la comunidad a participar de su propia vida para mejorarla» a través de las pinturas murales.
3 Firmeza, amor, dulzura, orgullo y belleza son las palabras que pintaron en los calles de Vila Brasilândia. © boa mistura

dignidad apunta al valor de la persona como ser único, inviolable e inalienable; el trabajo nos permite «entender lo que somos» y «alcanzar lo que estamos llamados a ser». En segundo lugar, el desarrollo generado por el trabajo no debe confundirse con el avance meramente económico. El verdadero progreso, explicó, nos ayuda a «reconocer nuestro origen y mejorar hacia dónde vamos». El tercer punto de la cita subraya que la dignidad y el desarrollo no pueden darse fuera de una comunidad.
Para profundizar en la idea de convivencia, Piñero recurrió a Luz nas vielas, el proyecto artístico realizado por Boa Mistura en una favela de São Paulo en 2012. Este colectivo español logró transformar, con la implicación de los habitantes, cinco callejones de Vila Brasilândia a la luz de las palabras firmeza, amor, dulzura, orgullo y belleza. «El orgullo no es vanidad, sino dignidad. La calle —limpia, pintada, ordenada— les recuerda que no son animales, sino personas, hijos de Dios. Por eso hay que trabajar con firmeza, amor y
dulzura. Y la clave que corona esto es la belleza», interpretó Piñero. «Nuestras vidas pueden ser tan inhóspitas como una favela», comentó mientras proyectaba una imagen del barrio
Puntos de encuentro
La sostenibilidad desde un enfoque humanista, los desafíos éticos y tecnológicos de la inteligencia artificial, el valor del trabajo, la medicina personalizada y las tendencias que transformarán la sociedad han sido los temas de los cinco Alumni Meetings celebrados en 2024. Los eventos, que tuvieron lugar en Madrid (6 de marzo), San Sebastián (14 de marzo), Zaragoza (25 de abril), Sevilla (9 de mayo) y Ciudad de México (15 de junio), reunieron a más de 750 antiguos alumnos con el objetivo de generar un espacio de encuentro y diálogo, ampliar su red de networking y favorecer su desarrollo profesional y personal.
De igual modo, la Universidad de Navarra intenta despertar ese afán en los estudiantes del campus. La rectora, que también participó en el encuentro de Zaragoza, resaltó el esfuerzo que se está haciendo por desarrollar la formación humanística para fomentar que los alumni sean «grandes profesionales con coordenadas éticas y morales que cambien el mundo con su trabajo». María Iraburu se mostró preocupada por los mensajes negativos que les rodean; por eso considera muy importante que los jóvenes comprendan «el valor del trabajo como fuerza transformadora de la sociedad», que sientan que pueden actuar sobre su entorno cercano, tanto desde cualquier oficio que desempeñen como en la comunidad.
«El día en que nos demos cuenta de que en el trabajo nos va la vida, sabremos lo felices que podemos llegar a ser haciéndolo», concluyó el profesor Piñero. Volver a enlazar estas dos dimensiones fundamentales de la esencia humana clarifica la mirada: el trabajo deja de verse como una carga y se convierte en servicio; el progreso económico en desarrollo integral. Según el catedrático, a la díada trabajo y vida hay que sumarle el amor: «Con el amor construyes tu vida. Con el trabajo sostienes y solidificas lo que has construido».
Amor fue una de las cinco palabras con las que Boa Mistura iluminó las paredes de la favela. La técnica que emplearon para pintarlas, llamada anamorfismo, funciona como una metáfora vital: si uno se coloca en el lugar exacto, en ese instante la imagen se percibe de manera perfecta; el resto del trayecto parece solo un paisaje desordenado compuesto por fragmentos abstractos. «La vida es esto —señaló Piñero—: muchas veces la vemos descolocada, pero, desde la perspectiva correcta, es hermosa». Nt
Alumni Carta desde... Don Benito

Aprendices de oro en el oficio de contar historias
Nuria Martínez [LEC 24], Hombeline Ponsignon [Fia Com 26] y Juan González [Com 24] se conocieron en la redacción de Nuestro Tiempo. Su aventura cuajó en un reportaje que presentaron al XXV Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. Esta es la crónica de un viaje que les condujo desde el campus hasta el Teatro Imperial de Don Benito, un municipio extremeño.
texto Juan González Tizón fotos Cedidas por el Ayuntamiento de Don Benito
Don Benito BADAJOZ
sábado, 8 de junio, 14:15 horas, madrid. Espero en un pequeño Burger King próximo a la estación de la avenida de América. Tengo el número 173, y van por el 105. Fuera llueve. Sentado, a la derecha me acompaña un macuto, a la izquierda un trofeo. Noto que me miran. No pasa mucho tiempo hasta que percibo con el rabillo del ojo cómo una mujer se me acerca.
—Perdona, pero soy una curiosa. ¿De qué es ese premio? Me ha llamado la atención.
—No se preocupe. Dos compañeras y yo lo hemos ganado con un reportaje periodístico, y ahora lo llevo a Pamplona, que es donde estudio.
—¿La ceremonia ha sido aquí, en Madrid?
—No, nos hemos tenido que ir hasta Badajoz, a Don Benito para ser exactos.
—Un sitio encantador, la verdad. Pues mi hija también estudia Periodismo —comenta mientras señala a su mesa, desde donde la chica me saluda—. ¿Y de qué trataba el reportaje, por cierto?
—Arte e inteligencia artificial.
—¡Qué interesante! Me alegro mucho por vosotros. Uno ha de sentir un subidón cuando consigue algo así, ¿no? Y, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia?
viernes, 7 de junio, 14:30 horas, madrid. Nuria nos espera con el coche arrancado en un hueco precario de la plaza de Castilla. Hombeline acaba de llegar en avión desde París, y yo en bus de Pamplona. Tras la ronda de abrazos, aprovechamos el viaje para poner palabras a lo que estamos a punto de vivir. «Bueno, ahora rumbo a Don Benito, equipo», dice Nuria al volante. «Aún no me lo termino de creer», remata risueña Hombeline. Después de cuatro horas de trayecto y de escuchar canciones muy variadas (desde las bandas sonoras de Disney hasta la última moda en Francia), aparcamos en el hotel Vegas Altas con la melodía
De izda. a dcha.:
María, Juan, Hombeline y Nuria, salvando los nervios minutos antes de empezar el acto en el Teatro Imperial. 0
En su discurso, los alumnos contaron la historia de su investigación y agradecieron a la revista la oportunidad y la experiencia. 1

principal de Orgullo y prejuicio de fondo. Dejamos los bártulos en las habitaciones y nos acercamos a la piscina. «Si me entero antes, me habría traído el equipo completo», comento. Metemos las piernas en el agua y Nuria saca del bolso una copia del discurso que daríamos en apenas dos horas. Empezamos a recitar: «Nuestro reportaje surgió en septiembre de 2022 como un lienzo en blanco. Tres estudiantes de tres carreras distintas y dieciocho mil caracteres con espacios por escribir». Quitamos un par de frases, añadimos alguna otra y, una vez repasado el texto, toca ponerse elegantes. Dos días antes, cuando pensé qué ropa iba a meter en la maleta, me entró una duda protocolaria. En el mail en el que nos comunicaron que nos habían concedido el premio, no se especificaba nada sobre el código de vestimenta. ¿Me pongo traje o no? Busqué en internet fotografías de ediciones anteriores y, al final, mi novia, María, me ayudó a resolver el dilema tirando de la sabiduría popular: «Mejor de más que de menos». Así que decidí llevar
El concejal de Cultura de Don Benito, Francisco Javier Sánchez, entregó el premio a los tres estudiantes.

el traje con el que me había graduado hacía un mes.
«¿Premiados? —nos pregunta la portera del Teatro Imperial de Don Benito—. Muy bien, primeras filas a la izquierda». El ambiente es variopinto: desde acompañantes lustrosos que visten americana y corbata hasta ancianos solitarios embutidos en camisas de cuadros con las manos apoyadas en sus bastones; algunos complementan su atuendo con un accesorio que se puso de moda hace cuatro años: la mascarilla. A las nueve en punto, las luces se apagan y se propaga el silencio. Nuestra categoría, la reservada a estudiantes universitarios que han presentado trabajos escritos, abre la ceremonia y somos los primeros en salir. Nos reciben entre aplausos. Sosteniendo como mosqueteros el galardón, posamos para las fotografías junto al concejal de Cultura de Don Benito y presidente de la comisión lectora, Francisco Javier Sánchez Herrero. Nuria se coloca ante el micrófono: «Buenas noches. Muchas gracias al ju-
rado y a la comisión por este premio…». Habla de la revista Nuestro Tiempo, de los maestros que nos han introducido en el arte del reportaje. Todo comenzó en la primera promoción del Programa de Edición de Revistas Culturales. En la escuela de periodismo capitaneada por Teo Peñarroja, Ana Eva Fraile y Lucía Martínez, aprendimos a buscar, enfocar, escribir y editar un reportaje sobre un tema de interés y actualidad. Hoy —desde Valencia, Pamplona y Oxford— nuestros mentores no se pierden detalle de la transmisión en directo de la gala a través de YouTube. «Sonreíd, chicos, el mundo os está mirando», escribe Teo en el grupo de WhatsApp que creamos para compartir la crónica del viaje.
Hombeline toma el relevo en el atril. Es la encargada de presentar a los protagonistas del texto que titulamos «De lo artificial en el arte»: el colectivo de artistas Obvious, formado por Pierre Fautrel, Gauthier Vernier y Hugo Caselles-Dupré. En 2018, una de sus obras se subastó en la casa Christie’s de Nueva
York por casi medio millón de dólares. Pero en el Retrato de Edmond de Belamy, una fórmula matemática ocupaba el lugar de la firma del artista. La pieza, que se generó mediante algoritmos, despertó nuestro interés. ¿Puede la inteligencia artificial ser creativa? ¿Es la creatividad una característica exclusivamente humana? Estas inquietudes palpitaban en el fondo de nuestra investigación. Fautrel nos concedió una entrevista y pudimos profundizar en el hito que cambió el ritmo de sus vidas y, también, el del arte contemporáneo.
Para cerrar nuestro turno de palabra, comparto una breve reflexión sobre la importancia del oficio periodístico y lo necesario de aprenderlo desde las entrañas de una redacción. De regreso a la platea, las miradas y los murmullos cómplices nos delatan. Imposible ocultar tanta ilusión.
Juan, coge el trofeo, anda, que pesa un montón —dice Hombeline. —¿Te has dado cuenta de que durante

todo el rato he sujetado la estatuilla del revés? —comento un poco avergonzado. Teo no pudo resistir la tentación de convertir la escena en un sticker de WhatsApp.
Desde nuestros asientos, aplaudimos a continuación a Elena Ambrona y María Teresa Santana, las estudiantes de la Universidad de Sevilla reconocidas en la modalidad audiovisual por un trabajo sobre la precariedad de los faeneros marítimos. Luego se otorgan los dos accésits para profesionales: José María Irujo y Joaquín Gil, por «La vida secreta del asesino Arturo Ruiz», y Ana PérezBryan, con «La vida en el centro», publicados en El País y Diario Sur, respectivamente. «Nunca he leído nada suyo, pero mañana mismo les echo un ojo a sus reportajes», afirma Nuria Hombeline y yo asentimos.
Para la última entrega, la más importante, sube al escenario la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez. Se anuncia al vencedor del Premio Francisco Valdés: el escritor y periodista Andros Lozano , redactor de El Mun -
do , que presentó el reportaje titulado «Guadalquivir, la procesión del hachís». En su intervención, se refiere a ese lazo que une a los periodistas aunque no se conozcan, porque «normalmente nos leemos unos a otros». También señala que «el verdadero premio es que nos lean [...]. Confío en que las grandes historias que hay detrás de nuestro día a día sigan interesando a la gente».
El broche final de la ceremonia lo ponen la cantaora flamenca Celia Romero y el guitarrista Francisco Pinto. Después de la foto de familia de todos los premiados, la celebración continúa unas calles más arriba, en el Museo Etnográfico de Don Benito. En este palacio de comienzos del siglo xx, que se conoce como la Casa del Conde, tiene lugar el cóctel.
—Vosotros sois los estudiantes de la Universidad de Navarra, ¿no? Muchas felicidades —dice José María Irujo. —Igualmente. ¿De qué conoce la Universidad? —indago.
—Yo también soy antiguo alumno. Incluso creo que llegué a colaborar alguna vez
en la revista Nuestro Tiempo. Pero ya hace mucho, en la época de Esteban LópezEscobar y compañía.
José María nos regala consejos y alabanzas por iniciarnos en el periodismo con un premio como el Francisco Valdés. Le agradecemos las palabras que él y Joaquín nos han dedicado desde el escenario como «jóvenes promesas del periodismo».
En un momento dado, la organización nos propone un pequeño tour por las dependencias principales del museo.
—Aquí se grabaron un episodio del programa Cuarto milenio y un corto de terror —explica el guía. Al parecer, ocurren «extraños fenómenos paranormales».
Antes de emprender la retirada, conversamos con Andros, quien nos ofrece algunas pautas sobre cómo reconocer una buena historia y calibrar la envergadura de los sucesos a nuestro alrededor. También se une Ana Pérez-Bryan, y hasta nos da su teléfono, porque sabe lo importante que es apoyarse entre colegas. Pasadas las doce, nos despedimos y expresamos nuestra gratitud a la alcaldesa por la calidez del recibimiento. De camino al hotel, nuestra alegría se hace la muda. «Lo bien que vamos a dormir…», dice Nuria rompiendo el silencio.
sábado, 8 de junio, 10:15 horas, don benito. Emprendemos el viaje de vuelta con cierta pena porque esta aventura de los aprendices en el oficio de contar historias llega a su fin. Los nervios han quedado atrás, pero en el coche viaja una duda:
—¿Qué hacemos con el premio? ¿Quién se lo lleva? —pregunto.
—A la redacción de NT, ¿no? —propone Hombeline—. Ahí empezó todo.
—Ánimo cargando con el trofeo hasta Pamplona, Juan —tercia Nuria con una sonrisa. Nt
Todos los galardonados en la XXV edición del premio Francisco Valdés.
Alumni Weekend
Sábado
5 OCTUBRE 2024
Vuelve
Ven a celebrar el gran día de los antiguos alumnos. Apúntate y anima a tu clase.

C A M P U S D E P A M P L O N A
Escanea este código QR para o entra en: inscribirte www unav edu/alumni-weekend
C A M P U S D E S A N S E B A S T I Á N
La promoción 1999 de TECNUN celebra los 25 años de su graduación

https://bit.ly/3uQKOxH


BÚHOS A ATENAS
Mariona Gúmpert
Tiempo

«De una forma, digamos, objetiva, a los adultos se nos pasa el tiempo volando, al menos si lo comparamos con lo eterno que resulta, para los niños, el curso de las estaciones»
EN UN PERIÓDICO se escribe casi de un día para otro, pero cuando me asomo a mi columna en Nuestro Tiempo existe una distancia temporal entre el momento en el que redacto estas líneas y el momento en el que llegan a sus ojos. Hoy es 29 de abril, 10:10 de la mañana. Dentro de cincuenta minutos el presidente del Gobierno de España anunciará si por fin dimite. El misterio se iba a resolver a las doce, pero lo ha adelantado una hora. Me pregunto qué pasará por sus mentes al leerme meses después. La siguiente cuestión que me planteo es: ¿quiero saber ahora lo que ustedes, lectores del futuro, ya conocen? ¿Resulta mejor vivir en la ignorancia, si lo que está por venir no pinta bien? O a la inversa: ¿es bueno tener la certeza de un supuesto horizonte favorable? Cuando nació mi primer hijo, el portero de nuestro edificio me animó a disfrutarlo mucho. «¡En nada te llega hasta aquí!», exclamó señalando el tope del carro en el que iba metido. Nuestra pulguita apenas ocupaba la mitad del espacio. Me quedé mirándolo con incredulidad. No es posible, me dije, que un ser vivo crezca tan rápido. Los dos teníamos razón. De una forma, digamos, objetiva, a los adultos se nos pasa el tiempo volando, al menos si lo comparamos con lo eterno que resulta, para los niños, el curso de las estaciones. Los primeros meses de mis hijos, sin embargo, sentí que transcurrían a cámara lenta, en particular con la pequeña. Padecieron problemas digestivos, necesitaban comer
cada dos horas y mucho tiempo en brazos. Recuerdo que entonces deseé con todas mis fuerzas que llegara el día en que tuvieran horarios más normales. ¿Saben que una de las torturas clásicas consiste en no permitir el descanso a la víctima?
Este es un ejemplo un poco extremo, pero me sorprendo a mí misma en tesituras parecidas últimamente. En este pasado desde el que les escribo, el mes de abril toca a su fin. Un abril con trampa: ¡vivo en Pamplona! Nubes, viento y termómetros que rondan los diez grados. No puedo esperar a que llegue el cuarenta de mayo, aunque ha habido Sanfermines en los que el sayo y el paraguas no podían faltar. Deseo que pase rápido el tiempo, ¿es bueno? Sobre todo si consideramos que tengo niños que, en unos años, ya no lo serán tanto. Y aquí le doy la razón a Juan, el portero: ahora que no sufro la falta de sueño noto con dolor cómo se van haciendo mayores sin remedio. Quizá algún lector benevolente se diga: «Mujer, no te tortures, es normal que desees que llegue el verano; el clima de Pamplona, tanto frío, viento y ambiente gris, desespera». Si además supiera que soy de Valencia, me acabaría de compadecer.
LA PREGUNTA DE LA AUTORA
Pero, ¡ah!, lo que ese lector tan majo desconoce es que también en verano he deseado que corra el tiempo. Ciertamente, no cuando vuelvo a Valencia, donde sopla la brisa de Levante y me baño en el Mediterráneo, no. Estoy pensando en ese par de semanitas —como mínimo— en que en Navarra llegamos a cuarenta grados y no hay brisita que valga. ¡Con lo que arrecia el viento el resto del año, caramba! Quizá la solución para mí consistiría en mudarme a Cuernavaca (México), que vive una eterna primavera de veinticinco grados. Pero, conociéndome, seguro que encontraría alguna pega (el narcotráfico es una relevante, a mi entender). Tendré que interiorizar el consejo evangélico: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Pero, en mi caso, le daría un toque distinto: enfocarme en todo aquello por lo que debo dar gracias al Creador en lugar de andar fijándome en las pequeñas incomodidades. Les dejo, va a hablar el presidente del Gobierno.
¿En qué circunstancias desea que el tiempo pase rápido?
@NTunav
Opine sobre este asunto en X.
Mariona Gúmpert [PhD Fia 16] es columnista de El Debate
@MarionaGumpert
TIPS PARA AMAR
1. PREPÁRATE
PARA ADQUIRIR LA MISMA DOSIS DE CABEZA Y SENSATEZ QUE DE CORAZÓN Y SENTIMIENTO.
2. HAZLO A FULL, ENTREGA TODO TU POTENCIAL, SIN MIEDO AL SEXO NI AL ÉXITO.
3. DEFIENDE
LA ÚNICA INSTITUCIÓN QUE CREA Y AMA A SUS PROPIOS CIUDADANOS.



Libros

NÚMEROS sigue siendo en España el porcentaje de lectura en soporte digital desde 2018. de españoles compra libros por internet, según la Federación de Gremios de Editores. 30%
55,6%
La mejor novela de un cuentista perfecto
Desaparecidos, la mejor novela de Gautreaux —cuentista perfecto y profesor emérito de Escritura Creativa—, se teje sobre el armazón de un secuestro. El personaje esencial, Sam Simoneaux, un contracorriente, y bastante normal, es original hoy, aunque naciera a finales del xix.
texto Joseluís González [Filg 82], profesor y escritor @dosvecescuento
Cuando Raymond Carver tenía veinte años, dos hijos, evidentes aprietos económicos, la perspectiva del alcoholismo en cada whisky y ningún cuento publicado pero muchos deseos de ser escritor, se matriculó en el entonces Chico State College de California, una población pequeña famosa por sus almendras y sus olivares. Era 1958. Pocos meses antes habían ampliado la cafetería. Además de las asignaturas obligatorias, Carver asistió a las clases de Escritura Creativa 101. En los sistemas de numeración de los campus estadounidenses, el número 101 suele designar un curso introduc-

La tercera novela de Gautreaux ha sido editada en España por La Huerta Grande.
torio para principiantes o para quienes no tienen muy claro si especializarse en esos estudios. Aquella materia, donde se escarbaba en los elementos esenciales de narrativa —la trama, el personaje, el conflicto, el escenario…— la impartía un
profesor que se estrenaba en esas aulas californianas, un tal John Gardner. Era cinco años mayor que Ray . Tampoco había publicado aún libros, aunque en su despacho se arrinconaban cajas y cajas de folios mecanografiados.



Parece mentira que en aquella pared del mundo empezaran a gestarse algunos de los cuentos más significativos de la segunda mitad del siglo xx: «Cathedral», «A Small, Good Thing», que debería haber leído Borges, y seis más puro Carver. O que con los apuntes y observaciones de unos cuantos años se pudieran afianzar dos manuales de composición narrativa que se consideran pilares, títulos póstumos de Gardner ambos, de 1983: The Art of Fiction y On Becoming a Novelist, dedicación, «vocación plagada de dificultades», que requiere la virtud de la constancia y la gracia de la minuciosidad.
De Carver es el prólogo de Cómo hacerse novelista. Rememora que a quienes pretendían escribir cuentos les pedía Gardner un relato de entre diez y quince folios. Y a los que querían —uno o dos alumnos— armar una novela, el primer capítulo más el esbozo del resto. Quizá no haya peor lector que un escritor acérrimo, encadenado a sus creencias de estilo. Ese cuento o aquel capítulo podían llegar a revisarse hasta diez veces ese semestre. Exigencias del profesor. Lo que se buscaba contar tenía que «verse» transparente, sin borrones. Vivo. No es un escueto «Le dio de beber» sino el visual «Sam abrió su cantimplora y la inclinó hacia los labios blancos y apretados del hombre herido».
De todos modos, quien hizo autor de cuentos grande a Raymond Carver fue su editor, y amigo, Gordon Lish. Desde 1974, sin gota de misericordia, Lish eliminó líneas y líneas, personajes, modificó títulos, amputó o cambió finales. Cercenaba la mitad del texto. Buscaba nueva narrativa para una revista y luego para una editorial. Carver y Lish no acabaron bien.


El sucesor de Lish fue Gary Fisketjon. Y Fisketjon es el editor de Tobias Wolff, Cormac McCarthy, Donna Tartt, Bret Easton Ellis, Julian Barnes, Patricia Highsmith, Haruki Murakami, Richard Ford… Y de Tim Gautreaux. Pura selección de nombres.
La tercera novela de Gautreaux (Luisiana, 1947), Desaparecidos (2009) —se nota desde el primer capítulo, sobresaliente—, es la mejor de las suyas. Se articula en torno al secuestro de una niña de tres añitos. Toda una vida de profesor de Escritura Creativa y, como su maestro Walker Percy , «humilde y brillante a la vez», dejó que la revisase Fisketjon, de apasionada minuciosidad. Fuera las frases poco elegantes, fuera los pasajes tediosos. Que se entienda todo a la primera. Calculo que en inglés la novela tendrá ciento veintitrés mil palabras.
Aunque The Missing enlaza varias historias a través de bastantes personajes y de apabullantes geografías de hace cien años, y todo el cauce del Misisipi, acaba marcando una única y firme narración: la de un conflicto interior y una respuesta. Centrada en un veinteañero de Luisiana con imán para el infortunio, Sam Simoneaux, trágicamente huérfano de meses y criado por un tío suyo católico, plantea qué ocurre si te arrebatan algo —alguien— esencial en tu vida. U otras preguntas más graves: ¿de qué sirve vengarse? ¿Puede cerrar heridas la violencia?
Apenas trato aquí del libro porque prefiero la aventura de que se adentre usted en esas rápidas seiscientas páginas todo humanidad. «Escribir procede de vivir», asegura Tim Gautreaux. Aunque la vida no se consigue escribiendo. Su nieta se llama Lily. Como la niña secuestrada de la novela. Guiños. Carver los hacía. Nt

APUNTES
los primeros capítulos de ‘desaparecidos’ Justo cuando llega a las costas de Francia el buque que transporta a tropas estadounidenses y en el que viaja Sam Simoneaux, en quien las desgracias se ceban, se firma el armisticio de la Primera Guerra Mundial. A pesar de no entrar en combate, conoce la devastación y el dolor. De regreso a Nueva Orleans, deseoso de una vida corriente con su mujer —han perdido por enfermedad a su primer hijo—, es responsable de seguridad en unos grandes almacenes de moda. Pero secuestran a una niña de tres añitos precisamente en su planta y durante su turno. Sam pierde el empleo y se pondrá a ayudar a esos padres, músicos contratados en un barco de vapor que navega por el Misisipi, a recuperar a esa criatura. Música, peleas de borrachines, humor, afecto, ritmo de jazz, sorpresas, el sopetón del drama, la posibilidad de la esperanza y de la redención en cuarenta y un capítulos que Gautreaux sabe cerrar a la perfección.
Yaiza Santos Jon Fosse Raymond Carver
Jesús Carrasco Maggie O’Farrell
Jorge Bustos

Una obra
maestra

Feminismo desde el sentido común

La vida, bien a mano
Trilogía
Jon Fosse
De Conatus, 2018
168 páginas · 18,90 euros
Ambientada en la fragosa costa noruega, las tres breves novelas que conforman la Trilogía de Jon Fosse exploran el amor, el dolor por la pérdida y la angustiante fugacidad del tiempo bajo un manto onírico de misterio. Al principio del libro dos jóvenes amantes, Asle y Alida, inician una peregrinación en busca de alojamiento que evoca el relato evangélico de Belén, pero muy pronto la historia se desvía por senderos desconocidos, obligando al lector a indagar acerca del peso de la culpa en nuestras vidas y la necesidad imperiosa de la gracia. Nada es arbitrario ni frívolo en la obra de Fosse. Al contrario, el pulso hipnótico de la narración, la introspección constante de los personajes y el anhelo de verdad que alienta en cada una de sus páginas nos hablan de una pequeña obra maestra de la literatura. De fondo, la melancolía y la belleza; pero también una esperanza firme, que es la certeza salvadora del amor frente al mal y la muerte. Daniel Capó
Indomables
Berta González de Vega y Yaiza Santos (Eds.) · Ladera Norte, 2024 192 páginas · 19,90 euros
La discusión sobre qué es ser feminista resulta tan inútil como la de los límites del humor, escribe Rosa Belmonte . Así es. En 2018, Berta González de Vega promovió el manifiesto No nacemos víctimas . De aquel escrito nace Indomables, una colección de ensayos que coordina con Yaiza Santos Diez mujeres de distintas ideologías, unidas frente a ese feminismo hegemónico que censura y cancela. Diez textos que desmontan los postulados sobre los que se sustenta y abren debate desde la razón. Va de mujeres, pero también de valores, esperanza y libertad. El feminismo liberal de María Blanco ; Rebeca Argudo sobre el modus de algunos cursos universitarios; González de Vega y el fracaso escolar masculino; Guadalupe Sánchez sobre populismo feminista; pinkwashing y Marta Martín o la defensa de la maternidad de María Calvo. Reivindican el pensamiento libre, sin miedo a ser señaladas. Nieves B. Jiménez
Elogio de las manos
Jesús Carrasco
Seix Barral, 2024 320 páginas · 20,90 euros
Jesús Carrasco irrumpió en el descorazonador horizonte literario español con una novela deslumbrante, Intemperie (2013). Su cuarto libro se titula Elogio de las manos y exalta, con aire de biografía propia y acoplando consideraciones sobre la labor hecha con las manos, el valor del trabajo manual. Los breves capítulos rememoran —recrean— cómo fueron reedificando o apañando y sobre todo transformando los protagonistas, durante diez años, una vieja casa de pueblo, prestada y con incierto porvenir, cercana a la costa mediterránea. Y la vida. A mano. Con postulados de ensayo, ahondando en si merece la pena esforzarse por algo que acabará destruyéndose, desvaneciéndose, las páginas se hacen novela de escritor que muestra con una prosa perfecta su herramienta y su proceso creativo. Autoficción, citas, personas, emociones, «la provisionalidad del presente» posmoderno, el miedo por ahí...
Joseluís González

Periodismo
literario sin salir del barrio
Casi
Jorge Bustos Libros del Asteroide, 2024 192 páginas · 19,95 euros
«A los pobres siempre los tendréis con vosotros», se lee en el Evangelio. Es algo que Jorge Bustos narra en Casi, que puede calificarse como reportaje de periodismo literario: «Retorno al periodismo sin salir de mi vecindario», dice. Un libro fluido, elegante, sin florituras —pero con algún alegato—, que comenzó cuando Bustos se mudó de barrio y decidió no dar la espalda a los indigentes borrachos que a veces dormían, o simplemente vomitaban, en su portal. Quizá como el Lázaro de la parábola. Se acercó, investigó y pasó mucho tiempo junto a instituciones encargadas de atender a quienes están amputados de la sociedad y cuyas mentes tienden a amputarse mediante el alcohol o sustancias más caras. Una de esas instituciones es el CASI (Centro de Acogida San Isidro); sus diversos y avejentados habitantes comparten olores y la conciencia de la propia responsabilidad.
José María Sánchez Galera

Analogías y alegorías y algarabías
Acerca del robo de historias y otros relatos
Gueorgui Gospodínov · Impedimenta, 2024 · 158 páginas · 19,50 euros
A los nombres de grandes autores búlgaros —el nobel Elias Canetti , el inmenso Tzvetan Todorov — habrá que añadir el de Gueorgui
Gospodínov (1968), poeta, novelista, también columnista, guionista y dramaturgo: el escritor actual más leído, traducido y premiado de su país.
Difíciles de encuadrar en un género determinado, esta narrativa breve suya asocia la anécdota, el microrrelato, el chiste, el venerable cuento oral, la escena costumbrista y la rememoración y lo recreado. O más bien zigzaguea entre sus imprecisos límites. Gospodínov emulsiona lo cotidiano con lo asombroso, lo bochornoso con lo ingeniosamente sublime. Lo risible con lo dramático. Interesante muestra. Como su personaje Gaustín.
Destacan «Peonías y nomeolvides», «Vaysha la Ciega», «Una mosca en el urinario», «La octava noche», «El alma…» y otros. Juegos. Gabriel Unzu Olaz

La lucidez como modo de vida

No tan cerca

Desenvainar la espada
El dilema de Neo
David Cerdá Rialp, 2024
282 páginas · 18 euros
Frente a la obsesión por lo útil, «rasgo radical de nuestro tiempo», Cerdá propone el esfuerzo de pensar con lucidez: abandonar la vía de la comodidad y comprometerse con una «fatigosa epopeya». En un momento en que el postureo y la opinión infundada parecen ser la norma, el autor nos invita a involucrarnos con la búsqueda laboriosa de la verdad.
Nos advierte, con diligencia, de las seducciones y trampas que nos surgirán en el camino: los sesgos, las ideologías, los autoengaños… Esa honestidad se agradece y convence. El lector queda con las ganas de «aprender a escuchar», pero también con las ganas de aprender «a mantenerse firme». El dilema de Neo no solo es un texto magnífico —amable y certero— sino también una fuente de inspiración para encontrar siguientes lecturas, desde Marguerite Yourcenar a Shakespeare , Kundera o Simone Weil.
Berta Viteri Ramírez
La distancia que nos separa Maggie O’Farrell Libros del Asteroide, 2024 344 páginas · 22,95 euros
Stella y Jake son dos prófugos existenciales. Ella desde Inglaterra, él desde Hong Kong huyen de pasados y presentes en un intento errático por encontrar su lugar en el mundo. Maggie O’Farrell desovilla sus trayectorias y las hace colisionar. Las vidas de los protagonistas se entretejen entre sí y con las de sus padres y abuelos. Los vínculos familiares pueden ser red y alas, pero a veces son cuerdas que asfixian, o una mezcla de todo. La distancia que nos separa, recientemente traducida al español, se publicó en 2004. Sin llegar a la altura de Hamnet o Tiene que ser aquí, O’Farrell sumerge al lector en sus narraciones paralelas y saltos temporales, le envuelve con unas descripciones que apelan a los sentidos y le engancha con pequeñas dosis de suspense. A veces, la distancia más larga entre dos personas son los secretos. Es difícil amar y dejarse amar sin un compromiso que acoja la vulnerabilidad sin reparos.
Lucía Martínez Alcalde
Ejecutoria. Una hidalguía del espíritu
Enrique García-Máiquez · CEU Ediciones, 2024 · 352 páginas · 20 €
«No olvidéis vuestra estirpe y nacimiento: / para vivir cual bestias no se os hizo / sino para alcanzar virtud y conocimiento». Así como Virgilio guio a Dante , García-Máiquez nos invita a recorrer los círculos, siempre ascendentes, de la olvidada nobleza de espíritu. En Ejecutoria, no falta nadie a la gala de la hidalguía: están los gigantes de nuestra tradición (como Aristóteles, Tomás de Aquino, Cervantes y Shakespeare) y nuestros contemporáneos que se suben a sus hombros (Jorge Freire, Julio Llorente y Daniel Capó, entre otros). De su mano, García-Máiquez reivindica hábitos como la elegancia, la piedad y la magnanimidad. Virtudes que ennoblecen a quien las encarna y siembran las semillas para revitalizar la democracia y hacer florecer los «pocos metros a la redonda» de cada uno. Ejecutoria convida a hacer de nuestro peregrinar una aventura tan quijotesca como dantesca. Víctor Maspons Noboa

Testimonios desde el Círculo de Orellana

Conocer para proteger la libertad
Talento femenino y sociedad civil. L. Espinosa de los Monteros; I. Oriol; C. Crespo (Coords.)
2024 · 392 páginas · 22,90 euros
Creativas, inspiradoras, dispuestas a asumir riesgos para solucionar problemas. Así son las treinta mujeres que protagonizan esta obra. Leticia Espinosa de los Monteros, Isabel Oriol, Consuelo Crespo, Candela Cort, Theresa Zabell… son parte del Círculo de Orellana, una asociación cuyos objetivos se centran en detectar, impulsar y visibilizar el talento femenino.
Todas ellas han sabido descubrir oportunidades en situaciones diferentes, incluidas las imprevistas, y no se han amilanado ante las dificultades. Sus biografías son muy distintas, pero coinciden en que han consolidado con éxito sus proyectos profesionales sin abandonar los personales o familiares. A lo largo de estas páginas se percibe siempre la idea constante de mejorar las cosas, de lograr un valor agregado en las personas, y, de esta manera, contribuir al desarrollo social. Una interesante lectura de referentes femeninos que vale la pena conocer.
M.ª Cruz Díaz de Terán
El nuevo gnosticismo: la ideología de género
Rafael Corazón González · 2024 160 páginas · 14,90 euros
El ser humano significa vínculos. Sin embargo, el llamado nuevo orden mundial está tratando de romperlos con una conocida filosofía: la teoría del gender. Sus herramientas son la cultura de la muerte, la deconstrucción de la familia, un ecologismo por encima del hombre y la supresión de la diferencia entre los sexos, entre otras.
Rafael Corazón hace una propuesta muy oportuna al desenmascarar los resortes de los que se vale este nuevo ideario para tratar de imponerse. Aprender a reconocerlos es comenzar a hacerle frente. Y la tradición filosófica, desde Aristóteles a Kant, se brinda a ello recordando la noción de persona y el origen del hombre. Lo que realmente está en juego es la libertad humana, la posibilidad de convertir al ser humano en un individuo desarraigado y manipulable en lugar del ser en relación con los demás que está llamado a realizarse.
María Dolores Nicolás Muñoz

Concebir la vida narrativamente
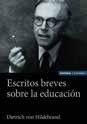
Redescubriendo lo que importa
Educar con el relato
Rafael Fayos Febrer (Ed.)
2024
148 páginas · 13,90 euros
Los relatos ayudan a edificar nuestra existencia. Esta es la idea que varios autores, coordinados por Rafael Fayos , desarrollan en estas páginas. En las grandes historias podemos vernos reflejados y hallar respuestas. Así se plasma en libros como Los novios, El taller del orfebre y la Divina comedia. Al clásico por antonomasia, la Biblia, se le dedica la primera parte de esta obra. En especial para formadores, resulta interesante la comparación entre la parábola de los talentos y la manera de educar que prima hoy, en la que se concibe al alumno como un almacén de conocimiento pautado. Una visión opuesta al fin de la educación, que Romano Guardini entiende como conducir a la persona en desarrollo hacia lo que todavía no es. Porque, según explica Carlos Ignacio Baeza en su capítulo, la mera información que no interpela de manera personal difícilmente podrá dar fruto en nosotros; quedará enterrada y será un talento perdido. Javier Gómez Alonso
Escritos breves sobre la educación
Dietrich von Hildebrand 2024 · 123 páginas · 14,90 euros
Los libros de educación se quedan cojos si no van a los fundamentos. Esos cimientos sólidos los encuentra el lector en los cuatro textos de Dietrich von Hildebrand reunidos en este libro, donde se trata de la autoridad y el respeto desde un abordaje que suena a nuevo pero que tiene de fondo lo mejor de nuestra tradición filosófica.
El autor expone también un estudio sobre el carácter de la pedagogía desde los fines de la persona. Resulta bello ver en su escrito sobre el respeto algunos ecos del asombro, tan socrático y tan recordado en nuestros días. «En el respeto damos a lo existente la oportunidad de desplegarse, de que nos hable, de que fecunde nuestro espíritu», escribe. ¿Y qué pasa con la autoridad? ¿No queda fuera del interés educativo actual? Quizás estemos a tiempo de recuperarla, si somos capaces de volver a entender su sentido verdadero, lejos de formas no legítimas de subordinación.
Laura
Indart Luna


Novela de ajedrez (Die Schachnovelle)
Stefan Zweig Acantilado, 1941 96 páginas · 10 euros
Tableros y barbarie
Última novela del autor. Escrita exiliado en Brasil en los meses finales de 1941. El 22 de febrero de 1942, se suicida allí con su segunda mujer, Lotte. Impaciente y desesperanzado por el horror nazi, el rumbo de la guerra y la caída de sus ideales europeos. Zweig, aclamado escritor judío y austriaco, había huido de su país para que no lo quemaran a él tras quemar y prohibir sus obras. Su primera mujer, Friderike, escribe en Stefan Zweig (1947): «Los lectores que conocen Una partida de ajedrez no comprenderán cómo, al lado de una fuerza creadora aún no disminuida, podía ocupar un lugar tan grande la profunda melancolía. Ni el crítico más severo podría encontrar la más exigua señal de decadencia en la formación brillante del relato».
El título de esta novela corta se ha traducido como El jugador de ajedrez, Una partida de ajedrez, Novela de ajedrez… Este último es la traslación correcta. Transcurre en dos espacios cerrados —un trasatlántico que zarpa de Nueva York a Buenos Aires— y una celda en la Austria anexionada por la Alemania nazi. Mientras escribe, Zweig vive «encerrado» en la jaula de su huida.
Narra un pasajero. Cuenta la historia del campeón del mundo de ajedrez, el húngaro Mirko Czentovic, que viaja en el trasatlántico. Fue un muchacho semianalfabeto que empezó a ganar a los adultos tras ver sus partidas. Después lo instruyó un maestro ajedrecista. A los veinte años, campeón del mundo. Con una carencia: nunca pudo jugar a ciegas, de memoria. Y se convirtió en un campeón prepotente. Czentovic acepta como contrincantes a un grupo de pasajeros. En la segunda disputa aparece un desconocido, el señor B, que consigue tablas.
B cuenta su historia al narrador: lo detuvieron las SS en marzo de 1938. Aislado e interrogado, roba un libro de partidas de ajedrez. Repite de memoria los movimientos hasta que desplaza las piezas en la imaginación, escindido «en un yo negro y un yo blanco» hasta el borde de la locura. Buscando la derrota de una parte de sí por otra parte que vence. Dejó el ajedrez hace más de veinte años para no enloquecer. Sin embargo, B acepta una nueva partida con Czentovic y verá el abismo.
Una historia con fuerza y poder alegórico.
Ernesto Maruri
Libros Clásicos: otra mirada

69,9%
de los usuarios de plataformas de streaming se encuentran en Prime Video.
La zona de interés, reflexión y mirada
millones de dólares ha pagado David Ellison, dueño de la productora independiente
Skydance, por los estudios Paramount.

Es casi imposible detectar el mal sin una interrogación íntima a uno mismo, sin entrar en el núcleo de la conciencia.
Puede sonar categórico y algo excesivo en un año en el que se han estrenado títulos como Oppenheimer o La sociedad de la nieve, pero si una película resume este 2024 la trabazón de arte, pensamiento y compromiso moral en el cine, es La zona de interés.
texto y críticas
Ana Sánchez de la Nieta
A estas alturas poco hay que explicar del argumento de la ganadora del Óscar a mejor película extranjera y mejor sonido. La zona de interés cuenta de una manera minimalista, sin apenas recursos emocionales, el día a día de la familia de Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz. Tras el horror que transcurre al otro lado de un bellísimo seto, la familia de Höss vive con paz y todo tipo de privilegios. Los niños juegan en el jardín, su mujer dirige al servicio, toma el té con las amigas y conversa con ellas sobre lo humano y lo divino. El terror se cuela en la cinta en forma de breves llantos o gritos que se escuchan a
lo lejos, de humo o de cenizas que cubren algunas plantas del jardín de los Höss. La serena atmósfera que impregna la película es absolutamente espeluznante. Porque es símbolo de lo que está detrás, de lo que se oculta, de una oscura y dolorosa tramoya de sufrimiento y de indiferencia hacia ese sufrimiento. El sorprendente final —que no conviene desvelar— no es sino una llamada al espectador a no adormecer la conciencia como hicieron tantos europeos a mitad del siglo pasado. Reconozco que desde que vi La zona de interés, todavía vapuleada, me prometí leer la novela de Martin Amis, el texto que Jonathan Glazer había llevado a la






pantalla. Tardé tiempo en hacerlo. Y me sorprendió mucho su lectura. Imaginaba que sería también una novela minimalista y densa a la vez, llena de reflexiones y de tiempos —en apariencia— muertos, plagada de dolor contenido y discreto. Una novela simétrica a la película.
Sin embargo, me topé con un libro coral, protagonizado por una decena de personajes, varias historias cruzadas y la narración, la mayoría de las ocasiones muy cruda, de todo tipo de escenas, desde asesinatos y redadas hasta fiestas, borracheras, discusiones o encuentros sexuales. En medio de esa profusión argumental, compleja además por la variedad de recursos literarios y voces narrativas, confieso que me descubrí un par de veces volviendo a consultar si realmente estaba delante del texto que Glazer había adaptado.
A pesar de todo eso, a medida que avanzaba, empecé a percibir el nexo que unía libro y cinta o, mejor dicho, el núcleo argumental y moral desde el que bombeaban estos dos productos culturales tan distintos y, al mismo tiempo, idénticos. Su núcleo podría resumirse con la mítica expresión que utilizó Hannah Arendt para describir lo que rodeó al régimen nazi: la banalidad del mal. Una banalidad, una inconsciencia que, en la novela, toma forma de huida hacia adelante, de supervivencia frente al horror y de complicidad con la bajeza humana, y que en la película se plasma con un alto seto que impide la mirada.
Me parece una genialidad de Glazer, máxime cuando había una opción mucho
más sencilla a través de una narrativa clásica que mostrara las acciones y pensamientos de los personajes fundamentales. Pero el director ha manifestado en alguna entrevista que su propósito no era hablar del Holocausto sino interpelar al espectador del siglo xxi sobre la violencia, hacerle reflexionar sobre la capacidad que tiene el ser humano de decidir si opta por el amor o por el odio. Señala Glazer que emprender un camino u otro depende de un cúmulo de opciones personales que, la mayoría de las veces, vienen acompañadas de circunstancias muy complejas. Y concluye resaltando la importancia de un examen interior que detecte la fácil familiaridad del ser humano con el mal y lo extirpe antes de que arraigue.
La zona de interés es, en efecto, una llamada a la reflexión, un mostrar cómo es muy difícil percibir el mal si nos encerramos en nuestros límites, que pueden ser geográficos o existenciales. Si uno no sale de sí mismo, es casi imposible no solo detectar el dolor del otro sino percibir la realidad como es y no distorsionarla. Por eso el subjetivismo que deriva tantas veces en solipsismo es una pendiente hacia la locura.
Ni la huida hacia adelante, el activismo, la carrera irreflexiva, ni el individualismo y el encerrarnos en nosotros mismos nos servirán para edificar una vida plena y feliz, ni en lo personal ni en lo social. Al contrario, solo serán herramientas de destrucción en mayor o menor grado.
Entrar y salir, reflexión y apertura, examen y mirada. Una interesantísima lección de una magnífica y dura película. Nt
TELEGRAMAS
galadriel en san sebastián
Cate Blanchett, que tiene en su haber más de 200 reconocimientos —incluidos dos Óscar— recibirá un Premio Donostia en el 72.º Festival de San Sebastián. Es la primera vez que la actriz, que también protagoniza el cartel de esta edición, acude a este evento.
lucas en cannes
El creador de La guerra de las galaxias, George Lucas, recibió la Palma de Oro de Honor en Cannes. La víspera, el director dio una conferencia en la que afirmó que el secreto de su carrera había sido la persistencia y la pasión por hacer películas.
la sombra de máximo Gladiator 2 llegará a los cines en noviembre de este año.
Repite Ridley Scott como director. Junto a rostros conocidos de la primera entrega (Derek Jacobi, Connie Nielsen), veremos a Pedro Pascal, Paul Mescal y Denzel Washington. Desde julio ya se puede ver el tráiler.
María Vázquez
Cate Blanchett
Adriana Ozores
Pedro Pascal

De madres e hijas
Los pequeños amores
Dirección y guion: Celia Rico España, 2024
Cine minimalista pegado al corazón.
Teresa tiene cuarenta y tantos, está soltera y ante un accidente de su madre se traslada a cuidarla. En la convivencia surgirán roces, pero también la posibilidad de llegar a entenderse. En Viaje al cuarto de una madre, Celia Rico abordó las relaciones maternofiliales. Ahora profundiza en el tema con más madurez narrativa y visual. Dos magníficas actrices (Adriana Ozores y María Vázquez) despliegan un mosaico de emociones y contradicciones en las que el espectador puede reconocerse.
Los pequeños amores es uno de esos ejemplos de cine que se pega a la vida, que explora el corazón humano y habla de los gestos que componen la épica del día a día. Los héroes de esta cinta son personajes que luchan contra sus mezquindades, sus caprichos, su necesidad de valoración. Su, en definitiva, fragilidad. En el magnífico final se descubre la maestría de Rico: nunca un mensaje de audio condensó tantas historias y cerró tantas heridas.

Narnia en el diván
La última sesión de Freud
Dirección: Matt Brown
Guion: Mark Saint Germain
Reino Unido, 2023
Para intelectuales curiosos.
El famoso psiquiatra Sigmund Freud, a punto de morir, invita a su casa al escritor C. S. Lewis. El objetivo es simplemente conversar, o, mejor dicho, batallar dialécticamente. El dramaturgo americano Mark Saint Germain publicó en 2009 una obra de teatro que fabulaba con la idea de que los dos intelectuales se encontraban y discutían sobre lo humano y lo divino. El libreto se ha estrenado con éxito en diferentes países. Es una pieza exigente pero muy satisfactoria para el entendimiento.
No era fácil adaptar un texto así —en el que se habla de Dios, de la sexualidad o de la conciencia— a la pantalla grande, y la realidad es que el resultado decepciona un poco. La acción se empantana en ocasiones y a los diálogos les falta naturalidad. Y eso a pesar de contar con un inmenso Anthony Hopkins interpretando a Freud y un más que correcto Matthew Goode dando vida al creador de Las crónicas de Narnia.

Cine y geopolítica
Tatami
Dirección: Zar Amir, G. Nattiv.
Guion: G. Nattiv, Elham Erfani Georgia, 2023
Un tema de poderosa actualidad.
En un campeonato mundial de judo en Georgia, dos mujeres —una iraní y otra israelí— se enfrentan por algo más que el deporte. Una cineasta iraní (Zar Amir) y otro israelí (Guy Nattiv) han rodado un inteligente drama que combina el género deportivo con el thriller político.
La cinta contiene una dura crítica al régimen iraní y, en especial, a la situación de las mujeres, pero, lejos de encerrarse en las convenciones de cierto cine político y social —más preocupado del fondo que de la forma—, los dos directores arriesgan con una muy cuidada fotografía en blanco y negro y una planificación muy original que, además, añade intensidad a la historia. El guion es muy sabio al destacar las subtramas personales y familiares de las protagonistas. Las interpretaciones son magníficas. En definitiva, una pequeña joya y una película para un público con sensibilidad, pero no necesariamente cinéfilo.

El futuro
en sus manos
Los buenos profesores
Dirección y guion: Thomas Lilti Francia, 2023
Un homenaje, emotivo y realista, a la profesión docente.
Que el cine sobre educación goza de buena salud es un hecho. Ahí está la sobresaliente alemana Sala de profesores y aquí, este título francés que firma Thomas Lilti, un director que ya había mostrado su buena mano para el cine de corte humanista en cintas como Hipócrates o Un doctor en la campiña Lilti recrea ahora las alegrías y penas de un claustro de profesores que imparten clase a alumnos de secundaria. El reparto coral formado por conocidos intérpretes franceses ayuda a desarrollar una película de historias cruzadas donde se habla de educación, por supuesto, pero también de la adolescencia, de la familia, del papel de la disciplina en las aulas o de la importancia de hacer equipo en una profesión que requiere dedicar al alumno las mejores energías. El retrato del compañerismo y las relaciones de los docentes es quizás la nota más destacada de un film centrado más en los maestros que en los estudiantes.

Resetear
la vida
La casa
Dirección: Álex Montoya
Guion: Álex Montoya, Joana M. Ortueta · España, 2024 Una cinta generacional.
La venta de una casa familiar lleva a tres hermanos a enfrentarse con el pasado y tratar de construir una nueva etapa. Álex Montoya adapta la novela gráfica homónima de Paco Roca. No es la primera vez que el historietista salta a la pantalla grande. Ya lo hizo con Arrugas, la historia de amistad entre dos ancianos que están perdiendo la memoria.
La casa comparte esa misma mirada, lúcida e indulgente, hacia la condición humana. La película conecta con las carencias, anhelos y necesidades de una generación: esa que, instalada en la cuarentena y en plena madurez profesional y vital, tiene que echar el freno para resetear su vida y rehacer lazos cuando llega la muerte o la enfermedad de los padres. El minimalismo y cierta irregularidad narrativa no impiden que el espectador se sienta interpelado por unas situaciones y unos diálogos que destilan naturalidad, al igual que las excelentes interpretaciones.

Fotógrafos
del horror
Civil War
Dirección y guion: Alex Garland EE. UU., 2024

Ciencia ficción para iniciados
Dune: parte dos
Dirección: Denis Villeneuve
Guion: Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Craig Mazin · EE. UU., 2024
Para devotos de la novela de Hebert.

Y aparece la ansiedad
Del revés 2
Dirección: Kelsey
LeFauve, D.
Una de las sorpresas de la temporada y, probablemente, la primera película que opta a los Óscar de 2024. Kirsten Dunst compone un personaje de muchísima fuerza: una fotógrafa de guerra, con gran experiencia a sus espaldas y, a la vez, herida por los dilemas éticos que se le plantean a un profesional que trabaja con el dolor ajeno. Con un grupo de reporteros, trata de documentar el conflicto civil en EE. UU. en un futuro próximo.
La cinta —durísima— es capaz de esquivar el morbo sin renunciar a mostrar el horror. El montaje, la fotografía y la planificación ayudan a crear una atmósfera de tensión que va in crescendo pero que se muestra respetuosa con la inteligencia del espectador. En todo momento prevalecen la narración, el guion y la construcción de personajes sobre aspectos más técnicos. En resumen, un soberbio thriller periodístico con una necesaria reflexión sobre el sinsentido de la guerra.
El canadiense Denis Villeneuve (La llegada) advirtió de que la segunda parte de Dune gustaría más que la primera. Y así es. La trilogía de ciencia ficción se centra en la historia del joven Paul Atreides y su objetivo de salvar a la humanidad en medio de una galaxia decadente. Alrededor de su viaje se construyen toda una serie de subtramas de relación y se habla de ecología, religión y ética.
El resultado era una cinta muy densa. Era… y es. En este segundo capítulo, la diferencia radica en que conocemos más a los personajes y sus conflictos, y esta familiaridad ayuda a que la narrativa fluya más fácilmente. Por otra parte, la producción conserva la espectacularidad visual del primer episodio: hay que verla en pantalla lo más grande posible. Es ciencia ficción caviar, pero se entiende que haya espectadores que no terminen de entrar en ese universo. Espectadores y críticos. Yo misma.
· Guion:
EE. UU., 2024 Para adolescentes… y los que conviven con ellos.
Riley entra en la adolescencia, y las emociones vividas hasta ahora tendrán que hacer espacio a la envidia, la vergüenza, el aburrimiento… y la ansiedad, que pretende dominar sobre todas ellas.
Casi una década ha tardado en estrenarse la secuela de una de las películas más inspiradas de Pixar. Lógicamente, la cinta carece de la originalidad y la sorpresa de la primera, pero mantiene un excelente nivel de animación, es divertida y emocionante y demuestra —después de las decepcionantes Elemental y Lightyear— que la compañía del flexo puede hacer de la animación un género mayor.
Además, como en el caso de su predecesora, Del revés 2 compone un retrato atinado de lo que puede suponer el complejo mundo interior del adolescente. Una de esas películas que invitan después a la conversación y el debate.
Mann
M.
Holstein ·
NÚMEROS
millones de dólares es el presupuesto para la temporada 5 de The Chosen. Ya llevan recaudados 47 millones.
Elegidos para la redención
de los espectadores de The Chosen no son cristianos.

Tras el estreno de la cuarta temporada, The Chosen se consolida como fenómeno global. La quinta ya ha culminado su rodaje y se estrenará en 2025.
[Com 00 PhD 05], profesor titular de Comunicación Audiovisual y crítico cultural
«Quiero que mis seguidores renueven el mundo y sean parte de su redención». Preparando el sermón de la montaña junto a Mateo, en el último episodio de la segunda temporada, Jesús recuerda lo contracultural de su mensaje. El visionado de esa escena desde el 2024 permite muchas lecturas. Para empezar, de esa pasión a contracorriente nace esta serie tan singular. Un puñado de entusiastas —liderados por el guionista, director y productor Dallas Jenkins— decidieron llevar la vida de Jesús de Nazaret a la pequeña pantalla. ¿La premisa creativa y texto Alberto N. García
de negocio? Evangélica: que fuera gratis y accesible para todos. Así, tras una exitosa campaña de crowdfunding (micromecenazgo online), la primera temporada vio la luz allá por 2019. El correcto acabado formal para un drama histórico, la frescura de los guiones —siempre dentro de la ortodoxia religiosa— y el boca a boca han hecho el resto. Este empuje de los creadores para un proyecto tan inédito viene espejado en los títulos de crédito. Son sencillos y de una simbología asequible: un banco de peces blancos sigue la corriente a ritmo
Es la segunda vez que Roumie y Jenkins trabajan juntos. En The Two Thieves (2014), Roumie interpretaba también a Jesús.

de pop-rock, hasta que aparece uno, azul, que nada en dirección contraria. Poco a poco se le van uniendo más y más al díscolo, al revolucionario, al que se atreve a pensar lo imposible. También esta imagen resuena en el diálogo que abre esta reseña: «No quiero seguidores pasivos. Los que de verdad estén comprometidos se adentrarán profundamente en busca de la verdad». Pescadores de almas y tal, gente que persigue un bien mayor en una época, este 2024, donde el cristianismo hace mucho que ha perdido presencia en el ámbito cultural y en la moralidad pública.
Si Dallas Jenkins y su equipo han decidido atreverse a remontar el río con esta propuesta tan contracultural de puertas afuera como ortodoxa de puertas adentro, los espectadores han premiado su arrojo y han convertido The Chosen en un fenómeno global. La serie ya lleva cuatro temporadas, ha realizado preestrenos en cines y, a pesar de ser gratuita en su propia aplicación, hay plataformas de streaming que la han comprado para nutrir su oferta (Movistar en España, Canal+ en Francia o Peacock en Estados Unidos). Su crecimiento está siendo exponencial, y cada vez más espectadores fieles dan aportaciones económicas para temporadas futuras.
Este éxito, al que le quedan aún bastantes años de vida, evidencia que, pese al tópico laicista dominante, Dios y sus alrededores mantienen un saludable potencial artístico. No olvidemos que muchos grandes títulos de la historia del cine exploraban temas bíblicos (Ben-Hur como paradigma). Y lo hacían, más allá de la espectacularidad y el tecnicolor, porque la fe se antoja un asunto dramático de primer orden: puede llevar al rezo


tanto a un pobre campesino del norte de África como a un empresario del IBEX 35, lo mismo otorga consuelo a quien acaba de perder un hijo o enciende los corazones de una familia numerosa antes de la cena, que enardece la violencia de un terrorista. La experiencia de la fe es tan diversa, pues, que, independientemente de las particularidades con las que cada cual la profesa, existen decenas de religiones establecidas en todo el mundo. Es una necesidad humana bastante universal.
Por eso, The Chosen ha sabido encontrar un nicho desatendido y le ha proporcionado emoción, largo recorrido, sabor y hasta sus toques de humor; «la sal también realza el sabor de las cosas», le espeta Jesús a Mateo antes del sermón. De este modo, en su búsqueda de la profundidad narrativa y la autenticidad dramática, los creadores se han afanado en dotar de aristas a los personajes. Cada apóstol, por ejemplo, tiene sus particularidades psicológicas, sus tics físicos o sus propios conflictos familiares o íntimos. Hasta los archiconocidos Jesús y la Virgen María ganan tridimensionalidad en la sala de guionistas.
Sí, The Chosen es una serie de parte, que no esconde su propósito evangélico. El riesgo de intentar unir mensaje y forma, como se aprecia en tanta película y serie politizada en exceso, es que la ideología se meta con calzador y arruine la naturalidad del relato. Es una tentación que The Chosen ha esquivado hasta ahora; quizá porque «la historia más grande jamás contada» suma ya dos mil años de inmarcesible y constante vitalidad. Nt
APUNTES
más ‘the last of us’ Tras el buen resultado de la adaptación de uno de los videojuegos más exitosos de la última década, Pedro Pascal y Bella Ramsey volverán a ser Joel y Ellie, la extraña pareja que lucha por sobrevivir en una América posapocalíptica y caníbal. Al frente de este proyecto de HBO, repite Craig Mazin, el creador de Chernobyl. Esperadísima.
líneas rojas del ‘true crime’ Las diferentes reacciones de los familiares de las víctimas y de algunos acusados hacen necesaria una reflexión sobre los límites del true crime (El caso Asunta, El rey del cachopo, El cuerpo en llamas…). Sobre la mesa están los temas del derecho al honor y a la intimidad, la libertad de expresión, la representación sin morbo, la intención al producir esa serie o documental, el respeto a las víctimas… Complejo.
el drama de millonarios Succession terminó con una enorme acogida del público y cosechando premios. Casey Bloys, presidente de HBO, ha afirmado que estaría encantado de tener una continuación, y que todo depende de que Jesse Armstrong, el creador de la serie, tenga una idea y quiera realizarla. Atrapante.
‘The Last of Us’
‘El caso Asunta’
Música

INCÓGNITA NO RESUELTA
El misterio que rodea al nombre del grupo no hace más que acrecentarse en cada entrevista que da la banda. Besmaya ha sido desde una agencia de viajes, pasando por una base militar en Irak hasta una chica de Comunicación de la que se enamoraron los dos Javieres.
Besmaya:
himnos para una generación
Nuevos lemas es el título del debut del dúo Besmaya, un trabajo que reúne las inquietudes y sueños de toda una generación, la Z. Sus canciones hablan de lo rápido que va todo en nuestros días. Casi tanto como su carrera.
texto Alberto Bonilla [Com 12]
7 de abril de 2022, plaza del Castillo de Pamplona, sala Subsuelo. Dos jóvenes suben al escenario. Nada más sonar los primeros acordes, las doscientas personas enfervorizadas que les escoltan hacen que las columnas del local retumben al son de un pop brioso. Saltan y corean cada una de las melodías. Podría parecer que llevan toda una vida en el negociado de la música, pero es su primer concierto en directo.
¿Cómo lograron dos mozos imberbes recién entrados en la veintena, sin ni siquiera un EP, llenar una sala de notable aforo en su estreno en vivo? Para comprender el fenómeno Besmaya, hay que remontarse más de dos décadas.
Javi Ojanguren [Der 22] y Javi Echávarri son inseparables desde los tres años, cuando sus padres se hicieron amigos. Se conocieron en Santander, pero vivían en ciudades distintas, así que aprovechaban sus vacaciones para tocar la guitarra y componer, hasta que, ya en Besmaya se encuentran inmersos en una gira por los principales festivales del país.


Besmaya [EP, 2022]

Nuevos lemas [2024]
2019, encontraron el sonido que más les encajaba para formar un proyecto serio con el que probar en el mundo de la música.
Con la llegada de la pandemia, se iniciaron desde casa en la autoproducción de sus temas, que difundían en las redes sociales y a través de las plataformas de streaming. «Cuerda auxiliar», con un claro mensaje de conexión espiritual; «Honey», «Donosti» o «Matar la pena» —que supera los veinte millones de escuchas en Spotify— fueron algunas de las melodías que les situaron en el foco y acabaron llamando la atención de Sony Music.
Durante su etapa universitaria, uno en Barcelona y otro en Pamplona, consiguieron aglutinar una masa de fans y oyentes que, unido a su fichaje por la multinacional en 2022, aceleró la génesis de su primer EP, Besmaya, compuesto por cinco canciones de lo que autodenominan «pop distendido». Las claves de su éxito son de sobra conocidas para los amantes del indie español: suavidad en las estrofas, tendencia ascendente de la melodía y letras que relatan las aventuras cotidianas de su generación.
El 1 de marzo de 2024 lanzaron su primer trabajo largo, Nuevos lemas; una extraordinaria declaración de intenciones ya desde el título. La celeridad de estos tiempos y de sus propias vidas se revela en la duración de las canciones. En solo tres minutos, son el mejor resumen costumbrista de los anhelos de la juventud repleta de búsquedas, de incertidumbres y, sobre todo, de ganas de vivir.
«Instante», en colaboración con unos referentes del panorama nacional como Sidonie, además de reunir las características de su identidad sonora, presenta un evidente hilo conductor: el amor y DISCOGRAFÍA
la amistad en los jóvenes de hoy en un mundo hiperconectado, fugaz y con falta de compromiso. Así lo reflejan en temas como «Parar», que habla de bajar unas marchas la velocidad de lo cotidiano para profundizar en las relaciones; o esa «Alemania imposible», un guiño a uno de los éxitos de la banda estadounidense Wilco. Pero son los titubeos de la lozanía los que, en otros cortes del disco, les empujan a pisar el acelerador, como sucede en «Tu carita» o «Gas», que relatan los vaivenes de su existencia y la de sus coetáneos a un ritmo alto de beats por minuto.
Besmaya es una banda con casi todo por demostrar en un circuito musical feroz, prolífico y efímero. Asimismo, nos encontramos con una fórmula suficientemente exprimida en la escena actual y que podría acabar encasillada en un público con un estilo y una etapa vital muy concretos. Pero si algo han demostrado estos dos Javis es una rápida evolución y una capacidad constante de producir material que augura un futuro prometedor.
Por el momento se han lanzado con un álbum y una potente gira que les mantendrá entretenidos durante unos cuantos meses y que servirá para constatar si estos buenos chavales pueden hacerse un hueco definitivo en el panorama. Ellos siempre declaran que no suelen tomarse demasiado en serio a sí mismos, pero en su breve recorrido encontramos ya demasiados destellos como para pensar que Besmaya solo será flor de un día. Nt
Escucha a Besmaya en Spotify mientras lees este artículo.
APUNTES
‘do it yourself’
La industria musical ha evolucionado con la irrupción de las plataformas y la posibilidad de componer de forma autodidacta y desde casa. Besmaya no han sido indiferentes a este hecho y, aunque tan solo han editado un disco, han producido 17 singles durante estos cuatro años de andadura. Hijos de su tiempo y de las formas de consumo de hoy.
así nace un ‘hit’
El vídeo making of de «Matar la pena» junto a otra joven banda, Malmö 040, sirve para conocer de cerca cómo se gestó el tema que situó a Besmaya en el mapa. Un interesante documento audiovisual que revela el proceso de producción de una canción en nuestros días.
la gira de confirmación
Besmaya actuará entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en multitud de provincias españolas. Por el momento hay veinticuatro fechas confirmadas. En tan solo dos años, han pasado de tocar en salas de cien personas a llenar aforos de más de dos mil personas, como ocurrirá en noviembre en La Riviera de Madrid. El 27 de marzo de 2025 actuarán en la sala Zentral, en Pamplona. Las entradas están a la venta en www.somosbesmaya.com
Arte


por amor al arte
John Brealey, jefe del departamento de Restauración del Metropolitan Museum de Nueva York, no recibió dinero por la limpieza de Las meninas. «A nadie tienen que pagarle —dijo— si va al paraíso». Una donante alemana, agradecida a España por la ayuda que recibió durante la II Guerra Mundial, costeó el viaje y la estancia del conservador en el hotel Ritz.
© museo del prado. antes y después de la restauración.

El inglés que curó a Las meninas
Hace cuarenta años que John Brealey devolvió la luz a los colores del tesoro del arte español.
Al poco de prometer ante el rey su cargo de ministro de Cultura, Javier Solana supo que debía tomar una de esas decisiones que, si salen mal, te persiguen toda la vida. Un grueso muro de barnices enranciados sepultaba a Las meninas y, como se documenta en el Boletín del Museo del Prado, hacía imposible «distinguir la infinita variedad de matices» de Velázquez. El cuadro agonizaba; sin embargo, nadie se atrevía a tocar esta obra cumbre. Solana, que preside en la actualidad el Real Patronato del Museo, inauguró su mandato con un nombramiento decisivo. En los años ochenta, el Prado dependía de texto Ana Eva Fraile [Com 99]
la Dirección General de Bellas Artes y el ministro puso al frente de la pinacoteca al catedrático de Historia del Arte Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1935-2010), subdirector entre 1971 y 1981. Desde que tomó posesión el 22 de febrero de 1983, la salud de Las meninas acaparó sus conversaciones. Juntos concluyeron que era el momento de rescatar los colores que habían conmovido a la humanidad. Tenían entre manos una cuestión de Estado. Cuando Solana le comunicó al entonces presidente del Ejecutivo que se iba a impulsar la limpieza del cuadro, Felipe González le previno: «Javier, los
John Brealey posa en la sala 85 del Museo del Prado en mayo de 1984. © archivo abc/josé garcía

Gobiernos pueden caer por muchas cosas, pero, si no hacemos bien la restauración de Las meninas, nos vamos a casa. Así que haz lo que debas, pero hazlo con la seguridad de que va a salir bien».
Faltaba decidir quién podía acometer el delicado encargo. Durante una de sus charlas con el ministro, Pérez Sánchez dijo algo que desencadenó su reflexión: «Si yo estuviera enfermo grave, quisiera que me curara el mejor médico del mundo». Así fue como, en febrero de 1984, el Real Patronato del Prado propuso el trabajo al británico John Brealey (1925-2002), que hacía una década que encabezaba el departamento de Conservación de Pinturas del Museo Metropolitano de Nueva York.
Su primera visita a Madrid ocurrió unos meses antes de conocerse la noticia. En noviembre, junto con otros catorce especialistas, formó parte del comité internacional que durante cuatro días debatió los criterios de actuación en Las hilanderas de Velázquez y las pinturas negras de Goya. Tras esta reunión, Brealey regresó al Prado el 14 de mayo de 1984, lunes, para comenzar el tratamiento.
El lugar elegido fue la sala 85, en la segunda planta. El bastidor se apoyó sobre la pared donde ahora cuelga El verano de Goya, y el restaurador se ayudaba de una escalera para alcanzar las zonas más altas de la obra, que supera los tres metros. La estancia tenía dos accesos: uno conectaba con los antiguos despachos de la dirección y el otro daba a la Escalera de Murillo.
Brealey era consciente de la expectación que suscitaba. Como señaló, cuando una obra maestra de la pintura universal se admira en el mundo entero, «deja de ser obra de arte para convertirse en símbolo; y a nadie le gusta ver cambiar un símbolo». Pero nunca imaginó que los
«las meninas», en sus manos Dos de las tres jóvenes restauradoras del Prado a las que Brealey confió la reintegración con color de Las meninas recibieron los aplausos que cerraron el acto conmemorativo celebrado en mayo. Las hermanas Rocío y Maite Dávila estuvieron acompañadas por Enrique Quintana —hoy coordinador jefe de Restauración y Documentación Técnica del Museo—, que elaboró el informe final. En su recuerdo, Clara Quintanilla (primera por la izquierda), fallecida en 2016.
ánimos se encenderían tanto. Una crónica publicada en el periódico El País relató cómo estuvo a punto de abandonar una semana después de su llegada.
Al otro lado de una de las entradas, se escucharon gritos. Un grupo de universitarios reclamaba ver el cuadro. Afirmaban que en los hisopos empleados para la limpieza había restos de color y querían impedir ese «atentado». El restaurador, al que ese día acompañaba el joven Enrique Quintana, se asustó. Pensó que venían a lincharle y huyeron por la segunda puerta. Esta anécdota, que el propio Quintana, hoy coordinador jefe de Restauración y Documentación Técnica del Museo del Prado, compartió en el coloquio organizado con motivo del cuarenta aniversario de la restauración, no consiguió alterar la templanza de Brealey. Aunque se criticó su nacionalidad y su procedimiento, las alarmas enmudecieron la tarde del 6 de junio. Después de veintitrés días, completó su labor. «He trabajado mucho, pero estoy satisfecho —explicó en una entrevista—; el cuadro estaba sofocado por el barniz y la suciedad y he conseguido que pueda respirar».
Los primeros en reencontrarse con la hija de Velázquez, por deseo del ministro, fueron un poeta y un dramaturgo. Cuando Alberti y Buero Vallejo salieron, «no les llegaba la voz a la garganta», recuerda Solana, que, al ver sus lágrimas, recobró el aliento. «¡Estas son Las meninas!», exclamaron. La calidad de la restauración, como subraya Quintana, puede juzgarse hoy igual que entonces. La obra se ha mudado a la sala 12; sin embargo, el paso del tiempo no ha erosionado su capacidad expresiva. Solo tres minutos bastan para comprobar que cada centímetro cuadrado alberga todavía el universo mágico que despertó en el siglo xvii. Nt
APUNTES
más cerca que velázquez
Las visitas virtuales gratuitas que el Museo del Prado estrenó a mediados de abril permiten explorar su colección como nunca antes. Además de perderse por los diez recorridos temáticos propuestos, el público puede escudriñar catorce obras maestras con un nivel de precisión sorprendente. Gracias a este proyecto digital, que combina la ultra alta definición del formato Gigapixel, el superzoom de la aplicación Second Canvas y la visión rayos X, el ojo humano se adentra en los detalles más recónditos de las pinturas con más claridad que su propio autor. Como la mejilla derecha de la infanta Margarita, el único retoque antiguo de Las meninas que John Brealey decidió no levantar durante la limpieza realizada en 1984: una zona delicada bajo la que no existían pigmentos originales de Velázquez
Redescubre Las meninas con herramientas tecnológicas de última generación.
HISTORIAS MÍNIMAS
Ignacio Uría
Maniobras del azar

«Hay personas que se empeñan en exigir algo decisivo a la vida y otros a quienes nada les importa menos. El quid reside en descubrir qué significa decisivo porque en la respuesta se encuentra todo»
HAY VOCES IMPOSIBLES de acallar. Viven dentro de nosotros, nos conocen y nos persiguen. Quieren respuestas y son constantes como un reloj. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiese perdido aquel enlace en León, 1981? Sin un tren que echarse a la boca caminó al azar, acompañada por la frustración y los apuntes de Derecho. Se encontraron en la catedral a la sombra del árbol de Jesé, vidriera eterna que representa al árbol de la vida. Esa vida que fue y pudo no haber sido, de días apurados y una rutina benévola, de vacaciones baratas junto al embalse y unos niños que se querían porque los imitaban a ellos. ¿Ha sido esa la mejor existencia posible? ¿Acaso existe tal cosa?
Hay enseñanzas que tardan en aprenderse. No basta que sucedan una vez, ni dos, ni diez. Se necesitan muchos años (y fracasos) y más años (y aciertos) para admitir que el resto de nuestros días se define hoy. ¿No ocurrió así aquella noche de julio en la que España ganó el Mundial? Resulta imposible olvidarlo. El país entero desparramado en la calle, abrazándose, como él a ella, sin conocerla. Iba vestida de blanco y rojo, diecinueve años insolentes y una sonrisa plena en los ojos. Lo miró sin verle; para él fue suficiente, pero no bastante. La dejó ir sin conocerla, nunca más la conocería. Hoy sería un hombre distinto, quién sabe si feliz. Puede que viviera en Cádiz, como anheló desde niño, sin más ambición que pasear por La Caleta con su hija de la mano mientras el ocaso lo
renueva todo. Quizá fuese —ella le habría animado— un pianista virtuoso, fijo en el Metropolitan. Puede que conocieran mundo y jamás se preocuparan por el dinero porque siempre les sobraría.
Todo puede intercambiarse. Lo que fue y lo que pudo ser, lo rechazado y lo elegido. Aquella discusión terrible que lo apartó de su padre. Secretos de familia revelados y un dolor inmortal. Incapaz de asumir lo repentino. Adiós para siempre. O no. Acaso su decisión fue otra, por ejemplo, perdonar. Y perdonarse y aceptar la vida de los otros, en la que hubo hambre y soledades, y seguir adelante en busca de gentes machadianas que «danzan o juegan [...] / y no conocen la prisa / ni aun en los días de fiesta. / Donde hay vino, beben vino; / donde no hay vino, agua fresca». Abrazan lo que viene, dispuestos a enterrar los años de juventud, tesoro divino e inútil —ya lo dijo Mark Twain—, puesto en las manos necias de un joven. Digo necias porque la juventud tiende a las elecciones precipitadas. La vida es eterna, pensamos entonces, y las obligaciones tan pequeñas como granos de mostaza. Lo que pasa es que luego crecen y se convierten en árboles donde pueden anidar hasta las hipotecas. En otras ocasiones, se acierta y uno evita males mayores. Por ejemplo, convertirse en Albert Mummery y escalar montañas (sudorosa vulgaridad, el alpinismo); o abrazar a Simone de Beauvoir y vender chatarra ideológica a los incautos. Sin embargo, qué deleite acertar y no dedicarse al capital riesgo, ni tener un barco en la marina de Lyford Cay, ni un chalet en Saint Moritz (y cruzarte con Paris Hilton y sus perros infames). A cambio, podemos aspirar gratis total a ser un personaje de leyenda celta o tal vez un santo extravagante —uno de los que no reza el breviario romano, tipo Gauchito Gil—. Puede ser que escojamos los suspensos adolescentes, los zapatos tirados por casa y las facturas crueles de la ortodoncia. O elegir de nuevo a la mujer que es y no a las que pudieron ser.
LA PREGUNTA DEL AUTOR
¿Todo lo que ocurre conviene?
Hay personas que se empeñan en exigir algo decisivo a la vida y otros a quienes nada les importa menos. El quid reside en descubrir qué significa decisivo porque en la respuesta se encuentra el sentido último. Nuestra existencia se compone de infinitas posibilidades, la mayoría insustanciales. Solo hace falta un poco de nada tantas veces, muchos caminos, historias en potencia que reclaman su oportunidad y que ahí se quedarán, esperando. Disputas, hijos, encuentros, hartazgo, abrazos sentidos... Todo influye, nada determina.
Ahora bien, ¿somos realmente libres?¿De qué dependen el amor o la amistad o la salvación? ¿De pequeñas casualidades encadenadas? ¿O de la Providencia?
@NTUnav Opine sobre este asunto en X.
Ignacio Uría [Der 95 PhD His 04] es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá.




















ENSAYO
Florecimiento humano
Educar para la Brevegrandeza.manual de jardinería
¿Puede la educación universitaria ayudar a comprender el trabajo profesional como vocación? ¿Es posible hacerlo dentro de la lógica mercantilista que impregna el ámbito laboral? La principal misión de los educadores es ayudar a crecer, cultivar el florecimiento personal; ofrecer una formación que vaya más allá de las meras competencias profesionales para trazar en el alma los rasgos de una vida lograda.

JOSÉ MARÍA TORRALBA
[Fia 02 Phd 07] es catedrático de Filosofía Moral y director del Centro Humanismo Cívico.
decía george steiner que la de profesor es una «vocación absoluta». No se trata de un trabajo más, en el que se cumplen unas tareas o se ofrecen ciertos servicios, sino que implica a la persona entera. Es una manera de vivir centrada en el estudio y el saber, con la finalidad de aprender y enseñar. El profesor es alguien que, como explica Zena Hitz en Pensativos, ha descubierto en el aprendizaje un fin en sí mismo, una actividad a la que dedicar la vida entera, capaz de dar sentido a su existencia.
También se dice que es una vocación absoluta porque, en cierto modo, está a la altura del ministerio religioso. Durante unas horas al día los alumnos prestan sus almas a los profesores para que las cuiden e iluminen o, como decía Rafael Alvira en referencia a Platón, para que «escriban» en ellas. Por eso, la docencia requiere, con frecuencia, ir más allá de lo estrictamente exigible y, sobre todo, implicación personal.
Junto con la docencia y la investigación, la tercera misión esencial de la Universidad es formar personas. Esta idea, que aún suena extraña en el ámbito hispánico, puede defenderse recurriendo tanto a la tradición anglosajona de la educación liberal como a la tradición alemana de la Bildung. Más cerca de nosotros, Ortega ya afirmó en su Misión de la Universidad que la transmisión de la cultura es una de las finalidades de la educación superior. El resultado habría de ser una formación que permita a los jóvenes orientarse en la existencia.
Pero, aunque se aceptara que contribuir a la formación personal de los estudiantes es una misión propia de la Universidad, quedaría por resolver la cuestión de si los docentes están capa-

ENSAYO
Florecimiento humano
citados para desempeñarla y, en general, si es posible aprender a formar personas.
¿qué es un buen profesional? Decir que los alumnos pueden «crecer» en la universidad es probable que suene extraño. En sentido literal, cuando los estudiantes llegan a las aulas ya no crecen mucho. El estirón lo han pegado unos años antes. Y, desde un prisma vital, se considera que los educadores contribuyen a la maduración personal solo en los ciclos de primaria y secundaria. La universitaria sería una etapa educativa con otra finalidad: la cualificación profesional.
Esta mentalidad de educación profesionalizante ha facilitado que la perspectiva del mundo empresarial haya colonizado la Universidad a todos los niveles: gestión, investigación y docencia. El problema es que la lógica económica sigue las leyes del mercado: oferta y demanda, coste y beneficio, calidad y eficiencia. De modo que las relaciones se basan principalmente en el interés, el rendimiento y la utilidad. En cambio, es necesario defender —siguiendo una distinción del filósofo Alejandro Llano— que la dinámica propia de la relación educativa es la de la fecundidad.
En vez de crecer, el término más preciso para enunciar lo que aquí se quiere explicar es florecer, pero aún no se ha hecho común en nuestro idioma. Florecer es la traducción literal del inglés flourishing En su sentido ético se corresponde con la noción aristotélica de eudaimonia y equivaldría a felicidad o vida lograda. Por eso florecer no se reduce al bienestar subjetivo de la persona, como han recordado Concepción Naval y Aurora Bernal, investigadoras de la Universidad de Navarra y referentes en español en la educación del carácter.
En los últimos años, se abre paso poco a poco la idea de que procurar el florecimiento de los estudiantes es una de las tareas de la Universidad. Y no solo en los centros con ideario religioso, donde parece natural el interés por el «cuidado del alma» (en su acepción más amplia, de atención integral a la persona). En La educación del carácter en las universidades. Un documento marco para el florecimiento, elaborado por el Jubilee Centre for Character and Virtues y The Oxford Character Project, se sostiene que, «cuando se considera el valor de la educación superior, el incremento de la capacidad de ingresos y la contribución económica son solamente medidas
parciales. El valor de una educación universitaria se comprueba en la vida de los graduados universitarios: en su florecimiento personal y su contribución al bien de la sociedad en su conjunto. Se manifiesta no solo en lo que los estudiantes hacen sino en quiénes se convierten o llegan a ser». El documento está dirigido, en primer lugar, a los centros educativos del Reino Unido, donde las tasas académicas son muy altas y la pregunta por el valor de la educación resulta imperiosa.
Según ha recordado Edward Brooks, director del Oxford Character Project, en estas mismas páginas, la gran mayoría de universidades incluyen entre sus valores —los que aparecen en la sección sobre la «Misión» de las webs institucionales— la aspiración a mejorar la vida de las sociedades, así como a formar estudiantes comprometidos con el bien común, incansables buscadores de la verdad y personas íntegras. En actos académicos solemnes, como las aperturas de curso o las graduaciones, los discursos suelen estar colmados de este tipo de ideas.
Sin embargo, ¿por qué a veces esas declaraciones parecen quedar tan lejos de la realidad universitaria? No por hipocresía ni por desinterés. Hay una explicación más sencilla. En nuestro país, y en los de nuestro entorno, tenemos un modelo profesionalizante de Universidad, heredado en buena medida de la tradición francesa o napoleónica, donde el objetivo era formar especialistas capaces de cubrir las necesidades de la sociedad. De hecho, nos parece que las universidades están precisamente para eso. Al menos, es lo que dirían la mayoría de jóvenes que acuden a las aulas, y sus familias.
No obstante, en una encuesta realizada hace pocos años a estudiantes de la Universidad de Valencia se les preguntó si consideraban que en las clases debían tratarse temas éticos y existenciales. La sorpresa fue que la mayoría respondió afirmativamente, mientras que todo indica que los profesores opinan que asuntos de esa naturaleza pertenecen a la esfera privada de la persona y, por tanto, deben quedar fuera del campus. Parece que son los profesores y los responsables educativos quienes no están convencidos de aquello que los jóvenes ven tan claramente. De todos modos, hay una vía de avance. Cambiar nuestro modelo universitario centrado en la preparación laboral por uno más flexible (como el anglosajón, por ejemplo) es tarea prácticamente imposible porque ese para-
digma se encuentra enraizado en la cultura, en el modo en que se accede al mercado laboral y, no menos importante, en las leyes estatales que regulan la vida académica. Sin embargo, si profundizáramos en qué significa preparar buenos profesionales, podría ampliarse la misión de la Universidad para incluir el florecimiento personal. Eso cabría concluir del siguiente argumento, en cuatro pasos.
El primero es aceptar —porque de hecho es así— que la docencia en nuestras universidades tiene como fin principal cualificar para el ejercicio de una profesión. El segundo consiste en reflexionar —aquí está el truco de los filósofos— sobre qué significa cualificar profesionalmente, es decir, ayudar a que alguien se convierta en un empleado competente. El tercer paso lleva a reconocer que para ser un buen médico, abogado o profesor no solo se requieren conocimientos y competencias técnicas, sino también cualidades intelectuales y éticas: desde la honestidad y el interés por la verdad hasta la paciencia, el sentido de la justicia o la empatía. En el cuarto paso se concluye que la cualificación laboral es un concepto más amplio de lo que suele pensarse.
Desde esta perspectiva, defender que las universidades tienen como misión formar personas, según decía al comienzo, no es simplemente algo noble, pero añadido a sus tareas propias, como un extra o un servicio premium. Si se acepta que la tarea de las universidades es preparar profesionales —en el sentido más amplio y honorable del término—, habrá que preguntarse de qué manera se contribuye al florecimiento personal —o sea, intelectual y ético— de los jóvenes.
sentido vocacional de la profesión. En su bello ensayo narrativo Las pequeñas virtudes, Natalia Ginzburg ofrece, en pocos trazos, casi un tratado sobre la educación. La escritora italiana se refiere en concreto a la relación entre padres e hijos, pero, salvando las distancias, lo que dice es aplicable a la relación entre profesores y estudiantes. Siguiendo sus intuiciones, se pueden formular cuatro tesis. En primer lugar, el crecimiento de la persona depende de que reciba el adecuado cultivo —o cuidado—, como sucede con las plantas. En segundo término, lo decisivo, por ello, es la tierra —el contexto—, que requiere espacio suficiente, estar bien aireada. En tercer lugar, el crecimiento no depende

en exclusiva del jardinero, padre o educador, pues hay numerosos elementos que no están en sus manos. Además, en el caso de las personas, un factor decisivo siempre es la libertad. Por eso, y esta es una idea crucial, ellos nunca son del todo responsables del resultado. Si se habla de educación del carácter en la universidad, como se puede y se debe hacer, es preciso reconocer que a los educadores solo cabe atribuirles una responsabilidad indirecta sobre el tipo de personas en que se convierten los estudiantes. Por último, el centro de la tarea educativa lo ocupa la vocación, en todas sus acepciones: profesional, social y religiosa.
Ginzburg define la vocación de esta manera: «La única verdadera salud y riqueza del hombre es una vocación», la cual concreta en «una pasión ardiente y exclusiva por algo que no tenga nada que ver con el dinero, la conciencia de poder hacer algo mejor que los demás, y amar este algo por encima de todo». La contraposición entre vocación y dinero resulta significativa. No se trata, como es lógico, de despreciar los
ENSAYO
Florecimiento humano
recursos necesarios para vivir. Es legítimo entender la profesión ante todo como un trabajo por el que se recibe un salario: se cumplen unas obligaciones y se percibe la correspondiente remuneración. Pero es distinto cuando el fin por el que se realiza no es en primer lugar económico. Entonces el oficio puede ser, además, una vocación que despierta en la persona una pasión ardiente.
Por desgracia, los estudiantes universitarios piensan con frecuencia en su futuro en términos de éxito, rendimiento económico y posición. Es el criterio que les llega del mercado laboral y lo que se transmite casi siempre en las universidades. En estas circunstancias, es difícil que surja en esos jóvenes el sentido vocacional de la profesión. Para cambiar las cosas, ayudaría destacar la dimensión de servicio que todo trabajo tiene, es decir, la aportación que hace al bien común y a la mejora de la vida de las personas.
Esta idea se puede encontrar también en los estudios sobre el profesionalismo, expresada de forma muy similar, pero con argumentos más académicos. En esas investigaciones —desde las de Edmund Pellegrino hasta las más recientes del Jubilee Centre— se recuerda que el sentido originario de profesión (inicialmente reservado al derecho, la medicina, la enseñanza, el ejército y el ministerio religioso) es el de quien profesa, la persona que adquiere un compromiso especial consigo mismo y con la sociedad.
La Universidad es una comunidad de personas que comparten una forma de vida: el deseo de saber. En lo referente a la educación, lo decisivo es la cultura o ethos de la institución, pues transmite un modo de ser. Por esto mismo, la principal responsabilidad de las autoridades es la creación de un contexto en el que los estudiantes puedan crecer y descubrir su vocación.
Ginzburg concluye así sus reflexiones: «Esta es la única posibilidad real que tenemos de resultarles de alguna ayuda en la búsqueda de una vocación: tener una vocación nosotros mismos, conocerla, amarla y servirla con pasión, porque el amor a la vida engendra amor a la vida». Esta referencia final a engendrar amor a la vida es la clave. Vivir es crecer. Solo deja de crecer quien ha muerto o ha entrado en decadencia. Los profesores ayudarán a crecer en la medida en que amen la vida. Y la vitalidad de las universidades dependerá de que sean lugares donde los estudiantes puedan florecer.
la lectura por placer y el cultivo de la imaginación. Al final de su ensayo La aventura de ser humano, el catedrático Ricardo Piñero, de la Universidad de Navarra, explica que «sin amor, nada es valioso para el ser humano, ni su vida ni su muerte. Sin amor no hay nada que merezca la pena. Sin amor no hay ni siquiera filo-sofía…, que debería ser no solo un amor por la sabiduría sino una sabiduría por amor». Sin embargo, la Universidad moderna ha convertido no pocas veces el estudio de las humanidades en algo parecido a la práctica de una autopsia, donde se disecciona el objeto de estudio, perdiendo así de vista el fenómeno que le daba sentido. Lo que falta ahí es el contexto vital (de diálogo, reflexión o creación) que dio origen a esas obras culturales. Los libros de literatura y filosofía no se escribieron para convertirse en materia de examen. Se publicaron para disfrutar o invitar a la reflexión. Algo que resulta aún más evidente en las artes plásticas y musicales. Son cada vez más los especialistas en literatura, como Rosalía Baena, vicerrectora de la Universidad de Navarra, que reivindican la recuperación de la lectura por placer, también en el ámbito educativo.
Los Seminarios de Grandes Libros ofrecen un modo de crear el contexto adecuado para que los jóvenes tengan ese tipo de relación con la lectura. Deja de ser algo aburrido o difícil, ya que las sesiones de diálogo facilitan que surja el interés en las historias o ideas que encuentran en los libros. Les intriga porque se ven inmersos en una conversación de altura con sus compañeros donde descubren la relevancia de lo tratado para entender sus vidas. Algo similar se podría decir de algunas materias científicas que despiertan una curiosidad profunda, la fascinación por saber.
La directora del Practical Wisdom Project del Instituto Abigail Adams (Estados Unidos), Kahren Bohlin, al reivindicar en su libro Educando el carácter a través de la literatura los centros educativos como lugares de florecimiento personal, subraya que los profesores no son responsables del tipo de personas en que se convierten los estudiantes. Pero enseguida añade que lo que está en nuestras manos es cultivar su imaginación. Para esta experta, «el desafío al que nos enfrentamos como educadores es mitigar el número de imágenes y estímulos negativos que alimentan la imaginación y las aspiraciones de los jóvenes».
Diría que Bohlin no se refiere solo a cuestiones de tipo ético, sino principalmente existenciales. La presente es, ante todo, una crisis de sentido vital; son cada vez más los estudiantes que se sienten atrapados en un mundo lleno de peligros, no encuentran en quién confiar y ven el futuro con pesimismo.
Cultivar la imaginación mediante la lectura y, en general, el contacto con las creaciones culturales facilita que conciban otros mundos posibles, otros futuros, para ellos y para la sociedad. Aunque hoy parezca que hay más posibilidades que nunca de conocer distintas formas de vivir, a través de internet, las redes sociales o los viajes, lo cierto es que los jóvenes viven prisioneros de sus propias cámaras de eco. Por ejemplo, al final de una asignatura del Programa de Grandes Libros de la Universidad de Navarra, una alumna destacó que la lectura de historias de otras épocas y culturas le había ayudado a tomar distancia sobre el presente, algo a lo que no estaba acostumbrada.
La esperanza es la virtud más necesaria para el caminante, es decir, para peregrinar por la vida. La distancia con respecto al presente y la posibilidad de imaginar futuros distintos son dos de sus ingredientes esenciales. Si la crisis de sentido es, en buena medida, una crisis de esperanza, el cultivo de la imaginación de los jóvenes abre una vía para superarla.
educar en las virtudes grandes. Para Ginzburg el florecimiento personal depende de que los jóvenes descubran el amor a la vida a través de la vocación. Esa pasión lleva a cultivar —en su terminología— las virtudes grandes, por oposición a las pequeñas. Así, por ejemplo, el éxito sería una virtud pequeña, aunque requiera gran esfuerzo y venga acompañado de reconocimiento público. En cambio, el deseo de saber es una virtud grande, porque exige magnanimidad y nos hace crecer. A pocos sorprenderá la afirmación de que vivimos en una sociedad y en un sistema educativo cada vez más dominados por las virtudes pequeñas. Para ayudar a los jóvenes a crecer, el primer paso es cambiar la orientación, educándolos para la grandeza. Precisamente es lo que proponen Daniel Capó y Carlos Granados en Florecer, un libro tan breve como inspirador.
¿Qué es la grandeza? No los honores ni el reconocimiento. Es la aspiración a hacer algo magnánimo con la propia vida, por ejemplo a través de la pro-
fesión para la que uno se prepara en la universidad. Este sentido de dignidad no conduce al elitismo en su acepción negativa, como algo accesible solo a unos pocos privilegiados por razones económicas o sociales. Según explica Granados, «excelencia no significa ser mejor que otros, sino, más bien, ser mejor que uno mismo, alcanzar la cota de grandeza a mí destinada». Esa es la vocación de la que aquí se viene hablando.
En el libro, Capó explica que florecer «tiene que ver con un corazón que no se busca a sí mismo, sino que se expande para convertirse en humus, tierra fértil, húmeda, entregada». Es decir, un corazón fecundo, capaz de engendrar vida. El autor abre con generosidad lo íntimo de la relación con sus hijos, de tal modo que las páginas decisivas del texto serían las que recogen una anécdota de su hijo, cuando estaba en tercero de primaria. Un compañero de clase, cuyos padres se acababan de divorciar, le había dicho que se quería morir. El hijo de Capó le respondió, sin pensarlo mucho: «Acabo de leer Beowulf y allí dice que, antes de morir, hay que perseguir la gloria». Seguramente son varias las razones que explican una respuesta así, pero una de ellas es que la imaginación de ese niño estaba nutrida por las grandes gestas e historias de la humanidad y, ante una situación dramática, contaba con una fuente de sentido y esperanza.
A la luz de todo lo que se ha dicho, cabe preguntarse: ¿estamos quienes educamos a los jóvenes preparados para ayudarles a crecer? No lo sé. Y diría que esta incertidumbre es una buena señal. La vida y su florecimiento entrañan algo de misterio. Desconfiaría de quien dijera que sabe con total seguridad cómo hacerlo. Si retomamos la comparación de la profesión docente con el ministerio religioso, podría concluirse que la educación, como la gracia, no se puede dominar. La semilla dará fruto cuando quiera. Que no veamos el resultado es un signo claro de que nos hallamos ya en el ámbito de la fecundidad. Esa modesta certeza debería llenarnos de esperanza. Nt
NOTA: Este ensayo se basa en la intervención del catedrático José María Torralba en la IX Lección «Los fines de la educación», impartida en noviembre de 2023 en el campus de Pamplona de la Universidad de Navarra. Se trata de una conferencia anual organizada por el Instituto Core Curriculum, que en 2024 celebra su veinticinco aniversario.
Paco Sánchez
Las ideas de los otros

«Solo en una parte del mundo, la occidental, una persona de raza y religión ajenas a las del país podría acceder a dirigir su Gobierno»
EMPECÉ A ESCRIBIR esta columna poco después de que el ministro principal de Escocia hubiera presentado su dimisión con apenas trece meses de mandato. Se llama Humza Yousaf. Es un musulmán nacido en Glasgow, miembro del Partido Nacional Escocés que en marzo de 2023 sucedió en el cargo a la más conocida Nicola Sturgeon, obligada a dimitir por un caso de corrupción. Solo en una parte del mundo, la occidental, podría producirse un fenómeno de estas características: que una persona de raza y religión ajenas a las del país consiga acceder a un cargo semejante. El nombre de Yousaf y la tolerancia que representa habían surgido en un almuerzo con dos profesores del máster que dirijo: un reputado productor audiovisual y uno de esos periodistas sabios que han vivido en medio mundo, tienen obra publicada en todos los géneros literarios y se desenvuelven sin problemas en no sé cuántas lenguas. Me parece que fui yo quien prendió la mecha sin querer, con una anécdota menor. Hablé de un amigo coreano, muy simpático, que estaba pensando cambiar su enorme coche de muchos años y prestigiosa marca europea. Preguntaba a menudo por las prestaciones del que conducía yo, y llegué a dar por supuesto que terminaría comprándose el mismo modelo. Un buen día apareció con uno muy similar al mío pero de una marca de su país. Se justificó sin necesidad: «No puedo presentarme delante de los coreanos con un coche japonés». Por entonces encabezaba la pequeña comunidad de paisanos suyos que viven en Galicia. El comentario me hizo pensar en una especie de rencor patriótico en su decisión y lo atribuí mentalmente a la pesada ocupación japonesa que sufrieron en el primer tercio del siglo pasado.
El escritor y periodista con el que compartíamos almuerzo amplió esa visión a tiempos más recientes y a experiencias que han padecido los coreanos en Japón y que en algunas zonas quizá todavía padecen.
Dije algo sobre prácticas incluso más graves contra los extranjeros en China y en otros países en los que apenas se aceptan inmigrantes, refugiados o, en general, personas de otras nacionalidades. Y ahí el escritor se encorajinó y sacó a relucir el caso citado de Humza Yousaf, que llegó a ser jefe de un Gobierno autónomo en uno de los territorios en los que más se ataca la supuesta prepotencia etnocéntrica de la cultura occidental: Reino Unido, cuyo anterior primer ministro, Rishi Sunak, es de ascendencia india y tampoco comparte color de piel ni religión con Yousaf ni con los ingleses de toda la vida. Ni con Vaughan Gething, nacido en Lusaka, Zambia, y de raza negra, que ha presidido fugazmente el Gobierno autónomo de Gales. Los tres, además, sucedieron a tres mujeres.
Podemos autoflagelarnos tanto como queramos, decía el escritor. «Es como lo de la esclavitud». Me desconcertó. «Pues sí, tuvimos esclavos. Es verdad. Pero también es cierto que las sociedades occidentales fueron las únicas que se plantearon la inmoralidad de esa práctica y lucharon contra ella hasta hacerla desaparecer. O por lo menos, fuimos las primeras en intentarlo». Lo he entrecomillado pero solo por facilitar la claridad. Obviamente, ni grabé ni tomé notas, así que no se trata de afirmaciones literales. Después de desplegar esos datos, mi amigo periodista concluyó que la sociedad occidental no es perfecta, pero que habíamos conseguido un nivel de integración, de libertades y de tolerancia que resulta imposible encontrar en otras civilizaciones actuales o pretéritas.
«Tienes ahí un buen artículo», le dije. Me contestó que no pensaba escribirlo. Que, en todo caso, lo escribiera yo y sin citarle. Hecho.
Paco Sánchez [Com 81 PhD 87] es periodista y profesor titular de la Universidade da Coruña. @pacosanchez

Santander Open Academy
Accede a cientos de cursos, contenidos y becas
No es necesario ser cliente
Sin coste
Registrate ya


