
11 minute read
El generoso cultivo de maíz
by Aapresid
Más de 4000 productos hoy contienen maíz y sus usos se siguen descubriendo. Su eficiencia fotosintética lo transforma en una herramienta clave para solucionar el problema de volver al suelo el carbono que la humanidad libera a la atmósfera a través de los combustibles fósiles.
Gracias a sus extraordinarias condiciones agroecológicas y a las ventajas comparativas y competitivas de su agroindustria, Argentina está dotada de cuencas de enorme eficiencia fotosintética en vastas zonas de su territorio, con una gran cantidad de biomasa y una amplia biodiversidad aptas para su aprovechamiento. Estas cuencas involucran a miles de productores y a industrias creadoras de empleo que generan una importantísima contribución al PBI y las exportaciones. El objetivo es generar sistemas productivos sustentables, con una de las más bajas huellas ambientales del mundo. Hoy nuestro país tiene una oportunidad enorme para desarrollar nuevos negocios y crecer a partir de la gestión de la fotosíntesis y la transformación de materias primas en múltiples productos sostenibles.

La transformación en origen, con baja huella ambiental, le ofrece a Argentina inmensas oportunidades para atraer inversiones, generar empleo y desarrollo federal para reinsertarse en los mercados mundiales y responder a las demandas globales frente al cambio climático. Esto se da en el marco de los compromisos asumidos por nuestro país en el Acuerdo de París para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en cerca de un 40% para 2030.
El agregado de valor en origen favorece el desarrollo social y económico de las regiones, genera empleo y arraigo en el interior productivo, y puede contrarrestar la elevada incidencia del flete, no solo sobre el precio sino también sobre la huella ambiental.
El complejo maicero es el segundo mayor generador de divisas por exportaciones, según datos del INDEC. Con los estímulos adecuados, esta cadena podría tener un crecimiento exponencial y crear desarrollo federal, porque la transformación del maíz tiene sentido económico, ambiental y social si se produce al lado del lote, de modo de no agregar más huella ambiental.
En Argentina, la producción maicera se duplicó en la última década: creció de 27 millones de toneladas en la campaña 2012/13 a 55 millones de toneladas en la 2021/22, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Sin embargo, la mayor parte de ese incremento se destinó a exportaciones en grano hacia más de cien países que lo requieren para abastecer sus industrias de transformación. Nuestro país exporta un 75% del maíz que produce sin transformar, en contraste con el 83 y el 63% que Estados Unidos y Brasil convierten en productos de más valor, respectivamente. Si bien este año se espera que el porcentaje transformado de maíz en Argentina sea mayor, lamentablemente esto se deberá a la caída de la producción total y las exportaciones por la sequía histórica y desoladora que atravesó el país.
Argentina debe aprovechar la posibilidad de utilizar el maíz para hacer crecer sus producciones locales de carne vacuna, porcina y aviar, huevos, leche, alimentos balanceados, molienda húmeda y seca, bioetanol y biogás. Además, las perspectivas para producir bioplásticos a partir de maíz son excelentes. El maíz está en los cereales del desayuno, los pochoclos, los tacos, la sémola, la polenta y el locro. Está en la carne vacuna, porcina, en el pollo, la leche y los huevos. Está también en múltiples ingredientes alimenticios, como bebidas alcohólicas, refrescos, caramelos, chicles, sopas, aderezos, edulcorantes. Está en la industria química, la farmacéutica y la cosmética, en el alcohol, las naftas, pegamentos, cerámicas, papeles, pinturas, textiles, neumáticos y bioplásticos. Más de 4000 productos hoy contienen maíz y sus usos se siguen descubriendo. Hasta sus residuos se emplean, por ejemplo, para generar bioenergía.
En el 2022, se consumieron internamente en Argentina alrededor de 19,4 millones de toneladas de maíz (Mt), según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), y las exportaciones permitieron el ingreso de 5.838 millones de USD. Según las proyecciones de producción, consumo y exportaciones a 10 años de los distintos sectores realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario, el consumo interno de maíz podría situarse en 33,3 Mt en 2033, casi 14 Mt más que en la actualidad. Mientras que las exportaciones de los productos que utilizan maíz como insumo podrían elevarse por lo menos hasta los 13.700 millones de USD.

Las cadenas agrobioindustriales son un motor de desarrollo desde cualquier perspectiva, tanto económica, social, tecnológica, de sustentabilidad ambiental y de las comunidades contiguas. La eficiencia fotosintética de nuestros sistemas productivos, más eficaces en el uso del agua y la captura de carbono, marca hoy una gran diferencia, en un mundo que pone cada día más el foco en las huellas ambientales. Además, en el caso del maíz y el sorgo, son plantas de carbono 4, todavía más eficientes fotosintéticamente que la mayoría de las plantas, que son carbono 3. Por esto son una herramienta clave para solucionar el problema de volver a llevar al suelo el carbono que la humanidad está liberando a la atmósfera a través de los combustibles fósiles.
En este sentido, nuestros cultivos están en un lugar excepcional a nivel mundial, como lo demostró nuestro bioetanol de maíz, cuya huella es 72% inferior a la de la nafta europea, y existen otros trabajos en el mismo camino, como el que presentó recientemente el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).
Producimos lo que el mundo necesita y de una manera mucho más sostenible que los países competidores. Desde hace tres décadas venimos haciendo siembra directa (SD), cuando el 80% de la agricultura en el mundo todavía se hace arando. No remover la tierra para sembrar implica reducir un 60% el consumo de combustibles fósiles, tener un 96% menos de erosión por vientos o lluvias, reducir un 70% la evapotranspiración y alcanzar una de las mejores huellas hídricas del planeta. Sin embargo, a la hora de comercializar, éste es un valor que aún no logramos capturar. Las commodities tienen el mismo precio en el mercado mundial, sin importar la sostenibilidad de su sistema de producción. Según un estudio de IBM realizado en 20 países, el 80% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que cuida el ambiente, hasta un 35% más de precio. Por lo tanto, resulta imperioso que empecemos a certificar el modelo productivo argentino.
Con este objetivo, desde Maizar le solicitamos a un equipo de profesionales del INTA y del INTI, desarrollar un trabajo que permita demostrar y certificar, según estándares internacionales, que podemos abastecer al mundo de maíz y de sus productos derivados de manera mucho más sostenible que otros países.
Es absurdo que en un país como el nuestro, con el potencial bioeconómico que tiene para producir los bienes y servicios sostenibles que el mundo demanda, haya más de un 40% de conciudadanos debajo de la línea de la pobreza, que no logran cubrir sus necesidades básicas. Esta triste realidad nos obliga a aprovechar al máximo estas potencialidades y consensuar la ruta hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo. Por su vínculo con el ambiente y los recursos naturales, sus efectos multiplicadores en la producción y el empleo, su extensión territorial y su impacto social, entendemos que la bioindustria tiene un papel trascendental en este camino.




En cartelera: la historia del pochoclo
En cartelera: la historia del pochoclo
Desde la época precolombina hasta nuestra actualidad, repasamos la historia y algunos datos curiosos de uno de los snacks más populares: el pochoclo.
“Pochoclo” en Argentina, “palomitas de maíz” en México, “pipocas" en Brasil, “cabritas” en Chile y la lista sigue. Muchos nombres pero para hablar de un mismo producto: el maíz pisingallo, luego de que pasa por el proceso de cocción a presión y se obtiene la popular golosina.
Los famosos “pororó” (como los conocemos quiénes somos oriundos de Rosario y otras localidades argentinas) son fieles compañeros un viernes o sábado a la noche a la hora de ver una película, ya sea en un cine o hasta en nuestra propia casa.
Por: Ing. Agr. Antonella Fiore
Prospectiva - Aapresid.
El pochoclo es tan multifacético que también acompaña las salidas familiares, los días de parque o las visitas a algún zoológico, y desde hace un tiempo también se comenzó a ofrecer como snack para acompañar las pintas de cerveza artesanal en los bares.
Diversas formas y en diferentes contextos podemos encontrar al pop corn, pero, ¿alguna vez se preguntaron cómo surgió esta maravilla? ¿Saben cuál fue el punto de origen, el “eureka”, que llevó a que hoy en día consumamos pororó a nivel mundial?
También encontramos en los supermercados bolsas de pochoclos listas para meter en el microondas y poder consumirlos. Están los fundamentalistas del pochoclo dulce caramelizado y también los que lo prefieren salado.
El origen
La evidencia arqueológica demuestra que el consumo de pochoclo podría ser muy antiguo. Los investigadores sostienen que en las culturas precolombinas de América del Sur el maíz también se consumía como palomitas de maíz. Según pruebas fósiles encontradas tanto en México como en Perú, este alimento ya se preparaba en el año 4.700 a.C.
En el caso de México, una de las culturas que producía pochoclos era la azteca, y a los granos reventados de maíz los llamaban “momochtli”
¿Cómo se preparaban? Colocando maíz en ollas de barro muy calientes o poniendo los granos sobre ceniza ardiente. Cuando los españoles invadieron América en 1519, vieron por primera vez los pochoclos. Los aztecas utilizaban las palomitas de maíz en los rituales como ornamento en tocados ceremoniales, collares y otros adornos en las estatuas de sus dioses.
Si nunca te lo preguntaste y te gustaría saberlo, en esta nota te vamos a contar en detalle la historia y las características más importantes del compañero de cine más famoso del planeta.
En Perú hay rastros de que los antiguos pobladores de la costa comían “pisancalla”, otro nombre que tiene el pochoclo, antes de la llegada de los españoles. Se hallaron restos de este snack en tumbas con más de mil años de antigüedad y también se encontraron ollas para cocinarlas datadas en el 300 d.C.
De esta manera, las tradicionales palomitas constituyen un legado de gastronomía prehispánica que llega hasta nuestros días.
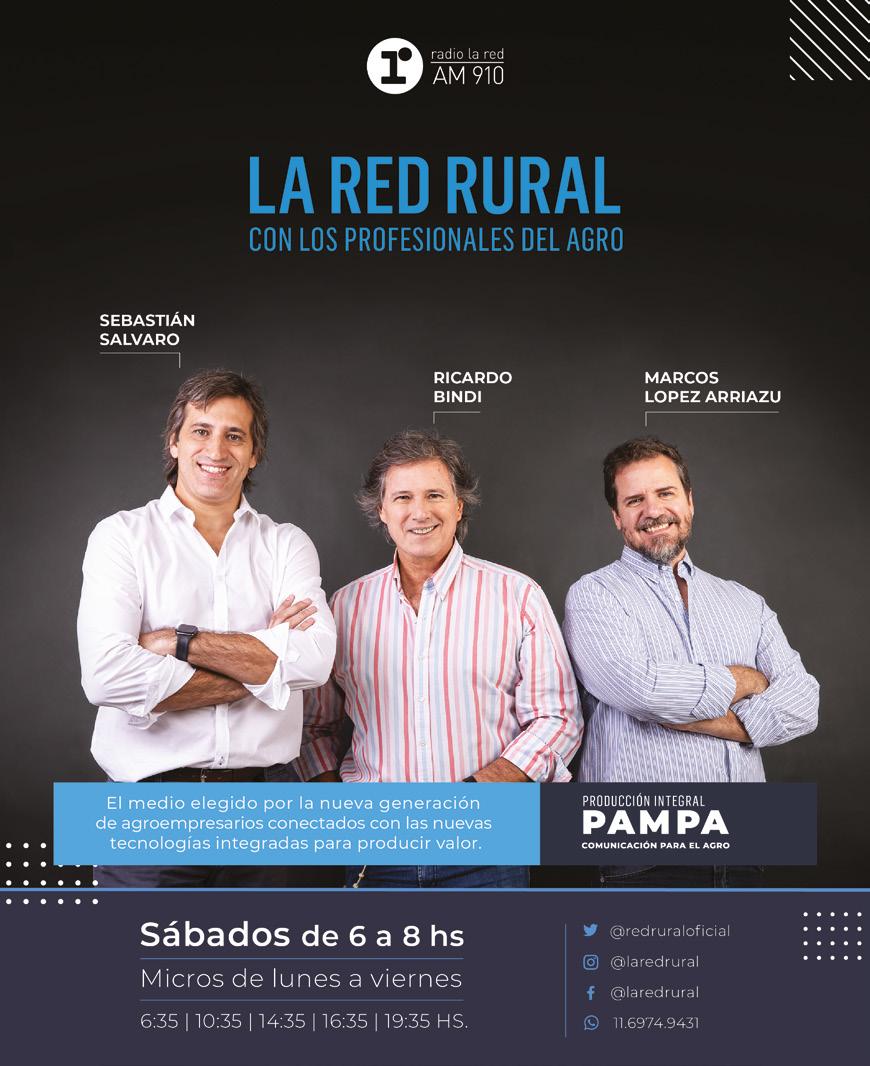
El padre del pochoclo industrial fue Charles Cretors, un norteamericano nacido en Lebanon, Illinois. Charles fue quien inventó la moderna máquina-carrito palomitera para producirlo. En 1893 se le concedió la patente por su invención y, ese mismo año, la llevó a la Exposición Universal de Chicago.
La costumbre de comer pochoclos en los cines se puso de moda en Estados Unidos entre 1929 y 1933 al iniciarse la época de la Gran Depresión. En ese entonces, las familias norteamericanas buscaban refugio y distracción en las salas de cine.

El cine había dejado de ser accesible solamente para la clase alta norteamericana y, poco a poco, había abierto sus puertas a la clase media trabajadora. Si bien no estaba la costumbre de comer durante las funciones, con el cambio del público surgió la necesidad de poder consumir algo durante la función.
El maíz en ese momento era uno de los alimentos que hoy podríamos calificar como “rico, barato y bonito”. No era costoso y ya existían puestos en las calles que los vendían gracias al invento del querido Charlie.
Fue en este contexto cuando, en 1931, Julia Braden, una mujer proveniente de Kansas City, consiguió autorización para poner un puesto con una máquina palomitera en el hall de uno de los cines más concurridos del momento en
Estados Unidos, el “Linwood Theater”. El éxito fue total y muy pronto la idea se replicó en otros puntos del país.
En 1940 no existía ni un solo cine estadounidense que en su entrada no tuviera un puesto de “palomitas”. Así, el cine consiguió que este snack alcance cifras de consumo nunca antes logradas.
Maíz pisingallo: perfil y características agronómicas
La planta de maíz pisingallo es más pequeña que la de los maíces dentados (menos área foliar por planta, menor altura y diámetro de caña). Los cultivos de maíz pisingallo requieren mayor atención en su manejo y un exhaustivo control de malezas e insectos. El producto es valorado por distintas características. El grano es redondo, y su tamaño es casi la mitad del tamaño de un grano de maíz común. Su color es entre amarillo y naranja, dependiendo del híbrido.

Cada grano de esta variedad contiene humedad en su endosperma (núcleo almidonado con hasta 90% de almidón). Cuando se quiere obtener pop corn, el grano es sometido a un proceso de calentamiento que va de los 100 °C a los 175 °C, lo que convierte en vapor a la hu- medad dentro del grano, generando una presión interna. El pericarpio (corteza) de este grano es tan duro que lo mantiene sellado, pero la presión interna llega a tal punto que la corteza cede y se produce una pequeña explosión. El contenido del núcleo es expuesto, debido a que la humedad se encuentra uniformemente distribuida dentro del núcleo almidonado, y la expansión repentina de la explosión convierte el endosperma en una especie de espuma. El producto resultante de esta explosión es el famoso pop corn
Según sea el proceso de cocción, el producto se divide en dos grandes grupos:
Butterfly, que produce una roseta esponjosa con alas que se proyectan desde el centro hacia la periferia.
Mushroom o Caramel, que produce una roseta compacta y redondeada. No tiene alas, por lo tanto no se quiebra en su manipulación.
Información nutricional
Pese a que su consumo es considerado por muchos como golosina, el pochoclo es un alimento rico en fibras y bajo en calorías.
Anteriormente, una porción de pochoclo de 100 gramos aportaba unas 500 calorías. En la actualidad ese valor se redujo a 350 calorías y su contenido total de grasas adicionadas se encuentra entre el 19% y el 27%, aunque algunas empresas lograron eliminar por completo el tenor graso.
Además, al ser un alimento rico en fibra, contribuye a controlar la obesidad. Es recomendado para mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes, reduce el colesterol y previene el cáncer de colon. Por otra parte, su elevada cantidad de vitamina E, coloca al alimento como muy beneficioso para el sistema circulatorio. Ayuda en la prevención de la enfermedad de Parkinson, es bueno para la vista por poseer propiedades antioxidantes y una porción de pochoclo proporciona más del 70% del consumo diario de granos integrales.
Un dato no menor es que se trata de la única comida formada con el 100% de granos no procesados. Todas las demás son comidas procesadas y/o mezcladas con otros ingredientes.
Largo camino transitado
El pochoclo es un snack irresistible y versátil que conquistó el paladar de millones de personas en el mundo. Incluso ganó tanta popularidad que hasta tiene su día. Sí, leíste bien. El 19 de enero se celebra el día mundial de este snack milenario.
Desde su origen en las culturas precolombinas de América del Sur hasta el presente, el pochoclo ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una parte importante de la cultura alimentaria global. Ya sea que lo comas en el cine, en tu casa o en un parque, el pochoclo siempre será una buena opción para cuando sientas antojo de comer algo crujiente, sabroso y nutritivo.
SE ESTIMA QUE EL 70% DE LAS VENTAS DE ALIMENTOS EN LOS CINES PROVIENEN DE POCHOCLOS.

ARGENTINA ES UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MAÍZ PISINGALLO A NIVEL MUNDIAL, JUNTO CON ESTADOS UNIDOS.
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ES LA PRINCIPAL PRODUCTORA DE ESTE CULTIVO, CON MÁS DEL 80% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DEL PAÍS.
LOS CULTIVOS DE MAÍZ PISINGALLO REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN EN SU MANEJO Y UN EXHAUSTIVO CONTROL DE MALEZAS E INSECTOS.
CADA GRANO DE ESTA VARIEDAD POSEE HUMEDAD ALMACENADA DENTRO DE UN NÚCLEO ALMIDONADO (90% DE ALMIDÓN).

SE ESTIMA QUE EL 70% DE LAS VENTAS DE ALIMENTOS EN LOS CINES PROVIENEN DE POCHOCLOS.











