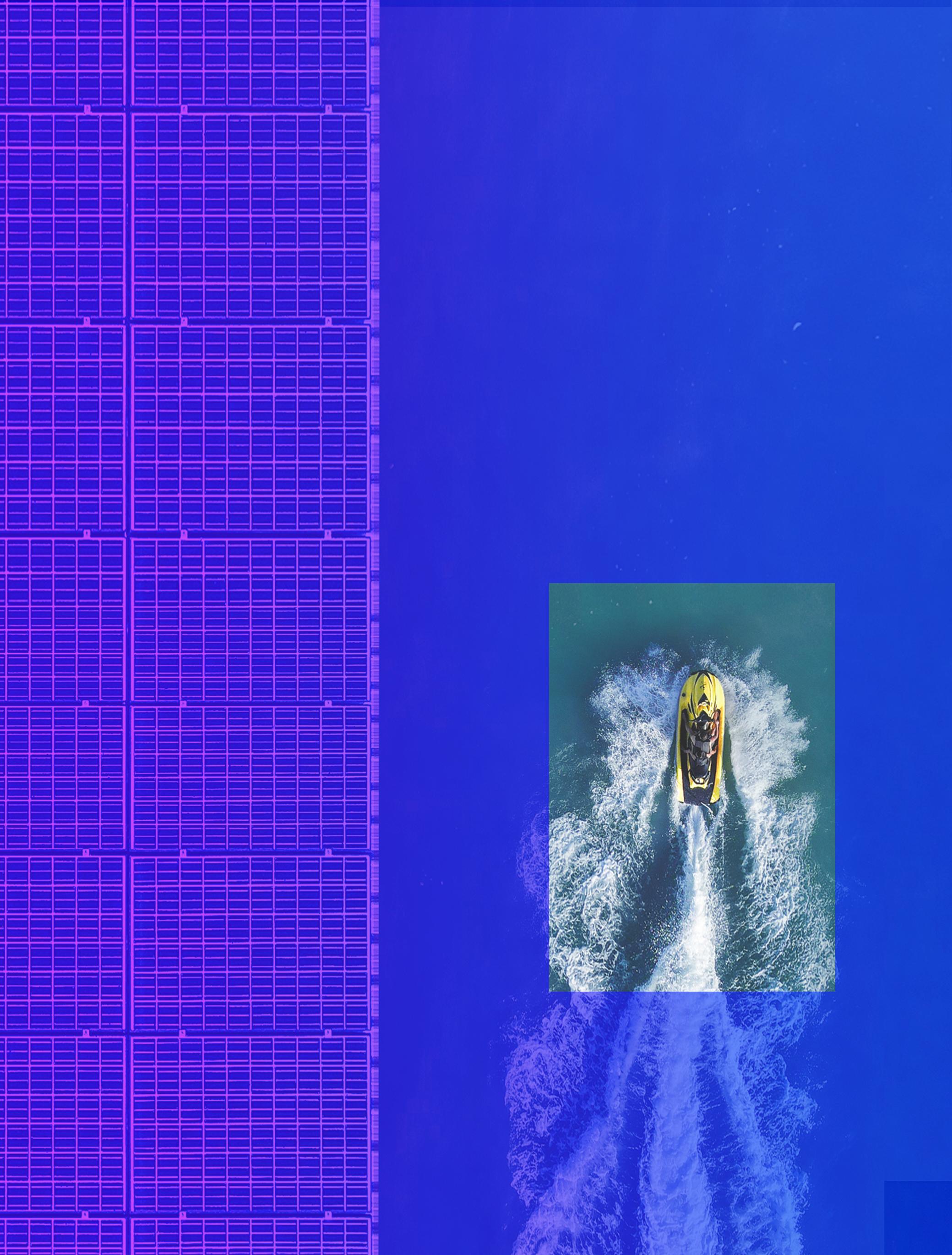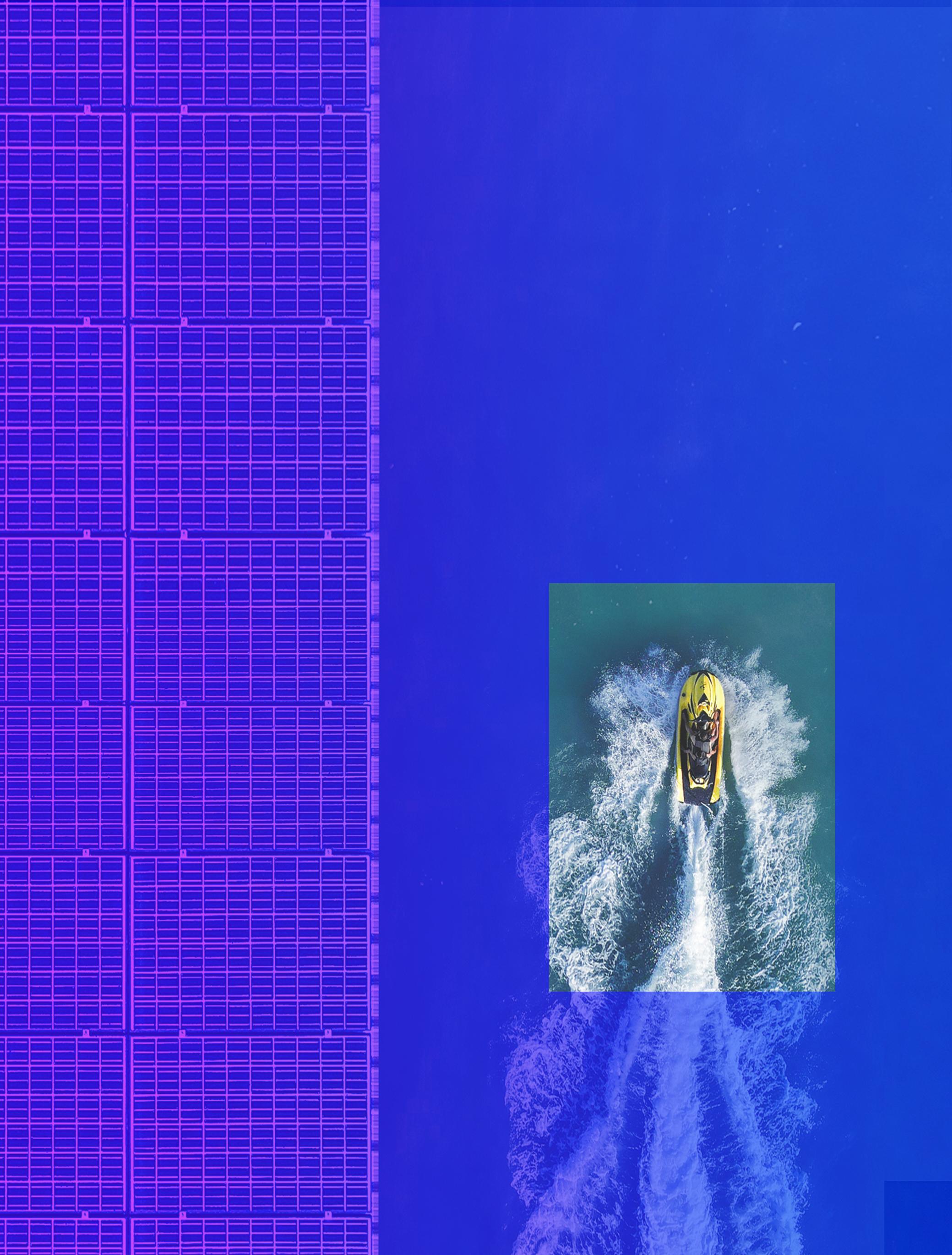Efectos de los aranceles y un dólar fortalecido sobre los mercados globales.
César
Addario
Análisis del impacto de la corrupción en el lavado de activos en países del GAFILAT.
Redacción DyN
Cumplimiento regulatorio municipal: una de las claves para el éxito empresarial.
Héctor Josué Deras Argueta
Derecho municipal: Pasado, presente y futuro.
Arturo Rico Francia
La Ley de Procedimientos Administrativos y la actividad municipal.
Ana Marcela García Rivas
Potestad sancionadora de las municipalidades: ¿ilimitada o limitada?
@RevistaDyN www.derechoynegocios.net
IUSPUBLIK: liderazgo en derecho municipal y su impacto en la modernización legal.
Redacción DyN
Reestructuración municipal en El Salvador, cambios y constantes en materia tributaria.
José Adán Lemus
Permisos, sanciones y tributos municipales; facultades que se interrelacionan.
Jaime Flamenco
Evolución normativa en materia de protección de datos personales en El Salvador.
Gerardo José Guerrero Larin
Análisis del marco normativo para la inteligencia artificial en El Salvador.
Redacción DyN
Tipos de desvinculación laboral.
Rafael A. Merino
Marco legal en la construcción pública: contratos, control y responsabilidad.
Nelson Vaquerano
Síntesis de noticias de empresas.


gerencia@derechoynegocios.net
Derecho y Negocios
Edición #153
ISSSN: 2075 - 6631
Calle el Mirador, Pje. Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador
Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.
PRESIDENTE
Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net
VICEPRESIDENTE
Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net
GERENCIA
Linda Alarcón gerencia@derechoynegocios.net
CONTENIDOS
Equipo DyN
DISEÑO EDITORIAL
Enrique Alexander Morán arte@derechoynegocios.net
Estimados lectores,
Es un honor presentarles la edición 153 de Derecho y Negocios, una publicación que en esta ocasión pone en el centro de la discusión la importancia del derecho municipal y su impacto en el desarrollo institucional y empresarial de nuestro país.
En esta edición, tenemos el privilegio de contar con una entrevista a profundidad con la firma IUSPUBLIK, reconocida por su especialización en derecho administrativo, con un enfoque particular en el derecho municipal. A lo largo de esta conversación, exploramos el valioso aporte de IUSPUBLIK en el fortalecimiento de la legalidad y la eficiencia de la administración pública local. Su compromiso con la formación y el asesoramiento técnico-jurídico a las municipalidades ha convertido a esta firma en un referente en su campo, promoviendo el cumplimiento normativo con un alto nivel de especialización y soluciones innovadoras.
Además, esta edición profundiza en la evolución, desafíos y oportunidades que enfrenta el derecho municipal. A través de análisis y artículos de diferentes especialistas, abordamos aspectos clave como la gestión eficiente de los recursos locales y el cumplimiento de regulaciones administrativas. Estamos convencidos de que fortalecer el marco jurídico municipal es esencial para el desarrollo sostenible y el bienestar ciudadano, garantizando comunidades más organizadas y funcionales.
También presentamos un análisis de alto nivel elaborado por César Addario, vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros para Latinoamérica. En su artículo, “Efectos de los aranceles y un dólar fortalecido sobre los mercados globales”, examina cómo las políticas comerciales y la fortaleza del dólar impactan en los mercados internacionales. Este análisis brinda una visión clara sobre las implicaciones para las economías emergentes y la toma de decisiones de inversión en la región, ofreciendo herramientas valiosas para comprender el actual entorno financiero global.
Por otro lado, nos encontramos en la etapa final del proceso de selección de nuestra prestigiosa iniciativa 45 de 45, un reconocimiento que distingue a los abogados y abogadas menores de 45 años que están transformando el sector legal y empresarial en El Salvador. Invitamos a quienes aún no han presentado sus perfiles a que lo hagan, ya que esta es una oportunidad para destacar el talento emergente que está marcando la diferencia en el país. Los 45 de 45 no solo celebran logros profesionales, sino también el liderazgo, la innovación y el compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad.
En Derecho y Negocios, reafirmamos nuestro compromiso de ser un espacio de análisis profundo, difusión de conocimientos y reconocimiento del talento en el sector legal y empresarial. Agradecemos a nuestros lectores, colaboradores y patrocinadores por su continuo respaldo, que nos motiva a seguir ofreciendo contenido de calidad y consolidarnos como el medio de referencia en el ámbito jurídico salvadoreño y regional.

PRESIDENTE

at bit.ly/GBEL2025 at 11:59 p.m. (EST) February 1, 2025, Apply by


César Addario
Soljancic
VP REGIONAL DE EXOR LATAM PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.
De acuerdo con un análisis de la firma de investigación de mercados MSCI, los efectos de estas políticas podrían traducirse en una volatilidad significativa para las economías emergentes y los inversionistas a nivel global.
El informe de MSCI analiza diferentes escenarios en función de la evolución de los aranceles y la respuesta del mercado. En un escenario base, en el que los aranceles del 25% sobre importaciones de México y Canadá entran en vigor el 2 de abril, junto con el 10% para productos chinos, el crecimiento del PIB global podría reducirse entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales. Los índices bursátiles podrían experimentar una corrección del 5%, especialmente en mercados emergentes.
El escenario pesimista implicaría un agravamiento de la guerra comercial, con una extensión de los aranceles a otros sectores estratégicos como el tecnológico y el automotriz, podría generar una caída del 10% en los mercados bursátiles y un aumento de la aversión al riesgo, lo que llevaría a una mayor fuga de capitales de los mercados emergentes hacia activos refugio como el dólar y el oro.
En cambio, el escenario optimista implicaría que las tensiones comerciales se alivien mediante acuerdos bilaterales o mecanismos de negociación, de modo que los mercados podrían estabilizarse y recuperar sus niveles previos a la incertidumbre actual. “Sin embargo, la apreciación del dólar seguiría ejerciendo presión sobre la deuda de mercados emergentes”, aclaró César Addario
Soljancic, vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, y economista de profesión.
Impacto en las economías emergentes
Las economías emergentes son particularmente vulnerables a estos cambios. México, por ejemplo, que exporta el 80% de sus productos a Estados Unidos, enfrenta un escenario en el que su PIB podría contraerse entre un 1.5% y 2%, según estimaciones de Moody’s. Esto afectaría su moneda, incrementando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores.
"Los aranceles y un dólar fuerte reducen la competitividad de los mercados emergentes y generan una contracción en la inversión extranjera", advierte Addario Soljancic. “Los gobiernos de la región deberán tomar medidas para amortiguar los efectos negativos en su balanza comercial”.
Desde 2021, el dólar se ha apreciado en un 15%, lo que encarece la deuda externa de los mercados emergentes. En América Latina, esto ha llevado a una reducción en la inversión extranjera y ha incrementado el costo del financiamiento para gobiernos y empresas.
“Un dólar fortalecido genera presiones inflacionarias en los mercados emergentes y limita la capacidad de los bancos centrales para flexibilizar su política monetaria”, explica el experto. "Esto afecta el consumo interno y ralentiza el crecimiento económico".
Volatilidad en los mercados
Para los inversionistas, la volatilidad provocada por estos factores se ha traducido en mercados bursátiles más inestables. El S&P 500 ha experimentado fluctuaciones constantes, y el índice de volatilidad VIX se ha mantenido en niveles elevados.
Según MSCI, los inversionistas que dependen de carteras expuestas a mercados emergentes podrían experimentar pérdidas de hasta un 8% en sus rendimientos anuales si los aranceles y el fortalecimiento del dólar se mantienen en los niveles actuales.
El comercio global está entrando en una fase de incertidumbre marcada por políticas proteccionistas y fluctuaciones cambiarias. Ante este panorama, las empresas y gobiernos deben diversificar mercados, fortalecer sus reservas internacionales y fomentar políticas que reduzcan la dependencia del comercio con Estados Unidos.
"Las decisiones económicas deben tomarse con base en escenarios realistas y considerando los riesgos globales", concluye Addario Soljancic. "La resiliencia financiera será clave en los próximos meses para evitar crisis mayores en las economías emergentes".
Diversificar portafolios y buscar estrategias que minimicen los riesgos asociados a la volatilidad del dólar y la incertidumbre arancelaria son estrategias para este entorno, mientras se aclara el futuro de las tensiones comerciales y sus repercusiones en los mercados globales.
Las recientes medidas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la apreciación del dólar han reavivado la incertidumbre en los mercados financieros”.

REDACCIÓN DYN
En el contexto global actual, la corrupción y el lavado de activos se han consolidado como fenómenos que generan profundas repercusiones en la gobernanza, la integridad de las instituciones y el desarrollo económico. La corrupción, entendida como el abuso del poder para obtener beneficios personales o para terceros, no sólo distorsiona la asignación de recursos públicos, sino que también crea un caldo de cultivo para que se efectúen actividades delictivas.
El estudio "Estudio sobre el impacto del fenómeno de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT" aborda de manera integral la simbiosis entre ambos fenómenos. Este documento se centra en cómo la corrupción actúa como factor generador y facilitador del lavado de activos y, a la vez, en las recomendaciones y buenas prácticas que podrían implementarse para mitigar estos riesgos. El presente artículo tiene como objetivo analizar en profundidad estas dos vertientes, proporcionando un marco conceptual y un conjunto de medidas basadas en estándares internacionales y en la experiencia acumulada por organismos especializados.
La corrupción se configura como un fenómeno complejo y multifacético, cuyas manifestaciones varían según el contexto social, político y económico. Aunque no existe una definición universalmente aceptada, la literatura y los instrumentos internacionales coinciden en que la corrupción involucra la comisión de actos que buscan obtener beneficios indebidos, a menudo a costa del bien público. Entre las conductas que se incluyen se encuentran el soborno, la extorsión, el nepotismo, el cohecho y la malversación de fondos, entre otros. En el estudio del GAFILAT se resalta que estos actos tienen una incidencia directa en la capacidad de los Estados para gestionar los recursos públicos y en la confianza que la sociedad deposita en las instituciones.
Una de las características esenciales de la corrupción es su naturaleza sistémica. No se trata de incidentes aislados, sino de un entramado de prácticas que pueden permear tanto el sector público como el privado. Por ejemplo, la corrupción en el sector público suele manifestarse cuando servidores o funcionarios se benefician de contratos, compras o adjudicaciones, mientras que en el ámbito privado se observa cuando empresas recurren a prácticas ilegales para obtener ventajas competitivas, como la malversación o el tráfico de influencias. El estudio enfatiza que uno de los mecanismos clave en la relación entre corrupción y lavado de activos es que el producto mismo de los actos corruptos –ya sean sobornos, cohechos o malversación de fondos– constituye la materia prima para el lavado. Dicho de otra manera, los fondos obtenidos de manera ilícita necesitan ser “limpiados” para poder ser integrados al sistema financiero y utilizados sin levantar sospechas. Esta transformación implica una serie de procesos que ocultan el origen del dinero, permitiendo que se disimule su naturaleza ilícita. La existencia de este vínculo ha llevado a considerar la corrupción no solo como un delito autónomo, sino como un elemento facilitador que propicia la comisión de otros delitos.
Modalidades de la relación entre corrupción y lavado de activos
El estudio del GAFILAT identifica tres modalidades principales a través de las cuales se configura la relación entre corrupción y lavado de activos:
1. El producto de la corrupción es lavado:
En esta modalidad, los fondos o activos generados a partir de actos corruptos son sometidos a procesos de conversión y ocultamiento para darles una apariencia de legalidad. Esto puede implicar el uso de técnicas financieras sofisticadas, estructuras societarias complejas o la transferencia de recursos a jurisdicciones con normativas laxas en materia de transparencia.
2. La corrupción como facilitador de otros delitos precedentes:
La corrupción facilita la comisión de delitos que pueden generar recursos ilícitos. Por ejemplo, en el contexto del narcotráfico, la corrupción en organismos de control o en puertos y aeropuertos puede permitir que se transporten grandes cantidades de narcóticos, cuyos beneficios son luego lavados para integrarlos al sistema financiero.
3. La corrupción como facilitador directo del lavado de activos:
En este caso, los actores involucrados en actos de corrupción participan activamente en el proceso de lavado. Esto puede ocurrir cuando funcionarios públicos, a cambio de sobornos, omiten aplicar controles o facilitan operaciones que permiten el encubrimiento de transacciones ilícitas. Esta modalidad destaca el papel activo de ciertos individuos en obstaculizar la detección y sanción de actividades de lavado.
El estudio también analiza cómo la corrupción representa una vulnerabilidad crítica en los sistemas nacionales de prevención del lavado de activos. Entre los factores que contribuyen a esta vulnerabilidad se encuentran:
Debilidades institucionales: La falta de coordinación entre organismos encargados de la fiscalización y el control, así como la insuficiente aplicación de políticas internas, pueden abrir brechas que faciliten tanto la corrupción como el lavado de activos.
Regulación deficiente de profesiones clave: Áreas como la notaría, la abogacía y la contaduría, fundamentales para el control de operaciones financieras, a menudo presentan deficiencias en la regulación, lo que permite que estos profesionales sean utilizados para facilitar actividades ilícitas. Inadecuada transparencia en la gestión pública: La ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas y la falta de sistemas de declaración de patrimonio pueden debilitar la capacidad de los Estados para detectar y prevenir la corrupción y el lavado de activos.
Estas vulnerabilidades evidencian la necesidad de una respuesta
integral que abarque tanto el fortalecimiento de los sistemas de control interno como la implementación de medidas internacionales reconocidas.
Recomendaciones y buenas prácticas
El documento del GAFILAT recoge un conjunto de recomendaciones orientadas a mitigar los riesgos derivados de la interrelación entre corrupción y lavado de activos. Estas recomendaciones, basadas en estándares internacionales y en la experiencia acumulada por organismos especializados, se pueden agrupar en diversas áreas de acción:
Medidas de transparencia y rendición de cuentas
Una de las recomendaciones fundamentales consiste en la implementación de sistemas de declaración obligatoria de patrimonio para funcionarios públicos y actores clave en la gestión estatal. La publicación de estos datos en portales accesibles contribuye a generar una cultura de transparencia y facilita la labor de contraloría ciudadana. Asimismo, se sugiere la creación de registros públicos de beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos, lo que permitiría rastrear de manera más efectiva el origen y destino de los fondos.
Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional
El estudio destaca la importancia de una coordinación estrecha entre las agencias de control y fiscalización, tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración entre organismos especializados, como unidades de inteligencia financiera y autoridades judiciales, resulta esencial para el intercambio de información y para la implementación de medidas conjuntas que dificulten la evasión de controles. Además, se recomienda fomentar acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan la asistencia recíproca en investigaciones y la recuperación de activos robados.
Implementación de Herramientas y Sistemas de Gestión
Otra línea de acción consiste en la adopción de normas y estándares internacionales para la gestión de riesgos y la prevención del soborno y el lavado de activos. Entre las medidas recomendadas se encuentran:
ISO 37001: Esta norma establece un sistema de gestión antisoborno que ayuda a las organizaciones a prevenir, detectar y responder a actos de soborno.
ISO 37002: Orientada a la gestión de denuncias, esta norma promueve la implementación de sistemas internos que faciliten la presentación y el seguimiento de reportes de irregularidades.
ISO 37301: Esta norma se centra en el establecimiento de un sistema de gestión de cumplimiento que integra buenas prácticas de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
La adopción de estos sistemas, que pueden ser certificados mediante auditorías externas, se presenta como una herramienta efectiva para fortalecer la cultura corporativa tanto en el sector público como en el privado.
Medidas Preventivas en el Sector Privado
El documento subraya la necesidad de que las empresas implementen mecanismos internos que les permitan identificar y mitigar los riesgos de corrupción y lavado de activos. Entre estas medidas se incluyen la adopción de políticas de cumplimiento, la realización de auditorías internas regulares y la capacitación continua del personal en temas relacionados con la ética y la integridad. Además, se recomienda que las empresas establezcan controles internos rigurosos en procesos críticos, como la contratación, la gestión de activos y la ejecución de proyectos, para evitar la infiltración de prácticas corruptas.


Héctor Josué Deras Argueta
ASOCIADO SENIOR BENJAMIN VALDEZ & ASOCIADOS.
Entre los impuestos más conocidos a nivel nacional, podemos destacar las inscripciones como contribuyentes, declaraciones anuales de impuestos, licencias de funcionamiento y licencias especiales, como son la venta de bebidas alcohólicas, colocación de rótulos, entre otras”.
¿Cuál es su historia?
Para responder esta interrogante es necesario retroceder hasta la antigüedad a los tiempos de las civilizaciones como la del Antiguo Egipto, en donde los ciudadanos estaban obligados a pagar impuestos al faraón, quien ejercía el control absoluto sobre el pueblo. En la Antigua Grecia, los impuestos se aplicaban principalmente a los ciudadanos con mayor riqueza, y se gravaban propiedades como viviendas, vinos, y esclavos. Los fondos recaudados servían para financiar principalmente los gastos militares. En la Antigua Roma, se imponían obligaciones principalmente a aquellas personas dedicados a la agricultura, las importaciones y exportaciones. Con lo recaudado se construyeron caminos y construyeron edificios y acueductos.
¿De dónde surge la potestad municipal?
Para entrar en contexto, es fundamental entender qué son las municipalidades y cuál es su potestad regulatoria.
En primer lugar, los municipios tienen un origen constitucional, lo que significa que están basados en un marco normativo. A partir de esta base, se desarrolla un conjunto de normas secundarias que incluyen los principios referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de la autonomía de los municipios. Estos son el Código Municipal y la Ley Tributaria Municipal.
En el Código Municipal, en el art. 2 se define al municipio como “la Unidad Política- Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, con el objeto de velar por un bien común”.
A partir de esta definición, las municipalidades, también son conocidas como gobiernos locales, quienes tienen la potestad y autonomía para crear, modificar y suprimir tasas por servicios, así como la regulación de determinados impuestos; mediante instrumentos jurídicos denominados ordenanzas. Esta potestad incluso permite el uso de métodos coercitivos para determinados actos.
Esto nos lleva a reconocer la existencia de una rama del Derecho especializada en los gobiernos locales denominada como “derecho municipal”. En este sentido, una de las definiciones más completas de ésta área del derecho proviene del destacado jurista argentino Adolfo Korn Villafañe, quien en su obra La República representativa municipal, la define como: “una rama científicamente autónoma del derecho público político, con acción pública, que estudia los problemas políticos, jurídicos y sociales del urbanismo y que guarda estrecho contacto con el derecho administrativo, con el derecho impositivo, con el derecho rural, con la historia institucional y con la ciencia del urbanizo.”
Basándonos en estas las facultades impositivas, se encuentran tres categorías para obtención de recursos: i) Impuestos, que se exigen sin una contraprestación directa; ii) Tasas municipales, que derivan de un servicio público prestado por la misma municipalidad; y iii) Contribuciones especiales.
Teniendo esta claridad, podemos profundizar en la importancia de cumplir con las regulaciones tributarias y cómo éstos son claves para el éxito empresarial. ¿Por qué deben pagarse tributos?
La Ley Tributaria Municipal establece lo que se conoce como el “hecho generador”, que regula los actos que originan la obligación de pago de tributos por parte de los contribuyentes cuando estos realizan actividades dentro de un

determinado territorio. En otras palabras, ciertos actos realizados dentro de un municipio pueden ser regulados con impuestos, tasas o contribuciones especiales, y los contribuyentes tienen la obligación de cancelarlas.
Como mencionamos al principio, el pago de tributos es una práctica que data desde los tiempos remotos, lo que ha permitido a las civilizaciones recaudar fondos, que posteriormente se destinan para labores en bien de la comunidad.
Entre los impuestos más conocidos a nivel nacional, podemos destacar las inscripciones como contribuyentes, declaraciones anuales de impuestos, licencias de funcionamiento y licencias especiales, como son la venta de bebidas alcohólicas, colocación de rótulos, entre otras.
Cabe señalar que la imposición de impuestos municipales, en cierta medida es voluntaria. Esto se debe a que, para cumplir con estas obligaciones, los contribuyentes deben acudir ante la administración a solicitud la creación de un registro y con ello formalizar sus operaciones dentro del municipio.
¿Por qué el miedo a registrarse?
Se pueden identificar varias circunstancias; sin embargo, las principales se identifican: i) La negatividad de los contribuyentes a pagar impuestos, lo cual está estrechamente relacionado con el proceso de pasar del sector informal al sector formal. Este cambio implica asumir nuevas obligaciones, lo que puede generar un aumento en los pagos a los que nos estaban sujetos previamente; ii) El desconocimiento y la falta de interés en conocer el marco regulatorio municipal.
Consecuencias del cumplimiento
Por un lado, esta las consecuencias positivas, como son: las económicas, vinculados con el ahorro a corto plazo del pago de intereses moratorios por inscripciones tardías, o pagos retroactivos por declaraciones extemporáneas, el acceso a licitaciones públicas, así como acceder a oportunidades de crecimiento, mediante la banca o mediante la participación en programas económicos enfocados a potenciar el crecimiento de los determinados comercios. Las comerciales, vinculados al prestigio, credibilidad y transparencia frente a terceros y un mejor posicionamiento en el mercado.
Por el otro lado de la moneda, al no dar cumplimiento al marco regulatorio las consecuencias negativas son las siguientes: Las Económicas: vistas con la imposición de multas, cierre de establecimientos, los cuales se ven traducidos en el paro de la operación y éste a su vez vinculado a pérdidas por un plazo de tiempo indeterminado hasta la obtención la autorización correspondiente. Desde un punto de vista comercial, puede acarrear un desprestigio para el contribuyente lo cual está vinculado a pérdidas que pueden incluso llevarlo hasta la quiebra.
Hoy en día, el cumplimiento de estas obligaciones no solo implica contar con los permisos mencionados, sino también en presentar la información correcta y oportunamente. Versa, incluso en contar con los registros actualizados en todas las municipalidades en donde el contribuyente cuente con operaciones, ligadas incluso los activos fijos. El no actualizar, informar cambios en la situación patrimonial, o efectuar una errónea declaración anual de impuestos da lugar al pago de impuestos desproporcionados, que impactan directamente en el contribuyente, debido a que se generan tributos que no se corresponden con su situación real. Esto además puede afectar la obtención de una solvencia municipal, especialmente cuando desea vender un inmueble o participar en licitaciones, pues de no estar al día con sus obligaciones el contribuyente, puede verse impedido a efectuar su operación deseada.
¿Dónde se encuentra la clave?
La clave de este cumplimiento radica principalmente en jurídica , quien no verá limitada ni afectada su actividad comercial debido a la incertidumbre de una posible clausura por el incumplimiento. Este aspecto es fundamental, ya que permite proyectar ante terceros un orden en la administración interna de la actividad comercial, lo que se traduce en credibilidad y confianza que permite de crecimiento.
Es clave porque el contribuyente se convierte en un agente de cambio y un valioso aliado de las alcaldías. El cumplimiento oportuno de estas obligaciones implica una recaudación de impuestos que, a su vez se traduce en obras sociales, potenciando incluso el crecimiento económico de su entorno y a largo plazo también le representa una oportunidad de crecimiento.

ABOGADO Y NOTARIO | ESPECIALISTA EN DERECHO MUNICIPAL.
n mis años como estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas, siempre me llamó la atención que dentro del pensum de materias no existiera una cátedra específica sobre derecho municipal, a pesar de que, desde muchos años antes, ya se encontraba en vigor un Código Municipal que derogó la legislación previa en la materia, promulgada el veintiocho de abril de mil novecientos ocho y todas sus reformas posteriores, unificando la normativa en un solo cuerpo legal, con la única excepción de las tarifas de arbitrios municipales que permanecieron vigentes.
Pasado y algunos antecedentes históricos del derecho municipal
Desde su promulgación en 1986, el Código Municipal no solo ha regulado la actividad interna de las municipalidades en El Salvador, sino también su relación con los ciudadanos dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales. A partir de los principios establecidos en este cuerpo normativo, surgieron otras leyes con el propósito de regular con mayor precisión los derechos y obligaciones tanto de los municipios como de sus habitantes. Ejemplo de ello es la Ley General Tributaria Municipal, promulgada en 1991, así como la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones, además de una amplia variedad de ordenanzas municipales y sentencias definitivas en materia constitucional y contenciosoadministrativa. En su conjunto, estos desarrollos han convertido el Derecho Municipal en un verdadero desafío para quienes lo hemos estudiado, aplicado y, en muchas ocasiones, defendido.
En mi experiencia profesional y personal, al haber ocupado el cargo de Gerente Legal de la entonces Alcaldía Municipal de San Salvador, tuve la oportunidad de conocer de primera mano la complejidad y relevancia del Derecho Municipal. En el ejercicio de mis funciones, debí analizar sus disposiciones de manera cotidiana, ya fuera para emitir opiniones jurídicas ante el Concejo Municipal o para satisfacer las necesidades legales de las distintas dependencias municipales. Esto me permitió constatar que el derecho municipal tiene una aplicación diaria en la administración pública local, desde los temas más básicos hasta los más complejos.
Por ello, todos los funcionarios municipales deben poseer un conocimiento integral de esta rama del derecho y sus fuentes normativas, a fin de aplicarlas conforme a las necesidades de los municipios y de los ahora distritos.
Transformaciones en el derecho municipal salvadoreño en el presente
El derecho municipal en El Salvador ha experimentado cambios significativos debido a diversas iniciativas impulsadas tanto por el Órgano Ejecutivo como por la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo es la promulgación de la Ley de Reestructuración Municipal, la cual redujo el número de municipalidades de 262 a 44, consolidando las antiguas municipalidades como distritos dentro de nuevas jurisdicciones. Esta reestructuración plantea desafíos importantes, como la unificación de ordenanzas municipales, dado que, en muchos casos, existen múltiples regulaciones sobre la misma materia. Como resultado, la armonización de la normativa municipal es un proceso indispensable para garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.
La reforma territorial distrital antes mencionada, para El Salvador representa un paso fundamental hacia la eficiencia y modernización del Estado, permitiendo lograr una optimización de los recursos con que cuentan los distritos que ahora conforman un municipio, lo cual permite que al concentrar sus ingresos en un fondo común, pueda satisfacer más necesidades de la población de muchas de las anteriores municipalidades que en ese momento no tenían acceso a muchos servicios públicos, lo cual permite que los mismos estén más cerca de los ciudadanos a través de un modelo de descentralización administrativa mucho más efectiva.
Al reorganizar la estructura territorial con un enfoque basado en la proximidad y necesidades reales de la población, se reduce la burocracia, se optimizan recursos y se garantiza una respuesta más ágil en áreas clave como aseo y ornato, salud, educación, infraestructura y seguridad. Este proceso no solo fortalece la autonomía y capacidad de la gestión local, sino que también fomenta un desarrollo más equitativo, permitiendo que cada municipio
administre mejor sus recursos. En un país donde las dinámicas poblacionales han cambiado significativamente, la reforma distrital no es solo una modernización geográfica, sino una transformación estructural que acerca el gobierno a la gente y mejora su calidad de vida.
En la misma línea de cambios estructurales, la reciente promulgación de la Ley para la Creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos establece una nueva institución con competencias directas en los municipios que no cuenten con la capacidad suficiente para realizar la recolección de desechos. Según lo dispuesto en esta ley, la nueva autoridad recibirá el 50% de los ingresos municipales obtenidos por tasas relacionadas con servicios de aseo, limpieza y recolección de desechos sólidos, lo que implica una reconfiguración en la administración de estos servicios. Como consecuencia, las normativas municipales existentes deberán armonizarse con esta nueva legislación para permitir una gestión coordinada entre las municipalidades y la nueva entidad. Este proceso es una manifestación clara de la constante evolución del derecho municipal, que debe adaptarse a las realidades presentes sin perder de vista su proyección futura.
El futuro del derecho municipal en El Salvador
Para comprender el futuro del derecho municipal, es fundamental analizar los cambios mencionados y evaluar sus implicaciones a largo plazo. La dinámica con la que se están transformando las instituciones estatales y la creación de nuevas entidades con competencias sobre asuntos tradicionalmente municipales
sugieren que las alcaldías podrían evolucionar hacia un rol más limitado, centrado en la gestión de ciertos servicios públicos como el mantenimiento de parques y zonas verdes, limpieza de calles, alumbrado público y videovigilancia.
Asimismo, podría plantearse la creación de un Registro Nacional del Estado Civil, que en una posible fusión con el Registro Nacional de las Personas Naturales, centralizaría una función históricamente reservada a cada municipio. Esta centralización permitiría establecer criterios uniformes para la tramitación de procesos de filiación familiar y otros procedimientos registrales, optimizando la eficiencia administrativa. Además, la digitalización de estos servicios facilitaría su acceso a los salvadoreños en el exterior, permitiéndoles realizar trámites de manera remota sin necesidad de acudir a consulados, lo que agilizaría los procesos y reduciría costos.
El derecho municipal parece estar encaminado a regular únicamente asuntos específicos, lo que podría dar lugar a la codificación de sus disposiciones en un solo Código Municipal que unifique la normativa dispersa. Aunque el final de las municipalidades, tal como han sido conocidas por más de un siglo, no parece inminente, es innegable que la evolución del Estado salvadoreño ha reducido progresivamente el protagonismo de las administraciones municipales. En este contexto, el reto para los profesionales del derecho será seguir adaptándose a estas transformaciones y contribuir activamente a la consolidación de un modelo de gestión pública eficiente y acorde a las necesidades de la población.
La reforma territorial distrital, para El Salvador, representa un paso fundamental hacia la eficiencia y modernización del Estado, permitiendo lograr una optimización de los recursos con que cuentan los distritos que ahora conforman un municipio”.




Ana Marcela García Rivas
MAESTRA EN DERECHO ADMINISTRATIVO| SOCIA EN GARCÍA RIVAS LAW.
La actividad municipal es diversa y comprende, entre otras, aquella derivada del ejercicio de la técnica autorizatoria, de la potestad sancionatoria y tributaria, así como la atención de las diferentes peticiones que realicen las personas administradas a las Municipalidades. El despliegue de estas facultades de la administración municipal implica que dichas actuaciones se tramitan y culminan con la emisión de diferentes actos administrativos, cuyos elementos se encuentran normados en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) vigente en El Salvador desde el año 2019, lo cual comporta que el quehacer municipal está sujeto a sus reglas.
A ese efecto, es importante destacar que el artículo 2 LPA delimita su ámbito de aplicación, abarcando a las municipalidades en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. Por su parte, el inciso segundo del art. 163 LPA estipula que la misma aplicará de manera supletoria en lo no previsto en materia tributaria, que incluye la especie del derecho tributario municipal, cuyos procedimientos están regulados en la Ley General Tributaria Municipal.
En ese sentido, conviene resaltar algunos aspectos que son relevantes para la actividad municipal y que, en la práctica, garantizarán procedimientos eficientes y el derecho a la buena administración de las personas usuarias.
En primer lugar, es importante referirse a los principios generales del artículo 3 LPA como la estrella polar de las actuaciones de las comunas. Y es que dicho cuerpo normativo introdujo los principios rectores que deberán observarse por parte de las Administraciones municipales. Así, tenemos, entre otros, los principios de proporcionalidad, antiformalismo y coherencia.

Los anteriores principios merecen una mención especial, toda vez que obligan a las municipalidades a ejercer sus facultades a través de actuaciones administrativas que sean aptas e idóneas para alcanzar los fines perseguidos (principio de proporcionalidad). Asimismo, el principio antiformalista representa un gran avance respecto de eliminar todos aquellos requisitos formales que no sean esenciales para el inicio, tramitación y conclusión normal de los procedimientos administrativos, a efecto de potenciar el acceso a los mismos y que el fondo del asunto sea resuelto por la autoridad municipal correspondiente. Ello implica que las municipalidades no pueden exigir más requisitos que aquellos previstos por la ley, dejando atrás los días en los que los administrados se veían impedidos de acceder a los procedimientos municipales por cuestiones de forma, no esenciales. Finalmente, el principio de coherencia determina que las municipalidades deberán respetar el precedente administrativo propio, y que excepcionalmente podrá apartarse de ello, a través de una resolución motivada; ello garantizará una verdadera seguridad jurídica a través de la uniformidad en los pronunciamientos que han de emitir las comunas.
En segundo lugar, la LPA formalizó los requisitos de validez del acto administrativo que por muchos años había sido tratado únicamente vía jurisprudencial. En esa línea, el artículo 22 LPA desarrolla los elementos de validez del acto administrativo, entre los cuales encontramos la motivación. Este requisito condiciona los actos administrativos que dicten las municipalidades, de tal manera que la ausencia de motivación se traduce en un motivo de ilegalidad. Con ello en mente, el artículo 23 LPA enlista aquellos actos que serán especialmente motivados, mismos que incluyen aquellos que limiten, supriman o denieguen derechos (un permiso, por ejemplo), revoquen o modifiquen actos anteriores, así como aquellos que se dicten en ejercicio de una potestad discrecional. En consecuencia, las municipalidades y aquellos que actúen en nombre de ella deberán observar estas reglas en el ejercicio de sus facultades para garantizar el debido proceso de las personas administradas. En tercer lugar, encontramos la regulación relativa a los términos y plazos tanto para los usuarios como para la Administración municipal, especial referencia se hará a que la LPA contiene plazos máximos para la realización de actuaciones, así como consecuencias ante su inobservancia. Antes de la LPA, los administrados se veían ante la incertidumbre de desconocer, en muchas ocasiones, cuándo sus asuntos serían resueltos y permea en ellos la sensación de que, a falta de ella, nunca
obtendrían una respuesta. Sin embargo, los artículos 86 y 89 LPA delimitan los plazos para producir actos de procedimiento y para concluirlo, de tal manera que ahora los procedimientos administrativos deben concluir en un plazo máximo de nueve meses. ¿Cuáles son las implicaciones de que ello se irrespete? El silencio administrativo.
El silencio administrativo es una figura que también formalizó la LPA, en tanto que ahora el artículo 113 establece como regla general que, ante el vencimiento del plazo máximo para responder, sin haberse notificado resolución expresa, se producirán los efectos positivos del silencio, por lo que el interesado ha de entender estimada su pretensión. Excepcionalmente, dicha norma prevé los casos de silencio negativo. Asimismo, el artículo 114 LPA se refiere a los efectos del silencio administrativo en los procedimientos administrativos iniciados de oficio, por cuanto el mismo tendrá efecto desestimatorio ó, si se tratase de procedimientos sancionatorios o de intervención, se producirá la caducidad. En ese sentido, es importante que las municipalidades tengan en cuenta estas repercusiones puesto que la LPA también estipula que aquellos actos administrativos producidos por silencio administrativo pueden hacerse valer ante cualquier autoridad o persona física o jurídica, de tal forma que la Administración también se encontrará vinculada por esas actuaciones bajo esas condiciones, en los términos ahí establecidos.
En cuarto lugar, es valioso también apuntar algunos aspectos sobre la transferencia de competencias. La delegación de competencia (artículo 43 LPA), por ejemplo, es una figura que suele utilizarse en los procedimientos que realizan las municipalidades, especialmente en los que ejercen facultades de inspección o de fiscalización. De ahí que no debe perderse de vista que el Concejo Municipal habrá de asegurarse no sólo de emitir el acuerdo correspondiente sino también de no delegar aquellas competencias que le correspondan como órgano colegiado, toda vez que ello está proscrito por el artículo 44 LPA.
Finalmente, es dable subrayar las demás normas que atañen al procedimiento administrativo y que atañen al quehacer municipal. Así, la LPA recoge las reglas que deberán acatarse para la producción y valoración de la prueba en los procedimientos en que esa fase esté considerada (artículo 106 y siguientes), las fases del procedimiento que son preceptivas, los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionatoria (artículo 139), el régimen de recursos que procederán en sede administrativa
(artículo 123 y siguientes), las reglas para la revocación, rectificación de errores materiales y para la declaratoria de lesividad, además de las causales de nulidad absoluta de los actos administrativos (artículo 36) y el procedimiento para su revisión de oficio. Todos son elementos que deben cumplirse por parte de la administración municipal a efecto de evitar una posterior declaratoria de ilegalidad.
En suma, la vigencia de la LPA representó para los municipios la regularización de muchas aristas de las facultades que ya ejercían, pero que ahora, por ministerio de ley, debieron ajustar para que dicho ejercicio responda a las necesidades de las administraciones públicas modernas y de sus ciudadanías, a la vez que les permiten estar al servicio de sus municipios, garantizando el derecho a la buena administración de las personas usuarias y a procedimientos que garanticen la optimización de los recursos municipales en favor de las personas administradas.
La vigencia de la LPA representó para los municipios la regularización de muchas aristas de las facultades que ya ejercían, pero que ahora, por ministerio de ley, debieron ajustar para que dicho ejercicio responda a las necesidades de las administraciones públicas modernas y de sus ciudadanías".

GERENTE LEGAL Y DE IMPUESTOS EN GRANT THORNTON EL SALVADOR.
Fugazmente, aspectos básicos.
El municipio es una unidad política y administrativa dentro del Estado, que tiene un territorio propio. Está organizado según un marco legal que permite la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones locales. Tiene la autonomía necesaria para gobernarse a sí mismo y se encarga de gestionar el bienestar de la comunidad, trabajando de manera coordinada con las políticas nacionales para el bienestar general. Para cumplir con estas responsabilidades, el Municipio tiene la independencia suficiente.
Tal consideración, retomada por el legislador en el artículo 2 del Código Municipal, es un desarrollo del artículo 203 de la Constitución, del cual se establece que el municipio es autónomo en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se rige por el Código Municipal, el cual, de forma relevante, determina los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas.
Pero, ¿qué comprende la autonomía municipal?
Por autonomía municipal se entiende la

discrecionalidad organizativa de autogobierno, para desarrollar competencias constitucionales y legales. Dicha autonomía municipal no implica una independencia del Estado, pues asimismo la autonomía no es absoluta, sino relativa, de tal manera que nunca dejará de formar parte del Estado.
De hecho, claro está, y probablemente ahora más que en ningún otro momento, las actividades a nivel local pueden estar ligadas a los planes del gobierno central. Y esto, en sí mismo, representa el propósito del legislador constituyente: que los gobiernos municipales sean un instrumento de servicio para las comunidades. Por ejemplo, en situaciones de emergencia como desastres naturales, la autonomía municipal se manifiesta en la capacidad de las autoridades locales para coordinar y aplicar medidas inmediatas de ayuda, pero también debe alinearse con las políticas nacionales de respuesta ante emergencias.
La normativa municipal: Interés en las ordenanzas.
La potestad de normar permitida a las municipalidades deriva del artículo 204 de la Constitución; sin embargo, estas se limitan al marco determinado por la Constitución. Entonces, la especificidad de las ordenanzas deriva de un resultado de una potestad normativa originaria, producida en territorio autónomo, lo que implica que tiene lógica propia y con disposiciones que únicamente son superadas a través de la ley.
En ese orden, las ordenanzas no representan el desarrollo de textos legales, sino opciones locales que deben ceñirse al respeto de límites fijados por la Constitución. En términos prácticos, las ordenanzas establecen vinculaciones entre el gobierno local y los habitantes del municipio. Habida cuenta, las ordenanzas representan el producto de aquella capacidad para autoordenarse y también para aplicarse en un territorio determinado, con relación a temas de interés común, regulando las principales actividades de un municipio.
Ordenanzas y la potestad sancionadora de la municipalidad.
No existe contradicción respecto a si los municipios cuentan con potestad sancionadora, la poseen y se aplica por el incumplimiento de los ciudadanos a mandatos o prohibiciones que están relacionadas exclusivamente con la gestión municipal, misma que puede estar ligada a complementar el bien común local o bien, para darle dinamismo a las decisiones que adopta el ente de representación de una jurisdicción.
No obstante, tal ejercicio sancionador, aunque contenga una particularidad de severidad mínima, debe respetar las garantías del Derecho administrativo sancionador, debiendo tutelar los más llamativos y conocidos principios de tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, prohibición de la retroactividad desfavorable y las garantías de audiencia y de defensa; y por supuesto, la imposibilidad de sancionar en más de dos ocasiones la misma conducta típica.
En tal sentido, para el ejercicio de esta actividad sancionadora por parte de un órgano municipal, será constitucionalmente legítima en la medida en que exista la suficiente cobertura de una ley que le habilite sancionar. De manera que, si la administración municipal dicta una ordenanza en materia sancionadora, debe sujetarse a la regulación esencial que haya predeterminado el legislador, debiendo encontrarse la actuación suficientemente amparada en el texto de la ley. Así lo estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de proceso de Inconstitucionalidad de fecha catorce de diciembre de dos mil catorce, referencia 17-2003. Dicho esto, la potestad sancionadora de las municipalidades es limitada.
Es más, particularmente tal precedente constitucional es de suma relevancia por cuanto la Sala subrayó que la acción sancionadora por parte de las municipalidades esté respaldada por una
ley, y que su medida punitiva debe estar dentro del marco de legalidad (vinculación positiva), reforzando la necesidad de que las municipalidades ajusten sus ordenanzas a las disposiciones constitucionales y legales.
Entonces, desde lo enunciado, puede considerarse que, si bien el artículo 126 del Código Municipal establece: “En las ordenanzas municipales pueden establecerse sanciones de multa, clausura y servicios a la comunidad por infracción a sus disposiciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley”, esto debe ser interpretado desde la perspectiva de que no sucede lo mismo con las infracciones a que den lugar tales consecuencias jurídicas.
Tal disyuntiva se resuelve con una interpretación sistemática del artículo 126 precitado y el artículo 4 de la misma norma, que enumera los ámbitos de competencia de los municipios. ¿Podrían entonces, por ejemplo, las municipalidades imponer nuevas infracciones en orden de tránsito con su correspondiente sanción? No, al no estar comprendida específicamente dicha materia dentro de los ámbitos referidos y ser esta una materia reservada por el legislador.
Por lo tanto, solo pueden tipificarse las infracciones a las conductas que contraríen contra el ejercicio de las competencias que otorga dicha ley a las alcaldías en su labor de orden, fomento y protección del bien común local, conforme a los artículos 1 y 4 del Código Municipal. Por tal aspecto, puede predicarse que ninguna ordenanza ni reglamento municipal posee la habilitación de regular hechos que traspasen el marco de competencias ya establecidos, so pena de contrariar la ley y la Constitución.
Estos elementos probablemente traigan a la mente del lector vastas ordenanzas con regulación sancionatoria que se encuentra fuera del ámbito de competencia de un municipio, de ahí que, encuentre importancia que la potestad sancionadora de las municipalidades es limitada y, cuando se contradiga, combatir su oposición mediante los mecanismos legales aplicables.
Consecuentemente, es crucial que las municipalidades, al ejercer su potestad sancionadora, lo hagan de manera responsable, respetando los principios fundamentales del derecho administrativo; como una oportunidad para mejorar la gobernanza local, promoviendo una administración más justa y eficiente para los ciudadanos.
No existe contradicción respecto a si los municipios cuentan con potestad sancionadora, la poseen y se aplica por el incumplimiento de los ciudadanos a mandatos o prohibiciones que están relacionadas exclusivamente con la gestión municipal".
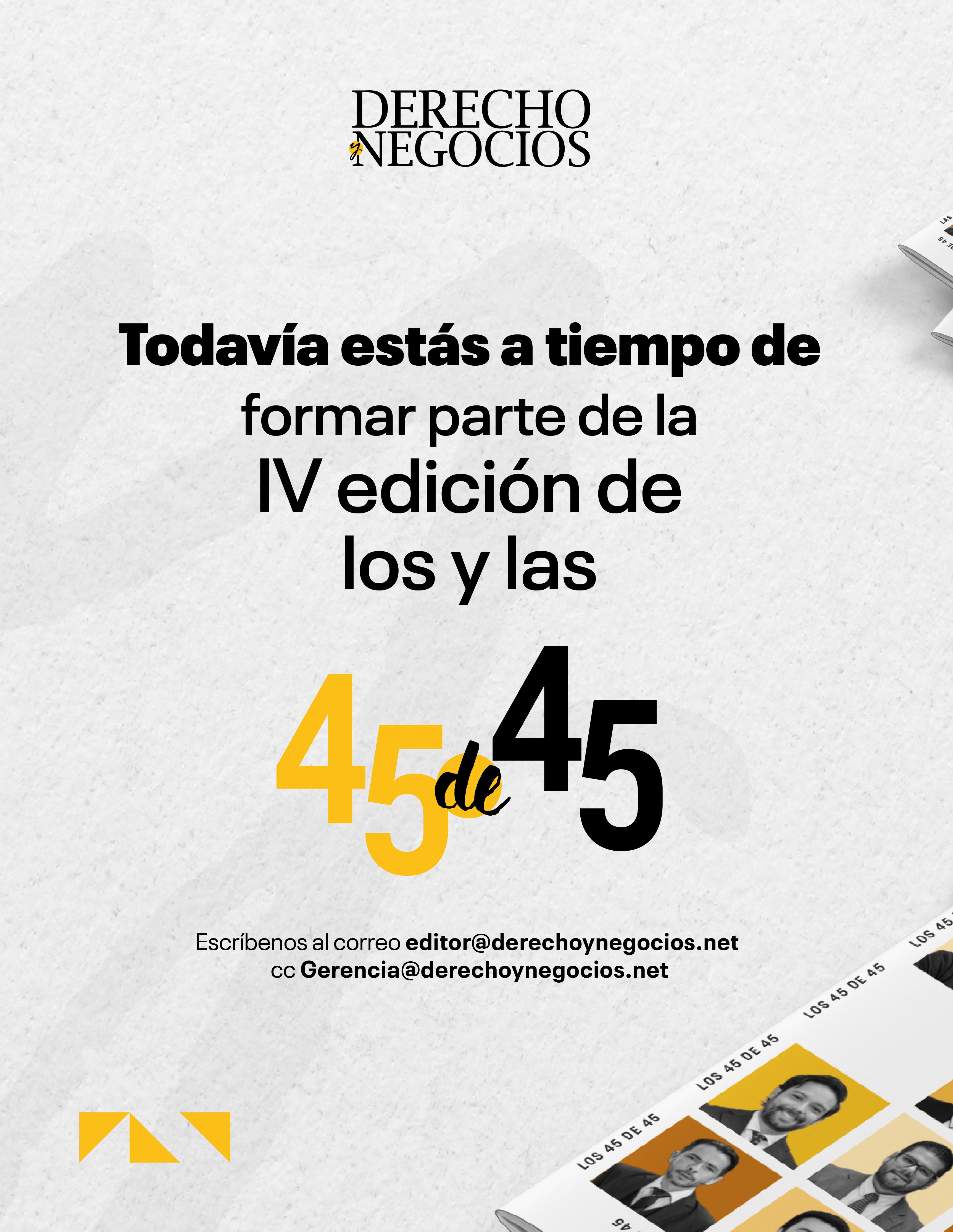


REDACCIÓN DYN
El derecho municipal en El Salvador ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de ser un área poco explorada a convertirse en un pilar esencial para la regulación de la actividad económica y administrativa en los municipios. En este contexto, el despacho legal IUSPUBLIK ha desempeñado un papel clave en la especialización y consolidación del derecho tributario municipal, sentando precedentes en la materia y estableciéndose como un referente en la asesoría legal tanto para empresas como para instituciones públicas.
Desde su fundación, IUSPUBLIK se propuso innovar en el ámbito del derecho administrativo y municipal, ofreciendo asesoría especializada a empresas, bancos y comercios que enfrentaban nuevas regulaciones en cuanto a impuestos, licencias y permisos municipales.
“Nuestro despacho es, probablemente, la primera firma en El Salvador que decidió enfocarse en la dinámica gubernamental y, en particular, en el derecho municipal. En los años 90, este era un campo poco explorado, pero vimos la necesidad de brindar asesoría legal en un área que estaba cobrando relevancia”, comenta el Dr. Ricardo Mena Guerra, socio fundador de la firma.
A medida que las empresas comenzaron a recibir exigencias tributarias municipales, IUSPUBLIK se convirtió en un aliado estratégico para garantizar que estas regulaciones se aplicaran conforme a la ley, evitando cobros indebidos y asegurando la correcta aplicación del Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal.
Retos y transformación del derecho municipal en El Salvador
El crecimiento del derecho municipal trajo consigo desafíos significativos, tanto para las empresas como para los municipios, que en muchos casos implementaban regulaciones sin una base legal sólida. En este sentido, IUSPUBLIK ha trabajado en la clarificación y aplicación de la normativa, logrando precedentes jurídicos clave.
“Durante los primeros años, detectamos que muchas obligaciones tributarias municipales carecían de respaldo legal. Gracias a nuestro trabajo, logramos que los tribunales contencioso-administrativos reconocieran estas irregularidades y emitieran fallos que hoy sirven como guía para la correcta relación entre los municipios y los
contribuyentes”, explica el Dr. Mena Guerra.
Uno de los casos más emblemáticos liderados por la firma fue el caso 2-2006 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el cual se declaró la nulidad absoluta de una determinación tributaria municipal debido a la omisión del procedimiento legal previo. Este fallo marcó un hito en la aplicación del derecho tributario municipal en el país.
Más recientemente, en 2025, IUSPUBLIK obtuvo una sentencia histórica en favor de los fondos de inversión, estableciendo que estos están exentos del pago de impuestos municipales por mandato legal. “Este caso representa un hito, ya que por primera vez se estableció judicialmente una exención específica para este tipo de inversión, brindando mayor certeza jurídica a los actores del sector financiero”, detalla el Dr. Mena Guerra.
Innovación y modernización en la práctica legal
A lo largo de los años, IUSPUBLIK ha mantenido un enfoque innovador en su práctica, no solo en la litigación y la asesoría jurídica, sino también en la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar sus procesos.
“Fuimos el primer despacho en obtener, a inicios de 2024, una certificación internacional en el uso de tecnología e inteligencia artificial aplicada al derecho. Esta certificación, otorgada por Ubatec, nos ha permitido mejorar nuestros procesos internos y ofrecer asesorías más ágiles y precisas”, destaca el Dr. Mena Guerra.
La aplicación de inteligencia artificial en la práctica del derecho ha permitido a la firma analizar de manera más eficiente la normativa municipal y desarrollar estrategias jurídicas basadas en datos. Asimismo, la digitalización de documentos y procesos ha facilitado la interacción con clientes y tribunales, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando la gestión de casos.
El derecho municipal ha ganado relevancia dentro del campo del derecho administrativo, y cada vez más abogados buscan especializarse en esta área. Para el Dr. Mena Guerra, la formación académica y la experiencia práctica son fundamentales para el desarrollo de nuevos profesionales en esta rama.
“Afortunadamente, en El Salvador ya contamos con universidades de prestigio que ofrecen maestrías en derecho administrativo. En algunas de ellas tengo el honor de ser catedrático. Sin duda, estas opciones académicas son una excelente vía para la especialización en esta materia”, menciona.
IUSPUBLIK también ha promovido la investigación y el análisis jurídico, contribuyendo con publicaciones especializadas y participando en foros nacionales sobre derecho municipal. “Desde sus inicios, nuestro despacho ha impulsado el estudio y la investigación en esta rama del derecho. Hoy, la nueva generación de abogados en nuestra firma ha fortalecido aún más esta visión, consolidando un enfoque académico y práctico que beneficia a nuestros clientes y a la comunidad jurídica en general”, añade el Dr. Mena Guerra.
El derecho municipal en El Salvador sigue en constante evolución, con reformas y regulaciones que buscan modernizar la gestión administrativa y tributaria de los municipios. En este sentido, IUSPUBLIK se mantiene a la vanguardia para garantizar que estas normativas sean aplicadas de manera justa y equitativa.
“Uno de los principales retos en la actualidad es la implementación de nuevos esquemas normativos, como el régimen especial del Centro Histórico, que ha introducido requisitos y permisos adicionales para los contribuyentes. En este contexto, nuestra asesoría se vuelve esencial para garantizar el cumplimiento
adecuado de la normativa”, indica el Dr. Mena Guerra
La firma también apuesta por la resolución alternativa de conflictos como un mecanismo eficiente para evitar litigios innecesarios y reducir la carga de los tribunales. “Desde nuestra perspectiva, el futuro del derecho administrativo y municipal en El Salvador debe enfocarse en la autorregulación de los administrados, el fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos y la resolución de controversias en sede administrativa, evitando litigios innecesarios salvo en casos excepcionales”, explica.
IUSPUBLIK ha logrado consolidarse como un referente en derecho tributario municipal en El Salvador, combinando experiencia, innovación y un enfoque académico sólido. Su trayectoria en la defensa de los derechos de los contribuyentes y la modernización de la normativa municipal ha marcado un antes y un después en la relación entre empresas y municipalidades.
“La especialización en derecho municipal nos ha permitido no solo resolver problemas específicos de nuestros clientes, sino también contribuir al desarrollo jurídico del país. Hoy, más que nunca, seguimos comprometidos con brindar asesoría de calidad y con impulsar un marco normativo justo y eficiente”, concluye el Dr. Mena Guerra
Con una visión de futuro enfocada en la digitalización, la resolución alternativa de conflictos y la formación de nuevas generaciones de abogados especializados, IUSPUBLIK continúa siendo un actor clave en la modernización del derecho municipal en El Salvador.

El despacho IUSPUBLIK se ha consolidado como un referente en derecho municipal en El Salvador, gracias a la experiencia y especialización de su equipo jurídico. Con una combinación de abogados con más de 25 años de trayectoria y profesionales jóvenes que han desarrollado su carrera en esta área, el equipo se distingue por su capacidad analítica y compromiso con la excelencia.
“El equipo especializado en derecho municipal en el despacho lo conforma una mezcla entre abogados con experiencia de más de 25 años y abogados que comparativamente son más jóvenes pero que ya tienen años realizando esta labor también. Todos con alta capacidad de análisis, muchas ganas de trabajar y el compromiso por el trabajo bien hecho”, explica el Dr. Henry Orellana Sánchez
Dentro del despacho, los abogados encargados de derecho municipal se enfocan en el estudio, seguimiento y preparación de

casos, sometiendo a discusión aquellos aspectos que presentan mayor complejidad. “En la oficina contamos con un grupo de abogados que su principal labor es el estudio, seguimiento y preparación de los casos municipales. Ellos hacen el seguimiento diario de estos y someten a discusión aquellas decisiones que implican mayor novedad proponiendo soluciones a las mismas”, añade el Dr. Orellana Sánchez.
Para quienes desean integrarse a esta especialidad, el despacho prioriza profesionales éticos, con vocación de aprendizaje y excelencia. “En la mayoría de los casos, los abogados de la oficina se han unido antes de graduarse y en IUSPUBLIK han crecido y adquirido experiencia”, destaca.
Gracias a su estructura especializada y comunicación directa, el equipo logra una eficiente coordinación en la resolución de casos. “Cada abogado va adoptando los temas con los que más tiene afinidad y de esa forma adquiere mayor experiencia en los temas que le gustan o prefiere”, concluye el Dr. Orellana Sánchez
El equipo de IUSPUBLIK ha consolidado su liderazgo en derecho municipal en El Salvador gracias a su enfoque en la formación continua y el desarrollo profesional. La actualización constante y la sinergia entre sus especialistas les permite ofrecer asesoría precisa y actualizada a sus clientes.
El derecho municipal es un área en constante cambio, lo que exige un monitoreo riguroso de las nuevas regulaciones. “Siempre debemos estar pendientes de las publicaciones del Diario Oficial, pues ahí aparecen las nuevas normas, pero también las bases de datos y la práctica constante en la materia nos permite estar actualizados sobre las mismas”, explica el Dr. José Adán Lemus
En IUSPUBLIK, la capacitación es clave para garantizar la excelencia en el servicio. El despacho apoya a sus abogados en su crecimiento profesional, brindando facilidades para la realización de estudios de posgrado.
“IUSPUBLIK se ha caracterizado por apoyar a los miembros del equipo para la capacitación continua, brindando apoyo financiero y balanceando el trabajo y los estudios. Yo inicié y terminé mi estudio de maestría y doctorado con este apoyo. De la misma forma han estudiado o están estudiando sus maestrías otros compañeros”, destaca el Dr. Lemus
en equipo y calidad del servicio
La especialización de cada miembro del equipo permite complementar enfoques y ofrecer soluciones estratégicas.
“Todos los compañeros nos complementamos dado que las áreas de especialización o de afición son variables. La comunicación fluida y la posibilidad de discutir técnicamente los casos nos permite presentar mejores soluciones a nuestros clientes”, menciona el Dr. Lemus.
El despacho incentiva el estudio en diversas áreas del derecho municipal, como tributario, sancionatorio, permisos y organización administrativa.
“IUSPUBLIK incentiva a que todos sus miembros continúen estudiando en los temas que les apasionan. Algunos están estudiando sus maestrías, otros ya las concluyeron y uno está a punto de finalizar su segunda carrera -contabilidad-. Cuando las personas trabajan en lo que les gusta, buscan la excelencia para brindar lo mejor a los clientes”, concluye el Dr. Lemus
Gracias a su enfoque en formación y especialización, IUSPUBLIK continúa siendo un referente en derecho municipal y administrativo en El Salvador.

La vigencia de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal en El Salvador trajo consigo muchas expectativas y dudas frecuentes a todos los contribuyentes municipales. Como es sabido los anteriores 262 municipios pasaron a conformar 44 nuevos municipios y estos se subdividen en distritos que se identifican con su nombre histórico. Estas preguntas oscilaban desde los temas formales hasta los sustanciales, como la forma correcta de cumplir con las obligaciones tributarias municipales materiales.
El presente artículo pretende resaltar, desde un punto de vista práctico, aquellos cambios y situaciones que se mantienen invariables a marzo de 2025.
Sin lugar a dudas, el trabajo realizado por las autoridades municipales a lo largo del país ha sido arduo pues fue necesario adaptarse a esta nueva realidad, lo cual implicó incluso consolidar la contabilidad de los diversos distritos agrupados en los nuevos municipios.
Es de resaltar que las autoridades municipales están buscando tener una sola ordenanza por tema (rótulos, licencias, etc.) que se aplique en los diferentes distritos que ahora conforman el nuevo municipio. Esto se pretende realizar mediante la ampliación del ámbito territorial de las nuevas ordenanzas para que sean aplicables a todos los distritos que lo conforman.
Ahora bien, lo que deben tener en cuenta los Concejos Municipales es que estos cambios no impliquen un aumento excesivo en la carga tributaria, con el fin de mantenerse en línea con la apuesta al fomento de la inversión que dinamizará la economía.
La denominación de las nuevas autoridades
Sin lugar a duda, el trabajo realizado por las autoridades municipales a lo largo del país ha sido arduo pues fue necesario adaptarse a esta nueva realidad, lo cual implicó incluso consolidar la contabilidad de los diversos distritos agrupados en los nuevos municipios".
En ese contexto podemos resaltar los siguientes cambios:
Antes de la reestructuración, podían existir hasta 262 criterios para cada tema. Ahora, estos se han reducido significativamente. El distrito líder establece las directrices que deben seguir los diversos distritos que conforman el municipio y por eso hay más predictibilidad del tratamiento que se le dará a cada asunto. Por ejemplo, cada vez más las autoridades municipales están permitiendo la deducción de pasivos de la base imponible del tributo municipal a la actividad económica, esto para que la determinación tributaria respete el derecho de propiedad y sea conforme a la jurisprudencia constitucional y administrativa.
Se está realizando un esfuerzo para estandarizar las ordenanzas municipales
No debe olvidarse que las nuevas autoridades ahora se denominan diferente y lo adecuado es llamarles por su nombre cuando se dirijan escritos a ellas. Como ejemplo, ya no hay “Alcalde Municipal del Municipio de Nueva Concepción”, sino Alcalde Municipal del Municipio de Chalatenango Centro (es decir, quien agrupó el distrito de Nueva Concepción). Pero valga decir que por el principio de antiformalismo a favor del administrado -art. 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en adelante LPA-, esto no debe ser un obstáculo para dar trámite a una solicitud, sino que se debe entender que se ha presentado ante el alcalde correspondiente.
Mejor asesoría jurídica y guía de funcionarios del distrito líder
Ha sido recibido con mucho agrado que los nuevos municipios ahora cuentan con mejor asesoría jurídica que lo que ocurría en el pasado. Esto se debe a que en cada nuevo municipio han servido de guía los funcionarios del distrito que los lidera y que usualmente son quienes cuentan con más experiencia y especialización. A guisa

de ejemplo, la experiencia de los asesores legales del distrito de Antiguo Cuscatlán ha permeado de forma muy positiva las decisiones que se toman en los diversos distritos que conforman el Municipio de La Libertad Este.
Por otra parte, podemos resaltar las siguientes constantes:
Impuestos municipales que se mantienen invariables
Los impuestos municipales en general se han mantenido. Las leyes y tarifas de arbitrios que establecen tributos municipales no han sufrido reformas después de la reestructuración municipal. Este dato se extrae de la práctica en los distritos más importantes y se confirma en el hecho que en la base de datos de la Asamblea Legislativa no hay reformas a dichas leyes y tarifas desde 2021.
Declaraciones de impuestos al igual que se hacía antes de la reestructuración, es decir con formularios por distritos
Las declaraciones de impuestos municipales se presentan esencialmente de la misma forma que en años anteriores, por distritos. Dado que las leyes y tarifas de arbitrios municipales no han sufrido reforma, la base imponible y alícuota también siguen invariables y por ello la declaración sigue siendo igual, teniendo que separar las bases imponibles por distritos. Por lo anterior, se ha observado que en la práctica los formularios de declaración jurada siguen siendo los mismos y solo cambia el logo del nuevo municipio, haciendo alusión al distrito en el que se utilizará dicho formulario.
Separación de sistemas informáticos para gestionar los tributos
Por regla general, los distritos siguen utilizando los sistemas informáticos anteriores para gestionar los tributos. Esto es así porque también tiene una dificultad consolidar dicha información en un solo sistema cuando las alícuotas del tributo pueden ser diferentes y migrar de un sistema al otro puede tener también su complicación.
Sigue siendo aplicable la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Cámaras y Jueces de lo Contencioso Administrativo
Toda la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativo sobre procedimiento para la determinación de impuestos municipales, sobre deducción de pasivos de la base imponible de los tributos municipales, sobre licencias de funcionamiento, sobre la necesaria contraprestación de las tasas municipales, entre otras; sigue siendo aplicable.
Aplicación de principios LPA como el antiformalismo / redirigir escritos y correspondencia
Finalmente, los principios que informan a la buena administración pública deben seguirse respetando. La nueva estructura de los municipios y cómo estas se reorganicen no debe ser un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. Un ejemplo básico es redirigir los escritos y correspondencia sin importar en qué distrito se presente, siempre que sea de los que conforman el nuevo municipio
Las municipalidades pueden otorgar permisos o autorizaciones a los particulares, pueden sancionarlos ante el cometimiento de infracciones administrativas y están habilitadas para administrar los tributos que por ley u ordenanza se establecen a su favor [según se trate de impuestos, tasas o contribuciones especiales] a cargo de los contribuyentes; potestades todas que deben sujetarse a los términos y a los límites previstos en el ordenamiento jurídico para evitar su anulación, y sobre todo ser ejercidas con respeto de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, es esencial para operadores y para usuarios identificar con claridad las diferencias entre ellas y cómo se interrelacionan estas potestades en las diversas relaciones con la municipalidad. Los permisos son producto de una técnica administrativa por la cual, previo a que la autoridad constate que el particular cumple los requisitos legales establecidos, se le habilita para que realice una actividad que forma parte del ámbito privado, cuyo control, regulación y/o supervisión es competencia de una Municipalidad. Mientras que la potestad sancionadora solo procede cuando un particular
comete una conducta que el legislador ha calificado expresa y previamente como infracción, siguiendo el debido procedimiento para, en su caso, imponer la sanción que corresponde. Por tratarse de la forma de intervención estatal más gravosa, la potestad sancionadora está sujeta a principios y reglas que no aplican a otras potestades de la municipalidad; por ejemplo, la configuración del tipo infractor y la sanción no puede realizarse autónomamente en una ordenanza, porque está reservada a la ley en sentido formal.
Aún hoy en día existe cierta confusión frente a las manifestaciones de las potestades autorizatorias y sancionatorias, lo que incide en la correcta determinación de los requisitos de legalidad a los que están sujetas las decisiones administrativas. Así, el cierre de un negocio o establecimiento, bien puede ser producto de la potestad autorizatoria que lleva imbíbita la supervisión municipal de que la actividad autorizada se ejerza durante toda la vigencia del permiso cumpliendo todos los requisitos que se requirieron para otorgarse; de manera que, en caso contrario, corresponde exigir al particular el cese de tal actividad hasta de manera forzosa. O, bien, el cierre de un

Flamenco SOCIO DE ADMINISTRATIVE LAW CENTER.

establecimiento puede preverse como una sanción administrativa por el cometimiento de una infracción.
Este tema ha sido objeto de interesantes debates en la jurisdicción contencioso-administrativa para determinar, por ejemplo, cuál es el debido procedimiento administrativo a seguir. En este sentido, las sentencias del 27/VI/2024 emitida por el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador [con sede en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador] en el proceso con Ref. 00108-22-ST-COPA-3CO, y del 2/VIII/2024 emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Miguel [con sede en el distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro], en el proceso con Ref. 00011-24-SM-COPA-CO; cuya lectura recomendamos.
Por su parte, la tributación, aunque es un acto de gravamen para el particular, no tiene por finalidad imponer un castigo por la puesta en peligro o daño de un bien jurídico protegido, ni disuadir a que no se cometan ciertas conductas, como en el caso de la sanción administrativa. Aquélla, más bien, se afinca en el deber de todo ciudadano de contribuir a los gastos del gobierno local [impuestos] en proporción a su capacidad contributiva; de pagar por el beneficio o servicio [contraprestación] directo y personal recibido por el contribuyente de parte de la Municipalidad [que solo ésta puede brindar, tasas] o de pagar por la probable obtención de un beneficio o de un aumento de valor en los bienes del contribuyente [contribuciones especiales]. Pero, aunque es una potestad diferente a la sancionatoria, las facultades de la Municipalidad, verbigracia, la fiscalización y la liquidación tributaria oficiosa también requieren la observancia de un debido procedimiento previo, sin el cual la decisión será nula de pleno derecho.
A este respecto, conviene resaltar que en la sentencia del 16/XII/2024 en el proceso con Ref. 206-2008 la Sala de lo Contencioso Administrativo explica que existe la determinación tributaria simplificada, sin declaración del sujeto pasivo, sobre la base del art. 108 de la Ley General Tributaria Municipal, LGTM; siendo trascendental comprender que tal modalidad solo aplica a las tasas municipales de verificación instantánea y de cuota fija frente a la cual el contribuyente goza de certeza absoluta sobre el importe a pagar, como es el caso de la emisión de una licencia para la utilización de bienes demaniales municipales o para la obtención de una certificación de partida de nacimiento; más no aplica al resto de tasas que, previo a su liquidación oficiosa, debe tramitarse el procedimiento previsto en los arts. 82 y 106 de la LGTM.
Es más, en dicha sentencia se indica que los casos que se sujetan al mecanismo de determinación tributaria simplificada son, por ejemplo, la solicitud y pago inmediato de los servicios consignados en el art. 131 inciso 1º de la LGTM, consistente en “auténticas de firmas, emisión de certificaciones y constancias, guías, documentos privados, licencias, matrículas, permisos, matrimonios, testimonios de títulos de propiedad, transacciones de ganado y otros servicios de similar naturaleza que presta el Municipio, sí como otras actividad que requieren control y autorización municipal para su funcionamiento”. De ahí que sería un error trasladar de manera irreflexiva y generalizada la modalidad de determinación tributaria simplificada a cualquier tasa municipal; y, peor aún, a un impuesto o contribución especial sobre los cuales no hay excepción. Con tales antecedentes resulta importante destacar que, a partir del año 2024, las Municipalidades resultantes de la reestructuración han emitido reformas o nuevas ordenanzas para regular, en principio, aspectos propios de la técnica autorizatoria, pero con un alto impacto a nivel tributario y con consecuencias sancionatorias; siendo esto una muestra de la interrelación que en la práctica existe entre las facultades que nos conciernen. Ejemplo de ello es la Ordenanza Reguladora para la Emisión de la Licencia para Funcionamiento para Actividades de Servicios, Comercio e Industria, en el Municipio de San Salvador Centro, publicada en el Diario Oficial No. 245, Tomo No. 44, del 23/XII/2024.
Esta ordenanza establece que ciertas actividades y establecimientos están sujetos a la obtención previa de licencias para su ejercicio o funcionamiento, entre ellos, los clubes nocturnos, discotecas, gasolineras, cines, supermercados, restaurantes y comedores, talleres, veterinarias, tiendas de conveniencia, gimnasios entre otros, cuyo giro se considera de impacto a la convivencia ciudadana, incluyendo el servicio de alojamiento temporal que comprende a los hospedajes, frente a lo que cabe analizar su aplicación al servicio que conocemos como alojamiento temporal o Airbnb.
Dicha normativa, además, plantea la obligatoriedad de obtener una Licencia Temporal por Apertura de establecimiento a cambio de una tasa, previa precalificación [servicio también remunerado], que procede no solo si el establecimiento ha iniciado sus actividades, sino también para el caso en que no se cuente con calificación de lugar o cuando nunca se haya tramitado tal permiso o cuando no está inscrito en los registros tributarios municipales, entre otros supuestos.
De hecho, entre los requisitos para obtener el permiso en cuestión, figura el encontrarse solvente con el Municipio en todas las obligaciones tributarias formales y sustantivas, y una vez obtenido el permiso es obligación del titular inscribirse en los registros tributarios municipales. Su vigencia es de un año y no está sujeta a renovación, pues luego el titular está obligado a tramitar la Licencia para Funcionamiento, cumpliendo todos los requisitos establecidos, entre ellos, nuevamente, encontrarse solvente con la municipalidad, lo cual también es requerido para su renovación periódica.
Junto con la facultad de otorgar estos permisos, la municipalidad prevé la posibilidad de realizar inspecciones y, en caso de verificar que en el establecimiento se desarrolla una actividad no autorizada por la Municipalidad, procede la revocación de la licencia. Resulta también un aspecto que debe ser analizado a la luz de los principios del derecho administrativo sancionador que en la ordenanza en comento se prevén infracciones y sanciones administrativas, entre ellas, por la renovación extemporánea de licencias, por la no renovación de estas, por omisión de informar cambios sobre el establecimiento, entre otras conductas que dan lugar, según su texto, a la imposición de multas, previo un procedimiento cuya audiencia conferida al particular no se ajusta a la Ley de Procedimientos Administrativos.
Entonces, esta interrelación de potestades ocasiona que un administrado que requiere un permiso, se vea inmediatamente sujeto a aspectos tributarios y, eventualmente sancionatorios, en cuyo caso es elemental contar con el apoyo técnico especializado.
Aún hoy en día existe cierta confusión frente a las manifestaciones de las potestades autorizatorias y sancionatorias, lo que incide en la correcta determinación de los requisitos de legalidad a los que están sujetas las decisiones administrativas".

Gerardo José Guerrero Larin
COMISIONADO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Recientemente la Asamblea Legislativa, aprobó en noviembre del pasado dos mil veinticuatro, una Ley para la Protección de Datos Personales, que contiene sesenta y cuatro artículos entre de los cuales, destacaremos los más relevantes en esta materia y como es para nuestro país un avance importante. Pero antes haremos una breve reseña de como ha venido evolucionando este tema hasta alcanzar a ser un marco normativo propio, con definiciones de avanzada, criterios, principios, procedimientos y sobre todo la parte del tratamiento de los datos personales de los salvadoreños.
En la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), vigente desde el año dos mil once, ya se establecía que uno de los fines de esa Ley era la de “Proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar su exactitud”, así como también se establecía en esta Ley las definiciones de “Datos personales” y “Datos personales sensibles”, teniendo a la vez en esta misma ley secundaria, un capítulo completo del -Derecho a la protección de datos personales- y otro
capítulo y disposiciones relativas a los procedimientos en general sobre este mismo tema.
Si bien es cierto, era la primera vez que en El Salvador existía una regulación de esta naturaleza y habían ley que regulaba esta materia, ciertamente la LAIP se quedaba corta sobre la regulación específica que debía contener la protección integral de los datos personales, es por eso que por la vía jurisprudencial y en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), hubieron esfuerzos tendientes a mejorar estos vacíos existentes, es así que en el año dos mil veintitrés este Instituto aprobó la -GUÍA TÉCNICA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-, en la que se desarrollaban aspectos más específicos sobre el tratamiento, cuidado, custodia y nuevas tecnologías de la información, y con la que se pretendía resolver de manera más integral los casos se sometían a conocimiento de nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública.
NUEVA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL SALVADOR: un paso importante para el empleo y regulación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones que cobran mayor relevancia con el transcurrir de los años. Sin duda alguna, la emisión de la nueva ley constituye un pilar fundamental de la seguridad jurídica para los salvadoreños en esta materia, ya que debe existir una regulación de vanguardia en la que existan los principios, métodos, procedimientos y tecnologías que garanticen la confidencialidad y buen eso de los datos personales de los ciudadanos, todo con la finalidad de asegurar una mayor protección posible en todos los ámbitos, y es sumamente importante que también exista un régimen sancionatorio aplicable, en este caso en particular, hablaremos de sanciones cuando existan disposiciones violentadas.
En la Guía Técnica que relacionábamos anteriormente que fue aprobada por el IAIP, se contemplaban el derecho de acceso a sus datos personales, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. En la nueva Ley para la Protección de datos personales, se tiene un compendio más amplio de derechos, los que mencionamos a continuación:
Derecho a la protección de datos personales,
Derecho de información frente a la recolección de datos,
Derecho de acceso a datos personales,
Derecho de rectificación,
Derecho de cancelación o supresión,
Derecho al bloqueo de datos personales,
Derecho de oposición,
Derecho de limitación, y,
Derecho a la portabilidad
Como podrá apreciarse, la nueva ley tiene un abanico más amplio de derechos (los derechos denominados ARCO-POL) y en consecuencia tenemos más coberturas y protección para los salvadoreños, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía conozca el contenido de la nueva ley, se divulgue y se fomente una cultura de protección hacia nuestros datos personales que se encuentran en manos de terceros.
No obstante lo anterior, la nueva ley no se trata únicamente de contener principios, métodos, derechos y procedimientos, también contempla escenarios que son de vanguardia, como la regulación sobre la transferencia internacional de datos, la información concerniente al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, datos relativos a la salud de las personas, recolección de datos sensibles, y la creación de una nueva entidad rectora en materia de protección de datos personales, siendo esta la Agencia de Ciberseguridad del Estado, misma que se conocerá por sus siglas como la “ACE”.
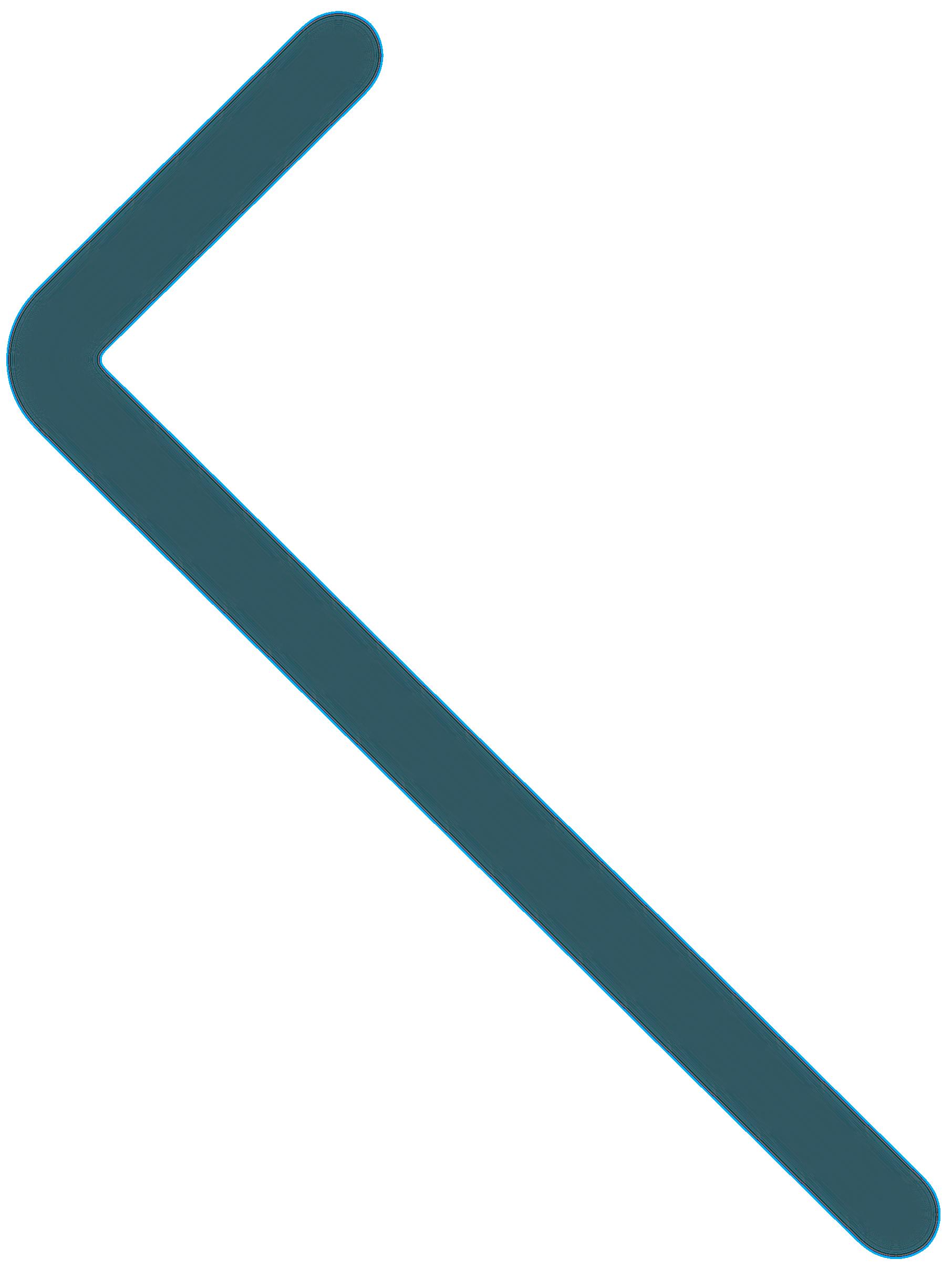

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una tecnología transformadora, con el potencial de revolucionar sectores clave como la salud, la educación, la industria y la seguridad. Sin embargo, su crecimiento y aplicación generan desafíos en términos de ética, seguridad y regulación. En este contexto, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en pleno el dictamen favorable a la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, que tiene como objetivo establecer un marco legal integral para promover el desarrollo responsable de estas tecnologías.
El presente artículo analiza el contenido del dictamen y el proyecto de decreto asociado, resaltando sus principales características, definiciones y medidas, así como la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). Se busca ofrecer una visión completa y comprensible del nuevo marco regulatorio, sin emitir juicios de valor, pero resaltando la importancia de equilibrar la promoción de la innovación con la garantía de protección de derechos y seguridad en el uso de la tecnología.
La Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías tiene dos objetivos principales. Por un lado, busca impulsar el desarrollo, la investigación y la aplicación de la IA en diversos sectores de la economía salvadoreña. Por otro lado, se propone gestionar de manera adecuada los riesgos legales y éticos asociados a estas tecnologías, garantizando salvaguardas que protejan tanto a los desarrolladores como a los usuarios.
La normativa se aplicará a todas las personas naturales y jurídicas involucradas en actividades relacionadas con la IA, abarcando desde el procesamiento de datos hasta la generación de contenido mediante algoritmos. Esto incluye tanto proyectos de desarrollo e investigación como aplicaciones comerciales y de servicios públicos. De esta manera, la ley pretende crear un entorno regulatorio
claro que facilite la innovación y, al mismo tiempo, establezca límites y protecciones en el uso de tecnologías emergentes.
Entre las definiciones que incorpora la ley, destacan las siguientes:
Inteligencia Artificial (IA): Se refiere a sistemas o modelos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento del lenguaje, la toma de decisiones o el aprendizaje, pudiendo operar de forma autónoma o semiautónoma.
Aprendizaje Automático (AA): Es un subcampo de la IA que utiliza algoritmos y modelos estadísticos para que un sistema mejore su rendimiento basado en la experiencia y los datos, sin necesitar reprogramación explícita para cada tarea.
Modelos Generativos: Son aquellos sistemas diseñados para crear contenido nuevo –como textos, imágenes o audio–basándose en patrones aprendidos a partir de conjuntos de datos.
Datos de Dominio Abierto: Son aquellos datos o información que se encuentran disponibles públicamente y sin restricciones, pudiendo ser utilizados en proyectos de IA sin que ello implique infringir derechos de propiedad intelectual.
Estas definiciones permiten delimitar claramente el alcance de la ley y orientar a los actores sobre sus obligaciones y derechos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
Uno de los elementos más destacados de la normativa es la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). Esta institución se establecerá como un organismo desconcentrado, con autonomía funcional y técnica, adscrito a la Presidencia de la República. Su papel
será coordinar, supervisar y promover el desarrollo, la investigación y la aplicación de la IA y tecnologías relacionadas en todo el territorio salvadoreño.
Atribuciones de la ANIA
El dictamen y el proyecto de decreto detallan una serie de atribuciones para la ANIA, entre las cuales se incluyen:
Coordinación y Supervisión: La agencia se encargará de asegurar que las actividades relacionadas con la IA cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, actuando como un ente de control y canalizando denuncias a las instituciones reguladoras pertinentes.
Asistencia Técnica y Capacitación:
Se promoverán programas de formación tanto para el sector público como para el privado, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y éticas en el uso de la IA.
Gestión del Registro Nacional: La ANIA administrará el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA, en el cual se inscribirán los proyectos y actores involucrados, facilitando el acceso a las salvaguardas que la normativa establece.
Colaboración con el Sector
Educativo: Se coordinará con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para integrar contenidos relacionados con la IA en el sistema educativo, promoviendo una formación integral que combine teoría, práctica y ética.
Rendición de Cuentas: La agencia deberá presentar informes anuales y promover la máxima publicidad de la información relacionada con sus actividades, contribuyendo a la transparencia y a la confianza en el marco regulatorio.
El Director Ejecutivo de la ANIA será nombrado por el Presidente de la
República para un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección, y deberá cumplir requisitos específicos relacionados con experiencia en el campo y probidad. Esta estructura organizativa se plantea para asegurar una dirección competente y comprometida con el fomento del desarrollo tecnológico responsable.
El dictamen aprobado establece diversas disposiciones orientadas a garantizar que el avance tecnológico se realice de manera ética y segura. Entre estas medidas destacan:
Protección de datos personales
La ley obliga a que el uso de datos personales en proyectos de IA se realice conforme a la Ley para la Protección de los Datos Personales. Esto implica que cualquier actividad relacionada con el procesamiento y almacenamiento de datos debe contar con medidas técnicas y legales que aseguren la privacidad y la integridad de la información.
Normas de seguridad y criterios técnicos
La ANIA tendrá la responsabilidad de emitir, en un plazo de 90 días, criterios técnicos de seguridad para aquellas actividades de IA que involucren datos confidenciales o personales. Estos criterios se adaptarán a los estándares internacionales y se actualizarán conforme surjan nuevas normativas o avances tecnológicos, asegurando que los sistemas de IA operen en un entorno seguro.
Transparencia en las decisiones automatizadas
La normativa establece que, en los casos en que se utilice la IA para tomar decisiones –ya sean comerciales o relacionadas con el acceso a servicios públicos– se debe informar al usuario si la decisión fue adoptada directa o indirectamente por un sistema de IA. Además, se deben proporcionar explicaciones claras y mecanismos para impugnar dichas decisiones ante una autoridad competente.
Salvaguardas para proyectos de innovación y desarrollo
Se prevé que las actividades de investigación, desarrollo o pruebas (realizadas en entornos de pruebas o sandbox) no generen responsabilidad por errores o consecuencias no deseadas, siempre que dichas actividades no se desplieguen comercialmente ni interfieran con los derechos de los usuarios. Esta disposición busca fomentar la innovación y la experimentación sin que se penalicen los intentos de desarrollo tecnológico.
La Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías busca crear un entorno regulatorio que impulse el desarrollo y la innovación en el país, a la vez que establece mecanismos de protección y transparencia. La normativa pretende equilibrar la promoción de la innovación con la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, en un contexto en el que la transformación digital plantea tanto oportunidades como desafíos.

Debemos entender como desvinculación laboral, la terminación del contrato individual de trabajo entre El patrono y El(La) Trabajador(a), la cual puede ser provocada por las siguientes causales: (a) Causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes, b) Causales de terminación sin responsabilidad para el patrono, c) Causales de terminación con responsabilidad para el patrono, d) Causales de terminación por mutuo consentimiento y por renuncia del trabajador(a) y e) Por el despido, con o sin causa justificada; analizaremos cada tipo de desvinculación laboral, para el sector privado, las cuales serán desarrolladas a lo largo de este artículo, teniendo en cuenta sus características, obligaciones y causales para hacerlas efectivas.
La desvinculación laboral para el sector privado esta normada en el Código de Trabajo de El Salvador (en adelante CT), en su Título Primero, Capítulos VI, VII y VIII, del cuerpo normativo, destacando inicialmente un tipo de resolución del contrato individual de trabajo aun cuando El(La) Trabajador(a) no hubiere iniciando o debiera haber iniciado sus labores, este supuesto se da cuando El patrono se negare sin justa causa a dar ocupación al Trabajador(a) o cuando lo destinare a un trabajo de naturaleza distinta a la convenida una vez ha sido contratado, en este caso El(La) Trabajador(a) puede demandar ante el Juez de Trabajo la resolución del contrato individual de trabajo y el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado por incumplimiento del mismo y si además El(La) Trabajador(a), hubiera tenido que renunciar a un cargo anterior, el monto de los daños y perjuicios no podrá estimarse en una cantidad inferior a la que le habría correspondido a título de indemnización.
No obstante, al anterior párrafo el primer tipo de desvinculación son las causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes, con o sin intervención judicial, en donde debemos entenderlas como aquellas que son
causadas por fuerza mayor o caso fortuito, pudiendo encontrar la definición de “fuerza mayor o caso fortuito” en el artículo 43 del Código Civil, el cual define la fuerza mayor o caso fortuito “como aquel imprevisto a que no es posible resistir”. Así mismo, la doctrina define la fuerza mayor “como aquel hecho del hombre, previsible o imprevisible, que impide también en forma absoluta el cumplimiento de la obligación”.; como, por ejemplo: a) por la muerte del trabajador(a), b) por la terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono, c) por la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador(a) la pena de prisión o por sentencia ejecutoriada que imponga al patrono la misma pena, d) Por el cierre definitivo total o parcial de la empresa o establecimiento o a reducción definitiva de las labores y e) Por la clausura del negocio motivada por agotamiento de la materia. (estas dos últimas requieren intervención, es decir, que el juez de trabajo por medio de sentencia autorice).
El segundo tipo de desvinculación laboral, es por la decisión unilateral del Patrono sin responsabilidad, esta facultad es otorgada al Patrono, siempre y cuando pueda comprobar que El Trabajador incurra en responsabilidad por el cometimiento de cualquiera de las causales que establece el Art. 50 CT.; es decir, si el Trabajador(a) comete alguna infracción, indisciplina, infringe las prohibiciones, desobedece y/o contraviene las normas establecidas, El Patrono podrá dar por terminado el contrato individual de trabajo sin incurrir en responsabilidad. No pudiendo ejecutar esta disposición cuando la negligencia o ineficiencia del Trabajador(a) se deban a motivos de enfermedad o a traslado del mismo a un puesto de mayor responsabilidad. Además, en este caso, el Patrono podrá demandar el importe de los daños y perjuicios que le cause por todo el incumplimiento del Contrato Individual de Trabajo al Trabajador(a).
Del mismo modo, podemos establecer como desvinculación laboral sin responsabilidad para El Patrono, en los casos que El (La) Trabajador(a) falta a sus

A.
El patrono debe asesorarse legalmente para realizar los procesos de desvinculación de forma correcta y de esta manera evitar duplicidad de pagos, multas o pagos innecesarios que afecten el patrimonio de la empresa o comerciante individual que haga las veces de Patrono".
labores sin el permiso correspondiente o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos y consecutivos, o durante 3 días laborales no consecutivos en un mismo mes calendario, incluyendo en este ultimo caso, hasta los medios días, en estos casos El Patrono deberá notificar a la Directora General de Trabajo el “Abandono Laboral” entendiendo que El(La) Trabajador(a) ha dejado de asistir a sus labores de forma definitiva.
Los Patronos deben ser conocedores que si aplican estrategias tales como la reducción de salario, trasladar al Trabajador(a) a un puesto de menor categoría, destinar al Trabajador(a) a un trabajo de naturaleza distinta al convenido en el contrato, lesionar gravemente la dignidad del Trabajador(a), sus sentimientos o principios morales, realizar malos tratamientos de obra o de palabra en contra del Trabajador(a) o en contra de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que conociere el vínculo familiar o cualquier hecho depresivo o vejatorio, el Trabajador(a) podrá estimarse despedido y retirarse por consiguiente de su trabajo y si el Juez estimare el hecho alegado y probado condenará al Patrono a pagar al Trabajador(a) un indemnización en la cuantía y forma que establece la Ley, convirtiéndose este apartado en el tercer tipo de desvinculación laboral con responsabilidad para el Patrono.
Finalmente es de mencionar que si el contrato individual de trabajo, se encuentra suspendido, es decir, el Trabajador(a) está gozando de prestaciones laborales, el despido de hecho o el despido con juicio previo no producirá la terminación de dicho contrato, a excepción que la causa que lo haya motivado hubiese sido anterior a la de la suspensión. El cuarto tipo de desvinculación laboral es por mutuo consentimiento de las partes, esta se produce cuando tanto El Patrono como El Trabajador(a) desean dar por terminado el contrato individual de trabajo, en dicha situación no habrá responsabilidad para ninguna de las partes.
En este apartado debemos agregar que existe la desvinculación laboral por la renuncia del Trabajador(a) y esta produce sus efectos sin necesidad de aceptación del Patrono, es decir, el Trabajador(a)
es libre de presentar su renuncia en cualquier momento y el debe Patrono el recibirla
También es de mencionar que existe la Renuncia Voluntaria, en la cual pueden aplicar aquellos trabajadores que posean al momento de ejecutarla 2 años continuos con la empresa, además dentro de sus requisitos establece la presentación de un preaviso al Patrono con 15 o 30 días de anticipación de acuerdo a sus puestos de trabajo o especialización y consiste en una prestación económica fijada en relación a la antigüedad y a los salarios que devenguen Los(Las) Trabajadores(as) la cual será cancelada por los Patronos en la forma prevista por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria.
El Despido, es el quinto y último tipo de desvinculación laboral, esta debe ser comunicada al Trabajador(a) por el Patrono o sus representantes patronales, de lo contrario no producirá el efecto de dar por terminado el contrato individual de trabajo, salvo que dicha comunicación fuese por escrito y suscrita por el patrono o alguno de sus representantes.
Importante resaltar que todo despido de hecho se presume legalmente que es sin justa causa, así mismo, cuando al Trabajador(a) no se le permite el acceso al centro de trabajo se presume la existencia del despido. El Trabajador(a) que fuere despedido de hecho sin causa justificada tendrá derecho a que el Patrono lo indemnice en la cuantía y forma que establece la Ley.
En conclusión, puedo recomendar que todo tipo de desvinculación laboral debe constar por escrito, con las formalidades que exige la ley para que este documento tenga valor probatorio, de lo contrario deberá ser redactado en hojas que extiende la Dirección General de Inspección de Trabajo o los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral.
El Patrono debe asesorarse legalmente para realizar los procesos de desvinculación de forma correcta y de esta manera evitar duplicidad de pagos, multas o pagos innecesarios que afecten el patrimonio de la empresa o comerciante individual que haga las veces de Patrono.

El derecho de la construcción, y en especial en su rama pública, abarca una amplia gama de regulaciones que buscan garantizar la correcta planificación, ejecución y fiscalización de las obras públicas. Sin embargo, en la práctica, surgen diversos desafíos que pueden generar conflictos contractuales, administrativos y legales.
Esta recopilación aborda tres temas clave en este ámbito: la importancia de contratos con especificaciones claras, la fiscalización de diseñadores, supervisores y constructores por parte de la Corte de Cuentas, y la interpretación de cláusulas contractuales en litigios recientes.
Uno de los factores que con frecuencia genera retrasos en la ejecución de contratos de obra es la revisión de los informes presentados por el contratista. En algunos casos, el administrador o supervisor del contrato realiza observaciones parciales, enfocadas en aspectos formales como el diseño de la carátula, y solo una vez subsanadas estas, genera nuevas observaciones sobre el contenido. Esta práctica puede resultar ineficiente, pues todas las observaciones deberían realizarse de manera conjunta y con criterios razonables.
En otros casos, la administración se niega a recibir nuevos informes si las observaciones de los informes previos no han sido subsanadas, lo que genera retrasos acumulativos en el desarrollo del contrato.
Sobre este punto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que los informes deben ser recibidos aun cuando no se hayan corregido las observaciones previas o cuando estos no estén completos. En un fallo reciente, la Sala indicó lo siguiente:
"(...) Sobre el informe final sin planos incluidos, consta en el folio 98 del expediente administrativo que este no fue recibido por 'no haberse presentado aún el borrador del informe final subsanado'. El administrador del contrato, conforme a los términos de referencia y el contrato suscrito con la parte actora, tenía la obligación de recibir los informes, analizarlos y aprobarlos o rechazarlos con observaciones, pero no rechazarlos de manera previa sin un estudio de su contenido. En ese sentido, debe aclararse que la Administración estaba obligada
a recibir el informe final sin planos incluidos y, posteriormente, justificar su rechazo, de ser el caso, conforme a lo establecido en el contrato y en los términos de referencia (...)."
(SCA, Ref. 444-2016 del 26-02-24).
Este criterio plantea interrogantes sobre la validez de disposiciones contractuales que establecen la prohibición de recibir informes cuando no se han subsanado observaciones anteriores o cuando estos se encuentran incompletos.
Uno de los principales puntos de controversia en los litigios relacionados con la construcción pública —y también en el ámbito privado— radica en la determinación precisa y puntual del objeto contractual. En numerosas ocasiones, los documentos contractuales son elaborados de manera vaga e imprecisa, lo que deja un margen de interpretación excesivo y, en algunos casos, genera una especie de "cheque en blanco" que obliga al contratista a asumir responsabilidades adicionales no previstas por la entidad contratante. Esta falta de claridad puede impactar negativamente tanto en los plazos de ejecución como en los costos del proyecto.
Este tipo de deficiencias contractuales no debería presentarse, ya que la normativa vigente, tanto la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) como la Ley de Construcción Pública (LCP), establece la obligación de que las condiciones contractuales sean claras y expresas. Este principio resulta particularmente relevante en los contratos donde una entidad es responsable del diseño y otra de la ejecución de la obra.
En un caso específico —cuya referencia omitimos por respeto al cliente y debido a la existencia de actuaciones pendientes—, la Sala de lo Contencioso Administrativo advirtió que la autoridad contratante intentó incluir dentro del contrato una obra que no había sido claramente prevista en los documentos contractuales.
Parte de la sentencia establece: "(…) Finalmente, con relación a la omisión de

ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO DE CONSTRUCCIÓN.
Sin embargo, en la práctica, surgen diversos desafíos que pueden generar conflictos contractuales, administrativos y legales, afectando tanto a las entidades contratantes como a los profesionales y empresas involucradas en los proyectos".
construcción de 540 metros de tubería, esta fue determinada por el titular del MOP a partir de una interpretación de la cláusula tercera del contrato, en donde se especifica que las condiciones técnicas del proyecto están descritas en el pliego licitatorio. En dicho documento, se señala que la ejecución de la obra está supeditada a la factibilidad de ANDA. El MOP interpretó esta cláusula como una obligación condicional, de manera que, mientras no se contara con el documento de factibilidad, la obligación se consideraba de carácter suspensivo. Fue en la autorización de la solicitud de factibilidad, fechada el 8 de enero de 2013, donde se condicionó el suministro de agua potable a la construcción de 540 metros lineales de tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC." En coherencia con lo anterior, el artículo 104, inciso tercero, de la LACAP establece que las obligaciones derivadas de un contrato de obra pública deben regirse por las cláusulas del propio contrato, los documentos específicos que forman parte del mismo, las disposiciones de la ley y, en su defecto, por el derecho común. Esto impone sobre la Administración Pública el deber de elaborar pliegos de licitación y términos de referencia con un alto nivel de especificidad, asegurando que sean lo suficientemente claros para que los oferentes comprendan el alcance total de la obra a ejecutar. La precisión debe abarcar tanto lo expresamente estipulado como lo que pueda determinarse mediante referencia a parámetros o normas técnicas accesibles para los oferentes.
En el caso en cuestión, la obra en disputa formaba parte de la red de suministro de agua potable, lo que requería la opinión de factibilidad de ANDA, entidad encargada de preparar estudios, planos, diseños y presupuestos para la construcción de obras destinadas a la distribución de agua potable (artículo 3, literal j, de la Ley de ANDA). En este sentido, y con el fin de garantizar una correcta ejecución de la obra conforme al diseño establecido por ANDA, correspondía a la Administración asegurarse de que el contratista estuviera informado con la debida antelación sobre las especificaciones técnicas requeridas para integrar la red al suministro de agua potable.
Responsabilidad de diseñadores, supervisores y constructores de obras públicas ante la Corte de Cuentas
A lo largo de nuestra experiencia en litigios, asesorías y cursos relacionados con obras públicas, hemos identificado una inquietud recurrente: ¿puede la Corte de Cuentas sancionar a diseñadores, supervisores y constructores de obras públicas?
La respuesta es afirmativa.
A pesar de las posiciones que objetan la jurisdicción de la Corte de Cuentas sobre los particulares, en la práctica, las Cámaras de la Corte pueden imponer sanciones a estos actores dentro del proceso de fiscalización.
La facultad de la Corte de Cuentas para ejercer control sobre diseñadores, supervisores y constructores de obras públicas se encuentra, entre otras disposiciones, en el artículo 3 de la Ley de la Corte de Cuentas.
A los contratistas de la Administración Pública únicamente se les puede determinar responsabilidad patrimonial, conforme al artículo 55 de la Ley de la Corte de Cuentas.
No se les puede imponer multas, dado que no son servidores públicos.
Por ejemplo, los administradores de contrato, monitores o supervisores contratados mediante servicios profesionales por una institución pública no deben ser sancionados con multas. Los hallazgos más frecuentes en la fiscalización de proyectos de construcción suelen identificarse en la fase de ejecución del contrato y afectan a los distintos actores involucrados:
Diseñadores:
Elaboración deficiente de la carpeta técnica.
Omisión de elementos esenciales para la obra (como estudios de suelo u otros análisis).
Comentario: Por regla general, la fianza de buen diseño no se hace efectiva, ya que los defectos solo se identifican cuando se intenta ejecutar la obra, momento en el que el plazo de la fianza ha caducado.
Supervisión:
No señala deficiencias en la carpeta técnica.
No advierte que la obra no puede ejecutarse en los términos pactados.
No verifica la falta de estudios previos.
Aprueba estimaciones de obra que, aparentemente, no han sido ejecutadas.
Constructores:
Deficiencias en la calidad de la obra.
Cobro de obras que, aparentemente, no han sido realizadas.
Uno de los reparos patrimoniales más recurrentes en la fiscalización de obras públicas es el pago y cobro de obras aparentemente no ejecutadas. Sin embargo, en muchos casos lo que ocurre es que la obra no se desarrolla exactamente conforme al proyecto diseñado y aprobado, sino que se realizan intervenciones en otros lugares que requieren reparaciones urgentes.
Es decir, se instalan materiales como adoquines, cemento o hierro en puntos distintos a los previstos originalmente, pero sin contar con una orden de cambio formal.
A nuestro criterio, esta situación no debería considerarse una responsabilidad patrimonial, ya que, aunque hubo un incumplimiento administrativo al no seguir el procedimiento adecuado, no existe un perjuicio económico para el Estado. Los recursos fueron efectivamente utilizados en beneficio público, aunque en una ubicación diferente a la proyectada.
El reto, en estos casos, es demostrar esta realidad a través de peritajes técnicos y lograr que la Cámara juzgadora admita y valore dicha prueba dentro del proceso.

El nuevo 911 Carrera 4 GTS de Porsche llega a Latinoamérica, destacando como el primer modelo homologado para carretera con tecnología híbrida ligera. Presentado recientemente en la región, este deportivo de alto rendimiento incorpora un motor de 3.6 litros, que acelera de 0 a 100 km/h en 3.0 segundos y alcanza los 312 km/h.
Con mejoras en aerodinámica, diseño, y conectividad, mantiene su esencia deportiva mientras optimiza el rendimiento y las emisiones. Esta versión híbrida redefine el segmento de autos deportivos de lujo, consolidando al 911 como un ícono de la automoción mundial.



DELSUR, la distribuidora de electricidad líder en El Salvador, presentó su plan estratégico 2025-2028 con una inversión histórica de $100.1 millones, destinada a modernizar la infraestructura eléctrica y promover la transición energética. En 2024, la empresa logró reducir un 17% la duración de las interrupciones eléctricas, gracias a una inversión de $26.52 millones en proyectos clave como la modernización de la red en el Aeropuerto Internacional y Surfcity. Además, DELSUR obtuvo la prestigiosa calificación AAA por parte de Moody’s, destacando su solidez financiera y compromiso con la calidad. Su plan a largo plazo incluye la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo del talento humano y un enfoque integral para liderar la transición energética en El Salvador, garantizando un servicio eficiente, seguro y sostenible para más de 459,000 clientes.
Juan José Gutiérrez, presidente de CMI Alimentos, destacó los avances de El Salvador en seguridad, políticas de inversión y transformaciones económicas que considera necesarias para el progreso en Guatemala y Honduras. Resaltó la integración de Pollo Campero en El Salvador desde 1972 y subrayó la confianza empresarial reflejada en la inversión de $130 millones en el país. Gutiérrez elogió las políticas de Nayib Bukele, destacando mejoras en seguridad e infraestructura. Criticó a la izquierda regional por centrarse en el poder, mientras la derecha impulsa el desarrollo, y propuso más colaboración para consolidar a El Salvador como centro económico

AirCity, la primera zona franca aeroportuaria de El Salvador y proyecto de Aristos Inmobiliaria, reafirmó su compromiso con la educación y el desarrollo aeronáutico en el foro Runway to Knowledge 2025 . Durante el evento, se firmó un convenio con el Instituto Key para otorgar becas y facilitar prácticas profesionales a estudiantes de ingeniería. Con una inversión de $250 millones, AirCity busca consolidarse como un hub logístico y de aviación, generando 15.000 empleos. Autoridades destacaron la importancia de la educación para impulsar la industria y fortalecer la economía salvadoreña.

El sector lácteo de El Salvador celebró Enlac 2025 , un evento clave organizado por Asileche para fortalecer la cadena productiva con innovación y tecnología. Durante el encuentro, expertos de Colombia, Costa Rica y México compartieron conocimientos sobre producción de leche grado A y modernización del sector. Lorena Heredia de Amaya, directora de Asileche, destacó la necesidad de formalización, capacitación y expansión de mercados. Además, se premiaron a los ganaderos más destacados. La ANEP felicitó a Asileche por el congreso, resaltando su importancia para el desarrollo del país.


El Gobierno de El Salvador firmó un convenio con el Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key Institute) para otorgar becas a jóvenes talentosos en áreas tecnológicas. Durante la inauguración del instituto, el presidente Nayib Bukele destacó que esta alianza fortalecerá el liderazgo del país en ingeniería, inteligencia artificial y automatización. El centro educativo, respaldado por el Tecnológico de Monterrey, ofrecerá formación de alto nivel con apoyo empresarial. Roberto Kriete, fundador del instituto, enfatizó la importancia de esta iniciativa para transformar el país.
PBS El Salvador inauguró nuevas instalaciones en el piso 16 de la Torre Presidente Plaza, consolidando su presencia en el país tras más de 55 años. La empresa, líder en soluciones IT en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, busca fortalecer su compromiso con el mercado salvadoreño, ofreciendo un espacio de trabajo moderno y colaborativo. Además, abrió un centro logístico en Lourdes, Colón, para optimizar su cadena de suministro. Con alianzas estratégicas con marcas globales, PBS sigue impulsando la transformación digital de las empresas, mejorando su eficiencia y productividad en un entorno en constante cambio.