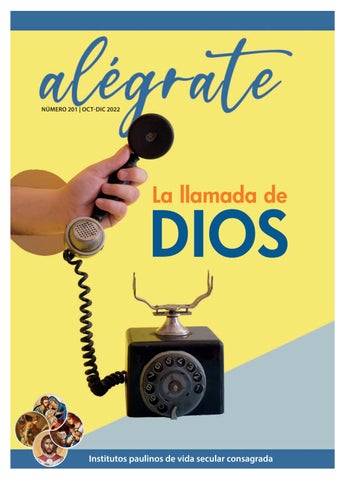5 minute read
Sacerdote, discípulo y apóstol Instituto San Gabriel:
EL SACERDOTE, DISCÍPULO Y APÓSTOL
Nuestra fidelidad se apoya en la fidelidad de Dios, en la de Jesús, que es el “sí” de todas las promesas de Dios; por ese “sí” decimos nuestro Amén.
Advertisement
La fidelidad del cristiano - y podríamos pensar que con mayor razón la del sacerdote - no se reduce a la virtud natural de la lealtad, sino que es expresión y consecuencia de la fe, está inspirada por el amor y es a la vez prueba del amor auténtico. Fiel es el hombre que cree y vive en la verdad de la fe; esto sólo es posible porque es animado, conducido por el Espíritu Santo: entre los frutos del Espíritu, el Apóstol enumera precisamente la fidelidad.
El sacerdocio del Nuevo Testamento no puede ser comprendido desde una categoría general, como representante oficial de la religión y portador de un poder sagrado; sólo es comprensible por su relación a Jesucristo. El sacerdote católico puede comprenderse a sí mismo únicamente desde la fe; él es para sí mismo objeto de fe y tanto mejor percibirá su propia identidad cuanto más viva, fervorosa e iluminada sea su fe. Sólo será genuina, aquilatada, inquebrantable su fidelidad si él es íntegramente un hombre de fe. En este requisito, en la prioridad de la fe, se basa la doble propiedad del sacerdote en cuanto discípulo y apóstol del Señor.
Jesús convocó a sus doce discípulos que llamó, y los constituyó apóstoles. Y a estos doce Jesús los envió. Apóstol equivale a misionero y los dos términos significan enviado. Para ser apóstol, o misionero, para cumplir con el envío, es preciso ser discípulo y serlo de veras. Discípulo es quien se ha empeñado en el seguimiento del Maestro, el que aprende de él y permanece en su escuela; la
10 Alégrate
función apostólica encuentra su fundamento en el discipulado y es la plena vivencia del discipulado la que alimenta el fervor misionero y la caridad pastoral del apóstol. El apostolado, la misión, no consisten en el ejercicio profesional de servicios religiosos - aun cuando se los pudiera cumplir con eficiencia y corrección -, sino en la transmisión de la vida de Cristo. Esto solo puede realizarlo un auténtico discípulo en el pleno sentido evangélico del título: alguien que, como san Pablo, haya sido atrapado por Cristo Jesús y que desde entonces viva de él, en él, y que de algún modo pueda decir con el mismo san Pablo: “para mí la vida es Cristo”. Cristo ha de ser el tema de nuestro pensar, el argumento de nuestro hablar, el motivo de nuestro vivir.
La fe del sacerdote, discípulo y apóstol, conserva su vigor y lozanía, crece en pureza, ardor y luminosidad si es alimentada con la oración constante, a pesar del ritmo frenético de vida que hoy se nos impone y de las ocupaciones que pueden ser cada vez más absorbentes. Debemos convencernos de que los momentos de oración son los más importantes de la vida del sacerdote, los momentos en que actúa con más eficacia la gracia divina, dando fecundidad a su ministerio. Orar es el primer servicio que es preciso prestar a la comunidad. Por eso, los momentos de oración deben tener una verdadera prioridad en nuestra vida... Si no estamos interiormente en comunión con Dios, no podemos dar nada tampoco a los demás. Por eso Dios es la primera prioridad. Siempre debemos reservar el tiempo necesario para estar en comunión de oración con nuestro Señor.
En esa relación discipular con el Señor que se actualiza en el encuentro íntimo de la oración aprendemos de él a mirar, a ver como él ve. Al ver a la multitud, Alégrate 11
Jesús tuvo compasión. La compasión de Jesús es la especie sensible del amor misericordioso de Dios. Porque vino a visitarnos gracias a las entrañas de misericordia de nuestro Dios, a Jesús se le enternecen las entrañas cuando contempla a la multitud esquilmada y errante. Se la puede ver así cuando se comparte la mirada compasiva del Salvador; su mirada divinohumana es la fuente de la mirada teologal del sacerdote, discípulo llamado a ser apóstol. Esa mirada atraviesa las apariencias y llega a la raíz de los problemas y al corazón de los hombres.
La multitud tiene necesidad de Dios y de su Reino. No bastan los signos milagrosos; el verdadero anhelo, el deseo esencial se dirige a una gracia de perdón y libertad. Un análisis sociológico de las muchedumbres contemporáneas puede descubrir los estigmas de la miseria, la decadencia cultural, la exclusión de vastos sectores de la población de toda posibilidad de una vida digna; pero esta postración humana no es un resultado ineluctable de la dinámica social, un hecho de la naturaleza, sino que tiene causas morales, espirituales, teológicas: el espíritu impuro de la triple concupiscencia que reina en el mundo y, en definitiva, la negación - al menos práctica - de Dios, de su paternidad, de su amor.
San Juan María Vianney cuando llegó a aquel villorrio perdido llamado Ars probablemente se desanimó; pudo sufrir quizá la tentación de la queja: ¿qué voy a hacer yo en esta parroquia? Se le había advertido, en efecto, que no había allí mucho amor de Dios. Podía haber acomodado su vida lo mejor posible, esperando que la autoridad diocesana lo ascendiera cuanto antes a un puesto más honorable y ventajoso. Se habría ahorrado así el vértigo de las cimas y los abismos, las vigilias y penitencias, los alardes de la caridad, las contradicciones de los mediocres, los asaltos del enemigo, el tormento interior por la salvación de las almas. Habría sido quizá “un buen cura” según el juicio mundano, de entonces y de ahora. Pero no habría existido el santo Cura de Ars. Pagó a su manera, como podía hacerlo un sacerdote en el estilo del siglo XIX, el precio del discipulado, fijado por Jesús: “el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”.
12 Alégrate