

Interdisciplinaria De moluscos, discontinuidades y politopías *
Las compulsivas diásporas rurales intensificadas en el último medio siglo no disolvieron mayormente la comunidad agraria mexicana, aunque sí modificaron dramáticamente su perfil. La congregación cerrada introspectiva y circunscrita a estrechos ámbitos sociales y territoriales, si alguna vez existió ya no existe más. Hoy los asentamientos arcaicos son origen y destino de inténsas traslaciones poblacionales. Movimientos migratorios estables y prolongados o estacionales en vaivén que quitan a los grupos sociales cohesivos y culturalmente diferenciados su proverbial naturaleza introvertida y a través de una suerte de gitanización generalizada les confieren una condición peregrina y trans territorial.
De esta manera, en la medida en que algunos de los migrantes se asientan en ciudades empleándose en actividades no primarias, el grupo comunitario ahora extendido, pero todavía cohesivo e identitario, deja de ser netamente rural y puramente agrario. Mientras que el poblado natal y sus inmediaciones pasan de hábitat único a punto de referencia y matriz cultural, Aztlán mitificado pero existente y revisitable que provee de retaguardia y consistencia espiritual a la comunidad desperdigada. Porque para los pueblos históricamente cuchileados y forzadamente peregrinos conservar o reinventar la identidad es cuestión de vida o muerte.
En otros textos he llamado topológicas a las comunidades territorialmente distendidas o chiclosas pues pese a la distorsión que sufre su espacio social conservan una serie de invariantes. Entre otras las de delimitar un adentro y un afuera, mantener la cohesión, elevar la autoestima y conferir sentido de pertenencia. Además, los dilatados colectivos producto de la diáspora preservan en lo interno su propio espacio y su propio tiempo. Hacia dentro las reglas y los relojes que emplean los miembros de una comunidad desperdigada, tanto para medir ubicaciones y distancias sociales como para regular ciclos anuales e históricos, son herencia del sentido del especio y del tiempo de la comunidad ancestral. Y esto es así por más que sus miembros ambulantes o migrados se muevan en otros contextos sociales y asuman con prestancia los usos espaciotemporales ahí imperantes. Por todo ello me parece que una buena representación de estas comunidades
plásticas y topológicas son los moluscos de Albert Einstein “Por eso se utilizan cuerpos de referencia no rígidos, que no solamente se mueven en su conjunto de cualquier modo, sino que también sufren durante su movimiento toda clase de cambios de forma… Este cuerpo de referencia no rígido, se podría designar con cierta razón, como molusco de referencia”, escribió el célebre físico en un libro sobre la teoría de la relatividad. Al aplicar metafóricamente estos conceptos a la comunidad peregrina no pretendo identificar la relatividad espacio-temporal de la física con el relativismo cultural de cierta antropología, traduciendo reglas y relojes por valores, normas usos y costumbre. Si me parece útil en cambio pensar a la comunidad espacialmente topológica y socialmente plástica como un sistema complejo de múltiples dimensiones y desarrollo no lineal, de modo que por lo general el efecto de los éxodos y diásporas no será la disolución, que pronostica cierta sociología sino la rearticulación y el fortalecimiento de las diferencias y particularidades socioculturales que otorgan identidad.

Siguiendo con las analogías referidas a la física relativista, podríamos decir que de la misma manera como se incrementa la asincronía de los relojes y la desproporción de las reglas métricas cuanto mayor es la velocidad relativa de un sistema de referencia respecto de otro, así también una comunidad distendida que se transforma aceleradamente tiende a resaltar la singularidad sus valores específicos y enfatizar el diferencial de sus usos y costumbres. Hay comunitarismo fuerte como hay comunitarismo tenue y paradójicamente las comunidades más movidas son con frecuencia las más cohesionadas e identitarias. En contexto sociales abiertos y competitivos como los de la modernidad capitalista se acentúa el individualismo y se debilita la colectividad. En cambio, en los grupos ancestralmente lacerados la cohesión del colectivo -la afirmación del nosotros- deviene imprescindible estra -

tegia de sobrevivencia. Pero cohesión no significa enconchamiento inmovilizador sino apertura y plasticidad. Una comunidad fuerte no es dura, rígida, cerrada, resistente al cambio como la concha, sino flexible, dinámica, oportunista mudable como el molusco. Y muchas de estas mudanzas van en el sentido de fortalecer la identidad actualizándola, poniéndola al día y eventualmente ensanchándola.
Ejemplo de un sistema social complejo que al acelerar su movimiento intensifica y expande su individualidad es el proceso migratorio al gabacho de zapotecos, mixtecos, mixes y demás. Movimiento cuyo saldo fue la reciente invención y fortalecimiento de la antes tenue sino es que inexistente identidad oaxaqueña. La inesperada convergencia de los históricamente desconcertados resultó del atrabancado éxodo finisecular hacia el norte, traslación poblacional que permitió construir en los campos agrícolas del noroeste mexicano y sobre todo en la proverbial oaxacalifornia una inédita cohesión oaxaqueña transfronteriza. Convergencia inconcebible en el estado de origen, que empezó aglutinado mixtecos y zapotecos de distintas localidades en torno a su lengua, su dignidad y sus reivindicaciones laborales y terminó agrupando también a chatinos, triquis, mixes y otros grupos en una organización que primero se llamó Frente Binacional Mixteco Zapoteco, luego Frente Indígena Oaxaqueño Binacional y finalmente, superando la oaxaqueñidad, Frente Binacional de Organizaciones Indígenas.
No fue el Frente un estrafalario muégano multiétnico sino un protagonista social de tercera generación. Como los agrupamientos oaxaqueños primarios, el Frente tiene agremiados en la entidad federativa de origen: en los Valles Centrales, en la Sierra Juárez, en la Mixteca… pero también los tiene en Baja California, pues en Tijuana y San Quintín se formaron los primeros grupos de oaxaqueños migrantes, y finalmente cuenta con socios en California: en Los Ángeles, San Diego, Valle de San Joaquín… Así un jornalero proveniente de Yalalag cuyo jale está en el Imperial Valley puede ser a la vez yalalteco, zapoteco, oaxaqueño, mexicano e indígena del mundo sin que por ello su ombligo deje de estar
enterrado en la Sierra Juárez.
Pero con los socios de Frente residentes en San Quintín o en San Diego y en general con los nómadas sedentarizados, con los migrantes establecidos en sus lugares de destino, la marisquera metáfora einsteiniana se retuerce en limón pues su condición biterritorial no puede representarse como un molusco ni con ninguna variante de la geometría topológica pues esta se ocupa de propiedades invariantes en todo tipo de distorsiones menos la ruptura y la territorialidad de los transterrados es discontinua, rota.
La plasticidad espacial de la comunidad que primero me llevó a representarla como un continuo no euclidiano, es decir como un molusco de Einstein, no se limita al estiramiento. En el caso de los oaxaqueños y otros migrantes remotos asentados, la comunidad no solo se extiende, también se quiebra espacialmente, se rompe en fragmentos geográficamente separados que sin embargo y pese a la distancia conservan su unicidad y propiedades básicas.
Siguiendo con la búsqueda de analogías en las ciencias llamadas duras tenemos que la condición salteada del espació comunitario de grupos territorialmente dispersos y eventualmente binacionales reclama modelos sustentados en una geometría no solo chiclosa sino también discreta. Un marco conceptual que de razón de las soluciones de continuidad de un sistema social complejo que conserva su unicidad pese a estar formado por trozos espacialmente no colindantes. Y para encontrar en la física algo parecido es necesario transitar de la relativista a la cuántica.
Un mixteco puede pasar de San Juan Suchitepec, en Oaxaca; a San Quintín, en Baja California, y de ahí al Valle de San Joaquín en California sin dejar de estar en su comunidad. Más aún, puede hacerlo sin salir de ella, pues en rigor el que por su cuenta o por la del enganchador o por la del pollero transita entre un espacio comunitario y otro, no es un comunero sino una persona en tránsito, un simple viajero que solo recuperará su condición comunitaria al llegar a su destino e incorporarse a una nueva comunidad, a una masa crítica de mixtecos migrados capaz de regenerar la vida colectiva en otro lugar.
La colectividad transterritorial se nos presenta entonces como un espacio salteado, como un archipiélago cuyas islas son socialmente continuas, pero geográficamente discretas. Los comuneros transitan fluidamente (salvo por la migra si hay que cruzar la línea) de una ubicación comunitaria a otra. Pero como tales comuneros nunca están en medio y si se extraviaran en el tránsito ya no podrán recuperar una identidad que para actualizarse necesita del nosotros. Descripción mañosa con la que busco subrayar las analogías con la naturaleza cuántica del modelo atómico propuesto por Niels Bohr.
En este paralelismo el comunero multiespacial que en adelante llamaré polibio (término empleado por el sociólogo estadunidense Michael Kearney que remite a la capacidad de los anfibios para transitar de un medio a otro cambiando de forma, pero no de condición) se nos presenta como
un sujeto individual, es decir elemental, definido por su pertenencia a un campo social comunitario. Ámbito donde puede ubicarse en diferentes segmentos, así como transitar de uno a otro a través de territorios no comunitarios en los que pierde temporalmente su condición de polibio. La comunidad y el comunero, como el campo y la partícula en la física atómica, son dos aspectos de la realidad social, contradictorios pero inseparables. El polibio se define tanto por su individualidad como por su pertenencia; pero mientras que la individualidad remite a su condición discreta o corpuscular, la pertenencia refiere a la continuidad -que se antoja ondulatoria- del campo comunitario. Así como las ondas y las partículas, los comuneros y las comunidades son manifestaciones contrapuestas pero complementarias de una misma realidad compleja.
Siguiendo la analogía y parafraseando a Werner Heisenberg, podemos decir que individualidad y pertenencia son aspectos imposibles de fijar con precisión al mismo tiempo, pues si atendemos a lo comunitario se diluyen los atributos personales, mientras que si nos enfocamos sobre lo individual se difuminan los comunitarios. Pero se trata de una incertidumbre virtuosa pues reconoce una tensión objetiva e insoslayable obligándonos a abordar en su integralidad y articulación tanto el contexto colectivo como las particularidades personales que se entreveran en los procesos comunitarios. Sin olvidar que en este juego dialéctico tanto el nosotros como el yo tienen agencia. En este doble abordaje el aspecto comunitario remite principalmente a los elementos de continuidad y homogeneidad, mientras que el individual corresponde en mayor medida la discontinuidad y la diferencia. Otras analogías sugerentes entre el Principio de incertidumbre propio de la física y ciertos fenómenos sociales son más obvias y manoseadas. Por ejemplo, es sabido que tanto en la microfísica como en la antropología la acción de indagar altera lo investigado sea esto la trayectoria de un fotón o la autoestima de una familia campesina.
Cuando la analogía parecía exhausta una frase e Heisenberg y un poema de Porfirio García me remiten de nuevo a la transdisciplinaria posibilidad de socializar el Principio de incertidumbre. Escribe el físico: “En el nivel atómico debemos renunciar a la idea de que la trayectoria de un objeto es una línea matemática”. Dice el poeta: “Mi madre era joven cuando bajó a este páramo/ Tenía los ojos cansados de caminar promesas/ Tenía el defecto de estar en todas partes”.
¿Qué quiere decir el oaxaqueño nacido en Ciudad Nezahualcóyotl cuando en un homenaje poético a las madres fundadoras migrantes proclama que la suya tenía el defecto de “estar en todas partes”? ¿Tendrá algo que ver con la hipótesis de Heisenberg que Esthepen W. Hawking formula con palabras más cercanas a las de poeta: “Una partícula no tiene siempre una trayectoria única… En lugar de eso se supone que sigue todos los caminos posibles”. Dicho de otra manera: ¿el politopismo de las partículas elementales puede ponerse en relación, así sea alegórica, con las múltiples trayectorias

y ubicaciones de las mujeres y los hombres de la diáspora?
Posiblemente sí, porque sucede que en las comunidades desperdigadas una misma persona puede ser jefe de cuadrilla en los campos agrícolas del noroeste, mientras que, a miles de kilómetros de distancia, en su comunidad oaxaqueña de origen ocupa el cargo de mayordomo encargado de organizar la fiesta del santo. En las comunidades fuertes el que se va a La Villa no pierde su silla. La migración permanente o en vaivén no significa que el comunero abandone su lugar en la colectividad natal. Y de la misma manera el sistemático retorno de los migrados estables a sus pueblos de origen no supone perder su sitio en la comunidad transterrada. Y es que por definición el polibio ocupa simultáneamente diversos lugares sociales en el colectivo disperso, aun cuando no ejerza al mismo tiempo sus diferentes funciones.
Y esta multi espacialidad es una forma de sobreponerse al desgarramiento migratorio. “Resistir, pues, para no desbaratarse en el éxodo, y para aprender, poco a poco, como se vive al mismo tiempo en Texcatepec y en Nueva York”. El revelador “al mismo tiempo” lo emplea el Fleis Zepeda al relatar los avatares de sus amigos ñuhú de Amaxac avecindados en el Bronx.
La politopía de los polibios los hace ubicuos permitiéndoles ocupar simultáneamente lugares sociales geográficamente separados. Pero además su multi espacialidad respecto del entramado colectivo trans territorial se expresa en una suerte de relativización de la lejanía o indiferencia a la distancia. En las no euclidianas comunidades distendidas se desvanece en cierta medida el sentido del cerca y del lejos. Y así como el cronopio descolocado de Julio Cortázar transitaba de la parisina Galería Vivien al bonaerense Pasaje Güemes, sin atravesar el Atlántico. Un yalalteco trans -
terrado en Frisco celebra la Guelaguetza sin necesidad de cruzar la frontera y el ñuhú Bernardino Femando trota por las banquetas de Melrose Avenue, en Manhatan, mientras su otro yo, marcha bajo los cedros blancos de la vereda del Cerro del Brujo, en El Pericón. Igual como en la física no hay partículas sin campo, en los sistemas societarios fuertes y cohesivos no existen individuos aislados o libres. Aun cuando los separen grandes distancias geográficas, pertenencia mata distancia y entre los comuneros siempre priva una suerte de contigüidad moral. Colindancia que renueva y enriquece los imaginarios colectivos, pero que no es solo espiritual y se materializa en constantes flujos de personas, mensajes, imágenes, servicios, dólares… Intercambios favorecidos por el enlace expedito y ahora instantáneo que permiten los nuevos medios de comunicación. La comunidad es tan cohesiva como el átomo o como un muégano. Para su fortuna o su desgracia no existe el polibio solitario.
Si la simultaneidad de la riqueza digitalizada que fluye por la red caracteriza la mundialización financiera, la contigüidad de las comunidades trans territoriales segmentadas define la mundialización de a pie. Una y otra son formas de abolir el espacio euclidiano, saltos cuánticos del nuevo capital y del nuevo trabajo, modos aristocráticos o plebeyos de la globalidad. •
*Escrito hace un cuarto de siglo este artículo que fue publicado en el número 63 de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM se reproduce con ligeras modificaciones


Presentación
Los jornaleros agrícolas seguramente por su condición de itinerantes y/o por la propia estacionalidad de la actividad agrícola, han sido los olvidados del régimen, la existencia de leyes en materia de trabajo y de seguridad social han sido eludidas por los empleadores, particularmente en las regiones de agricultura de exportación. Del total de asalariados en este país los jornaleros agrícolas, más de 3 millones, hoy en día son trabajadores que no tienen asegurado el trabajo todo el año, trabajan de forma itinerante sin contrato de trabajo, sin las prestaciones de ley, sin acceso a las instituciones de salud, sin posibilidad de jubilación, sin jornada de trabajo fija, un salario que puede diferir entre lo acordado y lo pagado,
además, no se sabe cuántos son y donde están.
Dar respuesta a sus demandas requiere de múltiples acciones desde las instituciones de gobierno hasta los empleadores.
La existencia de mercados de trabajo espurios, puntos de encuentro de empleadores y jornaleros donde se les contrata por día, aquellos a los que se les llama, “saliendo y pagando” y la respuesta a como resarcirlos de tantas carencias económicas y sociales, lleva a plantear que el espectro de los involucrados es muy amplio, no solo se requiere de la intervención y vigilancia de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS en los centros de trabajo para que se cumpla la ley, o espacios de acceso fácil para presentar una queja, o responsabilizar a un patrón por accidentes de

trabajo, sino en este proceso tiene que involucrarse también, además de los empleadores y contratistas, a la Secretaría de Agricultura que actualice los cálculos de jornadas de trabajo por hectárea y por cultivo intensivo y entidad que les presente a las instituciones reguladoras de las condiciones de trabajo elementos para saber cuantos jornaleros contrata un empleador. Para intentar visibilizar la problemática de los jornaleros agrícolas un grupo de académicos y activistas nos dimos a la tarea de presentar distintas aristas de su problemática, sobre todo de los jornaleros agrícolas migrantes internos y algunos internacionales, no hay respuestas acabadas, hay señalamientos, estudios de caso, testimonios y demandas, pero a fin de cuentas nuestro propósito es plantear los distintos aspectos a atender de los jornaleros agrícolas de México. •



¿Cuántos son los Jornaleros Agrícolas en México y dónde están?
José Alejandro Díaz Rodríguez ansa.diaz@hotmail.com
Amenudo los jornaleros agrícolas son invisibilizados, tanto por agentes privados como públicos, porque su bienestar representa una omisión de quien los contrata y una permanente asignatura pendiente para gobiernos que a lo largo de seis años de mandato no incluyen en su agenda un ordenamiento legal que garantice al trabajador del campo los derechos mínimos consignados en la legislación mexicana.
Recientemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su interés para que en su gobierno se desarrollen los Programas que atiendan los problemas más sentidos de los jornaleros agrícolas, principalmente aquellos que se enfoquen en cuestiones de salud, educación, vivienda y alimentación. Sin embargo, es de considerarse que, ante un gobierno austero en cuanto a recursos económicos, es fundamental utilizar dichos recursos con una aplicación eficiente, cuantificando de manera precisa cuántos jornaleros migrantes y no migrantes se contratan en cada temporada agrícola del campo mexicano. Es un hecho que el INEGI contabilizó a estos trabajadores en el Censo agropecuario de 2024, sin embargo, además de esa información se requieren datos coyunturales, oportunos y de calidad. Ya al ini-
ciar los años 90’s se elaboraban por parte del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, perteneciente en aquel tiempo a la SEDESOL, diagnósticos situacionales de vida y de trabajo de los jornaleros en zonas agrícolas de por lo menos 12 entidades federativas, no obstante, eran procesos lentos que ofrecían un documento que permitía derivar la toma de decisiones fundamentadas, a veces, cuando los jornaleros ya estaban de regreso a sus lugares de origen; es decir, a destiempo.
Tomando en cuenta estas consideraciones, sería conveniente aprovechar la estadística que genera el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, adscrito a la Secretaría de Agricultura, a través de los procesos de Expectativas agroalimentarias, cuya publicación ofrece de manera anticipada la intención de siembras y superficies establecidas por municipio para cada uno de los ciclos de cultivos anuales y perennes; así como el Avance mensual de siembras y cosechas, reportando al término de cada mes, la superficie municipal sembrada y cosechada, así como el volumen de producción para los ciclos otoño-invierno, primaveraverano y, desde luego, cultivos perennes. La información señalada nos permite aplicar un parámetro de número de jornales requeridos por cada hectárea cosechada para
cada cultivo en un municipio. Es decir, multiplicar el número de hectáreas cosechadas de un cultivo altamente demandante de mano de obra, principalmente para las labores de cosecha, en cada municipio y en un mes referido, por el parámetro de jornales requeridos en una hectárea de ese cultivo y dividirlo entre el número de días laborales en ese mes, nos ofrece el número de trabajadores que fueron requeridos en los campos involucrados. En un ejercicio elaborado de la manera descrita, con datos de superficie cosechada de 2023, y considerando que una alta concentración de mano de obra en un mismo mes y mismo municipio requiere fuerza de trabajo migrante, se obtuvo lo siguiente: De acuerdo con el parámetro de jornales por hectárea para cada uno de los cultivos intensivos en mano de obra, en 2023, en el territorio nacional se requirieron 13.7 millones de jornales: 22% de ellos para los cultivos cíclicos y el restante 78% para perennes. La mayor cantidad de trabajadores se ubica en el mes de enero con un total de 3.2 millones de jornaleros; en orden de importancia le siguen febrero con 1.7 millones, noviembre 1.6 millones y diciembre 1.4 millones.
En cuanto a jornaleros agrícolas migrantes se obtuvo que, la mayor concentración de éstos fue en el mes de enero con 3.0 millones de trabajadores, febrero 1.5 mi-
millones de jornales; Chiapas y Oaxaca, por su parte, demandaron 1.5 y 0.9 millones de jornales respectivamente.
En cuanto a los cultivos cíclicos, en el año agrícola 2023, la mayor cantidad de mano de obra se generó en el estado de Sonora con cultivos como chile verde, calabacita, lechuga, pepino, papa, entre otros, con un total de 527 mil jornales; Zacatecas, Sinaloa y Michoacán, generaron para estos cultivos 289 mil, 268 mil y 199 mil jornales. En relación con el cultivo de caña de azúcar, Veracruz es el mayor demandante de mano de obra, generando la mayor concentración de jornaleros agrícolas en el mes de enero con 291 mil trabajadores; los municipios que concentran mayor fuerza de trabajo durante la zafra son: Cosamaluapan de Carpio, Tres Valles y Tierra Blanca; el municipio que concentra mayor demanda en un solo mes es Tierra Blanca en el mes de abril con 25,181 jornaleros.
llones, noviembre 1.45 millones y diciembre 1.3 millones. Asimismo, la mayor concentración de los jornaleros agrícolas migrantes ocupados por mes en cultivos perennes como naranja, mango, café cereza, caña de azúcar, entre otros, se da en los meses de enero con 2.8 millones de trabajadores, febrero con 1.4 millones, noviembre con 1.2 millones, diciembre 1.1 millones y marzo 1.0 millones.
En cuanto a cultivos cíclicos, la mayor concentración de jornaleros agrícolas migrantes ocupados por mes en cultivos como jitomate, chile, calabacita, espárrago, cebolla, pepino, entre otros, ocurre en el mes de noviembre con poco más de 269 mil trabajadores, enero 253 mil, octubre 249 mil, diciembre 232 mil y junio 227 mil.
En el año agrícola 2023, la mayor cantidad de mano de obra para cultivos perennes, se generó en el estado de Veracruz con 2.7
Ahora bien, la única posibilidad de llegar a cifras confiables a través de esta u otras metodologías es contar con información actualizada, robusta, suficiente y de calidad, que se constituya como una fortaleza para el diseño de los Programas que han de derivarse de la política pública en esta administración. En este sentido, el quehacer de la autoridad y, hasta donde se observa, está en fortalecer las metodologías y la estructura generadora de estadística agropecuaria en la Secretaría de Agricultura, otorgándole la importancia que la reviste para la toma de decisiones de quienes interactúan en el sector y especialmente con este grupo vulnerable. Asimismo, y de manera imperiosa, destinar recursos para la actualización del número de jornales requeridos en la cosecha de cada cultivo, ya que el ejemplo que aquí se presenta, utiliza un parámetro recabado en el año 2012. •

Movilizaciones y excepcionalidad salarial de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín
Laura Velasco Ortiz Colegio de la Frontera lvelasco@colef.mx
Las movilizaciones en el Valle de San Quintín en 2015 marcaron un hito en la lucha de los trabajadores jornaleros migrantes, sometidos a condiciones de extrema explotación laboral y control sindical corporativo. Su capacidad de paralizar la agroindustria de una región clave para el circuito productivo transnacional entre México y Estados Unidos fue sorprendente y reveladora. Una de las principales demandas de estas movilizaciones fue el incremento salarial, las negociaciones se centraron en el salario por día establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ni patrones, gobierno ni trabajadores lograron abordar la complejidad de lo que significa el salario para los jornaleros agrícolas en el modelo agroexportador. Las recientes movilizaciones laborales en ocho empresas durante 2025 han vuelto a poner de manifiesto el régimen de excepcionalidad laboral que caracteriza el salario de los jornaleros agrícolas. La Ley Federal del Trabajo contempla las modalidades de pago por obra o por tiempo determinado, lo que da lugar a tres tipos de salario en los campos agrícolas: a destajo, por tarea y por día. En una encuesta levantada en 2015 (Colef-CDI, 2016) en las dos zonas agroexportadores más importantes de Baja California Sur, Santo Domingo y Vizcaíno, se encontró que sólo el 13% y 3%, respectivamente, de los trabajadores agrícolas tenían un sueldo fijo semanal, mientras que el restante 87% y 97% recibía salario a destajo, por tarea o por día. El predominio de estas formas de pago fragmenta el salario de los trabajadores agrícolas a lo largo del año y los somete a una inestabilidad salarial durante su vida laboral.
En los últimos dos meses, las diversas formas de movilización en el Valle de San Quintín se han centrado principalmente en el aumento del salario por la caja de fresa o de frambuesa, y en forma
secundaria en el aumento del pago por día. Las empresas afectadas por estas movilizaciones jornaleras, que incluyen paros laborales, huelgas o protestas organizadas, abarcan desde grandes transnacionales hasta medianas y pequeñas empresas locales. Esto sugiere que la inconformidad es transversal a los distintos tipos de empresas que operan en la región, lo cual se puede atribuir al salario fragmentado que predomina en el modelo agroexportador de la región. Un seguimiento de las páginas de Facebook (2024-2025) de dos activistas y líderes sindicalistas independientes, Rodolfo Gálvez y Lorenzo Rodríguez, revela que el 2 de enero de 2025 un grupo de trabajadores de la empresa El Milagro, AC de CV (Grupo AW), una compañía transnacional con campos en Baja California y California, realizó un paro laboral. Posteriormente tomaron la carretera transpeninsular de Baja California como medida de presión para que los representantes de los dueños se sentarán a negociar un aumento de 6 pesos por caja de fresa, junto con otras demandas. Aunque no es la primera movilización en torno al incremento del pago por unidad de producción, lo cierto es que fue una especie de catalizador que desencadenó protestas similares en otras siete empresas, donde los trabajadores también recurrieron a paros laborales, huelgas y protestas en torno a la misma demanda. Para quienes recibimos salarios fijos por semana o quincena, no siempre es sencillo entender cómo funciona este sistema de pago a destajo, por tarea, por hora o por día en el sector agrícola. El pago a destajo depende del número de cajas de fresas o jarras de frambuesas que un trabajador/a recolecte en una jornada laboral. En función de su calidad estética y frescura, estos frutos pueden ser clasificados como de primera, segunda o “canería” (para procesamiento industrial), y cada categoría se paga de manera distinta. Según lo publicado por Lorenzo Rodríguez, en temporada alta un jornalero

que trabaja en una empresa donde la caja se paga en 23 pesos y logra cosechar 30 cajas, obtendría un salario de 690 pesos diarios. En ciertos días un jornalero podría cosechar 80 cajas, e incluso los llamados “campeones” podrían llegar a 120 cajas, cuadruplicando así su salario. Sin embargo, también existen periodos prolongados, que pueden extenderse por meses, en los que el producto es escaso y con mucho esfuerzo se logran cosechar 20 cajas en un día (460 pesos). Conforme escasea el producto, también se reducen los días de contrato, por lo que un trabajador o trabajadora puede verse limitado a trabajar solo dos o tres días de la semana. Las demandas de los trabajadores en las empresas donde se produjeron movilizaciones consistieron en aumentar el pago de la caja de fresa y frambuesa entre 21.5 y 28 pesos a entre 28 y 30 pesos la caja. Las movilizaciones en las ocho empresas fueron exitosas en términos de lograr las principales demandas. El incremento del pago por caja osciló entre 2 y 6 pesos dependiendo de la empresa. Además, se lograron incrementos salariales en algunas empresas para otros puestos que antes no eran mencionados en los pliegos petitorios, como era el caso de mayordomos, choferes, troqueros, tractoristas y monitoristas, cuya demanda no era el pago por producto, sino el pago por hora.
La Ley Federal del Trabajo contempla las modalidades de pago por obra o por tiempo determinado, lo que da lugar a tres tipos de salario en los campos agrícolas: a destajo, por tarea y por día.
Otra demanda que evidencia la intensificación del esfuerzo físico que acompaña la fragmentación salarial es la relacionada con el número de surcos que se asignan en la modalidad de pago por tarea o por día. Lo que reclaman los y las trabajadoras es que se les ha incrementado el número de tareas, como surcos para deshierbar, quitar o poner plástico o estacas, o tirar hilo, bajo el argumento de que se les ha incrementado el pago por día (el incremento oficial a 419.88 pesos, que entro en vigor el 1º de enero). Es decir que el incremento salarial establecido por ley ha sido utilizado por algunas empresas para incrementar la exigencia de producción por día. El ritmo de trabajo y las posiciones corporales que requieren las modalidades de contrato a destajo y por tarea reducen la vida laboral del trabajador. Como lo han hecho
ver activistas como Lucila Hernández, quien se ha dedicado asesorar a trabajadores que a los 50 años ya no pueden trabajar a causa del desgaste de sus articulaciones o daños en su espalda. Estos trabajadores prematuramente envejecidos en su salud pueden enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos de la jubilación en el IMSS, debido a que el trabajo temporal, a destajo, por tarea o por día, implica una afiliación y desafiliación constante del seguro social. Después de carreras laborales como jornaleros que pueden extenderse por 40 años, frecuentemente iniciadas en la infancia, las trabajadoras y trabajadores encuentran que no han cotizado lo suficiente para poder acceder a la pensión por jubilación, y tampoco pueden trabajar más en el campo debido al intenso desgaste físico. Los trabajadores y las trabajadoras movilizadas en los meses recientes han visto con gran satisfacción que sus principales demandas han sido atendidas, pero sobre todo que han podido levantar la voz en forma organizada, ya sea de forma autónoma o, en negociaciones tensas, a través de la CROC y CROM, los sindicatos que representaron a los trabajadores en las grandes empresas involucradas. Según los reportes de Rodolfo Gálvez y Lorenzo Rodríguez, las autoridades laborales estuvieron presentes en la intermediación, aunque la escucha ha requerido presión por parte de los y las trabajadoras. Una primera reacción lleva a pensar que esta fragmentación salarial proviene del ritmo “natural” de la producción, es decir de la existencia de temporadas altas y bajas de los productos, pero lo cierto es que también se asocia al modelo de exportación orientado a los consumidores de productos frescos en las grandes ciudades. Este modelo implica una forma de organización del trabajo acorde con las estrategias de mercado de las empresas, amparadas en una Ley del Trabajo que les permite tal excepcionalidad. •

La fijación del salario profesional para los jornaleros agrícolas, una medida contraproducente
María Antonieta Barrón Pérez Facultad de Economía, UNAM antonietabt@gmail.com
De las escasas políticas de empleo del gobierno federal, los jornaleros agrícolas no se han beneficiado, estos son los más desprotegidos y explotados en México cuyas condiciones de trabajo son absolutamente precarias, sin contrato de trabajo, sin prestaciones de ley, sin acceso a los servicios de salud, sin una jornada de trabajo regulada, salarios y tiempos de contratación inciertos, situación que se agrava en las entidades donde se concentra la agricultura intensiva de exportación. Hay un poco más de 3 millones de trabajadores agropecuarios. En el período de 2019 a 2024 el número de asalariados agropecuarios creció poco a nivel nacional, apenas 42,549 personas, se perdieron 75.5 mil empleos masculinos y aumentaron 118.1 mil empleos femeninos. Es decir, se dio una suerte de sustitución de hombres por mujeres, seguramente porque estás últimas trabajan aún con condiciones más precarias. Las mujeres ganaron allí donde el perfil de la cosecha optimiza el trabajo de las mujeres, donde el fruto exige más cuidados como las berries. Pero por entidad y sexo el fenómeno se desdibujó; entre 2019 y 2024, Jalisco contrató 90.0 mil jornaleros más, de los cuales 67.3 hombres y 22.7 mujeres, Guanajuato 34.3 mil más, de los cuales apenas 9.1 mil hombres y 25.2 mil mujeres, Michoacán 17.7 mil más de los cuales 5.7 mil hombres contra 11.9 mil mujeres y Baja California Sur, 9.1 mil más de las cuales 7.1 mil eran hombres y 2.0 mil mujeres, en tanto que Baja California demandó 8.8 mil
más, de los cuales demandó 11.9 mil hombres más y despidió a 3.8 mujeres, Chihuahua demandó 12.0 mil más pero corrió a 429 hombres y contrató 12.4 mil mujeres más, en el caso de Durango solo demandaron 6.6 mil 2.9 mil hombres y 3.6 mil mujeres; y Sonora perdió 40.7 mil pero 38.6 mil eran hombres y Sinaloa 34.7 mil de los cuales 29.7 mil eran hombres..
El comportamiento diferenciado en la demanda de jornaleros en este período tan reducido se explica por las modificaciones en la estructura de cultivos intensivos, no obstante que las áreas de cultivo se incrementaron. En Jalisco en 2010 había 415 hectáreas de frambuesa, para 2019 ya había 5 mil y para 2023 había 7 mil, lo mismo pasó en Guanajuato, en 2010 había 13.5 mil hectáreas cosechadas de brócoli, para 2023 se había extendido a 25 mil hectáreas. En el caso del aguacate entre 2010 y 2023 aumentó en 129.9 mil hectáreas, aunque la mayoría se produjo en Michoacán, Jalisco aumentó la superficie de 4.2 mil a 26.9 mil hectáreas en este período
Estos fenómenos han provocado una gran movilidad de mano de obra entre las entidades de agricultura de exportación dificultando para el jornalero contratarse en condiciones ventajosas, que accediera a un mercado de trabajo digno, como lo señala la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos. Un viejo reclamo de los jornaleros fue el que se fijara un salario
que recibieron hasta un SM y trabajaron más de 48 horas
mínimo y en el gobierno de López Obrador se logró que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI en 2021 fijara el salario profesional para los jornaleros agrícolas. ¿Pero que pasó?
En 2021 el salario mínimo diario, SM, de los jornaleros se fijó en la Zona Libre de la Frontera Norte en $213.39 y en el resto del país $160.19, para 2024 había subido en la frontera norte a $374.89 y en el resto del país a $281.42, o sea entre 2021 y 2024 el salario profesional para los jornaleros agrícolas creció a una tasa media anual del 20%. Sin embargo, la fijación de este salario no resolvió las formas diferenciadas de contratación.
La falta de regulación en el cumplimiento de que los empleadores pagaran el salario profesional a los jornaleros como un acto de legalidad, provocó que el salario se ajustara a favor del productor, aprovechando que no se especificaron los otros aspectos, tales como tiempo, productividad asociada con la complejidad diferencial de la pisca.
En la época pico, en la cosecha normalmente se les pagaba a destajo según las medidas que hiciera el jornalero, en el corte de pepino en San Quintín, el jornalero a veces tenía que llenar 50 botes de 20 kilos y el bote 51 se lo pagaban a $1.00 o más según se negociara, lo mismo pasaba con el jitomate y la nuez y casi todos los cultivos intensivos. Con la fijación del salario mínimo, el productor de pepino, por ejemplo, al jornalero se le exigió que llenara 100 botes para pagarle un SM, lo que provocó que bajaran los ingresos en la época pico, lo mismo pasó en el corte de nuez en Sonora, que les aumentaron las cuotas para recibir un SM.

En este período, resulta sorprendente el aumento tan elevado de jornaleros que reciben hasta un salario mínimo a partir de que la CONASAMI fijó el salario profesional. En 2019 el 35.0% de los hombres y el 33.8% de las mujeres jornaleras recibió hasta un salario mínimo, para 2024 el 69.2% de los hombres y el 68.4% de las mujeres jornaleras recibió hasta un salario mínimo. En tanto contrasta que los que recibieron más de 2 salarios mínimos paso entre 2019 y 2024 de 14.0% a 1.9% entre los hombres y de 10.8% a 1.0% entre las mujeres jornaleras.
Por otra parte, la proporción de los que reciben hasta un salario mínimo y trabajan más de 48 horas aumentó en este período.
Este fenómeno muestra que la fijación del salario profesional para los jornaleros significó una intensificación de la jornada de trabajo, más para los jornaleros que para las jornaleras.
Pero si asociamos el salario mínimo con el costo de la canasta alimentaria en 2019 que no había el salario profesional para los jornaleros y 2024 ya en plena aplicación, encontramos que la proporción de los asalariados que se encuentran por debajo de la línea de pobreza aumentó.
El costo de la canasta alimentaria para 4 miembros de una familia rural según CONEVAL en 2019 fue de $159.60 y el salario medio de los jornaleros era de $102.68 para el resto del país y $176.72 para la frontera norte, el
primer grupo solo podía comprar el 40% del valor de la canasta y en la frontera el 83%.
En 2024, aunque el salario subió sustancialmente para ambas zonas, la canasta alimentaria también subió a $305.04 y solo los jornaleros de la frontera norte cubren el costo de la canasta alimentaria porque en el resto del país con el salario diario hay un déficit aun del 10% para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar. Asociando el costo de la canasta alimentaria como parámetro de pobreza, ésta pasó del 35% al 69.2% entre los hombres y del 36% al 68.4% entre las mujeres jornaleras.
En conclusión, el aumento salarial no redujo la pobreza entre los jornaleros y si significó una intensificación de la jornada, este fenómeno rebasa las medidas de política de empleo, la Secretaría del Trabajo deberá generar mecanismos para que el salario mínimo para los jornaleros agrícolas se aplique bajo criterios de justicia laboral. Para lo cual se tiene que considerar tipo de cultivo, la intensidad que implica la labor, las cuotas establecidas. Por ejemplo, con la intervención de la Secretaría de Agricultura, SADER, en la época pico deberán fijarse cuotas de corte por cultivo y por jornada de trabajo a fin de que no se vea obligado un jornalero a corta 2 toneladas de pepino para recibir un salario mínimo, sin un previo estudio de lo que humanamente es justo. •
La falta de regulación en el cumplimiento de que los empleadores pagaran el salario profesional a los jornaleros como un acto de legalidad, provocó que el salario se ajustara a favor del productor, aprovechando que no se especificaron los otros aspectos, tales como tiempo, productividad asociada con la complejidad diferencial de la pisca.
Entre tu campo y el mío: genero riqueza para ti y sobrevivencia para mí
Amparo Muñoz Coronado amparo.munoz63@gmail.com
La migración en que se inscriben las y los jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero, región con altos índices de marginación y rezago social, es generadora de riqueza en los valles agricolas de México. Desde los años 70’s del siglo pasado, hombres, mujeres y familias completas se han dado a la tarea de recorrer grandes distancias para incorporarse a regímenes laborales intensivos, con salarios deprimidos y escasa cobertura de seguridad social. Al cabo del tiempo, han cambiado los motivos y la forma en la que migran, aunque el rezago social se ha mantenido. En los años 70’s del siglo pasado, la idea que los motivaba a salir de su comunidad se centraba en captar recursos para continuar con la producción de la parcela y el garantizar la producción de autoconsumo; y cumplir con los rituales comunitarios obligados por su pertenencia étnica. La migración era por relevos familiares, con un fuerte vínculo comunitario.
Quienes salían de la comunidad mayoritariamente eran los hombres, para emplearse como jornaleros agricolas en los va -
lles agricolas de los estados del norte, noroeste y centro del país, o en los centros urbanos de la ciudad de México y otras ciudades medias para emplearse en la construcción, la jardinería, el comercio informal y los servicios domésticos.
El desplazamiento a las zonas de agricultura intensiva del país se hacía a través de la intervención de los enganchadores (Kim Sanches (2001) refiere que el papel del intermediario encubre y desfigura la relación del asalariado con el capital y crear artificialmente una sobreoferta de fuerza de trabajo, que estabiliza el pago por jornal o destajo) o intermediarios quienes representan un eslabón más de la compleja cadena de intermediaciones que articula las regiones de expulsión de los jornaleros migrantes con las fuentes de empleo. Los migrantes se ocupaban en la siembra, cosecha y actividades culturales que demandaba la producción de hortalizas, el algodón, el café, el tabaco, caña de azúcar y frutales. En esa época quienes eran “enganchados” contaban con la habilidad, destreza, fortaleza y el conocimiento adquirido en la parcela familiar desde temprana edad, atributos que los hacían
candidatos para el trabajo de jornaleros.
Con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 y por supuesto el Tratado Libre Comercio, que se tradujo en la apertura comercial con otros países, cambia la política agrícola del gobierno mexicano y se abandona el principio de autosuficiencia alimentaria, pasando de una agricultura orientada al mercado interno a una que puso el énfasis en productos demandados internacionalmente. Este impulso al sector agroexportador marcó un cambio sustantivo en la estructura de la producción agrícola, con la consiguiente vulnerabilidad de los medianos y pequeños productores mexicanos, que se ocupaban principalmente en el cultivo de granos básicos.
Para mediados de los 90’s del siglo pasado, con la expansión de la producción de cultivos de exportación, se incorporan a las corrientes migratorias familias completas. Debido a que el trabajo es temporal y las posibilidades de ingreso monetarios solo es por unos meses del año, permitió conjugar dos factores que suman a las niñas y niños a trabajo asalariado. Uno fue que los jornaleros encontraron una “estrategia de sobrevivencia” al
incorporar al mayor número de su integrantes familiares y el otro factor, obedecía al incremento de la demanda de mano de obra en las zonas de trabajo, donde se veía factible que los niños y niñas se incorporaban al trabajo y obtener un ingreso igual al de un adulto hacía de esta, una forma de vida para poder sobrevivir todo el año. Así buena parte de la movilidad interna paulatinamente se fue transformando de un proceso de trabajo pendular y/o golondrino a un paso intermedio del proceso de migración internacional. Cambio también la modalidad migratoria de revelo generacional de hombres (principalmente ) a una familiar, pero que aún mantenía en el centro de sus decisiones la idea de garantizar la alimentación a través de la producción de autoconsumo.
Para el presente siglo, la migración interna continúa mediada por los enganchadores y dado el temor de las empresas agroexportadoras de ser sancionados internacionalmente, se inicia la prohibición y erradicación del trabajo infantil en los Valles agricolas. Ante este panorama, los jornaleros potencian su capacidad de movilidad con las redes de relaciones primarias que han entretejido en torno a los mercados de trabajo agrícola y surge el desplazamiento de familias jornaleras que migran en sus propios vehículos por su cuenta, llevando consigo a todos sus integrantes, surgiendo una nueva forma de migrar, producto de la experiencia migratoria de más de tres generaciones.
Estas familias, se desplazan con la casa a cuestas en busca de empleo con los pequeños y medianos productores, con quienes condicionan su contratación, siempre y cuando acepten que
Sindicato independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas SINDJA
Por medio de estas letras queremos hacer llegar algunas demandas, las cuales siguen pendientes y no han tenido respuesta.
Cada año la única manera de visibilizar lo que pasa en los campos agrícolas es haciendo paros laborales, el SINDJA acompaña estos mismos, haciendo respaldo a los trabajadores y encabezando
movimientos para lograr mejores condiciones laborales, es importante destacar que existen temas en particular que quiero destacar.
TRABAJO INFORMAL: es saliendo y pagando, trabajo por día, por tarea, en conclusión, es un trabajo sin contrato, lo que equivale a no recibir prestaciones de ley.
REPRESALIAS: Esto es a raíz de que los trabajadores se defienden y exigen sus derechos, mu-
chos de ellos son despedidos y/o hostigados para que renuncien, agregados a una lista negra, es decir que no serán recibidos en ningún rancho. Se quedarán sin trabajo por defender sus derechos. Una de las demandas de los trabajadores es echar abajo la contratación informal, el trabajo por día y que exista un artículo el cual prohíba este tipo de enganche de trabajadores, esto ya es un enganche mañoso que utilizan las empresas y los patrones para
también trabajen las niñas y niños que los acompañan, a pesar del fuerte desgaste y agotamiento físico que implica las actividades que realizan, junto con una dieta insuficiente y horarios continuos que en promedio representan de 8 a 10 horas. Hoy estas familias, pueden moverse con inteligencia y sagacidad para sobrevivir; y obtener un ingreso. Lo que hace del trabajo agrícola no sólo un espacio de sobrevivencia, sino el lugar donde encuentran su sentido de vivir, a pesar de las condiciones de vida precaria que enfrentan en los lugares a donde concurren. A diferencia de los años 70’s y 90’s, hoy los jornaleros ya no migran con la idea de garantizar la alimentación a través de la producción de autoconsumo o por los compromisos comunitarios, lo hacen únicamente para contar con ingresos para el consumo de alimentos y otros bienes. La idea de la autosuficiencia se ha desvanecido y tienen como única alternativa de vida el trabajo asalariado temporal de manera intermitente. Más aún, muchos de los jornaleros de la Montaña, han ampliado su desplazamiento hacia nuevos y lejanos destinos, como Estados Unidos y Canadá, generando riqueza ya no solo en los Valles mexicanos sino también en los valles agricolas de los Estados Unidos.
La presencia de las y los jornaleros agricolas que se desplazan a lo largo y ancho del país todo el año, solos o con todos los integrantes de sus familias de manera pendular o golondrina, en el nuevo contexto nacional con un gobierno de humanismo mexicano, es obligada la creación de una política social que dé respuesta a las condiciones de precariedad a que se enfrentan en sus condiciones de vida y trabajo. •
evitar la responsabilidad de pagar prestaciones de ley. Como SINDICATO vamos a meter una iniciativa al congreso de Baja California para echar abajo estas prácticas y abarcar con las iniciativas al congreso federal esperando poder erradicar las mismas que perjudican a las y los trabajadores agrícolas en Baja California especialmente en San Quintín. También recordar que el tema de Seguridad Social IMSS para los trabajadores es un tema sin
resolver y siguen dando pases o haciendo llamadas cada que un trabajador ocupa una cita médica , es importante que se siga tocando este tema ya que sigue existiendo mucha corrupción entre empresas y IMSS , pedimos que el gobierno federal actué, es injusto que siempre digan día tras día que ya no más corrupción, pero vemos que en nuestro valle no se hace justicia por nosotros los jornaleros, existe el compadrazgo o los moches creo que es tiempo de que se haga algo más que un discurso es hora poner manos a la obra y empezar garantizando la salud se las y los trabajadores. Desde 2015 hemos exigido estas peticiones y hasta la fecha de hoy no hemos visto respuesta, de antemano les pedimos su intervención y decirles que nuestro sindicato SINDJA está abierto al dialogo, a mesas de trabajo para avanzar con la defensa de los derechos laborales en México. •
Primero los pobres ... ¿también los jornaleros agrícolas? Efectos de los programas de la 4T en sus condiciones laborales
Omar Stabridis El Colegio de la Frontera Norte ostabridis@colef.mx
Cecilia Salgado Viveros Estancia posdoctoral Colegio de la Frontera Norte csalgado.postdoctoral@colef.mx
El jornalero agrícola, como categoría laboral, se refiere a los trabajadores asalariados que tienen por ocupación la agricultura, la cual está caracterizada por condiciones de alta precariedad laboral. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México existen 2.3 millones de jornaleros agrícolas, cifra que hay que tomar con reserva debido a que persiste un problema en su contabilización, pues no se cuenta con una fuente de recolección de datos que se enfoque y sea capaz de captar las características, especificidades y dinámicas de este grupo laboral. Una manera de aproximarse a estas dimensiones es a través de la información que proporciona el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) o la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). Para la descripción de hechos que reportamos aquí, utilizamos la ENIGH porque es la que, para este caso, tiene representatividad nacional, estatal y por área de residencia. Además, cuenta con información confiable sobre los ingresos de este grupo, particularmente, sobre sus salarios. Dicha encuesta se realiza los años pares, por lo que para este breve análisis consideramos el periodo 20162022. De acuerdo con la ENIGH (tabla 1), los trabajadores jornaleros son aproximadamente entre 2 y 2.1 millones, lo que representa aproximadamente el 5.3% del total de trabajadores asalariados. Una de las particularidades que se presenta entre los jornaleros agrícolas respecto al resto de los asalariados, es lo relacionado con
la participación laboral por género y etnicidad. El porcentaje de mujeres a nivel nacional de las personas asalariadas se encuentra alrededor del 38%, de éste, el 39% corresponde a los asalariados no agrícolas y el 16.5% a los jornaleros agrícolas. Cabe mencionar que esta cifra es diferente cuando se analiza por región, siendo la más alta la región noroeste, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Los jornaleros agrícolas son un grupo con una alta proporción de hombres e indígenas, respecto al resto de trabajadores asalariados. Los jornaleros agrícolas que se reconocen como indígenas son poco más del 40%, cifra mucho más alta que el 25% que se reporta para el resto de los trabajadores asalariados. Por la información proporcionada por el CONEVAL, sabemos que existe una asociación entre pobreza y etnicidad. Es decir, la población indígena tiene una proporción más alta de personas en pobreza que las personas no indígenas. Cuando trasladamos esta asociación al grupo de los jornaleros agrícolas, encontramos que la situación de pobreza entre ellos es más alta que la de la población del país. Por ello, buscamos indagar y, hasta donde se pueda, explicar si la ruta que han tomado las políticas públicas del primer período de gobierno de la 4T tuvo un efecto positivo en el bienestar de los trabajadores asalariados en general y en los jornaleros agrícolas en particular. Y, si este efecto, fue más alto en los jornaleros agrícolas y por qué. Para ello, desde un enfoque integral, tanto estadístico como desde la perspectiva que proporcionan las herramientas cualitativas de captación de la realidad en campo,

mento del salario mínimo tuvo un efecto positivo en el salario por hora del total de asalariados, pero este efecto es de 9 p.p. más alto entre jornaleros agrícolas, que en el resto de los asalariados. Al separar por regiones, se observa un mayor efecto en estados del sureste (Chiapas, Oaxaca, entre otros) con 16 p.p., con valores menores en el resto del país excepto en el Centro (Morelos, Estado de México, entre otros) donde no se observan cambios. Cuando se exploran los cambios en toda la distribución salarial (gráfica) se observa que en los estados del sureste y del occidente (Guanajuato, Michoacán y Jalisco) hay un mayor efecto entre los asalariados de la parte baja.
2016
medimos el efecto del aumento en el salario mínimo en los ingresos laborales, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. La pobreza por ingresos considera solamente si el ingreso per cápita del trabajador es menor a la línea de pobreza, y la pobreza extrema por ingresos, lo hace respecto a la línea de pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza multidimensional considera además del ingreso, las carencias del hogar. Al comparar los trabajadores asalariados con el resto de la población, encontramos que los trabajadores asalariados presentan menores porcentajes de pobreza. En 2018 el porcentaje de asalariados en situación de pobreza fue de 29.6% y de pobreza extrema de 3.3%; cuatro años después, en 2022, esta cifra se redujo a 24.9% en pobreza y se mantuvo la cifra en pobreza extrema. Si separamos a los asalariados no agrícolas, observamos que las cifras son muy similares, pero, para el grupo de los jornaleros agrícolas, las cifras de pobreza son más altas. En 2018, 65.9% de jornaleros agrícolas se encontraban en situación de pobreza y 16.8% en pobreza extrema, para el año 2022 las cifras se redujeron a 55.9% de jornaleros agrícolas en pobreza y a 16.1% en pobreza extrema. Si tomamos en cuenta sólo la pobreza por ingresos, el cambio es similar al de la pobreza multidimensional para los jornaleros agrícolas, presentando un cambio de poco más de 2 puntos porcentuales (p.p.) en pobreza extrema.
Frente a estas cifras, cabe preguntarse si estas reducciones son resultado de la política de aumento al salario mínimo y sin son similares en todo el país. En la tabla 2 podemos ir rastreando la respuesta, a través de la revisión de la evolución del salario por hora en términos reales. Los salarios por hora de los jornaleros agrícolas son poco menos de la mitad de lo que ganan el resto de los asalariados. Sin embargo, en el periodo 2018-2022, se ha presentado un incremento en el salario de los jornaleros agrícolas con un 16.6% en términos reales, mientras que, para el resto de los trabajadores asalariados, fue de 7.1%. Estos datos son un esbozo de que la política de aumento al salario mínimo de manera sostenida desde 2019 tiene un efecto en todos los asalariados, aunque éste es mayor entre los jornaleros agrícolas.
A partir de un modelo estadístico encontramos que el au-
En materia de pobreza por ingresos a nivel nacional, el aumento del salario mínimo generó una reducción de 2.3 p.p. en la probabilidad de ser pobre y un aumento de 3 p.p. de no ser pobre; el efecto en pobreza extrema es de 0.7 p.p., muy pequeño pero positivo. A nivel regional, los estados del sureste presentan una reducción de 3.3 p.p. de ser pobre extremo por ingresos y de 5.3 p.p. de ser pobre por ingresos. En el resto del país los efectos son muy pequeños. Considerando ahora la pobreza multidimensional, los resultados son muy similares a la pobreza por ingreso, con excepción de que se encuentra reducciones en la pobreza de 1.6 p.p. en la región noroeste.
En resumen, se vislumbra que la política del aumento sostenido del salario mínimo en términos reales tuvo un efecto positivo en los ingresos del total de asalariados, pero con un mayor efecto entre los jornaleros agrícolas. Ello da cuenta de un efecto progresivo de esta política, con el adicional de ser más alto en los estados del sureste, justamente en los estados con mayor expulsión de mano de obra jornalera agrícola, cuyas regiones receptoras cuentan con mayores salarios y amplia vocación agroexportadora, como la región occidente y noroeste. Si bien los datos muestran una evolución salarial positiva, hace falta registrar el efecto de ello en las condiciones reales de existencia de este grupo laboral e, integrar a su política de atención, un enfoque de género y pertinencia étnica que salvaguarde los derechos laborales de esta población. •
del salario por hora 2016-2022
Año Asalariados No Agrícolas Jornaleros Agrícolas
Fuente: Elaboración propia con microdatos de la ENIGH. Los salarios están en pesos de 2022.

Jornaleras con bajos salarios y sin seguro
social en la agroindustria fresera de Michoacán
Ofelia Becerril Quintana El Colegio de Michoacán obecerril@colmich.edu.mx
El mercado de la agroindustria de fresa en México ha tenido una tendencia de crecimiento sostenido. Según datos de SAGARPA, en 2023, el volumen de producción de fresa en el país alcanzó las 641 mil toneladas lo que representa un aumento de 10.8% en comparación con la producción de 2022. La superficie cultivada también se ha incrementado de 6 mil hectáreas en 2013 a 15 mil hectáreas en 2023. Del total de exportaciones mexicanas de fresa, el 99% es para Estados Unidos.
Crecimiento de la producción de fresa y prevalencia del trabajo femenino
Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur, son los cinco principales estados productores de fresa. Aunque para 2023, tan sólo Michoacán contribuyó con el 62% del volumen total de la producción. En la última década, en Michoacán se ha registrado un incremento tanto en la superficie cultivada como en la producción de fresa. Para 2023 la superficie cultivada de fresa fue de 9 mil hectáreas comparadas con 4 mil de 2013; por su
parte la producción estatal pasó de 204 mil toneladas en 2013 a 401 mil en 2023; en resumen, hubo un aumento de 196%.
La región fresera de Zamora está conformada por la Cañada de los Once Pueblos, valle de Tangancícuaro, valle de Zamora-Jacona y la Ciénega de Chapala. En esta región, en 2014, había 23 municipios productores de fresa y para 2024 ya hay 32 municipios. Los 10 principales municipios son: Zamora, Tangancícuaro, Maravatío, Ixtlán, Panindícuaro, Jacona, Angamacutiro, Contepec, José Sixto Verduzco y Lagunillas. Destacan Zamora y Tangancícuaro pues aportaron 51% (191mil toneladas) de la producción de Michoacán.
A pesar de la omnipresencia de la producción de fresa en Michoacán, nuestros conocimientos sobre la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral de la fresa y sus contribuciones tanto a la economía michoacana como al capital fresero agroindustrial resultan fragmentarios.
Jornaleras de fresa con bajos salarios y sin seguro social por seis décadas En la región de Zamora, el proceso de incorporación de la fuerza de trabajo femenina asalariada a la agricultura comercial se dio a partir de 1960 debido al rápido despegue fresero promovido por los industriales exportadores. Su contratación empezó con las trabajadoras oriundas de la región y luego con las mujeres migrantes de las áreas circunvecinas. Entre 1965 y 1975, se fue conformando un mercado de trabajo segmentado por género. A las mujeres se les relegó al trabajo de siembra y recolección de fresa; les asignaron tareas de corte y empacado y empleos temporales; les pagaron a destajo mientras que a los hombres se les pagaba por jornal o a destajo; fueron convertidas en obreras en los empaques concentrándose en las tareas de despate de fresa en tanto que los hombres laboraban en empleos permanentes, puestos directivos y de supervisión; se les introdujo a un régimen de trabajo flexible y precario; y se les subordinó a las decisiones del género opuesto (Barón, 1995). Como jornaleras combinaban el trabajo de la fresa con el trabajo doméstico en sus hogares, vivían como indígenas purhépechas y pizcadoras de fresa, y sus cursos de vida transitaban de mujeres jóvenes a adultas. Hoy sabemos que el mayor empleo de mano de obra femenina se dio en la industria de empacadoras y congeladoras. Entre 1976 y 1990, surgieron nuevas tareas y otros cultivos para las jornaleras que antes desempeñaban los jornaleros (plantado, riego, fumigación, reparación de terrenos, zanjado, fertilización, cosecha de cultivos pesados). El reclutamiento fue transitando de puntos de reunión de empleo por género al traslado en camionetas a los lugares
de trabajo; las jóvenes y solteras se empezaron a emplear por intermediación del clero. Los salarios transitaron de montos diferenciados por género a un aumento salarial de las mujeres debido a su mayor contratación, la competencia por el pago a destajo, o la competencia por la fuerza de trabajo femenina entre productores. La contratación fue de modo verbal, temporal y limitada al ciclo agrícola anual; los hombres tenían empleos más permanentes que las mujeres; el pago era diario, implicaba desempleo y ausencia de ingresos por lo que buscaban otras alternativas de trabajo. El acceso a los servicios médicos era diferenciado por género pues si bien tenían legalmente el servicio médico del IMSS, en la práctica había empleadores que no los registraban (Barón, 1995). Estas condiciones laborales persistieron entre 1991 y 2024, sobre todo el trabajo a destajo, los bajos salarios para las mujeres, la ausencia de horarios de trabajo fijos, la falta de acceso al seguro social, y el empleo entre siete y ocho meses. El perfil sociodemográfico de las jornaleras ha cambiado a lo largo del medio siglo transcurrido. Se han empleado por lo menos cuatro generaciones de trabajadoras. Las madres o suegras fueron iniciando a sus hijas o nueras en el trabajo de la fresa. De este modo las empresas se han ahorrado la capacitación de sus trabajadoras. La agroindustria de fresa prefiere el empleo de mujeres para la cosecha o el empaque porque las consideran como fuerza de trabajo barata, flexible y manejable, a diferencia de la mano de obra masculina. En 2024, en el cultivo de fresa a las mujeres se les pagó menos que a los hombres, cuando el trabajo fue por día ellas percibieron $200 mientras a ellos se les pagaba $350. Con el argumento de que deben atender a sus hijos y a su familia se amplía o se reduce la jornada laboral. Los empresarios siguen asegurando a menos del 10% de las jornaleras agrícolas al IMSS. Está claro que por más de seis décadas, la vida y el empleo de gran parte de las jornaleras de fresa en Zamora se ha caracterizado por la persistencia de condiciones de precarización, trabajo flexible y fragmentario, desigualdad y falta de derechos laborales. • Diez municipios de Michoacán con mayor
José Sixto Verduzco
Lagunillas
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur, son los cinco principales estados productores de fresa. Aunque para 2023, tan sólo Michoacán contribuyó con el 62% del volumen total de la producción. En la última década, en Michoacán se ha registrado un incremento tanto en la superficie cultivada como en la producción de fresa. Para 2023 la superficie cultivada de fresa fue de 9 mil hectáreas comparadas con 4 mil de 2013; por su parte la producción estatal pasó de 204 mil toneladas en 2013 a 401 mil en 2023; en resumen, hubo un aumento de 196%.

Retos en política pública para asentamientos de familias jornaleras en México
Alex Ramón Castellanos Domínguez alex.castellanos@uaem. mx Armando Javier Pruñonosa Santana javierprunonosa@ gmail.com Christian Arnulfo Ángeles Salinas angeles. christian@gmail.com Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Las familias jornaleras asentadas en el noroeste de México
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, el CONEVAL, en su informe sobre pobreza en la población trabajadora agrícola en México para 2024, estima la población jornalera agrícola en 2.3 millones de personas para 2022, de la cual, una quinta parte es población indígena. Así mismo, esta Institución, en su análisis sobre la población jornalera agrícola en México, asegura que de 9.1 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza extrema en el país para 2022, cerca de 1.8 millones habitaban en hogares con al menos un jornalero agrícola, representando el 19.5 % del total de la población en pobreza extrema. En el primer informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) del año 2019, se establecen al menos tres tipos de trabajadores jornaleros agrícolas: a) quienes viven y trabajan en su lugar de origen; b) los migrantes temporales que salen de su lugar de origen y se trasladan a los campos de cultivos de exportación y; c) las y los migrantes asentados en las regiones de atracción de agricultura intensiva.
El último grupo de jornaleros, que ya están asentados, si bien se encuentran ya viviendo en zonas cercanas a los campos agrícolas
con cultivos de exportación, no han sido del todo considerados en el diseño y operación de políticas públicas. Algunos de los asentamientos donde se encuentran estas familias de jornaleros y jornaleras en México son: colonia Maclovio Rojas, la Nueva Era, el Papalote, Vicente Guerrero y otras, en el actual municipio de San Quintín en Baja California; sindicaturas como la de Villa Benito Juárez, Ruíz Cortines, Bamoa, Nio, Culiacán, Costa Rica, el Dorado, Renato Vega Amador o Gabriel Vega Velázquez en Sinaloa (Ortíz, et. al. 2022); o en Poblados como el Poblado Miguel Alemán (La Doce) en Costa de Hermosillo o Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas; ambos en el estado de Sonora, México.
Asentamientos de jornaleras y jornaleros agrícolas en el norte de México: Una situación desatendida de vulnerabilidad social y de riesgos a la salud De los 2.3 millones de población mexicana dedicada a las actividades del jornal agrícola, se estima que hasta un 17.7% reside en viviendas sin acceso al agua, y un 17.2% reside en viviendas sin drenaje (CONEVAL,2024). Sin embargo, la distribución de estas carencias sociales no suele ser homogénea en los territorios, como se visualiza en el mapa de carencias sociales del Poblado Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora. Estas condiciones de pobreza estructural se asocian
también a una mayor frecuencia de enfermedades infectocontagiosas, no trasmisibles, transmitidas por insectos vectores (como dengue) y otros tipos de afecciones entre la población de estos asentamientos, siendo particularmente grave el problema de transmisión epidémica de casos de Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii (FMRR) en asentamientos humanos irregulares de jornaleros y jornaleras agrícolas. La fiebre manchada por Rickettsia Rickettsi (FMRR) es una enfermedad infecciosa bacteriana, transmitida a los humanos a través de la picadura de la garrapata marrón del perro, Ripicephalus Sanguineus. La bacteria afecta a perros domésticos y perros de la calle -así como entre otros mamíferos-, y es transmitida entre ellos a través de la picadura de garrapatas. Sonora es uno de los Estados que mas casos de FMRR reporta en México, con una media anual de 100 casos en los últimos 5 años, y con tasas de letalidad que oscilan entre el 30% y el 70 % de los casos (Álvarez & Contreras. 2013). En el periodo de 2009 a 2014, hasta un 50% de los casos reportados ocurrieron entre habitantes del Poblado Miguel Alemán, y de cada 100 muertes asociados a esta enfermedad, 60 correspondieron a muertes entre residentes de este
poblado (Sánchez Ordoñez. 2015). Hasta 2/3 partes de los casos graves de FMRR se presentan en menores de 15 años, presentándose mayor riesgo de complicaciones y de muerte entre niños de 5 y 9 años, probablemente debido al mayor contacto de los menores con las mascotas parasitadas con garrapatas.
Para 2022 los estados del norte de México reportaron una incidencia acumulada de 16.5 casos por millón de habitantes, lo cual es una cifra de incidencia acumulada muy superior a la presente en estados del centro (0.3 casos por millón) y del sur (0.6 casos por millón) (Hernández-Álvarez, G. 2024). Esto ocurre a pesar de los esfuerzos realizados desde los Servicios Estatales de Salud de Estados del norte, por hacer frente a esta problemática.
Experiencias y propuestas de política pública para las familias jornaleras en asentamientos del noroeste de México
Entre los años 2019 y 2021 se impulsó la conformación de un equipo interdisciplinario que, bajo la metodología de mesas dialógicas, con el enfoque de los determinantes sociales de la salud (DSS) y en estrecha vinculación y dialogo con especialistas académicos, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones de gobierno y empresas, realizó una primera etapa de un Proyecto Nacional Estratégico (Pronaces) sobre entornos comunitarios saludables en asentamientos de familias jornaleras y tomando como piloto el Poblado Miguel Alemán, en la región Costa de Hermosillo, Sonora, México.
De los 2.3 millones de población mexicana dedicada a las actividades del jornal agrícola, se estima que hasta un 17.7% reside en viviendas sin acceso al agua, y un 17.2% reside en viviendas sin drenaje
A partir de este proyecto, se identificaron diversos obstáculos para la construcción de políticas públicas en zonas de asentamientos de familias jornaleras. Algunos obstáculos fueron los siguientes: Escasa articulación y multiplicidad de fondos, la práctica extendida de contratación irregular, el acceso condicionado a recursos, la falta de integración de recursos para el mejoramiento arquitectónico, integración de ecotecnias, y ordenamiento ecológico de los entornos, tanto peri-domiciliares como comunitarios; las etiquetas sociales “pertenencia a grupo de movilidad”, “migrante”, “pertenencia a grupo étnico de otro estado” y de “trabajador eventual”; que son términos utilizados por algunos funcionarios de instituciones públicas, al igual que ciertos sectores sociales, cuando se habla de jornaleras y jornaleros agrícolas de asentamientos irregulares y que son utilizados como “criterios válidos” de exclusión a programas de beneficio social. De acuerdo a este último punto y a través de entrevistas a jornaleros y jornaleras agrícolas, y líderes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), en el Poblado Miguel Alemán y Pesqueira, al norte de Hermosillo, Sonora; se identificó la presencia de familias completas de diversos grupos étnicos provenientes de diversos estados de la República (Triquis, Zapotecos, Nahuas, Mixtecos, Tsotsiles, Tzeltales, entre otros) asentados desde hace más de 20 años en estas localidades, con descendencia nacida en los sitios de acogida en Sonora, y que, a pesar de ello, tanto los padres y madres como su descendencia, siguen siendo etiquetados de “migrantes”. Ante ello consideramos que, adoptar una metodología interdisciplinaria, multisectorial y participativa en la implementación de un plan de actuaciones intersectorial y plurianual es urgente, lo cual requiere de la instrumentación de políticas y la ejecución focalizada de recursos comprometidos por todos los sectores implicados (salud, educación, trabajo, vivienda, economía, medio ambiente, entre otros). •
“Programa 65 y más” en población jornalera residente en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa”
Celso Ortíz Marín cmarin@uaim.edu.mx María Azucena Caro Dueñas azucenacaro@uaim.edu.mx Universidad Autónoma Indígena de México
Cuando se habla de jornaleros agrícolas migrantes, generalmente se hace referencia a los migrantes temporales, sin embargo, la persistencia de la pobreza en los estados expulsores ha provocado un fenómeno, el asentamiento de los jornaleros agrícolas en las regiones de agricultura de exportación. Se puede encontrar población asentada en el estado de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Guanajuato. En varios de los estados se puede encontrar población que tiene más de cuarenta años de asentamiento. De ahí, que se tiene población de más de 65 años. El objetivo es analizar si esta población es acreedora al “programa 65 y más” que ofrece la Secretaria del Bienestar, y sabe si se cumple el lema de la 4T “primero los pobres”, asimismo, conocer que barreras sociales y culturales obstaculizan el acceso a este programa
De acuerdo con Coneval (2024) para el año 2022 el número de personas jornaleras a nivel nacional fue de 2.3 millones de personas, donde la mayoría está compuesta por hombres con un 89.5% frente al 10.5% de mujeres, es decir 9 de cada 10 personas son
hombres. Al observar los grupos de edad, destaca la presencia de personas de 65 años o más, con 149 mil hombres y 8.411 mil mujeres, lo que subraya la participación de adultos mayores en el sector. Se menciona la mayor proporción de las y los jornaleros agrícolas reside en el ámbito rural, es decir, el 73.0 %, que representan 1.7 millones de personas, mientras que el 27.0 % (631.9 mil personas) vive en zonas urbanas. En cuanto a la composición étnica de las y los trabajadores jornaleros, destaca que casi una cuarta parte de ellos, el 23.7 %, pertenece a la población indígena. En lo que respecta al análisis de la pobreza extrema, 470.2 mil fueron jornaleros agrícolas.
Coneval (2024), menciona que las entidades que registraron los mayores porcentajes de jornaleros en situación de pobreza fueron Puebla, Tlaxcala y Guerrero, donde alrededor de 8 de cada 10 jornaleros agrícolas se encontraba en esta situación, por lo que fueron las entidades que reportaron los mayores porcentajes en situación de pobreza con 82.2 %, 80.4 % y 79 %, respectivamente. Por otro lado, las tres entidades con menores porcentajes de la población jornalera en situación de pobreza fueron Colima (29.3 %), Sinaloa (33.0 %) y Chihuahua (37.5

%). No obstante, los municipios con mayor número de personas jornaleras agrícolas en situación de pobreza fueron Papantla en Veracruz; Guasave y Navolato en Sinaloa y Villa Guerrero en Estado de México. En cuanto a la vulnerabilidad económica de las y los jornaleros agrícolas, en 2022, se reportó que el 89.2 % (2.1 millones) no recibieron ingresos por transferencias de programas sociales. De éstos, el 61.5 % (1.3 millones) se encontraba en situación de pobreza.
Sinaloa al ser uno de los estados con mayor producción de hortalizas para exportación requiere una gran cantidad de mano de obra, que a través de los años, ha ocasionado el asentamiento de jornaleros agrícolas. Para el año 2015, según los datos generados por la Encuesta Intercensal señalan que la población total es de 2,966,321 personas. Con la información sobre el lugar de nacimiento, se estima que 299, 598 de los residentes en el estado, nacieron en una entidad distinta a la de residencia actual o en el extranjero. La población indígena nacida en otro estado y que vive en Sinaloa asciende a 53, 215 personas, Guasave, Culiacán, Elota y Navolato son los municipios que concentran el mayor número de jornaleros asentados.
La sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato concentra el mayor número de jornaleros agrícolas desde hace más de cuarenta años. No se tiene una cifra exacta del número de habitantes, pero se calcula que llegan a ser más de cincuenta mil distribuidos en más de 52 colonias. La sindicatura es un mosaico étnico por la gran cantidad de pueblos indígenas que podemos encontrar como mayos, tarahumaras, tepehuanos, náhuatl, mixteco, zapoteco, tarasco y popoluca. Muchos de ellos residen desde la década de los ochenta, y en la actualidad rebasan la edad de 65 años. No obstante, varios

se ven en la necesidad de seguir laborando como jornaleros agrícolas, debido que nunca tuvieron afiliación al IMSS y carecen de una pensión, como menciona una mujer de 71 años “tengo la necesidad de seguir trabajando, pero solo por día, pero es muy pesado, tengo que hacer 50 baldes, a veces es chile, tomate, pepino, por 200 pesos al día, entro a las 7:00 y salgo a las 15:00, pero tengo que caminar media hora para subirme al camión, el regreso también, hay que aguantar el frio en la mañana y el sol saliendo” Coneval (2024) menciona que Navolato es uno de los municipios donde se encuentra mayor número de jornaleros en pobreza, y con carencia de programas sociales. Lo anterior se puede constatar que la mayoría de la población de 65 años y más no acceden al “programa 65 y más” debido a las siguientes circunstancias: a) No tienen acta de nacimiento; b) Su acta tiene errores: fecha de nacimiento, nombre incompleto, solo tiene un apellido, etc.; c) No se han enterado del programa; d) Las censaron los “siervos de la nación”, pero nunca más les hablaron; e) No saben a dónde
acudir a apuntarse al programa; f) No pronuncian bien el español; g) No tienen recursos económicos para acudir al palacio municipal a pedir informes; h) Están enfermos y no hay quien los lleve a anotarse al programa; i) Viven solos y su edad ya no les permite moverse
Y los pocos que han accedido al “programa 65 y más” a) Han trabajado durante 30 a 40 años y no tienen pensión del IMSS; b) Son adultos mayores que trabajan aún porque no tienen quien los mantenga; c) Trabajan por día (7:00 a 15:00) por un salario de $200.00; d) No tienen seguridad social; e) Tienen entre 2 a 3 años con la pensión 65 y más; f) El dinero de la pensión 65 y más es para cubrir gastos médicos de su esposo/a; g) La pensión 65 y más no es suficiente para dejar de trabajar y cubrir los gastos del hogar; h) La pensión 65 y más es para pagar la renta, les cobran $800.00 en las cuarterías.
La conclusión de esta indefensión es que el lema de la 4T “primero los pobres”, está muy lejos de cumplirse en el sector de los jornaleros agrícolas mayores de 65 años. •
De acuerdo con Coneval (2024) para el año 2022 el número de personas jornaleras a nivel nacional fue de 2.3 millones de personas, donde la mayoría está compuesta por hombres con un 89.5% frente al 10.5% de mujeres, es decir 9 de cada 10 personas son hombres.
¿Hay cambios a un año de la reforma que reconoce a las y los trabajadores agrícolas como «esenciales» para la seguridad y soberanía alimentaria del país?
Isabel Margarita Nemecio Nemesio Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC. imargaritann@gmail.com
El Congreso de la Unión a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social (LSS) aprobada en diciembre de 2023 y publicada en el Diario Oficial el 24 de enero de 2024, fueron reconocidas las y los jornaleros agrícolas como trabajadoras y trabajadores “esenciales” para la seguridad y soberanía alimentaria del país. A través de esa reforma, el Congreso amplió el reconocimiento para garantizar sus derechos básicos como el salario, seguridad social, acceso a una vivienda digna, educación y evitar la subcontratación de los más de 2.3 millones de personas trabajadoras agrícolas que hay en México según el Censo Agropecuario 2022
Uno de esos cambios aprobados señala que al final de la temporada, las y los trabajadores agrícolas deberán recibir la parte proporcional que corresponda por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a la que tengan derecho, según establece el artículo 280 de
la LFT. Sin embargo, la realidad que vivió Guadalupe demuestra lo contrario. Ella es originaria de una comunidad nahua de la Montaña de Guerrero, fue despedida injustificadamente en agosto de 2024 después de haber trabajado casi un año en una empresa agrícola del estado de Guanajuato.
A ella junto a otros trabajadores y trabajadoras de su grupo les quedaron a deber el pago de sus finiquitos y no recibieron ninguna de las prestaciones enunciadas en el artículo.
Asimismo, la reforma precisa que las empresas agrícolas deberán entregar a cada trabajador y trabajadora una constancia en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados, la antigüedad acumulada hasta esa fecha, así como las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social, de acuerdo con ese mismo artículo. Pero a más de un año de la reforma, siguen trabajando sin esa constancia.
Otro de los cambios sustanciales se hizo al artículo 283, que establece la obligación de las empresas agrícolas de proveer a las y

los trabajadores jornaleros, sobre todo migrantes, una vivienda sin costo. Ésta deberá cumplir con al menos las siguientes características: piso firme, agua potable, baños, regaderas, lavaderos y comedor. También señala que las empresas se deben hacer cargo de las reparaciones de esas viviendas, así como de proporcionar comida sana y saludable a las y los trabajadores agrícolas y de contratar un seguro de vida que les cubra el traslado desde que salen de sus hogares en otras entidades, hasta llegar a la entidad de destino donde van a laborar.
Zeferino, jornalero na’ savi (mixteco), originario del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, regresó en noviembre de 2024 a su comunidad de origen después de haber estado trabajando en la cosecha de chile serrano y jalapeño en el estado de Chihuahua. Él y su familia (su esposa, su bebé, su papá, mamá y sus cuatro hermanos) vivieron cuatro meses en un vagón de un tráiler que les proporcionó su patrón, pagaban una renta mensual, no tenían servicio de luz, ni baño, tampoco regadera, ni lavadero, el agua la extraían de un pozo que estaba en la zona. El patrón no cubrió su traslado, los alimentos los adquiría la familia en la cabecera municipal cercana al campo agrícola donde trabajaban. La reforma también establece que las empresas agrícolas les proporcionarán servicio de guardería o de cuidado infantil y si los sembradíos se encuentran fuera de las poblaciones, deberán abrir escuelas cerca de los centros de trabajo para que sus hijas e hijos sigan estudiando. Estas acciones se harán coordinadamente con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Se precisó que la enseñanza educativa para la niñez jornalera responderá a la diversidad bilingüe, regional y sociocultural.

Sin embargo, en el sur de Sinaloa, que comprende los municipios de Mazatlán, Escuinapa y El Rosario se encuentran trabajando desde diciembre de 2024 a la fecha, miles de trabajadores y trabajadoras jornaleras originarias de comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero principalmente. Sus hijas e hijos no tienen acceso a espacios educativos en esas zonas agrícolas, el único albergue que cuenta con escuela se ubica en la sindicatura de Isla del Bosque, pero es insuficiente para atender el volumen y la diversidad cultural de las niñas y niños, que en su mayoría son migrantes temporales. Hasta el momento no se ha establecido un esquema educativo actualizado que haya tomado como base lo precisado en la reforma.
Otro de los cambios a la LFT precisa que queda prohibido pagar salarios menores a las mujeres jornaleras por realizar las mismas actividades que los hombres. No obstante, Juana, mujer nahua del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, está trabajando en un campo agrícola de Nayarit. Ella inicia su jornada laboral a las siete de la mañana y va concluyendo a las 16:00 horas, de lunes a sábado, los días domingo entra a trabajar a las siete de la mañana hasta las 13:00 horas. Ella no debe de faltar ni un día a trabajar si quiere ganar el sueldo completo, así lo ha dispuesto la empresa. Cuando un trabajador o trabajadora de su grupo o cuadrilla no se presenta, les pagan 50 pesos menos. Ade -
más, el Jefe de Campo evalúa su trabajo, de eso depende el pago de sus horas extras. La regañan si la encuentran cortando demasiado lento o deja de trabajar, y le dan una advertencia.
Las multas por incumplir las disposiciones hechas a la LFT van desde 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde 27,000 a 271,000 pesos. Con la reforma se creó el artículo 284 Bis, el cual muestra que los inspectores del trabajo tienen “la atribución y el deber” de hacer visitas de vigilancia al menos una vez al año en temporada de producción para constatar el cumplimiento de las empresas agrícolas. También se modificó el artículo 542, respecto a las obligaciones de los inspectores del trabajo. En la fracción V se añadió que la inspección se realizará “con especial atención” tratándose de personas trabajadoras del campo, indígenas y afromexicanas. Esas inspecciones tendrían que estar supervisando que las condiciones de trabajo de Guadalupe, Zeferino, las familias indígenas jornaleras de Oaxaca y Guerrero, y de Juana, se apeguen a la reforma de enero de 2024, pero lamentablemente la cultura laboral en México es ajena a esa normatividad. En suma, es fundamental que las autoridades como los empleadores den cumplimiento a esa reforma, que permita realmente reconocer el carácter esencial de las y los trabajadores agrícolas y sus familias. •

Jornaleros productores de berries en Michoacán
María de Lourdes Barón León Universidad Autónoma Chapingo baron_leon4@yahoo.com.mx
Hablar de los retos que enfrentan los jornaleros en el 2025 es también hablar de diferenciaciones técnicas, genéricas, de edad, de lugar geográfico por decir las menos.
Por ejemplo, el cultivo de la fresa, sexagenario en la región de Zamora, Michoacán, presenta diferencias en su producción, que va desde sus “tradicionales” entarquinados y a cielo abierto hasta su producción en condiciones tecnológicas “de punta” (agricultura protegida). Cabe señalar que también diferenciado está su mercado, ya que en el primer caso va sólo a mercado nacional y muchas veces la producción se usa para proceso, mientras que en el caso más avanzado se trata de agricultura de exportación.
En las parcelas “tradicionales” podemos observar familias y algunos jornaleros pagados en superficies pequeñas, donde
pueden trabajar desde la abuelita hasta los niños bajo condiciones precarias, en donde la humedad del suelo y el frío hacen de las suyas en la salud de los y las jornaleras, y algunas veces también el cultivo sufre las heladas. En estas condiciones, los pagos son más bajos que en las zonas de exportación, se trata de parcelas poco supervisadas y reservorios de formación de mano de obra desde la niñez (“prohibida” en las parcelas de exportación), que cuentan con espacios de trabajo para jornaleros en edad productiva, y también para aquellos que ya no son tan rápidos porque los años han alcanzado sus pasos. Su pertenencia al IMSS es prácticamente inexistente. En el otro extremo, tenemos jornaleros en edad productiva, que llegan ya bien formados por las familias campesinas o por su acceso previo a parcelas como las antecitadas, en donde el salario está cercano
a los 300 pesos para las mujeres y 400 para los hombres, o bien trabajan a destajo, con trabajo que dura toda la temporada y a pesar de ello, los “productores” no los inscriben a la seguridad social, argumentando la complejidad de hacer nóminas diarias o semanales y cabe decir, bajo procedimientos en los que se ahorran muchísimos recursos, pues el jornalero debe presentarse, fuerte, saludable, aguantador, y por tanto cuando enferma acude a servicios similares o al médico del pueblo y el costo en general lo paga el trabajador, a menos que se presente algún incidente o accidente durante la jornada laboral. Los trabajadores con seguridad social son los menos. La exposición a agroquímicos es alta en cualquiera de los casos, con todas las consecuencias que ello trae a la salud.
Cabe señalar que las leyes de inocuidad han traído algunos beneficios a este tipo de trabajadores, uno muy valorado particularmente por las mujeres: el baño cercano a la parcela. Asi-
En las parcelas “tradicionales” podemos observar familias y algunos jornaleros pagados en superficies pequeñas, donde pueden trabajar desde la abuelita hasta los niños bajo condiciones precarias, en donde la humedad del suelo y el frío hacen de las suyas en la salud de los y las jornaleras, y algunas veces también el cultivo sufre las heladas.
Suplemento informativo de La Jornada 15 de marzo de 2025
Número 210 • Año XVII
COMITÉ EDITORIAL
Armando Bartra Coordinador
Enrique Pérez S. Sofía Irene Medellín Urquiaga Milton Gabriel Hernández García Hernán García Crespo
CONSEJO EDITORIAL
mismo, se cuenta con un lugar para comer y con agua limpia para lavarse las manos. Beneficios que por supuesto no existen para las parcelas de agricultura destinadas a la producción para el mercado interno.
No son visibles los niños en las parcelas debido a las leyes internacionales, cuando existen son escondidos durante las supervisiones o simplemente no contratados, dejando su formación como jornaleros a los familiares en condiciones mucho más precarias para que ello suceda.
Si bien han mejorado las condiciones discriminativas hacia el trabajo femenino en los últimos treinta años, se mantienen diferencias salariales, particularmente cuando el trabajo es por jornada.
El transporte hacia las parcelas, que trabajan para el oligopolio internacional, se realiza en camiones escolares que han venido de Estados Unidos, sin embargo, también es común ver a muchos jornaleros encerrados en la caja de un camión de carga para ser trasladados, ya sea en caja cerrada totalmente sin ventilación…ahora con todo lo que implica para respirar y hacinados, sólo que ya no “se ven” como antaño, o a la vieja usanza en camiones de redilas abiertos y propensos a accidentes.
Como retos rescato entonces para la 4T la formación adecuada de los futuros jornaleros, el servicio médico, el transporte, y la generalización de servicios como el baño, y la posibilidad de que en todo lugar (no sólo en los sitios de producción exportable) se cuente con agua y espacios limpios para comer. Asimismo, debe ponerse énfasis en cualquier tipo de agricultura y no sólo en la agricultura de exportación. •
Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo y Antonio Turrent.
Publicidad publicidad@jornada.com.mx
Diseño Hernán García Crespo
La Jornada del Campo , suplemento mensual de La Jornada , editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008121817381700-107.



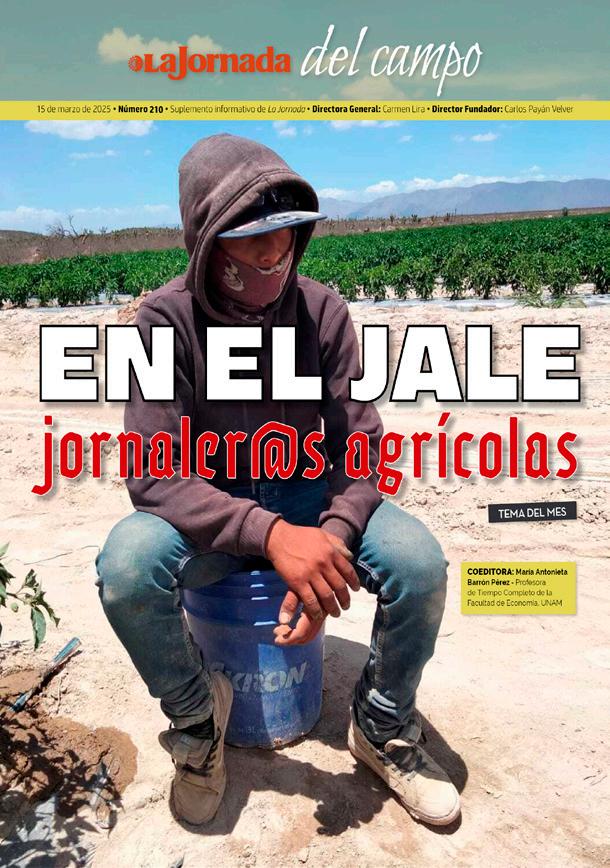
La salud en el campo agroexportador: algunas deudas pendientes en Sonora
José Eduardo Calvario Parra Universidad de Sonora, Departamento de Sociología y Administración eduardo.calvario@unison.mx
Por lo regular cuando nos referimos al tema de la salud todos/as lo asociamos con un aspecto sensible de nuestras vidas, como diría un refrán popular “la salud vale oro”. Y más si se concibe la salud más allá de la ausencia de enfermedad, y la entendemos de manera integral con su componente social. En dicho sentido, lo que sucede en el campo agroexportador es de la mayor relevancia pues las personas jornaleras agrícolas son las principales que sufren un conjunto de lesiones, enfermedades, malestares que en muchas ocasiones no son atendidos, y sobre todo, la parte preventiva está ausente. En 2018, con la llegada al gobierno de México de la autodenominada 4T, las expectativas de la gente se fincaron en varios rubros, uno de los principales fue la disminución de la desigualdad social. No obstante, la situación de los/as trabajadores/as agrícolas no fue abordada de manera directa, es decir, por programas focalizados que paliara la profunda precarización laboral y mejorara su bienestar, sino que se apostó por programas universales y aumento de salario generalizado sin considerar las condiciones particulares de este grupo social.
A la par, otro tema de interés resultó la salud ya que el rezago
era más que evidente sobre todo en el tema de cobertura, servicio e infraestructura; en este tenor, en los primeros meses del gobierno, el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador repitió en varias de sus giras por el país el deplorable estado que se encontraban los hospitales y centros de salud. Ante la cancelación del antiguo Seguro Popular y con la intención de integrar todos los subsistemas en uno solo, se implementó en 2019 el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), y ante los múltiples obstáculos para semejante propósito, el 25 de abril de 2023 se reformó la Ley General de Salud para desaparecerlo e integrar sus funciones al programa IMSSBienestar, antiguamente conocido como IMSS-Coplamar. Dicho programa se transformó, por medio de un decreto en agosto de 2022, en un organismo descentralizado para cubrir los servicios de salud a la población que no cuenta con Seguridad Social en nuestro país. El IMSS-Bienestar está basado en un modelo de atención a la salud para el bienestar, en el cual, un pilar importante es la promoción de la salud y el enfoque comunitario e intercultural. Como suele ocurrir en la mayoría de los programas, en el papel suenan muy bien, pero la implementación es la fase más compli-

cada, sobre todo, tratándose de un modelo tan ambicioso que intenta cubrir a la población no derechohabiente. La población jornalera agrícola en mayor proporción carecen de acceso a la seguridad social, más del 90%; por lo menos en el papel, el IMSS-Bienestar cubre tal carencia, no obstante, la calidad, cantidad y lamentablemente, las condiciones de los servicios de salud y su cobertura han sido precarias durante muchas décadas en las comunidades y regiones agroexportadoras. La saturación en las distintas áreas de atención y la mala calidad del servicio, son manifestaciones originadas tiempo atrás en las diversas regiones agrícolas; no obstante que el rezago en la cobertura de salud fue un problema heredado de la autodenominada 4T, la expectativa era que mejorarán sustancialmente. En el sexenio anterior, pudimos constatar por medio de visitas de campo en las zonas agrícolas de Sonora, que la situación de los servicios de salud no mejoró. Con la irrupción de la pasada pandemia por COVID 19, las unidades médicas locales, ubicadas en las pequeñas comunidades agrícolas como Estación Pesqueira, Miguel Alemán, La Atravesada, La Y Griega, etcétera, experimentaron colapsos de servicios principalmente de urgencia puesto que se dejaron atender otros padecimientos. Existieron familias de población jornalera que hicieron y hacen uso de manera alternativa de la llamada medicina tradicional o popular para hacer frente no solo algunos síntomas de la Covid 19, sino de otras situaciones.
El nuevo modelo del IMSSBienestar, aunque contempla una serie de elementos que tratan de incidir en la salud comunitaria, es particularmente problemático la implementación en las regiones de agroexportación por varias

razones. En primer lugar, se replica lo que sucede en el medio urbano pues existe una serie de problemas en la implementación, entre otros por la falta de recursos humanos, medicamentos e insumos. En segundo lugar, la instauración fundacional de un modelo de atención biomédico que realza el aspecto biomédico, y que excluye los factores socioculturales que inciden en los procesos de salud y enfermedad, y sobre todo, la exclusión en los hechos de la medicina tradicional aunque en el papel se le reconozca una importancia capital; en las comunidades agrícolas el uso de esta última la convierten en un importante recurso terapéutico para infinidad de manifestaciones que en ocasiones son llamadas de manera culturalmente delimitada como el mal de orín, la caída de mollera, el susto, la vasca, etcétera. En tercer lugar, existen elementos extra-hospitalarios como la suficiente coordinación, colaboración e interacción con otros actores sociales relevantes como los agroempresarios; dado que más del 90% de la población jornalera en el país no cuenta con seguridad social, el otrora seguro popular representaba la única vía para acceder a servicios médicos, y con la sustitución al nuevo modelo y su lenta implementación, algunos empresas agrícolas construyeron clínicas al interior de los campos, incluso con personal paramédico como primeros respondientes para situaciones de riesgo, pero son los menos porque hay trabajadores/as agrícolas que se quejan sistemáticamente de la falta de atención oportuna cuando ocurre un accidente o
manifestación de algún síntoma grave de alguna enfermedad. Es importante mencionar que, aunque existen intentos puntuales para que las instancias locales de salud se coordinen con autoridades de los campos agrícolas, estas ocurren esporádicamente y por eventos de mayor impacto en la salud de los/as trabajadores/ as como las altas temperaturas. Aún falta un trecho que recorrer para que el nuevo modelo IMSS-Bienestar logre su cometido en cuanto a la prevención, promoción y atención a la salud en las zonas agrícolas agroexportadoras. Se ha mencionado por distintos actores políticos y de la misma presidenta Claudia Sheinbaum, la necesidad de implementar un programa para la población jornalera, pues bien, es menester que dicho programa se articule con el IMSS-Bienestar. Además, la participación de los agroempresarios es crucial pues son ellos los principales beneficiarios pues las ganancias que reportan son exorbitantes, simplemente se calcula que por ventas de los productos agrícolas son alrededor de 900 millones de dólares al año, según Patricia Boijseauneau.
Cualquier acción pública destinada a cubrir algún problema social conlleva la participación de la mayoría de los actores involucrados, en este caso, la salud en el campo agroexportador implica tejer fino para que el modelo del IMSS-Bienestar tenga eficacia y eficiencia con la colaboración de los empresarios. La 4T, en este segundo piso como la ha llamado la actual presidenta Sheinbaum, no será si se continua sin la atención de la salud de la población jornalera. •
Cualquier acción pública destinada a cubrir algún problema social conlleva la participación de la mayoría de los actores involucrados, en este caso, la salud en el campo agroexportador implica tejer fino para que el modelo del IMSS-Bienestar tenga eficacia y eficiencia con la colaboración de los empresarios.

Pueblos purépechas: reservorios de jornaleros agrícolas para la agroexportación
J Luis Seefoó Luján Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán seefoo@colmich.edu.mx
Chilchota (19°51´N y 101°87’W; 24 km de Zamora) y Santiago Tangamadapio (19°57’ N 102°26´W; 16 km de Zamora) son municipalidades michoacanas colindantes con la región fresera de Zamora que se caracterizan por ser reservorios de jornaleros agrícolas, fuentes de agua, clima fresco y suelos menos explotados y de menor renta que los zamoranos. Estas cualidades sociodemográficas y naturales los convierten en espacios excelentes para la expansión y relocalización de las berries, en especial de las variedades de mayor altura sobre el nivel del mar y menor temperatura.
Rasgos sociodemográficos sobresalientes de Chilchota son la ancestral tensión inter e intra comunitaria en Chilchota, Tanaquillo, Acachuén, Santo Tomás, Zopoco, San Sebastían de Huáncito, San Francisco de Ichán, Santa María Tacuro, Urén, Carapan y Etúcuaro, conocidos como La Cañada de Los Once Pueblos; la yuxtaposición de linderos resultado de la congregación colonial (1603) y de decisiones
políticas posteriores; la alta composición indígena, 24,569 individuos de una población total de 40,560 en 2020; persistentes demandas de autonomía en la gestión de recursos municipales; conflictos frente a empresas que rentan tierras; y un interesante movimiento poblacional municipal que se muestra en estas tasas de crecimiento: 1 de 1990 a 1995 seguido de 1.5 de 1995-2000; 3.7 de 2000 a 2005 y 2.2 entre 2010 y 2020. Debido a la situación de pobreza de su población (67.29% en 2020; 68.9% con ingresos de hasta 2 salarios mínimos en 2015), en La Cañada hay comuneros dispuestos a rentar una hectárea de tierra por menos de 10 mil pesos anuales y jornaleros pauperizados que se contratan por menos de 250 pesos diarios, sin seguridad médico social ni pago dominical. Tal condición se combina con las ancestrales fracturas en los pueblos indígenas de La Cañada: si unos comuneros presionan a Agrícola Superior de Jacona (nombre local de Val-Mex Frozen Foods, LLC, su razón social, en Texas), otra comunidad ofrece sus tierras para que las exploten con rentas inferiores.
En las 350 hectáreas plantadas de fresas y otras berries, 180 ha de brócoli y 50 ha de fresa que produce planta se generan 437,500 jornales que absorben 1398 jornaleros agrícolas diarios necesarios para preparar la tierra, colocar el acolchado, la cintilla de riego y los túneles, para las labores culturales y, sobre todo, para el corte de los frutos rojos. Con población económicamente activa municipal ocupada en las actividades agropecuarias, estimada en 7,422 individuos más los migrantes de Guerrero y Oaxaca que se albergan en Etúcuaro, se cubren las necesidades de los cultivos.
Tangamandapio, más conocido por “Jaimito El Cartero” que por la fresa, se localiza al suroeste de Zamora. Lo primero que resalta en el paisaje es “El Plan”, superficie compacta de menor pendiente que emergió en 2010 a la plantación de berries. En enero de 2025, de 1194 hectáreas en barbecho o con cultivos en curso, se distinguían 310 ha cubiertas de plásticos y plantadas con fresas, arándanos (berries) y, en menor escala, otras hortalizas.
A partir de esta estimación, 310 ha de agricultura protegida se puede aproximar una masa de 1238 jornaleros (individuos) suponiendo 387,500 jornales totales
a razón de 1250 jornales por ha y 313 días laborales anuales.
Con 31,716 habitante y 14,926 censados como indígenas (47%), las 4121 personas ocupadas en las actividades agroforestales pueden atender las distintas facetas del cultivo de berries. El 62.47% de su población en pobreza y una alta proporción percibiendo no más de dos salarios mínimos, condicionan la existencia de un “ejército industrial de reserva” en la concepción marxista del trabajo asalariado.
La Cantera y Tarecuato, y localidades de otros municipios cuentan con carreteras en buen estado, distancias menores a 15 km y trayectos, lo que favorece el traslado de los jornaleros desde cualquier poblado.
Como parte de la ciudad cabecera hay colonias donde residen personas potencialmente demandantes de empleo como jornaleras agrícolas, entre ellas Linda Vista y El Potrerito; rancherías (Telonzo, Churintzio, El Cereso, Los Baldíos, Encinillas) y barrios como Jerusalén, San Rafael, Del Progreso y De Abajo.
¿Cómo se mira la demanda de jornaleros? Por la posición que ocupa Michoacán en la producción fresera, aún con la relocalización del cultivo en otros estados (Puebla,
Tlaxcala, Chihuahua), es probable que además de la región zamorana, Chilchota y Tangamandapio continúen demando hombres y mujeres para trabajar en los viveros (diciembre a junio) y en el corte de fruta intensamente en primavera
El 95.4% del total de fresa, en 2021, se cosechó en tres estados: Michoacán, Baja California y Guanajuato. Y en esa cosecha diez municipios (Zamora, Ensenada, Tangancícuaro, Jacona, Irapuato, Ixtlán, Tangamandapio, Panindícuaro, Abasolo y Chilchota) aportaron 79.3% del volumen nacional. El arribo de Trump a la Casa Blanca es un componente extraordinario que puede alterar el equilibrio inestable entre la demanda y oferta de brazos pues el mercado de la fresa está íntimamente ligado a los vaivenes de Estados Unidos pues de California y Florida se compra la “planta madre”, la semilla y en la “ventana de invierno se logran los mejores precios de la fruta exportada. Por ahora no está claro el impacto de los aranceles de Estados Unidos en el agro regional y en particular en la ocupación de jornaleros. En carreteras y caminos saca cosechas siguen transitando los scholar bus, bajo los túneles blancos van y vienen las y los jornaleros cortando frutillas, empacando en los clamshell para asegurar que esas frutas inocuas lleguen a la mesa del consumidor de altos ingresos. Para cubrir todas las faenas en la fresa, desde siempre, los productores más capitalizados han recurrido a desplazar jornaleros desde La Cañada y de pueblos más adentro de La Meseta Purépecha por su mayor disponibilidad para el trabajo. En estos reservorios es posible hallar fuerza de trabajo más barata. También, sin que sea indispensable, se promueve la migración temporal desde Guerrero como un mecanismo para asegurar las cosechas y presionar los salarios a la baja. Es interesante -y frustranteconstatar que el discurso de la autonomía y el buen vivir que dan brillo a las luchas de los pueblos originarios y el lema primero los pobres, de la Cuarta Transformación, son bonitas palabras que les falta fertilizarse con hechos. •

De San Quintín a California, USA: un recorrido sin justicia laboral


Ada Nancy O Gómez Posdoctorante Departamento Estudios Institucionales de la UAM-C adanancyojeda@gmail.com
San Quintín, Baja California es una región que, por su cercanía geográfica con la frontera de Estados Unidos, ha logrado consolidar con éxito una agricultura de exportación de frutas y hortalizas hacia el país del norte. No obstante, este éxito se sustenta en la precarización laboral, debido a que jornaleros indígenas provenientes fundamentalmente de Oaxaca y Guerrero, atraídos por las “oportunidades” de trabajo que ofrece la región, son “contratados” bajo esquemas de salario engañosos y condiciones laborales críticas que hacen que los campos agrícolas de California, Estados Unidos sean una “mejor” opción para contratarse. En principio, podría pensarse que California al ser parte de una economía desarrollada como la de Estados Unidos garantiza el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales; sin embargo, la realidad es diferente. Esto lo pude constatar durante un trabajo de campo realizado en Oxnard, California en 2023, así como en Watsonville, Salinas y Greenfield en 2024. Allí se identificaron varias problemáticas en la contratación de los jornaleros migrantes, particularmente, indocumentados.
El primero de estos problemas es que productores agrícolas condicionaban la contratación de jornaleros nuevos a aceptar un salario inferior
que el que establece la ley de California como prueba de su rendimiento en los campos agrícolas. Por ejemplo, en Oxnard, al momento de la entrevista, el salario mínimo rondaba los 15.50 dólares por hora; sin embargo, a ciertos jornaleros se les pagaba14.50 dólares la hora para poner a prueba su productividad, es decir, un dólar menos por hora que a jornaleros contratados previamente o con experiencia. Por su parte, en Watsonville, Salinas y Greenfield se identificó que, sin excepción, a todos los jornaleros nuevos se les aplicaba un esquema de salario diferente para evaluar su productividad. Los productores invertían el método de remuneración; por ejemplo, si en ese momento el pago regular era por hora, a los nuevos se les pagaba por contrato hora-caja (a destajo) y a la inversa. Otro problema relevante es el esquema de incentivos que impone ritmos excesivos de trabajo a los jornaleros. Por ejemplo, en el corte de fresa es común que los supervisores exijan a los mayordomos una productividad cada vez más elevada, quienes, a su vez, piden a los jornaleros que la mano sea más rápida para que así “puedan ganar lo que ellos quieran”. Esto implica que, en un jornal de menos de 8 horas, un jornalero con experiencia junte a veces más de 100 cajas de producto de fresa. Este es el caso de Domingo un jornalero oaxaqueño indígena que lleva trabajando once años en los campos agrícolas de Salinas y
que durante un jornal de 5 horas junta a veces hasta 130 cajas de producto de fresa para aprovechar que ese día sí hay trabajo. Si bien este esquema de incentivos promueve elevados niveles de productividad y competitividad para los productores agrícolas de California, la realidad es que es un esquema inhumano y tramposo, debido a que no advierte que bajo este esquema de contratación se están acelerando los problemas de salud de los jornaleros, quienes en su mayoría sufren daños en espalada, hombros, cadera, rodillas, entre otras partes del cuerpo. Si a este esquema se suma la incorporación de nuevas tecnologías en los campos, que impiden a los jornaleros incorporarse siquiera para a entregar la fresa recolectada en el área de concentración, la salud de los jornaleros se ve aún más afectada. Este es el caso de Juana, una jornalera indígena oaxaqueña, que tras la incorporación del robot piscador de fresa en el campo donde trabajaba, tenía que permanecer encorvada hasta 8 horas. Como resultado, sólo pudo soportar ese ritmo de trabajo durante un año, porque presentó severos problemas de espalda, cadera y rodillas. Es importante decir que este esquema de incentivos fue implementado por productores con más rigor en respuesta a la incorporación de los trabajadores agrícolas de California a las normas federales sobre horas extras. Y es que, en respuesta a esta regulación, los productores redujeron la jornada e incrementaron la intensidad en el
trabajo para minimizar los costos de contratación asociados al tiempo extraordinario. Con relación a la jornada, jornaleros entrevistados manifestaron que antes de aprobarse esta regulación sus contrataciones eran invariablemente de lunes a sábado, a veces también domingos, y entre diez y once horas diarias. Esta reducción de jornada ha derivado en una caída de los ingresos de los jornaleros. Con relación a la caída de ingresos, se debe decir que esta situación está orillando a la población jornalera migrante a buscar estrategias de gasto para hacer frente particularmente a la renta de vivienda, siendo el hacinamiento el problema más evidente. En Oxnard, por ejemplo, se identificó que los jornaleros no pagan la renta de un cuarto, sino que pagan la cama que ocupan en un cuarto que es rentado a otros tres o hasta cuatro jornaleros más con su respectiva cama, en algunos casos los esposos comparten una cama matrimonial que tiene en la parte de arriba una litera que es rentada por otro jornalero y además en el mismo cuarto se tienen dos camas adicionales que son rentadas a otros dos jornaleros. Otra modalidad de renta es la de las áreas comunes en las que se renta el pasillo, la sala y un espacio en el patio. En el caso de la renta del pasillo y la sala, la renta puede ser con cama y colchón o sólo colchón o sólo cartón. La última modalidad de renta es la de áreas exteriores de una casa, en la que se renta una bodega de plástico para que duerma el jornalero. Las medidas
aproximadas de la bodega son de 2 metros de largo, 1.50 metros de ancho y 1.60 metros de altura. En esta última modalidad de renta sólo cabe el catre del jornalero y el jornalero. Una casa, por tanto, es rentada a veces hasta por 22 jornaleros, los cuales tienen que turnarse la cocina para preparar los alimentos a parir de las 3 a.m. con la finalidad de ahorrar un poco más de dinero y de que la lonchera esté lista a las 6 a.m. Esto a menudo desencadena conflictos entre jornaleros porque no siempre es posible terminar la preparación de los alimentos durante el tiempo que les corresponde. El precio promedio de renta que paga cada jornalero por el espacio que ocupa en una vivienda ronda los 519.89 dólares mensuales. Otro problema identificado particularmente en Watsonville, Salinas y Greenfield es que los productores están dejando de contratar a gente mayor, debido a que es gente que no trabaja rápido, pues van más lentos que los jóvenes. Este es el caso de una jornalera de Guanajuato que explicó que a raíz de que está envejeciendo y a tener problemas en cintura y espalda, no puede trabajar tan rápido en el corte de fresa como cuando era joven. Ante esta situación los mayordomos le han dicho que así no sirve que mejor se vaya a descansar a su casa.
Por último, se identificó que, aunque actualmente la Ley de California establece que los trabajadores migrantes tienen derecho a recibir el pago de 40 horas o cinco días por año en caso de enfermedad, los trabajadores migrantes, particularmente indocumentados, no se atreven a exigir este derecho porque cuando alguna vez lo han intentado, los patrones les preguntan ¿a qué vienes? ¿a trabajar o enfermarte? o simplemente los dejan de llamar para darles trabajo. La reflexión final es que independiente de que sea una economía desarrollada como la de California, Estados Unidos o una en vías de desarrollo como la de San Quintín, México, la precariedad laboral y falta de cumplimiento a los derechos laborales fundamentales de los jornaleros migrantes es la constante o es el patrón. Este panorama revela que la desigualdad y la explotación no dependen exclusivamente del nivel de desarrollo económico de un país o una región sino de la falta de mecanismos institucionales efectivos que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales. Se concluye con las siguientes preguntas que pueden servir como punto de partida a esta problemática ¿Cómo la comunidad de jornaleros agrícolas migrantes podría crear compromisos contractuales creíbles y justos con los productores? ¿Cómo este sector de la población podría equilibrar la dinámica de poder de los productores? •
La protección a derechos de las y los trabajadores migrantes del jornal mexicano y estadunidense
María Mayela Blanco Ramírez Consultora independiente y defensora de DH en San Luis Potosí. Integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, de la Red de Justicia en Movimiento para Migrantes bmmayela@gmail.com
Cada región en México tiene sus particulares en cuanto a la migración que se desarrolla en sus comunidades de origen, tanto rural como indígena. Cuando sus habitantes emigran hacia estados del norte y centro, como pueden ser Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla y Cuidad de México, se insertan la mayoría de ellas y ellos a los sectores laborales más precarizados: agricultura, trabajo del hogar, servicios, maquila y construcción. Gran parte de esta población trabajadora son de pueblos y comunidades indígenas que enfrentan la pobreza, marginación y la violencia. Hay quienes durante esta migración han sido afectados sus derechos: a la vida, el trabajo, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, la paz y la seguridad. Siendo víctimas de delitos como es la trata con fines de explotación laboral y el trabajo forzoso.
El texto se enfoca en el sector agrícola, en el cual se han encontrado casos de violaciones a los derechos humanos laborales que viven las y los jornaleros al migrar internamente, algunos de estos, afortunadamente han sido
denunciados directamente por ellos mismos, enfrentando dificultades para lograr su defensa, así como la garantía de acceso a justicia y la reparación del daño. El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A. C., y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), nacida en el marco de un acompañamiento colectivo entre la Pastoral Social y de Migrantes de la diócesis de Matehuala, Respuesta Alternativa SECHDEC de dio seguimiento a seis grupos de familias jornaleras de comunidades Ñuu Savi (mixteca) de los municipios de Cochoapa El Grande y Tlacoachistlahuaca, del estado de Guerrero. Estas familias la tarde del 03 de julio del 2014, se trasladaban en una camioneta de su lugar de trabajo denominado Rancho El Ebanito, en el cual cortaban chile, a bordo de la camioneta se dirigían a “descansar” en unos cuartos que rentaban en la comunidad Norias del Refugio, del municipio de Guadalcázar. La camioneta se volcó en la carretera 57 México- Piedras Negras, ocasionando la muerte de tres infantes, dejando además un saldo de 18 personas heridas. A casi 11 años, la búsqueda de la justicia sigue en proceso que es acompañado jurídicamente por
el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A.C. y la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP.
Es importante reiterar las violaciones que han sido enfrentadas por décadas, sin omitir las siguientes Recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 28/2016.- Sobre el caso de los Jornaleros rarámuris (Tarahumaras) en Baja California Sur; 70/2016.el caso de las Violaciones a los Derechos al Libre desarrollo de la personalidad, al Trabajo digno y al interés superior de la niñez, (…) en Villa Juárez, San Luis Potosí; 2/2017.- Que describe la Violación a diversos derechos de personas jornaleras del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California; 60/2017.- Que señala la violación a los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, (…) en Coahuila. Asimismo, la recomendación 15/2018.- sobre las violaciones a diversos derechos humanos por actos de trata de personas en agravio de jornaleros mixtecos (…) en un ejido del municipio de Colima, Colima. Recomendación General 36/2019, que enfatiza situación de la población jornalera agrícola en México, y finalmente, la 209/2022, que sitúa violaciones a los derechos humanos al trabajo en condiciones de dignidad, en el contexto del trabajo agrícola, así como a la procuración de justicia (…) en Villa de Arista, San Luis Potosí.

Al mismo tiempo, es necesario proteger a las y los trabajadores migratorios internacionales y sus familias, que salen de México para trabajar por temporadas en actividades del sector agrícola en los campos de estadunidenses con visa H-2A. Algunas de las principales vulnerabilidades a las que están expuestas los personas solicitantes y trabajadoras H-2A en sus comunidades indígenas y rurales son: la falta de información sobre sus derechos con este visado; la nula supervisión por parte de las autoridades competentes, dado que por años se han encontrado diversas prácticas de reclutamiento y contratación que se realizan de manera irregular por reclutadores y agencias de contratación.
La migración con visa, considerada “ordenada y segura” se desarrolla en medio de situaciones de abusos y violaciones a derechos. Los cuales inician en el reclutamiento en sus comunidades de origen, en el tránsito y tramitación de visado, en los lugares de trabajo, y en el retorno a sus comunidades. En el origen, permea el engaño, cobros indebidos, fraude y abuso. A pesar que el costo de la visa es de 205 DLS, hay personas que han pagado cantidades de dinero que oscilan entre $6000 hasta $250,000 mil pesos.
Al respecto, un esfuerzo colectivo entre Ong´s e iglesia denominado proyecto Jornaleros SAFE desarrolló el informe de
visas H-2A: Los Jornaleros Mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados (2012). Entre los hallazgos más importantes está la desinformación que tenían los trabajadores sobre sus derechos, no conocían los datos de empresa o patrón que los contrató, hubo pagos a reclutadores para acceder a la oferta de trabajo e inscribirse en una lista de espera, estos gastos generaban una serie de deudas muy difíciles de cubrir; se encontró las denominadas listas negras utilizadas como un instrumento de represión cuando los trabajadores presentan denuncias o quejas por malos tratos. (Jornaleros Safe, 2012). Entre otros reportes que visibilizan las realidades en el reclutamiento se encuentra: Revelando el Reclutamiento. Fallas Fundamentales en el Programa de Trabajadores Temporales H2. Recomendaciones para el Cambio (CDM, 2013). Entre las coincidencias encontradas, resaltan como las fallas del reclutamiento vulneran a las y los trabajadores migrantes H-2A y H-2B (quienes trabajan en el sector de servicios) para ser sometidos a los delitos como trata laboral.
El caso emblemático Chamba México, empresa registrada en las secretarias de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ejercer como agencia de colocación, ofertó la posibilidad de migrar con una H2A Y H2B a Estados Unidos, y a Canadá. La agencia operaba desde el 2012 y defraudó a más de 3mil personas originarios de 19 entidades del país, no hubo acceso a la justicia o alguna reparación del daño.
Velar por los derechos de este sector laboral se debe iniciar en México y no exime la responsabilidad de las autoridades en ambos países para proteger a las y los trabajadores H-2A, garantizando las protecciones que se establecen para esta visa. •

Una vida digna para las que nos alimentan: de las promesas presidenciales a los hechos

Ariane Assémat y Arelhí Galicia Alianza Campo Justo
“Empecé desde los 9 años a trabajar en los campos agrícolas y hasta la fecha sigo migrando (…) migramos porque no tenemos maestros; los niños que se enferman de fiebre, gripe o diarrea hasta llegan a morir porque no hay centro de salud en el pueblo, y no tenemos cómo llevarlos a Tlapa; por lo mismo salimos a viajar, pero en los campos agrícolas donde llegamos a trabajar, la situación también está muy mal” Rosalba, mujer Na Savi originaria de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero. En México, cerca de 3 millones de personas jornaleras agrícolas sostienen la soberanía alimentaria del país, trabajando de sol a sol en los campos agrícolas para llevar a las mesas mexicanas y de otros países las frutas y verduras que comemos todos los días. Estas personas se emplean en un sector que exporta y genera grandes ganancias, pero los contratos, seguridad social y el resto de los derechos reconocidos en la Ley Federal del Trabajo quedan como letra muerta. Las mujeres jornaleras indígenas son quienes se llevan la peor parte: por la falta de acceso a la tierra, a servicios de salud y educación se ven obligadas a salir de sus comunidades con sus hijas e hijos. Una vez en los campos, las jornadas de trabajo aumentan al realizar también labores de cuidados. Ellas viven una triple opresión: por su condición de pobreza, por ser indígenas, y por ser mujeres;
y a esto se suma su condición de jornaleras migrantes. El ciclo de la pobreza se reproduce de generación en generación debido a las grandes brechas de desigualdad que enfrentan. La falta de acceso a seguridad social (según CONEVAL el 88% de las personas jornaleras agrícolas no cuenta con seguridad social) pone en jaque su salud: “las mujeres embarazadas cargan hasta 4 botes de 20 litros cada uno o arpillas que son bien pesadas también. He visto a muchas mujeres que en medio de los surcos dan a luz a sus bebés, la madre descansa unos dos días en casa, y luego de vuelta al trabajo”, narra Rosalba. Las mujeres embarazadas pizcan entre plaguicidas, los recién nacidos no tienen un seguimiento médico y nacen en ocasiones con problemas graves de salud. Desde la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, las mujeres jornaleras figuraron en sus discursos como parte de sus prioridades y han sido mencionadas en diversas ocasiones. Ahora, en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) aparece específicamente la incorporación a la seguridad social. Esta es una buena noticia, ya que una estrategia de inscripción a la seguridad social y formalización del empleo podrá generar avances reales para la proporción de las personas que trabajan en empresas o campos agrícolas que están registradas; pero otra parte muy importante de las personas jornaleras se emplea en “rancherías” o campos no registrados, que quedan totalmente fuera del radar de las instituciones.
La propuesta sobre seguridad social tiene dos retos significativos. Por un lado, pensar en un esquema muy específico y cercano a la realidad de este tipo de trabajo, menos burocrático y técnicamente más flexible, para considerar la realidad del trabajo temporal y fragmentado, así como la realidad migratoria. El otro reto tiene que ver con mecanismos de rendición de cuentas y de seguimiento a los productos, para que las empresas agroexportadoras que compran la cosecha a intermediarios informales (las “rancherías”), den cuenta del respeto a los derechos laborales, en particular a la seguridad social, en toda su cadena de valor. Además, el sistema de inspecciones, tanto federal como local, debe de fortalecer sus mecanismos de
inspección y sanción, para garantizar el cumplimiento de esta política que se está impulsando desde la Presidencia. Desde la Alianza vemos con agrado que las personas jornaleras agrícolas y en particular las mujeres, hayan sido mencionadas por la presidenta y, finalmente estén presentes en el PND. Nos encontramos en un momento trascendente para empezar a resarcir la enorme deuda histórica con las más pobres y explotadas de este país. Para eso, las políticas públicas, incluyendo los programas sociales a los que no tienen acceso a pesar de ser quienes más los necesitan, deben empezar por acercarse a la realidad de las personas, en vez de ponerles barreras burocráticas. Estaremos pendientes de la estrategia integral por los derechos constitucionales de las personas jornaleras y aportaremos, desde la voz de las mujeres jornaleras, propuestas concretas de caminos para hacer realidad esta promesa.
La Alianza Campo Justo es una articulación de organizaciones que acompañamos a las mujeres trabajadoras agrícolas en la exigencia de sus derechos. La componemos: el Centro de derechos humanos de la montaña “Tlachinollan”, basado en la montaña de Guerrero; la Red nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, con presencia en 11 estados de la República; Oxfam México y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. •
Las mujeres jornaleras indígenas son quienes se llevan la peor parte: por la falta de acceso a la tierra, a servicios de salud y educación se ven obligadas a salir de sus comunidades con sus hijas e hijos. Una vez en los campos, las jornadas de trabajo aumentan al realizar también labores de cuidados. Ellas viven una triple opresión: por su condición de pobreza, por ser indígenas, y por ser mujeres; y a esto se suma su condición de jornaleras migrantes.
AGENDA RURAL




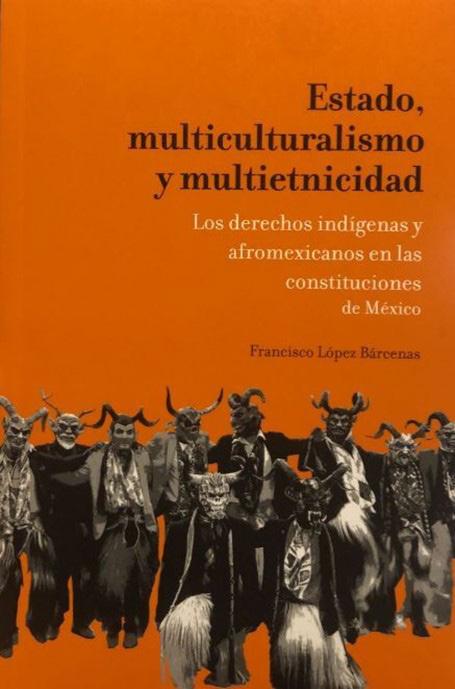

Adolescentes jornaleros en México
Sarai Miranda Juárez SECIHTI-ECOSUR
En México, las familias jornaleras son en su mayoría indígenas y se caracterizan por vivir en pobreza extrema en sus comunidades de origen. Desde entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas se presenta una migración temporal hacia destinos con mayor producción agroindustrial de exportación, sobre todo hacia aquellos destinos que se han especializado en productos de vanguardia como hortalizas, frutas y flores. El trabajo en el campo es un claro ejemplo de que desde edades tempranas se presenta la división del trabajo por género; las labores agrícolas son ocupaciones consideradas mayoritariamente masculinas. Si bien a las mujeres
y a las niñas se les asignan tareas asociadas al cuidado de los otros y al mantenimiento del hogar, muchas de ellas participan también del trabajo agropecuario lo que no las exenta de los quehaceres domésticos. Ello posibilita la reproducción de la fuerza de trabajo masculina.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 da cuenta de la participación de la niñez mexicana en las actividades laborales y permite observar que el trabajo infantil en México está influenciado por dos factores: ser hombre y trabajar en el sector agropecuario. Actualmente 33% del total de las niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hacen en el sector agrícola donde se concentra el mayor porcentaje de participación.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 da cuenta de la participación de la niñez mexicana en las actividades laborales y permite observar que el trabajo infantil en México está influenciado por dos factores: ser hombre y trabajar en el sector agropecuario.
Actualmente 33% del total de las niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hacen en el sector agrícola donde se concentra el mayor porcentaje de participación.
cir, los “trabajadores familiares”; y, por otro lado, los trabajadores subordinados y remunerados (44%) es decir, los “jornaleros”. Que son aquellos que trabajan para un patrón que no es su familiar.
Este 44% es el grupo de niñas, niños y adolescentes que debería ser considerado en las políticas públicas para impactar en su disminución, porque no están dentro de la lógica de trabajo familiar y se ocupan en los cultivos comerciales y en las producciones con características propias de empresas capitalistas. Además, en su mayoría es trabajo adolescente, de hecho, las estadísticas muestran que a mayor edad mayor participación laboral, sin embargo, su presencia en este tipo de trabajo inicia desde los 12 años, cuando la edad permitida por la ley es a partir de los 15 años. ¿ Quiénes están obteniendo ganancias y plusvalía del trabajo adolescente?
La práctica del trabajo infantil en el sector agropecuario es heterogénea, es común identificar al grueso de quienes se dedican a las labores de este sector como jornaleros agrícolas, no obstante, tanto la literatura especializada como los datos estadísticos muestran diversidad de modalidades de participación.
En este sentido, podemos analizar los datos en la ENTI 2022 a partir de la posición de la ocupación. Con lo que se observan básicamente dos modalidades: los trabajadores no remunerados (54%) que hacen referencia al trabajo familiar y de traspatio, es de-
Ello lo podemos contestar observado algunas características del trabajo adolescente. 33.4% trabajan de tiempo completo como jornaleros agrícolas; 25% se desempeñan en unidades económicas de más de 11 personas (no es trabajo familiar); 99% lo hacen en unidades económicas que no cuentan con un local, es decir que trabajan al aire libre, bajo el sol y bajo condiciones climáticas difíciles; 73% recibe un ingreso de hasta un salario mínimo y solo 2.2% reportaron ganar más de dos salarios mínimos. ¿No será que son los empleadores más capitalizados quienes se benefician de este trabajo?
Por otra parte, cuando se les pregunta sobre los motivos por los que trabajan, la mayoría expresa que lo hacen para hacer frente a sus propios gastos (37%) y otro tanto afirma que trabaja debido a que en su hogar se requiere de su aportación económica, con lo que se observa la práctica del trabajo adolescente como una estrategia de supervivencia de los hogares.
De hecho, 75% de los adolescentes que se desempeñan como jornaleros agrícolas reportan que contribuyen con una parte de sus ingresos a sus hogares. Para los adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas existen ciertas consecuencias de dejar de trabajar, por ejemplo, para 50% el hogar tendría que destinar dinero para los gastos del niño o adolescente que trabaja y en 33% de los casos el hogar se vería afectado en términos de ingresos económicos. Estas respuestas deberían servir para flexibilizar las políticas públicas de erradicación. La experiencia ha mostrado que es inútil prohibir y estigmatizar cuando se trata de problemáticas con causas de orden estructural que requieren medidas más globales que la simple prohibición. Al respecto, cabe señalar que 74% de los adolescentes jornaleros agrícolas no ha recibido ninguna ayuda del gobierno como por ejemplo una beca para estudiar o algún programa social, con lo que observa que las políticas públicas para incidir en la erradicación del trabajo infantil y adolescente no están atendiendo las causas primeras de la problemática. La reflexión que se deriva de los datos duros tiene que ver con la efectividad de las actuales políticas públicas de erradicación del trabajo infantil. Es evidente que las medidas actuales no están siendo de utilidad ya que no atacan las causas que originan la incorporación temprana de los adolescentes al trabajo jornalero, tampoco se han identificado ni sancionado a los empleadores, que por cierto son los productores más capitalizados. Si los datos duros nos muestran que el trabajo adolescente en México es masculino y mayoritariamente en el sector agrícola, entonces ¿por qué solo se intenta disminuir el trabajo infantil en el comercio informal? •



Ismael Cotlame Namictle: Semblanza de un médico tradicional indígena de la localidad de Coetzapotitla, Veracruz
José Feliciano Pérez Romero Profesor de la Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba, México joseperez05@uv.mx
El municipio de Coetzala se sitúa en el centro del estado de Veracruz, México. Tiene una extensión territorial de 26.3 km² equivalentes a 2,630 hectáreas. Se ubica a 620 metros sobre el nivel del mar. Alberga 2,355 habitantes, de los cuales
769 son hablantes de la lengua náhuatl. Cuenta con cuatro localidades: Puente Viejo, Coetzala, Mirador de San Antonio y Coetzapotitla. Colinda al norte con Amatlán y el Naranjal; al sur con Zongolica; al este con Cuichapa y Tezonapa; y, al oeste con El Naranjal y Zongolica.

Por la riqueza biocultural que alberga este sitio, en el año 2023, estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana acompañados del profesor José Feliciano Pérez Romero, entrevistaron al señor Ismael Cotlame Namictle y a su señora esposa, con el fin de registrar algunos datos sobre su historia de vida.
A continuación, se enunciarán brevemente los hallazgos más sobresalientes en la entrevista: Don Ismael nació el 10 de marzo de 1945 en la localidad de Coetzapotitla, Veracruz. Sus padres fueron la señora Guadalupe Namictle y el señor Rumaldo Cotlame, ambos oriundos de dicho municipio.
A sus 25 años se unió en matrimonio con la señora Elena Tepixtle Colohua, con quien vivió 54 años. De su unión matrimonial nacieron siete hijos (cinco varones y dos mujeres): Silvestre; Felipa Etifania; Adrián Prisco; Erasto Rafael; Melquiades Nieves; José Erineo; y, Elidi, todas y todos de apellido Cotlame Tepixtle. Actualmente cuentan con trece nietos.
Don Ismael desde pequeño mostró curiosidad por las propiedades curativas de las plantas de su localidad, ya que sus padres toda su vida trabajaron en el campo.
A los 40 años empezó a curar formalmente con plantas medicinales. Su conocimiento empírico lo reforzó y validó en conjunto
con la Secretaría de Salud en la ciudad de Xalapa, pues en la entrevista tuvimos la oportunidad de observar diversas constancias de capacitación por parte de dicha Secretaría.
También participó en diversas ocasiones en los Encuentros de Saberes Tradicionales para el cuidado de la Salud, organizados por la Secretaría de Salud de Veracruz.
Entre los rituales y curaciones más comunes que solía realizar, se encuentran: los levanta sustos y los levanta muertos (curaciones realizadas con agua de espíritu).
Durante 35 años brindó sus servicios en las localidades pertenecientes a los pueblos de Texonanpa, Zongolica, Coetzala, Coetzapotitla, el Naranjal, la Patrona, San Nicolas, Amatlán, Los Ángeles, entre otros.
En el registro de sus reportes médicos incluía: la fecha en que brindaba la consulta médica; el domicilio, el nombre y la edad del paciente; y, la sintomatología y el tratamiento aplicado. También registraba su firma y la del paciente tratado, así como el sello
oficial de los médicos tradicionales indígenas de la región. Entre los requisitos que le exigió al señor Ismael la organización de médicos tradicionales indígenas de la región para poder brindar sus servicios, se encuentra la ubicación geográfica de su domicilio. Para ello, mandó a trazar un croquis de ubicación de su casa, el cual mostraba (con flechas, números y dibujos) el rumbo a seguir entrando por la carretera de Emiliano Zapata (iniciando por “la tranca”, con una distancia aproximada de 500mtrs) y por la carretera San José Independencia (iniciando por “el camino de terracería”, con una distancia aproximada de 500mtrs.).
Durante muchos años, fue el encargo de efectuar en la Cueva del Sol, “el Xochitlalli”, un ritual prehispánico que tiene como finalidad dar gracias a la madre tierra por los cultivos cosechados a lo largo del año. Antes de su muerte tuvo la oportunidad de instruir en el ámbito de la medicina tradicional a sus sobrinos, el señor Ilarion Cotlame Tepotle y la señora Flavia Cotlame Tepole, así como a doña Tiodora Cocotle Zacarias, todos oriundos del municipio de Coetzala.
Finalmente, falleció el 19 de abril del 2024 en su tierra natal, a la edad de 79 años y fue sepultado en el panteón municipal de Coetzala, dejando un legado muy importante en el campo de la medicina tradicional indígena de la región. •
Durante muchos años, fue el encargo de efectuar en la Cueva del Sol, “el Xochitlalli”, un ritual prehispánico que tiene como finalidad dar gracias a la madre tierra por los cultivos cosechados a lo largo del año.
Quelites: tesoros del pasado, para un futuro mejor

Sunem Pascual-Mendoza Posdoctorante en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca sunempascual@gmail.com Aleyda Pérez-Herrera. Investigadora por México en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca aperezhe@conacyt.mx
Ly de agroecosistemas tradicionales como los huertos familiares, la milpa, cafetales. En las áreas periurbanas y urbanas se pueden obtener en los tianguis y mercados tradicionales. Estas plantas comestibles tienen bondades como el hecho de ser de bajo mantenimiento, soportar periodos de escasez hídrica y en los mercados pueden ser comprados a costos accesibles.
que dietas con menor densidad energética pueden ayudar a los consumidores a mantener un peso saludable y conservar un adecuado estado nutricional.
Estas plantas comestibles también son ricas en fibra, con una concentración incluso mayor que la de hortalizas de uso común. El consumo de fibra tiene múltiples beneficios en la salud como una menor ingesta de calorías, mayor tiempo de digestión retrasando el vaciado gástrico, ayuda a un aumento en la formación del bolo alimenticio y la saciedad, así como una reducción de la absorción de colesterol inducida por la viscosidad, contribuyendo a una menor concentración de LDL-colesterol (“malo”). Además de esta fermentación se produce péptidos similares al glucagón, que son hormonas intestinales relacionadas con la saciedad.
La fibra dietética aumenta la excreción fecal de ácidos biliares, reduce su reabsorción en el intestino delgado y previene la permeación de ácidos biliares. Aunado a ello, reduce la absorción de grasas debido a que la fibra altera la producción de adipocinas que desempeñan un papel importante en el metabolismo de los lípidos y conduce a una mejor concentración de colesterol.
a palabra quelite tiene su origen en el náhuatl quilitl que significa verdura tierna comestible. Los quelites generalmente se obtienen de hierbas anuales tiernas y jóvenes, incluye además flores, inflorescencias y brotes tiernos de plantas perennes. Estas plantas pueden consumirse crudas, hervidas, guisadas, asadas, fritas o al vapor y en ocasiones como condimento.
mento de Historia general de las cosas de la Nueva España de 1577 de Fray Bernardino de Sahagún, quien describió las hierbas comestibles cocidas y hierbas que se comen crudas y mencionó alrededor de 60 quelites y su forma de consumo.
El consumo de quelites data de tiempos prehispánicos. Su historia se puede rastrear hasta el docu-
Biodiversidad de quelites en México En las comunidades rurales e indígenas los quelites son parte integral de la dieta. Estos se obtienen de ecosistemas naturales

La base de datos etnobotánicos de plantas mexicanas (BADEPLAM) tiene un registro de 2,687 plantas, de las cuales 500 son consideradas quelites. La mayor parte de los quelites consumidos en México son plantas nativas, las cuales han sido domesticadas y consumidas por los grupos indígenas desde tiempos ancestrales, por lo que forman parte de la cultura y la dieta mexicana. Entre los quelites de origen mexicanos más reconocidos tenemos a los quintoniles ( Amaranthus hybridus L.), verdolaga (Portulaca oleracea L.), quelite cenizo (Chenopodium berlandieri Moq.), romerito (Suaeda nigra (Raf.) J.F. Macbr.), alaches ( Anoda cristata (L.) Schltdl.), chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst.) y chepiles (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn.).
Existe una creciente investigación sobre la contribución nutricional que estas plantas ofrecen. Estos vegetales ofrecen una rica fuente de fibra dietética, minerales, vitaminas y antioxidantes esenciales para la salud y el buen funcionamiento del cuerpo humano. Además, que su consumo no implica la ingesta de aditivos ni productos químicos que pudieran causar efectos secundarios en quienes los consumen.
Los quelites tienen un bajo contenido calórico, este bajo aporte energético se debe a la baja concentración de carbohidratos, grasas y proteínas que aporta la planta, lo cual es importante por-
Los quelites son ricos en minerales esenciales para los procesos básicos del cuerpo humano, tanto de macrominerales como fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, y microminerales como el cobre, hierro, manganeso, zinc y boro. Además, son constituyentes de la estructura ósea y dental, participan en la producción de hormonas, tienen funciones en el sistema nervioso, son activadores de enzimas, ayudan a regular los liquidos en el cuerpo humano y regulan el metabolismo.
Las dietas actuales son de baja calidad, causan deficiencias de micronutrientes y contribuyen al aumento sustancial de la incidencia de la obesidad y enfermedades no transmisibles asociadas con la dieta. Por ello, es urgente la promoción de una dieta saludable y sostenible que pueda estar al alcance de todos, proporcione todos los nutrientes esenciales y tenga un bajo impacto ambiental, como lo son los quelites. •
El consumo de quelites data de tiempos prehispánicos. Su historia se puede rastrear hasta el documento de Historia general de las cosas de la Nueva España de 1577 de Fray Bernardino de Sahagún, quien describió las hierbas comestibles cocidas y hierbas que se comen crudas y mencionó alrededor de 60 quelites y su forma de consumo.
Año de “la mujer” indígena: reformas, racismo, y justicia ancestral
Miriam Pascual Jiménez Zapoteca, abogada, y comunicadora comunitaria con 20 años de trayectoria. Ha dedicado su trabajo al acompañamiento a mujeres y sus autoridades indígenas para la protección a las mujeres indígenas desde la libre determinación y autonomía. Pertenece al movimiento orgánico de feminismo comunitario Abya Yala –Oaxaca,México; cofundadora y Directora General de YURENI A.C.
El 2025 ha sido nombrado como el “Año de la Mujer Indígena”, acompañado de la presentación de la estrategia “República de y para las Mujeres”. La presidenta Claudia Sheinbaum, ahora enfrenta el reto de materializar el discurso presidencial, y legislativo, en el respeto a los pueblos originarios, su libre determinación y autonomía, mediante la incorporación de los sistemas normativos internos (SNI) como aliados, en los procesos de prevención y protección a las mujeres indígenas, y erradicar una tradición de colonialista de racismo judicial, patriarcal.
Algo que no se ha mencionado lo suficiente cuando se habla de la reforma al artículo 2 constitucional, es la incorporación del apartado D, que enfatiza la importancia de garantizar los derechos de las mujeres indígenas, nuestro acceso a la justicia, y nuestra participación en la toma de decisiones.
Puedo decir con orgullo que aun antes de que se nos diera el reconocimiento a través de esta reformas, en la Sierra Juárez, también hemos logrado la recuperación de niñas desaparecidas, la detención de feminicidas, y la protección a mujeres despojadas de sus propiedades, desde la gobernanza comunitaria. La jurisdicción indígena es un mecanismo de justicia accesible, cercano, comprensible, en el que las mujeres participamos para transformar día con día la normativa comunitaria, ejemplo de ella es mi abuela Sara, quien, siendo una niña de los 11 años, fue auxiliada por su padre para desafiar a la tradición del matrimonio forzado, y que hoy, me permite ser dueña de mi destino, y aportar libremente a mi comunidad.
Otra reforma, de la que poco se habla, es la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que otorga facultades a las autoridades administrativas, y por tanto a los municipios, facultades para emitir órdenes de protección inmediatas, sin que
la competencia territorial sea un obstáculo. También estableció convenios de colaboración entre distintas instituciones para garantizar la protección efectiva de mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo.
En los últimos años, a pesar de contar con un sistema judicial comunitario accesible, cercano físicamente, y comprensible, el Estado invalida las resoluciones que nos protegen a través de nuestras autoridades comunitarias, alegando que por ser un gobierno indígena, no cuentan con la validez para tomar determinaciones judiciales, aun cuando estas sean para salvaguardar la vida a favor de las mujeres, dejándonos en la desprotección total, y obstaculizando nuestro acceso a la justicia indígena.
En la Sierra Juárez, cuna del Benemérito de las Américas, la Fiscalía General Regional de Ixtlán de Juárez que cuenta con Alerta por Violencia de Género, atiende casos de 1103 localidades. Para acudir a interponer una denuncia, las mujeres deben recorrer largas distancias desde sus comunidades, y enfrentar altos costos para acceder a la justicia estatal, sin garantía de recibir una atención adecuada, pues un solo Ministerio Publico atiende todas las materias penales, desde robos, homicidios, fraudes, y no solamente las relacionadas con la violencia contra las mujeres.


La reforma a la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y la Reforma al Artículo 2 constitucional, es una oportunidad, para que los operadores de justicia dejen de obstaculizar la justicia comunitaria para las mujeres, y la fortalezcan, coordinando acciones con nuestras autoridades indígenas y
garantizando que la protección de las mujeres sea un principio rector dentro de nuestros sistemas normativos, y erradicar ese racismo que percibe a nuestra justicia comunitaria como una estructura secundaria o subordinada. Es urgente transitar de la realidad jurídica de las reformas, a la realidad política, evitando
En la Sierra Juárez, cuna del Benemérito de las Américas, la Fiscalía General Regional de Ixtlán de Juárez que cuenta con Alerta por Violencia de Género, atiende casos de 1103 localidades. Para acudir a interponer una denuncia, las mujeres deben recorrer largas distancias desde sus comunidades, y enfrentar altos costos para acceder a la justicia estatal, sin garantía de recibir una atención adecuada, pues un solo Ministerio Publico atiende todas las materias penales, desde robos, homicidios, fraudes, y no solamente las relacionadas con la violencia contra las mujeres.
enfoques paternalistas o racistas que impongan soluciones que nos arrebatan la voz con soluciones ajenas a nuestras realidades, y necesidades como mujeres indígenas, y como pueblos originarios. Nosotras, las mujeres indígenas, hemos fortalecido nuestro liderazgo para impulsar nuestro propio proceso de transformación, garantizando cambios efectivos, y negociados con nuestras comunidades. La autonomía, y libre determinación no es un obstáculo, es una herramienta fundamental para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia, y eso es algo que la Sierra Juárez, y Cherán, lo demuestran.
La justicia comunitaria, ambiental, y restaurativa es una alternativa ante la crisis ambiental, y criminal que cada día nos arrebata la tranquilidad, y la vida.
Porque las mujeres indígenas nos sostenemos en nuestra comunidad, porque es nuestro derecho, y Porque el Derecho al Respeto Ajeno, es la paz. ¡Hasta la comunidad, siempre! •
Revés de la tendencia conservadora neoliberal y un empate incierto: Análisis de la primera vuelta presidencial en Ecuador
Francisco Hidalgo Flor Sociólogo, profesor en la Universidad Central del Ecuador fjhidalgo@uce.edu.ec
El presente artículo tiene por propósito analizar los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador, junto con las parlamentarias, efectuadas el 9 de febrero del 2025, lo hace en clave de la evolución de tendencias neoliberales y neodesarrollistas, acentuando una polarización política, de la cual solo se salva del movimiento indígena, y avizora escenarios respecto de la segunda vuelta, o balotaje, a cumplirse en el mes de abril. Los resultados de esta primera vuelta arrojaron un inusitado empate entre el candidato – presidente, Daniel Noboa, bajo las banderas de la agrupación “Alianza Democrática Nacional” – ADN, que alcanzó una votación del 44,17% (4´527.400 votos); y la candidata Luisa González, bajo las banderas de la agrupación “Revolución Ciudadana” – RC, que alcanzó una votación del 43,97% (4´507.600 votos) (La diferencia entre los apoyos en votos de Daniel Noboa frente a Luisa González apenas llega a 19.800 votos dentro de un universo electoral
de once millones de electores/ as.); a distancia se ubica, en el tercer lugar, el candidato Leónidas Iza, representando al movimiento Pachakutik (Iza es a la par el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie), que alcanzó una votación del 5,25% (538.400 votos); en el cuarto lugar la candidata Andrea González, que contó con el auspicio del Partido Sociedad Patriótica, con una votación del 2,69% (275.700 votos). En total hubo 16 candidatos, pero los restantes alcanzaron votaciones por debajo del 1% del electorado.
Pero un empate, en la política y también en el deporte, puede marcar más incertidumbres que certezas para la siguiente etapa, como bien lo saben los seguidores del futbol. Ver gráfico No. 1. Los análisis realizados luego de la primera vuelta destacan como un hecho inédito, en los procesos electorales de las últimas décadas, esta polarización y empate, pues el 88,2% de los votos válidos ya se definieron en la primera ronda por estas dos opciones, solo quedaría en disputa el 11,8% de la votación, de los cuales algo menos de la mitad (5,3%) corresponden a la votación aglutinada en Pachakutik, buena parte de ella poblaciones indígenas.
En la presente lectura, a la par de polarización, que es evidente como lo muestra el Gráfico No. 1, planteamos mirar una derrota parcial de la tendencia conservadora – neoliberal, así como la consolidación parcial de la tendencia neodesarrollista, a costa del debilitamiento de otras expresiones orgánicas dentro de cada una de las tendencias, y el reagrupamiento de la tendencia indígena, pero a distancia de las anteriores.
Cabe indicar que asumimos las nociones de tendencia conservadora – neoliberal, pues caracteriza mejor que la descripción general de “derecha”, y tendencia neodesarrollista, pues caracteriza mejor
Los análisis realizados luego de la primera vuelta destacan como un hecho inédito, en los procesos electorales de las últimas décadas, esta polarización y empate, pues el 88,2% de los votos válidos ya se definieron en la primera ronda por estas dos opciones, solo quedaría en disputa el 11,8% de la votación, de los cuales algo menos de la mitad (5,3%) corresponden a la votación aglutinada en Pachakutik, buena parte de ella poblaciones indígenas.
GRÁFICO NO.1: RESULTADOS ELECCIONES PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL FEBRERO 2025.

que la descripción general de “izquierda”, así como consideramos que, para el caso ecuatoriano, es posible distinguir una tendencia indígena, a la cual resulta difícil encasillar como de “derecha”, o de “izquierda”. A lo largo del artículo exponemos los contenidos de cada una de ellas.
Evolución de la tendencia conservadora – neoliberal Hablamos de una derrota parcial de la tendencia conservadora –neoliberal en la primera vuelta de febrero, pues tras la postulación del candidato – presidente Daniel Noboa, se movían dos estructuras muy fuertes, por un lado, el aparato gubernamental, pues ni siquiera en los días de campaña abierta Noboa dejó la primera magistratura, y a la par el apoyo de los sectores oligárquicos, a los cuales se pertenece, pues forma parte de uno de los clanes agroexportadores: el grupo Noboa.
Al buscar la reelección del primer mandatario eso le dio a este proceso electoral un tono plebiscitario, de aceptación o negación frente a la conducción del gobierno de Noboa, al cual ascendió en noviembre del 2023 (Las elecciones presidenciales del 2023, primera vuelta en septiembre y segunda vuelta en noviembre, fueron resultado de la medida de “muerte cruzada” decretada por el presidente Guillermo Lasso en junio de aquel año.), este es un elemento fundamental que considerar en el análisis de los resultados electorales.
Entonces cabe una descripción muy sucinta de los ejes del régimen noboista (si es que es posible describirlo así) y que fueron determinantes para la decisión política en las elecciones presidenciales. El primer eje es la política de seguridad y militarización de la
GRÁFICO NO. 2: EVOLUCIÓN DE LA VOTACIÓN TENDENCIA
CONSERVADORA NEOLIBERAL 2021 A 2025.


administración estatal, hay que recordar que, a las pocas semanas de asumir la presidencia, Noboa decretó el estado de emergencia nacional y desde el mes de diciembre del 2023 hasta la fecha (marzo del 2025), el Ecuador ha permanecido dentro de estado de excepción, junto a ello se decretó la situación de “conflagración armada interna” para combatir a las bandas de narcotráfico, a las que se calificó de “grupos terroristas organizados”.
Como parte de este eje de seguridad y militarización se ha expandido la doctrina de la “relatividad de los derechos humanos”, para priorizar las acciones de represión y criminalización desde los aparatos de la policía nacional y las fuerzas armadas.
El segundo eje es la política neoliberal, por doble vía, el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, suscritos desde el gobierno de Lenin Moreno, en el año 2018, y que han sido ratificados por los regímenes de Lasso, en 2022, y de Noboa, en 2024, en especial reducción del aparato estatal, eliminación de subsidios, a la par que el aceleramiento de políticas de privatización de las empresas estatales, en especial en los sectores petrolero y de energía eléctrica.
En esta primera vuelta, con tono plebiscitario, Daniel Noboa logra concentrar en torno a su candidatura la votación de la tendencia de derecha, pero no la amplia, como es posible apreciar en el Gráfico No. 2.
En el gráfico 2 colocamos la evolución de la votación de la tendencia conservadora – neoliberal en los procesos electorales 2021, 2023 y 2025. Para el 2021, en primera vuelta, el candidato Guillermo Lasso, alcanzó una votación del 19,7% y para la segunda vuelta llegó al 52,3%,
GRÁFICO NO. 3: EVOLUCIÓN DE LA VOTACIÓN TENDENCIA NEODESARROLLISTA 2021 A 2025.

en un balotaje con el candidato Arauz de Revolución Ciudadana; pero a mitad de periodo decretó la medida de “muerte cruzada” con ello renunció a la presidencia y precipitó una nueva elección en el 2023, donde el candidato Noboa en primera vuelta alcanzó el 23,4% de la votación, y en balotaje con la candidata González de Revolución Ciudadana, alcanzó un respaldo del 51,8%. Para el 2025 en primera vuelta Noboa ya recoge la votación del conjunto de la tendencia, con un 44,1%, pasa al balotaje, pero su rival, nuevamente la candidata González, le empata con un valor casi similar, el 43,9%. Así la novedad es que a Noboa le queda un margen muy estrecho donde crecer.
Cabe indicar que este empate de primera vuelta se reproduce en la composición de la nueva Asamblea Nacional (como se denomina en Ecuador al poder legislativo y fiscalizador). Así la bancada parlamentaria del partido del candidato Noboa, la agrupación ADN, alcanza 67 escaños; la bancada parlamentaria del partido de la candidata Luisa González, la agrupación de la RC, alcanza 66 escaños; la bancada parlamentaria
del partido del candidato Iza, esto es Pachakutik, alcanza 8 escaños, todo esto dentro de un parlamento de 150 escaños. Ninguna de las dos principales fuerzas alcanza mayoría por si sola. Señalamos como una derrota parcial de la tendencia de derecha pues para aplicar a fondo su programa de militarización, privatizaciones y reducción de derechos, ellos requerían de un respaldo electoral más contundente, pero se quedan limitados. Pues su meta era ir hacia una Asamblea Constituyente, que desechara la Constitución vigente del 2008, y elaborara una nueva carta magna, de clara y abierta tendencia conservadora y neoliberal. Noboa señaló en la campaña de primera vuelta esta meta del cambio constitucional, o sea una contra – reforma a fondo, y eso hoy está cerrado. Es indispensable señalar que este aglutinamiento de la tendencia conservadora – neoliberal en torno a Daniel Noboa a la par provoca el declive de las fuerzas orgánicas de la derecha, así el tradicional Partido Social Cristiano que tenía una votación nacional sostenida de alrededor del 17% y mantenía el liderazgo en
la provincia mas poblada del país, Guayas y su capital Guayaquil, en este 2025 ve reducida su votación con un candidato presidencial que apenas llega al 0,4% del respaldo electoral, y una bancada legislativa que corresponde al 3% de la representación y pierde en sus antiguos bastiones. A su vez la agrupación electoral en torno a Noboa, denominada en las siglas ADN, alcanza su registro partidario hace un poco más de un año y sus principales exponentes provienen del círculo familiar y empresarial del candidato – presidente. Evolución de la tendencia neodesarrollista
Ahora corresponde hablar de lo que hemos mencionado como una consolidación de la tendencia neodesarrollista en torno al partido Revolución Ciudadana y la candidata Luisa González, para ello cabe mirar el gráfico No. 3.
El gráfico No. 3 nos muestra la evolución de la votación alrededor del partido Revolución Ciudadana, que en la primera vuelta del año 2021, con el binomio Arauz – Rabascal, alcanza la votación del 32,7%, con ello pasa la balotaje frente al candidato Guillermo Lasso pero allí solo llega al 47,6%;
Señalamos como una derrota parcial de la tendencia de derecha pues para aplicar a fondo su programa de militarización, privatizaciones y reducción de derechos, ellos requerían de un respaldo electoral más contundente, pero se quedan limitados. Pues su meta era ir hacia una Asamblea Constituyente, que desechara la Constitución vigente del 2008, y elaborara una nueva carta magna, de clara y abierta tendencia conservadora y neoliberal. Noboa señaló en la campaña de primera vuelta esta meta del cambio constitucional, o sea una contra – reforma a fondo, y eso hoy está cerrado.
para las elecciones anticipadas del 2023, ya con la candidata Luisa Gonzales, obtiene en primera vuelta el 33,6%, con ello pasa al balotaje frente al candidato Noboa pero allí solo llega al 48,1%; para la primera vuelta de las elecciones del 2025 alcanza el 43,9% y prácticamente empata con el otro candidato; es el mejor registro electoral en primera vuelta de presidenciales desde la época del ex – presidente Rafael Correa, en el año 2009.
Denominamos como tendencia neodesarrollista por considerar que es la noción que mejor describe su trayectoria y su programa: recuperar roles del estado en la inversión de obra pública y bienestar social, controles y apoyo a la inversión de grandes y medianas empresas, planificación estatal y cambio de la matriz productiva. Su bandera insignia son los logros durante los gobiernos del ex –presidente Correa (2007 – 2017) y la oposición parlamentaria y extraparlamentaria a los regímenes neoliberales de Moreno, Lasso y Noboa (2017 – 2025).
A su vez ello permite registrar ideológicamente la evolución de este aglutinamiento alrededor del partido Revolución Ciudadana (antes Alianza País, fundada en el año 2006) y la declinación de los viejos partidos de izquierda y que se expresa claramente en los resultados de estas elecciones de febrero del 2025, pues mientras este partido se ratifica como la primera fuerza política organizada a nivel nacional, el respaldo a sus listas parlamentarias bordea el 40%, las estructuras tradicionales como la Unidad Popular y el Partido Socialista apenas alcanzan el 1,7% y el 1,01% respectivamente. Una diferencia a destacar, si comparamos cualitativamente la evolución de la tendencia conservadora – neoliberal frente a la tendencia neodesarrollista, es que
GRÁFICO NO. 4: VOTACIONES EN CONSULTAS POPULARES 2023 Y 2024.

mientras en la primera hay variaciones notables en la estructura política que la sustenta, pues pasa del movimiento Creo, fundado en 2011 y casi desaparecido en este 2025, hacia el movimiento ADN, reconocido legalmente en el 2024, es decir una aguda inestabilidad orgánica, la cual denota más la presencia de empresas electorales que partidos políticos (López: 2024, p. 74); en la segunda constatamos una consolidación orgánica que sostiene a Revolución Ciudadana como la principal estructura partidaria en el Ecuador. Esta es una diferencia relevante de las condiciones a enfrentar en la segunda vuelta del próximo abril del 2025.
La tendencia indígena y giro programático
Una particularidad del proceso social y político ecuatoriano es la persistencia de una tendencia social y política indígena, que emerge desde la fundación del movimiento Pachakutik, en el año 1995, muy cercano a la organización Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie, y que es clara en los resultados de las elecciones de este 9 de febrero del 2025, es decir un recorrido de treinta años.
La votación de Pachakutik, en torno al candidato Leónidas Iza, que a la par es el actual presidente de la Conaie, es la única que resiste a la tendencia de polarización que caracterizó a estas elecciones de primera vuelta, a tal punto que su votación del 5,25%, que es similar al promedio histórico electoral de esta agrupación, es suficiente para colocarlo como la tercera fuerza política a nivel nacional y la tercera bancada parlamentaria dentro de la nueva Asamblea Nacional a instalarse en el mes de mayo de 2025.
Un análisis sobre la composición de la votación que recibe Iza, señala lo siguiente: “el candidato presidencial recibió su apoyo mas fuerte en las parroquias y canto -
nes rurales y de mayor población indígena, y al mismo tiempo, la mayoría de sus votos proviene de centros urbanos de la región sierra” (Rodríguez: 2025, p. 2).
Así el respaldo electoral – político de Iza tiene dos fuentes, que son complementarias entre sí, por un lado, los centros con mayor concentración indígena y rural, especialmente ubicados en la región andina, pero también algunos ubicados en la región amazónica, a lo cual se añade un apoyo constante en los centros urbanos de la región andina.
Este factor electoral logra resolver la fase de dispersión interna que se presentó en el movimiento indígena en los años 2022 – 2024, y lo hace a favor del liderazgo de Iza, en tanto punto de aglutinamiento y respuesta ante la tendencia neoliberal, encabezada por Noboa, y la tendencia neodesarrollista, encabezadas por Luisa González.
Pero no logra convertirse en tendencia nacional, como si aconteció en 2019, con la candidatura de Yaku Pérez, cuando se logró un respaldo del 19% de la votación. Iza expresa un cambio generacional respecto a las y los líderes históricos del movimiento indígena, y a la par un giro programático, en el sentido de que, si antes el eje programático lo conformaban las demandas de plurinacionali-
dad e interculturalidad, y en segundo plano las reivindicaciones agrarias; ahora el eje programático son las demandas de cambio agrario y resistencia al neoliberalismo, pasando a un segundo plano las característicamente étnicas.
Variable que considerar: el bagaje de resistencia al neoliberalismo y el extractivismo, el caso de las consultas populares.
Hasta el momento hemos conducido las explicaciones de los comportamientos electorales de primera vuelta presidencial por el andarivel de la evolución de las principales tendencias político – orgánicas: i) conservadora neoliberal; ii) neodesarrollista; iii) indígena, dando énfasis a los últimos años (2021 – 2025).
Ahora queremos introducir otro factor, que no se encasilla en el plano electoral – partidario, pero que también ha estado presente en el escenario de elecciones en los últimos años: nos referimos al comportamiento político en las consultas populares nacionales o referéndums, realizados también en los últimos años.
Colocamos este factor no solo como elemento explicativo de lo ya acontecido, sino como elemento a considerar r-especto a la probable evolución de las posiciones electorales en la segunda vuelta del mes de abril del 2025.
Hemos venido sosteniendo que

en el Ecuador se expresa en las consultas populares nacionales un bagaje de resistencia al neoliberalismo y al extractivismo, que rebasa los límites de las tendencias político – electorales (Hidalgo: 2024). Veamos el Gráfico No. 4. Tomamos las tres últimas consultas populares y referéndums realizados en el Ecuador durante 2023 y 2024: en primer lugar, el referéndum de febrero del 2023, planteado por el presidente Lasso, la pregunta 1 se refería al tema de permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos de narcotráfico, sobre esa cuestión el resultado fue negando esa posición un 51,5% del electorado; en segundo lugar, la consulta popular realizada en agosto del 2023, habilitada por la Corte Constitucional, en el sentido de mantener las reservas petroleras en la zona de biodiversidad del Yasuni bajo tierra y cerrar los pozos abiertos, sobre esa cuestión el resultado fue la aprobación a la tesis con un apoyo del 59% del electorado; en tercer lugar, el referéndum de abril del 2024, convocado por el presidente Noboa, que en una de las preguntas se refería a reformar
La votación de Pachakutik, en torno al candidato Leónidas Iza, que a la par es el actual presidente de la Conaie, es la única que resiste a la tendencia de polarización que caracterizó a estas elecciones de primera vuelta, a tal punto que su votación del 5,25%, que es similar al promedio histórico electoral de esta agrupación, es suficiente para colocarlo como la tercera fuerza política a nivel nacional y la tercera bancada parlamentaria dentro de la nueva Asamblea Nacional a instalarse en el mes de mayo de 2025.
la Constitución en el sentido de permitir la flexibilización laboral y la reducción de derechos de los trabajadores, sobre esa cuestión el resultado fue negando esa posición con un 69,5% del electorado. Estos pronunciamientos mayoritarios del electorado en sintonía con posiciones de resistencia a medidas claves neoliberales (como la flexibilización laboral), de resistencia al extractivismo (como cerrar pozos petroleros en regiones de alta biodiversidad), y contra la conculcación de derechos (como la extradición hacia los Estados Unidos) corresponden a la incidencia de procesos de largo y corto plazo, de movimientos populares tradicionales, como el movimiento obrero, de movimientos sociales recientes, como el movimiento ecologista, de tesis que ha calado en la conciencia nacional en distintos rangos generacionales y en las diversas regiones del Ecuador. He aquí un acumulado social y político decisivo que, si los candidatos en la palestra de la segunda vuelta saben recuperar, recoger y sintonizarse con aquel conglomerado social y político, puede definir el destino de la dirección de la renovación presidencial en el Ecuador para el periodo 2025 – 2029.
A modo de conclusión En el presente artículo hemos presentado un análisis sobre los comportamientos político – electoral en la elección de primera vuelta presidencial a partir de la variable de evolución de tendencias políticas y hemos esbozado uno de los escenarios previsibles para la segunda vuelta a partir de reconocer un acumulado social – político expresado en las consultas populares recientes de 2023 y 2024. •
