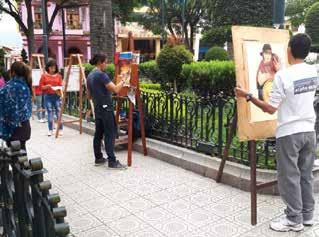11 minute read
La educación superior en el Ecuador
La educación superior en el
Ecuador
Advertisement
Enrique Pozo Cabrera1
Historia LLas primeras catedrales no fueron utilizadas para ceremonias litúrgicas (Cantú, 1965); también se permitía que laicos con experiencia se reunieran en ellas, en áreas cercanas a las que se les denominaba normalmente como claustros, aunque se trataba de espacios abiertos, y fue allí donde se empezaron a congregar los alumnos junto a los artistas y artesanos. Además las escuelas de los obispos eran diferentes a las monásticas, pues al estar en las ciudades eran más abiertas en términos de discusión de temas; los debates tenían tintes diversos. A estos claustros se los denominó las escuelas catedralicias. En un principio, la mayoría de los alumnos eran todavía clérigos para los que el aprendizaje era especialmente un acto religioso. Pero al vivir en las ciudades, rodeados de laicos, de a poco se fueron incorporando a los claustros personas que no necesariamente eran clérigos.
Las escuelas catedralicias se reconocían por el maestro que impartía las clases; por ejemplo, los ‘meludinenses’ que deben su nombre a
Roberto de Melum, en tanto que los ‘porretani’ eran los discípulos de
Gilberto de Pointers. Originalmente la palabra ‘schola’ se aplica para todas las personas de un monasterio o catedral y que formaban parte del coro. Es decir, no todos los que se encontraban estudiando dentro de una catedral eran parte de la ‘schola’; lo eran únicamente aquellos que pertenecían al coro. Lo que ocurrió en el siglo XII fue que el número de estudiantes aumentó con rapidez y excedió al número de personas que se requería para el mantenimiento de una iglesia; entonces, se decidió enseñar a todos a cantar y a redactar en latín con prosa y en versos. En consecuencia, todos fueron parte de la ‘schola’.
A 1140 ya se había establecido que para estudiar Derecho Canónico era necesario viajar a Bolonia, y para conocer Medicina había que ir a Montpellier; y, la Gramática, la Lógica, la Filosofía y la Teología se podían estudiar en las universidades que se habían legalmente abierto.
La vida de la escuela y luego de las universidades se había transformado; era muy diferente a la de los monasterios. Ya abandonaba de a poco la contemplación, se daba paso a los diálogos, debates y ponencias. La base del currículo de las escuelas eran las siete artes liberales establecidas en la Edad Media, considerando al Trivium como la parte elemental, preparatoria, obligatoria del curso; pues, su principal objetivo era preparar al estudiante para el desempeño de la función más importante, ser capaz de leer la Biblia e interpretar críticamente los textos sagrados, con el fin de extraer la verdad que contenían.
Sin embargo, un hecho todavía más importante fue el surgimiento de la Lógica, gracias al reencuentro con las lecciones de Aristóteles. Desde 1150, las ediciones en latín de los escritos del sabio griego empiezan a llegar a las bibliotecas de los académicos. En el siglo XIII, la Lógica llegó a convertirse en la disciplina más importante del Trivium, llegando inclusive a sostenerse que la razón era «el honor del hombre». De Platón únicamente se conocía, y no de forma completa, su obra el Timeo.
La Lógica era central para la formación educativa, en ella se apoyaban los progresos intelectuales que por medio de la ‘ratio’ superan y hacen inteligible la experiencia de los sentidos; luego el ‘intellectus’ establece las causas divinas de las cosas y aprende el orden de la creación; y por último, se llega al verdadero saber, a la ‘sapientía’.
Con todo, las catedrales formaron parte de un cam-
bio mucho más amplio en la sociedad, que impulsó no sólo la creación de escuelas sino que propició su evolución en lo que hoy llamamos universidades.
Las artes liberales
Las artes liberales tienen sus fundamentos en la Edad Media. Aunque su nacimiento se remonta a la Edad Antigua, hacen referencia a las artes, disciplinas académicas, oficios o profesiones cultivadas por personas libres; ello en oposición de las artes serviles, es decir, oficios viles y mecánicos, propios de siervos o esclavos.
La noción griega de los estudios liberales era la de un sistema educativo apropiado para las ciudades libres, de lo cual, al menos existen dos versiones, la de Platón, desde su punto de vista filosófico y metafísico la educación debe tener como objetivo la excelencia moral e intelectual, y la de Isócrates, que defendía un estudio apegado a lo práctico con la comunidad y la vida política. Estas tesis fueron modeladas por los romanos, principalmente por Varrón, quien en el siglo I a. E compiló su De Novem Discciplinis, obra que recoge las nueve disciplinas: gramática, lógica, retórica, geometría, aritmética, astronomía, música, medicina y arquitectura. Marciano Capela en su obra Las bodas de Filología y Mercurio, tomando como base las propuestas de Varrón, estableció que la medicina y la arquitectura sean las primeras profesiones organizadas y estudiadas de manera separada. Durante los siglos siguientes se volvió habitual dividir sus siete artes liberales en Trivium (gramática, lógica y retórica) y Quadrivium (geometría, aritmética, astronomía y música). Referido por Peter Watson, Alan Cobban en su obra La historia de las universidades medievales señala que, antes del año 1000, las materias que conformaban el Quatrivium habían sido realmente descuidadas, pues se consideraban no importantes para la formación de los clérigos educados.
Con el advenimiento de las universidades, se incorporan como la medicina, el derecho, la ciencia y las matemáticas; áreas de estudio en las se estudiaba de manera obligatoria el ‘ars dictaminis’ o ‘dictamen’ el arte de componer cartas y documentos formales.
La Universidad en la Colonia
En 1586 los Agustinos fundaron en Quito la Universidad San Fulgencio. Hasta antes de la creación de la universidad quiteña existían establecimientos educativos denominados seminarios, en los que se enseñaba Filosofía, Teología, Casuística y Derecho Canónico. En 1622 los Jesuitas crearon la Universidad San Gregorio y los Dominicos en 1688 la Universidad Santo Tomás de Aquino.
En las universidades sólo podían ingresar los hijos de familias blancas acomodadas; para ello, debían probar legitimidad de nacimiento, limpieza de sangre y buen ingenio. Para los mestizos e indígenas, se reservaban los seminarios, especialmente el San Andrés, que era regentado por los Franciscanos.
En otras ciudades de la Real Audiencia de Quito no existían universidades, por lo que viajaba a Lima una mayoría y sólo excepcionalmente las personas se desplazaban a Quito.
La Universidad en la República
Instaurada la República no cambió la estructura de las universidades; la Iglesia católica continuaba regentando y organizando las mallas curriculares. El gobierno de las universidades lo ejercían la Iglesia y un representante del Ejecutivo. Los profesores eran designados por la Iglesia y muy esporádicamente, previo al cumplimiento de requisitos y la juramentación de profesar la religión católica, los profesores

pertenecían a sectores no religiosos.
En 1867 se crearon las Universidades de Guayaquil y Cuenca y años más tarde la Universidad de Loja; así la Universidad salió de la capital hacia las periferias. El 13 de febrero de 1869 el presidente García Moreno disolvió las universidades y el 27 de agosto del mismo año creó la Escuela Politécnica, destinada a la educación técnica y tecnológica. Luego del magnicidio del presidente García Moreno, el Congreso en 1878 dictó la Ley de Instrucción Pública, según la cual las universidades debían tener las Facultades de Filosofía y Literatura, Ciencias, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia.
Corrida ya gran parte del siglo XX, concretamente, en 1946, el presidente Velasco Ibarra, mediante Decreto de 2 de julio de 1946, creó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. En 1962, en la Presidencia de Carlos Julio Arosemena Monroy se creó en Guayaquil la Universidad Católica, que en 1970 creó la Extensión de Cuenca, hoy Universidad del Azuay. El 7 de septiembre de 1970, el presidente Velasco Ibarra decretó la creación de la Universidad Católica de Cuenca.
La Universidad en los tiempos actuales
Con la Constitución de 2008 y la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación Superior el 12 de octubre de 2010 (art. 3), el sistema de educación superior cambió de manera radical; así, por ejemplo:
La educación superior se considera un bien públi-
co.- En los últimos tiempos, con el discurso progresivo de los derechos humanos se ha orientado cada vez más a la educación como un bien público. Existe una tendencia a manejar este concepto; así, la Declaración de Incheon de 2015 y el Marco de Acción de la Educación 2030, que sostiene que «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos» se basa en los principios funda-

mentales del derecho humano a la educación y como bien público.
Los bienes públicos tienen, teóricamente, las características de que están disponibles para todos, en la misma cantidad y con la misma calidad. Es decir, cumplen con las condiciones de «no rivalidad» y «no exclusión». La no rivalidad indica que su uso por parte de alguna persona no impide su uso por otras personas; el de no exclusión, hace referencia a que no se puede impedir su aprovechamiento a persona alguna (González-Varas Ibáñez, 2012). Dadas estas características, se hace necesario distinguir entre ‘provisión’ y ‘producción’ de bienes públicos: la primera se refiere al origen de los recursos; la segunda, a quien genera el servicio. Lo anterior hace notar que pueden existir bienes públicos cuyo productor y proveedor sea el Estado (la defensa nacional), y otros cuya producción proviene de los particulares (las concesiones). Otra característica de los bienes públicos es la cobertura de los beneficios que otorga; así, unos son de alcance nacional y otros son locales.
Si trasladamos las características de los bienes públicos a la educación, podemos contextualizarla hacia al Ecuador. Así, la educación está vista en la Constitución como un derecho y un servicio público (art. 26 y art. 345); además es un bien público por mandato del art. 3 de la LOES. Entonces, 1.- es un derecho y se garantiza su gratuidad hasta el tercer nivel, no así en el cuarto nivel; y, 2.- se dispone que la educación que se provee tenga relación con los procesos de calidad.
La evaluación para la calidad del servicio público
educativo.- Cuando se habla de calidad necesariamente nos oponemos a la cantidad; así ponemos por delante algo específico pero que sobresale, que se hace evidente.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la calidad tiene hasta diez acepciones; así, la primera acepción sería la que atribuye el significado de «propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor». Una segunda acepción se refiere a la «superioridad o excelencia»; y, una tercera que le atribuye un significado de «adecuación de un producto o servicio a las características especificadas».
El permanente cambio para asegurar y mejorar la calidad es la evaluación, que ha de colocar los mínimos requerimientos para que un producto o servicio sean considerados de calidad. La evaluación debe ser una constante, por ello, se habla de una cultura de la evaluación.
Un análisis al sistema educativo requiere de una vista a los sistemas políticos y su conexión con la realidad educativa; la Constitución del 2008 es centralista, limita la autonomía de las universidades y establece los estándares de calidad; de otro lado, el papel de las familias, el rol del Estado y las administraciones de las instituciones de educación superior, el papel de las iniciativas contribuyen a que los análisis del sistema de educación superior sean tan diversos, contradictorios y polémicos.
La intervención administrativa sobre la calidad de un sistema educativo supone establecer los parámetros de la evaluación; en este caso, la calidad en el sistema educativo.
Lo mejor no siempre es lo más amplio, lo mayor o más numeroso (Fernández, 2016). Los criterios de calidad no son exclusivamente cuantitativos o cualitativos; son un conjunto de criterios, métodos, fórmulas que se sabe deben ir cambiando, pues, superados los estándares, hay que establecer nuevas y más complejas consideraciones de calidad, que motiven la siempre búsqueda de ser mejores.
Contenido del servicio público.- Sabemos que la garantía del interés público es necesaria; es un deber de la administración el sostener, en el caso del análisis, el derecho de todos a la educación. De ahí que exista dentro del sistema educativo un conjunto de prestaciones que permiten se configure «el servicio público educativo», en el que la administración, en aras de garantizar ese derecho a todos, interviene para procurar y promover que el derecho a la educación llegue a todos.
Cuando se habla de una enseñanza de calidad, en realidad se habla del cumplimiento de unos mínimos que garantizan que toda la población tenga acceso; y que, una vez en las aulas universitarias, las enseñanzas contribuyan a plantear alternativas de solución a los problemas de tiene la sociedad (pertinencia); por ello, entre los contenidos del servicio público educativo está la construcción de mallas curriculares y contenidos que tengan respuestas a los problemas del medio.
La Universidad Católica de Cuenca en
particular.- Nacida bajo la filosofía de personajes comprometidos con el desarrollo de sus pueblos: Enrique Arízaga Toral, Carlos Arízaga Vega, Luis Cordero Crespo, por poner unos nombres, que al sólo nombrarlos evocan obras, progreso, búsqueda de bienestar colectivo.
La Casa Superior de Estudios está cumpliendo 50 años de fundación, que se han de traducir en Bodas de Oro de servicio al pueblo, procurar igualdad a través de la educación, generar espacio de libertad y plantear alternativas de solución a los distintos problemas que tiene la colectividad.
Por su vocación de servicio a los pueblos, ha creado sedes en las provincias de Cañar, Morona Santiago y Napo, a través de extensiones en Azogues, Cañar, La Troncal, Macas y el Tena. Hoy por medio de sus proyectos de investigación, que se traducen posteriormente en vinculación con la colectividad, genera cambios que procuran mejorar la calidad de vida de las personas en las distintas colectividades.
Conclusión. La Universidad es una institución que a lo largo de los años se ha transformado pasando de ser transmisora de conocimiento a su generadora, de replicar descubrimientos a producirlos, dejando de ser sumisa para ser contrapoder constructivo. En definitiva, la Universidad es hoy savia vital de los pueblos. ◄