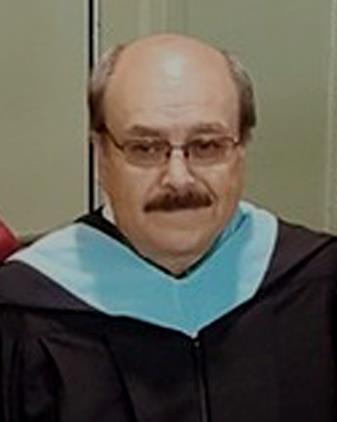
6 minute read
Armando Zarazú Aldave
Han pasado tantos años
A Armando Zarazú Aldave 14
Advertisement
El próximo 31 de mayo el departamento de Ancash y, el Perú en general, estarán recordando el sismo del 70, como se conoce coloquialmente al movimiento telúrico que hace 50 años destruyó literalmente nuestro departamento, que sufrió uno de los más terribles, catastróficos y mortíferos terremotos que se tiene memoria, al menos en decenas de generaciones, en Sudamérica. Catastrófico porque redujo a escombros decenas de ciudades e innumerables poblados de sus alturas andinas, amén de su infraestructura y medios de producción; mortífero, debido a que las pérdidas humanas se calculan moderadamente en ochenta mil muertos, sin embargo, es posible que ese número sea superior tomando en cuenta que los sobrevivientes de las pequeñas poblaciones andinas tuvieron que enterrar a sus muertos antes de que las estadísticas oficiales tuvieran a bien tomarlos en cuenta. Si a esa cifra se le suma la cantidad de heridos que sobrevivieron no hay lugar a dudas que las consecuencias del terremoto fueron devastadoras para Áncash.
Sobre toda esa destrucción y dolor causada por el movimiento telúrico se sumó la desorganización en la entrega de la ayuda nacional y extranjera para los damnificados y, el endémico problema de los manejos económicos que nos ha tocado padecer a través de nuestra historia “occidental” (1), veremos que las consecuencias económicas del sismo fueron terribles para nuestro departamenta terremoto que redujo a escombros nuestra tierra el 31 de mayo de 1970 marcó profundamente a toda una generación de ancashinos. Innumerables familias y pueblos enteros quedaron destruidos completamente y sus habitantes reducidos a la miseria; en los meses y años siguientes tuvieron que trabajar sin descanso para poder reconstruir sus casas, sus propiedades y sus pueblos. La ayuda de la que tanto se habló en su
14 Armando Zarazú Aldave. Docente de español en Estados Unidos donde radica desde 1983.
Literato y músico. Desarrolla actividad cultural en Perú y EEUU. Director de la revista digital www.chiquianmarka.com
1970 La hecatombe de Áncash 120
momento fue más que nada para las grandes poblaciones, mientras que las pequeñas miraban de lejos. Indudablemente que se hicieron grandes obras como la reconstrucción de Huaraz, el aeropuerto de Anta y carreteras, dentro de las que sobresale el nuevo trazo y asfaltado de la carretera Huaraz – Pativilca, pero allí quedó todo.
Una de las consecuencias sociales que trajo el terremoto del 70 fue la migración de muchas familias, que lo habían perdido todo, a lugares en donde pudieran encontrar los medios suficientes para sobrevivir y superar su infortunio. Algunos se establecieron principalmente en la parte de la costa que se conoce como Norte Chico y otros en Lima, que les ofrecía mejores oportunidades que la tierra en donde la naturaleza les había quitado todo. Sería interesante ver si existen estudios socioeconómicos sobre el tema y cuáles son sus resultados.
La terrible mortandad causada por el movimiento telúrico que recordamos se debió, en la mayor parte de casos, a que las casas andinas, al menos las de esa época, eran construidas con adobe y sin columnas que las pudieran sostener en caso de movimientos sísmicos. Esas construcciones se hicieron siguiendo los cánones arquitectónicos que impusieron los colonizadores españoles, quienes, con su habitual desprecio por toda expresión cultural del hombre andino, no tomaron en cuenta que las construcciones prehispánicas estaban hechas con técnicas diseñadas a soportar los embates telúricos que siempre han castigado nuestro territorio desde tiempos inmemoriales. Por otro lado, la teja de origen europeo, utilizada para techar las casas de nuestros pueblos, no solo es pesada, sino que en caso de sismo se convierte en amenaza mortal para los que están a sus alrededores.
El sabio italiano Antonio Raimondi había utilizado el adjetivo hermosura para referirse a Yungay, haciendo justicia a la belleza de la ciudad. Lamentablemente, aquella fatídica tarde del 31 de mayo, la ciudad fue sepultada junto con sus más de 20,000 habitantes por un aluvión originado por la caída, a consecuencia del terremoto, de la parte norte del Huascarán. Hoy, una nueva ciudad florece y prospera muy cerca de donde estaba la antigua Yungay.
Otra de las consecuencias directas del terremoto fue el cierre, por algunos meses en algunos casos y hasta por un año completo en otros, de los centros educativos del departamento, esto, en una nación como el Perú en proceso de desarrollo, es sumamente terrible. Al respecto,
en un estudio hecho por Sebastián Miller y Germán Caruso, auspiciado por la Universidad de Illinois y el Banco Interamericano de Desarrollo, los autores sostienen que “el desastre no terminó al amainar el sismo. De hecho, los efectos del terremoto continúan hasta hoy. Del análisis de los Censos Nacionales del Perú en los años de 1993 y 2007 se llega a conclusión preocupante: no sólo los niños menores de dos años y los que estaban en el útero de sus madres en el momento del desastre experimentaron efectos significativos, sino que también los efectos se reflejaron en la siguiente generación. En comparación con las personas que viven en el interior del país, las personas afectadas por el terremoto de Ancash completaron menos educación formal, comenzaron a trabajar antes, y se convirtieron en padres a una edad más temprana. Las personas afectadas también tenían más probabilidades de convertirse en padres solteros, de vivir en viviendas de baja calidad y de tener pocas propiedades. En todas las áreas afectadas, las mujeres sufrieron peores impactos que los hombres”. (2) Quien escribe estas líneas, joven estudiante universitario en la Lima de esos años, caminó cuatro días, en compañía de un grupo de amigos y paisanos, por los caminos destruidos que conducían a su amado Chiquián; cargando en hombros medicinas y frazadas, sin tener noticias de la situación de sus familiares, porque solo se sabía de los destrozos sucedido en Huaraz, el Callejón de Huaylas y la desaparición de Yungay por la avalancha desprendida del Huascarán.
En el segundo día de la travesía el grupo acampó en Colca, lugar en donde fue testigo de escenas de dolor indescriptibles. Sucede que en el camino se habían unido a los caminantes chiquianos algunos jóvenes, estudiantes huaracinos en Lima que también iban a su pueblo en busca de los suyos, los cuales se encontraron con personas que iban de bajada, es decir se dirigían caminando hacia la costa. Como es natural, preguntaban por sus familiares dando señales de las calles en la cuales estaban sus casas. Las respuestas eran tan desalentadoras que esos pobres muchachos estallaban en llanto inconsolable. Una escena terrible de espanto, dolor e incredibilidad difícil de describir. Recuerdos que causan dolor al evocarlos.
Si bien es cierto que el terremoto del 70 destruyó físicamente a nuestro departamento y arrebató la vida a decenas de miles de seres humanos, no pudo quitarles a sus habitantes el deseo de continuar viviendo, edificando, superando los infortunios y forjando nuevas generaciones con el mismo espíritu de sus padres. Hoy vemos un
departamento nuevo, con sus gentes queriendo vivir dignamente, queriendo gozar de la vida y de lo que esta pueda darles, luego de cincuenta años en que la noche del dolor y destrucción cayó sobre sus vidas, sus propiedades y sus tierras, truncando y llevándose miles de vidas de todas las edades, que los sobrevivientes recuerdan cada día de su existencia.
Han pasado tantos años, cincuenta para ser exactos, pero el recuerdo de los de los que se fueron, de los pueblos que conocimos, permanece imborrable en la memoria colectiva. Nuestro departamento se ha vuelto a levantar y continúa viviendo con más fuerza
Referencias:
(1) Ver: “Historia de la corrupción en el Perú” de Alfonso W. Quirós. (2) Quake’n and Shake’n…Forever! Long-Run Effects of Natural Disasters: A Case Study on the 1970 Ancash Earthquake Germán Daniel Caruso y Sebastián Miller. Azarazu@aol.com







