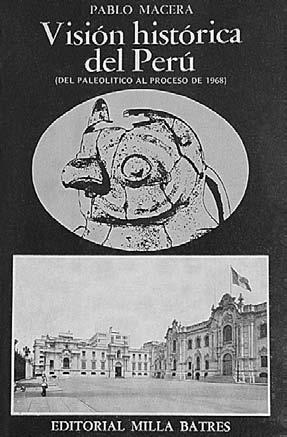
9 minute read
Un país monocrático, Luis Alberto Sánchez
Y otro camino bello y luminoso que explica la realidad humana del nuevo Estado, es el principio de la libre determinación de los pueblos. De verdad, uno lee con emoción las actas de Independencia de los pueblos cercanos a la frontera del Virreinato, en las cuales se manifiesta la voluntad de romper el vínculo político con España y de pertenecer a la nueva organización del Perú.
El fenómeno, creciente cada año, de mayor relación entre el Perú y hombres de otras nacionalidades y de costumbres diferentes, representan progresivamente una transformación en el ámbito de nuestras formas de vida.
Advertisement
Aparte del contenido social de la Independencia, que se descubre en la afirmación de la comunidad peruana, son interesantes otras expresiones con un valioso contenido humano.
En el tiempo de San Martín, para no reiterar innecesariamente los testimonios, hay una variada legislación.
“La humanidad, cuyos derechos han sido tanto tiempo hollados en el Perú, debe reasumirlos bajo la influencia de leyes justas, a medida que el orden social, trastornado por sus mayores enemigos, comienza a renacer” . Luego de la consideración anterior, declara San Martín la abolición de la pena de “azotes”.
La creación de la “cárcel de Guadalupe” y su reglamento persiguen “la seguridad y el alivio de los miserables que antes han gemido en lugares impropios por su localidad y falta de desahogo”. El reglamento provisional “de los tribunales de justicia”, responde al mismo espíritu.
Amplia es la legislación sobre los esclavos. El texto capital, del 12 de agosto de 1821, firmado por San Martín y Monteagudo, manifiesta que “la humanidad ha sido altamente ultrajada y por largo tiempo violados sus derechos, es un grande acto de justicia, si no resarcirlos enteramente, al menos dar los primeros pasos al cumplimiento del más alto de todos los deberes” ... “todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieren en el territorio del Perú desde el 28 de julio del presente año” ... “serán libres y gozarán de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos peruanos”.
Por disposición del 27 de agosto de 1821 “queda abolido el impuesto que bajo la denominación de tributo se satisfacía al gobierno español”. Igualmente, se suprime la denominación “indios o naturales: ellos son hijos y ciudadanos del Perú, y con el nombre de peruanos deben ser conocidos”.
Del 28 de agosto del mismo año es la disposición que suprime “toda clase de servidumbre personal”, y nadie podrá obligar “a que sirvan contra su voluntad”.
La creación de escuelas gratuitas “de primeras letras” en los conventos, la fundación de la Biblioteca Nacional y del Museo Nacional, y la preocupación por defender los testimonios antiguos del hombre peruano, son muestras valiosas de un espíritu que no se deja ganar por los afanes de la guerra y que postula un interés más general por los temas del hombre.
Pero hay algo central y más profundo. Es la continuidad de la vida del Perú.
La comunidad peruana, raíz fundamental de la Independencia, gana su “forma” plena con la Emancipación política y con la fundación del Estado.
Sin embargo, podría plantearse esta pregunta ¿Por qué se dice que el Perú adquiere plenitud desde la Independencia?
La respuesta es compleja. No es solamente el triunfo militar, o la creación de una nueva estructura jurídica, o la rectificación de errores o injusticias. Todo lo anterior es válido; no obstante, hay algo más. Nuestros abuelos de esos años de tantas esperanzas reciben entre sus manos –solamente entre manos peruanas– la inmensa tarea de perfeccionar e integrar mejor la sociedad peruana bajo un signo de justicia y en diálogo con todos los pueblos de la Tierra. Este es el “encargo” capital que la República recibe de la Independencia en la continuidad de los siglos, creadores del Perú.
Al final de este libro, procede esta pregunta ¿Para qué la Independencia?
De algún modo ya se ha adelantado la contestación. La Emancipación afirma como objetivo central, como objetivo último, el perfeccionamiento de la comunidad peruana. Este es el ideal de los precursores y de los hombres que vencieron en la lucha por la afirmación de una singularidad espiritual, obra de la historia. , 67
Visión histórica del Perú (Lima: Editorial Milla Batres, 1978). Extractos seleccionados, págs. 179-217.
La primera República
Pablo Macera

Investigador de la Universidad de San Marcos. Uno de los historiadores más polémicos del Perú. Sus punrosa de vista siempre han suscitado controversia.
espués de 1821-1824 la nueva república no pudo garantizar su independencia económica frente a las grandes potencias comerciales y manufactureras de Europa. Tampoco creó de inmediato un orden interno propio que sustituyera a la antigua administración colonial. El vacío de poder producido por la independencia política resultó demasiado grande para las elites criollas, fragmentadas en grupos adversarios irreconciliables y empobrecidas desde mediados del XVIII, y sin adiestramiento propio para su nuevo rol gobernante.
En el orden económico el Perú sólo fue capaz de concurrir a los mercados mundiales con sus producciones mineras y agrícolas. Entre 1830-1840 el porcentaje total de oro y plata, sobre el valor total exportado por el Perú, llegó a una media anual de 79.6%. Por otro lado sus manufacturas eran de tipo artesanal y con excepción de la textilería de obrajes destinadas a un mercado interno, que además de ser demográficamente reducido y escasamente monetizado se encontraba interferido por la manufactura industrial importada. El principal beneficiario de este viejo sistema y de la nueva coyuntura político-económica fue Inglaterra. España fue casi totalmente expulsada de los mercados suramericanos. En 1827 su comercio con América y Filipinas se redujo en un 86.2% con relación a 1792. Y en la década siguiente a la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) sólo pudo exportar a los puertos del Pacífico hispanoamericano (incluyendo los de Nueva Granada y México) el 3.3 % del valor total, casi 5 veces menos que EE.UU. y la sexta parte de Francia. Entre tanto, como decía un enviado francés, el Pacífico se iba convirtiendo en un estuario del Támesis; y el Perú ingresaba paulatinamente a la esfera de influencia del gran imperio informal británico. Carecemos aún de estudios que describan y expliquen la posición y las relaciones del Perú dentro de aquel sistema planetario, cuyo centro solar era Inglaterra, y que especifiquen el nuevo tipo de dependencia, diferenciándolo de la dominación colonial directa, que la propia Inglaterra empleaba en otros continentes (Africa, Asia); así como del régimen tradicional español de los siglos XVI-XIX.
Inglaterra no tomó a su cargo, en primer término, la administración de los países que formaban
parte de su imperio informal. Prefirió el control económico a través del comercio internacional, valiéndose de su superioridad tecnológica, medios de transporte y fabricación industrial. Estructuró así mismo los términos de intercambio de modo que (como en el sistema tradicional español) las áreas periféricas y dependientes como el Perú importaran bienes de consumo antes que bienes de capital. Evitó, por último, comprometerse en inversiones directas después de una primera apertura fracasada en el sector minero. El capital británico se hizo presente, sobre todo, por medio de los empréstitos a los débiles y endeudados gobiernos suramericanos. Solo en la segunda mitad del siglo XIX apareció en algunos sectores internos, como los transportes (ferrocarriles) y servicios públicos (gas).
Aunque fueron decisivos estos factores externos, derivados de la nueva dependencia informalizada, no bastan para entender el proceso histórico peruano durante el siglo XIX. Debemos preguntarnos lo que entre tanto, en forma a la vez coincidente y relacionada, ocurría en la sociedad interna. Sin duda, el hecho básico es la persistencia de la estructuración colonial, implantada durante tres siglos y que para ser modificada hubiese necesitado de una revolución social que no figuraba en ninguno de los programas de la reivindicación criolla independentista. Los indios continuaron bajo un régimen servil durante todo el siglo XIX y aun después. La esclavitud negra fue mantenida hasta mediados del siglo XIX para ser remplazada por la dura trata de chinos. Las bajas clases medias y los sectores populares urbanos debieron resignarse a ser una clientela patrocinada por la reducida elite de criollos que juraron la república sin abjurar de la conquista. La historia pudo ser diferente de haber sido el Perú una república de indios o una república de mestizos (Túpac Amaru / Pumacahua).
Durante toda la primera mitad del siglo XIX el Perú criollo debió así mismo tomar decisiones acerca de la distribución del poder político, tanto dentro de su territorio como dentro del nuevo contexto geopolítico suramericano, para el cual no valían ya los arreglos del sistema español. Era necesario decidir cuál sería el nuevo centro hegemónico o alternativamente montar, cuidadosamente, el pluralismo de un equilibrio de poderes. Fracasada la gran confederación de Bolívar (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia) había quedado abierta la posibilidad de un eje Perú-boliviano que significaba la adaptación al siglo XIX del antiguo modelo incaico y austríaco, que había sido interrumpido primero por las reformas borbónicas (creación del virreinato de Buenos Aires) y después por la independencia de Bolivia. Ese eje resultaba inaceptable para todos los demás países suramericanos. Aunque la unión Perú-boliviana implicaba, principalmente, el control de los Andes centrales y el Pacífico sur, traía consigo otras derivaciones: podía interrumpir la expansión brasileña en la Amazonía, neutralizar la influencia argentina en la cuenca del Plata y marginar o controlar a Chile. Era en definitiva la aparición de un poder cuasi imperial; Argentina y Chile comprendieron bien estos peligros y se vieron obligados a defender, como suyos, nada menos que los planes españoles del siglo XVIII que habían disminuido la importancia de los países andinos.
Los planes hegemónicos y confederativos fracasaron, además, por la resistencia interna dentro de los propios países interesados. Cada uno de ellos se preguntaba, en primer lugar, cuál de los dos obtendría mayores ventajas. Gamarra, el líder peruano, estaba dispuesto a confederar si el Perú (y dentro del Perú ‘él mismo’) podía dirigir la confederación. Lo mismo pensaba Santa Cruz, desde el lado boliviano. Por otra parte la confederación significaba el predominio de la sierra sur sobre la costa peruana y todas las provincias del norte. Es decir, la prolongación del modelo Wari Inca que parcialmente había podido sostener el auge de Potosí. Paradójicamente el grupo norcosteño (en particular la elite portuaria limeña), que estaba empeñada en una abierta competencia comercial con Chile por dominar el océano Pacífico, no advirtió que el predominio del sur Perúboliviano era el precio que debían pagar para ganar esa competencia contra Chile.
Fracasada la confederación peruano-boliviana, Bolivia y el Perú se redujeron territorialmente a lo que habían sido, respectivamente, las audiencias de Charcas y Lima; sin que esa reducción implicase un equilibrio definitivo de los poderes en el orden internacional suramericano. Dejó abierta, por el contrario, la confrontación directa entre el Brasil Argentina, Argentina Chile, Chile Perú, Perú Colombia Ecuador en un círculo vicioso indefinido.
En cuanto a la estructuración del poder interno las opciones del Perú fueron mucho más limitadas , 69









