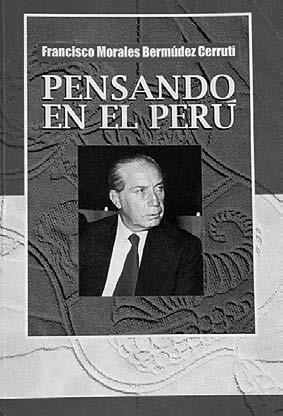
14 minute read
Desborde popular y crisis del Estado: un nuevo rostro del Perú en la década de 1980, José Matos Mar
libertad y prosperidad estaba, finalmente, en sus propias manos. Descubrieron, en suma, que tenían que competir; pero, no sólo contra personas sino también contra el sistema.
De migrantes a informales
Advertisement
Fue de esta manera que, para subsistir, los migrantes se convirtieron en informales. Para vivir, comerciar, manufacturar, transportar y hasta consumir, los nuevos habitantes de la ciudad tuvieron que recurrir al expediente de hacerlo ilegalmente. Pero no a través de una ilegalidad con fines antisociales, como en el caso del narcotráfico, el robo o el secuestro, sino utilizando medios ilegales para satisfacer objetivos esencialmente legales, como construir una casa, prestar un servicio o desarrollar una industria. Como veremos más adelante, existe una importante probabilidad de que, desde un punto de vista económico, en estas actividades la gente directamente involucrada así como la sociedad en general estén mejor si la ley nominalmente aplicable es violada que si es cumplida. En tal sentido, podríamos decir que la informalidad se produce cuando el Derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente.
La noción de informalidad que utilizamos es una categoría creada en base a la observación empírica del fenómeno. No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad no es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino una zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes exceden a su beneficio. Sólo en contados casos la informalidad implica no cumplir con todas las leyes; en la mayoría, se desobedecen disposiciones legales precisas de una manera que describiremos más adelante. También son informales aquellas actividades para las cuales el Estado ha creado un sistema legal de excepción a través del cual un informal puede seguir desarrollando sus actividades, aunque sin acceder necesariamente a un status legal equivalente al de aquéllos que gozan de la protección y los beneficios de todo el sistema legal peruano.
Los informales no se han entregado a la anarquía y más bien han desarrollado sus propios derecho e instituciones –a los que llamaremos “normatividad extralegal”– para ir supliendo al Derecho oficial allí donde éste no funcionaba. Esto develará ante nosotros un ordenamiento espontáneo y alternativo al formal que nos servirá posteriormente para contraponer el Derecho que realmente funciona en la práctica con aquél que está contenido en las disposiciones estatales. Relata, además, la gesta protagonizada por los informales en las últimas décadas, sus enfrentamientos o alianzascon el Estado, su relación con los políticos, su integración al paisaje de nuestra ciudad.
Los diferentes costos que existen en nuestra sociedad son resultado de la manera como se concibe y se produce el Derecho, como si la riqueza fuera un stock fijo a ser redistribuido por el Estado en favor de distintos grupos demandantes de privilegios, y como esa manera de gobernar sugiere un paralelo histórico significativo con el mercantilismo, que fue el sistema en el que estuvieron encuadradas las políticas económicas y sociales europeas entre los siglos XV y XIX.
Como resultado, queda en evidencia la importancia que tienen las instituciones legales para explicar la miseria, la violencia, las nuevas manifestaciones culturales, la informalidad y el retroceso del Estado; en suma, para explicar el cambio que ha venido experimentando nuestra sociedad.
La tradición redistributiva y el mercantilismo nos permite presentar una tesis fundamental. Asaber, que fue precisamente el mercantilismo –y no el feudalismo ni la economía de mercado– el sistema económico y social que ha regido nuestro país desde la llegada de los españoles. Desde esta perspectiva, el surgimiento de una informalidad creciente y vigorosa representa una suerte de insurrección contra el mercantilismo y está provocando su decadencia definitiva.
Pensando en el Perú, (Lima: Realidades S.A., 1999), Extracto seleccionado, págs. 67-74.
El rol constitucional de las Fuerzas Armadas hacia el siglo XXI
Francisco Morales Bermúdez Cerrutti
Uno de los militares con mayor visión del Perú. Presidente de la Junta Militar (19751980), fue también ministro en el primer gobierno de Fernando Belaunde y en la dictadura de Velasco Alvarado.
1. Las normas constitucionales

Muchas veces, cuando se tratan temas de fondo como el presente, conviene acudir primero a los pensamientos clásicos, a la antigüedad. Por ello quiero referirme a Platón. Platón, en “La República”, al sintetizar lo que él propone como ideal del Estado, del estado perfecto, señala el riesgo que se corre con uno de los grupos sociales al servicio de la colectividad, el grupo de los “guerreros”, cuya misión consistía en la defensa de la República contra sus enemigos externos. Platón se pregunta, cómo impedir que ese grupo social, al que la sociedad confía sus armas, para su defensa externa, haga uso indebido de esa fuerza que se le otorga, utilizándola para la conquista del poder político.
Platón responde que la forma de impedirlo es manteniendo a este grupo, el grupo de los “guerreros”, al margen del poder político y directamente subordinado a dicho poder. En. esta forma quedaba sentado, desde la antigüedad, el principio del “apoliticismo castrense”, lo que en un nivel, por lo menos teórico, resolvía este aspecto importante de la estructura del Estado, así como la apropiada inserción de las Fuerzas Armadas en la Sociedad Civil.
Pienso que estos conceptos que se ilustran en Platón son los que a través del tiempo señalan la misión originaria y tradicional de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, diversas circunstancias coyunturales las han hecho incursionar en el campo interno, lo que significó inmiscuiría en problemas del quehacer político. No quiero referirme a hechos concretos de la historia de nuestro país, harto conocidos y que no es de] caso tratar en este desarrollo...
La Constitución de 1979 enmienda radicalmente este rol y ubica principalmente a las Fuerzas Armadas en su rol de la “defensa externa”, estableciendo como su “finalidad primordial, garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República”. Acontinuación establece que 11 asumen el control del orden interno en el régimen de excepción (estado de emergencia), si así lo dispone el Presidente de la República. Luego, en artículo separado: “participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley”.
,183 CARETAS 2002
Se menciona en otro artículo que “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”...
2. Algunas consideraciones sobre el rol constitucional de las Fuerzas Armadas
En los últimos tiempos, vemos cómo la soberanía de los Estados se va transformando, pasando de tener un valor absoluto a tener un valor relativo. En la medida que se respeten las individualidades nacionales, las soberanías, endiversas circunstancias, funcionan al servicio de “fines multinacionales”.
Es el caso de la Unión Europea, en el que la soberanía empieza a estar subordinada al manejo de asuntos comerciales, financieros, monetarios, y aun políticos militares, y esto, en cierta forma, incide en los aspectos de seguridad.
Otra consideración. Se presume que, enlos diferentes niveles de la organización, los conceptos de seguridad y defensa están exclusivamente asociados con las Fuerzas Armadas y esto no es así. La realidad muestra al mundo, ahora y antes, que los conceptos de seguridad y defensa son conceptos políticos, que deben ser concebidos, orientados e impulsados en los niveles de decisión política; competen a la condición política delEstado; entanto que las Fuerzas Armadas son los instrumentos que están al servicio del fin político, siendo responsables de preparar v conducir los aspectos militares relacionados a dicho fin.
Son autorizados a participar con sus medios cuando la autoridad política considera que ha agotado todos los demás mecanismos v procedimientos a su alcance para concretar la defensa de la heredad nacional y para salvaguardar los intereses permanentes de la república.
Por otro lado, tenemos que entender la defensa v la seguridad como garantías de tranquilidad, de estabilidad, de equilibrio en la vida nacional, y no solamente entenderlas como posibilidades de acción violenta, a la cual acudirá el poder constitucional (político) cuando sea “indispensable” y constitucionalmente permitido.
Una constante, en relación con lo anteriormente expresado, es que las Fuerzas Armadas prevalecen ensu rol tradicional. Siguen siendo el brazo armado al servicio del poder político constitucional, como última garantía de la supervivencia del Estado y de la Nación.
Muchos se preguntan para qué queremos tener Fuerzas Armadas, si ya no existen amenazas ni agresiones visibles a nivel continental, si ya no hay Guerra Fría, si se están resolviendo pacíficamente los problemas fronterizos. Porque con Ecuador hemos firmado los tratados de Brasilia y conChile nos encaminamos pacíficamente hacia el cumplimiento final del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario. Y ojalá se resuelvan también pacíficamente nuestros límites con dicho país en el Mar Territorial. Entonces, pregunto de nuevo, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas?
Respondo que, sin embargo, las Fuerzas Armadas permanecen y prevalecen con su rol tradicional porque, a pesar de nuestras intenciones de paz, nadie puede predecir que no pueda haber un conflicto y porque son el seguro para alcanzar nuestros objetivos nacionales y el desarrollo nacional, para que ambos no sufran amenazas ni presiones ni agresiones de ninguna índole, tanto del exterior (defensa externa) como del interior (subversión terrorista, narcotráfico...
Esto hay que considerarlo cuando se escuchan voces que vienen del exterior v plantean que las Fuerzas Armadas deben asumir, debido a los cambios de situaciones, funciones políticas o de gendarmería. Sin embargo, se constata, objetivamente, en los países desarrollados y con avanzados procesos de integración, como los de la Unión Europea, que las Fuerzas Armadas nacionales siguen cumpliendo con su rol tradicional, incrementado por misiones de seguridad internacional, como en el caso de la OTAN.
Por todo ello, las Fuerzas Armadas avanzan al mismo ritmo del avance científico y tecnológico que las sociedades modernas. No porque no se vislumbre amenazas inmediatas, evidentes o potenciales, las Fuerzas Armadas dejan de ser en tamaño, en equipamiento, en movilización, instituciones necesarias, con el nivel de desarrollo científico y técnico de la era moderna, porque, repito, son el seguro del desarrollo, estando alertas para la defensa.
3. El marco estratégico posible en el próximo milenio, en el cual apriorísticamente se desenvolverán las Fuerzas Armadas
Hoy día los efectos de la globalización, que son un hecho concreto, no nos permite mirar la estrategia de un país con los criterios ortodoxos o tradicionales. Hay muchos elementos o factores a considerar. El frente interno hoy día está influido por presiones externas de distinta naturaleza y magnitud, y la estrategia tiene que considerar estos diferentes enfoques.
Uno de los factores es la “democracia” que, en su concepción amplia, supone no sólo la igualdad política sino también la participación social y la redacción o supresión de las grandes diferencias económicas que impiden el desarrollo equilibrado de lasociedad. Según esto, la “democracia” es un sistema que debe permitir gobernar para alcanzar el “bienestar general de la nación”, en libertad y con justicia. En el largo plazo, ese bienestar significa alcanzar los “objetivos nacionales” propuestos por los gobernantes y aceptados y deseados por los ciudadanos.
Hay obstáculos serios para el desarrollo en democracia. Uno de ellos es el económico, sobre todo en esta etapa de transición generalizada, que consiste en pasar de economías cerradas a economías de mercado. Esto ha dado lugar a programas de ajuste” y de “reformas”, cuyas expectativas no terminan en el milenio; que si bien han ordenado las cuentas fiscales, ha recrudecido el desempleo y la pobreza. Son programas que están tardando mucho en surtir efectos sociales positivos, creando muy difíciles situaciones de inestabilidad, que influyen también en la “seguridad”.
Hoy, a las hipótesis de conflicto tradicionales (territoriales), que durante mucho tiempo fueron consideradas como los únicos factores perturbadores de la paz regional, se suman amenazas reales como la pobreza, el narcotráfico, y el terrorismo, cuyos efectos afectan a la estabilidad del sistema nacional; por otro lado, los graves problemas ambientales con alcances relacionados a factores económicos, de calidad de vida, de soberanía nacional y de seguridad intra-fronteras; las migraciones de diversa índole; las crisis de los sistemas políticos; son factores que pueden trascender lo doméstico y afectar la seguridad hemisférica y repercutir sobre el país de origen.
Debemos considerar que en el continente americano está ubicada la “potencia hegemónica”, con la cual no conviene confrontar sino “concertar” y que, por su posición continental y mundial, debe ser nuestro común interlocutor en lo que ya se ha llamado la “desatención del desarrollo”, que está creando un grave peligro de “estabilidad” y de “inseguridad”, dada la abismal diferencia (brecha), cada vez mayor, que sigue separando al Norte, de países ricos (Estados Unidos y Canadá) del Sur, de países pobres.
Según Peter Drucker, uno de los más acuciosos estudiosos de la economía y del desarrollo, a principios del siglo veinte, una nación rica gozaba de mayor riqueza que una pobre en una proporción de 3 a 1 (se trata de promedios). Ahora esta proporción es de 40 a 1. Esta es la razón estructural de los acuciantes problemas actuales, como son la pobreza crítica, la migración y el problema ecológico. La “globalización”, que se acepta como un hecho, lejos de atenuar esta gran brecha, la está acentuando, no sabemos hasta cuándo.
Por esto viene la necesidad de “integrarse que es vital para el Perú y para los países de América del Sur”. La tesis propuesta, desde la década de los sesenta, que en diversas circunstancias ha tenido detractores, es la de integrarse para poder concertar con la potencia hegemónica.
Hay que propugnar la integración del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, en la cual la posición geográfica del Perú es vital para entroncar la estructura de esta unión, que potencie la voz sudamericana para plantear, en conjunto, nuestros intereses.
Esto facilitará la democracia y la “seguridad hemisférica”, entendida más allá de conflictos geopolíticos sino más bien como seguridad económica, de paz,y de desarrollo en libertad y justicia de nuestros pueblos.
Deberíamos establecer, a base de estos criterios, una nueva concepción hemisférica de seguridad”, en la que la integración juega un rol esencial para “concertar” nuestro desarrollo con la potencia hegemónica. Sólo así podemos entender, por ejemplo, la existencia del Tratado de Libre Comercio (NAFTA) más allá de México...
La solución enfatiza el esfuerzo interno nacional, pero también, desde fuera, el interés de las potencias económicas, empezando por la actitud cooperante del líder hemisférico (Estados Unidos de Norteamérica) que deben ser consecuentes con las democracias incipientes que están en proceso en el perfeccionamiento de sus instituciones, y que deben vincularse necesariamente a las necesidades básicas de lapoblación. Salta a lavista lanecesidad de la integración económica para lograr el “desarrollo sustentable”.
● 41 Héctor Velarde. “El concho telúrico de acometividad”. En
Obras Completas, (Lima:
Francisco Moncloa editores, 1966), Págs. 344-351.
● 42 Sebastián Salazar Bondy. Lima la Horrible, (México: Ediciones Era, 1964), Págs. 15-19, 26-27.
● 43 Carlos Delgado. “Ejercicio sociológico sobre el arribismo en el Perú”. En Problemas sociales en el Perú Contemporáneo, (Lima:
IEP, 1971). Págs. 104-106, 108-110, 114-117.
● 44 Aníbal Quijano. Dominación y cultura. Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú. (Lima: Mosca
Azul, 1980). Págs. 69-73.
● 45 Antonio Cornejo Polar,
“Mestizaje, transculturación, heterogeneidad”. En Asedios a la heterogeneidad cultural: Libro de homenaje a Antonio Cornejo
Polar, José Antonio Mazzotti y U.
Juan Zevallos Aguilar, coordinadores (Lima: Asociación
Internacional de Peruanistas, 1996). Págs. 54-56.









